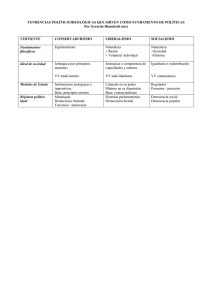Descarge el RdL181 en formato PDF
Anuncio

Segunda época Núm. 181 Noviembre - diciembre 2015 Tony Judt El Putinato El joven Stalin Pla como espía Zapatero: al descubierto Democracia en crisis Izquierda y nacionalismo Valle-Inclán, sin mitos El universo cuántico La invención del individuo Tiziano cortesano Piketty y la desigualdad Las meninas en viñetas El animal desbordante Karl Ove Knausgård Las zonas grises del franquismo Magia y realismo en Richard Ford REVISTA DE libros Director: Álvaro Delgado-Gal Editor: Luis Gago Edición web: Carmen Taberné, Capri Rivera, Elena Muñoz y Olga Sobrido osobrido@revistadelibros.com www.revistadelibros.com Diseño y maquetación: Daniel F. Patricio Suscripciones: Editorial Triacastela Guzmán el Bueno 27, 1.º derecha 28015. Madrid rdl@triacastela.com www.triacastela.com Depósito legal: M-25667-2015 ISSN: 1137-2249 © Reservados todos los derechos. Se prohíbe cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, y solo puede realizarse con la autorización por escrito de sus titulares. ASOCIACIÓN AMIGOS 2ª época Índice Editorial. Álvaro Delgado-Gal. 11 P ol í tica y pe n s a m i e n t o p o lí t i c o El último socialdemócrata europeo. La narrativa histórica de Tony Judt. Julio Aramberri. When the Facts Change. Essays, 1995-2010, de Tony Judt. Sombras sobre las democracias. Crisis, declive, retirada, vacío. Santos Juliá. The Confidence Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present, de David Runciman. Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalisation of Democracy, de Francis Fukuyama. Ruling the void. The Hollowing-Out of Western Democracies, de Peter Mair. Democracy in Retreat. The Revolt of the Middle Class and the Worlwide Decline of the Representative Government, de Joshua Kurlantzick. La izquierda, el nacionalismo y el guindo. Félix Ovejero. Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (19741994), de Gaizka Fernández Soldevilla. Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA, de Eduardo Teo Uriarte. 1979/2006 Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña, de Antonio Robles. 13 31 41 Bi ogr a f í a e h i s t o r i a Stalin en su mundo. Stanley G. Payne. Stalin. Vol. I: Paradoxes of Power, 1878-1928, de Stephen Kotkin. No sólo miedo: las zonas grises del franquismo. Rafael Núñez Florencio. No sólo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), de Miguel Ángel del Arco, Carlos Fuertes Muñoz, Claudio Hernández Burgos y Jorge Marco (eds.). Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), de Claudio Hernández Burgos. El Putinato. Javier Rupérez. Putin’s Kleptocracy. Who Owns Russia?, de Karen Dawisha. 63 75 85 Zapatero, al descubierto. Roberto L. Blanco Valdés. Historia de un despropósito. Zapatero, el gran organizador de derrotas, de Joaquín Leguina. 95 Las lagunas de Pla. Xavier Pericay. Espías de Franco. Josep Pla y Francesc Cambó, de Josep Guixà. La vida lenta. Notas para tres diarios (1956, 1957, 1964), de Josep Pla. 107 Economía La amenaza del capital. Francisco Cabrillo. Le capital au XXIe siècle, de Thomas Piketty. 115 Ciencia El Universo Cuántico: De la Nada al Todo. Viatcheslav Mukhanov. 125 F i lo s o f í a El animal desbordante. Manuel Arias Maldonado. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. 149 La invención del individuo. Álvaro Delgado-Gal. Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism, de Larry Siedentop. 157 Literatura La novela de un literato. Martín Schifino. La muerte del padre, Un hombre enamorado y La isla de la infancia, de Karl Ove Knausgård. 175 Realismo limpio. Ismael Belda. Canadá, de Richard Ford. 185 Valle-Inclán, sin mitos. José-Carlos Mainer. La espada y la palabra. Vida de Valle-Inclán, de Manuel Alberca. 191 Arte Tiziano cortesano. Vicente Lleó Cañal. Tiziano y las cortes del Renacimiento, de Fernando Checa Cremades. 201 El enigma de Las Meninas en viñetas. Pepo Pérez. Las meninas, de Santiago García y Javier Olivares. 211 E D I T O R I A L P A S O S La función política de la mentira moderna La última vez que veremos el mar ALEXANDRE KOYRÉ FERNANDO SÁNCHEZ PINTADO Los regímenes totalitarios proclaman que la verdad objetiva, una para todos, no tiene ningún sentido, y que el criterio de la “Verdad” no es un valor universal, sino que depende de su conformidad con el espíritu de la raza, de la nación o de la clase. La reflexión de Koyré sobre el papel de la mentira en el totalitarismo va más allá del marco temporal en el que se escribió. Hace que nos preguntemos si las sociedades democráticas no han mantenido la producción masiva de mentiras políticas, las formas de desinformación y de control de la opinión pública. Pocas veces un texto tan breve ha hecho un diagnóstico tan riguroso y ha tenido una influencia tan grande, empezando por la concepción de las relaciones entre poder, verdad y política en la obra de Hannah Arendt. ¿En un mundo de depredadores alguien puede creerse que él está a salvo y es el único que no corre peligro? Horacio Salgado aprendió desde muy joven que eso no es posible, o tal vez no fue siquiera necesario que lo aprendiera: para él la compasión es debilidad y ha hecho de su vida una estrategia para dominar a los demás. Pero dominarse a uno mismo no siempre es posible. A veces basta una llamada inesperada. Aunque construida en torno a la presencia, sin embargo siempre ausente, de Teresa, la novela no es un relato intimista. Con una prosa sobria y directa nos lleva a los años en que España consolida la democracia, a un periodo en el que las relaciones de poder aparecen al desnudo. P E R D I D O S El goce JEAN-LUC NANCY / ADÈLE VAN REETH. PRÓLOGO DE JOSÉ LUIS PARDO Jean-Luc Nancy y Adèle Van Reeth abren un debate sobre qué significa gozar: ¿es la satisfacción que se alcanza en el momento último del placer sexual o la que se experimenta por atesorar bienes y disponer libremente de ellos?, ¿se trata de una experiencia mística y solitaria o se refiere al placer de consumir de manera desenfrenada? En El goce no se encontrarán consejos para obtener mayor placer ni para gozar mejor, tampoco es la denuncia de nuestra sociedad que identifica el goce con la apropiación desmedida de bienes y placeres. El goce, al estar hecho de placer, es necesariamente puntual. Eso es lo fascinante: por un lado, el éxtasis, que sobrepasa todo límite y todo placer conocido; por otro, el deseo de volver a él una y otra vez. NÚMERO ESPECIAL ANIVERSARIO 25 AÑOS DE CLAVES CON UNA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE Javier Pradera / Francis Fukuyama / Paolo Flores d’ Arcais / Juan A. Herrero Brasas / Luis Ángel Rojo / Carlos García Gual / Javier Tusell / Francisco Calvo Serraller / Rafael del Águila / Cayetano López / Santos Juliá / Victoria Camps Dirigida por Fernando Savater. Suscripciones: 902 101 146 prisarevistas.com/claves 5 Félix de Azúa Génesis Literatura Random House 192 páginas 16,90 € Que nuestras vidas son libres y que nuestras acciones son el resultado de nuestra santa voluntad es una creencia que apenas tiene dos siglos. Durante miles de años, a nadie se le ocurrió que nosotros decidiéramos libremente sobre nuestros actos: lo que nos sucedía, bueno o malo, era fruto del capricho de los dioses y de la despiadada naturaleza. En esta novela se cuentan dos historias con un secreto corazón compartido. En sus páginas se relata una historia perfectamente convencional, la de las tribulaciones de la viuda Mariló en la Venezuela de los cincuenta, y al mismo tiempo se narra la historia mítica de nuestros orígenes y nuestro destino, del destino de los humanos, de los mortales. Azúa presenta en esta novela una posible tercera parte de sus falsas «autobiografías», aunque deja al lector la opción de no leer más que una novela como cualquier otra. La historia de Mariló, de su hija Verónica, de Álvaro, su sobrino vasco, y del mafioso venezolano Alvise, que la pretende, está íntimamente ligada al Génesis bíblico, seguramente como todas nuestras vidas, aunque no lo sepamos. Como en el Génesis, hay en esta novela una pareja, un crimen, una culpabilidad y una huida que Azúa nos brinda con su lucidez y su ironía habituales. La editorial Triacastela presenta tres obras fundamentales para comprender la creación y desarrollo del partido Ciudadanos Ciudadanos. Sed realistas: decid lo indecible. F. de Azúa, A. Boadella, F. de Carreras, A. Espada, F. Ovejero, X. Pericay y F. Savater. Un conjunto de documentos (crónicas, GHOLEHUDFLRQHV PDQL¿HVWRV GLVFXUVRV artículos, entrevistas, etc.) cuyos autores son seis de los quince intelectuales que promovieron la creación del partido, así como un simpatizante de lujo que desde el primer momento los apadrinó (Fernando Savater). Viajando con Ciutadans. Jordi Bernal. Otra versión del mismo tema pero desde la perspectiva externa de un periodista que observa el proceso según va haciendo crónicas de sus primeros actos públicos. La creación de Ciudadanos: un largo camino. Antonio Robles. Un testimonio personal, una visión interna desde la perspectiva del que fue su primer Secretario General. Estos tres libros sobre un tema común —pero con perspectivas diferentes— se complementan entre sí al ofrecer tres visiones distintas de unos mismos hechos que han culminado en el año 2015 con la triunfal eclosión de Ciudadanos en la política española. www.triacastela.com | editorial@triacastela.com | 915 441 266 COLECCIÓN LOGOS 1. Ciudadanos. Sed realistas: decid lo indecible. F. DE AZÚA, A. BOADELLA, F. DE CARRERAS, A. ESPADA, F. OVEJERO, X. PERICAY, F. SAVATER. 2. Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri. DIEGO GRACIA. 3. Política razonable. F. SAVATER, R. DÍEZ, M. VARGAS LLOSA, A. POMBO, A. BOADELLA, C. MARTÍNEZ GORRIARÁN. 4. Reconciliar España. PEDRO LAÍN ENTRALGO. 5. Hispanoamérica. PEDRO LAÍN ENTRALGO. 6. Valor y precio. DIEGO GRACIA. 7. Construyendo valores. DIEGO GRACIA. 8. Transgresión y perversión. ENRIQUE BACA BALDOMERO. 9. La guerra contra la violencia. F. A. FERNÁNDEZ-MONTESINOS, E. BACA BALDOMERO Y J. LÁZARO. 10. Muñoz Rojas (1): Trayectoria vital. FUNDACIÓN XAVIER ZUBIRI. 11. Muñoz Rojas (2): Creación literaria. FUNDACIÓN XAVIER ZUBIRI. 12. Viajando con Ciutadans. JORDI BERNAL. 13. La creación de Ciudadanos: un largo camino. ANTONIO ROBLES. COLECCIÓN HUMANIDADES 1. La mirada de Proust. V. GÓMEZ PIN. 2. Elogio de lo diminuto. M. DE MORA. 3. Encuentros con ¿Agustín García Calvo? J. LÁZARO (ed.). 4. La violencia de los fanáticos. J. Lázaro. 5. Entre cavernas. De Pláton al cerebro pasando por Internet. J. ECHEVERRÍA. Editorial Triacastela Calle de Guzmán el Bueno 27, 1.º dcha. 28015. Madrid 915 441 266 | editorial@triacastela.com Fernando Savater Voltaire contra los fanáticos Ariel 168 páginas 17,90 € «Cree lo que yo creo y lo que no puedes creer, o perecerás. Cree o te aborrezco; cree o te haré todo el daño que pueda.» Ese era el dogma del fanatismo según Voltaire. Y, como los atentados contra Charlie Hebdo volvieron a demostrar, ese sigue siendo hoy, dos siglos y medio después. Así que no es casual que este autor se haya convertido en el fenómeno editorial del momento en Francia, con más de 150.000 ejemplares vendidos en un solo mes. Voltaire, la estrella editorial de la rentrée, como tituló Echo, fue según Savater el primer intelectual, un pensador que nunca se conformó con entender el mundo, sino que ansiaba transformarlo y que entendió como nadie antes que el texto era un poderoso instrumento de propaganda. De ahí su estilo directo, divertido, nunca frívolo, en el que prima siempre la voluntad pedagógica. Los paralelismos entre autor y editor son claros. En Savater reconocemos a Voltaire y por eso nadie mejor que él para exprimir su pensamiento y hacer lo que él nunca hizo, exponerlo en forma de máximas y aforismos. Se nos permite así conocer a un hombre genial, que dedicó su vida a combatir a siglos de intolerancia, de rutinas dogmáticas, de autoridad mal entendida y peor ejercida. ¿Sus armas? Una aguda inteligencia y un espíritu sarcásticamente irreverente que impregnan toda su obra. Editorial ÁLVARO DELGADO-GAL 1 Revista de Libros, en edición papel, apareció por última vez en diciembre del 2011, con el número180 luciendo en la cabecera. Durante los meses subsiguientes, solo dio señales de vida a través del Cultural de ABC, en el que, si no me engaña la memoria, se podía leer cada dos semanas un artículo de cuatro páginas, con el logo de la revista al pie. En septiembre del 2012 volvimos a las andadas, aunque en versión digital. La Fundación Caja Madrid, rebautizada como Fundación Especial Caja Madrid, continuó siendo nuestra editora hasta el verano de ese mismo año. Después la revista se hizo de nuevo invisible hasta enero del 2013, en que recuperó el espacio digital bajo el patrocinio principal de la Obra Social la Caixa y la ayuda de unos cuantos y voluntariosos patrocinadores adicionales. Y así hemos seguido durante dos años y pico, y seguiremos mientras no haya novedad. Hace unos meses la editorial Triacastela propuso a la Fundación de Amigos de la Revista de Libros Segunda Época, actual propietaria de la publicación, una traslación al papel donde se recogieran bimestralmente piezas significativas de la edición digital. Dijimos que sí, y nos pusimos a espigar en el material internético, que es mucho más copioso de lo que el lector suele pensar. También existía el problema del tiempo. ¿Era razonable sacar algún que otro artículo de más de un año de antigüedad? ¿Debíamos insertar una sección dedicada a recuperaciones? Se decidió que el papel no se apartara demasiado, en el tiempo, de lo que se publica en internet, sin perjuicio de que, de vez en 1. Álvaro Delgado-Gal es director de Revista de Libros. cuando, emergiera de los archivos un texto excepcional, sin precisiones ni martingalas. Se me ocurrió también que, de tarde en tarde, tendría gracia publicar un ensayo en el inglés original, en aquellos casos muy raros en que el estilo del autor era tan importante como el contenido y la traducción no podía conservar la fragancia de la versión vernácula. La selección ha sido complicada, puesto que hay buenas cosas que hemos tenido que dejar en su nicho internético. En esencia, hemos privilegiado lo libresco sobre el comentario político o de actualidad cultural. Y, sobre todo, hemos intentado que la oferta fuese congruente, aunque la congruencia obligara a sacrificar material que nos gustaba pero que encajaba peor en el conjunto. Han cambiado varias cosas respecto de la edición antañona, entre otras, el formato. Y se han producido transformaciones más sutiles, solo explicables si se tiene en cuenta que el paso del papel al medio digital ha afectado, inevitablemente, a la propia naturaleza de los textos. Contra la opinión dominante, el medio digital autoriza extensiones muy largas. No hay que ahorrar papel; no hay que cuidarse de caber en los márgenes de un número con tal y cual número de páginas. El tránsito a la web nos permitió alternar lo breve con artículos muy extensos, según comprobará el lector cuando en este número se asome al ensayo, mitad científico, mitad autobiográfico, de Viatcheslav Mukhanov, un eminente cosmólogo ruso, o en el siguiente se mida con otro de Andrés Ibáñez sobre Bolaño. También se han publicados ensayos o reseñas breves, por descontado. En esta edición, que se reinicia prolongando simbólicamente, con el número 181, la historia de Revista de Libros tras su interrupción en el 2011, entra de todo: lo muy largo, lo largo, lo mediano, y lo más corto. Revista de Libros, en su etapa digital, ha estado fundamentalmente dirigida a personas a las que gusta leer. Y cuando digo «leer», quiero decir «leer libros». Esa dimensión, o si se prefiere, esa vocación de RdL, quedará sin duda más patente en esta nueva versión, la cual, insisto, convivirá con el día a día digital de la revista. Celebro el experimento. A la criatura analógica, mutada en digital, se le da la oportunidad de colonizar de nuevo el medio del que había salido por motivos varios, cuya relación no viene al caso. Somos un anfibio que de pronto vuelve al océano. Nadaremos lo mejor posible. 12 El último socialdemócrata europeo La narrativa histórica de Tony Judt JULIO ARAMBERRI 1 When the Facts Change. Essays, 1995-2010 Tony Judt Nueva York, Penguin Press, 2015 400 pp. $29.95 La forja de un socialdemócrata Con este volumen editado y prologado por ella misma, Jennifer Homans, la viuda de Tony Judt, ha cerrado su obra, recogiendo trabajos que aún andaban desperdigados por varias publicaciones más un inédito. En su mayoría aparecieron en The New York Review of Books: Judt era un habitual de la casa. A lo largo de su obra, Judt se ocupó de numerosos temas de la historia reciente, todos ellos uncidos a una visión de conjunto o narrativa. La suya giraba alrededor del Estado de bienestar, la contribución de la socialdemocracia europea a la creación de la más alta forma de vida colectiva que haya existido y cuya sostenibilidad, cada vez más veteada por la incertidumbre, sólo puede ser cuestionada con una dosis de mala fe. Los ensayos de este último volumen de Judt reiteran esa narración cada vez más difícil de mantener. Lo que propongo a continuación es una crítica de su coherencia. 1. Julio Aramberri es profesor visitante en la Dongbei University of Finance & Economics (DUFE) en Dalian (China). EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO Tony Judt falleció en 2010 a una edad relativamente temprana, sesenta y dos años, víctima del síndrome de Lou Gehrig. Los pacientes de la esclerosis lateral amiotrófica pierden de forma progresiva el control de sus motoneuronas, las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios, pero no el de las funciones cerebrales relacionadas con la sensibilidad y la inteligencia: es decir, son conscientes del deterioro que sufren sin poder hacer nada por remediarlo. Habitualmente el final llega por asfixia tras la pérdida de las funciones respiratorias. Una suerte de «condena sin redención posible», decía Judt de su enfermedad en un ensayo estremecedor aparecido en The New York Review of Books2. Judt, un historiador notable, le plantó cara al síndrome hasta el último momento sin dar tregua a su trabajo para así jugarle otra pasada provisional a la muerte. De su valentía dan testimonio gráfico numerosas imágenes disponibles en YouTube. Al final de su vida, el éxito había convertido a Judt en esa figura ante la que él sentía una intensa ambigüedad, la de intelectual público, y su muerte dio pie a la habitual ristra de obituarios y homenajes elogiosos o devotos de otros intelectuales de esa misma condición3. Una de las escasas excepciones4 fue Eric Hobsbawm. Aviesamente, en el ensayo necrológico que le dedicó5 dejaba caer que, hasta la publicación de Postguerra6, Judt había destacado, ante todo, como juez de la horca, ajustando cuentas a algunos franceses y a otros de mayor cuantía. Y remataba, por do más pecado había, que ésta, su obra mayor, era un libro ambicioso pero poco equilibrado que dejaría de parecer satisfactorio a quienes lo leyesen tan solo unos pocos años después de publicado7. Aunque por razones ajenas a las suyas, como luego se dirá, no dejo de 2. «Night» Night»» (14 de enero de 2010), recogido en una recopilación de cortos ensayos postreros igualmente aparecidos en The New York Review of Books, que sus manos inertes ya no podían escribir y él tenía que limitarse a dictar (The Memory Chalet, Nueva York, The Penguin Press, 2010; El refugio de la memoria, trad. de Juan Ramón Azaola, Madrid, Taurus, 2011). 3. Véanse, entre los primeros, Timothy Garton Ash, «Tony Judt (1948-2010)», The New York Review of Books, 30 de septiembre de 2010 y, entre los segundos, Ian Buruma, «Tony Judt: The Right Questions», The New York Review of Books, 5 de abril de 2012. 4. Otras como las de Pankaj Mishra («Orwell’s Heir», Prospect Magazine, 25 de enero de 2012) o Dylan Riley («Tony Judt: A Cooler Look», New Left Review, núm. 71, septiembre-octubre de 2011) destacaban por su doctrinarismo. 5. «After the Cold War», London Review of Books, vol. 34, núm. 8 (26 de abril de 2012). 6. Postwar. A History of Europe Since 1945, Nueva York, Penguin Books, 2005 (Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, trad. de Jesús Cuéllar y Victoria E. Gordo del Rey, 9.ª ed., Madrid, Taurus, 2013). 7. Hobsbawm pagaba así a Judt, que no había sido demasiado clemente con él, con su misma moneda. «En resumen —sentenciaba Judt en su crítica a The Age of Extremes. A History of the World, 1914-1991 (Nueva York, Abacus, 1995)—, [su] historia del siglo xx es la historia del declive de una civilización, la historia de un mundo que había llevado a su culmen el floreciente potencial material y moral del xix y, al punto, había defraudado esa promesa. […] Hay mucho de jeremiada, el aire de una ruina inminente en la narración de Hobsbawm» (When the Facts Change. Essays 1995-2010, Nueva York, The Penguin Press, 2015. Loc. 291 de la edición Kindle). 14 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO concurrir con Hobsbawm. Postguerra y, en mi opinión, el resto de la obra posterior de Judt narra un desencanto anegado por la nostalgia y es pena que la lucidez de muchos de sus análisis no cause en el lector tanta impresión como su entereza personal. Por mucho que se admire ésta, las ideas tienen que pasar por el tamiz de la crítica, pues permanecerán en la conciencia colectiva una vez que el coraje de su autor se haya borrado de la memoria. ¿Nostalgia? Es la tristeza por el recuerdo de una dicha perdida. A Judt le sumía en ella la desaparición del mundo de su juventud, algo frecuente entre personas de edad, aunque no todos los leopardos muestren manchas idénticas. La primera frase de Postguerra recuerda que el libro se concibió durante un cambio de trenes en la Westbanhof vienesa. Era a finales de 1989, mientras, a punto de acabar la Guerra Fría, el Oeste y el Este del continente se fundían en una nueva Europa. Su larga separación en la posguerra ya no podía concebirse como una ley de bronce de la historia: sólo un accidente que ella misma se estaba encargando de enmendar. No sería esto, pues, lo que empujaba a Judt a la melancolía. No. Eran los trenes de la Westbanhof Los trenes le traían el recuerdo de la Inglaterra de Lord Beveridge y su Estado de bienestar que hizo posible que aquel niño listo de una familia pequeñoburguesa y judía, pudiera desembarcar en Cambridge y graduarse allí, algo impensable antes de 1939. Cuando Judt dice unos meses antes de su muerte que la tecnología y la arquitectura del sistema ferroviario británico le fascinaron desde niño, como Proust con su magdalena, está a la busca de un tiempo alevosamente desaparecido. Un tiempo definido por los trenes, un modo de trasporte rápido, barato y solidario, que, para su mente adolescente, era la sinécdoque en que se resumía el Estado de bienestar. Como si discurriese por los rígidos rieles de un ferrocarril, la narrativa de Judt nunca se desvió de ese remate glorioso de la vida en sociedad que finalmente se había hecho hueco en la historia8, ni legitimaba las excusas para criticarlo o para justificar el asalto a los valores en que se fundaba: la vida austera, la honestidad, la pedagogía del esfuerzo, la meritocracia o el trabajo bien hecho. Lamentablemente, empero, Judt no entendió la relativa disonancia entre estos valores ecuménicos y la evolución real del Estado de bienestar y, al cabo, imputó su relativo declive a un déficit axiológico, progresivamente asfixiante a medida que los hechos se empecinaban en salirse de los carriles preestablecidos. Así, su narración de la historia europea más reciente se enroca, primero, en la fantasía, para acabar, después, en unas coplas manriqueñas, tan admirables en sus sentimientos como inhábiles para narrar cabalmente esa historia. 8. A lo largo de su obra, Judt abordó una amplia gama de asuntos —identidad judía, sionismo, invasión de Irak, la política republicana en Estados Unidos, crítica historiográfica y académica—, pero, a mi entender, en todos ellos su narración de base gira en torno al Estado de bienestar. 15 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO Tendiendo los raíles Los españoles nacidos en los años inmediatos al final de la Guerra Civil nos educamos a la sombra de la cultura francesa. Era el francés, sin otra opción, la lengua extranjera que se enseñaba en la mayoría de los colegios, y Francia —una parte de ella al menos, la del régimen de Vichy y el mariscal Pétain— solía ser noticia habitual en la prensa franquista. A medida que crecía empecé a saber de otra Francia, la de San Juan de Luz y de Biarritz, que estaban a tiro de piedra de San Sebastián y permitían escapar del muermo nacional algunos días del verano. Mi madre y sus amigas se iban de compras, mi padre y los suyos a tomar copas y al casino y, mientras, yo paseaba por la playa de San Juan y me extasiaba ante aquellas francesas que cubrían someramente sus encantos preternaturales con unos biquinis insólitos al otro lado del Bidasoa. Un par de años más tarde supe del régimen democrático, de la Cuarta República, del París de las libertades, y conocí las librerías de la plaza de la Sorbona, la de Maspéro y algunos restaurantes soberbios. Francia seducía. Y en ésas anduvimos durante años sin atrevernos a ajustarle las cuentas. Recuerdo que a mediados de los años sesenta, un amigo que acabó por convertirse en una de las personalidades más influyentes de la situación actual se ufanaba de tener La náusea como libro de cabecera. Leyendo sus escritos de hoy, imagino que aún sigue teniéndolo. Uno vivía entonces huis-clos chez Jean-Paul y no se enteraba —ni los franceses se esforzaban en que nos enterásemos— de que, más allá del Ser de Vichy y la Nada del Café de Flore, había otros mundos bastante más sugestivos. Aunque siempre tuve el remusguillo de que Sartre era un plasta, los intelectuales en agraz no podíamos dejar de leerlo. Sartre representó el epítome de lo que había que saber, de cómo razonar y de qué guisa escribir para toda una generación de progres galicanos. Algunos, seguramente por lo del remusguillo, nos libramos de su influencia sin grandes ahogos, como de una tórrida aventura nocturna olvidada con el despertar del día siguiente: «¿Cómo dijiste que te llamabas?» A Tony Judt, tal vez porque sus pasiones fueran menos fugaces, Sartre y, en general, la intelectualidad progresista francesa de la inmediata posguerra (1944-1956) le planteaban un enigma intelectual. ¿Cómo explicar su interés por convencernos de que realmente existía el Mundo Bizarro de los tebeos de Supermán, donde todo está del revés? La respuesta de Sartre y, en general, de la mayoría de los intelectuales progresistas franceses a las cuestiones decisivas que se debatieron inmediatamente después del fin de la guerra no sólo erraba. Como recuerda Judt, lo llamativo entre esta tribu órfica era su asombrosa bajeza moral. Vaya lo que sigue a guisa de crestomatía. Un asunto clave en esos años fue la relación entre revolución y violencia. Si la barbarie nazi no tenía excusa posible, ¿qué decir de la que habían impuesto los bolcheviques en la Rusia soviética? Para Maurice Merleau-Ponty9, la violencia era un rasgo consustancial a la vida social, así que el comunismo soviético no era una excepción. Pero una vez reciclada toda violencia en ese concepto genérico que incapacita para 9 . Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, París, Gallimard, 1947. 16 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO el análisis de sus variedades, la fenomenología dispensaba bulas. La violencia nazi se hubiera mantenido en caso de que Hitler hubiera ganado la guerra; el comunismo, por el contrario, la empleaba sólo en el entretanto del tránsito a la verdadera historia humana y la haría desaparecer tan pronto como acabase con la explotación en todas sus formas. Mientras llegaba el amanecer que sonríe (algo que Merleau-Ponty sólo podía conjeturar), la violencia comunista se ejercía con legitimidad y contaba con un valor añadido: la honestidad de reconocer su necesidad. Para los existencialistas que habían echado los dientes con Heidegger, ya se sabe, lo auténtico siempre encierra un plus de verosimilitud. Si Merleau-Ponty era un visionario, para Judt, Sartre era un cínico. Él no trató nunca de endulzar la violencia estalinista ni de ocultar su carácter terrorista. Sin melindres, lo aceptaba como la expresión objetiva del humanismo: el fetén, el proletario. ¿No es la violencia la partera de la historia? Que nadie recelase de su legitimidad si la meta era la implantación del comunismo. A los muertos, al cabo, nadie iba a pedirles parecer. Tanto desparpajo no era patrimonio exclusivo de los filósofos ateos, y los católicos progresistas agrupados en la revista Esprit no desmerecían. Para Emmanuel Mounier, por ejemplo, los juicios de Moscú podían haber establecido una equiparación maula entre los enemigos del régimen y los del país, pero esa distinción no se sostiene en tiempos de crisis, como la Unión Soviética de los años treinta. El destino de los acusados dejaba de contar cuando al colectivo le amenazaban escenarios que «no entendían de justicia ni de piedad»10. Mounier, un tozudo moralista cristiano, negaba la distinción entre medios y fines. Si así se maltrataba el meollo ético de la cuestión, poco cabía esperar en asuntos más mundanos, como la represión de los partidos no estalinistas (agrarios, liberales, populares, socialistas) en la Europa del Este; las purgas de los dirigentes comunistas locales que real o supuestamente se desviaban de Moscú; o, peor, la represión de los movimientos de resistencia al comunismo. Aquí Sartre aventajaba a todos con su virtuosismo. La invasión soviética de Hungría —decía— sólo ponía en evidencia los defectos específicos del modelo socialista local sin invalidar al genuino. Ventajas de la razón dialéctica. Había otras. Merleau-Ponty y Sartre quitaban hierro a los campos de trabajo soviéticos pues, decían, su existencia reflejaba una versión optimista de la humanidad: los dirigentes comunistas esperaban que sus internos se regenerasen. Había quien se negaba a pronunciarse sobre la cuestión a falta de «una fenomenología de la Unión Soviética»11. Jean-Marie Domenach, otro prominente ensayista de Esprit, proclamaba su fe absoluta en «el sincero amor por la justicia» de los comunistas12. La devoción de Simone de Beauvoir por la Unión Soviética nunca estuvo teñida por la 10. Pasado imperfecto, p. 148. 11. Pasado imperfecto, p. 182. 12. Pasado imperfecto, p. 184 17 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO reticencia. Para ella, las revelaciones de Kravchenko13 o los escritos de Koestler «sólo cuentan cuentos»14. El futuro, del que tanto esperaban los intelectuales progresistas franceses, iba a ser merecidamente implacable con ellos. La seducción del comunismo comenzó a deshilacharse para sus entusiastas en 1956 (vigésimo congreso del PCUS, invasión de Hungría) Algunos, sin embargo —ahí están Sartre15 y Beauvoir—, se resistieron tanto como pudieron a abandonar el barco y sólo se bajaron tras hallar otro con un futuro igualmente sonriente: las revoluciones anticolonialistas del Tercer Mundo. Sartre nunca pudo dárselas de marxista con tanta justicia como en este remedo de Groucho: «ésta es mi visión del futuro socialista; si no le gusta, tengo otras» ¿Cómo pudieron tantos titanes progresistas franceses hacer de consuno dejación de la funesta manía de pensar? Judt apunta un elenco de razones entre las que destacan tres: el mito de la Resistencia; el escaso peso del liberalismo en la tradición política francesa; y el recelo ante la modernidad. La liberación envolvió los años de la guerra y los conflictos anteriores en una espesa niebla. Las grandes corrientes políticas de la posguerra coincidían en que la generalidad de los franceses había participado en la Resistencia o simpatizado con ella, aunque los resistentes activos habían sido sólo una escasa minoría. Pero, decían, «la masa de la nación» se había mostrado unánime en su deseo de derrotar a los alemanes. Semejante narrativa resistencialista reducía la derrota fulminante de 1940 a la traición de la elite política y olvidaba hechos que tozudamente se resistían a encajar en ella: escritores comunistas, como Aragon o Éluard, habían defendido la colaboración hasta la invasión de la Unión Soviética en 1941; Paul Claudel dedicaba a De Gaulle versos casi idénticos a los que, dos años antes, había compuesto para Pétain; los católicos progresistas participaron en la escuela de cuadros de Uriage16. 13. Víctor Kravchenko (1905-1966), un funcionario soviético en la embajada rusa en Washington, solicitó asilo político en Estados Unidos en 1944. Su libro posterior (Yo escogí la libertad, múltiples ediciones en castellano) daba noticia de los excesos de la colectivización y los campos de trabajo en la Unión Soviética y fue recibido, especialmente entre los comunistas franceses, con grandes ataques personales. En respuesta, Kravchenko se querelló por libelo contra Les Lettres Françaises, el semanario literario del Partido Comunista Francés. Los tribunales le dieron la razón tras un largo proceso en el que centenares de intelectuales sirvieron de testigos a favor y en contra. 14. Pasado imperfecto, p. 181. 15. Todavía en 1973, con la invasión de Checoslovaquia en 1968 y media Revolución Cultural a las espaldas, el maoísmo ofrecía un puerto de refugio transitorio a su obcecación con la violencia revolucionaria. En una entrevista publicada en la revista Actuel, Sartre sostenía que «un régimen revolucionario [el chino en este caso] tiene que desembarazarse de un número de individuos que le desafían y a mí no se me alcanza otra respuesta que la muerte. De la prisión puede salirse. Probablemente los revolucionarios de 1973 no han matado lo suficiente» (véase Pasado imperfecto, p. 391). 16. La revolución nacional de Pétain proponía una renovación moral e intelectual de Francia (o de lo que quedase de ella), parte integral de la cual sería la formación de nuevas elites. La escuela de cuadros de Uriage, en las cercanías de Grenoble, se fundó con ese fin en septiembre de 1940 y operó hasta 1942, cuando algunos de sus miembros empezaron a criticar sus cometidos: «Mounier 18 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO Y se definía como «un juego sutil y peligroso», una especie de «clandestinidad a la luz del día», el pertinaz silencio político de Sartre durante aquellos años de plomo17. Con involuntario sentido del humor, Simone de Beauvoir apuntaba que, para Sartre, haber escrito y montado Les mouches18—con el correspondiente permiso de las autoridades de ocupación— había sido «la única forma de resistencia a su alcance». Los beneficiarios de esta súbita y amnésica amnistía eran, pues, legión. Cualquiera que hubiera sentido el deseo de resistirse, así lo hubiera sabido exclusivamente de pechos adentro, podía contarse ahora como un resistente. La raíz intelectual de esas posiciones estaba clara para Judt: la debilidad de la tradición liberal francesa. En Pasado imperfecto, Judt recordaba que liberalismo no es una etiqueta unívoca y la identificaba, ante todo, con una visión de los derechos humanos orientada a garantizar las libertades negativas en el sentido de Isaiah Berlin, es decir, a proteger la autonomía de los individuos frente a su comunidad. Esta versión idealizada del liberalismo —dice Judt— no ha existido jamás en plenitud, pero había generado un constructo normativo muy influyente en las sociedades liberales. Algo que no sucedió cabalmente en Francia. Francia se considera la cuna de los derechos del hombre pero, apunta Judt, tan pronto como empezaron a detallarse, buena parte de la Ilustración francesa y de sus posteriores seguidores revolucionarios eligieron una versión rectificada. Tanto Francia como Estados Unidos utilizaron inicialmente el lenguaje de los derechos humanos para legitimar un nuevo poder soberano frente a la monarquía absoluta, pero pronto sus caminos divergieron. En Estados Unidos las libertades públicas se incorporaron al Bill of Rights (las primeras diez enmiendas de la constitución) como garantías de los ciudadanos frente a su propio gobierno, mientras que en Francia, ya desde la Revolución, sus gobernantes, moderados o radicales, restringieron los derechos de la constitución de 1791, de suerte que la autonomía individual acabó subordinada a la volonté générale. Tal posición vicaria de las libertades resultó muy conveniente para todas las corrientes políticas francesas posteriores. Para los tecnócratas herederos de Saint-Simon, que tuvo una enorme influencia entre los liberales franceses, los derechos derivan del lugar que los sujetos ocupan en el proceso productivo. Hablar de ellos en abstracto, y otros escritores de Esprit tuvieron un papel destacado entre los primeros conferenciantes, aunque también estuvo presente un nuevo grupo, del cual surgirían importantes figuras públicas de la Cuarta y la Quinta República, incluido Hubert Beuve-Méry, fundador y primer director de Le Monde, quien más adelante llevaría a su nueva publicación algunos de los ideales y gran parte de la mojigatería confianzuda de la comunidad de Uriage» (Pasado imperfecto, p. 44). 17. Más información sobre el estilo de vida de los intelectuales parisienses mayormente silentes bajo la ocupación puede obtenerse en Alan Riding, And the Show Went On. Cultural Life in NaziOccupied Paris, Nueva York, Vintage Books, 2010. Era relativamente confortable y para nada expuesto, a pesar del capote pro domo que les echó Ian Buruma («Who did not Collaborate?», The New York Review of Books, 24 de febrero de 2011). 18. La obra se estrenó en 1943, en el momento culminante de la Ocupación, en el Théâtre de la Cité, al que los alemanes habían cambiado de nombre (anteriormente era el Théâtre Sarah Bernhardt) por la ascendencia judía de la actriz a la que estaba dedicado. 19 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO especialmente para resistirse a la voluntad general, resultaba una afrenta a la ciencia social. Socialistas y marxistas, por su parte, pronto coincidieron en verlos bien como un anacronismo superfluo en la futura sociedad sin clases, bien como un fraude en beneficio de la opresión burguesa. Los propios liberales franceses, escaldados por la experiencia jacobina, compartían ese recelo. La generación de Guizot no ocultaba su simpatía por un gobierno fuerte, termidoriano, en el que veía el único valladar firme frente al populismo y el Terror. Tras la caída de Luis Felipe, la constitución de 1848 convirtió los derechos individuales en derechos de los colectivos orgánicos que supuestamente vertebraban a la nación, de resultas de lo cual dejaron de ser la solución para convertirse en un serio problema. Toda la historia del republicanismo posterior no es sino el largo y, a la postre, caótico fin de la incapacidad para hacer sitio en Francia a los individuos y a sus derechos. Con esa hostilidad hacia el liberalismo, una mayoría de intelectuales franceses —hay excepciones como Raymond Aron, Albert Camus o François Furet19, pero se cuentan con los dedos de una mano— se distanciaron de sus colegas británicos y estadounidenses. Como en Alemania y en Rusia, en Francia compartían en su mayoría las críticas románticas a la sociedad industrial y añoraban las virtudes del antiguo régimen, rural y precapitalista. Proyectándose hacia atrás, hacia un pasado que nunca existió, los intelectuales franceses mantenían la ilusión durkheimiana de una sociedad armónica y libre de anomia. Con su tendencia a las tempestades políticas, el reconocimiento legal de los intereses individuales desmerecía de ese ideal putativamente superior. De ahí la bien asentada incapacidad francesa para explicar la experiencia norteamericana. América —redondeaban los intelectuales franceses— representaba la modernidad, es decir, un mundo carente de tradiciones y de inhibiciones, de complejidad y de sofisticación, en tanto que Europa, en una imprevista anticipación de la retórica posterior de Donald Rumsfeld, era «la vieja Europa», rica en ideas, patrimonio cultural y sabiduría. Poco a poco, para ellos, la América del materialismo y del aburguesamiento fue convirtiéndose en el sinónimo de Occidente y, ya en los años treinta, su nombre resumía todo lo indeseable o lo inquietante de la vida occidental. De esta época datan tanto la exaltación de una modernidad alternativa y superior representada por el comunismo, como la idea de que el capitalismo anglosajón depredador trataba de someter a su yugo al mundo entero y, en especial, a Francia. Un sentimiento exacerbado en la posguerra por la amarga realidad de que, sin los estadounidenses y los ingleses, la Liberación habría sido imposible y, sin el Plan Marshall, la reconstrucción económica de Francia infinitamente más difícil. Pero, una vez más, los intelectuales rehuyeron explorar el fondo de la cuestión, de suerte que «el fracaso de la Liberación se lo endilgaron, con tanta firmeza como anacronismo, a Washington […]. Humillada y exhausta, [Francia] había conseguido librarse de una ocupación, [pero] se vio sometida a otra aún más 19. Los elogios de Judt a los dos primeros y la influencia del tercero aparecen copiosamente en su obra. Véase, en especial, The Burden of Responsibility. Blum, Camus, Aron, and the French Twentieth Century, Chicago, The University of Chicago Press, 2007. 20 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO cabal y nociva frente a la cual todos ellos tenían la obligación moral de oponer su resistencia intelectual»20. La publicación de Pasado imperfecto en 1992 llevó improvisadamente a Judt de la oscuridad honrosa de una jefatura departamental en la New York University al pináculo de la intelectualidad laureada21. Muchos elogios a su libro en los medios estadounidenses destilaban una buena dosis de bilis negra. Nadie del gremio anglosajón se había atrevido a tenérselas tan tiesas con los intelectuales parisienses que tanto habían influido en Nueva York en las dos décadas anteriores y que, por cierto, empezaban a oler a naftalina. A moro muerto, gran lanzada. Sin contar con que los límites de Judt (1945-1956) permitían a los académicos del país esquivar una incómoda discusión sobre los méritos de los nuevos progresistas, los deconstruccionistas, cuyas posiciones políticas eran muy similares a las de Sartre & cía., y que, justamente por eso, estaban teniendo una fuerte influencia sobre los medios progresistas norteamericanos. Sean los que fueren los motivos de su éxito, Judt lo tenía merecido. Pasado imperfecto se incluye en la mejor tradición liberal europea con su defensa cerrada de la autonomía personal y de las libertades públicas. Nada le parece tan moralmente cochambroso como aventurar excusas de mal pagador para los abusos totalitarios o colectivistas del presente a cambio de un futuro que se promete sonriente y resulta siempre esquivo. Ni por un momento titubeaba Judt en la defensa del socialismo democrático frente a las quimeras inspiradas en Marx, joven y viejo, y en su progenie bolchevique. Mientras Judt rumió su libro, contaba además con un apoyo adicional: el amplio consenso político y social en torno a la superioridad del Estado de bienestar, todo un tren de alta velocidad. No era el suyo un optimismo caprichoso. Lamentablemente, al diablo le gusta ocultarse en los detalles y no iba a facilitar a Judt su tarea. El tren de alta velocidad sufre una avería inexplicable La otra clave de la narración de Judt hay que buscarla en Postguerra, su interpretación de la historia europea en la segunda mitad del siglo xx. En los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Estado de bienestar se asentó definitivamente y cambió de un jalón la relación entre los ciudadanos de Europa Occidental y sus Estados. Ahora ambos polos quedaron unidos por una densa red de beneficios sociales 20. La traducción de este pasaje del original inglés (Past Imperfect. French Intellectuals 1944-1956, Nueva York, New York University Press, 2011, p. 200) es mía. En este paso, la versión española no se entiende y lo que se entiende no refleja el pensamiento del autor (véase Pasado Imperfecto, p. 230). 21. De vuelta hacia París tras una gira europea en la que había propuesto matrimonio a Jennifer Homans, en algún lugar de Borgoña, Judt recibió la llamada de una de sus estudiantes de Nueva York. El libro había sido comentado en la primera página de la revista de libros de The New York Times y en otras grandes publicaciones: «Ninguno de estos periódicos había publicado nada hasta entonces sobre algo que yo hubiera escrito, y mucho menos otorgándole tanta importancia. De modo que, casi de la noche a la mañana, me hice bastante conocido» (Pensar el siglo XX, p. 242). 21 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO y de políticas económicas que convertían al Estado en el servidor de sus miembros y no a la inversa. El Estado de bienestar no era igual en todas partes, pero la confianza en sus ventajas la compartían las principales corrientes políticas del tiempo, desde los liberales y conservadores hasta los eurocomunistas, pasando por democristianos y socialdemócratas, que fueron sus principales arquitectos. Ese modelo se definía como social, pero no era socialista. Era un consenso transversal de los grandes partidos y corrientes políticas que mostraba la dimensión posideológica del Estado de bienestar. Todas sus variedades coincidían en ofrecer oportunidades a sus ciudadanos en el acceso a la Seguridad Social, la sanidad y la educación. A la difusión del Estado de bienestar le acompañó una apertura de las costumbres privadas y una reducción de la represión política. En la anteguerra, muchos gobiernos habían controlado estrechamente la vida privada y perseguido las opciones sexuales no sancionadas. Sobre la homosexualidad, el aborto y hasta la contracepción recaía un baldón a menudo reforzado por los códigos penales. El divorcio nunca era fácil y en muchos lugares, imposible. La censura de los medios de comunicación, práctica común. Pero el cambio de mentalidades se operó con gran celeridad. La oposición de la Iglesia al divorcio y al aborto en países de mayoría católica como Francia, Italia o Alemania Occidental tuvo escasa influencia sobre la opinión pública. El Estado de bienestar veía también a la difusión cultural como una de sus misiones capitales. Los cincuenta y los sesenta fueron años de grandes subsidios a la cultura que, tal vez por eso, entró en una fase de notable creatividad con las «nuevas olas» de escritores y directores de cine. Pese a las posteriores críticas al conformismo de la época, en esos años florecieron teatro, novela y cine. Lo que Europa Occidental había perdido en poder y prestigio político lo iba a recuperar en influencia cultural. Tales fueron los frutos de lo que en Francia llaman les treinte glorieuses, los casi treinta años de crecimiento económico y solidaridad social entre 1945 y las crisis del petróleo de los años setenta. Sus beneficios, señala Judt, se hicieron notar entre todas las clases sociales, aunque no consiguieran cambiar radicalmente la desigualdad material. Todavía en 1967, el diez por ciento de los británicos poseía un ochenta por ciento de la riqueza privada. Y Gran Bretaña no era la excepción, sino la regla. El efecto neto de la redistribución fiscal de esos treinta años fue mayormente una transferencia de rentas y propiedades al siguiente cuarenta por ciento. La teoría de la modernización: «El Estado de bienestar crea la clase media […] y la clase media defiende entonces al Estado de bienestar»22. El resto, es decir, la mitad de la sociedad, sólo ganó con el aumento general de la seguridad y del bienestar colectivos. Pero pocos se quejaban de esa privación relativa. Aun con esos defectos, este modelo al que Judt, con manifiesta apropiación indebida, denominaba la hora socialdemócrata, representó la mejor forma de organización solidaria que Europa Occidental haya conocido nunca. De ahí su resuelta animadver22. Tony Judt (con Timothy Snyder), Thinking the Twentieth Century, Nueva York, The Penguin Press, 2012 (Pensar el siglo XX, trad. de Victoria Gordo del Rey, Madrid, Taurus, 2012, p. 357). 22 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO sión hacia las protestas antisistema en Francia, Italia y Alemania durante los años sesenta y setenta. El capítulo que les dedica en Postguerra no puede ser más crítico. Una de las grandes conquistas del Estado de bienestar había sido el acceso masivo a la educación universitaria23. Pero ese éxito no vino acompañado de mayor enjundia en el pensamiento social (deconstruccionismo y estructuralismo francés24, recuperación del joven Marx y de los marxistas heterodoxos) ni en la práctica política (declive de los partidos comunistas, movimientos neorrománticos —hippies, pacifistas— frente a lo que Marcuse llamaba «tolerancia represiva» de las sociedades industriales, guerrilla urbana y «proletaria»). El interés de la nueva izquierda se desplazó hacia los movimientos anticoloniales, el apartheid en Sudáfrica y en Estados Unidos y todas las guerrillas campesinas del ancho mundo. Los radicales de 1968 imitaron hasta la caricatura el estilo de las revoluciones del pasado, pero no intentaron su reproducción casera. Sólo en Italia y Alemania una fracción de la izquierda, tan radical como minúscula, se decidió por una violencia terrorista sin horizontes. En suma, «los años sesenta acabaron mal en todas partes. El cierre del largo ciclo de crecimiento y prosperidad de la posguerra disipó la retórica y los proyectos de la nueva izquierda; el énfasis optimista en la alienación postindustrial y la despersonalización de la vida moderna pronto se vería desplazado por una renovada atención hacia [los] empleos y [los] salarios»25. No iban a ser los radicales de 1968 quienes acabasen con el Estado de bienestar del que tantas ventajas habían obtenido. Renunciar a la hora socialdemócrata de la posguerra resultaba sencillamente imposible para ellos. Por fortuna, apunta Judt26. 23. A finales de los años sesenta, en Italia estudiaba en la universidad uno de cada siete jóvenes; en Bélgica, uno de cada seis; en Alemania se habían multiplicado por cuatro desde 1950; en Francia había tantos universitarios como en todos los liceos (educación secundaria) en 1956. 24. Judt no desarrolló una evaluación de conjunto del movimiento deconstruccionista, pero de sus críticas a algunos de sus representantes se deduce una escasísima estima. Véanse «Elucubrations. The “Marxism” of Louis Althusser» en Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century, Nueva York, The Penguin Press, 2008 (Sobre el olvidado siglo XX, trad. de Belén Urrutia, Madrid, Taurus, 2008, capítulo 6) o «À la recherche du temps perdu. France and its Pasts» (ibídem, capítulo 12). Había algunas excepciones, como la de Edward Said, de quien, en cualquier caso, Judt valoraba más sus posiciones antisionistas que su Orientalismo (véase «Edward Said. The Rootless Cosmopolitan», ibídem, capítulo 10). 25. Postguerra, p. 651. Véase también Ill Fares the Land, Nueva York, The Penguin Press, 2010 (Algo va mal, trad. de Belén Urrutia, Madrid, Taurus, 2011, pp. 89 y ss.). 26. En sus últimos escritos, Judt no se excusaba por haber nacido antes de tiempo. Ni siquiera por la mojigatería sexual de los boomers primogénitos como él. «Nuestros sucesores —liberados de las antiguas trabas— se han impuesto nuevas restricciones a sí mismos. […] Los puritanos tenían una sólida base teológica sobre la que reprimir sus deseos y los de los demás. Pero los conformistas de hoy no tienen nada por el estilo a lo que aferrarse» (El refugio de la memoria, p. 199). Otras afectaciones de género caras a los posmodernos le parecían igualmente insustanciales. Al toparse con una obrita piadosa como la biografía de Arthur Koestler de David Cesarani (Arthur Koestler. The Homeless Mind, Nueva York, The Free Press, 1999), en la que el autor se apoyaba en sus hábitos sexuales —Koestler, al parecer, fue un mujeriego de la antigua escuela o, como se diría en la jerga académica actual, un depredador sexual— para ningunear su impecable trayectoria política, 23 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO Un eventual descarrilamiento de ese tren de alta velocidad sólo podría haber sobrevenido por otras razones. Una de ellas, el eventual éxito del modelo alternativo de planificación estalinista, hizo mutis por el foro, no por voluntad propia, sino por una implosión incontrolada. Pese a su poderío militar, el imperio soviético era difícilmente sostenible. Judt define con precisión su desequilibrada y paradójica estructura económica: la Unión Soviética, su centro político, exportaba productos agrarios y, a su vez, importaba bienes manufacturados de unos países periféricos política y militarmente cautivos. De esta forma, ni la Unión Soviética ni el resto de sus colonias podían dar cumplimiento a los pronósticos de superar a los países capitalistas en el curso de una o dos generaciones, ni tampoco mejorar de forma sensible el nivel de vida de sus sociedades. En cualquier caso, el estalinismo europeo reveló el tigre de papel que llevaba dentro. El otro riesgo para el Estado de bienestar venía de su propia evolución interna. El consenso keynesiano que se había impuesto en la posguerra postulaba un refuerzo mutuo de la planificación indicativa, el pleno empleo y la política fiscal redistributiva, pero ese círculo virtuoso dejó de retroalimentarse en los años setenta y ochenta. A las crisis del petróleo de 1973 y 1979 se unió la caída de la productividad y un rápido aumento del paro. Añádanse la transición demográfica con su rápida disminución de la natalidad, una deuda pública creciente y la estanflación en la economía, y resultará sencillo comprender que la acumulación de todas estas tendencias iba a cuartear los fundamentos del Estado de bienestar. En esta coyuntura, las críticas de Friedrich Hayek y sus seguidores al consenso keynesiano, hasta entonces contenidas intramuros de la academia, resonaron entre los electores. Los liberales de su escuela veían en la expansión del Estado el mayor obstáculo para el crecimiento y abogaban por reducirlo en prestaciones y en burocracia. Muchos de sus servicios podían ser provistos con mayor eficiencia por el sector privado, lo que contendría el aumento impositivo y aumentaría la libertad de los ciudadanos. En Gran Bretaña, las propuestas neoliberales se convirtieron en prácticas políticas con el triunfo electoral de los conservadores de Margaret Thatcher en 1979. Las campanas doblaban por la hora socialdemócrata. Para Judt, nada bueno iba a salir de allí. Pese a sus ataques al Estado, Thatcher no hizo otra cosa que centralizarlo, limitando el poder y los presupuestos de la administración local; no redujo el gasto público (en este punto Judt reconoce el peso de las ayudas al desempleo heredado de gobiernos anteriores); destruyó la influencia del movimiento sindical británico; privatizó todo cuanto pudo. Era lógico que Judt criticase lo que consideraba un descarrilamiento del Estado de bienestar; pero no a costa de negarse a explicar los éxitos de Thatcher. Según él, no aumentó el voto de los conservadores; sus triunfos se debieron a que una parte Judt se encendía: «La promiscuidad, “traicionar” al amante o al cónyuge, considerar sumisas a las mujeres y comportarse en general de forma “sexista” no era algo peculiar de Arthur Koestler […]. Como historiador [Cesarani] debería dudar antes de censurarle por actitudes y supuestos que eran muy comunes en su medio social y cultural» (Sobre el olvidado siglo XX, trad. de Belén Urrutia, 4a ed., Madrid, Taurus, 2013, p. 45). Noli me tangere. 24 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO del electorado laborista se pasó a los liberales, con la consiguiente esterilización de su voto en un sistema electoral mayoritario. Los votos que Thatcher ganó entre la clase obrera y la clase media-baja vinieron de una oleada moralista contra el atrevimiento de los años sesenta. La derrota que infligió a los mineros fue pírrica, porque estos carecían ya de futuro y porque la obtuvo bajo el choque emocional del atentado contra su vida del IRA Provisional. A Thatcher, se diría, todo le vino caído del cielo y «entre 1979 y 1990 hostigó, intimidó —y sedujo— al electorado británico para llevar a cabo una revolución política»27. Un crítico tan riguroso como Judt no hubiera permitido que nadie escapara con un argumento tan pobre (¡la seducción de Thatcher!). A la postre, Judt reconoce que la economía británica mejoró en los años de su mandato. Pero, a renglón seguido, añade algo sorprendente tras de su explicación económica del declive soviético: «Como economía, el Reino Unido de Thatcher era un lugar más eficiente. Pero, como sociedad, sufrió un cataclismo de desastrosas consecuencias a largo plazo. Al desdeñar y desmantelar todos los recursos que estaban en manos colectivas, al insistir a gritos en una ética individualista que prescindía de cualquier valor no cuantificable, Margaret Thatcher causó un grave daño al tejido que sustentaba la vida pública británica»28. A Judt le convendría haber recordado antes de disparar con el procesador de textos aquello que solía decir Isaiah Berlin: que los valores son inconmensurables, es decir, que hay diversas opciones para articular sus incompatibilidades. Especialmente, añadamos, cuando se trata de valores no cuantificables. Thatcher, en efecto, certificó el final de la hora socialdemócrata. Pero la cadena causal funcionó al revés de lo que Judt mantiene. No fue ella quien provocó la crisis del Estado del bienestar, sino la insostenibilidad del modelo lo que hizo posible a Thatcher. Poco a poco, los socialistas de todos los partidos, que decía Hayek, habían generado una inflación de «derechos sociales» difícilmente sustentable. Los derechos sociales no son otra cosa que beneficios cuyo mantenimiento depende de la situación de la economía, de los impuestos que los contribuyentes estén dispuestos a pagar y de los límites a la deuda pública. Cuando esas variables empeoran, habrá que reducir los beneficios. Ampliar la edad de jubilación; cambiar el sistema de reparto para las pensiones; liberalizar el mercado de trabajo; exigir buenos rendimientos académicos a los universitarios; imponer el copago sanitario según las rentas; y examinar a fondo los costes de otras muchas políticas sociales para mantener su supervivencia no equivale a desmantelar el Estado de bienestar, se ponga Judt como se ponga. Judt nunca fue entusiasta de Mitterrand. Luego de una biografía política, por decirlo diplomáticamente, muy accidentada, que lo llevó desde Vichy al Partido Socialista, pasando por numerosos espacios intermedios, Mitterrand, con la unión de izquierdas, ganó las elecciones presidenciales francesas en 1981. Largos años fuera del poder habían llevado a los socialistas a seguir soñando con otro mundo posible. Su programa ganador incorporaba, pues, medidas «anticapitalistas»: subidas salariales, 27. Postguerra, p. 780. 28. Postguerra, p. 785. 25 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO reducción de la edad de retiro, menor jornada laboral y nacionalizaciones. Pero ese proyecto «socialista» hubiera exigido también un control de cambios y una plétora de regulaciones que hubieran llevado a Francia a separarse de sus socios comerciales y, eventualmente, a abandonar la entonces Comunidad Europea. Así que, en junio de 1982, el presidente dio media vuelta, introdujo un programa thatcheriano y se olvidó de la «vía francesa al socialismo» (todas las comillas en este párrafo son de Judt). Dos años después, los comunistas habían salido de su gobierno, ahora en manos de tecnócratas, y su socialismo se convirtió en una modernización à l’américaine. No se entiende bien qué reprocha más Judt a Mitterrand, si las iniciales veleidades anticapitalistas o su abandono posterior. Al parecer, Judt hubiera deseado una combinación moderada de ambos extremos, es decir, la pervivencia de su añorado Estado de bienestar. Lo que no perdona a Thatcher ni a Mitterrand es que, a partir de ellos, la socialdemocracia se haya visto obligada a elegir entre reducirlo (con machaconería, Judt prefiere decir «desmantelarlo») o entregarse al populismo, cuando no a la demagogia. A un lado, los inanes imitadores de Thatcher como Tony Blair, a quien Judt critica con fiereza; por el otro, el viaje a ninguna parte de Mitterrand en 1982, muy parecido al más reciente de Hollande; o, peor, las ocurrencias de Rodríguez Zapatero. Es posible que Judt tenga razón y que, por separado, esas opciones acaben con la socialdemocracia como movimiento político, pero ni él ni, por el momento, nadie apunta una fórmula coherente para recomponer esa imprevista avería. Y no se logrará manteniendo la fantasía de que sus causantes fueron Thatcher, Mitterrand o sus lamentables imitadores y no la cruda realidad. La hora socialdemócrata había pasado. Cercanías Hay muchas formas de combatir la disonancia cognitiva, pero el ensueño y la melancolía se llevan la palma. Con el primero, uno niega los hechos fastidiosos y pone entre paréntesis su incómoda existencia. Al final de Postguerra, Judt eligió ese camino. El modelo social europeo, insistía, seguía vivo. Pese a los enormes problemas que creó, la absorción de los países del Este fue un impulso positivo para la unidad europea29. Los nuevos miembros eran muy desiguales entre sí, en economía, en política y en cultura, pero todos se adaptaron a los requisitos impuestos para su participación. Aunque algunos gobiernos arrastrasen los pies, sus electorados votaron a favor del modelo social europeo. Tampoco, digamos al paso, fue aquello una gesta. Los beneficios sociales de que gozaban los europeos orientales estaban bastante por debajo de los británicos tras los recortes de Thatcher. Pero, para Judt, pese a la enorme diversidad de la nueva Europa, estaba naciendo así una imprevista identidad europea: «Ahora, 29. Por más que la mantenga, en este punto, sin embargo, la confianza de Judt es más reducida en Postguerra de cuanto sostenía en las conferencias pronunciadas en 1995 en el Centro Johns Hopkins de Bolonia, publicadas posteriormente como A Grand Illusion? An Essay on Europe, Nueva York, Hill and Wang, 1996 (¿Una gran ilusión? Un ensayo sobre Europa, trad. de Victoria Gordo del Rey, Madrid, Taurus, 2013). 26 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO no sólo Europa ya no estaba eclipsada por Estados Unidos sino que, en cierto modo, entre ellos se habían cambiado las tornas»30. El flujo de inversión directa europea en la economía estadounidense superaba al de sentido contrario; la productividad por hora en la mayoría de los países europeos había desplazado a la norteamericana; y la política exterior de George W. Bush empujó a muchos europeos a reclamar mayor independencia. Los europeos habían hecho su opción: más ocio, menos trabajo, buenos ingresos y más calidad de vida. Este modelo era muy caro, pero garantizaba empleos más seguros y enormes transferencias sociales. Si para ello había que pagar impuestos, así eran los gajes del oficio. Judt era un historiador competente y sabía que a sus estadísticas las contradecían otras muchas, pero cerraba la discusión eligiendo siempre las que se ajustaban mejor a su narración31 y sin mencionar las alternativas. Ésta no sería en sí una crítica decisiva. Al cabo, todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales tenemos que elegir entre datos contrapuestos y no puede acusársele de hacerlo alevosamente. Pero, más allá de las opciones sobre estadísticas, se enrocaba en no discutir la sostenibilidad de un modelo europeo de cuya superioridad no cabía dudar32. Del ensueño a la melancolía sólo hay un paso. Tras la invasión de Irak —Judt fue de los pocos intelectuales estadounidenses que se opusieron a ella desde el principio— y la crisis financiera de 2008, sus juicios sobre Estados Unidos, país en el que había obtenido doble nacionalidad, se tornaron cada vez más implacables33. El capitalismo norteamericano era otro dios fracasado que, en su caída, amenazaba también con arrastrar al modelo europeo. Ill Fares the Land34, su último libro publicado en vida, tiene algo de la música que Henry Purcell escribió por la muerte de la reina Mary, tanta es la melancolía que lo envuelve. En su obra anterior a Ill Fares the Land, la defensa del Estado de bienestar recaía sobre el genitivo. Limitar los «derechos sociales» o contener su expansión equivalía 30. Postguerra, p.1125. 31. Un ejemplo entre muchos: «La desigualdad exacerba los problemas. Así, la incidencia de los trastornos mentales se corresponde estrechamente con la renta en Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que en todos los países de Europa continental estos dos índices no están relacionados» (Algo va mal, p. 29). 32. «Incluso si fuera cierto que los Estados europeos socialdemócratas […] de mediados del siglo xx eran insostenibles desde el punto de vista económico, en sí mismo esto no invalidaría sus aspiraciones» (Algo va mal, p. 78). 33. «Estados Unidos diverge de la experiencia occidental en general. En los demás países del Occidente desarrollado, los Estados de la guerra de la Era Moderna se transformaron en Estados del bienestar permanentes. […] [En Estados Unidos] el Gobierno […] ha pedido prestado dinero para luchar en unos conflictos que prefiere no reconocer demasiado abiertamente. El coste de estas guerras ha sido, por tanto, soportado por generaciones futuras, ya sea en forma de inflación o como una carga y una limitación sobre todo el resto del gasto público: sobre todo en materia de prestaciones y bienestar social». Véase Pensar el siglo XX, p. 354. 34. El título proviene de una estrofa de Oliver Goldsmith que reza: «Mal le irá a la tierra que, presa de apremios, permita que se acumulen las riquezas y decaigan las gentes». 27 EL ÚLTIMO SOCIALDEMÓCRATA EUROPEO a su desmantelamiento. Sin duda, la evolución de la sociedad europea había generado tendencias inquietantes: envejecimiento de la población; natalidad descendente; menor productividad de conjunto de la economía europea; rápido endeudamiento público y privado; reducción de los gastos de defensa. Pero, tan pronto como las nombraba, Judt dejaba de explorar sus consecuencias, como si con ello las nubes negras fueran a disiparse. La propuesta de reestructurar el Estado de bienestar, según él, sólo reflejaba la inopia argumental de un pequeño grupo de economistas y políticos que por un tiempo convencieron a los votantes con trucos de mercadotecnia. Los europeos acertaron al no dejarse seducir. Por lo que hace a Estados Unidos, este etnocentrismo europeo de Judt reflejaba una miopía que la Gran Recesión de 2008 se iba a encargar de refutar sin rodeos: fueron las economías europeas las que acabaron peor paradas. En lo que se refiere al resto del mundo, lo de Judt era directamente ceguera. En toda su obra pueden contarse con los dedos de una mano las referencias a China y otros países asiáticos, pese a su papel clave en la economía global. Ignorar su impacto sobre el mercado europeo de trabajo y, por tanto, sobre el mantenimiento, menos aún la ampliación, de los actuales «derechos sociales», como si de algo trivial o inconsecuente se tratase, era una insensatez. Ill Fares the Land bascula hacia el Estado. Lo que, durante siglos, había sido un aparato recaudador, represor y guerrero se transformó después de 1945 en proveedor de servicios sociales para «proteger al ciudadano empleado de los estragos de la economía de mercado»35. La visión weberiana del Estado como un aparato burocrático basado en el mérito, imparcial y aliado del ciudadano, por fin se había hecho carne, abasteciendo de recursos a la sociedad, al tiempo que evitaba la guerra. Las críticas que se le han dirigido por su proclividad a la ineficiencia, al despilfarro y, cada vez más, a la corrupción, las trata Judt como si no fueran otra cosa que el disfraz de los salteadores del bienestar. Su éxito entre parte del público no significa para Judt que el Estado deba desaparecer o reducirse al mínimo: al contrario, exige nuevas y mejores regulaciones. Este es un asunto cuya discusión no cesa y sería vano intentar abordarlo en profundidad ahora. Pero, desde la grotesca Regulación núm. 1677/88 de la Comisión Europea sobre la curvatura de los pepinos hasta la desmesurada ley de protección al consumidor conocida como Reforma Dodd-Frank en Estados Unidos, pasando por el intento de prohibición de bebidas carbónicas de más de medio litro en Nueva York o de las hamburguesas triples en España, o la persecución de los fumadores en todas partes, los consumidores tienen muchas razones para desconfiar de tantas regulaciones biempensantes. En cualquier caso, en su ofuscada defensa del modelo europeo, Judt busca refugio, como no lo había hecho nunca antes, en la censura moral: «Hay algo de profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. Durante treinta años hemos hecho una virtud del beneficio material: de hecho, esta búsqueda es todo lo que queda de 35. Algo va mal. p. 81. 28 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO un propósito colectivo […]. El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana […] No podemos seguir viviendo así»36. Estas líneas tremendistas («Arrepentíos») no proceden de un sermón. Son las que abren el libro y, desde ahí, nos deslizan hacia un mar de lamentos de recorrido tan circular y reducido como el de los trenes de cercanías. Judt resultaba admirable al denunciar que los intelectuales progresistas franceses silenciaban las contrariedades y las incógnitas del presente con la ilusión de un futuro soñado, pero ahogarlas en la añoranza de un pasado irremediablemente ido tampoco tiene nada de envidiable. No dejaba de tener razón Hobsbawm al profetizar una rápida obsolescencia de esa narrativa socialdemócrata. 36 . Algo va mal, pp. 16-17. 29 Sombras sobre las democracias Crisis, declive, retirada, vacío SANTOS JULIÁ 1 The Confidence Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present David Runciman Princeton, Princeton University Press, 2013 408 pp. $29.95 Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalisation of Democracy Francis Fukuyama Londres, Profile Books, 2013 464 pp. £25.00 Ruling the void. The Hollowing-Out of Western Democracies Peter Mair Londres, Verso, 2013 160 pp. £14.99 1. Santos Juliá es historiador. Sus últimos libros son Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX (Barcelona, RBA, 2010), Elogio de Historia en tiempo de Memoria (Madrid, Marcial Pons, 2011), Camarada Javier Pradera (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012) y Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas, 1896-2013 (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014). SOMBRAS SOBRE L AS DEMOCRACIAS Democracy in Retreat. The Revolt of the Middle Class and the Worlwide Decline of the Representative Government Joshua Kurlantzick New Haven y Londres, Yale University Press, 2013 304 pp. $30.00 Desde que existe algo parecido a las ciencias sociales, es decir, desde 1750, cuando en París y en Glasgow, dos hombres jóvenes, Jacques Turgot y Adam Smith —veintitrés años el primero, veintisiete el segundo—, enunciaron la teoría de los cuatro estadios por los que habría pasado la humanidad entera desde sus orígenes cazadores hasta su presente mercantil, pocos han sido los cultivadores de esos nuevos saberes que no hayan penado en busca de una ley que rija el desarrollo o evolución de las sociedades humanas. Siempre con la vista puesta en algún punto del horizonte en el que hombres y mujeres disfrutaran de una sociedad próspera, segura y bien gobernada, tanto la ley del progreso universal de la libertad de la tradición whig, como la ley de desarrollo de la historia humana que Engels atribuía a Marx, como la teoría de la modernización que hizo las delicias del funcional-estructuralismo a mediados del siglo xx, llevaban en sus entrañas el anuncio de un fin de la historia, nueva forma de la utopía que soñaron todos los filósofos, humanistas e ilustrados que precedieron a los científicos sociales en su preocupación por descubrir las leyes que rigen el devenir de la sociedad. Francis Fukuyama, que ya enunció un fin de la historia cuando el Muro de Berlín se vino abajo, no renuncia a imaginar una sociedad en la que la prosperidad, la democracia, la seguridad, el buen gobierno y el bajo nivel de corrupción sean el patrimonio común de sus ciudadanos. Lo nuevo es su atrevimiento a ponerle un nombre: Dinamarca; el nombre de la última utopía es Dinamarca, entendida como sociedad imaginada. Getting to Denmark es la tarea que nos propone en su último y monumental volumen, Political Order and Political Decay, secuela y coronación de un anterior y largo viaje, desde la aparición del hombre hasta la Revolución Francesa, en busca de los orígenes del orden político2. Final de este viaje, «Dinamarca» —entre comillas— dispone de los tres conjuntos de instituciones políticas que definen a una democracia en perfecto equilibro: Estado competente, fuerte imperio de la ley y rendición democrática de cuentas3. Tal vez no sea una casualidad que Dinamarca, ahora sin comillas, alterne con Suecia, desde hace ya medio siglo, en los dos primeros puestos de la clasificación mundial de estados según ingresos fiscales como porcentaje del PIB: siempre por encima del 45% y, en ocasiones, pasando del 50%, un detalle 2. Francis Fukuyama, The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution, Londres, Profile Books, 2011. 3. No es sorprendente que esta original propuesta haya sido destacada en varias reseñas o comentarios del libro de Fukuyama, como, por ejemplo, las de John Gray, «Destination Denmarck», y Luis Fernández-Galiano, «Dirección: Dinamarca». 32 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO que no parecen tener en cuenta nuestra pléyade de neoarbitristas cuando proponen a los españoles ser como los daneses, aunque sometiendo al Estado a una severa dieta de adelgazamiento. Fukuyama se guarda también de establecer una relación teórica entre este dato —del que deja, sin embargo, constancia gráfica— y todos los demás, como si Estado competente, imperio de la ley y rendición de cuentas no tuvieran nada que ver con el volumen de recaudación fiscal y de gasto público y, en definitiva, de tamaño del Estado. Pero si el anuncio del fin de la historia, fruto del derrumbe del comunismo o único socialismo realmente existente, podía entenderse como prenda de un inexorable triunfo mundial de la democracia, el volumen que acaba de culminar ha dejado paso a una más serena contemplación de la larga marcha de la humanidad sobre la tierra, en la que no están excluidos períodos ni amenazas de declive o decadencia. El propósito que le anima, sin embargo, no ha cambiado: encontrar la clave que desentrañe el magno problema de por qué, habiendo llegado la humanidad a cierto fin de la historia, el triunfo de las democracias sobre cualquier otra forma de orden político no sólo no es aceptado por todos, sino que, para colmo, allí donde sí goza de legitimidad no siempre puede decirse que la sociedad sea próspera, accountable, segura, bien gobernada y con niveles aceptables de corrupción, y allí donde la democracia sólo es un marbete que oculta sistemas corruptos, sus dirigentes no parecen mostrar demasiado interés en emprender el viaje a Dinamarca. Más aún, allí donde nunca ha existido un orden político no democrático, como es el caso de Estados Unidos, resulta —y esto es lo más original del libro— que la democracia sufre cierto colapso institucional que anuncia, si no se pone remedio, una inevitable decadencia. Ahora bien, al analizar el declive del orden político de Estados Unidos, Fukuyama no recurre a ese argumento circular que reduce la crisis de la democracia a lo que Runciman define como una trampa de confianza. En esta visión, atravesada por un ingenuo optimismo que los hechos han negado una y otra vez, tanto en los años veinte y treinta como en los noventa y en lo que llevamos de nuevo siglo, las crisis de las democracias son necesarias, inevitables, pero lo son por idénticas razones y en la misma medida en que es necesaria e inevitable su solución. Runciman no se cansa — aunque pueda fatigar algo a sus lectores— de reiterar una y otra vez que durante los últimos cien años de historia, en 1918 como en 2008, con paradas en 1933, 1947, 1962, 1974 y 1989, las democracias repiten una pauta que va desde el error, la confusión, el riesgo y la experimentación, hasta una indefectible recuperación. Es como si la trampa de confianza que impide percibir la inmediatez del desastre que se avecina, y reaccionar a tiempo, dispusiera en alguna esquina de una escalera para salir a la superficie una vez que el desastre ha inundado sus diversas estancias: en democracia, las crisis funcionarían al modo de un reloj despertador, que espabila a los adormecidos dirigentes y les empuja a poner remedio al desastre que no quisieron ver cuando lo tenían ya delante de los ojos. La confidence trap es, por tanto, una trampa con trampa, porque en realidad existe siempre una salida que, para colmo de venturas, refuerza a la misma democracia. Siempre, claro está, que se hayan superado los siete mil dólares 33 SOMBRAS SOBRE L AS DEMOCRACIAS de renta per cápita, única condición para salir de la crisis con idéntica seguridad que se cae en ella, lo cual devuelve otra vez a esos gobiernos la confianza que estará en el origen de la siguiente crisis, y así sucesivamente: la democracia es el único orden político conocido que convierte la victoria en derrota con la misma facilidad con que convierte la derrota en victoria. Y esa sería la razón por la que la historia de la democracia, a la vez que acumulativa, es cíclica. Su triunfo es la razón de su fracaso y su fracaso es la razón de su siguiente triunfo. Y así la historia, termina Runciman, goes on. Que la historia sigue es, a estas alturas, un axioma que ni siquiera Francis Fukuyama se atrevería a poner en duda y del que ya había dejado algunas muestras en sus artículos del Journal of Democracy, en los que ha ido adelantando algunas de las principales tesis que constituyen el entramado de su último libro y que podrían resumirse en una afirmación que el recientemente fallecido Juan José Linz expresó de manera sintética cuando en 1996, con motivo de la recepción del premio Johan Skytte de Ciencia Política, dijo: «Sin Estado no hay democracia», a la vez que llamaba la atención sobre el olvido de lo importante que es la existencia de un Estado razonablemente moderno como precondición para el funcionamiento de las instituciones democráticas4. «No state, no democracy», resumió poco después el mismo Linz con Alfred Stepan, en lo que podría entenderse como eco y a la vez rectificación de la celebérrima síntesis que Barrington Moore ofreció de uno de sus principales hallazgos sobre los orígenes sociales de la democracia al sentenciar: «No bourgeois, no democracy»5. Al situar el Estado donde Moore colocaba al burgués, es claro que Linz, solo o con Stepan, se refería a las precondiciones políticas de la democracia, entre las que ambos señalaban que todos los actores políticos, especialmente el gobierno, estuvieran eficazmente sometidos al imperio de la ley y que existiera una burocracia de Estado además de un suficiente desarrollo de la sociedad civil y de una sociedad económica institucionalizada, de tal manera que si los gobiernos elegidos libremente infringieran la Constitución, violaran los derechos de los individuos y la minorías, invadieran las funciones legítimas del legislativo y no gobernaran dentro de los límites de un Estado de derecho, sus regímenes no podrían llamarse democracias. Fukuyama, que no cita este claro antecedente de sus principales tesis, limita los prerrequisitos de la democracia a tres instituciones del orden político: Estado cum burocracia, imperio de la ley y rendición de cuentas, aunque luego aparecerá en escena la expansión de la clase media y de grupos de intereses económicos. De 4. Juan José Linz, «La democracia hoy: una agenda para estudiosos de la democracia» [1996], en Juan José Linz, Obras escogidas, vol. 4. Democracias: quiebras, transiciones y retos, José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley (eds.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 557-574. 5. Juan José Linz y Alfred Stepan, «Toward Consolidated Democracies», The Journal of Democracy, vol. 7, núm. 2 (abril de 1996), p. 14. Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1966, p. 418. Este pasaje se ha citado muchas veces como «No bourgeoisie, no democracy», aunque Moore escribe como queda citado. 34 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO momento, en la lenta construcción del moderno Estado democrático, el punto de no retorno se produce, según Fukuyama, cuando el orden político construido sobre redes familiares y clientelares, o sobre relaciones de parentesco y amistad, es sustituido por el Estado, el imperio de la ley y la autonomía de la Administración. Pero la impersonalidad del poder y la neutralidad de la Administración no son todavía la democracia, que consiste en un permanente rendimiento de cuentas ante los ciudadanos y la institución por ellos elegida, el Parlamento, y en un control y equilibrio de poderes que limiten o anulen la política propia del Antiguo Régimen. Y aquí, de nuevo, el claro antecedente es Linz, cuando afirmaba en la misma lección de Upsala que «la democracia no será posible sin que los gobiernos sean responsables», tercera institución que Fukuyama considera como constitutiva del Estado democrático. En culminar esa evolución hacia el Estado, la ley y la rendición de cuentas es en lo que consistiría todo el desarrollo político, impulsado en definitiva, según Fukuyama, por una cada vez más amplia clase media que, en la medida en que aumenta su riqueza y contribuye con sus impuestos, exige el sometimiento del Estado al imperio de la ley como único medio para proteger la seguridad de su propiedad y garantizar su participación en la política. El pago de impuestos, acompañado de la exigencia de representación, se presenta, pues, como la nueva ley de progreso o desarrollo político que conduce a esa imaginada Dinamarca, culminación de una larga marcha en la que unos determinados actores se sienten impulsados por el incremento de sus rentas a reclamar su participación en el juego político y no ser tratados como súbditos de un poder despótico. Esta visión de la democracia como destino o puerto de llegada de un largo viaje se vio reforzada a mediados de los años setenta del pasado siglo por el desencadenamiento de lo que Huntington denominó la tercera ola, iniciada en 1974 en Portugal. Entre ese año y 1995, el número de Estados que podían clasificarse como democracias, según los cómputos de Freedom House, se triplicó con creces, pasando de 36 a 117, un éxito sin precedentes que extendió la convicción de que la democracia había superado todos los obstáculos y triunfado sobre todos sus enemigos y se había convertido en destino de toda la humanidad, a pesar de que ya entonces no faltó quien llamara la atención sobre el hecho de que, de esos 117 Estados, tan solo 76 merecían ser definidos como democracias políticas efectivas6, constatación que no tardará en introducir en el análisis la evidencia de que un buen número de Estados que decían ser democracias porque en ellos se celebraban elecciones, en realidad no lo eran, o lo eran únicamente de manera defectuosa. La euforia, pues, duró poco: en el primer año del nuevo milenio, el número de democracias alcanzó su máximo, 121, para caer de nuevo en 2003 hasta las 117 de ocho años antes. En su informe anual de 2011, Freedom House afirmaba que el número de países calificados como democracias electorales había bajado a 115, lejos de las 123 de 2005 y que, además, regímenes 6. Larry Diamond, «Is the Third Wave Over?», Journal of Democracy, vol. 7, núm. 3 (julio de 1996), pp. 20-37, afirma que el número de democracias en 1996 se sitúa entre 76 y 117, «dependiendo de cómo se cuente». 35 SOMBRAS SOBRE L AS DEMOCRACIAS autoritarios como los de China, Egipto, Irán, Rusia y Venezuela, seguían adoptando medidas represivas con escasa resistencia por parte del mundo democrático. La era de las transiciones había terminado y todo indicaba que había comenzado la era de las dificultades en los procesos de consolidación. Las dificultades se referían a las democracias recién instauradas, en muchas de las cuales fue perceptible desde los primeros momentos que, aunque mantuvieran las elecciones libres y aceptablemente limpias, sus dirigentes estaban bien lejos de cuidarse de la protección de los derechos individuales y no brillaban especialmente en lo que al respeto del imperio de la ley se refiere. Fareed Zakaria, un reconocido elitista, según Larry Diamond, habló en 1997 del auge de las «democracias iliberales», o meramente electorales, que combinaban elecciones libres con restricciones de derechos y libertades y ausencia de una estructura constitucional que pusiera límites al gobierno y garantizara la supremacía del poder judicial7; Estados fallidos en los que las elecciones no servían como remedio a la carencia de una burocracia eficiente ni introducían la exigencia de rendimiento de cuentas. El clima de euforia que acompañó a la tercera ola mientras crecía de volumen se mutó en una perspectiva más sombría sobre el destino final de aquellas democracias implantadas desde arriba cuando ni el Estado, ni el imperio de la ley ni la rendición de cuentas estaban desarrolladas. Si a esto se añade que la ola vino a morir en la playa de las 115 democracias electorales contabilizadas en 2010, lo ocurrido desde entonces, con las diferentes derivas hacia el autoritarismo y la compatibilidad entre un espectacular desarrollo económico y el incremento de una clase media con un sistema de partido único, anunciaba para las democracias un futuro menos universal y más problemático de lo que se había divisado desde la cresta de la ola. Y así, como acaba de observar el codirector de Journal of Democracy en el número de enero de 2015, dedicado a celebrar el 25º aniversario de su aparición, lo que en 1990 se saludó como un resurgir de la democracia de alcance mundial, y cinco años después se reconocía como un avance enorme en su legitimidad universal, de modo que al entrar en el nuevo milenio ya podía anunciarse el definitivo triunfo de Tocqueville sobre Marx —«Ahora todos somos tocquevilleanos», decían8—, en 2005 comenzó a percibirse bajo otra luz, debido a las dificultades para construir un sistema democrático en Irak y al retroceso de Rusia hacia formas de autoritarismo. Los tonos más sombríos de 2005 se convirtieron cinco años después en el reconocimiento de una evidente erosión de la libertad, hasta desembocar en la inquietante pregunta de 2015 sobre el declive de la democracia9. ¿Qué ha ocurrido para que la euforia provo7. Larry Diamond, «The Illusion of Liberal Autocracy», Journal of Democracy, vol. 14, núm. 4 (octubre de 2003), pp. 167-171. 8. Marc F. Plattner y Larry Diamond, «Introduction», Journal of Democracy, vol. 11, núm. 1 (enero de 2000), pp. 5-10, que terminaba diciendo «with little exageration: We are all Tocquevilleans now». 9. Marc F. Plattner, «Is Democracy in Decline?», Journal of Democracy, vol. 26, núm. 1 (enero de 2015), pp. 5-10. 36 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO cada por el triunfo de la democracia —en singular— hace veinticinco años se haya convertido en la incertidumbre sobre el futuro de las democracias —en plural— que preocupa a nuestro presente? Entre las respuestas a esta pregunta, y dejando aparte todo —que no es poco— lo relacionado con el célebre trilema o paradoja de la economía global de Dani Rodrik10, una de las primeras se refería al cambio sustancial experimentado en la posición de los partidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de siglo, un cambio definido en 1994 por Peter Mair como desplazamiento de su ubicación desde la sociedad al Estado, de manera que habrían acabado por identificarse más como actores estatales que como se definían en sus orígenes, actores sociales11. Este cambio de la sociedad al Estado, con la consiguiente pérdida de identificación de los electores y la erosión del sentido de pertenencia de los ciudadanos a un partido específico, habría dado lugar a una transformación del partido atrapatodo —sucesor a su vez del partido de masa— en partido cártel, caracterizado por la interpenetración del partido con el Estado y, lo que no es menos importante para el resultado final, la creciente tendencia a la colusión interpartidos, de tal manera que la competición entre ellos dejó de referirse a opciones políticas básicas para limitarse a la «provisión de espectáculo, imagen y teatro». Con la aparición de este nuevo tipo de partido, sin fuerte arraigo social, sin militantes, sin un electorado fiel, la capacidad para resolver problemas sociales se despolitizó y el tradicional mundo de la democracia de partidos —como escribe el mismo Peter Mair en su póstumo Ruling the Void—, un mundo en el que los ciudadanos interactuaban con sus líderes políticos y mantenían hacia ellos un sentimiento de adhesión, sufrió un proceso de vaciamiento que fomentó, como reacción, el retorno de las protestas antipartido protagonizadas por la extrema derecha. Más remotos, y menos legitimados, los partidos gobiernan sobre un gran vacío, que llenan las protestas de los movimientos populistas. Una segunda respuesta mira hacia la clase social que supuestamente ha ejercido como impulsora de la democracia. Ha de entenderse por ésta no exactamente la burguesía en la que pensaba Moore, sino la clase media interpretada al modo de Huntington y Lipset, es decir, la clase crecida al socaire del desarrollo económico y la modernización social, encargada, por tanto, junto con los sectores más organizados de la clase obrera, de dar el final push en el inevitable camino a la democracia. Capitalismo, modernidad, clase media, democracia: tales eran los elementos que componían el gran relato teleológico. Pero a finales del siglo pasado y en lo que va de este, esas clases medias que antes se levantaban por la democracia, comenzaron a rebelarse 10. En The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World, Nueva York, Norton, 2011, Dani Rodrik desarrolló su «teorema de imposibilidad» para la economía global, publicado en su weblog el 27 de junio de 2007, que dice: «La democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son mutuamente incompatibles: podemos combinar dos cualesquiera de las tres, pero nunca las tres simultáneamente y por completo». 11 . Peter Mair, «Party Party Organizations. From Civil Society to the State», en Richard S. Katz y Peter Mair (eds.), How Parties Organize. Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, Londres, Sage, 1994, pp. 1-22. 37 SOMBRAS SOBRE L AS DEMOCRACIAS contra ella. De Venezuela a Bolivia, a Kenia, a Tailandia o a Taiwán, escribe Joshua Kurlantzick, líderes procedentes de la clase media en rebeldía se han convertido en «autócratas elegidos», al estilo de Putin en Rusia, dominando a unas democracias no lo bastante fuertes como para limitar el poder del líder que desprecia el compromiso, la negociación y la tolerancia de la oposición, mientras las encuestas de opinión revelan que, en la misma Rusia, tan solo el 16% de la población considera que es «muy importante» que su nación sea gobernada democráticamente. Cumplen estos nuevos autócratas una exigencia de la democracia, puesto que son líderes elegidos, pero desprecian el liberalismo constitucional, y no sienten especial interés por el imperio de la ley, las libertades y los derechos individuales. Por no hablar de China, que ha unido en el mismo paquete capitalismo como sistema económico, comunismo como forma autoritaria de Estado-partido, y nacionalismo como seña de identidad, presentándose en la escena mundial como un modelo de desarrollo capaz de superar los fracasos del capitalismo liberal. El Consenso de Pekín sustituyendo al Consenso de Washington, como decía a International Herald Tribune un profesor de la Universidad de Qinghua, Cui Zhiyuan, a comienzos de 2010, según recuerda Kurlantzick en su muy documentada y universal enmienda a la totalidad de la tesis de la modernización: nada indica que en las clases medias emergentes en las naciones que han experimentado un más rápido y elevado crecimiento económico en las últimas décadas anide algún impulso sobre el que construir un orden democrático; sencillamente, no se han propuesto ir a Dinamarca, a no ser como turistas, ni sienten mayor interés en limitar la corrupción. Más bien ocurre lo contrario, con el evidente resultado de que, en esos Estados, la democracia liberal está en franca retirada, aunque se mantengan los rituales de la democracia electiva, cada vez menos apreciados por un creciente sector de la población. En fin, una tercera respuesta se centra en el análisis del funcionamiento institucional de la más antigua y consolidada democracia del mundo, que es la de Estados Unidos, donde lo que habría ocurrido en las últimas décadas no es un déficit de democracia, sino todo lo contrario: demasiada democracia en su dimensión madisoniana, esto es, no en lo que la democracia tiene de imperio de la ley y rendimiento de cuentas, sino en lo que tiene de checks and balances, de controles y contrapesos. La multiplicación de actores políticos en forma de tribunales, comités del Congreso, crecimiento desorbitado de lobbies, comisiones independientes, autoridades regulatorias y todo tipo de asociaciones de defensa de intereses específicos o de identidades diversas, ha tejido una trama de poderes capaz de vetar cualquier medida tomada por los poderes del Estado, sea el ejecutivo o el legislativo. La democracia estadounidense se habría convertido así, como argumenta Fukuyama en la cuarta y última parte de su libro, la más original, en una vetocracia, nuevo concepto que ha conocido una rápida fortuna en la explicación del bloqueo o parálisis que sufre el gobierno estadounidense, resultado de una expansión ilimitada de controles y contrapesos en relación con la fortaleza del Estado. Se habría producido así una inversión en la capacidad de la democracia para acabar en (perdón por el vocablo) la repatrimonialización de los 38 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO bienes públicos, que ya no estarían en manos de grupos de afinidad o de parentesco, como en los tiempos predemocráticos, sino en la de grandes intereses capaces de paralizar la acción del Estado por su poder de veto, razón última de la decadencia política de Estados Unidos. En una conferencia sobre el futuro de la democracia que impartió en noviembre de 1983, en el Palacio de las Cortes de Madrid, invitado por Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso de los Diputados, Norberto Bobbio dijo que si le preguntaran «si la democracia tiene un porvenir y cual sea éste, en el supuesto caso de que lo tenga, les respondo tranquilamente que no lo sé»12. Han pasado muchos años desde aquella conferencia, la tranquilidad con que se miraba entonces el futuro se ha esfumado y los acentos que predominan en el mundo académico suenan más bien sombríos, si no lúgubres: la democracia vaciada o en el vacío, la democracia en retirada, la democracia en declive, son algunas de las voces que han irrumpido en el debate político sobre el futuro de lo que hace veinticinco años se celebraba como democracia triunfante. La multiplicación de las democracias viene a ser, por tanto, como la otra cara del declive de la democracia: muchas son, pero su calidad palidece. El debate es rico en derivaciones y recovecos, en énfasis y matices, pero una cosa es clara: la democracia ha dejado de ser, como se tendía a dar por supuesto cuando agonizaba el siglo xx, el fin de la historia o la última de todas las utopías posibles, más que nada porque, al decir hoy en día «democracia», no se sabe muy bien de qué se trata, como no sea que previamente se aclare de qué democracia estamos hablando. Y ese será el tema de debate que nos seguirá ocupando en los próximos años hasta que… bueno, hasta que algún día lleguemos todos a Dinamarca para quedarnos en ella. 12 . Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 7. 39 La izquierda, el nacionalismo y el guindo FÉLIX OVEJERO 1 Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994) Gaizka Fernández Soldevilla Madrid, Tecnos, 2013 472 pp. 23,50 € Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA Eduardo Teo Uriarte Vitoria, Ikusager, 2013 394 pp. 24 € 1979/2006. Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña Antonio Robles Barcelona, Biblioteca Crónica Global, 2013 750 pp. 25 € Podrá contarse de muchas maneras, pero la idea fundamental de nuestros nacionalismos más tremendos es muy sencilla: España ha oprimido históricamente a vascos 1. Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona. Sus últimos libros son Proceso abierto: el socialismo después del socialismo (Barcelona, Tusquets, 2005), Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo (Buenos Aires/Madrid, Katz, 2008), La trama estéril: izquierda y nacionalismo (Mataró, Montesinos, 2011), Idiotas o ciudadanos: el 15-M y la teoría de la democracia (Barcelona, Montesinos, 2013) y El compromiso del creador. Ética de la estética (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014). L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO y catalanes, explotados en su riqueza y despreciados en su identidad cultural. El maltrato económico y la falta de reconocimiento político de una identidad cultural compartida serían la cristalización consumada de un conflicto que se ha prolongado durante siglos y que se manifiesta de distintas formas. Algunos, como Esquerra Republicana de Catalunya, hablan sin rubor de colonias víctimas de ocupación militar. Es el relato del conflicto2. Un relato que, apenas sin reservas, la izquierda española ha hecho suyo con muy pocas excepciones. En ese guindo anda y no parece que se vaya a caer. Y ahora, la realidad. La económica, primero. En palabras de Teo Uriarte en uno de los libros reseñados: «El País Vasco es una de las zonas de mayor bienestar de Europa y el mundo, donde más de cien mil ciudadanos vascos, de una población de 2,1 millones, disponen de una segunda vivienda en propiedad en otras partes de España, donde los salarios medios en activo y las pensiones de jubilación superan la media española y donde dos de sus localidades, San Sebastian y Getxo, tienen las viviendas más caras de España. Además, la cobertura de servicios sociales alcanza los niveles más altos. También hay que mencionar la relación de privilegio fiscal y financiero con el resto de España». Exactamente, según uno de los más competentes analistas de estas cosas, Ángel de la Fuente, «la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias». La fantasía no es menor si atendemos a la acusación de falta de reconocimiento de la identidad. El sistema público ofrece la posibilidad de estudiar íntegra y exclusivamente en euskera, una lengua que sólo utilizan el 13,3% de los vascos. Eso sí, el euskera es un requisito para acceder a concursos, empleos públicos y ayudas a proyectos de cualquier orden. Una decisión institucional que cercena las opciones sociales y laborales de una mayoría de los vascos, incompetentes en euskera. Y, por supuesto, también del resto de los ciudadanos españoles, a los que no les cabe ni la posibilidad de jugar el partido. En Cataluña, pues poco más o menos. O peor: aunque no existe la posibilidad de escolarizarse en castellano, ésta es, además de la lengua común, la lengua materna 2. Hay una tercera tesis —no menos endeble— en el relato del conflicto que merecería un tratamiento aparte: la Guerra Civil como una guerra contra Cataluña y el País Vasco. Un dato para cada caso. Las provincias vascongadas fue el lugar de España donde fue menor la represión franquista: «sólo en las provincias de Burgos o de Santander se fusiló a más gente que en toda la hoy comunidad autónoma, a pesar de la diferencia enorme de población» (José María Ruiz Soroa, «Los muertos que perdieron su identidad»). El otro dato ejemplifica con su eficiencia la recreación histórica del «conflicto». En la versión original de las memorias de Pasqual Maragall, escrita por Esther Tusquets y Mercedes Vilanova, el expresidente de la Generalitat contaba que la familia Maragall recibió con algo parecido al entusiasmo «la liberación de Barcelona». Digo «en la versión original», porque esa edición no fue la que finalmente llegó a las librerías. A ésta le faltaron veinte páginas, precisamente las que corresponden a esa parte de la historia. La presión de la familia consiguió que, en plena democracia y sin mediación judicial alguna, se destruyeran veinte mil ejemplares en los que se contaba la historia completa. Por cierto que, en aquellos mismos días, Pasqual Maragall aparecía en un acto de apoyo al juez Garzón, en la Universidad de Barcelona, en el que, al grito de «No nos callarán», se criticaba a «quienes pretenden borrar la memoria del franquismo». 42 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO del 55% de los catalanes, frente 31,6%, que tiene el catalán. La clase política de primera línea presenta otro perfil: según solventes estudios de hace pocos años, tan solo el 7% de los parlamentarios reconoce el castellano como su «identidad lingüística»3. Una circunstancia poco compatible con lo que normalmente sucede con las colonias: los colonizados son los que mandan. Como tampoco lo es que Cataluña sea la región con mayor PIB de España, que el presidente de la Comisión de Exteriores de la metrópoli sea un nacionalista catalán o que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros cincuenta y cinco altos cargos de la Generalitat cobren más que el presidente del Gobierno. Y, si se mira la trama social, la fabulación nacionalista todavía resulta más extravagante. Cerca del 70% de los catalanes, que en primera y segunda generación proceden de otras partes de España, ocupan las partes más bajas de la pirámide social y viven en el extrarradio de las ciudades, mientras que los «colonizados» habitan en los mejores barrios. También aquí la lengua empeora las cosas, al menos si nos importa la igualdad. Al convertirse el catalán en requisito para acceder a muchos puestos laborales, entre ellos los de la administración pública, la lengua oficia como un filtro que penaliza a los castellanoparlantes, los más humildes. La exclusión real es la de los supuestos invasores. Y no es retórica, que, de tan naturalizada que está la patología, se expresa con pasmosa brutalidad. Es el caso de Mas cuando recomienda a los que piden la escolarización en castellano «que monten un colegio privado en castellano para el que quiera pagarlo, igual que se montó uno en japonés en su momento». Otro ejemplo: en pleno debate electoral, ante la presencia callada de los políticos de izquierda, interrumpe a otro candidato para decirle: «Miren si este país es tolerante que ustedes vienen aquí, hablan en castellano en la televisión nacional de Cataluña y no pasa nada». Lo más inquietante de todo es el «vienen aquí», ese sentido patrimonial del territorio político, asociado, además, a la identidad. Ese es el cuadro: España muestra un grado de reconocimiento institucional de sus lenguas minoritarias absolutamente excepcional, que, desde luego, no encontramos en ningún otro país de la Unión Europea con un grado de pluralidad cultural comparable o mayor4. Opresión, ninguna: riqueza y reconocimiento. Sin embargo, la izquierda ha comprado el cuento de la opresión nacional. Asume que hay un fondo de verdad en el relato nacionalista. Y hasta reproduce sus mentiras. En el caso catalán sobran los ejemplos. Así, la Conferencia Política de EUiA, (Esquerra Unida i Alternativa, referente de Izquierda Unida en Cataluña) defiende la existencia de un límite del 4% de la solidaridad interterritorial «como en Alemania», aunque hoy todo el mundo sabe —y admite, incluidos sus promotores— que la existencia de ese límite 3. Thomas Jeffrey Miley, Nacionalismo y política lingüística: el caso de Cataluña, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. Las fuentes de las restantes informaciones pueden encontrarse en Félix Ovejero, La trama estéril, Barcelona, Montesinos, 2011. Esto es también aplicable a las afirmaciones empíricas recogidas en esta reseña, salvo que se indique lo contrario. 4. Según el número de lenguas que se hablan, hay bastantes más en Alemania (29), Francia (29) o Italia (33). Hilando más fino, habría que utilizar el llamado índice de «fragmentación étnicolingüística o de diversidad lingüística» , esto es, la probabilidad de que dos personas cualesquiera de un país elegidas al azar tengan una lengua materna diferente. 43 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO es una falsedad puesta en circulación por los nacionalistas, como lo es, dicho sea de paso, la existencia de balanzas fiscales oficiales en los Estados federales del mundo. Pero lo peor no es ya que la izquierda compre la mentira sino que, también, adquiera en el lote el sustrato moral que acompaña a la mentira: la indecencia del límite a la solidaridad. Por este camino, EUiA se encuentra, en estos asuntos, al lado de la Liga Norte, el incómodo apoyo internacional del presidente de la Generalitat. Pero los desórdenes morales en torno al nacionalismo catalán de los últimos tiempos resultan pecados veniales comparados con los que han acompañado durante tantos años al nacionalismo vasco. El más evidente, el matonismo cotidiano: el asesinato, la intimidación y los desplazados políticos. La falta de libertad, sin más, tan magníficamente sintetizada en la clásica secuencia de Blade Runner: «Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo». Falta de libertad de unos que era falta de libertad sin más, porque en la buena sociedad, como nos recordaba el Manifiesto comunista, «La libertad de cada uno es condición de la libertad de todos». Y es que por no ser libres ni siquiera lo eran quienes compartían la perspectiva de los asesinos, que no eran libres de defender cosas distintas de las que defendían, de cambiar de ideas. Incluso ellos mismos tenían razones para dudar de si lo que decían creer lo creían honestamente o lo hacían porque era lo único que les dejaban creer. A partir de ahí, el resto. El terror era el soporte material —que no el intelectual— último de las miserias de muchos otros, de cómplices, que cobijaban al criminal y señalaban a la víctima; de los que comprendían los asesinatos, «porque algo habrán hecho»; de los apocados, que educadamente pedían a su vecino que «por favor, no deje el coche en el garaje de la comunidad, que los demás no queremos pagar por sus ideas», y de los equidistantes, que otorgaron razón a la violencia por el hecho mismo de serlo y pedían «diálogo», como sucedió con aquel improvisado remate de la periodista Gemma Nierga —portavoz circunstancial de los allí presentes— a la manifestación posterior al asesinato de Ernest Lluch: «Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató, habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor». Pero ha habido más. La contaminación moral alcanzó también a aquellos que parecían oponerse al relato del conflicto. Expresiones como «los esfuerzos de ETA no son suficientes» o, incluso, «ETA tiene que comprender que su única opción es disolverse y entregar las armas», se avecinaban inquietantemente al trato que el profesor otorga al alumno descarriado del cual espera que reconduzca su conducta. Atentos a las buenas señales, debíamos elogiar los gestos y agradecer el respeto a la ley, el comportamiento que se da por supuesto a cualquier ciudadano. Parecía que les debíamos alguna cosa, que la deuda era nuestra, aunque fuera ETA la que debía bastantes más cosas que explicaciones. El trasfondo de reproche y elogio, una versión de la parábola del hijo pródigo, reposaba en un inquietante poso de confianza, en la creencia de que la reconvención y nuestra decepción escuecen al criminal porque le importan tanto nuestro juicio 44 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO sobre él como el paisaje moral de fondo que hace inteligible el reproche. Si te recrimino una grosería, es porque espero que te importen tanto las buenas maneras como mi opinión. Sustituyan ETA por Al Capone o Jack el Destripador y entenderán lo que quiero decir. Si a algún lector la comparación le parece un desafuero, es porque está preso precisamente de lo que quiero señalar, porque cree que hay razones para entender a ETA que no se dan en los otros dos casos. Confío en que siga leyendo: detrás de su incomodidad se esconde el meollo de problema, el soporte intelectual del desorden. Hay muchas razones psicológicas por detrás de un desajuste moral que lleva a empatizar con los asesinos, casi todas con el nombre de solemnes teorías psicológicas: disonancias cognitivas, preferencias adaptativas, síndrome de Estocolmo, etc. Cada una a su manera confirma que los humanos andamos necesitados de levantar patrañas para afrontar fragilidades y desamparos, hasta incluso buscar la simpatía de quien nos esclaviza. Intentamos recrear nuestras biografías y pactar con miserias y cobardías sin sentirnos miserables o cobardes. Eso y mil cosas más, seguramente. Y casi es normal que suceda. Pero si en el caso del terrorismo nacionalista se materializan con tal naturalidad es porque un armazón argumental allana el camino: el relato del conflicto con la nación oprimida. A partir de la asunción de que hay una justicia última en el relato nacionalista, de que una reclamación digna late por debajo de la indignidad de los procedimientos, la retórica de la comprensión se precipita. La identidad ignorada, el trato especial, las asimetrías y la historia, sobre todo la historia, servirán para establecer reconciliaciones y equidistancias imposibles entre víctimas y victimarios, para contraponer los esfuerzos de «la izquierda abertzale» a la intransigencia del «Tea Party pepero», para reclamar diálogos, perdones y el aquí paz y después gloria. Con todo, no es lo peor. A primera vista, parecería que la perversión radica en asumir que, por «políticos», los «chicos de la gasolina» y los de las pistolas son mejores que los criminales comunes. Al fin y al cabo, no hay motivo para pensar que las razones políticas son más limpias que las impúdicamente criminales. Más bien al contrario: el crimen por «razones políticas», en una sociedad democrática, es peor que el crimen que no busca coartadas ni escamotea su indignidad. No cabe exculpación en la invocación a la naturaleza política de los objetivos de la organización terrorista, cuando precisamente la política decente se sostiene en el respeto a la dignidad del discrepante. Pero la magnitud del desarreglo moral es todavía mayor, si tenemos en cuenta que la política no siempre es coartada: pocos disculpan los crímenes de nazis y xenófobos. La vileza radica en que cuando se dice «por razones políticas», se está queriendo decir «razones políticas justas». Ahí se instala la línea de demarcación con los nazis, la que sostiene el edificio entero de la comprensión, la que hace impensable la retórica del arrepentimiento, la que allana el camino a que, al salir de la cárcel, los criminales sean recibidos como héroes y encuentren a los suyos ofreciéndoles el balcón de los consistorios para los aplausos de los vecinos. Nada que ver con el final del franquismo, cuando los cómplices de la dictadura volvían discretamente a sus casas, confiando en que nadie les recordara su pasado. El problema no era de poder, 45 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO pues poder siguieron conservando los franquistas durante bastante tiempo, mucho más que el de una ETA policialmente derrotada por un Estado democrático, sino de paisaje moral, de ese sórdido paisaje moral ocupado por el mentiroso relato nacionalista del conflicto. El problema era que «franquista» era una ofensa y «abertzale» es un honor. Si el embrollo moral funciona es porque los pasos en falso son altamente probables cuando quiere combatirse la violencia dando por buenos sus motivos, que es lo que sucede cuando se acepta el relato nacionalista. La moraleja más extendida entre quienes compran el relato del conflicto es que, aunque las buenas causas se han defendido de malas maneras, eso no supone que las malas maneras enloden la justicia de las causas. Y sí, estrictamente, no es descartable que una buena causa se defienda de mala manera. Pero ese no es el presente caso. Aquí no sólo hay malas maneras: también hay malas causas, y, además, la relación entre unas cosas y otras no es casual. En realidad, lo que sucede es que: a) en una sociedad razonablemente democrática se han cometido asesinatos y violencias; b) se ha hecho en nombre de ideas nacionalistas, esto es, de una noción de ciudadanía excluyente; y c) el vínculo entre a) y b) está lejos de ser circunstancial. Como no creo que nadie pueda discutir de buena fe las dos primeras tesis, déjenme desarrollar la tercera. Vaya por delante que no estoy sosteniendo que el vínculo sea necesario, que la relación entre la violencia y el relato sea como el que se da entre el teorema de Pitágoras y los axiomas de la geometría euclidiana. Pace quienes quieren encontrar el gulag en las páginas de El capital, la relación entre ideas y prácticas está lejos de ser inexorable. Ideas y prácticas se mueven en planos diferentes y, por lo demás, siempre cabe introducir premisas intermedias para enderezar conclusiones que, a primera vista, pueden parecer obvias. Carl Schmitt sirvió a los nazis y a las Brigadas Rojas. Dicho esto, el hecho de que los vínculos no sean necesarios no descarta la existencia de vínculos de plausibilidad. Difícilmente servirá el Corán para fundamentar una comuna hippie y en Mein Kampf no se encuentran instrucciones para el Bar Mitzvah. En nuestro caso sucede que un ideario que vincula la pertenencia a la comunidad cultural, que asume como prioridad, por encima de consideraciones igualitarias, la recreación de una identidad esencial, es difícilmente compatible con la convivencia democrática. Se necesita construir la nación y poner en vereda a los que se resisten. Para ser algo más precisos: que el vínculo entre a) y b) no resulte circunstancial no deriva de la incompatibilidad conceptual entre la nación identitaria y la nación democrática. Que esa incompatibilidad existe está fuera de duda: sobre ella se levanta el combate de los dos últimos siglos entre el ideal nacido en la Revolución Francesa, la nación de ciudadanos iguales en derechos y libertades, y la nación del Volksgeist de los historicistas, la étnica, asociada a la identidad, que tendrá su expresión más consumada en las apelaciones a la raza aria. La aspiración a naciones sostenidas en comunidades culturales tuvo mucho que ver con la Gran Guerra y, en nuestro mundo, en el que apenas se encuentran veinticinco Estados lingüísticamente homogéneos —esto es, en los que al menos el 90% de la población habla la misma lengua— es una ga- 46 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO rantía segura de zapatiesta no menor, incluso en el continente «más normalizado», Europa, por no hablar de lo que sucedería en países como Nueva Guinea, que para responder a su configuración lingüística debería atomizarse en mil Estados, a razón de una identidad lingüística por Estado. Los descarríos de fundamentar las comunidades políticas en las identidades constituyen un poderoso argumento para apostar por las naciones democráticas, en las que el perímetro de la ciudadanía no se atiene a patrones culturales. Al revés, la prioridad de la ley y la democracia, el compromiso con las reglas como único requisito de ciudadanía, es garantía de la pluralidad: no hay ciudadanos fetén, ni más propiamente «nacionales» según su grado de «integración»; no caben preocupaciones, como la expresada por Jordi Pujol, por un mestizaje que se convierte en «una cuestión de ser o no ser» de la comunidad política, porque sucede como con «un vaso (al que) se le tira sal y la disuelve; se le tira un poco más, y también la disuelve», pero llega un momento en que «no la disuelve». Dicho de otro modo: en una sociedad razonablemente democrática, como la nuestra, mientras no se limiten los derechos de nadie, no está justificado romper las reglas. El derecho de autodeterminación sólo procede cuando se explota o se priva de derechos a las minorías nacionales. Es lo que en inglés se denomina remedial secession: la autodeterminación externa, la secesión y la creación de nuevas fronteras y de un nuevo Estado como respuesta a la opresión sistemática por parte del Estado. Era lo que sucedía con las colonias y es, tal vez, lo que puede suceder con poblaciones indígenas, homogéneas y concentradas territorialmente. En ausencia de democracia y con comunidades excluidas, desprovistas de derechos, el relato del conflicto, si no es fantasioso, conduce sin excesivos desórdenes morales a la rebelión. La incompatibilidad entre el mundo de las naciones identitarias, levantadas sobre etnias homogéneas, y los principios de las naciones democráticas está, por lo visto, fuera de toda duda. Pero, más allá de eso, y de que un mundo levantado sobre etnias homogéneas resulte peligroso o improbable, lo que en nuestro caso empeora las cosas y estrecha el vínculo entre malas ideas y malas acciones es una circunstancia bien precisa: la falsedad de los supuestos empíricos del relato nacionalista. Porque aquí hay algo más que la incompatibilidad en los principios entre la nación democrática y la nación identitaria. Ésta, como tal, no impide, bajo ciertas circunstancias, la compatibilidad práctica. Si, por ejemplo, se da la improbable circunstancia de que la nación ciudadana se levanta sobre la homogeneidad étnica, sobre comunidades culturalmente compactas (como las que sueñan los nacionalistas), con arreglo al principio que propugnó Wilson y —sufrimientos y bestialidades bélicas mediante— permitió a Rusia, Alemania y el Reino Unido destruir primero y quedarse después con los restos de los imperios turco y austrohúngaro, en ese caso, el nacionalismo podrá forzar la maquinaría de la democracia y, en nombre de la mayoría, imponer su ley. Una minoría que es mayoría territorialmente concentrada puede jugar a la democracia en su perímetro geográfico y, si existen instituciones de autogobierno, atrincherarse en apelaciones a la «voluntad del pueblo». En el límite, hasta puede pensar en levantar su Estado en nombre de la nación. 47 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO Pero ese no es el caso de nuestros nacionalismos y por eso no pueden ni siquiera simular el juego de la nación democrática. Como nos recordaban los datos iniciales, «la identidad nacional» es un cuento y la explotación, un deliro. Aquí no hay minorías excluidas ni oprimidas. Por no haber, no hay minorías que sean mayoritarias en los territorios de las naciones recreadas. Nadie en su sano juicio puede pensar que Mas o Urkullu son Gandhi, Luther King o Mandela. Y, claro, cuando, como es el caso, no se encuentra por lado alguno la nación invocada; incluso más, cuando hasta el invento goza de reconocimiento, ya no hay manera de jugar a la democracia, ni en serio ni en broma. Para que se entienda: en un País Vasco o en una Cataluña independientes, la «cultura nacional» de los nacionalistas nada tendría que ver con la cultura de los nacionales y, en consecuencia, para construir la nación habría que prescindir de la democracia, sea liberal, republicana, participativa o elitista. De hecho, todos los argumentos que se han utilizado para defender la «cultura nacional» de los ciudadanos de las supuestas naciones exigirían, en rigor, acabar con las identidades nacionales que saturan las proclamas nacionalistas. No lo digo yo: lo dice uno de los mayores teóricos del nacionalismo, cuando sostiene que la nueva nación debe hacer uso exclusivo de «la lengua y la identidad comunes [...]. Una economía moderna requiere una fuerza de trabajo móvil, alfabetizada e instruida. La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría»5. Si tomamos como buena la —por lo general solvente— argumentación de Will Kymlicka, en una Cataluña y un País Vasco independientes, su propio principio nos conduciría a mantener el castellano, «el idioma de la mayoría», como única lengua «para asegurar la igualdad de oportunidades», y enviar a los museos la cultura nacional sobre cuya defensa se pretende sostener la independencia de las «naciones sin Estado». Por supuesto, para un nacionalismo, que tiene un trato infrecuente con la realidad que invoca, los principios tampoco son un problema. De modo que su moraleja es sencilla: peor para la realidad, lo que, en este caso, quiere decir «peor para la libertad». Si no hay minorías oprimidas concentradas territorialmente, que son mayoría en el ámbito de la supuesta nación, no queda otra que levantar la nación inexistente con los genuinamente nacionales y tratar a los que no entran en la horma como ciudadanos en proceso de reconversión, como extranjeros con identidad suspendida. Pueden entrar, pero de uno en uno y sin ensuciar las esencias. Los españoles, si acaso, de visita y sin tocar los muebles: de prestado y a pedir permiso. Esa era la disposición que había en las palabras de Mas y, si se quiere un ejemplo muy reciente, en el acto organizado el pasado 21 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, el Parlamento autonómico de Cataluña situaba al castellano como uno 5. Will Kymlicka, Fronteras territoriales. Una perspectiva liberal igualitarista, trad. de Karla Pérez Portilla, Madrid, Trotta, 2006, p. 67. 48 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO más de los doscientos setenta idiomas extranjeros que se hablan en Cataluña, junto al wólof, el urdú, el quechua, el inglés, el amazig o el árabe. En las intervenciones se defendió al catalán como la única «lengua común» en Cataluña, porque es «nuestra lengua nacional» y como exclusivo «factor de cohesión». Y ahora recuerden: la lengua materna del más del 55% de los catalanes es el castellano. También la común, entre nosotros y entre los españoles. Así las cosas, cuando los nacionales no están a la altura del proyecto nacionalista y hay que crear la identidad, la construcción nacional exige forzar las costuras de los derechos, olvidarse de la mínima neutralidad liberal, comprometer a la instituciones públicas con el proyecto identitario, convertir a los medios de comunicación y a las comunidades de identificación (deportivas, recreativas) en herramientas de propaganda y, sobre todo, establecer mecanismos de filtro y penalización, de tal modo que los ciudadanos se vean obligados a decantarse entre unas identidades que se dibujan como excluyentes. Para acomodar el mundo al relato, el nacionalismo oficiará como ingeniero de vidas y de almas. La sociedad civil en marcha a toque de silbato. Una pormenorizada ingeniería social de premios y castigos, y hasta de amenazas o de comprensión ante las amenazas, que animará a unos a marcharse, a otros a recluirse y a unos pocos, muy pocos, a levantar la voz, como nos muestra con documentado detalle el libro de Antonio Robles en el caso catalán. Sobe el caso vasco, no es necesaria otra documentación que la lectura de la prensa de las últimas décadas. Lo extraño, si se piensa bien, es que tengan que recordarse estas cosas, de sentido común. En realidad, ha habido momentos en los que parecía que el sentido común se imponía. En uno de ellos, quizás el más digno de todos, espontáneo de verdad, en los días que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco, muchos ciudadanos cayeron en la cuenta de que unas cosas no estaban alejadas de otras, de que el relato del conflicto no era ajeno a la barbarie. Y entre ellos, algunos dieron unos pasos más hasta las puertas del nacionalismo para reparar en que la obscena moraleja de la compresión no tenía otro sostén que la patraña del conflicto. El nacionalismo se dio cuenta de que se le había descubierto el truco, de que el rey estaba desnudo. Los cultivadores y beneficiarios del relato, que no ignoraban su fragilidad, se asustaron. Y reaccionaron con rapidez. El PNV, antes de que las inevitables conclusiones se impusieran, temeroso de que el deprecio se extendiera desde los procedimientos hasta las ideas, desde los que agitaban el árbol hasta lo que recogían las nueces, intentó frenar la marea y nos advirtió de un singular peligro que, no se sabe por qué, suponía un riesgo para la sociedad democrática: el aislamiento de Herri Batasuna. Al poco firmó el Pacto de Lizarra. La reacción del PNV se explicaba: vive y alienta un conflicto al que se ofrece como solución. Necesita que no se apague. Su existencia política se justifica en la retórica del conflicto: el PNV se presenta como la respuesta mediante los justos procedimientos a la causa justa. Lo que ya resultaba más difícil de entender era que muchas voces de la izquierda, cuando los ciudadanos establecían las sencillas ecuaciones, siguieran insistiendo —y hasta ofendidos— en la existencia de tan extravagante 49 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO peligro. El aislamiento político de quienes hacían imposible la democracia y la libertad —y que daban por bueno algo bastante peor que el aislamiento de sus conciudadanos: su exterminio— se convertía, por arte de birlibirloque, en un peligro para la democracia y la libertad. Y ahora comparen de nuevo el trato que se ha dispensado a franquistas o racistas, e intenten recordar a alguien que hubiera condenado su aislamiento. La diferente respuesta sólo se explica porque sigue reconociéndose justicia y verdad en la retórica del conflicto. La integración de los que habían justificado el asesinato era la integración de sus argumentos. La reacción del PNV resultaba previsible, pues mucho le iba en el negocio, pero que la izquierda hubiera dado curso al relato del conflicto resultaba simplemente ininteligible. El socialismo es un ahondamiento del ideal jacobino que inspira la Revolución Francesa. El propio Marx no dudará en reivindicar explícitamente su lema más completo: Unité, Indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, Fraternité6. En condiciones normales, nuestra izquierda debería adoptar frente a los nacionalistas una posición parecida a la que ha tenido la europea frente a la Liga Norte: ponerlos al lado de la reacción, la defensa mezquina de privilegios y la indefendible identidad. No hablamos —no está de más recordarlo— de nacionalismos del Tercer Mundo, a la Nasser, casi siempre de raíz republicana. En coordenadas parecidas, jacobinas, se había situado a lo largo de su historia el grueso de la izquierda española, salvo extrañas excepciones, como el POUM, que, mitologías retrospectivas aparte, fue siempre un partido irrelevante. Pero con el franquismo, sin que nadie se molestara en explicarlo, todo cambió. No es ocasión de indagar aquí por qué fueron así las cosas, pero así fueron. Con todo, ese no es el problema mayor. En principio, no deberían tener mayor trascendencia los desbarajustes intelectuales de nuestra izquierda, aparte de llevarnos a evocar el clásico lema spinoziano que le gustaba repetir a Marx, según el cual «Ignorantia non est argumentum». El problema aparece cuando al desbarajuste intelectual se une, como es el caso, una suerte de autoridad moral que exime a la izquierda de explicar el porqué de sus apuestas. Basta con su nihil obstat para dar por santa y buena una causa, sin que tenga que demorarse en el trámite del razonamiento. Ante realidades cambiantes, esa combinación de indigencia intelectual y talante sentencioso resulta particularmente patológica, aunque sólo sea porque, por falta de ejercicio, entumece la musculatura mental. El resultado es una retórica menesterosa, reactiva en unos casos e inercial casi siempre, que si sale del «¿De qué se habla? Que me opongo» es sólo para recalar en el «¿De qué se habla? Que me apunto». Sus coqueteos multiculturales, que harían palidecer a Marx de vergüenza, han sido quizás el ejemplo más solemne de esa deriva. Pero tampoco hay que engañarse, que ese es incluso demasiado vuelo. Aquí simplemente bastó que el nacionalismo se reescribiera a sí mismo como antifranquista para otorgarle —sin preguntas históricas ni conceptuales— el sello de calidad democrática. Como si el antifascismo —ese sí, real— de Stalin lo convirtiera en demócrata. En 6. Karl Marx y Friedrich Engels defendieron una «república alemana única e indivisible» en diversos artículos en la Nueva Gaceta Renana y en The New York Daily Tribune. 50 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO todo caso, el resultado es el conocido: la izquierda compró la mercancía más trucada del nacionalismo, el relato del conflicto, sin tasarlo empírica o ideológicamente, y le concedió un sello de limpieza moral del que carecía por historia y por principios. Un sello que, por lo que fuera, administraba en exclusiva. Resultó malo para todos y pésimo para la izquierda. Porque con el relato nacionalista, enredado en el corto plazo de la política parlamentaria y en el ir tirando, se llevó el tóxico que ha acabado por desquiciar ideológicamente al nacionalismo, como le sucede a cualquiera que intenta cuadrar lo incompatible: con los principios desdibujados y como vaca sin cencerro. Esa ha sido la corriente dominante, la que explica que estemos donde estamos. Pero no es toda la historia. Unos pocos se cayeron del guindo, se apearon y hasta se resistieron al trastorno general. Los libros aquí reseñados son crónicas de las vidas de algunos que se cayeron, en unos casos en primera persona, en otros con la mirada pulcra del analista. Todos lúcidos. Todos perdedores. Una historia de traidores Héroes, heterodoxos y traidores ya fue comentado en estas mismas páginas de Revista de Libros, pero resulta inevitable volver sobre él en el contexto de la presente reflexión. El libro de Fernández Soldevilla arranca de su tesis doctoral, de una investigación académica. Lo es en el mejor de los sentidos, en su afán de verdad. Los juicios son ponderados y no hay afirmación sin documentar. Un esmerado trabajo que es, a la vez, una muestra ejemplar de la reciente historiografía vasca, joven y no tan joven, capaz de tocar los asuntos políticamente calientes sin vocación de trinchera ni servilismos de causa. Y tiene su mérito, porque ese quehacer se ha realizado en una atmósfera de las que invitan al silencio o, aún peor, dada la fácil y tentadora transición desde la explicación a la compresión, a las disculpas y a las justificaciones. Basta con ver lo sucedido con tantos historiadores catalanes, no hace tanto fervorosos marxistas y hoy verdaderos nation builders, entregados a recrear mitologías de esencias nacionales y eternos conflictos entre pueblos impermeables al trasiego de gentes y mercancías. El hecho de que relatos propios de la peor historiografía romántica, en la frontera de la ininteligibilidad intelectual, prosperen en circunstancias bastante más llevaderas que las que han regido la vida de los historiadores vascos invita, por lo pronto, a melancólicas consideraciones acerca del afán de servicio de los académicos cuando los poderes los convocan en nombre de las patrias y, por contraste, resalta más el temple de los que pensaron bajo las amenazas. Algún día habrá que ponerse en serio a indagar en la explicación de tales diferencias: no cabe descartar que la explicación se encuentre precisamente en la violencia, en que las pistolas emplazaban a mirarse en el espejo con menos concesiones para el autoengaño. Que nadie entienda el recordatorio de la procedencia académica de Héroes, heterodoxos y traidores como una advertencia esquinada: no estamos ante un ladrillo. El libro está bien escrito, no evita las discusiones hondas, de concepto y de alcance general, se lee con la facilidad de una crónica periodística y, sin omitir la información 51 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO relevante, no permite que el lector se pierda en el boscaje de nombres, siglas y aconteceres. Porque son muchos los nombres, siglas y aconteceres que jalonan la historia de ETA y de EE, los dos principales protagonistas del libro. Esas dos y, también, su paisaje de fondo, la historia más reciente del nacionalismo vasco y, de paso, su mayor obra: la construcción del relato del conflicto, la enorme mentira sobre la que ha querido justificarse el terror. No está de más recordar a los más jóvenes que EE es Euskadiko Ezkerra, esa coletilla que remata las siglas de los socialistas vascos: PSE-EE. Un partido político que nace como una coalición electoral, fundamentalmente del EMK, Euskadiko Mugimendu Komunista, y de EIA, Euskal Iraultzarako Alderdia, brazo político de ETA político-militar, la vertiente decididamente leninista de ETA, que, con la llegada de la democracia, apuesta por la prioridad de la actividad política. Prioridad quiere decir eso, que la violencia no quedaba excluida. Y es que, hasta 1981, los polimilis continuarían con sus actividades criminales sin que ello despertara recelo alguno entre sus primos políticos, incluidos los votantes de EE. Sabían lo que pasaba y, en el mejor de los casos, les traía sin cuidado. Lo que pasaba, no debemos olvidarlo, era muy serio. Como nos advierte el autor, entre unos y otros, los asesinos consiguieron «que la cultura política de derechas no abertzales casi desapareciera de Euskadi. Tardó décadas en recuperarse y, cuando lo hizo, volvió a sufrir la persecución de los violentos. Lo cierto es que en ningún caso EE mostró preocupación alguna por la suerte de este sector». No es ocioso rememorar que simplemente se optó por exterminar a la derecha que no era nacionalista vasca sin que nadie levantara la voz, sin que los que leían el Manifiesto comunista se acordarán de la idea de libertad allí defendida. Con el tiempo, cierto es, la complicidad y la comprensión con el terrorismo dieron lugar al activismo cívico contra ETA, la descalificación sin tregua de la naciente democracia dio paso al oportunismo institucional y, más tarde, a una lealtad constitucional. El leninismo derivó en socialdemocracia y republicanismo político, y el independentismo de la identidad en apuesta autonomista o federal. Si se quiere, podría hablarse hasta de evolución hegeliana, de superposición del curso histórico con el de la razón, habida cuenta la esencial incompatibilidad, que el autor destaca en distintos momentos, entre «las narrativas del nacionalismo radical y de la extrema izquierda». Eso sí, con un final nada hegeliano, pues está contándosenos la historia de unos perdedores, algo que, dicho sea de paso, está en el origen de la tesis, porque, según nos confiesa el autor, al igual que Tony Judt, «no me interesaban los ganadores, a los que nunca falta quien estudie. Siento debilidad por las causas perdidas y ésta, no cabe duda, lo era». Quizás a alguno puede parecerle que Fernández Soldevilla se deja vencer por pasiones literarias, por lo general siempre propensas a regocijarse en las derrotas y que, en realidad, la sensatez que alentó aquel proceso ha acabado por imponerse, más allá de la suerte de sus protagonistas. Es posible, aunque tengo mis dudas a la vista del éxito del relato del conflicto. En todo caso, lo peor de todo es que el fracaso que nos cuenta no fue sólo el fracaso de un modesto grupo político, sino que, por decirlo 52 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO con palabras de Gurutz Jáuregui, citadas por el autor: «[la desaparición de EE» constituyó, una vez más, el reflejo del fracaso de la construcción de la nación vasca como una sociedad moderna, plural, heterogénea y abierta al mundo». Como símbolo, «representa, en cierta medida, el fracaso del pueblo vasco en su intento de pasar del tribalismo a la modernidad, del parroquialismo a la universalidad». En su primera parte, el libro ofrece una apretada historia del nacionalismo vasco, del real, no del reescrito retrospectivamente, desde Sabino Arana hasta, más o menos, la muerte de Franco, con el PNV y la ETA original como principales protagonistas. No hay mayores novedades, pero lo sabido, y muchas veces emborronado, está expuesto con buen orden, incluidas historias pantanosas, como el escaso compromiso del nacionalismo con una República que, en aquella hora, equivalía a escaso compromiso con la democracia, o el sustrato impúdicamente etnicista en el sentido más fuerte que pueda imaginarse de la ETA original. En la segunda parte, ya con mano y guión propio, el autor nos cuenta la aparición de los polimilis, la decisión de participar en las elecciones por parte de EIA, compatible con su descalificación de la Constitución y, un momento decisivo, la creación en 1979 de una HB que, al estrechar el terreno de las marcas políticas, precipitará los planes de algunos, muy señaladamente de Mario Onaindia, obligándoles a trazar la línea de demarcación con la violencia para enmarcar su propio territorio diferencial. Como es tradición en la izquierda, EE se «refundará» con notable frecuencia, primero en compañía de los comunistas vascos de Roberto Lertxundi y, algunos años más tarde, en la del PSE. Un recorrido político que se acompasaba con su evolución política, con su alejamiento del nacionalismo y de la violencia. Entretanto, con su propia andadura, y sus escisiones, porque al final en estos procesos siempre se quedan las depositarios de las esencias señalando con el dedo y, a veces, con la punta de la pistola, ETA-pm iniciará una reinserción que alcanzará a una parte importante de sus miembros y en la que no faltarán asesinatos entre «excamaradas», porque ETA militar, con la inexorable lógica del gángster, equiparaba los cambios de ideas a traiciones. Por decirlo con la clásica fórmula de Albert Hirschman, un alto precio de salida aseguraba la ausencia de voz, de críticas, la cohesión de la organización. Se asesinaba a Yoyes para advertir a los que podían pensárselo que mejor que no. A partir de 1984, más o menos, EE deja de andar a vueltas con sus herencias y apuesta por constituirse en un partido normal, o todo lo normal que podía ser cuando la locura afectaba a tantas gentes. Son buenos años, según los patrones comunes del éxito político: se afina un programa, socialdemócrata convencional, y se alientan pactos menos convencionales, destacadamente el de Ajuria Enea, «por la paz y contra el terrorismo». Esos pasos, incluida la apuesta por la constitución, confirmaban que EE era ya un partido como cualquier otro, eso sí, en mitad de una torrentera tan vertiginosa que cada una de esos pasos, por su dramatismo, se parecía a los congresos de Gotha o de Bad Godesberg. Serán años de relativa presencia electoral, con idas y venidas, en competencia con el PSE y la compañía del PNV, que tendrán un final relativamente brusco en 1993 cuando se produce la fusión con 53 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO los socialistas en medio de desgarros, abandonos y luchas de fracciones, que acabarán por cristalizar en la aparición de nuevos partidos de escaso aliento: una constante en la historia de EE. Contada así la historia, podría parecer que los que se cayeron del guindo eran unas almas de cántaro, unos cuantos ingenuos que cierto día, redimidas sus penas, adquirieron un lirio y se dedicaron a pasearlo. Es lo que tienen los apretados resúmenes de historias con tantos matices y con saludables finales desde cualquier punto de vista de decencia moral. Desafortunadamente, la historia real es más retorcida, más humana. También esta otra historia se muestra en la investigación de Fernández Soldevilla. Los trapicheos organizativos, las reuniones trucadas, los enconamientos, el cálculo político que conduce a administrar verdades a medias, las vanidades y las malquerencias, en fin, los comunes casos de toda suerte humana, que diría Borges, también están presentes entre los protagonistas de esa historia. El autor nos lo cuenta, con la misma limpieza mental con que nos habla de corajes, decencias y apuestas vitales, de la vida de verdad. Sencillamente, Héroes, heterodoxos y traidores está lejos de ser una hagiografía. No crean que no tiene su mérito. Porque el libro es la historia de un organización política, pero también es la historia de una cuantas personas muy especiales. Hay variantes, porque los caminos de Damasco son diversos, y los del Señor inescrutables, sobre todo cuando el trayecto lo rige la autonomía de juicio, la decisión de pensar a contracorriente y contra biografía, pero, en lo esencial, los protagonistas de aquella historia (Mario Onaindia, Juan Mari Bandrés, Teo Uriarte, Kepa Aulestia y unos pocos más) confirmarán con su complicada vida que pensar bien requiere, entre otras cosas, carácter. En no pocas ocasiones, las caídas del caballo, una vez superadas las secuelas del trastazo, acostumbran a concluir en beneficios personales: no es este el caso. Así de rara ha sido la vida política vasca. El hecho de que, desde el punto de vista de los fundamentos, la estación de llegada equivaliera a descubrir el mediterráneo, la incompatibilidad entre izquierda y el nacionalismo étnico de ETA y su ecosistema, y que, sin embargo, fueran tan pocos los que repararan en ello, es, además de una confirmación del coraje vital e intelectual de aquellos pocos, una muestra más de la patológica atmósfera, de ese aire enrarecido que ha convertido en héroes a criminales. Una atmósfera que está lejos de haberse disipado. Uno de los traidores Teo Uriarte es uno de esos Héroes, heterodoxos y traidores. Miembro de la dirección de la primera ETA, condenado a dos penas de muerte en el proceso de Burgos, protagonista de la disolución de los polimilis y de la transición de EE, activista de los movimientos cívicos contra el terrorismo y amenazado en serio por ETA, condensa sucesivamente en su vida la triple condición que da título al libro de Fernández Soldevilla. Alguien que ha sobrevivido con entereza y equilibrio psicológico a todo eso, e incluso, según se deja ver en las páginas de Tiempo de canallas, a la atenta 54 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO lectura de las obras de Jesús Eguiguren, tiene cosas que contar y temple para hacerlo. Unas cuantas de ellas asoman en la obra que comentamos, un libro que, en realidad, son tres o, si se quiere, tres géneros en un solo libro: biografía, historia y análisis político. En Tiempo de canallas hay biografía, que, por lo anticipado, es cualquier cosa menos anodina. Aunque no es el asunto central, como sucedía en Mirando atrás, su libro anterior, ayuda a hacernos una idea bastante precisa de las dificultades para levantar movimientos cívicos frente al terrorismo, en un mundo tan distorsionado como para que los que disponían del poder, salvo bien poquitas excepciones, se paseasen sin escolta mientras que los militantes de los partidos de la oposición vivían bajo amenaza de muerte. Solos y señalados. Sobre todo, cuando se enfrentaban a maquinarias de propaganda bien engrasadas con dineros públicos y entregadas a difundir aquí y, sobre todo allá, el relato del conflicto, ante la desidia de los gobiernos de España, una circunstancia que todavía pagamos: mientras en el mundo entero la Liga Norte es reconocida en su exacta naturaleza reaccionaria, nuestros nacionalistas, amasados con parejo barro ideológico, son acogidos por las gentes más diversas, incluidas muchas ilustradas, como si se tratara de Bolívar reencarnado. La perplejidad que produce ver a un Estado abúlico se alivia cuando se tiene en cuenta que durante todo este tiempo la simple crítica ideológica al nacionalismo era para muchos una ofensa y una provocación7. Por supuesto, el alivio epistémico es perfectamente compatible con la consternación moral. La soledad de ese quehacer se muestra con deprimente elocuencia en las páginas que Uriarte dedica a contarnos cómo, con pocos más medios que los literatos de caña y cordel, se paseaba por la ONU o se entrevistaba con autoridades de Estados Unidos o Sudáfrica, absolutamente desinformadas acerca de lo que realmente sucedía, pero que se sentían en condiciones de dar lecciones de garantismo y de democracia. Y seguro que muchas han podido impartirse, aunque no estoy seguro de que existan tantos en condiciones de hacerlo. No conozco ningún país en la Europa democrática que se haya enfrentado a un terrorismo comparable al etarra, con casi un millar de asesinatos y decenas de miles de expulsados de sus casas, de refugiados políticos, sin acudir a estados de excepción, sin que el dolor y el odio de los asesinados se tradujera en una ETA del otro lado y en el que acabaran ante los tribunales y en la cárcel un ministro y varios altos cargos del ministerio del Interior por su participación en la guerra sucia. Seguramente podían haberse hecho muchas más cosas para honrar la libertad y la democracia, pero, ciertamente, si había que buscar ejemplo no era en los países en que se que recibía con admoniciones a Uriarte. Ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, por tirar del repertorio clásico, cuando se han enfrentado a retos infinitamente menos brutales, lo han hecho mejor. Para ser más precisos, lo han hecho bastante peor. 7. Ahora mismo, ante una explícita amenaza secesionista, vemos cómo los socialistas critican «el envío continuo de informes sobre Cataluña a las embajadas españolas. «“Dejen de hacerlo”, ha reclamado el diputado Sanz», El Mundo. 55 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO También hay en Tiempo de canallas historia, sobre todo historia reciente, de las negociaciones de los distintos gobiernos, desde las de Argelia, en los días de Felipe González, hasta las de 2006 y 2007, cuando Zapatero rompe el Pacto por las Libertades y parece sentirse obligado a recrear la imagen de sus interlocutores, no se sabe si para allanar el camino a la negociación, creerse sus propias apuestas, hacer digerible a los ciudadanos la negociación o porque pensaba que los asesinos, al modo del general della Rovere en la película de Rossellini, acabarían por aceptar el cuadro que el gobierno proyectaba de ellos. Creerse cualquiera de esas posibilidades era una demostración de ingenuidad, dar por buenas todas, conjuntamente, una superlativa irresponsabilidad y, sobre todo, un peligro: cada vez que se «apreciaban esfuerzos» en los «hombres de paz» estaban dándose cartas de legitimidad a ETA y su mundo político y, sobre todo, al relato del conflicto. A fuerza de agradecer gestos y de apreciar mérito en cumplir la ley se acabó por blanquear los sepulcros de los protagonistas del terror y por sembrar el terreno para que su «normalización» política se acercara antes a la del soldado homenajeado por su pueblo al terminar la guerra que a la del sembrador de miedo y odio que aspira a pasar inadvertido e intenta borrar su pasado. Ahí andamos ahora: una derrota policial de ETA que no es la derrota de sus ideas; aunque tampoco su victoria, conviene añadir. Un mal empate que no es ajeno a la secuencia de acontecimientos que describe el autor, a cómo han ido las cosas y a lo mal que se han hecho. Aunque hoy ya no podemos ignorar que hechas están y que no cabe desandar la historia. Eso sí, reconocer esa circunstancia es algo bien distinto de entregarse a fantaseos hegelianos, que bien, bien, las cosas no están. Y por esta senda llegamos al tercer plano, vertebrado por una hipótesis realmente fuerte: «El primer instrumento de legitimación de ETA ha sido el Estado español». Una circunstancia que, según el autor, tiene como primer responsable a Franco. Con una notable compañía: Estados Unidos. Y es que el dictador, con la ayuda del departamento de Estado, en un éxito comparable al que más tarde tendría con Al Qaeda, en aras de justificar sus propios empeños, comenzado por la propia supervivencia, se inventó una ETA con los talentos organizativos del Mossad y la vertebración ideológica del Partido Bolchevique. La realidad era menos pinturera. Uriarte nos recuerda, y hay pocas voces más autorizadas que la suya: allí no había nadie o casi nadie, apenas cuatro jóvenes saturados de malas lecturas que acabaron creyéndose las noveleras páginas que la prensa del régimen les dedicaba. Ellos y, con ellos, muchos otros. A partir de entonces procuraron estar a la altura de la ficción. Otros generales della Rovere. El libro, casi resulta ocioso decirlo, no se entiende sin el autor. No tanto por un protagonismo, porque asome un yoismo inconcebible en Uriarte, sino porque dispone de una suerte de privilegio epistémico: el de quien ha estado en el lugar de los actores, a un lado y otro de la línea fronteriza, de la barbarie y de la civilización. Uriarte, explícitamente, se resiste a aceptar esa condición, pero lo cierto es que resulta imposible que los demás no se la otorguemos. Esa ubicación en el centro de la trama, cuando se tiene la cabeza fría y el carácter suficiente, no es mala cosa; antes al contrario, ayuda a educar la conveniente paciencia, a no dejarse enredar por los 56 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO titulares de última hora y por «procesos» que empiezan cada dos por tres y a educar la conveniente paciencia. A viajar con las luces largas, que se dice ahora. También es cierto que, como casi siempre, esa disposición a mantenerse atado al mástil tiene sus riesgos. Uno de ellos, lo conoce y asume el autor: la incomodidad del personaje, confirmada en la peripecia del libro, rechazado por la editorial catalana que lo había encargado porque podía «molestar», según nos cuenta el prologuista, Jorge Martínez Reverte. Otro resulta más difícil de prevenir: el empecinamiento en señalar sólo los fallos de los nuestros, de todos los nuestros. Y es que las merecidas críticas a los socialistas requerirían, siquiera como contraste, alguna valoración matizada del PP en su trato con los nacionalismos. En particular, se agradecería un análisis de las idas y venidas de Aznar, no siempre a la altura del personaje retrospectivamente construido. Otro general della Rovere. Otra historia Antonio Robles se cayó muy pronto del guindo. Nos lo cuenta en los primeros capítulos de su libro. En 1979 llega a Barcelona, como muchos otros jóvenes de izquierda, en busca de un lugar donde estudiar, dar curso a su vocación periodística y, sobre todo, de un mito: la ciudad cosmopolita y progresista que fascinaba a tantos españoles. La fascinación duró poco. No tardó en descubrir, primero en el periodismo y, después de cursar filosofía, en la enseñanza, que, mientras los catalanes seguían con sus vidas, se ponía en marcha un proyecto nacionalista decidido a tutelarlas en sus menores detalles. Y reacción: él y unos cuantos más, muy pocos. La historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña es el turbador relato de esa reacción. A veces, muchas, parece una biografía de Robles y sus amigos, pero es que durante mucho tiempo estuvieron muy solos. Esta historia es mucho menos conocida que la que nos cuentan Uriarte o Fernández Soldevilla. Sí, algunas cosas se conocen: el manifiesto de los dos mil trescientos; el atentado contra Jiménez Losantos; el Foro Babel; la aparición de Ciudadanos. Y poco más. Pues bien, si nos dejamos llevar por la ilusión de la precisión, les diría que todo eso apenas ocupa un 5% del relato de Robles. Desde luego, yo, que llevo algunos años en estos negocios, apenas sabía de la misa la media. Ni de la de la resistencia ni, sobre todo, de la impresionante ingeniería social del nacionalismo, una paciente obra calculada en cada uno de sus movimientos y sin descuidar terreno alguno. Queda por abordar cómo fue posible que no nos enteráramos. Quizá, simplemente, lo que pasó es que nos sentíamos cómodos en el guindo antifranquista y no queríamos enterarnos, porque, ciertamente, los indicios no faltaban. Así, por ejemplo, en 1992 una crónica de El País recogía un «borrador del programa ideológico de Convergència Democràtica (CDC) para la próxima década, [que debía servir] de base para las elecciones autonómicas». El texto, seguía el cronista, «equipara Cataluña a los Países Catalanes —entendiendo estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de sureste francés— y sostiene que Cataluña es 57 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO una “nación europea emergente”, una “nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico” [...]. La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos —el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo—, y las referencias a un ámbito geográrico —los Países Catalanes— que sobrepasa los límites del Principado, son algunos ejes del que viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas catalanes». No está de más recordar que, años más tarde, el periodista que firmaba esta crónica, desde la dirección de La Vanguardia, echaría algo más que una mano a la operación, entre ellas la memorable participación de su periódico en un editorial conjunto con otros periódicos catalanes —también subvencionados— en el que se retaba al Tribunal Constitucional antes de su sentencia sobre el estatuto de Cataluña. Robles documenta la operación al detalle en las casi setecientas páginas de su libro. En un tono de crónica periodística, y a veces de relato de intriga, a trechos en primera persona, porque casi siempre «estaba allí» cuando sucedieron las cosas, nos muestra lo lejos que ha llegado el nacionalismo en la siembra de las peores emociones. Una verdadera orfebrería del odio8. Se compraron unas voluntades y se doblegó a muchas otras, sin faltar amenazas, cartas a casa, campañas en los colegios y agresiones. Sucedió, principalmente, en la enseñanza. Las páginas dedicadas a mostrar las mil trapacerías, incluida la manipulación de instancias presentadas para optar a concursos forzosos de traslados, estremecen. A miles de profesores de institutos se les hizo la vida imposible, hasta que acabaron por marcharse de Cataluña, sin que los medios de comunicación se dieran apenas por enterados, a pesar de los esfuerzos de unos pocos que, organizados con maneras de tiempos de clandestinidad, iban de acá para allá contando lo que sucedía. Cuesta creerlo, pero fue así. La perplejidad y el estupor lo expresó como nadie la hispanista, ensayista y pedagoga sueca Inger Enkvist, en la presentación en Barcelona del libro de Robles: «¿Esto sucedió en un país moderno de Europa y a la vista de todos? Es inaudito. ¿Y con la complicidad de muchos? Es trágico». Entre las complicidades, en primer lugar, la de los intelectuales. Nada que deba asombrarnos. No ya por su natural disposición cortesana, porque, a qué engañarse, no cabe esperar mucho del gremio, sino porque ellos también estaban en el punto de mira. Basta con repasar una memorable encuesta entre escritores de 1977 realizada por la revista Taula de Canvi, en la órbita de la izquierda, dedicada al hecho de Escribir en castellano en Cataluña. El tono lo daba uno de los encuestados, Manuel de Pedrolo: «Querer pasar por escritor catalán mientras se escribe en castellano equivale a aceptar los planteamientos franquistas». Con todo, lo peor no eran los escritores 8. Y sin tregua: un ejemplo de estos días. En una exposición de grabados que la Generalitat organiza en Madrid sobre la guerra de Sucesión, 1714. Memoria gráfica de una guerra, la bandera de un barco, seguramente holandés, aparece repintada como la bandera española, la rojigualda: una bandera que no existió hasta finales del siglo xviii. 58 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO nacionalistas, sino los otros, que, simplemente, se disculpaban por existir. Un patético Carlos Barral mentía al describirse a sí mismo como «irreductiblemente nacionalista». Y no era el único. Con decir que, visto el promedio, hasta podía apreciarse heroísmo en Pere Gimferrer, cuando reivindicaba a los escritores en español, siempre que «hagan suyas las reivindicaciones catalanas». Ese era el nivel. Eso sí, la naturaleza de la encuesta apuntaba al meollo del nacionalismo catalán: la pertenencia a la comunidad política gravitando en torno a la identidad, una identidad que se vinculaba a la lengua. No lo ocultó el nacionalismo y, muy tempranamente, lo percibió el autor del libro. En 1977, el dirigente de Convergéncia, Ramón Trias Fargas, lo expresaba con rotunda claridad: «La esencia de Cataluña, el espíritu de Cataluña, la sangre de Cataluña, es su idioma». Esa doctrina, que excluía de Cataluña a más de la mitad de los catalanes, los más pobres, por cierto, la suscribía en esas mismas fechas la izquierda, como lo mostraba la ponencia, redactada por Francesc Valverdú, sobre política lingüística del PSUC, los comunistas catalanes: «La lengua catalana no es únicamente un medio de expresión, sino un medio concreto en el que se articula, a nivel comunicativo, la vida colectiva. A través de la lengua se establece la identidad nacional, se expresa la pertenencia a una cultura diferenciada, se participa de unos sentimientos que concuerdan con los otros». Ahí está la entera la izquierda que llegaría al poder con el tripartito: las tesis más reaccionarias, la fundamentación romántica, herderiana, de la comunidad política; la peor ciencia, la versión más extrema de la insostenible hipótesis de Sapir-Whorf. Por no mencionar la ortopedia de la prosa, ese «medio concreto en el que se articula, a nivel comunicativo». Había que construir la nación para lo que vendría más tarde, en lo que estamos. Todo estaba allí desde el principio y cuando ahora se sostiene que el proyecto secesionista es una reacción a la incomprensión o al desafecto, a que el desprecio de España a sus reclamaciones es lo que les ha abocado al separatismo, lo único que se confirma es el superlativo cinismo de un nacionalismo que no ignora que el autogobierno de Cataluña supera con creces sus demandas históricas, que jamás soñaron con —ni reclamaron— un grado de autonomía como el presente, superior en tantas cosas no ya al Estatuto de la República, sino al mismísimo Estatuto de Nuria. Pero da lo mismo, porque, sencillamente, no puede contentarse a quien no quiere ser contentado, a quien vive de la tensión que alimenta. Al revés, como recordó magníficamente en su reciente conferencia en Barcelona Stéphane Dion, el político canadiense autor de La política de la claridad, la estrategia del contentamiento es una estrategia imposible. Pero que se haya impuesto ese relato, hasta el punto de que hasta aquellos a quienes se ha descrito de las peores maneras (como colonos, ladrones, genocidas, fuerzas de ocupación y demás) lleguen a asumir que deben hacer algo para contentar a los que nunca se darán por contentos, constituye, sobre todo, la mejor prueba de la eficacia de la operación nacionalista, del triunfo del relato del conflicto. A algún lector puede parecerle que Robles exagera, comenzando por el propio título del libro, y hasta que se entrega a teorías conspirativas, cuando no a paranoias. A mí mismo, muchas cosas de las que leía me resultaban increíbles. Pero es que a 59 L A IZQUIERDA , EL NACIONALISMO Y EL GUINDO veces a los paranoicos los persiguen y, por supuesto, las conspiraciones existen y, cuando tienen éxito, dejan pocas huellas. En todo caso, nada de ello sucede en la historia que se nos cuenta. Todo está precisamente fechado y documentado, incluso con fotocopias reproducidas en el texto. Y lo está no porque unos investigadores becados las recogieran en bibliotecas o centros de estudios, sino porque unos cuantos, cuyos nombres muy pocos conocen —entre otras razones, porque nadie quiso conocerlos—, dedicaron una parte de sus vidas a preservar las pruebas de la infamia. Entre las infamias no es la menor que los protagonistas de esta historia, en su mayoría gentes de la izquierda con un lucido currículo antifranquista, hayan sido descritos como franquistas: formaba parte del guión. El nacionalismo se ha servido de un omnipresente espantajo franquista para descalificar a cualquiera que se opusiera a ellos. Lo peor es que muchos otros, comenzando por los gobiernos, compraban esa retórica y se inhibían cuando los nacionalistas, sin pudor, proclamaban que ni leyes ni sentencias iban contra ellos, que, por encima de la legalidad, existía una imprecisa legitimidad que no tenía otro sostén que sus propias declaraciones: la legitimidad de unos pueblos oprimidos que, «pacífica y democráticamente», se resistían a las imposiciones de Estado. Que la retórica victimista, la política de exclusión, ostracismo y hasta persecución, el desprecio a la ley, la circulación de las más reaccionarias ideas sobre las comunidades políticas, pudieran levantarse ante la inhibición de todos los partidos nacionales y, lo que es peor, con el silencio de la izquierda y los sindicatos, cuando no con su complicidad, es algo que debe ser explicado. Pero no sólo por los investigadores; es que alguien debe explicaciones. A veces el libro parece desabrido, no tanto en la prosa, como en la descripción de personajes y situaciones. Más de una vez asoma lo que algunos calificarían como resentimiento y otros, más clásicos o caritativos, como instinto de clase. Asoma no sólo en el trato con los nacionalistas que, por lo demás, han dado sobradas muestras de despreciar a esos supuestos invasores, los «inmigrantes», «ese ejército de ocupación», en clásica expresión de Jordi Pujol, sino también cuando nos habla de «los hijos progres de las masías», «las gentes guapas», los pijos, que no estuvieron a la altura. No diré que me entusiasme la perspectiva, pero tampoco ignoro que, en ocasiones, esas sesgos ayudan a afinar la perspectiva moral, y hasta la analítica, y que, en su distorsión, la caricatura permite resaltar unos trazos que, a la postre, resultan los más relevantes. No faltan ejemplos de ello. Mi favorito en estos negociados es un pasaje de Últimas tardes con Teresa, una de la mejores novelas españolas del siglo pasado, que, en muchas de sus páginas, se ocupa de mundos no muy diferentes de los que describe Robles y que no resultaría exagerado calificar como profética. En esa novela, Juan Marsé, en 1966 —repito, 1966— escribía a cuenta de los universitarios barceloneses: «Alguien dijo que todo aquello no había sido más que un juego de niños con persecuciones, espías y pistolas de madera, una de las cuales disparó de pronto una bala de verdad; otros se expresarían en términos más altisonantes y hablarían de intento meritorio y digno de respeto; otros, en fin, dirían que los verdaderamente importantes no eran aquellos que más habían brillado, sino otros que estaban en la 60 POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO sombra y muy por encima de todos y que había que respetar. De cualquier modo, salvando el noble impulso que engendró los hechos, lo ocurrido, esa confusión entre apariencia y realidad, nada tiene de extraño. ¿Qué otra cosa puede esperarse de los universitarios españoles, si hasta los hombres que dicen servir a la verdadera causa cultural y democrática de este país son hombres que arrastran su adolescencia mítica hasta los cuarenta años? Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran: señoritos de mierda». El juego de niños, como suele suceder, se alimentó de ficciones en las que muchos crecieron y que todavía no han abandonado. Tristemente, a ese guindo arrastraron a varias generaciones de españoles. Y todavía están en él. 61 Stalin en su mundo STANLEY G. PAYNE 1 Stalin. Vol. I: Paradoxes of Power, 1878-1928 Stephen Kotkin Nueva York, Penguin, 2014 949 pp. $40.00 Siguen apareciendo regularmente biografías de los grandes dictadores de tiempos recientes. El mercado es amplio, especialmente en los países anglófonos, pero el listón se ha puesto ahora muy alto. Raras veces hay nuevas fuentes importantes que no hayan sido ya utilizadas por los estudiosos anteriores, por lo que un nuevo libro puede dejar su impronta sólo si se concentra en un tema especial o, sencillamente, si demuestra ser más exhaustivo que cualesquiera estudios anteriores. Así, la biografía de Hitler de Ian Kershaw abarcaba dos volúmenes y casi dos mil páginas de texto. La de Mussolini de Renzo De Felice —que no estaba terminada del todo cuando murió el historiador italiano— ascendía a nada menos que siete volúmenes y casi cinco mil páginas. El nuevo estudio de Stalin que ha proyectado Stephen Kotkin es una obra de estas características. Kotkin es el director del Programa de Estudios Rusos de la Universidad de Princeton y el famoso autor de varios libros destacados, entre ellos Un1. Stanley Payne es historiador y catedrático emérito en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sus últimos libros publicados son ¿Por qué la República perdió la guerra? (trad. de José Calles, Madrid, Espasa, 2011), Civil War in Europe, 1905-1949 (Nueva York, Cambridge University Press, 2011; La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX; trad. de Jesús Cuéllar, Madrid, Temas de Hoy, 2011) y, con Jesús Palacios, Franco. Una biografía personal y política (Madrid, Espasa Calpe, 2014). Este ensayo ha sido escrito por Stanley Payne especialmente para Revista de Libros Traducción de Luis Gago STALIN EN SU MUNDO civil Society. 1989 and the Implosion of the Communist Establishment, Armageddon Averted. The Soviet Collapse 1970-2000 y, quizá el más notable, Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization, un relato de la nueva ciudad industrial de Magnitogorsk cuyo objetivo era tratar la sociedad estalinista como un tipo especial de extraña civilización, pero relativamente funcional, aunque contradictoria. Su nuevo proyecto constituirá el más extenso y detallado estudio de Stalin jamás presentado, cuya excepcionalidad se cifra no en ningún tesoro oculto único de nueva documentación, sino en la exhaustividad de su tratamiento político, la meticulosidad de la investigación, la profundidad y objetividad de sus análisis, y en el hecho de plantear una contextualización extraordinariamente amplia y reveladora. Este primer volumen trata del primer medio siglo de vida de Stalin, hasta el momento en que se había convertido ya en el dictador virtual de la Unión Soviética en 1928. Hay 739 páginas de texto, compuesto en un cuerpo relativamente reducido, seguidas de 122 páginas de notas distribuidas en páginas de tres columnas cada una con una letra extremadamente pequeña y, a modo de conclusión, una bibliografía de cincuenta páginas también a tres columnas cada una con un cuerpo de letra igualmente diminuto. En total, casi un millón de palabras: un coloso de libro. Uno de sus logros más impresionantes es presentar el que es posiblemente el relato de un gran dictador con una contextualización más completa jamás publicado. En las primeras trescientas páginas, la figura de Stalin sólo aparece de cuando en cuando, ya que la mayor parte del espacio se dedica a exponer un estudio general de la Rusia en que vivió, de sus políticas y problemas, y de su gran estrategia desde finales del siglo xix hasta la revolución de 1917, pasando por la Primera Guerra Mundial. El propio Stalin aparece para ocupar el centro del escenario hasta cerca de la mitad del libro, en 1918, cuando se convirtió en una figura importante de la nueva dictadura bolchevique. El estudio puede también leerse, por tanto, al menos en parte, como un relato general de Rusia en este período y del lugar que ocupó dentro de la historia mundial. En su prólogo, Kotkin señala que a veces se sentía como si estuviera escribiendo una «historia del mundo», y lo cierto es que ha dado forma a un emocionante relato del universo más amplio en que se vio inmerso Stalin. Sus conocimientos son prodigiosos y han supuesto toda una década de lecturas e investigaciones. Un tema capital de la primera mitad tiene que ver con la viabilidad de un régimen zarista reformado en contraposición a la inevitabilidad de una revolución violenta. No pocos estudiosos han concluido que el régimen zarista no tenía a la postre ningún futuro debido a su incapacidad para acometer reformas y una modernización significativas, aunque otros han apuntado al rapidísimo desarrollo de Rusia a partir de 1890 y a la aparición de una auténtica sociedad civil a comienzos del siglo xx. Una de las mejores expresiones de esta última tesis es el libro Russia in 1913 (2000), de Wayne Dowler. Kotkin no defiende que Rusia fuera irreformable, ni tampoco niega que el imperio estuviera haciendo rápidos progresos antes de 1914, pero resalta en todo momento en los primeros capítulos que «el enemigo más peligroso del zarismo» era 64 BIOGRAFÍA E HISTORIA simplemente su propia «autocracia inflexible», que bloqueó tenazmente la transición a un gobierno plenamente constitucional y representativo que podría haber presidido una transformación pacífica. No se trata de un hallazgo especialmente original, pero se aborda por medio de un análisis de una profundidad inusual y con profusión de detalles reveladores. La primera revolución rusa de 1905 constituyó «una experiencia cuasimortal» para la autocracia, que sobrevivió gracias a que llevó a cabo una vigorosa represión, que fue posible gracias al hecho de que la derrota en la guerra ruso-japonesa fue admitida a tiempo para que el régimen lograra mantener la disciplina y la lealtad del ejército, lo cual vino acompañado de la concesión limitada de un gobierno semiparlamentario. La «autocracia constitucional» resultante de la década 1907-1917 demostró ser una contradictio in terminis que nunca acabó de ser verdaderamente viable y que no permitió nunca un genuino gobierno representativo. Kotkin da lo mejor de sí cuando se ocupa de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el cataclismo que abrió la puerta al derrumbamiento total. Retrata el orgullo desmedido de un gobierno imperial que, menos de una década después de su humillante derrota militar en el Extremo Oriente, decidió tratar aquella como un mero accidente de la geografía y que se apresuró a organizar movilizaciones militares a gran escala en Europa, primero contra Austria-Hungría en 1913 y luego, de modo más fatídico, contra tanto Austria como Alemania en julio de 1914. Sin embargo, Kotkin muestra que, a pesar de las gigantescas pérdidas, Rusia no sufrió nunca realmente una derrota militar. El éxito de la ofensiva rusa de 1916 supuso la mayor victoria aliada de todo el conflicto antes de 1918, y la economía rusa llevó a cabo una masiva expansión de la producción militar que dejó al ejército mejor pertrechado en 1917 que tres años antes. Incluso en el invierno de 1917, el imperio no estaba haciendo frente a una hambruna, sino simplemente a las terribles escaseces de los tiempos de guerra que se veían en otros muchos países. Sin embargo, Kotkin subraya la fatídica precisión del «Memorándum de Durnovó», de febrero de 1914, que advertía al gobierno imperial de que su mayor error consistiría en entrar en guerra con Alemania, ya que esto provocaría grandes penalidades y sufrimientos cuya responsabilidad se atribuiría exclusivamente al gobierno, lo que acabaría por producir un colapso absoluto que se vería seguido de una revolución convulsiva y extremadamente violenta, más dramática que la de 1905, que se llevaría todo por delante. La profecía estaba absolutamente en lo cierto, ya que el régimen no fue tanto derrocado por los revolucionarios en 1917 como que sencillamente se derrumbó debido a la absoluta falta de confianza en el gobierno en medio de los padecimientos de una guerra prolongada y de la ausencia de unos líderes representativos. Es a partir de este momento del libro cuando la biografía de Stalin empieza a ocupar el primer plano. Kotkin nos ofrece, por encima de todo, un estudio político y resulta evidente que no le preocupan los detalles de su vida personal. Presenta lo suficiente de esta última como para ofrecer al lector un retrato preciso, pero quien esté interesado en un tratamiento minucioso, sería aconsejable que leyera los dos volúmenes sobre Stalin de Simon Sebag Montefiore, o la extensa biografía en un solo 65 STALIN EN SU MUNDO volumen de Robert Service, cuya edición española fue publicada en 2008. En temas políticos, sin embargo, la investigación es inmensa y exhaustiva, y se apoya en una amplia base de datos surgidos del escrutinio de los archivos rusos y soviéticos, así como en un examen detallado de la gigantesca bibliografía publicada sobre el tema. Al igual que Napoleón y Hitler, Stalin no fue por nacimiento un miembro del grupo étnico dominante del que acabaría por ser su principal dirigente, pero esto es en su caso menos significativo, ya que tanto el imperio zarista como la Unión Soviética fueron complejos Estados plurinacionales. Sus dos padres nacieron como siervos en Georgia, en el extremo meridional caucásico del imperio. Allí, en la pequeña ciudad de Gori, Stalin vio la luz del día en diciembre de 1878 con el nombre de Iósif Djugashvili, hijo de un zapatero y una muchacha campesina. Los relatos tradicionales retratan a su padre como una persona que terminó sucumbiendo al alcoholismo, lo cual es cierto, pero está mucho menos claro que abusara seriamente de su hijo, tal y como se ha afirmado con frecuencia. Stalin nunca se quejó de su infancia y más tarde diría que no lo habían tratado mal. Dada su pronunciada tendencia a la autocompasión, Kotkin, de manera muy razonable, se toma sus palabras al pie de la letra. Su madre, Keke Gueladze, sabía leer y escribir en georgiano, algo muy infrecuente para una campesina en aquella época, y estaba decidida a que su único hijo recibiera una educación. Para cuando él había cumplido cinco años, el matrimonio ya se había roto y el niño creció en unas circunstancias económicas muy precarias, pero logró disfrutar del apoyo económico de un vecino acaudalado y se matriculó más tarde en el seminario de la Iglesia ortodoxa georgiana, el centro educativo más prestigioso de la región. Inicialmente, Iósif, al igual que sus padres, era creyente, pero luego se hizo librepensador y, más tarde, marxista revolucionario mientras estudiaba en el seminario. Lo que destacaba era su preocupación por procurarse una educación y por ampliar sus conocimientos por medio de lecturas omnívoras, una costumbre que conservó durante toda su vida. La primera ambición de Iósif fue ser maestro, y después un pensador y proselitista revolucionario, por lo que sería expulsado finalmente del seminario a la edad de veintiún años en 1900. Desde ese momento, y hasta el final de su larga vida, seguiría siendo un revolucionario profesional a tiempo completo. La interpretación que hace Kotkin de su carrera sitúa la ideología en un primerísimo plano, aunque gran parte del éxito de Stalin sería más tarde consecuencia de su capacidad para ajustar la aplicación de la doctrina a las circunstancias prácticas. La estructura política represiva del imperio hizo de Rusia un semillero natural de revolucionarios, por lo que Iósif Djugashvili no era en un principio tan diferente de otros muchos miles de jóvenes. En 1903, sin embargo, se sintió atraído por la facción bolchevique de los marxistas radicales de Lenin y una tendencia hacia el maximalismo, aunque a menudo entreverada con el pragmatismo, seguiría siendo un característico de su personalidad hasta el final mismo de su carrera. Políticamente, Georgia era una de las partes más turbulentas del imperio, y los primeros años de Iósif como revolucionario se dedicaron a la propaganda y la agitación. Más tarde, cuando el bolchevismo en el poder pidió a todos los miembros de su partido que in- 66 BIOGRAFÍA E HISTORIA dicaran su profesión, él escribió simplemente publitsist (publicista). Iósif mostró muy pronto una gran capacidad para el liderazgo y asistió por primera vez a un congreso general de su facción en 1906, lo que supuso su primer viaje fuera del Cáucaso. Durante la fase violenta de la Primera Revolución de 1905-1907, se dedicó brevemente a la organización de expropiaciones a mano armada, participando en varios asaltos a bancos que ayudarían a financiar al Partido Bolchevique, pero esto fue sólo una breve etapa dentro de una carrera juvenil dedicada fundamentalmente a la propaganda y la agitación. Fue detenido en varias ocasiones, pero gracias a la laxitud de las prácticas carcelarias del zarismo, tuvo, por regla general, pocas dificultades para escaparse. El sistema ruso era autoritario, pero en la práctica a menudo indulgente, y guardaba muy pocas semejanzas con la rigurosa estructura totalitaria que construirían más tarde Lenin y el propio Stalin. La suya fue una vida precaria y llena de tensión, habituada a la clandestinidad y con frecuencia a la pobreza y el sufrimiento físico, pero Djugashvili combinó la rigurosa actividad revolucionaria con aspectos de una existencia más normal, manteniendo una serie de relaciones sexuales que produjeron al menos uno, y posiblemente dos, hijos ilegítimos. Uno de estos encuentros dio lugar en 1906 a su matrimonio con Kato Svanidze, una joven relativamente educada procedente de un entorno de clase media. Aunque el matrimonio apenas interrumpió su febril actividad revolucionaria, todo apunta a que amó a su esposa y quedó emocionalmente deshecho por su muerte, de resultas de una enfermedad, tan solo un año y medio más tarde. Su único hijo acabaría siendo asesinado en un campo de prisioneros alemán en 1943. Aunque Iósif mantuvo una activa vida sexual en su juventud, no era un mujeriego compulsivo y se entregó en cuerpo y alma, con escasas interrupciones, a la causa revolucionaria. Comenzó a despojarse de su identidad georgiana en 1908, cuando empezó a escribir exclusivamente en ruso, y su trabajo provocó muy pronto que Lenin se fijara en él: en 1912 lo incorporaría al comité central del partido como experto en el tema de las nacionalidades. Había llegado el momento de adoptar un seudónimo revolucionario, como hicieron la mayoría de los dirigentes bolcheviques, y él adoptó el de «Stalin»: el hombre de acero (de stal). En 1913 publicó un importante artículo sobre el marxismo y el tema de las nacionalidades que le sirvió para establecer sus credenciales como una suerte de teórico revolucionario. Al contrario que la mayoría del resto de los líderes bolcheviques, sin embargo, él no huyó al extranjero, sino que mantuvo siempre su base de operaciones en Rusia, saliendo únicamente del imperio para realizar dos breves viajes a Europa. Difícilmente pudo evitar, por tanto, ser arrestado de nuevo, y en 1913 fue condenado al exilio en una remota región al noroeste de Siberia, dentro del Círculo Polar Ártico, donde se consumiría durante los próximos tres años y medio. Se trató para él de una época difícil, ya que padeció serios problemas de salud, incluida una afección respiratoria que incluía aparentemente una forma inactiva de tuberculosis. También tenía una malformación en el brazo izquierdo, posiblemente congénita, que no podía levantar normalmente a fin de sostener un rifle, lo cual le sirvió para que lo declara- 67 STALIN EN SU MUNDO ran exento del servicio militar. Además, una pierna había sido arrollada por un carro durante su infancia y luego se quedaría torcida, lo que le provocó un arqueamiento en un lado de su cuerpo y una extraña manera de andar. Padecería dolencias menores durante toda su vida, pero raramente le hacían tomarse las cosas con más calma durante mucho tiempo, y siempre tuvo fama de mantener unos hábitos de trabajo regulares. La educación de Stalin estuvo plagada de sinsabores y dificultades: con anterioridad a 1917, él era quien había llevado la existencia más difícil y precaria de todos los bolcheviques más destacados. Ninguno de ellos desempeñó un papel directo en el colapso del sistema zarista a comienzos de marzo de 1917, que fue derribado por las presiones de la guerra y por la total pérdida de confianza en su gobierno de la población del imperio. En esa ocasión, encontrarse dentro de su territorio resultó beneficioso para Stalin, que fue inmediatamente liberado y pudo llegar a la capital en dos semanas, mientras que Lenin y otros dirigentes bolcheviques vieron en un principio cómo su regreso se veía bloqueado por las potencias en guerra. Los detractores de Stalin dijeron más tarde que él había desempeñado un papel irrelevante en los decisivos acontecimientos posteriores, pero los biógrafos ya han refutado esta interpretación. Él fue inicialmente uno de los dos dirigentes bolcheviques más importantes en San Petersburgo, se hizo cargo de la dirección de Pravda, el periódico oficial del partido, y siguió una línea moderada de apoyo tentativo al Gobierno Provisional. Lenin llegó un mes después, asumió el liderazgo y buscó imponer de inmediato una política radical de fiera oposición al nuevo régimen, nominalmente democrático, a fin de favorecer la imposición de la «dictadura del proletariado», dirigida y controlada por los bolcheviques. Las relaciones de Stalin con Lenin habían sido muy positivas, pues de lo contrario no habría sido ascendido para ocupar un importante puesto jerárquico en 1912-1913, pero no había sido nunca un leninista extremo, hasta el punto que el líder aparece citado sólo muy raramente en sus escritos. Se avino, sin embargo, a la nueva línea leninista y desempeñó un papel activo en el liderazgo del partido durante los cruciales siete meses posteriores. Cuando se planificó un golpe de Estado violento para casi todas las ciudades importantes en noviembre, el catalizador inmediato fue el neobolchevique León Trotski, pero Stalin fue un activo partidario y participante. Aunque podía disentir ocasionalmente con Trotski en detalles concretos, respaldó todas las decisiones importantes: la creación de una dictadura de partido único, la anulación de los resultados de las únicas elecciones democráticas celebradas en Rusia, la imposición de un drástico programa de control y confiscación estatales bautizado como «comunismo de guerra», la participación en una masiva guerra civil de tres años que fue mucho más destructiva para Rusia de lo que lo había sido la Primera Guerra Mundial, y la declaración oficial de un «terror rojo» que se cobró varios cientos de miles de vidas. Stalin desempeñó en todo ello papeles cada vez más importantes en el ámbito de la propaganda y la administración del Estado, los asuntos económicos y la supervisión militar. Cuando terminó todo, la primera dictadura de partido único del siglo había quedado consolidada y de diez 68 BIOGRAFÍA E HISTORIA a doce millones de personas habían perdido sus vidas, principalmente debido a las hambrunas y las epidemias, en un desastre humano sin parangón hasta ese momento dentro de la historia moderna europea. Y Stalin había emergido de entre las ruinas de este inmenso osario como uno de los cinco principales dirigentes del partido y, en consecuencia, de la nueva dictadura. Iósif encontró tiempo para reestructurar su vida personal y en 1918 conquistó el corazón de Nadezhda Alilúyeva, la hija de un miembro del partido, que tenía tan solo diecisiete años, veintiuno menos que él, y se casó con ella. Tendrían dos hijos, una hija llamada Svetlana (que se convertiría en una personalidad famosa por derecho propio después de que abandonara la Unión Soviética en los años sesenta) y un hijo, Vasili. Fue un matrimonio difícil, porque Nadezhda era tanto inteligente como emocionalmente excitable, y quería ser, por un lado, una «mujer nueva» emancipada bolchevique con una carrera propia, pero que se hallaba casada, por otra, con un georgiano imperioso al que no le hacía la más mínima huella el concepto de «mujer nueva» y que exigía a su lado a una esposa y madre atenta y sumisa. Él no incurrió en abusos físicos ni pasó mucho tiempo con otras mujeres, pero era duro emocionalmente y trataba mal con frecuencia a Nadezhda. Toda la segunda mitad del libro de Kotkin podría titularse «El ascenso de Stalin». Contiene dos temas paralelos: el primero es la expansión de su poder personal tanto antes como después de la muerte de Lenin hasta que finalmente fue él quien se hizo con el dominio; el segundo, el camino en ocasiones titubeante mediante el cual implementó la lógica de una revolución violenta y totalitaria hasta que en 1928, convertido ya en un dictador de facto, dio comienzo a la creación del sistema estalinista pleno. Kotkin no es el primer biógrafo en demoler el mito de un Stalin permanentemente traicionero y tiránico. Muestra que conquistó su ascenso dentro del partido y se ganó la confianza de muchos de sus colegas y subordinados no por medio de la tiranía, sino gracias al trabajo duro y a una administración eficiente, mostrando una devoción constante por el desarrollo del partido y del sistema. Para muchos él no parecía más despiadado que sus colegas, sino mucho más estable y fiable, más absolutamente entregado, día tras día, no el más radical, sino el más práctico, el más digno de confianza y el más trabajador de los principales dirigentes. Stalin construyó su preeminencia en un principio gracias a sus cualidades positivas, no las negativas, pero, de haber estado ausentes las primeras, nunca habría podido desempeñar un papel importante. Pero en cuanto empezó a ejercer un mayor poder, se volvió cada vez más exigente y, a la postre, cada vez más resentido con los desprecios y la resistencia mostrados por otros dirigentes. Él no creó la dictadura, sino que la transformó en un Moloch que se cobró millones de víctimas. Esto se debió no simplemente a su orgullo, su ambición o su sed de poder, sino que siguió la lógica del violento colectivismo de Lenin, que era intrínsecamente paranoico en su visión del mundo. Tal como escribe elocuentemente Kotkin, la paranoia de la política de Lenin acabó por contagiar a Stalin, cuyo liderazgo personal hizo a su vez que el sistema se volviera aún más paranoico de lo que ya lo había sido con su antecesor. 69 STALIN EN SU MUNDO El primer logro decisivo de Stalin fue desempeñar un papel muy destacado en la implementación de la política de nacionalidades, que transformó lo que había quedado del imperio zarista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se trataba, en teoría, del esquema de federalismo más elaborado del mundo, estratificado en cuatro niveles diferentes de repúblicas y regiones autónomas, cada una de ellas con su propio idioma, pero controladas por el Partido Comunista de Todas las Rusias, su Ejército Rojo y su policía política. Cuando el proceso se hubo completado, Lenin lo nombró secretario general del partido, una tarea embrutecedora que requería un trabajo incesante y una constante atención por los detalles, algo que evitaban los dirigentes más glamurosos del partido, como León Trotski, quien pronto habría de convertirse en el principal enemigo personal de Stalin. Este aceptó el puesto e hizo el trabajo, lo que le hizo darse cuenta muy pronto de que, en una dictadura estricta, gobernada por los dirigentes de un partido revolucionario, el principal responsable administrativo de ese partido se encontraba en una posición única para ampliar su propio poder personal y su influencia. En un principio, esto no guardaba ninguna relación con la dictadura, ya que, en esta primera fase, Stalin no era otra cosa que uno más entre iguales. Tenía que hacer gala de pericia política, porque estaba tratando con otras figuras que podían ser quisquillosas y resentidas. Kotkin señala que, en sus primeros años como secretario, de hecho, «hubo de mostrar un comedimiento, deferencia y falta de ambición inhabituales para no construir una dictadura personal dentro de la dictadura». La tarea era sutil, artera e infatigable, de tal modo que, a partir de 1922, el ascenso de Stalin fue en ocasiones lento pero, sin embargo, constante y en el lapso de seis años empezó a alcanzar su cenit. El resentimiento de otros dirigentes resultaría a la larga inevitable y es posible que al propio Lenin le entraran dudas. Se dijo que, antes de su muerte prematura en 1924, había dictado un memorándum para sus colaboradores en el que declaraba que «el camarada Stalin es demasiado rudo», demasiado insensible con sus colegas de partido y demasiado ambicioso, y que debería ser reemplazado como secretario general. El documento se hizo circular más tarde como «el testamento de Lenin», aunque las condiciones en que lo dictó no están claras y Kotkin concluye que no es posible estar seguros al cien por cien de su autenticidad. Durante años, Stalin fue incapaz de anular el «Testamento» y sus rivales lo esgrimieron en diversas ocasiones. Finalmente decidió que tenía que plantar cara a las críticas de frente, confiado en recibir los apoyos que había ido acumulando a lo largo de años de ser él quien realizaba los nombramientos claves del partido. También dio repetidas muestras de humildad y de inocencia ofendida, solicitando en varias ocasiones, de un modo teatral, ser sustituido. Sabía que podía contar con que la sólida «mayoría estalinista» que había creado dentro del aparato no se volvería contra él (aunque, años después, él sí que lo haría con muchos de sus miembros). Kotkin trata el tema de la rivalidad entre Stalin y los demás dirigentes con un nivel de detalle y matización extraordinario. Muestra que las luchas tras la 70 BIOGRAFÍA E HISTORIA muerte de Lenin no fueron simplemente, o siquiera fundamentalmente, sobre el poder, sino sobre el curso futuro de la revolución: «escaramuzas por las ideas, y no exclusivamente por la preeminencia personal». Stalin tuvo que convencer a sus camaradas comunistas intelectual y teóricamente, con argumentos y no mediante el arma de la coerción. Si no hubiera triunfado en lo primero, no habría tenido nunca el poder para aplicar lo segundo. Lenin había dejado una revolución a medio acabar: una dictadura política completa con una poderosa policía (aunque un ejército débil) que controlaba una industria a gran escala, pero no la economía en su conjunto, que el pacto revolucionario inicial había confiado a granjeros, campesinos y a la propiedad privada a pequeña escala. Durante algunos años no estuvo del todo claro cómo podría resolverse esta gran contradicción de la revolución a favor del capitalismo estatal. El propio Stalin ha sido a menudo retratado como un oportunista implacable, carente de todo principio, pero el líder retratado por Kotkin es un revolucionario comprometido y un ideólogo. En comparación con Trotski, sin embargo, él sí comprendió la necesidad de la prudencia y del compromiso temporal. Más que la mayoría de sus rivales, había aprendido la esencia de la máxima leninista de «Dva shagá vperyod, odín shag nazad» (dos pasos adelante, un paso atrás). Comprendió que, a mediados de los años veinte, la economía soviética era aún demasiado débil para emprender nuevas políticas radicales, de ahí que se alineara en un principio con los moderados frente a los radicales y fue sólo más tarde, sabedor de que ya se encontraba en una posición más fuerte, cuando empezó a atacar a los moderados. Una de las numerosas virtudes de este estudio es que presta más atención a los asuntos extranjeros de lo que lo hacen la mayoría de los relatos que analizan el ascenso al poder de Stalin. El leninismo se basó en que el comunismo ruso y soviético proporcionaba el liderazgo inicial para un proceso revolucionario en todo el mundo. Nunca se pensó que un régimen revolucionario podría sobrevivir únicamente en Rusia. A partir de 1920, sin embargo, parecía que todos los esfuerzos para implantar la revolución en el extranjero estaban condenados al fracaso. Stalin se amoldó a esta realidad temporal en 1925, cuando anunció su famoso eslogan de «Socialismo en un solo país», que sostenía que un régimen socialista podía construirse con éxito en una Rusia aislada, aunque no sería plenamente seguro hasta que la revolución se hubiese extendido por todo el mundo. Kotkin corrige interpretaciones anteriores que han defendido que esto significaba el abandono de la revolución mundial. Ese no fue nunca, en ningún momento, el objetivo de Stalin; lo único que pretendía era reconocer que durante un tiempo sería necesario concentrarse en la transformación de la propia Unión Soviética, prestando sólo una atención secundaria a la revolución internacional, en la que sí que se pondría un énfasis mucho mayor en una fase posterior, que luego acabaría siendo proclamada oficialmente en una fecha tan temprana como 1928. La visión del mundo soviética fue, desde un principio, paranoica. Como la Internacional Comunista formada por el nuevo régimen se propuso derrocar a los go- 71 STALIN EN SU MUNDO biernos por todo el mundo, los líderes soviéticos sostenían a su vez que otros gobiernos tramaban activamente en contra de ellos y, además, que resultaba inevitable una gran guerra en tanto que el capitalismo no hubiera sido derribado en otros lugares. Fue ya en 1925 cuando Stalin enunció oficialmente su doctrina de «La Segunda Guerra Imperialista», que pasó a convertirse en la política soviética. El futuro conflicto armado entre las grandes potencias capitalistas era inevitable, pues lo requería la propia naturaleza del capitalismo. El objetivo de la Unión Soviética debería ser esquivar la próxima gran «guerra imperialista», evitando involucrarse hasta que las principales potencias capitalistas se hubiesen debilitado fatalmente entre sí, pero interviniendo luego de forma decisiva para garantizar la victoria mundial del comunismo. Esto predijo acertadamente cuál habría de ser la política posterior de Stalin en 1939 y a partir de entonces. En 1927-1928, el régimen soviético había llegado a un momento decisivo. No había resuelto sus profundas contradicciones internas, no había conseguido promover la revolución mucho más allá en otros países y no había superado su propia debilidad militar. Hasta ese momento, Stalin había seguido una política comparativamente moderada, esperando a que la economía soviética se recuperara de la destrucción masiva provocada por la revolución y la guerra civil. La mayor parte de esa economía aún seguía estando fuera del control del Estado y la gran mayoría campesina de la población no era aún comunista. A partir de 1927, Stalin dio cada vez más pasos conducentes a poner fin a esta contradicción, empezando con un gigantesco programa para colectivizar la agricultura y transformar la estructura económica y luego, el año siguiente, con la adopción de un programa igualmente audaz para crear un enorme complejo industrial estatal que modernizaría la economía soviética, sentando las bases para que la Unión Soviética se convirtiera en una gran potencia militar. Estos tres objetivos se conseguirían en el mayor programa de transformación económica impuesta por el Estado de la historia, pero es justamente al llegar aquí cuando Kotkin pone punto final al primer volumen de su proyectada trilogía. La consecución de estos grandiosos objetivos y la creación plena del totalitarismo estalinista —el primer auténtico totalitarismo de la historia— serán el objeto del segundo volumen. ¿Qué lugar le corresponde a este monumental estudio dentro de la amplísima literatura sobre Stalin? El tratamiento anterior más extenso era el del general retirado del Ejército Rojo, Dmitri Volkogónov, que tuvo acceso a documentación especial durante el derrumbamiento de la Unión Soviética y que escribió una obra en cuatro volúmenes, publicada poco después en Occidente en una sinopsis de un solo volumen en 1991. Los últimos estudios que lograron presentar material nuevo sobre la vida personal de Stalin fueron los dos libros comparativamente recientes, y ya citados, de Simon Sebag Montefiore, aunque algunos de sus datos podrían no ser del todo fiables. En punto a nivel de detalle y extensión de tratamiento, Kotkin puede compararse con el primero, aunque supera a Volkogónov en alcance, profundidad de análisis y amplitud de contextualización, en todo lo cual su propia obra no tiene parangón. Si es capaz de completar los dos volúmenes siguientes de un modo similar, 72 BIOGRAFÍA E HISTORIA habrá producido tanto la más extensa como, también, la más completa de todas las biografías políticas. El presente volumen constituye un impresionante comienzo de lo que puede convertirse en el magnum opus de toda la Staliniana. 73 No sólo miedo: las zonas grises del franquismo RAFAEL NÚÑEZ FLORENCIO 1 No sólo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977) Miguel Ángel del Arco, Carlos Fuertes Muñoz, Claudio Hernández Burgos y Jorge Marco (eds.) Granada, Comares, 2013 248 pp. 20 € Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976) Claudio Hernández Burgos Granada, Universidad de Granada, 2013 448 pp. 24 € Hitler fue un psicópata, mucho más que un asesino, un monstruo. ¿Y Stalin? Poco más o menos lo mismo o, en la estimación de muchos, bastante peor en aspectos trascendentales, como la duración del terror y el número de víctimas2. Mussolini fue un 1. Rafael Núñez Florencio es Doctor en Historia y profesor de Filosofía. Sus últimos libros son Hollada piel de toro. Del sentimiento de la naturaleza a la construcción nacional del paisaje (Madrid, Parques Nacionales, 2004), El peso del pesimismo: del 98 al desencanto (Madrid, Marcial Pons, 2010) y, en colaboración con Elena Núñez, ¡Viva la muerte! Política y cultura de lo macabro (Madrid, Marcial Pons, 2014). 2. El famoso periodista polaco Ryszard Kapuściński era de este sentir, y sabía bien de lo que ha- NO SÓLO MIEDO : L AS ZONAS GRISES DEL FRANQUISMO bufón ridículo, aparte de un megalómano criminal. Eso por lo que respecta a los dictadores de mediados del siglo xx. Desde otra perspectiva, aunque manteniéndonos en el mismo lapso histórico, el pueblo francés —como todo el mundo sabe— resistió gallardamente bajo la bota nazi y un considerable número de patriotas desafiaron el yugo alemán hasta el punto de pagar esa valentía heroica con el sacrificio de la propia vida. Son sólo algunos ejemplos —bastante elementales, por lo demás— de elaboración de un pasado que tranquiliza las conciencias y, hasta podría decirse, facilita la digestión de los acontecimientos incómodos y los traumas del pasado. Las sociedades concernidas —o determinadas e influyentes partes de ellas, si queremos ser precisos —, acogen con fruición explicaciones que no sólo las exculpan, sino que distorsionan los hechos pretéritos para que digan lo que conviene que digan. Algunos historiadores, bastantes intelectuales, muchos políticos, una considerable porción de la prensa y otros miembros destacados del establishment se aprestan con entusiasmo a elaborar el producto que la sociedad en cuestión consume, como hemos dicho, con suma complacencia. Es verdad que esto no pasa en todas las sociedades ni en el mismo grado: por poner otro ejemplo incontrovertible, fue notorio durante mucho tiempo el contraste entre la buena conciencia francesa —se diría que más de media Francia había militado en la Resistencia— y la generalizada asunción de culpas de algunos de los vencidos en 1945, señaladamente Alemania y Japón3. No es lo mismo, sin embargo, asumir una culpa más o menos difusa que verse señalados, por ejemplo, como colaboradores activos en la consumación de un hecho atroz, como un genocidio. La publicación y, sobre todo, la masiva recepción que tuvo el libro del norteamericano Daniel Goldhagen4 abrieron una etapa de encendidos debates sobre la participación de los alemanes corrientes en la maquinaria del Holocausto que aún llega hasta hoy y que se ha visto enriquecida con multitud de aportaciones y testimonios. Complementariamente, también terminaría por caer otro mito: el de que los sufrimientos alemanes cesaron con la caída de la dictadura nazi, el fin de la guerra y la «liberación»5. El ajuste de cuentas historiográfico también le lleblaba: «Si podemos establecer la comparación, el poder destructor de Stalin fue mucho mayor. La destrucción realizada por Hitler no duró más de seis años, y Stalin empezó su terror en los años veinte y llegó hasta 1953. Su poder se mantuvo treinta años y la maquinaria de terror se prolongó mucho más. No es que Hitler fuese mejor, pero no tuvo tanto tiempo». Véase «Stalin fue peor que Hitler» , El País, 22 de enero de 1995. 3. La bibliografía sobre casi todos los aspectos que aquí se tocan es poco menos que inabarcable. Me limitaré tan solo a citar obras recientes y al alcance del público español. En este caso, por ejemplo, resulta muy ilustrativo el libro de Ian Buruma, El precio de la culpa. Cómo Alemania y Japón se han enfrentado a su pasado, trad. de Claudia Conde, Barcelona, Duomo, 2011. Sirva por lo demás esta advertencia para las notas que siguen. 4. Daniel Jonah Goldhagen: Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el holocausto, trad. de Jordi Fibla, Madrid, Taurus, 1997. 5. Véase James Bacque, Crimen y perdón. El trágico destino de la población alemana bajo la ocupación aliada (1944-1959), trad. de Eric Jalaín Fernández, Madrid, Antonio Machado Libros, 2013. 76 BIOGRAFÍA E HISTORIA garía a los franceses, que bajo la ocupación alemana resultaron ser en su gran mayoría —según recientes estudios— menos heroicos de lo que presumían y que, más allá de ello, en una considerable proporción, dieron sobradas muestras de un indisimulado espíritu acomodaticio, cuando no de actitudes francamente colaboracionistas6. El examen descarnado de los hechos ha llegado a afectar a los propios judíos: según algunos autores, los supervivientes, o los que se libraron de la persecución nazi, no han tenido mayores reparos en instrumentalizar la shoah para causas espurias o, como mínimo, oportunistas y sectarias7. Señalo todo lo anterior antes de entrar en el ámbito español porque aquí, en nuestros lares, se ha vivido un proceso que en parte guarda ciertas analogías con lo apuntado, pero que presenta también rasgos específicos y muy significativos. Sobre todo en cuestión de tiempos, un detalle nada despreciable, por cuanto ha supuesto que el debate historiográfico haya seguido unas pautas no coincidentes con las de la mayor parte de los países de nuestro entorno. Me explico: el modo en que se realizó la transición de la dictadura a la democracia —no ya sin revolución, sino sin ruptura legal siquiera— condujo a las elites políticas, a los mass media y a los intelectuales en general a no cargar las tintas en la caracterización del antiguo régimen y sus representantes. Por supuesto que la izquierda en particular y los sectores democráticos en general abominaban del franquismo, condenaban sus métodos brutales y aspiraban a construir un sistema distinto, basado en el respeto a las libertades y la tolerancia. Pero precisamente por ello, por eso mismo, se trataba de no hacer sangre. El posibilismo, el gradualismo y la contención se dibujaban como las vías más seguras y, en todo caso, en el sentir de muchos, las únicas viables dadas las circunstancias. El objetivo era mirar hacia delante, no hacia atrás. ¡Claro que el pasado se hacía notar como un pesado lastre, por no decir otras cosas peores! Pero no era tanto una cuestión de condenar como de superar. El silencio (relativo, dicho sea de paso) sobre ese pasado ominoso no era fruto del olvido, sino más bien todo lo contrario. El fantasma de la Guerra Civil gravitaba de un modo tan asfixiante sobre los artífices de la Transición que estaban dispuestos casi a cualquier cosa con tal de no incidir en los mismos errores. En la estimación mayoritaria del momento, la fuente de todos También James Stern, El daño oculto. Un viaje a la Alemania de posguerra junto a W. H. Auden, trad. de Ariel Dilon, Madrid, Lengua de Trapo, 2010. Otra referencia interesante como testimonio de primera mano es William Shirer, Regreso a Berlín, 1945-1947, trad. de Francisco Javier Calzada, Barcelona, Debate, 2010. Una perspectiva más amplia, aunque dibuja un panorama igual o aún más atroz, la ofrece Keith Lowe, Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial, trad. de Irene Cifuentes, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2012. 6. Es particularmente demoledor en este sentido el panorama que traza Alan Riding en Y siguió la fiesta. La vida cultural en el París ocupado por los nazis, trad. de Carles Andreu, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011. 7. Véase el magnífico trabajo de Peter Novick, Judíos, ¿vergüenza o victimismo? El Holocausto en la vida americana, trad. de Jesús Cuéllar, Madrid, Marcial Pons, 2007. Sostiene una tesis no muy distinta Norman G. Finkelstein en La industria del Holocausto, trad. de María Corniero, Madrid, Akal, 2014. 77 NO SÓLO MIEDO : L AS ZONAS GRISES DEL FRANQUISMO los errores fue la conversión del adversario o el simple discrepante en enemigo y, en consecuencia, su exclusión de la vida pública en primer término y, luego, de la vida sin más. La política del pacto —el consenso— surgió de esa convicción. Dos o tres décadas después, con un sistema de libertades ya asentado y con el país plenamente inserto en el contexto político europeo, las nuevas generaciones se sintieron en la obligación (moral y política) de pedir cuentas por el modo en que se produjo el tránsito de régimen. El cuestionamiento de la Transición llevó a mirar el pasado anterior a ella con otros ojos. No parecía tanto una nueva valoración (al fin y al cabo, el consenso no era en el fondo otra cosa que construir entre todos una alternativa al indeseado e indeseable sistema dictatorial) como un cambio de tono o una cuestión de énfasis. Bien es verdad que lo que en un principio pudo quedarse en asunto de especialistas y, a lo sumo, de matices o perspectivas, se convirtió pronto, en un ambiente político enconado, en una actitud cualitativamente distinta que afectaba tanto a la consideración del pasado como a la (des)estimación misma de la democracia española. La historia se convertía así en un arma arrojadiza en la controversia política. Una específica rememoración del pasado (que pronto fue conocida como «memoria histórica») resultó ser un recurso muy eficaz para deslegitimar a determinados partidos o sectores. Más que un dictador a secas, Franco era un fascista sólo comparable a Hitler y Mussolini. En términos militares, lisa y llanamente, un criminal de guerra. Se extendió la especie —incluso en obras académicas— de que prolongó artificialmente la guerra para ejecutar una limpieza sistemática de la población civil8. Era, por tanto, un genocida. La guerra y la represión subsiguiente constituían el holocausto español, no como metáfora, sino como espejo de la realidad9. El régimen que fundó se mantuvo, por consiguiente, gracias al empleo sistemático del terror: juicios sumarísimos, ejecuciones, torturas, cárceles, campos de concentración, política de exterminio10… Esta interpretación, pronto hegemónica en el ámbito universitario, ha venido siendo contestada por una serie de autores y obras que, sin discutir lo esencial —la naturaleza represiva del franquismo, el uso sistemático de la violencia en todos los órdenes, etc. —, han querido introducir algunos factores que conforman un escenario más complejo. Por ejemplo, empezando por la misma Guerra Civil, que Franco no fue un general incompetente y cobarde que triunfó tan solo gracias a la ayuda germano-italiana11. O que la represión franquista, incluso en la primera hora, sien8. Francisco Espinosa, Contra el olvido. Historia y memoria de la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2006. Alberto Reig Tapia, La cruzada de 1936. Mito y memoria, Madrid, Alianza, 2006. 9. Cito como referencia, por su repercusión incuestionable, el libro de Paul Preston que usaba el concepto antedicho ya en el propio título. Véase Paul Preston, El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011. 10. Mirta Núñez Díaz-Balart, Los años del terror. La estrategia de dominio y represión del general Franco, Madrid, La Esfera de los libros, 2004. Véase también esta obra colectiva coordinada por la misma autora: La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Madrid, Flor del Viento, 2009. 11. Michael Seidman, La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 2012; James Matthews, Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la 78 BIOGRAFÍA E HISTORIA do como fue despiadada y atroz, no tuvo los caracteres de exterminio masivo que algunos le atribuyen12. La importancia de las obras que aquí consideramos reside precisamente en que, no siendo exactamente pioneras, sí parecen consolidar el giro que está produciéndose en la historia académica en el sentido antedicho. Sin que ello suponga que el péndulo tenga que llegar al otro extremo. Por decirlo con las certeras palabras de un buen conocedor del tema, Ismael Saz, el investigador —con los datos en la mano— no tiene más remedio que asumir que «una dictadura no se sostiene únicamente por el miedo y la represión». No sólo miedo es precisamente el título de la obra en que se deslizan esas apreciaciones. Ahora bien, sigue diciendo Saz, afirmar «que no fue sólo el miedo quiere decir exactamente eso, que no fue sólo eso, pero no niega que también fuese eso» (p. 224). En efecto, no sólo miedo viene a ser lo mismo que decir no sólo represión, no sólo terror. También podría expresarse de otra manera: un régimen difícilmente se sostiene durante casi cuatro décadas con la resuelta oposición de la sociedad que lo sufre. Eso significa, en el mejor de los casos, que sólo una parte reducida —por no decir directamente pequeña— de la población estaba dispuesta a desafiar al poder con una oposición activa. Eso significa igualmente que otra parte del país, obviamente mucho más extensa, tuvo una actitud más o menos pasiva que se movió en una zona gris entre la resignación, el desentendimiento y, si acaso, la colaboración puntual. Y no hay que olvidar, por último, a esa porción de la sociedad española que, sin tener grandes convicciones doctrinales o políticas, se avino a formar parte del entramado institucional de una manera más o menos circunstancial u oportunista, aunque fuera en los niveles más modestos, como concejales, alcaldes de pequeñas poblaciones, delegados, representantes sindicales, etc. Frente a un cuadro de perfiles definidos en blancos y negros —verdugos y oprimidos— se postula aquí, en estos libros, un panorama sustancialmente distinto, caracterizado por la preponderancia de zonas grises, es decir, amplias capas de la población que no se distinguían por su adhesión al régimen, pero que se acomodaron a él de mejor o peor gana. Junto con «no sólo miedo», «zonas grises» constituye la caracterización de la sociedad española bajo el franquismo que más se repite en estas obras (y una de ellas lo proclama abiertamente desde la misma portada). El volumen que lleva por título No sólo miedo es una obra colectiva en la que intervienen quince profesores universitarios con artículos muy diversos —como suele ser habitual en estos proyectos— que abarcan en su conjunto todo el período franquista (e incluso un pequeño lapso de la Transición), aunque la mayor parte de ellos aborda temas muy concretos con delimitaciones cronológicas no menos precisas. Globalmente, el subtítulo define bien el contenido de la obra: «Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977)». Aquí encontramos de todo, desde contribuciones precisas y sugerentes hasta artículos correctos que no Guerra Civil, 1936-1939, Alianza, 2013. 12 . Julius Ruiz, La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil, Barcelona, RBA, 2012. 79 NO SÓLO MIEDO : L AS ZONAS GRISES DEL FRANQUISMO dicen apenas nada nuevo porque simplemente recalan en lo obvio. En la aportación que abre el volumen, Francisco Cobo sitúa el problema en la perspectiva internacional, con un somero análisis de la bibliografía que ha ido apareciendo en los últimos años acerca de «los los apoyos sociales prestados al fascismo italiano y al nazismo». ».. Luego, en la primera parte (desde mi punto de vista, la más interesante), bajo el epígrafe de «Desde la noche de los tiempos», se desbrozan las diversas actitudes —desde la colaboración a la resistencia, pasando por toda la gama intermedia de matices— de los españoles bajo la Guerra Civil y el primer franquismo. El primer trabajo que aquí aparece lo firma Claudio Hernández Burgos, el autor del segundo libro que comentamos en esta reseña. Su título, «Mucho más que egoísmo y miedo», nos pone claramente en la pista de lo que trata: las heterogéneas razones y actitudes de los españoles que lucharon en uno y otro bando durante la Guerra Civil. No es cuestión, obviamente, que pueda resolverse en una docena de páginas, pero sus apuntes son perspicaces y ponderados. Otro tanto podría decirse de la contribución que firma Carlos Gil Andrés sobre las diversas formas que adquirió la «colaboración ciudadana en la gran represión», un «fenómeno complejo» en el que tuvieron cabida desde los enragés fanáticos y vengativos (o directamente sádicos) hasta —en el extremo opuesto— los intercesores que se jugaron la vida por proteger a determinadas personas. Es interesante también el ensayo de Miguel Ángel del Arco sobre las cruces de los caídos como «instrumento nacionalizador en la cultura de la victoria». Los dos últimos artículos de esta primera parte se refieren, respectivamente, a los «cuadros locales de la dictadura» (o, en otras palabras, las bases sociales del régimen) y, en el extremo opuesto, las resistencias populares al franquismo, entendidas no como levantamientos ni como oposición frontal, sino como «estrategias» que, sobre todo en las zonas rurales, trataban de «mantener una valiosa distancia con respecto a las representaciones que el Estado franquista intentaba imponer en su labor de represión social y psicológica» (p. 107). La segunda parte contiene otros siete artículos heterogéneos, todos ellos encuadrados en la siguiente etapa cronológica —las décadas de los sesenta y setenta: desarrollismo franquista y primera transición —, una época en la que la política rígida de represión es sustituida por formas de control relativamente más sofisticadas en el contexto del nuevo marco de crecimiento económico, atenuación del aislamiento internacional y paulatinas transformaciones sociales. A propósito, se desliza aquí un lapsus llamativo, porque el epígrafe que engloba todo ello, según el índice y el titular de la página 109, es «Nuevos rumbos, nuevos actores», cuando en realidad querría decir, según se razona en la introducción, «Viejos rumbos, nuevos actores», porque lo que se trata de mostrar es que «bajo los intentos de modernización política de la dictadura se escondían los “viejos rumbos” de siempre» (p. 11). Aunque precisamente en este lapso histórico debían alcanzar todo su sentido las expresiones de «no sólo miedo» y «zonas grises», no se indaga lo suficiente en el tránsito entre la dureza de posguerra y las nuevas coordenadas sociopolíticas. Aquí se ponen de relieve las limitaciones de un volumen como este, que es una yuxtaposi- 80 BIOGRAFÍA E HISTORIA ción de trabajos meritorios, pero al que falta una columna vertebral que proporcione solidez y empaque a un conjunto que queda un tanto deslavazado. El primer artículo de esta sección, el análisis de las actitudes políticas de los españoles según la prensa extranjera, aun siendo interesante en sí, parece metido con calzador en este contexto. Da la impresión de que se impone la cuota de lo políticamente correcto con «la la perspectiva de género» —el papel de la Sección Femenina —, mientras que otros trabajos analizan las «políticas sociales», la televisión como poderosa arma de propaganda, la evolución del catolicismo o los resquicios de participación política en los estertores del franquismo. El recorrido se cierra con un análisis del papel del medio televisivo ya muerto Franco, en vísperas de la democracia. En definitiva, un libro interesante más por sus sugerencias que por sus aportaciones concretas, al que lastra, por una parte, la ya aludida dispersión o heterogeneidad y, por otra, la misma brevedad de las contribuciones que lo integran, un factor nada desdeñable, porque hace casi imposible profundizar en los asuntos que se abordan. Unas virtudes y defectos que aparecen ahora invertidos en el siguiente volumen que consideramos en esta reseña, el que firma Claudio Hernández Burgos con el título de Franquismo a ras de suelo. Resultado de la reelaboración de una tesis doctoral, se omite cuidadosamente en el título y subtítulo que se trata de un estudio circunscrito a la provincia de Granada. Aunque podemos admitir sin problemas la distinción que se hace en las páginas introductorias entre una «historia desde lo local» (que es lo que pretende ser este trabajo) y una «historia local» stricto sensu (pp. 16-17), lo cierto es, por otro lado, que la pretendida representatividad de la demarcación andaluza que se defiende en estas páginas tendría que matizarse y, aun así, sería, en cualquier caso, un asunto discutible. Encontramos en este sentido un planteamiento excesivamente rígido en el texto, como cuando se dice de modo taxativo que «Granada resulta representativa del conjunto del territorio español» o cuando se afirma de una forma que nos parece apriorística o poco fundamentada que «Granada supone un campo de estudio idóneo para examinar el proceso de implantación de la dictadura y la interacción cotidiana de los ciudadanos con el Estado» (p. 28). En efecto, en muchos de los aspectos que aquí se examinan (no en todos, sin embargo), Granada y su provincia pueden presentar importantes similitudes con algunas otras zonas españolas, pero, sea como fuere, es una cuestión que no puede aceptarse sin más mientras no haya otras aportaciones que lo pongan de manifiesto. El gran acierto del libro de Hernández Burgos es su amplio lapso histórico, los cuarenta años de franquismo en términos redondos, que le permiten trazar un panorama diáfano de la evolución de las actitudes de los granadinos y de los apoyos sociales de la dictadura desde el comienzo de la Guerra Civil hasta la muerte del Generalísimo. Las susodichas actitudes —en este caso de los mencionados ciudadanos andaluces, como reflejo de lo que sucedía en el conjunto del país— son, ya para empezar, de problemática catalogación. «Consentimiento, aceptación, indiferencia, resignación, resistencia o disidencia» son algunas de las categorías que han empleado 81 NO SÓLO MIEDO : L AS ZONAS GRISES DEL FRANQUISMO los historiadores con el propósito de dar cuenta de ellas. Un panorama intrincado, pues, para el que hay que rescatar una vez más la denominación de amplísimas «zonas grises» en las que se situó una mayoría de españoles que ni apoyaron ni se opusieron resueltamente a la dictadura. A ello hay que sumar otros factores de complejidad, como la existencia de actitudes aparentemente contradictorias en los individuos y grupos sociales (apoyo, por ejemplo, de determinadas políticas del régimen y rechazo de otras) o, simplemente, comportamientos individuales y colectivos que fueron cambiando o evolucionando a lo largo de esas cuatro décadas que aquí se consideran. Podemos comprobar, de este modo, que, aunque el foco de estudio sea espacialmente reducido, la variable cronológica y la problemática conceptuación de las respuestas sociales hace que resulte difícil, por no decir casi imposible, reducir la complejidad de este asunto a unas cuantas fórmulas estereotipadas. «Bajo la mirada de Franco —escribe Hernández Burgos— pasaron varias generaciones de españoles»: cuarenta años dan para mucho. Tratar de poner en el mismo plano el régimen recién salido de una tremenda guerra y el franquismo tecnocrático y desmovilizador de los años setenta —con una mayoría de españoles que no había vivido la guerra— no tiene el más mínimo sentido. De ahí que la investigación se articule, como difícilmente podría ser de otro modo, siguiendo las diversas etapas de implantación del régimen, empezando, naturalmente, por «una una guerra que lo envolvió todo»» y siguiendo de manera inevitable por una victoria aplastante que, no obstante, deja ya entrever importantes «zonas grises». «Sobre una nación en ruinas»» se construye, así, una dictadura que, junto a una represión implacable y un control asfixiante, trae también, a su manera, «paz y progreso». O eso al menos es lo que quiere creer una parte de la población, la que mejor se adapta a las circunstancias. Los españoles en todo caso, por la fuerza de los hechos, terminan «acosacostumbrándose al régimen», se refugian en sus asuntos particulares, aprovechan (los que pueden, claro) el tirón desarrollista y con todo, a pesar de ello —o precisamente por ello —, alientan ya en los años sesenta un desasosiego que se transformará en la década siguiente en abierta disidencia. Mantiene Hernández que básicamente las mismas razones que habían llevado al sostenimiento más o menos resignado del régimen durante tantos años hacían inviable la perduración de un franquismo sin Franco. Siempre con matices, desde luego, porque los rasgos dominantes de ese momento histórico —en torno a mediados de los años setenta— distan de ser simples en uno u otro sentido. «Cansancio, incertidumbre y miedo» eran rasgos predominantes. Pero también ilusión y esperanza. «Sabían [los españoles] que no querían más franquismo, pero también conservar mucho de lo obtenido bajo el mandato de Franco» (p. 395). Me apresuro a reconocer que el resumen antedicho difícilmente puede hacer justicia a una obra que precisamente halla su mejor baza en el análisis y la exposición de las varias veces mencionadas «zonas grises», esto es, el conjunto de espacios, factores y circunstancias intrincadas que tamizaron las relaciones entre la sociedad española y la dictadura. Una «convivencia» forzada que llevó a unos y otros —a los de arriba y los de abajo, pero también a los adictos y opositores— a una adaptación 82 BIOGRAFÍA E HISTORIA poco menos que inevitable, con todas las renuncias que ello implicaba (p. 401). No faltará quien piense, con buena parte de razón, que este descubrimiento apenas supone más que el reconocimiento de una obviedad que ha estado velada por razones exclusivamente ideológicas. Sea. Pero lo cierto es que, como decíamos al principio, la tentación de demonizar y exorcizar al franquismo había llevado en los últimos tiempos a una historiografía militante a trazar una caricatura insostenible del mismo. Bien está que empiece a abrirse camino una disposición alternativa, en la que el objetivo fundamental no sea tanto la condena sin más como la comprensión. Hay indicios de que esta última vía va ganando posiciones13. Esperemos que así sea, en efecto, que se mantenga y, sobre todo, que nos ofrezca un panorama más rico, complejo y matizado de la sociedad española en ese período histórico. 13. Me limito a señalar una muestra, muy cercana precisamente a los asuntos que hemos abordado en esta reseña. Miguel Ángel Melero Vargas es autor de una tesis doctoral que presenta algunas concomitancias con los trabajos aquí aludidos: De la esperanza al sometimiento. Frente Popular, Guerra Civil y primer franquismo en una ciudad andaluza. El caso de Antequera, Málaga, Universidad de Málaga, 2013. En su blog, Melero ha escrito una interesante reflexión bajo el título de «Una introducción a la cromática de las actitudes ciudadanas ante el Franquismo». En dicho artículo podemos leer párrafos como los que a continuación extracto, que podrían ser suscritos sin problema alguno por los autores de los libros que acabamos de comentar: «De forma paralela a esta labor exterminadora [...] el Régimen desarrolla otra [...] destinada a la captación, localización y encuadramiento de los apoyos sociales que resultarán fundamentales para su supervivencia. Ya ha sido visto cómo para la conformación de los nuevos poderes locales el Régimen necesita, no sólo el apoyo de las elites políticas, sociales y económicas tradicionales, sino de un verdadero magma social. Algo similar ocurre con el proceso de captación de apoyos sociales al Nuevo Estado, para el que este conglomerado social, las denominadas como zonas grises de la población, resultan fundamentales [...], encontrándose precisamente en este nosotros el sustrato para la captación de apoyos sociales, desde la coacción a la aquiescencia, y entre ambas una verdadera escala de matices en cuanto al apoyo ciudadano al Franquismo [...]. El miedo y la represión como control social, pero también la aceptación o el rechazo, el consentimiento o la reticencia, la aquiescencia o la oposición, figuran como medidores de la relación entre estado franquista y sociedad, y de la actitud de ambos como actores principales». 83 El Putinato JAVIER RUPÉREZ 1 Putin’s Kleptocracy. Who Owns Russia? Karen Dawisha Nueva York, Simon & Schuster, 2014 464 pp. $30.00 Vladímir Putin, ilustre desconocido para la opinión pública internacional cuando fue elegido presidente de le Federación Rusa por primera vez en el año 2000, supo pronto granjearse la consideración de sus pares en las cancillerías mundiales. Nunca ocultó su pasada pertenencia al Comité para la Seguridad del Estado o KGB, la temida agencia soviética de inteligencia y seguridad, sucesora de la no menos aterradora Cheká de los gloriosos tiempos revolucionarios y antecesora de la que el propio Putin habría de presidir por corto tiempo tras la desaparición de la Unión Soviética, el Servicio Federal de Seguridad o FSB. El nuevo presidente ruso se hacía preceder de fama justiciera y exigente, tan necesaria, se dijeron muchos, dentro y fuera de Rusia, para intentar encarrilar el desastre político, económico y organizativo en que había desembocado la Rusia postsoviética durante los últimos años del mandato de Boris Yeltsin. Y, en efecto, fueron varios los líderes occidentales que, tras entrevistarse con el recién llegado e intentar tomar la medida de sus intenciones y capacidades, se apresuraban a transmitir la buena nueva: «He rastreado en el fondo de su mirada y he encontrado en sus ojos el reflejo de una persona en la que se puede confiar», decían. 1. Javier Rupérez es embajador de España y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Sus últimos libros son El espejismo multilateral. La geopolítica entre el idealismo y la realidad (Córdoba, Almuzara, 2009), Memoria de Washington. Embajador de España en la capital del imperio (Madrid, La Esfera de los Libros, 2011) y, con David Vítores, El español en las relaciones internacionales (Barcelona, Ariel/Fundación Telefónica, 2012). EL PUTINATO Y era tanta la urgencia para encontrar una manera de enderezar los destinos de la que había sido la patria del proletariado mundial que hasta el KGB aparecía revestido de virtudes taumatúrgicas. La desaparición de la Unión Soviética en 1991 culminaba el proceso de desintegración política y económica del sistema al que Gorbachov, primero como primer secretario del Partido Comunista y luego como presidente de la Unión Soviética, había intentado dar salida con un tardío e imposible programa reformista. Cuando Boris Yeltsin, también un veterano de la nomenklatura soviética, se hace con la presidencia de la recién creada Federación Rusa tras la forzada dimisión de Gorbachov, los observadores occidentales emiten un cierto respiro de alivio: Yeltsin había ganado sus galones democráticos al oponerse al golpe contra Gorbachov organizado por los cuadros políticos y militares del PCUS y llegaba con una indisimulada agenda occidental en lo político y en lo económico. De lo primero daría fe la Constitución de 1993, indudablemente inspirada en los principios de las democracias burguesas. De lo segundo, la economía, la presencia en el entorno inmediato de nuevo líder ruso de jóvenes economistas prestos a proclamar y aplicar sus recetas ultraliberales. La experiencia no supo o quiso tener en cuenta las evidentes dificultades para transitar sin pausa ni respiro de una economía centralizada y estatalizada hacia otra de mercado libre y produjo adicionales y duras distorsiones: la inmensa mayoría de la población, repentinamente privada incluso de las parcas coberturas sociales que había establecido el sistema soviético, entró en una agobiante espiral de pobreza y miseria mientras que, al aire de las privatizaciones que Yeltsin generalizó, surgía una potente minoría de nuevos propietarios que habían accedido a los tesoros de la nación —la energía, los minerales, la siderurgia, la defensa— por el atajo de la proximidad al poder. El Yeltsin que había subido a la cúspide postsoviética en olor de multitudes se vio enseguida enfrontado a un Parlamento hostil y a una opinión pública tan radicalmente descontenta que acabó por negarle al presidente la más mínima consideración. Y como recuerda Karen Dawisha en su reciente y estremecedor libro, la crisis bancaria de 1998 «produjo una huida de capitales en torno a los veinticinco mil millones de dólares, una caída del 64% en el valor del rublo y una subida del 41% en los precios al consumo» (p. 185). Pero todavía existía la esperanza en los círculos euroatlánticos de que el sarampión libertario encontrara pronto cauce y que incluso la nueva clase millonaria, que había accedido al poder y al privilegio por caminos de indisimulada corrupción, acabara por convertirse en pacíficos y ordenados dueños de empresas, atentos a las leyes del mercado y a las del Estado de Derecho. Yeltsin, se decían, había resultado un bienintencionado pero incompetente administrador, al que impedimentos físicos y sociales habían reducido progresivamente a la incapacidad —fue posiblemente uno de los alcohólicos más públicos y conocidos de la historia—, pero del que no cabían olvidar sus posiciones favorables a la libertad, fuera de expresión, de prensa o de empresa. Incluso el hecho de que el entorno familiar del presidente —precisamente conocido por «La Familia»— se hubiera enriquecido desvergonzadamente, hasta el extremo de que Putin llegó a la presidencia de la Republica con el compromiso expreso 86 BIOGRAFÍA E HISTORIA de exonerar a Yeltsin y a su entorno de cualquier responsabilidad penal por los latrocinios cometidos, quedaba benévolamente anotado en las anécdotas del momento. No tan banal resultaba el papel adquirido por los que ya eran conocidos como los «oligarcas», el grupo de los beneficiados por las privatizaciones, verdadero núcleo de poder en la nueva Rusia. Ellos, junto con los rescoldos nunca apagados de las agencias de seguridad, son los que cooptan a Putin como sucesor, en la convicción de que en él encontrarían defensa para sus confusos y a menudo inconfesables intereses. Y entre ellos, de manera muy preeminente, el ya de antiguo amigo de Putin: Borís Berezovski. Karen Dawisha sospecha que «Putin visitó España con documentos falsos durante el período 1996-2000 para mantener reuniones de negocios entre él, Berezovski y elementos del crimen organizado ruso» (p. 146). Esos fueron los años de la irresistible ascensión de Putin en Moscú, tras haber dado sus primeros y lucrativos pasos en la administración municipal de San Petersburgo. Desde muy temprano había aprendido a no dar puntada sin hilo. Y, según todas las indicaciones disponibles, gracias entre otras cosas a la incansable investigación llevada a cabo por el fiscal español José Grinda González en sus actuaciones contra la mafia rusa en nuestro país, cuando llega a la presidencia de la Federación ya tiene establecido un sólido patrimonio inmobiliario en la costa mediterránea española junto con otros colegas y amigos con los que, desde principios de los años noventa, comparte aficiones varias. Sobre todo la de enriquecerse. El desplome de la Unión Soviética, rápidamente aprovechado por las republicas periféricas y por los integrantes del Pacto de Varsovia para reclamar independencia y/o autonomía, cayó como un jarro de agua helada sobre la población rusa, que a la postre habría de mostrarse como la única columna vertebral del sistema inaugurado por los soviets en 1917. Una de las dos grandes potencias del siglo xx se había venido estrepitosamente abajo sin que el adversario hubiera tenido que disparar un solo tiro. El estropicio fue de tal magnitud que todavía hoy, veinticinco años después del evento, una buena parte de la población rusa se pregunta, terriblemente humillada, como aquello pudo llegar a suceder. Y lo que entonces era sólo una tímida y rencorosa explicación, hoy ha llegado a convertirse en moneda corriente en la Rusia del Putinato: la Unión Soviética fue derrotada por una gigantesca conspiración internacional que, naturalmente, había sido fraguada en las capitales occidentales, pero que tenía en la misma Unión Soviética aliados y cómplices objetivos. Gorbachov y Yeltsin se encontraban entre ellos. Vladímir Putin, agente intermedio del KGB, en el que llegó a tener el rango de teniente coronel, estaba destinado en Dresde, en la Republica Democrática Alemana, en 1989, cuando se produce la caída del Muro del Berlín y, aunque no se conocen grandes detalles de sus actividades en aquel momento, más allá de constatar el intenso trabajo al que él y sus colegas debieron de dedicarse para incinerar sus archivos antes de que se produjera la reunificación de las dos Alemanias, quedan al menos dos rastros perceptibles de su actitud y comportamientos en aquellos momentos. Uno: del sistema caído sólo permanecía la estructura de los servicios de seguridad, tanto 87 EL PUTINATO más cuanto que Yeltsin habría de declarar disuelto el PCUS nada más llegar a la presidencia. Fueron esos servicios y sus gentes, ya bajo siglas diferentes, los encargados de administrar las finanzas exteriores del extinto organismo, finanzas por lo demás abundantes, cuyo último destino debían ser las arcas de la neonata Federación Rusa, pero que, según todos los indicios, hicieron su camino de vuelta no sin antes engrasar los bolsillos y las cuentas de ahorro de sus recolectores. Putin, que había establecido contactos que se convertirían en duraderos con miembros de la temida Stasi de la República Democrática Alemana, contempló cómo sus colegas germanos se apresuraban a buscar en la vida de los negocios privados lo que la realidad les negaba por la agotada vía del servicio al desaparecido Estado. De aquellos tiempos germanos surgió el primer núcleo de fieles locales y rusos: Serguéi Ivanov, Nikolái Tokarev, Serguéi Chemezov, Evgueni Mijáilovich Shkolov y el alemán Matthias Warnig, antiguo agente de la Stasi y hoy mismo miembro del consejo de administración de Bank Rossiya, de Rosneft, de Verbundnetz Gas, de VTB Bank, presidente del consejo de Rusal —el mayor productor de aluminio del mundo— y de Trasnsneft, presidente del consejo de Gazprom Schweiz AG y director ejecutivo del proyecto Nord Stream, un oleoducto para llevar gas desde Rusia a Alemania. De esas empresas, Bank Rossiya, Rosneft y VTB están actualmente sancionadas por el gobierno estadounidense como consecuencia de las agresiones de Moscú contra Ucrania. Chemezov es uno de los personalmente sancionados. Enumerar las compañías en las que tiene cargos de responsabilidad ocuparía varias líneas de este texto (pp.53 y ss., 338 y 339). Y dos: Putin, cuyas convicciones patrióticas rusas coincidían con su personalidad y con la imperante en el servicio al que pertenecía, sintió con más acuidad que otros la catástrofe en que se veía sumergido su país y la nostalgia de los buenos y duros tiempos soviéticos, cuando Moscú era la capital de un imperio y trono de una gran potencia. Lo diría con franqueza unos años más tarde, en 2007, cuando afirmó: «Deberíamos reconocer que el colapso de la Unión Soviética fue el mayor desastre geopolítico del siglo. Y por lo que se refiere a la nación rusa, se convirtió en una verdadera tragedia. Decenas de millones de nuestros conciudadanos y compatriotas se encontraron de repente fuera del territorio ruso. Y, además, la epidemia de la desintegración infectó a la propia Rusia». La abundante bibliografía ya publicada sobre el personaje, y entre la que destaca El hombre sin rostro, de Masha Gessen (trad. de Juan Manuel Ibeas y Marcos Pérez, Barcelona, Debate, 2012), coincide en señalar la coincidencia de tales vectores —el dinero, el poder, la recuperación de la perdida grandeza rusa— en la temprana configuración del que, sin tardar mucho, habría de convertirse casi en el presidente vitalicio de la Federación Rusa. Todavía está por ver si no lo consigue. Esa mezcla de avaricia —el diario británico The Guardian entrevistó en 2007 al analista político ruso Stanislav Belkovski, que cifraba por entonces la fortuna personal de Putin en cuarenta mil millones de dólares— y fachada patriótica tuvo una primera y contundente manifestación en Leningrado, pronto rebautizado como San Petersburgo, de donde el futuro presidente era originario y donde llegó a ser teniente 88 BIOGRAFÍA E HISTORIA de alcalde con el que fuera popular y en su momento hábil alcalde Anatoli Sobchak. Los manejos económicos de la pareja en sus mejores momentos, y en los que Putin se vio acompañado por los fieles de Dresde y por los recientemente adquiridos «oligarcas» de la nueva generación de billonarios, todos ellos indistinguibles de lo que en buena doctrina criminal puede considerarse como «mafia», dejaron un amplio reguero de oscuras realidades e inquietantes sospechas, mucha de ellas traducidas en investigaciones judiciales que sólo su llegada a la presidencia de la Federación permitiría archivar definitivamente. Los esquemas de enriquecimiento ilícito eran múltiples y abarcaban todas y cada una de las actividades productivas de la segunda ciudad rusa, en una ronda de latrocinios que tenían una doble finalidad. De un lado, crear una red de fieles servidores cuya mansedumbre era premiada con el robo prácticamente impune. De otro, y sin olvidar el propio enriquecimiento, construir un esquema de poder que el mismo Putin ha querido explicar en su «verticalidad» como el mejor sistema para acabar con el caos del inmenso y complejo país, pero que, en realidad, tiene otro alcance: colocar en sus manos todos los resortes de la autoridad. La palabrería aparentemente democrática con que se manifiesta Putin —al que adecuadamente podría calificarse de nuevo autócrata ruso—no resiste un contraste con el análisis de la realidad y, tal y como Dawisha adelanta ya en el prologo de su libro (p. 1), Putin «ha construido un sistema basado en una depredación masiva y en un nivel que no se había visto en Rusia desde el tiempo de los zares. Transparencia Internacional estima que el coste anual de los sobornos en Rusia se eleva a trescientos mil millones de dólares, equivalentes al total del Producto Interior Bruto danés o treinta y siete veces mayor que los ocho mil millones de dólares que Rusia gastó en 2007 en proyectos de prioridad nacional, tales como la salud, la educación o la agricultura. La fuga de capitales, que oficialmente ha llegado a los trescientos treinta y cinco mil millones de dólares desde 2005, equivalentes al 5% del PIB, ha engordado las arcas de los bancos occidentales, pero ha convertido a Rusia en la más desigual de todas las economías emergentes, en la que ciento diez billonarios controlan el 35% de la riqueza del país». No hace falta añadir que esos ciento diez son amigos y, por tanto, fieles seguidores de Putin. De otra manera no estarían en esa lista. Y de la época de Putin en San Petersburgo la misma autora subraya: «Las relaciones de Putin con sus amigos eran de reciprocidad: les facilitaba el acceso a la generosidad estatal bajo de la forma de permitir sus incursiones en negocios privados, facilitando a sus compañías contratos a dedo, y permitiendo a los tribunales legalizar sus actividades y criminalizar las de sus adversarios. A cambio, ellos le garantizaban su presencia en el poder; se convirtieron en el fundamento de su base; le ayudaban a financiar y asegurar sus victorias electorales; no le criticaban en público; hacían desaparecer de la escena a sus enemigos y le abonaban el correspondiente tributo» (pp. 102-103). Fue también en San Petersburgo donde comenzaron a producirse acciones violentas, en no pocas ocasiones con resultado de muerte, o fallecimientos inexplicables e inexplicados, o persecuciones judiciales sin fundamento, con la rara coincidencia de que todos ellos encontraban como víctimas a personas que habían osado mostrar 89 EL PUTINATO su disconformidad con las prácticas de Vladímir Putin o de sus asociados. El catálogo es largo. Tan significativo como algunos de los casos, que sólo sirven de muestra: Iuri Shutov, que trabajó en la alcaldía de San Petersburgo con Sobchak y más tarde escribió un libro sobre las irregularidades del alcalde y de Putin, arrestado varias veces, murió en la cárcel, aparentemente de un ataque al corazón, en diciembre de 2014; Anatoli Levin-Utkin, periodista, que había denunciado en varias ocasiones las ilegalidades de Putin, fue asesinado el 24 de agosto de 1998 en la entrada de su vivienda, en San Petersburgo; Galina Starovoitova, parlamentaria crítica con el Gobierno, asesinada en su apartamento en San Petersburgo en noviembre de 1998; Igor Domnikov, Serguéi Novikov, Serguéi Ivanov y Adam Tepsurgaiev, periodistas de investigación, asesinados a lo largo del año 2000; Serguéi Yuschenko, del partido Rusia Liberal, miembro de la comisión parlamentaria que investigaba los ataques con bomba contra apartamentos en Moscú, asesinado en abril de 2003; Iuri Schcekochikin, parlamentario, miembro de la misma comisión, envenenado en julio de 2003; Mijáil Jodorkovski, «oligarca», dueño de la compañía petrolera privada Yukos, detenido, sometido a juicio en 2005 y encarcelado hasta este mismo momento, mientras la compañía ha sido disuelta y repartida entre afines al régimen2; Nikolái Gerenko, profesor de Etnología, activista de los derechos humanos, asesinado en Moscú en junio de 2004; Paul Klebnikov, director de la publicación financiera Forbes Russia, asesinado en Moscú en julio de 2004; Víktor Yúshchenko, candidato a la presidencia de Ucrania, deformado por envenenamiento masivo en septiembre de 2004; Andréi Kozlov, vicepresidente del Banco Central de Rusia, asesinado en Moscú en septiembre de 2006; Galina Politkovskaya, escritora y periodista crítica de las acciones bélicas llevadas a cabo por Rusia en Chechenia, asesinada en Moscú en octubre de 2006; Alexander Litvinenko, exagente del KGB/FSB, envenenado en Londres en noviembre de 2006; Stanslav Markelov, abogado especialista en derechos humanos, asesinado en Moscú en enero de 2009; Natalia Estemirova, periodista, secuestrada y asesinada en Chechenia en julio de 2009; Borís Nemtsov, político liberal, asesinado en una calle de Moscú el 27 de febrero de este mismo año. A los que habría de añadir a Serguéi Magnitski, abogado del fondo de inversiones Hermitage Capital, arrestado, encarcelado, torturado y muerto en prisión en 2009 como consecuencia de haber defendido los intereses de la compañía, sometida al acoso del entorno financiero gubernamental con la apenas escondida finalidad de hacerse con su propiedad. En 2012, el Congreso de Estados Unidos aprobó la hoy conocida como Magnitsky Act, prohibiendo la entrada en el país a todos los responsables de la muerte del abogado. El que fuera presidente de la compañía, Bill Browder, que había decidido invertir en 2. «¿Putin hizo detenerlo porque quería apoderarse de su compañía y no por razones de rivalidad política y personal? No exactamente. Metió entre rejas a Jodorkovski por la misma razón por la que suprimió las elecciones o hizo matar a Litvinenko: en su continuo intento de convertir al país en una réplica a tamaño gigante de la KGB, no puede haber sitio para disidentes, y ni siquiera para actores independientes […]. Putin, como de costumbre, era incapaz de distinguir entre sí mismo y el país que gobernaba. La codicia no es su principal instinto; es simplemente un instinto al que nunca puede resistirse» (Masha Gessen, op. cit., p. 252). 90 BIOGRAFÍA E HISTORIA la Federación Rusa impulsado en parte por el recuerdo de su abuelo, Earl Browder, frecuente visitante y gran admirador de la temprana Unión Soviética y presidente del Partido Comunista de Estados Unidos en los años cuarenta y cincuenta del siglo xx, acaba de publicar una interesante y desgarradora narración dedicada a su vida y a la manera en que las autoridades rusas le privaron ilegalmente de sus haberes. Merece un lugar destacado en la bibliografía sobre el Putinato y sus fechorías (Red Notice, Nueva York, Simon & Schuster, 2015). Y a todos ellos, cuya lista no es exhaustiva, habría también que sumar las muertes producidas en lo que normalmente se tendrían por circunstancias anómalas, dada la buena salud, la relativamente corta edad del difunto o las características del óbito. En esa categoría se sitúa el ya mencionado Anatoli Sobchak, mentor y socio de Putin en los tiempos en los que el primero era el alcalde de San Petersburgo, oficialmente fallecido como consecuencia de un ataque corazón en Kaliningrado, en febrero de 2000: tenía sesenta y dos años. Sobchak, que había intentado sin éxito ser elegido miembro de la Duma, había declarado antes de su desaparición que Putin era «un nuevo Stalin, no tan sanguinario, pero no menos brutal y firme, porque esa es la única manera en que las cosas pueden funcionar en Rusia». O Borís Berezovski, el que fuera gran valedor de Putin en sus tiempos de San Petersburgo y primeras andanzas en Moscú, pronto peleado con el mandatario —en plena carrera ascendente— y muerto en Londres, de un aparente suicidio por ahorcamiento, en marzo de 2013: tenía sesenta y tres años. O Roman Tsepov, asociado a Putin desde los tiempos de San Petersburgo y, según varias fuentes, encargado de cobrar los «tributos» que el Kremlin percibía de empresas y hombres de negocios. Murió en 2004 víctima de un extraño envenenamiento. Tenía cuarenta y dos años. O Vitali Savitski, parlamentario en la Duma y miembro de la opositora Unión Demócrata Cristiana, muerto en 1995, en San Petersburgo, en un accidente de tráfico que llegó a ser bautizado como «muerte por Mercedes» cuando un vehículo de esa marca arrolló al que conducía al diputado provocando su muerte instantánea: tenía cuarenta años. Vladímir Putin ha venido influyendo de manera decisiva en diversas esferas del poder en Rusia desde que, en 1990, entrara a formar parte del equipo de dirección de la alcaldía de Leningrado/San Petersburgo. Fue miembro de la administración presidencial de Borís Yeltsin desde 1996, director del FSB en 1998, primer ministro y presidente en funciones en 1999 y elegido presidente en 2000. Tras dos mandatos, y por prescripción constitucional, debió dejar el cargo en 2008 a su colaborador y abogado Dmitri Medvédev, con quien parece haber establecido un sistema rotativo, aunque en la práctica, de nuevo como primer ministro, siguió dirigiendo los destinos del país. Reelegido presidente en 2012, ahora para un período de seis años, ya ha dejado caer su disposición a optar por un cuarto mandato en 2018. En caso de ser elegido, llegaría hasta el año 2024 en el poder. Ninguna de las elecciones a que ha concurrido ha estado exenta de polémica y de acusaciones de fraude. Como prólogo a las primeras, fue el directo responsable 91 EL PUTINATO del desencadenamiento de las acciones bélicas contra Chechenia en condiciones y resultados que han provocado, y siguen provocando, censura y espanto en los cada vez más reducidos medios de la oposición democrática rusa y en los observadores extranjeros que siguen los acontecimientos del país. En septiembre de 1999, dos edificios de apartamentos en Moscú fueron destruidos en sendos ataques con bombas, arrojando un resultado de 218 muertos. Putin, presidente en funciones, culpó de los atentados a los terroristas chechenos, pero un cuerpo de conjunto de pruebas cada vez más sólidas indican que fueron planeados y llevados a cabo por los servicios de la FSB, en una táctica planeada para elevar el nivel de tensión, justificar las acciones represivas y presentar al Gobierno y a su detentador como héroes de la martirizada nación rusa3. Putin, de otro lado, ha conducido una política exterior plenamente acorde con su nostalgia de la extinta Unión Soviética y dirigida a condicionar directa o indirectamente el comportamiento de los países vecinos exsoviéticos a sus necesidades políticas o personales. La Rusia de Putin ha dado nacimiento a la existencia de los llamados «conflictos congelados», como consecuencia de los cuales países como Georgia, Moldavia o Azerbaiyán se ven privados del goce de la soberanía que habitualmente otorga el derecho internacional a los países independientes. Mientras, proyecta sin disimulo amenazas sobre los países bálticos, e incluso sobre Polonia. Bielorrusia, dirigida desde la caída de la Unión Soviética por un autócrata que al menos no tiene la pretensión de ocultarlo, se ha convertido en un satélite de Rusia. Por si hubiera alguna duda sobre las últimas intenciones de la moderna Federación Rusa, la anexión de Crimea por la fuerza y la sistemática agresión contra los territorios orientales de Ucrania dan muestra cumplida de una voluntad aventurera que no respeta ninguna convención internacional ni se atiene a los más elementales escrúpulos éticos, habiendo dado origen a una situación de crisis extremadamente peligrosa y, sin exageración, comparable a los peores tiempos de la Guerra Fría. Es transparente en todo ello el diseño político de devolver a la dolorida población rusa la dimensión de la grandeza perdida en lo que el país, colectivamente, considera la humillación de 1991. No menos transparente es el carácter de puro disimulo que oculta ese esquema. Putin no es un patriota ruso: es un ruso aquejado de la adicción al poder. A cualquier precio. Vladímir Putin no es el «benévolo autócrata» que algunos en sus comienzos quisieron ver. Sus años al frente de Rusia lo han confirmado como dirigente caudillista dispuesto a sacrificar los intereses de la comunidad en exclusivo beneficio propio y de los que servilmente se pliegan a sus diseños. En el surco de sus acciones han ido desapareciendo metafórica o realmente los que a él se oponían en la economía, en la prensa, en la universidad, en la política, en la cultura o, simplemente, en la sociedad. 3. «¿Era un grupo situado entre las murallas del Kremlin el que estaba detrás de esos ataques? […] la credibilidad de Putin como un halcón de la seguridad y como cabeza del «partido de la guerra» necesitaba establecerse no únicamente en el Kremlin, sino también a ojos de la opinión pública. Las bombas en los apartamentos tuvieron el efecto de inducir el pánico en el conjunto del país, pero sobre todo en Moscú […]. La gente estaba clamando venganza y Putin se convirtió en su vehículo» (Dawisha, op. cit., p. 209). 92 BIOGRAFÍA E HISTORIA El resultado, el Putinato, es un sistema radicalmente privado de libertades, pero también de imaginación, de capacidad creativa o de fuerza productiva. Andréi Piontkovski, un investigador de la Academia Rusa de Ciencias, lo definía con precisión: «El derecho a la propiedad en Rusia depende por completo de la lealtad del propietario al Gobierno ruso. El sistema no tiende a desarrollarse en la dirección de la libertad y de la sociedad postindustrial, sino más bien en la dirección del feudalismo, cuando el soberano distribuía tierras y privilegios entre sus vasallos y en cualquier momento podía arrebatárselos […]. Durante la última década se ha desarrollado un mutante que no es ni capitalismo ni socialismo sino una criatura hasta ahora desconocida cuyas características definitorias son la mezcla del dinero y el poder político, la institucionalización de la corrupción y el dominio de la economía por parte de grandes corporaciones […] que progresan gracias a los recursos públicos» (p. 335). Freedom House, la prestigiosa institución estadounidense dedicada a observar la evaluación de la democracia en el mundo, en su informe de 2015 sobre la libertad en el mundo, califica a Rusia como país «no libre» y le otorga una puntuación similar a la de Ruanda, Irak, Irán, República Democrática del Congo, Etiopía, Argelia o Brunéi. Esa figura laboriosamente trabajada de «macho» defensor de la dignidad de la patria, a la que Putin sigue dedicando lo mejor de sus esfuerzos publicitarios, ha logrado calar efectivamente en amplios sectores de la población rusa que, desprovista de puntos de vista alternativos, otorga al Putinato altas cifras demoscópicas, consiguiendo con ello una peligrosa evasión de la realidad y un cada vez más profundo hueco de incomprensión entre la Rusia actual y el mundo democrático y desarrollado. Los rusos viven hoy una realidad paralela cuyas últimas y catastróficas consecuencias están todavía por conocer, pero cuyos primeros indicios se observan en la ceguera con que reciben las sanciones internacionales como consecuencia de las acciones agresivas contra la soberanía de Ucrania: no han servido para una reconsideración de los comportamientos, sino para un aumento de las baladronadas inducidas por la predicada paranoia en la que el Gobierno ruso quiere envolver a la ciudadanía. Sabe Putin que el carácter indiscriminado y sangriento de la represión practicada durante los tiempos de Stalin puede ser eficazmente sustituida, y con las mismas consecuencias, por otra represión, individualmente acomodada a las necesidades y objetivos. Lo que quizás ignora es que el mismo Stalin, por no hablar de sus sucesores, practicó en la vida internacional un marcado sentido del realismo, poco dado a las aventuras a las que el exagente de la KGB parece hoy tan inclinado. No resulta excesivo afirmar, y con ello prevenir, los riesgos que encierra el Putinato: es el mayor peligro para la paz y la estabilidad en Europa, y, con ello, en gran parte del mundo, desde que Adolf Hitler comenzó su ascenso al poder en Alemania en los años treinta del pasado siglo. Y también contaba con la simpatía mayoritaria de su pueblo. José Grinda González, el fiscal español que había perseguido y encarcelado a varios miembros de las mafias rusas en España, manifestó en una reunión privada mantenida con representantes extranjeros de otros servicios judiciales, y que difun- 93 EL PUTINATO dió Wikileaks en 2010, su convicción de que «Rusia, Bielorrusia y Chechenia eran Estados mafiosos». Quizá no exista mejor definición de la realidad hoy encarnada en la Rusia del Putinato. 94 Zapatero, al descubierto ROBERTO L. BLANCO VALDÉS 1 Historia de un despropósito. Zapatero, el gran organizador de derrotas Joaquín Leguina Madrid, Temas de Hoy, 2014 288 pp. 19,90 € Libro de aeropuerto: así, con un indisimulado tono despectivo, he oído calificar a algunos amigos, en su mayoría cercanos al Partido Socialista Obrero Español, la obra de Joaquín Leguina que me propongo comentar. Otros, de la misma disciplina partidaria, aunque menos piadosos —o, si se prefiere, más sectarios—, hablan pura y simplemente de ajuste de cuentas para expresar su convicción de que el autor no habría hecho otra cosa que destilar hiel por sus heridas, que serían las de quien se habría visto ninguneado por el dirigente del PSOE, al que convierte en blanco de sus críticas. Comenzaré, pues, por decir que no tengo inconveniente en aceptar como punto de partida lo que resulta claro como el agua. En primer lugar, que el libro de Leguina se vende en los aeropuertos (lo que, sin duda, es una buena noticia para su editor y para él) y que, para alcanzar ese objetivo de ventas, el autor ha debido renunciar a hacer una obra diferente, más compleja de planteamiento y desarrollo, de la que ha decidido ofrecernos, caracterizada por una mayor ligereza de contenido y por ser muy fácil de leer, al ir dirigida a un pú1. Roberto L. Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago. Algunos de sus últimos libros son La Constitución de 1978 (Madrid, Alianza, 2003), Nacionalidades históricas y regiones sin historia (Madrid, Alianza, 2005), La aflicción de los patriotas (Madrid, Alianza, 2008), La construcción de la libertad: apuntes para una historia del constitucionalismo europeo (Madrid, Alianza, 2010) y Los rostros del federalismo (Madrid, Alianza, 2012). ZAPATERO , AL DESCUBIERTO blico más amplio que aquel —cada vez menor— que opta por los sesudos ensayos, tan necesarios como difíciles, por desgracia, de vender. Pero, ello admitido, es necesario resaltar, en todo caso, que Historia de un despropósito ni es un libro de cotilleos políticos (aunque, inevitablemente, incluya algunos), ni, mucho menos, una de esas obras inanes que, presentadas bajo la respetable vitola de memorias, constituyen en realidad una mera sucesión, generalmente insufrible, por mortalmente aburrida, de hechos que van encadenándose con el único objetivo de poner de relieve lo brillante que ha sido quien los cuenta y lo importante que ha resultado su labor, generalmente considerada por el protagonista de turno como completamente indispensable para la salvación de su país. Las supuestas memorias de José Luis Rodríguez Zapatero (El dilema. 600 días de vértigo, Barcelona, Planeta, 2013), aparecidas al mismo tiempo que la obra de Leguina, encajan a la perfección en ese modelo de relatos, de tono descaradamente salvífico, que sólo acaban interesando de verdad a quienes salen en sus páginas, que acuden raudos al índice de nombres a comprobar si han resultado bien parados o han hecho brutta figura, como, con expresión inigualable, dicen en Italia. Leguina ha escrito un libro para un público muy amplio, es verdad, pero esto no le resta ni un ápice de interés para entender el profundo significado político de los ocho años durante los cuales Zapatero permaneció al frente del Gobierno del país y, por tanto, para comprender bastantes de las claves de la crisis de caballo que hoy atraviesa el PSOE. La voluntad del autor de llegar a tanta gente se traduce, eso sí, en una narración que opera sobre un eje esencialmente cronológico, lo que obliga al lector a organizar sus propias conclusiones, labor esa que, desde luego, Leguina no le facilita, al ser la suya una obra mucho más descriptiva que analítica. Por decirlo de otro modo, los recurrentes fogonazos de análisis político de fondo que recorren Historia de un despropósito desde su principio a su final permiten al lector sacar conclusiones relevantes, pero ha de ser el lector quien las ordene por su cuenta para reconstruir la tesis central que Leguina pretende demostrar. Esa es la razón por la que en esta reseña intentaremos echarle una mano a ese respecto a quien ya haya leído el libro o a quien, quizás animado por lo que ahora contaré, opte finalmente por hacerlo. Pero dediquemos antes un par de reflexiones a la acusación de que el texto de Leguina es el (sucio) ajuste de cuentas de un exdirigente del PSOE que no se habría visto favorecido, sino todo lo contrario, por los máximos dirigentes de aquel entre 2004 y 2012. Como quien esto escribe no es amigo del autor, pese a haber coincidido gustosamente con él en varias ocasiones, no estoy en condiciones ni de confirmar ni de negar rotundamente ese juicio de intenciones. Existen, en todo caso, dos hechos que me parece relevante subrayar. Por un lado, que, más allá de la disciplina de partido, el militante socialista Joaquín Leguina lleva muchos años pensando por su cuenta, lo que indica al menos que tiene capacidad para hacerlo y coraje para expresar sus opiniones. Un profesor de la Facultad de Derecho de Santiago, pintoresco en sus juicios, que hoy serían de una incorrección política flagrante, exigía a los alumnos hace años, antes de entrar en sus exámenes, gozar de las cualidades de la bipedesta- 96 BIOGRAFÍA E HISTORIA ción y de la palabra articulada. Pues bien, aunque no seré yo quien discuta que todos los militantes de partido gozan en España del primero de esos atributos, está lejos de poder demostrarse de un modo incontrovertible que la palabra articulada (o, al menos, la voluntad de ejercerla) adorne a los políticos de forma general, siendo, como son, prácticamente mudos muchos de los que han alcanzado puestos relevantes sin casi tener que decir ni esta boca es mía. El caso del propio Rodríguez Zapatero, que desempeñó muchos años el relevante cargo de diputado en el Congreso sin que casi nadie, fuera de su casa y, ¡seamos generosos!, de su circunscripción electoral, supiera de su existencia, podría servir, de nuevo, como ejemplo inmejorable para dejar constancia de la existencia de ese arte de subir y subir sin abrir jamás la boca. Leguina lleva hablando bien alto desde hace mucho tiempo, lo que significa que ya lo hacía cuando estaba en el poder orgánico y/o institucional, por lo que probablemente es nada más que una bajeza acusarlo ahora de hacer por motivos innobles lo que lleva haciendo desde hace mucho por razones que no pueden calificarse así de ningún modo. Pero es que hay más: hay más, sí, pues incluso en el caso, que no comparto, de que el expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM) no se expresase en su nuevo libro más que por las heridas que le habrían causado la circunstancia de que, pese a una larga experiencia partidista y de gestión, su partido lo hubiese tratado como a un quídam tras la llegada al poder de Zapatero, lo cierto es que nada de ello tendría por qué significar automáticamente que en lo que afirma en Historia de un despropósito carezca Leguina de razón. Fue, como es sabido, Bernard Mandeville quien, ya a principios del siglo xviii, puso en directa relación los vicios privados con las públicas virtudes. Aunque no seré yo quien diga que los unos se traducen en las otras de forma sistemática, creo que tampoco es sostenible que, con carácter general, los primeros sean de todo punto incompatibles con las segundas. Aclarado, en consecuencia, lo que me parece indispensable constatar desde el principio para no desanimar a los lectores a dedicarle su tiempo a un libro que creo lo merece —pues no es, ni de lejos, un ejemplo de frivolidad intelectual nacido de una venganza personal, como algunos se empeñan en decir—, trataré ahora de explicar el hilo argumental que lo recorre, esencial, a mi juicio, para entender las consecuencias últimas de la desastrosa experiencia política del zapaterismo y para darse cuenta de la situación de extrema gravedad en la que hoy se encuentra el partido al que el dirigente socialista llevó, según recuerda Leguina en el subtítulo de su libro, a una derrota tan clamorosa como merecida. Esto último, claro está, lo afirmó yo. Historia de un despropósito se presenta, a simple vista, como un recorrido por la historia de la experiencia política que protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero desde su llegada, primero a la secretaria general del PSOE y, más tarde, a la presidencia del Gobierno. El libro se organiza, de hecho, con un criterio temporal, en cuatro partes, dedicadas respectivamente al ascenso de Zapatero a la secretaría del PSOE y a su inicial labor de oposición, al primer período de Gobierno del leonés, a su segunda legislatura tras la renovación de la mayoría electoral en 2008 y a la fase final, ya de 97 ZAPATERO , AL DESCUBIERTO clara descomposición del ejecutivo y del partido que lo sostenía en el Congreso, con un brevísimo epílogo sobre los problemas pendientes que los socialistas tienen ante sí. Ello no quiere decir, sin embargo, según lo indica Leguina con toda claridad, que el libro constituya un mero «relato cronológico siguiendo el calendario de los acontecimientos y las decisiones que fue tomando el Gobierno de Zapatero y el partido que él lideraba». El objetivo del libro —y son de nuevo palabras de su autor—, es «trasladar al lector una visión crítica de esas decisiones y de sus consecuencias» en la medida en que unas y otras, lejos de ser arbitrarias, «respondían casi siempre a una visión de la política y del mundo; en suma, a una ideología» (p. 67). Es, en realidad, a desvelar los diferentes perfiles de esa ideología, que en la obra se etiqueta como el nuevo socialismo, para dejarla al descubierto mediante una devastadora cirugía, a lo que se apresta, bisturí en mano, el antiguo dirigente socialista, cuya línea argumental puede reconstruirse con arreglo al esquema que trataré de exponer seguidamente de un modo que facilite la comprensión de las tesis de fondo del autor. I Leguina parte de un hecho, desde su punto de vista, decisivo: que la llegada de Zapatero y los suyos al puesto de mando del PSOE y, desde ahí, atentado del 11-M por medio, a la dulzura del poder en la Moncloa, significó el inicio de un proceso de ruptura con el pasado inmediato del PSOE (para entendernos, con la experiencia de Gobierno felipista y con los muchos dirigentes socialistas que habían participado en ella sin acabar enfangados en los lodos de la corrupción política) en la que lo nuevo (en las ideas, los mensajes y hasta en ¡«los peinados y los trajes»!) pasaría de inmediato a convertirse en una verdadera religión, lo que dio lugar a que los miembros del «antiguo estamento» fueran objeto de una impía «escabechina». El principal efecto de esa forma apresurada de enfrentarse a una experiencia de poder inesperada iba a consistir en eso que ya entonces sus críticos denominaron adanismo (pp. 27-28 y 42): el convencimiento, tan soberbio y berroqueño como ingenuo, de que nada (o muy poco, en todo caso) de lo hecho en España con anterioridad a la venida de Zapatero merecía una valoración realmente positiva, de modo que la misión histórica de los nuevos inquilinos del poder (que, por definición, acaban considerándolo no como un arriendo, sino como una propiedad) era ponerlo todo del revés, única forma de recolocarlo, a la postre, del derecho. Ese adanismo tuvo, claro, diversas traducciones y variadas consecuencias (por ejemplo, el revisionismo de la idea de la Transición como un éxito del conjunto del país y el comienzo de su visión como un triste ejemplo de entreguismo de las fuerzas democráticas a la derecha franquista y a los poderes fácticos: p. 81), pero la que merece a mi juicio destacarse de cuantas subraya Leguina en su Historia de un despropósito es la que iba a concretarse finalmente en la formulación de una nueva estrategia socialista «con la cual se pretendía hacer de la necesidad virtud» (p. 65). ¿De dónde nacía tal necesidad? Es evidente: del hecho de que, tras las elecciones de 98 BIOGRAFÍA E HISTORIA 2004, Zapatero había obtenido una mayoría parlamentaria muy insuficiente para gobernar en solitario (164 diputados), lo que lo forzó a buscar apoyos externos en la Cámara con los que poder garantizar la estabilidad de su Gobierno. Aunque siempre que, antes de 2004, se había dado esa misma circunstancia (en el segundo mandato de Adolfo Suárez, el último de Felipe González y el primero de José María Aznar) los presidentes en minoría habían dirigido de inmediato su cortejo hacia lo que entonces se denominaba el nacionalismo moderado (CiU y PNV), Zapatero no miró a su derecha, sino a su izquierda y buscó apoyos en ERC e IU, grupos a los que se sumaron después coyunturalmente otras minorías. Esa opción, muy pronto presentada como una parte esencial de la política de la supuesta nueva izquierda que estaba construyéndose, fue la consecuencia, en realidad, de lo que creo que podría denominarse el condicionante catalán. En efecto, pocos meses antes de la victoria del PSOE, se habían celebrado elecciones en Cataluña (el 16 de noviembre de 2003), con un resultado que iba a influir de un modo decisivo —y profundamente negativo en opinión del autor, que comparto plenamente— en el futuro desarrollo de la política española. Artur Mas ganó las autonómicas de 2003 con una corta mayoría parlamentaria de cuarenta y seis escaños, pero un acuerdo entre PSC (42), ERC (23) e ICV-EUiA (9) dio lugar a la formación de un gobierno tripartito, tras la firma de un pacto, el del Tinell, en el que, entre otras cosas, se acordó establecer en Cataluña un auténtico cordón sanitario frente al Partido Popular: «Un gobierno que nunca existió —escribe Leguina sobre él—, pues el tripartito no se dedicó a gobernar, sino a otras cosas, empezando por impulsar aquel nuevo Estatuto de Cataluña que se mostró como un arma de destrucción masiva, pues dejó tras de sí sólo ruinas personales y políticas, problemas sin resolver y frustraciones de todo tipo» (p. 38). Así las cosas, el pacto de gobierno cerrado en 2003 en Cataluña, primero, y el que sería después su derivación directa —el que acordaba Zapatero con partidos que no sólo estaban situados a la izquierda del PSOE, sino que rechazaban con toda claridad el modelo descentralizado de organización autonómica nacido de la Constitución, al estar a favor del derecho de autodeterminación—, tuvieron, según Leguina, tres consecuencias fundamentales, todas muy relacionadas entre sí y todas profundamente negativas para el futuro, no sólo del proyecto socialista, sino de España entera. La principal fue, sin duda, el creciente apoyo del nuevo socialismo a la ideología (en materia de normalización lingüística, por ejemplo) y las reivindicaciones de los nacionalistas, entre las que acabaría por destacar el impulso a la segunda descentralización, impulso que iba a encontrar su principal manifestación en el apoyo al nuevo Estatuto catalán. En cuanto a lo primero, los socialistas aceptaron en Cataluña «tratar al castellano como si fuera una lengua impuesta por la fuerza» (p.112), lo que se repetiría también en otros territorios, como Galicia (donde en 2005 se formó un gobierno bipartito con los nacionalistas) o las Islas Baleares (donde se hizo lo propio a partir de 2007). Por lo que se refiere a lo segundo, es decir, a esa llamada segunda descentralización, que se convirtió en bandera compartida entre el nuevo socialismo y los nacionalistas, Zapatero acabó asumiendo con una soberbia digna en verdad de 99 ZAPATERO , AL DESCUBIERTO mejor causa que «España no estaba “cuajada” [por lo que] él se dispuso a “cuajarla”» (p. 113). Esa confluencia con los nacionalistas, puramente táctica, en la medida en que aparecía como la forma de alcanzar el Gobierno en los territorios autonómicos donde otros habían ganado las elecciones sin mayoría absoluta (CiU en Cataluña en 2003 o el PP en Galicia y Baleares en 2005 y 2007, respectivamente), pronto se teorizó como una línea estratégica esencial del nuevo socialismo, lo que estuvo en el origen de una segunda consecuencia de la decisión de Zapatero de gobernar con el apoyo externo de ERC e Izquierda Unida: el PSOE y sus federaciones territoriales renunciaron, sin pensarlo, a su vocación como fuerzas políticas que aspiraban a gobernar en solitario con una mayoría suficiente para hacerlo, convirtiendo de nuevo en virtud (la confluencia supuestamente progresista con los nacionalistas) lo que no era sino efecto de la necesidad de buscar apoyos ante la imposibilidad de ganar con amplias mayorías, imposibilidad que se derivaba de la renuncia socialista a competir en el espacio electoral de centroizquierda en el que los socialistas habían sido hegemónicos durante el período previo a la debacle final del felipismo. Es lo que el autor califica, ya en las páginas finales de la obra, al analizar el desastre electoral socialista en las generales del año 2011, como «la fábula de que los votos del PSOE se dispersan entre la abstención y otras opciones de la izquierda, pero nunca van a la derecha» (p. 200). ¿Cuál fue el corolario final de todo ello? Leguina no parece tener duda, como no la tiene, tampoco, quien firma esta reseña: la decisión de expulsar al PP del espacio de los partidos democráticos, insistiendo en que los populares se situaban en el ámbito político-ideológico de la derecha extrema de la que tanto le gustaba hablar a la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Fue lo que, citando palabras textuales del escritor Muñoz Molina («Notas escépticas de un republicano»), recogidas por el historiador José Varela Ortega (Los señores del poder, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013), nuestro autor caracteriza como la «insensata voluntad de expulsar al adversario de la Comunidad democrática» (p. 121): «El “virtuoso” objetivo estratégico —con el cual nunca pude comulgar— consistía en aislar y echar a las tinieblas exteriores al PP, partido en torno al cual se pretendió construir un “cinturón sanitario” mediante una imagen virtual, según la cual sus miembros no representaban a ninguna derecha democrática, sino que eran los restos del franquismo; por eso era necesario oponer al PP un “bloque de progreso”, en el que se incluyó, aparte de IU, a todos los nacionalismos que se prestaron a ello, desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Esta fue a mi juicio —concluye Leguina— una decisión de grandes efectos perversos, pues no hay que ser un lince para comprobar que los posibles socios nacionalistas estaban —y están— muy lejos de cualesquiera proyecto de Estado». La conclusión del autor respecto de los efectos finales de esa estrategia socialista no es menos clara que su duro juicio sobre ella: «Con tales mimbres sólo se podía hacer un recipiente lleno de agujeros, y por esos agujeros se fue buena parte del crédito político del PSOE» (pp. 65-66). 100 BIOGRAFÍA E HISTORIA Como no podía ser de otra manera, esta revolucionaria estrategia del nuevo socialismo (confluencia con los nacionalistas, renuncia a un proyecto partidista autónomo y mayoritario y exclusión del PP del campo democrático) condicionó de una manera decisiva la agenda del Gobierno socialista durante su primera legislatura y una parte de la segunda, hasta que las duras réplicas de la crisis económica hicieron que el presidente se cayera literalmente del caballo camino de la renovación de su poder. Ciertamente, «los mismos que venían sosteniendo que el PP era el franquismo» optaron por diseñar «toda una estrategia para “aislar a la derechona” (pacto del Tinell, gobiernos de progreso con independentistas, ley de la memoria histórica y un largo etcétera). Una estrategia sectaria —concluye Leguina— que no ha traído sino desgracias al país y al PSOE» (p. 201). Buena parte del libro la dedica su autor, precisamente, a criticar esa agenda del nuevo socialismo, que, además de los temas ya apuntados y otros más (la modificación de la ley del aborto y el cambio en la política hidráulica, por ejemplo), incluyó dos asuntos esenciales: la negociación con ETA y el decidido apoyo al nuevo Estatuto catalán. El giro en la política antiterrorista, que llevó a Zapatero a «repudiar una de las mejores cosas que había hecho» estando todavía en la oposición (la Ley de Partidos, norma que «fue el principio del fin de la matanza»: pp. 44 y 46), se tradujo no sólo en un acercamiento al discurso ideológico de los nacionalistas vascos sobre la existencia del célebre conflicto, sino también en el convencimiento de Zapatero de que podría pasar a la historia como «el pacificador de Euskadi». De este modo, escribe Leguina, «durante su última legislatura, Zapatero escenificó un auténtico baile de disfraces, con la ayuda impagable del Tribunal Constitucional y de su presidente, Pascual Sala, quien acabó legalizando a los proetarras y asistiendo a su entrada triunfal, primero en los municipios vascos y más tarde en el parlamento de Vitoria» (p. 158). Ello fue la consecuencia —y el autor no deja de apuntarlo, sumándose a una tesis que entonces muchos compartimos— de una política del Gobierno que consistió en jugar con dos barajas, asumiendo como cierto el craso error de que su llamada política de paz, consistente en negociar de política con ETA, podría conducir al final de la banda terrorista: por eso «el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Bildu dejó al PSOE —y en vísperas electorales— rodeado de algo más que sospechas, según las cuales sus dirigentes y el Gobierno habían estado jugando esa partida, desde el inicio, con cartas marcadas: por un lado, apoyando y usando los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía argumentaran en contra de la ilegalización de los batasunos y, por otro, reservándose unos ases en la manga (los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron en contra de la resolución del Tribunal Supremo) para hacer entrar por esa vía del Tribunal Constitucional a los independentistas radicales en las instituciones» (p. 159). Al asunto del Estatuto catalán, en gran medida causa y, al tiempo, consecuencia de los desvaríos populistas y filonacionalistas de un PSOE que acabaría por renunciar a elementos esenciales de su trayectoria entre 1977 y 2004, dedica el autor gran parte de su obra, con consideraciones que salpican sus páginas desde el principio hasta el 101 ZAPATERO , AL DESCUBIERTO final. Pero las ideas esenciales de Leguina a ese respecto (que este comentarista, por haberlas expresado de una u otra forma en diversas ocasiones, no puede más que compartir) son fácilmente resumibles. Empezando por la constatación de que fue Maragall quien impulsó inicialmente la elaboración de un nuevo Estatuto que «nadie reclamaba salvo él» (p. 36), Estatuto que acabaría por contradecir lo aprobado por el PSOE en su documento de Santillana del Mar en materia de política territorial (p. 37); siguiendo por el hecho de que el proyecto de la llamada España plural, que encontró en el Estatuto de Cataluña su piedra fundadora, y que suponía un cambio sustancial de la ordenación autonómica de España, no figuró para nada en el programa electoral con que el PSOE se presentó a las elecciones del año 2004 (pp. 51-52); y acabando con la constatación de que, desde el primer momento, la elaboración de una nueva norma estatutaria para Cataluña representó «un camino hacia ninguna parte» (p. 62), «una desgraciada aventura» y «la mayor locura política acometida por el PSOE, al menos, desde 1934» (p.117) por ser aquella norma «una monstruosidad jurídica y política» (p. 240) que no tenía más objetivo, según lo proclamaría en su día el propio Maragall, que «la desaparición del Estado central en Cataluña» (p. 119). Pero las críticas de Leguina no se detienen en la irresponsabilidad que supuso impulsar una norma que nadie exigía ni se había ofrecido en el programa y que acabó siendo un dislate, sino en la delirante estrategia que, por meros intereses partidistas, llevó a Zapatero a favorecer su aprobación en las Cortes Generales cuando aquella había ya encallado en el Parlamento catalán, momento en el cual «Rodríguez Zapatero llamó a Mas a la Moncloa y consiguió desatascar el asunto» (p. 118). Con ser malo, lo peor de todo, sin embargo, no residirá, según Leguina —con quien vuelve a ser difícil discrepar en este punto—, en lo que acaba de apuntarse, sino en que esa política insensata en relación con el Estatuto catalán, expresión de un giro histórico respecto de los nacionalismos, no sólo redujo a cenizas al PSC desde el punto de vista electoral (los socialistas catalanes perderían votos y escaños en todas y cada de las elecciones autonómicas celebradas desde 1999: las de ese año y las de 2003, 2006, 2010 y 2012: p. 128), sino que terminó por dar lugar a «un gran malentendido, una grave confusión, que afectó y sigue afectando sobre todo a los socialistas» (p. 119). ¿De qué se trata? Pues de que la apuesta a favor de un Estatuto jurídicamente inconstitucional y políticamente descabellado iba a estar en el origen de una creciente confusión del PSOE en una materia tan esencial para el futuro del país como es la política en materia de organización territorial. De los polvos de esa confusión surgirían luego los lodos de la apuesta en favor del llamado derecho a decidir (metáfora pretendidamente tranquilizadora con la que los nacionalistas se refieren al derecho de autodeterminación) que mantuvo el PSC durante buena parte del año 2013 (pp. 264-271), una apuesta a la que los socialistas catalanes acabarían al fin por renunciar, no sin que antes aquella hubiera provocado un gravísimo desencuentro con el PSOE y una ruptura interna del socialismo catalán, cuyos últimos ecos pueden sentirse todavía cuando se escriben estas líneas. 102 BIOGRAFÍA E HISTORIA El PSOE y el PSC no encontraron, en tal contexto, otra forma de superar ambos conflictos que formular una alternativa territorial que Leguina califica con la claridad que a mi juicio se merece: que «en lugar de dejar clara la posición del PSOE ante las disparatadas demandas nacionalistas, la dirección del PSOE ha preferido acogerse a dos entelequias: el melifluo documento “federalista” aprobado en Granada y una confusa “reforma” constitucional que, en palabras de Ramón Jáuregui, pretende “dar carta de naturaleza a las singularidades o hechos diferenciales que explican la España plural”, anunciando así un calvario parecido al que el tándem Zapatero-Maragall impuso a todos los españoles con el nuevo Estatuto catalán… Y todo eso, ¿sólo para encajar al PSC dentro del PSOE?» (pp. 269-270). ¿Conclusión final? La de Leguina en esta esfera es evidente: que lejos de solucionar para dos o tres generaciones el problema territorial, objetivo que un soberbio Zapatero afirmaba perseguir, la política desarrollada desde el Gobierno y el PSOE entre 2004 y 2011 no hizo sino agravarlo hasta los extremos que pueden comprobarse con sólo leer cualquier día cualquier periódico de España (p. 212). II Llegados a este punto, la pregunta que muchos lectores se habrán quizá formulado es elemental: ¿cómo fue posible que la nueva dirección socialista pudiera dejar fuera de juego a la elite más veterana y preparada del PSOE y fuese capaz de imprimir tal giro histórico en la posición política e ideológica del partido en relación con algunas de las cuestiones esenciales que conformaban su ideario y la estrategia política que se había mantenido hasta 2004 en coherencia con aquel? A responder esta pregunta dedica Leguina la otra parte más interesante de su libro, que no es tal, como ya en su momento se apuntó, pero que puede reconstruirse con diferentes reflexiones que aparecen en él desperdigadas. La tesis del autor es que la consolidación del nuevo socialismo fue posible por una combinación fatal entre la profesionalización política de los nuevos dirigentes, la falta de democracia interna en el partido y la baja calidad de quienes conformaron la nueva elite de mando, tanto en el PSOE como entre los altos cargos del Gobierno y el propio Consejo de Ministros. El elemento determinante del círculo vicioso reside, claro está, en la baja calidad de los nuevos dirigentes —ya se situasen en el partido, en cargos políticos o en ambos lugares a la vez—, derivada de su falta de cualificación profesional, hecho que tiene como consecuencia principal (en el PSOE y en todos los demás partidos en que ese hecho se produce) una ciega obediencia de quienes no están dispuestos a jugarse el puesto que desempeñan, a la vista de la circunstancia cierta de que no tienen una alternativa profesional para el caso de que se vean obligados a salir de la política. «Pero, ¿quiénes eran aquellas gentes tan sumisas antaño y tan agresivas hogaño?», se pregunta Leguina con referencia a los impulsores del nuevo socialismo. «Eran —responde el autor— nuestros alevines, muchos de ellos formados (o 103 ZAPATERO , AL DESCUBIERTO quizá debería decirse deformados) en las filas de las Juventudes Socialistas, que no se habían preocupado de iniciar carrera profesional alguna y que, la mayoría, sólo había cotizado a la Seguridad Social a través del partido, ocupados como habían estado —casi desde la Primera Comunión— en cargos políticos o burocráticos» (pp. 27-28). Del poder y protagonismo creciente que fue adquiriendo esa nueva masa de militantes socialistas «se derivaron consecuencias muy negativas, pues la calidad profesional y humana de los elegidos para muy altos cargos cayó en picado», lo que dio lugar a que se produjesen «nombramientos “sorprendentes” que transcurrido un tiempo se revelaron chuscos» (p.90). Esa situación, por virtud de la cual cualquiera podía valer para cualquier cargo (p. 208), vino a gravar un mal que el Partido Socialista comparte con todos los demás que existen en España y, con muy escasas excepciones, en el resto del mundo democrático: la falta de democracia interna en el partido. Leguina reconoce sin ambages que ese mal no nace con la llegada de Zapatero a la dirección del PSOE (p. 29), pero afirma con la misma claridad que la elección del leonés como secretario general supuso que el pelotilleo y «los elogios se dispararon hasta el sonrojo» (pp. 30-31). Del mismo modo, Zapatero no inventó la intervención de la dirección del partido para manipular las listas electorales a su antojo, «pero con él la omnipotencia del aparato llegó al paroxismo» (p. 33). Todo ello se tradujo, como no podía ser de otra manera, en la eclosión de lo que el propio autor denomina el mangoneo y el amiguismo, tanto dentro del partido como en lo relativo a la influencia que aquel acabará por tener en la conformación de determinadas instituciones del Estado (p. 91) en un ambiente en el que el presidente del Gobierno y secretario general del Partido combinó hábilmente esa doble condición para convertir su voluntad en imparable: «El estilo de gobernar de Zapatero cambió con el tiempo, pero cambió a peor. Su voluntad se hizo ley, y sus caprichos, órdenes. Cualquiera que viviera de cerca la evolución del PSOE durante aquellos años avalaría este aserto. También cualquier observador atento lo hubiera detectado» (p. 89). El efectivo sistema del caramelo para mantener la obediencia ciega al mando y un patriotismo de partido sin fisuras, muy efectivo en una situación en la que los aficionados al dulce no están en condiciones de procurárselo fuera de la organización a la que pertenecen, se combinó, en cualquier caso, y como ocurre en todas las latitudes partidistas, con una rígida utilización del palo, palo que caía de inmediato sobre la espalda de cualquiera que, desde dentro o desde fuera del PSOE, se atreviera a discrepar de la ejecutoria del partido y del Gobierno. Leguina argumenta aquí tomando prestadas sus palabras de un artículo de Félix de Azúa que no tiene desperdicio («Un descalabro»): «[Durante la etapa de Zapatero] argumentar no estaba bien visto. En cuanto te apartabas un poco de la ortodoxia comenzabas a ser mirado de soslayo como un posible submarino del PP. Y si la diferencia era de gran tamaño, como era inevitable en Cataluña, no había conversación posible y uno era tachado de facha sin transición» (pp. 214-215). Así fue, por desgracia: y pueden creerme que sé bien de lo que hablo. 104 BIOGRAFÍA E HISTORIA III ¿Qué hacer con un partido ideológicamente confuso y sin rumbo, roto internamente tras la inmensa debacle electoral de las locales, autonómicas y generales celebradas en el año 2011, con un grave conflicto interno con su representación en Cataluña y que ha venido practicando desde entonces una oposición que, en el ámbito de la lucha contra la crisis, contradice abiertamente las medidas de ajuste adoptadas por Zapatero desde su giro de mediados de 2010? La obra de Leguina, cuyo objetivo primordial es, como ya he dicho, someter a crítica política la experiencia histórica del zapaterismo y de su nuevo socialismo, sólo dedica expresamente seis de sus 278 páginas a los «problemas pendientes» del socialismo español, por más que, de nuevo, sea posible reconstruir una línea de reflexión al respecto, cuyo punto de partida no es otro que la constatación de la extrema gravedad de la situación actual del PSOE, cuyos males, según el expresidente madrileño, «no se curan con un par de fotos, tres eslóganes o seis paños calientes, sino que necesitarán de una larga y tenaz terapia, empezando por el “examen de conciencia” (análisis de lo ocurrido), siguiendo con el “dolor de corazón” (autocrítica) y, por fin, con el “propósito de la enmienda” (abandonar las ocurrencias y volver al redil de la seriedad y el rigor que le es exigible a un partido de Gobierno» (p. 217). Joaquín Leguina no deja de reconocer, en todo caso, las extremas dificultades a que habrá de enfrentarse el PSOE para poner en marcha la confesión de errores que propone a su partido: entre otras, y además de las ya citadas al comienzo de este párrafo, la ausencia de una cultura partidista basada en el espíritu crítico y la democracia interna (p.218) y la existencia de un partido profundamente ruralizado (p. 192), en buena medida entregado a los nacionalistas (p. 196), y que desarrolló durante sus ocho años de gobierno una política económica que en muchos ámbitos difícilmente puede enmarcarse en la esfera de la socialdemocracia (pp. 51, 78-80, 87, 176-177, 210-211). De un partido, en suma, que el propio autor califica, citando al gran historiador Henry Kamen («El crepúsculo del socialismo español», en El Mundo, el 3 de diciembre de 2013), como una mera sombra de lo que fue. Tantos y tan complejos son todos esos desafíos, que, a la postre, sabe a poco la medicina que Leguina sugiere a sus correligionarios: apenas recuperar la democracia interna mediante una nueva Ley de Partidos (pp. 246-273) y retomar la construcción de un proyecto autónomo y mayoritario, volviendo, para ello, a colocar en el justo lugar que le correspondería la mejor parte del pasado felipista del PSOE (p. 276). Termino ya. Tras leer con calma el libro de Leguina, sabemos que, por fin, alguien desde dentro de las líneas del PSOE ha tenido el coraje intelectual y el valor político de poner, negro sobre blanco, muchas de las cosas que piensan millones de españoles —muchos de ellos adscritos a eso que, para entendernos, seguimos llamado el progresismo— sobre Zapatero y su, en términos globales, nefasta experiencia 105 ZAPATERO , AL DESCUBIERTO de Gobierno. Desde esa perspectiva, el libro constituye, en cierto sentido, un justo y esperado desagravio para todos los que, con mucha antelación, formulamos en medio de una dolorosa soledad gran parte de las críticas que sostiene ahora el autor de Historia de un despropósito. Porque, y no parece irrelevante subrayarlo, lo cierto es que los elementos esenciales que conforman esta causa política contra el zapaterismo (pues en eso consiste, al fin y al cabo, el libro) es posible encontrarlos en cientos de artículos de prensa publicados entre 2004 y 2008, cuando manifestar desde la izquierda bastantes de las críticas que hoy expresa el exdirigente socialista suponía un motivo directo de expulsión a las tinieblas del derechismo más extremo. A mantener vivo ese círculo de tiza contribuyeron, para decir toda la verdad, no sólo los dirigentes del PSOE, sino también la inmensa mayoría de una militancia y, si se me permite el palabro, de una simpatizancia, que, más papista que el papa y obsesionada con aparecer útil y servil con el mando, en cada crítico veían y denunciaban a un traidor, y en cada duda o desautorización, una verdadera felonía. Fue así, en ese ambiente de persecución contra quien, negándose a comulgar con ruedas de molino, no cantaba, con la fe del carbonero, las alabanzas del zapaterismo y sus manifiestos disparates, como un partido básico para nuestro sistema democrático iba a convertirse poco a poco en lo que es hoy: una fuerza política que sólo saldrá del agujero en que tan felizmente se metió —en medio de los aplausos de miles y miles de personas, socialistas o no de carné, que esperaban recibir de ese modo la prebenda a que aspiraban— si es capaz de asumir que ya sólo le queda la alternativa de la reconstrucción. Así de claro. Así de duro. 106 Las lagunas de Pla XAVIER PERICAY 1 Espías de Franco. Josep Pla y Francesc Cambó Josep Guixà Madrid, Fórcola, 2014 520 pp. 26,50 € La vida lenta. Notas para tres diarios (1956, 1957, 1964) Josep Pla Trad. de Concepció Cardeñoso Barcelona, Destino, 2014 432 pp. 21 € El volumen 45 de la Obra completa de Josep Pla publicada en Destino es un volumen atípico2. Junto a un compendio de las cartas que Pla envió a Josep Vergés, su último y definitivo editor, entre 1942 y 1976, el tomo incluye un centenar de páginas rememorativas del propio Vergés, los índices con el contenido de cada uno de los volúmenes de la Obra completa, y una nutrida muestra de documentos gráficos en la que alternan dedicatorias ilustres de contemporáneos, manuscritos y apuntes del escritor y una selección de fotografías que abarca toda su vida. Entre estas, hay unas cuantas del viaje que Pla realizó a Inglaterra en 1955 en compañía de Vergés y señora. Y entre 1. Xavier Pericay es escritor. Sus últimos libros son Progresa adecuadamente. Educación y lengua en la Cataluña del siglo XXI (Barcelona, Tentadero, 2007), Josep Pla y el viejo periodismo (Barcelona, Destino, 2009), Filología catalana. memorias de un disidente (La Puebla de Cazalla, Barataria, 2009) y Compañeros de viaje. Madrid-Barcelona, 1930 (La Coruña, Ediciones del Viento, 2013). 2. Josep Pla, Imatge Josep Pla, a cura de Josep Vergés (Obra completa, vol. 45), Barcelona, Destino, 1984. L AS L AGUNAS DE PL A estas aún, algunas de Londres en las que aparece el escritor pertrechado con una gabardina y coronado por una boina —inmejorable síntesis, tal vez, de lo universal y lo local— frente al 10 de Downing Street. De esta serie existe una instantánea bastante conocida, que puede encontrarse en la red. Pero hay otra que no está y que tiene sin duda mayor relevancia, cuando menos simbólica. En ella se ve a Pla algo más ladeado con respecto a la puerta de la sede del Gobierno de Su Majestad y, a su izquierda, a la señora Vergés y a Jorge Marín. Jorge Marín era ya por entonces un periodista singular. Instalado en Londres en 1937 como delegado del Departamento de Economía de la Generalitat, una vez terminada la Guerra Civil, y tras un tiempo sobreviviendo a la sombra del Consell Nacional Català de Josep Maria Batista i Roca, se había incorporado al Servicio Español de la BBC. En realidad, Marín no se llamaba Marín, ni Jorge, sino Josep Manyé. Y, en tanto que Manyé, había puesto en marcha en 1947 unos programas radiofónicos quincenales en lengua catalana, los Catalan Programmes, que pronto se habían convertido en la voz en el mundo de la Catalunya con ny y por los que habían desfilado las palabras de muchos escritores del país. Añádase a lo anterior que en aquella década de los cincuenta la firma de Marín había empezado a aparecer en el ya anglófilo y liberal semanario Destino, a cuyo frente se hallaba Josep Vergés, y comprenderán su presencia en la foto del 10 de Downing Street. Y no sólo en esa imagen. También en otra de Pla incluida en el mismo volumen de la Obra completa, en la que se lo ve en los estudios de la BBC liando un cigarrillo en presencia de Manyé, mientras este, sentado frente a él, lo entrevista para su programa. Ambas instantáneas constituyen sin duda un ejemplo de la reconciliación entre las dos Cataluñas y, en consecuencia, entre las dos Españas. Manyé y Pla habían luchado en la Guerra Civil en bandos opuestos. Lo habían hecho a su modo, claro. El primero como delegado de la Generalitat en Londres, donde había organizado una oficina dedicada al intercambio de materias primas; el segundo, como un hombre de Francesc Cambó integrado en el Sifne (Servicios de Información del Nordeste de España), la red de espionaje creada por el general Emilio Mola a comienzos de la Guerra Civil española y que operaba principalmente en el sur de Francia. Pero todo esto era pasado. Sobre todo para Pla, que había iniciado una nueva vida. Una vida lenta, por decirlo a la manera de otro Pla, Xavier, el cual, basándose en el arranque de un dietario del escritor de 1956 («Esta noche, cuando volvía a casa (a las dos) a pie, con una tramontana fortísima en contra, pensaba que, a veces, la vida parece más larga que la eternidad»), ha titulado así el volumen recién editado por Destino y en el que también se incluyen sendos diarios de 1957 y 1964 (el primero, tan solo con unas pocas fechas anotadas). Pero esa vida que al escritor le parece más larga que la eternidad y que tanto contrasta con la que él mismo había llevado en la década de los veinte y los treinta —y, en esta última década, muy especialmente durante la Guerra Civil— no era en realidad tan lenta. Es cierto que Pla vivía recluido desde hacía años en el Mas de Llofriu. Pero también lo es que ese encierro voluntario era amenizado casi a diario por cenas y largas —y etílicas— sobremesas con los amigos de Palafrugell 108 BIOGRAFÍA E HISTORIA y contrapunteado de tarde en tarde con escapadas a Barcelona y algún que otro viaje por el mundo pagado por Destino a cambio de crónicas y reportajes (véase el realizado meses antes a Inglaterra). Vaya, que la tramontana no siempre soplaba en contra. En todo caso, este dietario de 1956 evidencia —entre otras cosas, a las que me referiré más adelante— hasta qué punto Pla había completado ya por entonces su evolución ideológica. De franquista —o, si se quiere, de circunstancial compañero de viaje del nuevo régimen— a antifranquista: o, si se quiere también, a circunstancial compañero de viaje del antifranquismo. Aunque, más que afirmar que lo evidencia, mejor sería decir que lo confirma, pues la publicación de su epistolario con quien fue el primer editor de sus obras completas, Josep Maria Cruzet (Josep Pla y Josep M. Cruzet, Amb les pedres disperses. Cartes 1946-1962, Barcelona, Destino, 2003), lo había puesto ya de manifiesto. En las anotaciones diarísticas de 1956, las contadas referencias a Franco son de un penchant meridiano: «El mayor daño que ha hecho Franco es instaurar y fomentar, para mantenerse, la inmoralidad en España». O bien: «El asco físico que da Franco me deprime». Por otro lado, a lo largo de ese año la palabra antifranquismo aparece más de una vez para etiquetar telegráficamente el contenido de una charla entre manteles; se suceden los encuentros con Jaume Vicens Vives y su círculo familiar y de amistades; se inicia la relación con Dionisio Ridruejo, y, en fin, el escritor y sus próximos escuchan a menudo las legendarias emisiones en español de Radio París. Todo ello permite intuir que, en el encuentro que Pla tuvo con Josep Manyé en Londres el año anterior —rememorado en parte en un «Calendario sin fechas» publicado en Destino el 6 de junio de 1956, pero del que no hay rastro en la Obra completa, a juzgar al menos por lo que recogen los índices—, también debió de hablarse de España y su circunstancia. Desde una mentalidad antifranquista, por supuesto. Lo que nunca sabremos es qué le pasó por la cabeza a Pla el día en que posó con Manyé frente al 10 de Downing Street. Por entonces, aquel 10 los unía, pues no en vano Inglaterra representaba para ambos la democracia liberal por excelencia, el país «sereno y noble, dominado sólo por la idea de libertad individual y el respeto a la persona humana», por decirlo a la manera de Augusto Assía3. Pero, dos décadas antes, este mismo número de calle sólo identificaba a Manyé; a Pla lo identificaba, eso sí, otro 10, el que le había otorgado el Sifne en su nómina de agentes secretos. Comprendo que el término «agente secreto», aplicado a Pla, pueda parecer no sólo exagerado, sino incluso fuera de lugar. Por agente secreto uno suele entender un individuo con suficiente arrojo y valor como para jugarse la vida a cada instante. No era el caso de Pla, ciertamente —y sí podía ser, en cambio, el del periodista Carlos Sentís, compañero de nómina—. Pero así consta en los papeles. En realidad, la actividad secreta de Pla estuvo ceñida al rapport de los movimientos y pensamientos de los republicanos —catalanes, en especial— en territorio francés y muy alejada, pues, de la de aquel malévolo refugiado con boina que, según Cristina Badosa, su biógrafa, habría 3. Augusto Assía, Cuando yunque, yunque. Cuando martillo, martillo, Barcelona, Libros del Asteroide, 2015, p. 245. 109 L AS L AGUNAS DE PL A hundido barcos fletados por la República. Lo que no quita, por supuesto, que nuestro espía de ocasión realizase su labor escritural con el convencimiento de estar sirviendo a la única causa que merecía a su juicio la pena servir, esto es, la de la España nacional. Así se desprende, cuando menos, de la exhaustiva y convincente investigación llevada a cabo durante años por el periodista Josep Guixà y recogida ahora en forma de libro. Aunque quizá convenga aclarar, antes de proseguir, que se trata mucho más de un estudio pormenorizado del Sifne, es decir, del servicio de espionaje financiado por Cambó y dirigido por el exministro de Alfonso XIII, Josep Bertran i Musitu, y, en general, del espionaje a favor de la España sublevada, que no, como promete el título, una relación de las andanzas de Pla y el líder de la Lliga durante la Guerra Civil. Hasta el punto de que en no pocos capítulos se pierde de vista al escritor durante un montón de páginas, ausencias que en el caso del financiero son todavía más acusadas. Esas digresiones, si bien no quitan interés ni valor a la investigación, sí restan agilidad al relato y producen de vez en cuando en el lector cierta sensación de desconcierto. Sea como fuere, insisto, Espías de Franco ha llenado muchas de las lagunas insertas en la biografía que Cristina Badosa dedicó en su momento a Pla4 y ha precisado la función del agente número 10 en la estructura del Sifne y, de modo general, en su peregrinaje como exiliado. Pero, al margen de esos aspectos, el rastreo de Guixà por archivos y hemerotecas y su cotejo de numerosos textos anónimos de distintas épocas con otros firmados por el escritor han trazado un perfil del personaje que, si bien no puede considerarse del todo novedoso, sí acentúa lo que podríamos denominar su faceta más ideológica. Para entendernos: así como Gaziel —por poner un ejemplo de periodista exiliado próximo también a Cambó y colaborador de la oficina de propaganda dirigida por Joan Estelrich en París— tuvo casi siempre en la cabeza no volver a poner los pies en España —otra cosa es que se viera obligado a ponerlos a mediados de 1940 ante el avance de las tropas alemanas—, Pla, por lo que ahora sabemos gracias en buena medida al libro de Guixà, parece en todo momento un periodista en busca de destino en el nuevo régimen en construcción. De un destino seguro, sobra añadirlo. El reencuentro con su viejo amigo y mentor Manuel Aznar a finales de 1937 en Biarritz y, sobre todo, su colaboración un año más tarde en el Diario Vasco —antesala de su toma de posesión, en enero de 1939, como director y subdirector, respectivamente, de una La Vanguardia ya española— demuestran sin duda alguna ese propósito, aunque sólo sea por la ascendencia que Aznar tenía ya por entonces en las altas instancias del régimen. Sabido es que, a Pla, la cosa le salió mal. Lo de La Vanguardia duró apenas unos meses y también fracasaron sus postreros intentos de reenganche, como el exhumado 4 . Cristina Badosa, Josep Pla. Biografia del solitari, Barcelona, Edicions 62, 1996. (Existe traducción castellana en Alfaguara, de 1997.) Teniendo en cuenta que la fuente principal de la obra fue Adi Enberg, pareja sentimental del escritor y compañera de expatriación y espionaje, las lagunas afectan sobre todo a aquellos episodios en los que Pla y Enberg andaban cada uno por su lado, como los de París o Biarritz en lo concerniente al escritor. De todos modos, el libro de Guixà aclara también más de un claroscuro de los períodos de convivencia, como, por ejemplo, la larga estancia en Marsella en los primeros meses de exilio. 110 BIOGRAFÍA E HISTORIA por Arcadi Espada gracias a la gentileza de Javier Aznar, biznieto del antiguo director de El Sol. Me refiero a la carta que Pla mandó a su protector el 28 de abril de 1939, en la que, aparte de informarle del inminente desembarco de Luis Galinsoga en la cabecera de los Godó y de su intención de abandonar el periódico y retirarse «al pueblo», le rogaba encarecidamente que le echara una mano. Esto es, que pidiera a sus amigos que le «quitar[an] de en medio» a quien calificaba sin ambages de «enemigo», esto es, a Galinsoga, o que, de lo contrario, le buscara a él un destino fuera del país, además de colocarle «algún artículo inactual […] en algún papel. Abc, por ejemplo». Todo en vano, claro. Pla iba a recluirse en el puerto de Fornells, y luego en La Escala y en el propio Mas de Llofriu, donde empezaría una nueva vida, a la sombra de Destino, la revista fundada en Burgos en 1937 por Ignasi Agustí y el propio Vergés. Un destino distinto, ciertamente, del que había estado buscando en años anteriores, pero destino al cabo. Porque lo que Espías de Franco pone de manifiesto —a pesar de los intentos de Xavier Pla por relativizarlo— es que Josep Pla, en los años republicanos, no sólo obedeció a quien le pagaba (Cambó, en su caso): también a otras banderas no tan catalanistas. Su relación con quienes acabarían fundando Falange Española —es decir, con José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez Mazas y Eugenio Montes, entre otros, a los que conoció y trató en la redacción de El Sol de los primeros compases republicanos, dirigido de nuevo por Manuel Aznar— no sólo estaba ya en parte documentada, sino que hasta el propio Pla se había referido a ella recién terminada la guerra en distintas tribunas. Aparte de ampliar esos testimonios, Guixà los ha corroborado filológicamente. Es decir, ha corroborado que la relación de Pla fue mucho más allá de las tertulias. Determinados adjetivos, determinados giros, determinadas imágenes extraídas de no pocos artículos sin firma aparecidos entre 1934 y 1936 en publicaciones como Falange Española y Arriba son inequívocamente suyos. Por supuesto, esas colaboraciones pueden ponerse en paralelo con otras de la misma época, como, por ejemplo, las que Pla realizó y firmó en Las Provincias en 1932 y 1933 y en Heraldo de Aragón en 1932. Quiero decir que, más allá de su contenido, no dejaban de constituir una suerte de gagne-pain que añadir al que le reportaba su corresponsalía madrileña para La Veu de Catalunya y que, según confesaba apenado el propio periodista, resultaba más bien parvo. Pero no es lo mismo —y no lo era ya por entonces— colaborar en dos cabeceras de provincias conservadoras y más o menos próximas a la política de la CEDA que hacerlo en las de la naciente y beligerante Falange. De ahí el anonimato, sin duda. Aunque el progresivo desapego de Pla hacia la política catalana del momento —a finales de 1932 le confesaba ya a Aznar que la situación en Cataluña le interesaba «cada vez menos» debido a la creciente «saturación de provincianismo» y a la fatiga que le producía el «caotismo» reinante— permiten aventurar que la solución a lo que para él era un régimen en crisis no pasaba necesariamente por la alternancia en el gobierno. Una visión de la realidad que no podía más que acrecentarse años más tarde en aquel exilio al que le había llevado la Guerra Civil. 111 L AS L AGUNAS DE PL A En más de una ocasión, Arcadi Espada ha insistido en que a Pla le faltaron un par de [pongan aquí lo que proceda] para ser un gran escritor europeo. De una parte, en tanto que memorialista —su obra, al fin y al cabo, no es sino una descomunal memoria del siglo xx y de su paso por él—, le faltó abordar el período del que trata precisamente el libro de Guixà, con sus antecedentes y sus derivaciones. El espacio reservado a esa clase de asuntos en su magna Obra completa no sólo es de lo más exiguo: es que, encima, resulta en gran medida anecdótico. De otra parte —y en eso Espada coincidía con la sentencia formulada por Gabriel Ferrater en 19675—, le faltó abordar el problema de la intimidad. Pues bien, gracias a Espías de Franco y a los tres dietarios incluidos en La vida lenta, puede decirse que ambas lagunas empiezan a estar subsanadas. En especial la primera, aun cuando, por supuesto, no es lo mismo saber de las andanzas de Pla durante la guerra gracias a la labor investigadora de un periodista, por exhaustiva que esta sea, que tener conocimiento de ellas mediante la confesión del propio protagonista. En cambio, esa intimidad que el escritor ocultó celosamente en vida ha ido aflorando poco a poco después de su muerte6. Poco a poco, pero no del todo. Xavier Pla, en el artículo ya citado, revelaba la existencia de un dietario de principios de 1936, del que reproducía algún fragmento, al tiempo que daba a entender que la cátedra que él mismo dirige y que trata directamente con el propietario de los derechos de autor —Frank Keerl, sobrino de Pla— había decidido que no merecía la pena publicarlo. Pero, incluso admitiendo que carezca de interés editarlo, quedará todavía por exhumar parte de su correspondencia y, en particular, la cruzada con Aurora Perea, su amante. Esa Aurora que desde 1948 reside en Buenos Aires y cuya presencia es obsesiva en el dietario de 1964, como lo era ya, por cierto, en los de 1965 y 1966, que su editor de entonces, Josep Vergés, mutiló sin piedad, según propia confesión7. Sea como fuere, las tres patas de esa Vida lenta de reciente aparición tienen, a mi modo de ver, muchísimo más interés del que suele atribuirse por lo general a esa clase de textos. El hecho de que no hayan sido sometidos a proceso alguno de reelaboración, que se editen, pues, en su estado primigenio, con la prosa de agenda que les caracteriza, acostumbra a enfriar el ánimo de muchos lectores. Es comprensible. Leer día tras día que Pla cena en un mismo restaurante de Palafrugell; leer día tras día lo que come, y si estaba bueno o no; leer día tras día que el insomnio y un exceso de alcohol lo mantienen en vilo toda la noche, puede llegar a fatigar a cualquiera. Por no hablar de la acostumbrada lista de comensales o de visitantes del Mas Pla, o de sus problemas con la dentadura y ese indómito râtelier. Y, más adelante, verlo escribir, 5. «Su reticencia respecto a la intimidad es lo que le impidió ser un gran autor a nivel europeo». La cita proviene de los apuntes tomados por Joan Alegret de una conferencia sobre Josep Pla dictada por Gabriel Ferrater en la Universidad de Barcelona el 8 de mayo de 1967. El original catalán ha sido publicado en Gabriel Ferrater, Tres prosistes, Barcelona, Empúries, 2010, p. 119. 6. Aquí también cabría objetar, claro, que no es lo mismo lidiar con esa intimidad en vida que hacerlo póstumamente. Aun así, que Pla guardara esos y otros diarios íntimos entre sus papeles y no los arrojara al fuego da a entender que les otorgaba un determinado valor, fuese éste cual fuese. 7. Véase Arcadi Espada, Notas para una biografía de Josep Pla, Barcelona, Omega, 2004, p. 15. 112 BIOGRAFÍA E HISTORIA también día tras día, «nada de A.», aunque de tarde en tarde llegue carta de Aurora, carta que lee y relee, como hace con las antiguas, acaso para no perder el roce y su recuerdo. Todo eso, repito, puede fatigar a cualquiera. Y, en cambio, es esa costumbre —tan apreciada por otro escritor coetáneo, César González-Ruano, «por lo que tiene de formación de un orden»— lo que resulta fascinante de esos apuntes a pie de vida. Porque en ella va dibujándose la personalidad del hombre sin aditivos literarios, sin corsés pudorosos, sin retórica alguna. En el prólogo otoñal que escribió para otros diarios de parecida factura —los correspondientes a 1967 y 1968, publicados por primera vez en el volumen 39 de su Obra completa, meses después de su fallecimiento, y titulados Notes per a un diari—, Pla insistía en el carácter eminentemente primario de esos apuntes: «Todo es directo, insinuado tan sólo, sin grosor y sin pensar en adjetivos brillantes. Casi vulgar»8. Cierto. También ocurre con esos textos que conforman La vida lenta, excepto en las fechas postreras de 1957, donde lo telegráfico cede por unos días el puesto a una prosa más reposada, más trabajada. Pero esa vulgaridad no impide que uno encuentre aquí y allá ciertas perlas, que ningún devoto de Pla dudará en consignar como propias del escritor. Basten un par de ejemplos para evidenciarlo, ambos de 1956. Por un lado, esta descripción del 9 de junio: «A media tarde empieza a llover una lluvia menuda, insidiosa, que moja — que me recuerda a la lluvia primaveral de París»9. Por otro, esta observación del 19 de noviembre: «(En este momento se me acaba la tinta.) Se lo digo a mi madre y responde: “Nosotros también nos acabamos”»10. En efecto. Pla también se acabó un 23 de abril de 1981. Pero, desde entonces —y han pasado ya cerca de treinta y cuatro años—, su vida y su obra no han cesado de crecer y de interesar a un número cada vez mayor de lectores, en particular fuera de Cataluña. La aparición casi conjunta del ensayo de Guixà y de los tres dietarios de La vida lenta se inscribe en este proceso y corrige en buena medida las dos grandes lagunas que ese memorialista impenitente y excelente escritor dejó al morir. Celebrémoslo, pues. Hay de qué. 8. Josep Pla, El viatge s’acaba (Obra completa, vol. 39), Barcelona, Destino, 1981. Por cierto, ahora que Destino ha publicado esos diarios de La vida lenta en el original catalán y también traducidos al castellano, sería de agradecer que hiciera pronto lo propio con los de 1965, 1966, 1967 y 1968, editados únicamente en catalán. 9. Josep Pla, La vida lenta, p. 74. 10. Josep Pla, La vida lenta, p. 153. 113 La amenaza del capital FRANCISCO CABRILLO 1 Le capital au XXIe siècle Thomas Piketty París, Seuil, 2013 976 pp. 25 € La crisis ha convertido la distribución de la renta en un tema que ha saltado del análisis económico y estadístico al debate político. Hay indicios claros de que la distribución de la renta es más desigual hoy de lo que era hace algunos años. Y, aunque esto no sea un efecto de la última crisis, no cabe duda de que el deterioro de la situación económica de mucha gente en muy diversos países ha hecho que la cuestión cobre mayor relevancia. La situación actual recibe todo tipo de críticas. Pero, ¿existe un nivel óptimo de desigualdad? La idea más generalmente aceptada es que, en cualquier sociedad, la igualdad absoluta en la renta o en la riqueza es, a la vez, imposible e indeseable, dados los costes en términos de eficiencia y productividad que implicaría. Pero la mayoría de la gente piensa también que la desigualdad que existe hoy en la mayor parte de los países es excesiva e indeseable. Encontrar un punto de equilibrio entre estos dos planteamiento no resulta fácil. 1. Francisco Cabrillo es catedrático de Economía en la Universidad Complutense y director del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Sus últimos libros son Economistas extravagantes, Retratos al aguafuerte (Madrid, Hoja perenne, 2006), Libertad económica en las comunidades autónomas (Madrid, Marcial Pons, 2008), Libertad económica en España 2011 (Madrid, Civitas, 2011), Principios de economía y hacienda (Madrid, Civitas, 2011), Libertad económica en España 2013 (Madrid, Civismo, 2013). Es el editor del volumen La economía de la administración de justicia (Madrid, Civitas, 2011). L A AMENAZA DEL CAPITAL Es importante señalar que una mayor desigualdad en la distribución de la renta no implica necesariamente una situación peor para las personas de ingresos más bajos; y una disminución de la desigualdad puede ir acompañada de una reducción del nivel de vida de estas mismas personas. Imaginemos una sociedad formada por dos grupos de personas: los A —los pobres— disponen de una renta per cápita de 100 unidades monetarias; y los B —los ricos— de 1.000 unidades. Si la desigualdad aumenta y los A pasan a disponer de 80 y los B de 1.100, es evidente que los primeros quedan en peor situación que antes y tratarán de impedir que tal cambio se produzca. Pero supongamos que la economía crece y los A consiguen una renta per cápita de 110 y los B —los grandes beneficiados por la expansión— pasan a recibir 1.800 unidades. Resulta claro que la desigualdad ha crecido en mayor proporción que en el caso anterior. Pero los A han visto crecer sus ingresos en un 10%. ¿Tiene sentido que estén en contra de la nueva situación? O, en términos aún más claros: ¿se sentiría cualquiera de los lectores peor si su renta aumentara el año próximo un 5% y la de Amancio Ortega lo hiciera en un 20%? De nuevo la respuesta es muy compleja. Los economistas dirían que, en este segundo caso, la nueva distribución supone una mejora en el sentido de Vilfredo Pareto con respecto a la anterior, porque todos resultan beneficiados por el cambio. Pero, en la realidad, puede ocurrir que a los miembros del grupo A les moleste la nueva distribución, porque la diferencia con los ricos ha aumentado. Buena parte de los debates actuales sobre la distribución de la renta tienen su fundamento en situaciones de esta naturaleza. Y el reciente libro de Thomas Piketty se ha convertido, en muy poco tiempo, en instrumento y bandera de quienes piden al Estado que tome medidas enérgicas para reducir el nivel de desigualdad que existe actualmente en nuestro mundo. No parece exagerado afirmar que la gran mayoría de los economistas nos hemos vistos sorprendidos por el extraordinario éxito obtenido por este libro. Y son diversas las razones para ello. En primer lugar, su autor, aunque estudió en Estados Unidos, es profesor en París; y está, por tanto, fuera del circuito de los grandes centros de pensamiento económico del mundo. Por otra parte, el libro se publicó inicialmente en francés, un idioma que cada vez lee menos la gente en nuestra profesión. Es cierto que la obra se tradujo pronto al inglés, pero su difusión en la prensa y otros medios de comunicación ingleses y norteamericanos fue incluso anterior a dicha traducción, que se vio precedida de una propaganda como nunca he visto en mis más de cuarenta años de economista. Resulta, además, que es un libro muy extenso: en la versión original francesa, supera las novecientas setenta páginas Y, por fin, porque en el mundo de la ciencia económica actual, en el que, a menudo, hay un exceso de planteamientos teóricos muy formalizados, el libro de Piketty sorprende por su escaso bagaje analítico, que se limita a unos planteamientos muy simples, acompañados, eso sí, de un estudio empírico importante que constituye, sin duda, la aportación más valiosa de la obra. La tesis principal del libro es la siguiente: si la tasa de rendimiento del capital es superior, a lo largo de un período extenso de tiempo, a la tasa de crecimiento de la 116 ECONOMÍA economía, el capitalismo produce «de forma mecánica» desigualdades insostenibles y arbitrarias que ponen en cuestión los valores meritocráticos en que se fundamentan nuestras sociedades democráticas. Pero el autor va mucho más allá de la denuncia de una determinada situación y plantea propuestas dirigidas a permitir que la «democracia» y el «interés general» recuperen el control del capitalismo y de los intereses privados. Esta frase se encuentra en la página 16 de la obra; y el lector no puede, por tanto, llamarse a engaño de lo que va a encontrar en las novecientas cincuenta restantes. El libro está bien escrito y estructurado. La edición original francesa está impresa en letra clara que se lee con facilidad. Sólo cabe lamentar, en el aspecto formal, que en Francia —como en España— los editores sigan siendo tan reticentes a incluir índices de autores y materias que, en obras tan extensas como ésta, ayudan mucho al lector cuando quiere analizar una cuestión concreta. El trabajo se estructura en cuatro partes. La primera presenta algunos conceptos económicos bastantes simples, sin mayor interés para un economista, pero que ayudan a seguir la argumentación a quienes no posean unos conocimientos básicos sobre el tema. La segunda se dedica al estudio de las relaciones entre el capital y la renta, y es aquí donde el autor realiza su principal aportación empírica. La tercera parte se centra en el análisis de la desigualdad, que se realiza con una perspectiva histórica. Y la cuarta, por fin, plantea posibles reformas fiscales para controlar el capital y reducir la desigualdad hoy existente. Pero vamos a las cifras. Un instrumento clave en el análisis de Piketty es la evolución, en el largo plazo, de la ratio volumen de capital nacional/cuantía de la renta nacional. De acuerdo con sus datos, en el largo período que transcurrió entre 1700 y 1910, dicha ratio mantuvo en Francia e Inglaterra un valor bastante estable en torno a siete. Es decir, por fijar un año arbitrario, el valor de todos los bienes de capital de Francia en 1850 era, aproximadamente, siete veces el valor de la renta nacional de ese país. Tal ratio se habría reducido, sin embargo, de forma sustancial en el período transcurrido entre las dos guerras mundiales; y en los años cincuenta, había alcanzado valores mucho más bajos: de dos y medio en Gran Bretaña y de tres en Francia, aproximadamente. Pero, en la segunda mitad del siglo xx, tal ratio habría vuelto a crecer, hasta alcanzar, en 2010, valores de algo más de cinco en Gran Bretaña y de algo menos de seis en Francia. Las cifras serían algo diferentes en Estados Unidos, pero la tendencia habría sido similar. Y, a partir de estos datos, Piketty da un salto en el vacío y prevé que la tasa seguirá aumentando a lo largo del siglo xxi si no se toman las medidas necesarias para impedirlo. Dado que se muestra claramente a favor de medidas dirigidas a la reducción de estas ratios, debería reflexionar sobre estos datos y, especialmente, sobre el hecho de que fueron las dos mayores desgracias que ha experimentado Europa en muchos siglos las que lograron reducir el peso relativo del capital en la economía. Un punto al que se ha prestado menor atención en los numerosos comentarios que ha recibido el libro es la desagregación de las series de stock de capital en función de que los bienes de capital estén en manos del sector público o del sector privado. No cabe duda de que, en términos netos (activos menos pasivos), el valor del capital 117 L A AMENAZA DEL CAPITAL controlado por el sector público es muy reducido, si no es nulo. Los cálculos presentados en este estudio indican que, en el año 2012, el 95% de los activos netos eran propiedad en Francia del sector privado y sólo el 5%, propiedad del sector público. Y esto es muy negativo también para Piketty, quien critica en su libro claramente las privatizaciones realizadas en las décadas de 1980 y 1990. En su opinión, el país habría perdido con ellas «sin haber entendido realmente por qué» —son sus propias palabras— buena parte de su patrimonio. El análisis del papel del sector público en la acumulación de bienes de capital y en su gasto en consumo y transferencias es interesante, no sólo desde el punto de vista histórico, sino también —y sobre todo— ante los problemas de endeudamiento que experimenta el sector público en muchos países en la actualidad. Pienso que Piketty tiene razón al insistir en el bajísimo valor neto del capital público en nuestros días, e incluso creo que se queda corto en sus estimaciones, pero me temo que no es capaz de ofrecer una explicación coherente de estos hechos. El cálculo de Piketty es inadecuado por la misma razón que lo son la mayoría de las estimaciones sobre la cuantía de la deuda pública. En ellas no se toman en consideración las obligaciones de pagos de pensiones que han asumido casi todos los países occidentales. Técnicamente, la cuestión es determinar el valor actual del flujo de ingresos que, en el futuro, recibirán —en forma de pensiones— todos los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral. Esto supone, por una parte, que los Estados contemporáneos tienen unos pasivos muy superiores a los que reflejan las estadísticas oficiales. Es decir, el valor neto de los activos del sector público es inferior incluso al que presenta Piketty. Y, por otra, muestra que hay mucha más gente que realmente tiene activos financieros que lo que indican las estadísticas; y que la distribución del capital, aun siendo poco igualitaria, no es tan desigual como muestran los datos. Las cifras son bastante claras, pero de ellas es posible obtener conclusiones muy diversas. Una, la que le gustaría seguramente a Piketty, es que el Estado debería incrementar el volumen del capital público y que la forma de hacerlo sería elevar la presión fiscal, en especial la que soportan los patrimonios particulares. Pero hay otra conclusión posible, y es que el Estado tiene una clara inclinación por gastar en consumo cuantos fondos recibe y a endeudarse para mantener elevado su nivel de gasto. Son bien conocidos los resultados de la teoría de la elección pública, de acuerdo con los cuales el gasto da votos al político en el poder, mientras que los impuestos, en cambio, se los quitan; y, en consecuencia, los gobiernos necesitan gastar —no acumular capital— para obtener el favor de sus votantes. Pero, sorprendentemente, la teoría de la elección pública simplemente no existe para Piketty. Y, en su modelo, los políticos siguen apareciendo como personas que, si consiguen los medios necesarios, los utilizan siempre para elevar el nivel de bienestar de sus ciudadanos. La política es, sin duda, importante para la economía. Pero es evidente también que el progreso económico y su distribución entre grupos sociales va mucho más allá de las estrategias de los políticos. Nunca ha tenido sentido —y mucho menos lo tiene hoy— hablar de crecimiento económico sin prestar especial atención al progreso 118 ECONOMÍA técnico y a la educación o, en lenguaje más preciso, a la formación de capital humano. En teoría económica se considera que ambos factores son fundamentales tanto para el crecimiento económico como para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Mejor técnica y más formación significan mayor productividad y, en consecuencia, salarios más elevados. Y Piketty no lo niega. Pero se muestra escéptico con respeto a los efectos de estas variables en el largo plazo. Por ello, en las páginas finales de la segunda parte del libro, desconfía de las consecuencias de aplicar nuevas tecnologías que, con sus propias palabras «no conocen, como el mercado, límites ni moral». Y concluye con una frase que abre el camino a las partes tercera y cuarta de la obra: «Si se desea realmente crear un orden social más justo y racional, fundado sobre la utilidad común, no se puede quedar al albur de los caprichos de la tecnología». Hasta aquí la narración se había presentado como una búsqueda de datos objetivos. A partir de este momento, se entra a fondo en el estudio de posibles estrategias para reducir la desigualdad y controlar el capital. Los economistas siempre nos hemos sentido bastante incómodos cuando hablamos sobre desigualdad. El tema es muy interesante, pero todo economista que aborda este problema debe ser consciente de que el debate siempre va más allá del estricto análisis económico. Plantear políticas en relación con la desigualdad implica realizar juicios de valor y asumir algún criterio concreto de justicia distributiva. Piketty tiene el suyo. Pero no debería pretender que los demás lo acepten como indiscutible. De hecho, para muchos economistas, el concepto mismo de «justicia distributiva» es un concepto vacío, sobre el que caben todo tipo de opiniones perfectamente defendibles: desde la aceptación plena de las desigualdades nacidas de las transacciones que se realizan en el mercado —por ser éste el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, que favorece como ningún otro sistema el crecimiento económico y el aumento del nivel de vida— hasta la exigencia de una igualdad casi total en la distribución de la renta como un valor ético irrenunciable. Resulta, además, que la distribución de la renta significa cosas diversas en economía y hay que tener cuidado en el uso de los términos. El significado más habitual del término «distribución» es el que se refiere al porcentaje de renta —o de riqueza— en manos de los diversos grupos sociales, clasificados en función de la posición que ocupan en la escala social (el 1% o el 10% de los más ricos, etc.). Y es esta desigualdad la que más preocupa a Piketty y a otros muchos científicos sociales. Pero no era a esta distribución a la que se refería David Ricardo cuando afirmaba que éste es el problema principal de la economía política. El economista inglés estaba pensando, en cambio, en la distribución de la renta entre salarios, beneficios y rentas de la tierra. Es cierto que ambos conceptos están relacionados entre sí. Tradicionalmente, quienes disponían de bienes de capital tenían ingresos significativamente más altos que quienes vivían de su trabajo. Por tanto, hay que esperar que un aumento de la participación de los beneficios en la renta nacional genere mayor desigualdad en la distribución de la renta. Pero, con el paso del tiempo, las cosas han ido cambiando. Y hoy nadie duda de que una de las causas principales del aumento de la desigualdad 119 L A AMENAZA DEL CAPITAL en muchos países —especialmente en Estados Unidos— es el crecimiento, no de la remuneración del capital, sino de las rentas salariales de la elite del mundo empresarial. Este hecho supone un problema para el modelo de Piketty, que se centra en la acumulación de capital en manos privadas como principal fuente de la desigualdad. Pero el hecho es claro y el autor dedica al tema un capítulo completo en el que no logra presentar una explicación convincente de lo que está sucediendo. Se centra en uno de los aspectos del problema —el crecimiento desmesurado experimentado por los salarios de los ejecutivos de las grandes empresas— y tiene razón cuando afirma que la teoría de la productividad marginal —la herramienta básica de la teoría económica para explicar diferenciales salariales— resulta insuficiente en este caso. Se inclina, entonces, por un modelo de búsqueda de intereses de grupo en el marco de un modelo de gobierno corporativo defectuoso, que permite diseñar estrategias de salarios muy elevados para quienes controlan la toma de decisiones, unas estrategias que se verían incentivadas por la reducción de los tipos marginales más altos en el impuesto sobre la renta, que se produjo a partir de los años ochenta. Lo que no logra explicar, sin embargo, es por qué en unos mercados muy competitivos —al menos, aparentemente— sucede esto. El fenómeno tiene, sin embargo, otra cara más preocupante. No se trata sólo de que los altos ejecutivos ganen mucho dinero: resulta más interesante saber por qué las rentas más bajas se han estancado en los países avanzados. Es un tema sobre el que ha debatido mucho en los últimos años y para el que no existe tampoco una explicación sencilla. Pero pienso que es imposible entender el fenómeno sin prestar atención a la apertura de la economía que han llevado a cabo la mayor parte de los países del mundo y a la nueva división internacional del trabajo. Hay un resultado bien conocido en teoría económica que establece que, cuando se produce la apertura al comercio internacional entre dos países —llamémoslos A y B—, la remuneración de los factores de producción tiende a igualarse en ambos. Por ejemplo, si el país A tiene una ventaja comparativa en la producción de confección textil —que es un bien relativamente intensivo en mano de obra poco cualificada—, la apertura al comercio lo llevaría a especializarse en dicho producto. Aumentaría, entonces, la demanda de mano de obra poco cualificada y subirían los salarios. Pero, ¿qué ocurre con los trabajadores poco cualificados que se dedicaban a la confección textil en el país B? Justamente lo contrario. Al reducirse la demanda de sus servicios, sus salarios tenderán a caer. A podría ser China y B, cualquier país occidental. El comercio internacional eleva los salarios de los empleados de baja cualificación profesional en China, y los reduce en Occidente. Y nótese que para ello no es preciso que los trabajadores chinos se desplacen a Europa o a Estados Unidos. Basta con que la industria se localice allí donde pueda operar con menores costes. Como nunca se cumplen plenamente las condiciones del modelo (comercio perfectamente libre e idéntica tecnología con coeficientes input-output fijos), la igualación de las remuneraciones no será total. Pero es indudable que se producirá una aproximación entre ellas. 120 ECONOMÍA Este hecho pone de manifiesto que aquellos años dorados de la economía europea, con tasas elevadas de crecimiento y casi pleno empleo, que tanto echa de menos Piketty, fueron posibles en un marco institucional diferente, con una concreta estructura de división internacional del trabajo. Cuando ésta cambia, el modelo deja de funcionar. En otras palabras, el viejo Estado del bienestar europeo creado tras la Segunda Guerra Mundial no es sostenible en los términos en que en su día fue concebido. Y la causa no se encuentra en una pérdida voluntaria de poder por parte de los Estados europeos, sino en el marco internacional en que se desenvuelven. No es sorprendente, por tanto, que, en Europa, buena parte de la extrema izquierda y de la extrema derecha defiendan soluciones que pasan por frenar la internacionalización de la economía y la vuelta a sistemas mucho más cerrados con un mayor control del sector privado por parte del Estado. No es éste, ciertamente, el planteamiento de Piketty. Lo que él busca es diseñar un Estado social para el siglo xxi. Y donde encuentra los mayores problemas no es en la apertura de las economías modernas —idea que representa un papel modesto en su modelo—, sino en la regulación del capital: y éste es precisamente el título de la cuarta parte de su libro. Aunque acepte que la desigualdad que existe entre los diversos grupos que forman nuestras sociedades contemporáneas no se debe sólo a la acumulación de capital, éste es el tema que realmente le preocupa y constituye el núcleo de su estudio. Por utilizar sus propios términos, si no se toman medidas para evitarlo, podríamos estar volviendo a la estructura social que existía en los años de la belle époque, en los que una pequeña elite vivía muy bien entre una gran masa de personas con escasos medios económicos. Y Piketty plantea para ello su propuesta de introducir un impuesto anual progresivo sobre el patrimonio, cuyo objetivo no sería tanto la financiación del Estado como la reducción de la desigualdad en la distribución de la riqueza. En su opinión, si la gran aportación del siglo xx a la Hacienda pública fue el impuesto progresivo sobre la renta, lo que el siglo xxi va a necesitar es un impuesto progresivo sobre el patrimonio. No se trata de que el primero de los tributos no sea necesario. De hecho, Piketty propone hacer retroceder varias décadas a los impuestos sobre la renta y volver a los tipos cuasiconfiscatorios que existieron hasta la década de los ochenta. Y propone, en concreto, tipos máximos de gravamen en el impuesto sobre la renta en los países desarrollados superiores al 80%. Pero esta tributación, en su opinión, no sería suficiente para combatir la desigualdad y debería reforzarse con elevados impuestos sobre la riqueza. En este punto, Piketty ha dado ya el salto al Estado Robin Hood, cuya defensa constituye el auténtico objetivo del libro. Para él, además de reducir la desigualdad y controlar a los capitalistas, el impuesto sobre el patrimonio permitiría la solución de uno de los grandes problemas de nuestros días: el fortísimo crecimiento de la deuda pública de la mayoría de los países occidentales. Señala Piketty, acertadamente, que una de las formas más sencillas y eficaces de reducir la deuda pública es la inflación, que ha permitido aligerar sustancialmente la carga de la deuda en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Y él no rechaza esta solución, pero considera preferible que 121 L A AMENAZA DEL CAPITAL la deuda se pague con un impuesto extraordinario sobre el patrimonio, que sería más «justo y eficaz». No queda claro al lector de dónde sale esta justicia y eficacia. Pero lo que no plantea duda alguna es la oposición de Piketty a la única forma decente de pagar la deuda: generando un excedente fiscal en el que los superávits compensen los déficits acumulados en años anteriores. Esta es, en su opinión, la peor de las soluciones posibles, lo que indica, entre otras cosas, la poca fe que tiene nuestro economista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los Estados y en el principio de que, a quienes en su día compraron títulos de deuda, debería reembolsárseles lo que pagaron y no una cantidad menor como consecuencia de la inflación o de tributos extraordinarios. Pero nuestro autor es muy consciente de que va a encontrar resistencia para conseguir sus objetivos. A nadie le gusta que le quiten lo que es suyo, por muy bellas que sean las palabras con que se escriban los decretos de confiscación. Se atribuye a JeanBaptiste Colbert, aquel ministro de Luis XIV que tanto daño hizo a los principios de la libertad económica, la idea de que lo que debe hacer un ministro de Hacienda es arrancar al ganso el mayor número posible de plumas sin que éste arme demasiado ruido. Pero los gansos a veces chillamos y, si podemos, salimos corriendo cuando llega el ministro de Hacienda. Y éste es, precisamente, el problema al que se enfrenta Piketty a la hora de llevar a la práctica sus drásticas propuestas fiscales. Porque, naturalmente, sabe que su estrategia, si se aplicara en un solo país, generaría una huida de personas, capitales y empresas que buscarían ambientes fiscales menos agresivos. Con la circunstancia, además, de que propone gravar especialmente el capital y éste —como sabe cualquier economista— es el factor que tiene mayor movilidad y el que antes trataría de escapar de «una inquisición vejatoria diseñada para gravarlo con un pesado impuesto» (son palabras escritas por Adam Smith doscientos cuarenta años antes de la publicación de este libro). Para impedir que los contribuyentes escapen, la solución más efectiva —no cabe duda— sería un impuesto mundial sobre el capital. Pero parece bastante claro que no todos los gobiernos estarían de acuerdo y muchos se opondrían abiertamente. Por ello, Piketty plantea la posibilidad de un impuesto europeo sobre el patrimonio, cuyo tipo podría alcanzar hasta el 5% anual para los patrimonios más elevados. En otras palabras, en sólo diez años el Estado habría expropiado aproximadamente el 40% de dicho patrimonio. Contraargumenta Piketty a esta crítica y señala que, en realidad, estos patrimonios podrían generar rendimientos anuales entre el 6% y el 7%, por lo que, al final, los patrimonios podrían permanecer más o menos iguales. Pobre consuelo, ciertamente; y difícil de creer, además, si el tipo marginal del impuesto sobre la renta que se aplica a dichos rendimientos es superior al 80%. No es difícil ver que el resultado de tal impuesto sería que los capitales saldrían no de un país europeo en concreto, sino del continente. Las críticas del autor hacia la competencia fiscal entre los Estados constituyen un buen ejemplo de esa actitud consistente en deplorar que alguien trate de escapar de la ferocidad del fisco. Se lamenta Piketty de que la competencia fiscal reduce la recaudación por impuestos, pero en ningún momento se 122 ECONOMÍA plantea si el auténtico problema es que esos impuestos han superado ya, en muchos casos, los límites tolerables. Cabría argumentar, por ejemplo, que, en un mundo en el que el Estado se apropia, de una u otra forma, de más del 50% de lo que gana un contribuyente medio, el derecho a «votar con los pies», es decir, a marcharse a otra parte, podría ser la última defensa frente al Estado. En mi opinión, la cuestión más interesante que plantea este libro no es su contenido, sino su éxito. El tema principal de la obra —los problemas que la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza presentan a nuestras sociedades— es, ciertamente, relevante, pero tiene poco de original. A mediados del siglo xix, Alexis de Tocqueville analizó —y con bastante más agudeza que Piketty, por cierto— los desajustes que surgen cuando se intenta mantener una economía libre y con desigualdades, por una parte, y un sistema democrático, por otra. Piketty cita a Tocqueville, pero sólo para presentar un comentario suyo sobre las grandes fortunas en la Norteamérica de mediados del siglo xix. No entra, sin embargo, en el tema de fondo, a pesar de la relevancia de éste para su tesis y sus recomendaciones de política fiscal. Desde el punto de vista de un economista, el principal defecto del libro es que su autor no es capaz de explicar adecuadamente los hechos que lamenta, o lo hace de una forma muy imperfecta. Por una parte, su fe en la capacidad del sector público para solucionar los problemas de nuestras economías es, ciertamente, digna de mejor causa. La teoría de la elección pública y la economía institucional nos ofrecen explicaciones bastante sólidas de muchos de los problemas que plantea Piketty. Pero él ignora estas aportaciones al análisis económico. Por otra, como ya se ha comentado, no es capaz de valorar lo que ha supuesto la globalización de la economía y de reconocer que tales cambios hacen que buena parte de sus recomendaciones resulten de imposible aplicación. Por fin, ofrece una visión muy mecanicista de la economía y no presta la atención adecuada a cuestiones como los incentivos a trabajar o al papel que la búsqueda del propio interés ha desempeñado —y desempeña— en el progreso de todas las economías de mercado. El libro tiene, por tanto, poco de obra maestra. Pero mucha gente lo ha recibido como si realmente lo fuera. Martin Wolf, sin duda uno de los analistas más influyentes de la prensa económica de todo el mundo, lo ha colmado de elogios en las páginas del prestigioso Financial Times. Y dos economistas ganadores del premio Nobel y figuras de los medios de comunicación de izquierdas en todo el mundo —Joseph Stiglitz y Paul Krugman— lo han prohijado. Pensaba George Stigler que los economistas somos, en el fondo, predicadores, que tratamos de mostrar a la gente sus errores y les marcamos el camino hacia la salvación. Pero —añadía— debemos ser conscientes de que, al margen de la mayor o menor calidad de nuestros razonamientos, nuestra audiencia sólo nos hará caso cuando esté predispuesta a escuchar lo que le decimos. Por eso, para el éxito —o el fracaso— de un libro de economía es tan importante el momento en el que sale de la imprenta. Thomas Piketty ha sabido encontrar la ocasión adecuada y una parroquia dispuesta a escucharlo y a seguirlo. Es posible que no crea mucho en el mercado, pero ha acertado en el lanzamiento de su producto. Nos guste o no la obra, hay que darle la enhorabuena por ello. 123 El Universo Cuántico: De la Nada al Todo VIATCHESLAV MUKHANOV 1 Los esfuerzos para comprender el universo son una de las poquísimas cosas que elevan la vida humana un poco por encima del nivel de la farsa y que le otorgan algo de la elegancia de la tragedia. Steven Weinberg, Los tres primeros minutos del universo (1977) El 21 de marzo de 2013 se produjo un acontecimiento extraordinario que, inmerecidamente, no suscitó excesiva atención por parte de la prensa y pasó prácticamente inadvertido para el gran público. El equipo científico Planck2 publicaba la fotografía más precisa de nuestro universo tal y como era cuando contaba con tan solo unos pocos cientos de miles de años de vida. Dado que nuestro universo es sólo varios 1. Viatcheslav Mukhanov es catedrático de Cosmología en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich. Sus últimos libros son Physical Foundations of Cosmology (Cambridge, Cambridge University Press, 2005) y, con Serguéi Winitzki, Introduction to Quantum Effects in Gravity (Cambridge, Cambridge University Press, 2007). En 2013 le fue concedido, junto con Aleksei Starobinski, el prestigioso premio Gruber de Cosmología. Este artículo ha sido escrito por Viatcheslav Mukhanov especialmente para Revista de Libros Traducción de César Gómez y Luis Gago 2. El resultado del experimento Planck es la culminación de los esfuerzos de muchos cientos de físicos experimentales que habían estado trabajando muy duramente durante los casi veinte años anteriores. Planck es un experimento europeo, que fue aprobado por la Agencia Espacial Europea en 1996 y que se llevó a cabo, después de muchos trabajos preparatorios, en 2009. Durante varios años, radiodetectores muy sensibles estuvieron midiendo diminutas variaciones angulares de la temperatura de la radiación primordial producida por el Big Bang. Estas medidas nos proporcionan la información más prístina sobre el acto de la creación de nuestro mundo. EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO cientos de miles de veces más antiguo (trece mil millones de años), puede afirmarse, sin exagerar, que la foto publicada en marzo es el retrato del universo cuando éste era aún un pequeño «bebé». Dicho retrato es, no obstante, tan preciso como para permitirnos identificar todas las características adquiridas por el universo inmediatamente después de su nacimiento, características adquiridas cuando su edad era de sólo 10-35 segundos (un lapso tan pequeño que resulta imposible de imaginar). Sin embargo, lo más sorprendente de toda esta historia es que las características reveladas por el retrato del jovencísimo universo estaban en perfecta consonancia con lo que los físicos teóricos habían predicho treinta años antes de que se realizara el experimento. Aunque pueda resultar difícil de asimilar, ya ha quedado experimentalmente probado que la Física Cuántica, responsable de la estabilidad de los átomos, ha determinado también la estructura de todo el universo, galaxias, estrellas y planetas incluidos. Además, es muy probable que incluso la totalidad de nuestro universo se produjera como consecuencia de una fluctuación cuántica a escalas mucho más pequeñas que el tamaño de los núcleos. Cabe imaginar que el número de universos producidos sea enorme, que, como nos dice el Zohar, «Dios cree nuevos mundos constantemente». Cuando pienso en todo esto, mi memoria me conduce de vuelta a Moscú en el frío invierno de 1979-1980. Un invierno en el que la temperatura descendió por debajo de los cuarenta grados bajo cero. Recuerdo ver a un hombre en la calle, tendido en la nieve, y pensar que estaba congelado. Sin embargo, cuando dos policías levantaron el «cuerpo inerte», el hombre, para mi sorpresa, empezó a cantar. No estaba muerto, sino terriblemente borracho, y el frío no parecía preocuparle. Algunos años más tarde me di cuenta de que había quizá sólo dos maneras de sobrevivir sin daños psicológicos en la antigua Unión Soviética: volverse alcohólico o hacerse científico. Yo he elegido la segunda opción3 y por aquel entonces era un licenciado en el Instituto Técnico de Moscú, que estaba considerada como una de las escuelas más elitistas de la Unión Soviética. Para explicar cómo conseguí acabar allí tengo que retrotraerme al comienzo de los años setenta, cuando aún estaba estudiando en una escuela muy normal de una ciudad rusa de provincias. Mi ciudad era tan diferente de Moscú como Moscú pueda serlo de París (la única cosa que tienen en común es que la distancia de Moscú a París es la misma que la de París a Moscú). La película Gorki Park muestra de manera bastante fiel cómo era la vida en el Moscú de aquellos días: todo era «gris», exceptuada la atmósfera intelectual en el seno de la comunidad científica. Sin embargo, esto lo aprendí mucho más tarde, después de trasladarme a Moscú. Antes estaba disfrutando de una vida normal con sus agradables cosas cotidianas en una pequeña ciudad rusa de la que 3. De hecho, la primera no era tan improbable para mí. Por algunas razones, la dirección de mi escuela estaba empujándome al seno del «sistema jerárquico comunista». A los catorce años estaba ya al frente del Komsomol, la Unión Comunista de la Juventud, de un colegio que contaba con unos mil alumnos y yo era el miembro más joven del consejo del Partido Comunista de la ciudad. Con un intelecto ligeramente superior al de un mono, si se permanecía dentro de ese sistema, todos acababan alcoholizados. 126 CIENCIA un buen amigo mío dijo en cierta ocasión que era «un agujero del que nadie en este mundo ha oído hablar jamás»4. Lo cierto es que teníamos pan y patatas suficientes y, de vez en cuando, carne. ¿Acaso se necesita algo más? Mucho más importantes eran las cosas inmateriales y mi ciudad contaba con una magnifica librería en la que podía comprar libros excelentes (en la actual Rusia capitalista esta librería ha desaparecido). Fui quizás el único cliente que compraba libros de física y matemáticas escritos por John Archibald Wheeler, Richard Courant, Yákov Zeldóvich, etc.4 Fueron estos libros, y no las clases en el colegio (que no eran nada buenas), los que despertaron mi interés inicial por la Física y lo hicieron mientras los leía por mi propio placer intelectual, sin ninguna intención de llegar a ser algún día un científico. De hecho, nadie en mi familia tenía educación universitaria y siempre había oído en casa que para entrar en la universidad se necesitaba tener mucho dinero para corromper a las personas adecuadas (afortunadamente, esto resultó no ser del todo cierto). Por otro lado, entre las personas que conocía no había nadie que tuviera lo que los rusos llamaban mucho dinero. En una ciudad rusa de provincias esto solía significar que un «rico» era alguien que podía comprarse un mal coche (los buenos no existían). Para la «clase obrera» normal, a la que pertenecían mis padres, comprarse un coche era algo imposible aun ahorrando todo el salario de por vida. Esta es quizá la razón por la que nunca aprendí a conducir: cuando era lo bastante joven para aprender, no podía imaginar que llegara a tener nunca dinero suficiente para comprar un coche. Cuando me hice mayor, y tuve la posibilidad de comprarme un garaje completo lleno de coches, había perdido ya todo interés por conducir. Afortunadamente para mí, el gran matemático ruso Andréi Kolmogórov tuvo la idea de fundar en Moscú una escuela matemática especial para chicos de provincia con talento. Pasé los exámenes de ingreso, que realicé con el propio Kolmogórov, y finalmente, en 1972, a la edad de dieciséis años, me mudé a Moscú, a la escuela de Kolmogórov. Allí estuve durante un año y al final me preparé para los exámenes de ingreso en la Universidad Estatal de Moscú, que eran muy difíciles, especialmente en matemáticas (no estoy muy seguro de que hoy fuera capaz de aprobarlos). Aquel año en la escuela de Kolmogórov fue muy importante porque, de lo contrario, habría suspendido los exámenes para ingresar en el Instituto Técnico de Mos4 . Más tarde descubrí que estos libros, que eran tan fáciles de comprar en mi ciudad, se conocían como «déficit» en Moscú (la palabra para referirse a las tiendas completamente vacías de la época soviética). Es curioso que libros muy especializados de matemáticas o física se publicaban en la Unión Soviética con una tirada mínima de cinco mil ejemplares, y resulta incluso más asombroso que este increíble número de ejemplares se vendiera de manera prácticamente instantánea (a pesar de que el precio, en relación con los salarios, no era tan bajo y quizás incluso más alto que en la mayoría de los países). Los libros de ficción se publicaban con tiradas de medio millón a tres millones de copias y también desaparecían de los anaqueles de las librerías el mismo día en que aparecían. Este tipo de déficit era quizás una de las poquísimas cosas agradables en la antigua Unión Soviética (ahora la gente ya no se preocupa tanto de los libros y sus ventas son las mismas o incluso más bajas que en el resto del mundo). 127 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO cú, donde comencé mis estudios en 1973. Cuando comparo cuánto estudiábamos con lo que lo hacen en la actualidad los alumnos de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, en la que ahora doy clases, me quedo un poco perplejo. Durante los dos primeros años empezábamos a las ocho de la mañana y las clases y los laboratorios se prolongaban hasta las ocho de la tarde. Así los cinco días de la semana, y pasábamos los sábados y domingos resolviendo los problemas, sin que nos quedara tiempo para ninguna otra cosa. Cada semestre teníamos alrededor de diez exámenes, así que hube de pasar un total de un centenar de exámenes (en comparación con los diez aproximadamente de mi universidad alemana). Entre ellos los había también, a buen seguro, de marxismo-leninismo y de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que estudiábamos durante cinco cursos y que sólo resultaban de utilidad para desarrollar capacidades demagógicas (que, paradójicamente, no me parecieron útiles de alguna manera hasta mucho más tarde, cuando empecé a vivir en una sociedad con una cultura completamente diferente). Además de estas asignaturas absolutamente inservibles, teníamos muchos cursos experimentales y enseguida reparé en que yo carecía por completo de talento y de interés para llegar a ser un físico experimental. Por otro lado, la teoría, que estudiábamos en el departamento de Física Química, era muy aburrida y consistía en su mayor parte en cuestiones de naturaleza aplicada, mientras que a mí me interesaban más el «cielo, las estrellas y la relatividad general». El Instituto Técnico de Moscú había sido creado nada más concluir la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente con el objetivo de formar a especialistas en Física Nuclear, y estaba orientado principalmente a la Física aplicada. Como descubrí más tarde, cada año se permitía estudiar Física Teórica a tan solo veinte de cada seiscientos estudiantes, que eran divididos en dos grupos: uno tenía su sede en el Instituto Landáu y estaba dirigido por Lev Gorkov, mientras que el otro se radicaba en el Instituto Lebedev, y a su frente estaba Vitali Gínzburg, que recibió el premio Nobel en 2003 por sus trabajos sobre la superconductividad realizados conjuntamente con Lev Landáu. Para entrar a formar parte de cualquiera de estos grupos era necesario aprobar varios exámenes muy exigentes de Física Teórica. Los exámenes para entrar a formar parte del grupo de Gorkov eran decididamente mucho más difíciles y se realizaban en el estilo formalista de Landáu, donde la capacidad de realizar cálculos de manera rápida (algo que creo que puede aprenderse a hacer con facilidad) era claramente más importante que el entendimiento real de la Física. El estilo de Gínzburg era, sin duda, muy diferente (recuerdo que, más tarde, el propio Gínzburg me dijo que él no hubiera podido nunca aprobar el examen con Landáu) y no requería la capacidad de «competir con un ordenador». Este es el motivo por el que aprobé, no sin dificultades, los exámenes y, una vez superadas las trabas dentro de la Administración, que no favorecía el estudio de la Física Teórica (especialmente en los grupos en que la mayoría de los estudiantes eran judíos), entré a formar parte del grupo de Gínzburg. Nunca he tenido una alta opinión de mis propias capacidades y lo primero que hice fue seleccionar un campo de investigación que no requiriera el uso de matemáti- 128 CIENCIA cas en exceso complicadas y en el que el «nivel de arrogancia» no fuera tan alto como, por ejemplo, en la Física de partículas. Fue así como me convertí en astrofísico, al tiempo que soñaba con la posibilidad de que, con el tiempo, pudiera cambiarme a la Relatividad General y la Cosmología. Sin embargo, no podía imaginar ni siquiera en sueños que la Cosmología Teórica habría de convertirse en el futuro en mi principal profesión. Pensaba, además, que los buenos tiempos podían terminar pronto y que, después de licenciarme, podría acabar en algún instituto militar en el que se me encomendaría algún trabajo «útil» pero terriblemente aburrido. Así que trataba de no pensar en el futuro y no hacer planes a largo plazo. Vivía absolutamente al día, disfrutando de la Física tanto como podía. Había un buen motivo para adoptar esta actitud. El número de plazas en los buenos institutos de Moscú era muy limitado y la competencia era extremadamente alta (todas las plazas eran desde el principio fijas, ya que en la Unión Soviética no existía nada equivalente a las actuales plazas posdoctorales). Aún más importante era la Moskowskaya propiska, el permiso para trabajar y vivir en Moscú que se exigía para ocupar una de estas plazas. Este permiso se concedía de forma automática sólo a quien hubiese nacido en Moscú o estuviese casado con una mujer que ya tuviera este permiso. En la Unión Soviética, el título de Moskvich era de algún modo similar al título nobiliario en la Europa medieval. La manera más sencilla de conseguirlo era por medio del matrimonio, una posibilidad de la que no me valí. Muchos años después me concedieron el permiso por una decisión especial del Comité Central del Partido Comunista de Moscú e incluso me instalaron un teléfono en mi apartamento por orden del ministro de Comunicaciones de la Unión Soviética5. A pesar de todos los problemas prácticos que hube de afrontar mucho después, cuando entré a formar parte del grupo de Física Teórica de Gínzburg me sentía completamente feliz. Sabía que mi futuro estaba asegurado durante los tres años siguientes y que durante ese tiempo podría hacer todo aquello que me pareciera interesante, al margen de cómo influyera ello en mi futuro, que no pintaba muy bien en cualquier caso. No me preocupé mucho, por tanto, de «cosas irrelevantes» y pude concentrarme por completo en la Física. Mi primer director formuló el tema para mi trabajo final en términos muy amplios. Me dijo que existían muchas teorías diferentes sobre la formación de las galaxias y que tenía que intentar formular una nueva teoría que fuera mejor que las ya existentes. Se trataba de una buena enseñanza, porque sin aprender a pensar no se podría «sobrevivir». Ahora creo que esta es, quizá, la 5. No fue hasta después de pasar varios años en el extranjero cuando me di cuenta de lo absurda que era la situación con todos estos permisos, teléfonos, etc., pero cuando me enfrenté a este problema me parecía una cosa absolutamente normal que había que solucionar. Vivíamos completamente aislados del resto del mundo y creo que la mayoría de la gente no se preocupaba demasiado de lo que sucedía en el resto del globo. Lo único que todos sabíamos gracias a la propaganda oficial era que Estados Unidos iba a atacar a la Unión Soviética y, por tanto, necesitábamos todos los misiles y bombas nucleares que fuéramos capaces de producir. Además, la mayoría de los rusos, especialmente de provincias, pensaban que toda Europa no era más que una pequeña esclava de Estados Unidos, de ahí que nadie se preocupara de Europa lo más mínimo. 129 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO manera más eficaz de quitarse de encima a estudiantes que no tienen un verdadero interés y carecen de capacidades para trabajar en el ámbito de la Física Teórica, en vez de guiarlos como si fueran «gatitos ciegos». Lo que me resultó extremadamente útil fueron los famosos seminarios de Gínzburg y Yákov Zeldóvich. Estos seminarios eran realmente sensacionales y los esperaba mucho más que los «días de celebraciones». Zeldóvich tenía su propio grupo, que competía amistosamente con el grupo de Gínzburg. A pesar de la saludable competencia, se alentaba la interacción entre los estudiantes de ambos grupos. Además, como Zeldóvich estaba más volcado hacia la Cosmología, me relacionaba con él mucho más que con Gínzburg. La «gran Física Teórica» en la Unión Soviética se concentraba principalmente por aquel entonces en torno a «unos pocos académicos fundamentales», como Vitali Gínzburg, Yákov Zeldóvich, Moisei Markov, Andréi Sájarov, Isaak Jalatnikov, Arkadi Migdal y otros6. Todos ellos gozaban de igual consideración, sin que hubiera ninguna personalidad dominante, y mantenían relaciones amistosas entre ellos. El ambiente intelectual era, por tanto, mucho más democrático y saludable en comparación con los que habría de encontrar después de abandonar la Unión Soviética. Tengo que decir que, tras emigrar a Occidente, no encontré ningún lugar en el mundo que pudiera competir con el Moscú de los años ochenta en cuanto a concentración de intelectos y gran atmósfera científica. El ratio de intelecto versus arrogancia era en Moscú mucho más alto que incluso en Princeton. A diferencia de Estados Unidos, donde a los estudiantes casi se les obliga a hacer aquello que es popular en el mercado7, los estudiantes de Rusia eran libres de elegir lo que ellos querían hacer. En este sentido, disfrutábamos de una libertad intelectual mucho mayor que los estudiantes de Estados Unidos e incluso de Europa. Creo que este es uno de los principales motivos por los que la Física Teórica tuvo tanto éxito en la Unión Soviética y podía competir con el resto del mundo. Además, quiero subrayar que, independientemente de cualesquiera títulos y logros pasados, la «distancia jerárquica» entre académicos y estudiantes no era muy grande cuando se trataba de ciencia. Recuerdo muchas «luchas» con Zeldóvich y Márkov cuando les decía abiertamente, si así lo pensaba, que estaban equivocados. Un día, la mujer de Márkov, que era física experimental, me dijo que no debería hablar de ese modo a mi jefe. Márkov se limitó a sonreírme y dijo que no había ningún problema. Recuerdo que un día que Zeldóvich afirmó de alguien, que era considerado como una gran autoridad, que no decía más que estupideces, me quedé muy sorprendido. De Zeldóvich y Gínzburg aprendí que las autoridades no existen cuando se trata de ciencia y que, en la Física, sólo el experimento puede asumir el papel de papa. 6. Curiosamente, casi todos ellos participaron y contribuyeron a la creación del armamento nuclear ruso. 7. En muchos casos, los temas más populares son decididos por una o varias personas ascendidas por la comunidad al rango de «genios», a menudo sin que exista ninguna razón seria para ello. 130 CIENCIA Hacia 1979 mi director decidió emigrar a Estados Unidos por motivos familiares. Yo acababa de comenzar mi trabajo de tesis y Gínzburg aceptó sustituirlo, a pesar de que mis intereses científicos no se solapaban demasiado con los suyos. Sin embargo, desde el principio el mismo Gínzburg me dijo que podía hacer lo que quisiera, pues pensaba que su principal tarea como director era no interferir con mis actividades de investigación. Para entonces yo ya había publicado dos trabajos de astrofísica sobre formación de galaxias que estaban relacionados directamente de alguna manera con observaciones. No obstante, me sentía bastante descontento con ambos artículos. Las observaciones, de hecho, no eran buenas en absoluto y permitían muchas interpretaciones diferentes. La sensación era que no había modo de decidir sobre bases experimentales qué teoría era mejor. Al final me sentí completamente decepcionado con la Astrofísica y en aquel momento no sabía realmente qué hacer. Afortunadamente, Guennadi Chibisov, otro miembro del Instituto Lebedev, diez años mayor que yo, se acerco a mí y me sugirió cuantizar las inhomogeneidades y explicar así el origen de la estructura del universo. Cuando le pregunté, «¿Por qué no lo ha hecho nadie antes?», me respondió: «Porque no les importa». Ciertamente, el problema requería cálculos no triviales y un profundo conocimiento de teoría cuántica de campos. Sin embargo, en aquella época la mayoría de los físicos teóricos preferían bien hacer cosas formales, bien trabajar en la Física de partículas. La razón era que la Cosmología —la ciencia que trata del universo como un todo y de su origen— no estaba en muy buena forma en lo que respecta a su base observacional. La situación de la Cosmología a finales de los años setenta se encuentra muy bien descrita en el popular libro Los tres primeros minutos del universo, del físico de partículas Steven Weinberg (que recibió el premio Nobel en 1979 por el descubrimiento del modelo estándar de las interacciones electrodébiles). En este libro intenta excusarse en varias ocasiones por el hecho de, siendo un físico de partículas tan serio, haberse decidido a escribir un libro sobre un tema tan especulativo. Los grandes científicos y filósofos se han sentido siempre interesados, por supuesto, por el universo como un todo, comenzando por los antiguos griegos e incluso antes. Arquímedes, por ejemplo, intentó calcular el diámetro del cosmos y el resultado que obtuvo fue de dos años luz (muy lejos del resultado correcto). En torno al siglo viii, la cosmología puránica hindú sugirió que el universo pasa por ciclos repetidos de creación y destrucción, cada uno de los cuales tiene una duración de cuatro mil millones de años (casi el cálculo correcto). Immanuel Kant supuso que las nebulosas eran universos islas fuera de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Sin embargo, todo ello no era una verdadera ciencia, sino más bien conjeturas fantasiosas que tenían idénticas probabilidades de ser verdaderas o falsas. Al alejarnos de las grandes ciudades (mejor en las montañas), podemos contemplar un número increíblemente grande de estrellas en el cielo. Esas estrellas forman nuestra galaxia, que contiene alrededor de cien mil millones de astros. Si la luz tarda varios años en recorrer la distancia hasta la estrella más próxima, la luz ne- 131 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO cesita alrededor de cien mil años para alcanzar la estrella más remota de la galaxia. Con un pequeño telescopio pueden verse también algunos puntitos (nebulosas) que se diferencian en su forma de las estrellas y que no son tan brillantes como ellas. Sin embargo, no fue hasta 1923 cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, con un telescopio de cien pulgadas en el Monte Wilson, cerca de Los Ángeles, pudo observar las distintas estrellas que componen la nebulosa Andrómeda y determinar que esta se encontraba con seguridad fuera de nuestra galaxia. Este fue el comienzo de la astronomía extragaláctica, que desde entonces se ha basado en hechos firmes establecidos observacionalmente. También se identificaron algunas de las restantes nebulosas como objetos extragalácticos, cuya distancia con respecto a nosotros se fijó en varios millones de años luz. Hoy se ha determinado la existencia de alrededor de varios centenares de miles de millones de este tipo de objetos, que no son otra cosa sino galaxias similares a la Vía Láctea en que vivimos. Las estrellas, por tanto, forman objetos apelotonados —galaxias— con un tamaño de alrededor de cien mil años luz, que a su vez están separadas entre sí por una distancia de varios millones de años luz. Mediante la observación de las líneas espectrales (luz emitida por los elementos químicos conocidos con una longitud de onda definida), Hubble descubrió, a finales de los años veinte, que la longitud de onda de la luz emitida por las galaxias era un poco mayor de lo que se esperaba, esto es, con un desplazamiento hacia el rojo. Interpretó este corrimiento hacia el rojo como un efecto Doppler debido al movimiento de la galaxia observada. Algo así como si, de alguna manera, intentara escaparse de la nuestra. Creo que todo el mundo ha tenido alguna vez una experiencia personal con el efecto Doppler. Imagine que se encuentra cerca de los raíles de un tren. El sonido del silbato del tren suena de forma diferente cuando el tren se acerca y después de haber pasado. Cuando se acerca, el sonido tiene frecuencias más altas, mientras que el silbato del tren que se aleja suena más grave y está dominado por frecuencias bajas, corridas hacia el rojo. Quizás haya prestado también atención al hecho de que, cuanto mayor sea la velocidad del tren, más drástico es el cambio del sonido. Hubble descubrió que las galaxias más lejanas tienen el espectro más corrido hacia el rojo, lo que quiere decir que están alejándose de nosotros a mayores velocidades, y que estas son proporcionales a la distancia. Lo que esto nos indica es que el universo está expandiéndose. Este descubrimiento fue, sin duda, el comienzo de la Cosmología científica basada en hechos, y no en fantasías. El hecho de que todas las galaxias estén escapándose de nosotros no significa, sin embargo, que vivamos en el centro del universo. De hecho, si suponemos que el universo es a grandes escalas homogéneo e isótropo8, el observador de cada galaxia debe8. El tamaño de todo el universo observable es de alrededor de diez mil millones de años luz. Si en este universo tomáramos dos cubos relativamente pequeños, de un tamaño, por ejemplo, de diez millones de años luz, el número total de galaxias dentro de ellos puede ser diferente por un factor de dos o más, esto es, a estas escalas el universo es inhomogéneo. Sin embargo, si aumentáramos el tamaño de los cubos y les hiciéramos tener varios cientos de millones de años luz, entonces la hipótesis de la homogeneidad y la isotropía, también conocido como Principio 132 CIENCIA ría ver la misma imagen de la expansión. ¿Cómo puede entenderse esto? Imaginemos que el radio de la Tierra empezara a crecer. Entonces las distancias entre las ciudades (en caso de que sobrevivieran) empezarían también a crecer y, teniendo en cuenta las velocidades relativas a las que las ciudades «escapan unas de otras», descubriríamos exactamente la misma ley que Hubble descubrió a partir de las galaxias. Sin embargo, en este caso no hay ninguna ciudad privilegiada y los habitantes de cualquiera de ellas ven la misma imagen de la expansión. Con el descubrimiento de Hubble quedó claro que nuestro universo está evolucionando como un todo. En realidad, esto no supuso ninguna gran sorpresa. Aunque, en 1917, incluso Einstein pensaba que el universo no cambiaba a grandes escalas, en 1922, el físico ruso Aleksandr Friedmann, al resolver las ecuaciones para la gravedad de Einstein en el caso de un universo homogéneo e isótropo, descubrió que las únicas soluciones genéricas que admiten estas ecuaciones son las que describen un universo bien en expansión, bien en contracción. Asumiendo que la masa total del universo es alrededor de cien mil millones de veces mayor que la masa de nuestra galaxia, Friedmann pudo incluso calcular cuándo comenzó esta expansión y el resultado que obtuvo para la edad de nuestro universo fue de diez mil millones de años. El descubrimiento de Hubble, por tanto, puede considerarse como una brillante confirmación de la predicción teórica de Friedmann. Sin embargo, sobre la base de sus datos, Hubble descubrió que las galaxias en su conjunto tenían una edad de alrededor de mil millones de años, lo que estaba en abierta contradicción no sólo con la predicción de Friedmann, sino también con la edad de la Tierra, que parece ser mayor. Lo cierto es que esto ponía en duda toda la idea de la expansión del universo, porque la Tierra no podía ser más antigua que el universo. Más tarde se descubrió que Hubble había subestimado las distancias hasta las galaxias por un factor de diez como consecuencia de los conocidos como errores sistemáticos en que suelen incurrir los astrofísicos. La conclusión más importante que se derivaba del descubrimiento de Hubble era que el universo se creó hace varios miles de millones de años9 y, en este caso, nos enfrentamos de inmediato a numerosas incógnitas. Cosmológico, nos diría que el número total de galaxias dentro de estos dos cubos no puede variar significativamente y deben ser el mismo con gran precisión. Durante mucho tiempo, el Principio Cosmológico fue una hipótesis, que era razonable y no tan infrecuente y revolucionaria después de que Copérnico nos alejara del centro del mundo. Sin embargo, no se trataba más que de una especulación razonable y no se convirtió en un hecho hasta hace diez años aproximadamente, cuando los astrónomos pudieron medir por fin el corrimiento al rojo de millones de galaxias y, por tanto, obtener la imagen de su distribución en el espacio. Se descubrió que el universo es realmente homogéneo a escalas de unos pocos millones de años luz, mientras que presenta una estructura más compleja, semejante a una telaraña, a escalas más pequeñas: es decir, las galaxias prefieren seguir arracimándose formando racimos y superracimos de galaxias conectadas por filamentos, que a su vez están conectados por muros y entre los muros tenemos huecos casi vacíos sin galaxias. 9. Es curioso que el hecho de la creación fuera considerado por algunos filósofos marxistasleninistas rusos como una prueba de la existencia de Dios y, por tanto, el físico ruso Abraham Zelmanov, que publicó la primera parte del artículo sobre el universo en expansión en 1937, necesitó esperar hasta la muerte de Stalin en 1953 para publicar su segunda parte. 133 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO Por ejemplo, se sabe muy bien que la gravedad es una fuerza atractiva y que, por tanto, lo único que puede hacer es ralentizar la expansión. La pregunta evidente es entonces: ¿quién o qué había producido las enormes velocidades iniciales (Big Bang) que se necesitaban para la expansión? La gravedad sólo podía ralentizar estas velocidades a sus valores actuales. La otra pregunta es: ¿de que manera se ha logrado la muy peculiar distribución homogénea de la materia en el enorme volumen del espacio? Estaba claro que los procesos físicos no pueden ser responsables de ello debido a la velocidad finita de la luz, que limita las escalas a las que puede comunicarse información y, por tanto, correlacionar la distribución de materia. Para explicar el origen del universo observable se requería que la distribución de materia se correlacionara con precisión en un enorme número de regiones sin comunicación, un número de regiones que exceden en miles de millones de veces el número de átomos en todo nuestro universo. Para hacerse una idea de la dificultad, piénsese en cientos de miles de personas que acuden a un gran estadio e imagínese que, en un momento dado, todos se volvieran sordos y ciegos. Está claro lo que sucederá a continuación: la multitud se hallará muy pronto en un estado de caos absoluto. Una situación similar, pero mucho peor, fue la que se produjo en el momento de creación del universo. Era semejante a un estadio con muchos billones de personas sordas y ciegas que conseguían mantener, sin embargo, un orden perfecto. Resultaba, por tanto, absolutamente confuso entender cómo pudo empezar el universo con una expansión extremadamente ordenada. Parecía como si todas sus partes, completamente desconectadas, supieran de antemano qué hacer y empezaran a moverse, en consecuencia, en perfecta consonancia. Este problema siguió siendo un gran misterio durante muchos años y no se resolvió hasta hace tres décadas, con la invención de la cosmología inflacionaria. Aun siendo extremadamente importante, el descubrimiento de Hubble acabó por ser para muchos el único hecho de la cosmología experimentalmente establecido. Hubo que esperar más de treinta años para que se descubriera la otra pieza del rompecabezas. En 1964, dos radioastrónomos estadounidenses, Arno Penzias y Robert Wilson, encontraron en su antena de radio un ruido infrecuente cuyo origen no podían explicar. Pronto se dieron cuenta de que este ruido, por cuyo descubrimiento obtuvieron el premio Nobel en 1978, podía deberse a la radiación primordial, que sobrevivió después del Big Bang. Cuando miramos el cielo, tan solo una parte relativamente pequeña de él está cubierta por las estrellas y nebulosas, mientras que, entre medias, el cielo parece absolutamente oscuro. ¿Significa esto realmente que no hay absolutamente ninguna luz procedente de estas partes oscuras del cielo? Penzias y Wilson descubrieron que la parte oscura del cielo no es en absoluto oscura. De hecho, hay ondas de radio que proceden de todas las partes del cielo. No pueden verse con los ojos ni con los telescopios ópticos, pero los radiotelescopios pueden verlas muy bien. Dado que la intensidad de las ondas de radio observadas no depende para nada de la dirección en el cielo, resulta plausible suponer que estas ondas de radio no eran emitidas por algunas fuentes de radio, sino que más bien eran una reliquia de la creación de nuestro universo. 134 CIENCIA Una radiación así, que viene completamente caracterizada por su temperatura, recibe en Física el nombre de radiación de cuerpo negro. Al medir la intensidad de esta radiación en las longitudes de onda de unos pocos centímetros, Penzias y Wilson descubrieron que su temperatura debe situarse entre 2,5 y 4,5 grados Kelvin (para recalcular esta temperatura en los familiares grados Celsius, hay que restar 273, por lo que la temperatura de la radiación es de alrededor de 270 grados Celsius bajo cero). La radiación primordial impregna homogéneamente todo el espacio, mientras que los átomos, cuyos núcleos se construyen a partir de protones y neutrones (ambos se llaman bariones), se arraciman fundamentalmente en galaxias. El número de cuanta (que se conoce como fotón) de la radiación primordial es mucho mayor que el número total de bariones del universo. Por ejemplo, si se extendieran homogéneamente todos los bariones por el universo, en un metro cúbico habría alrededor de mil millones de fotones y sólo un barión. El descubrimiento de la radiación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB, por sus siglas en inglés) supuso el comienzo de la teoría del universo caliente en expansión. Está claro que la temperatura de 270 grados Celsius bajo cero no se encuentra en absoluto asociada en nuestras mentes con algo «caliente». Sin embargo, no debería olvidarse que el universo se expande. Todo el mundo sabe que si un gas caliente en un recipiente se expande, se enfría. Algo similar sucede con la radiación y, además, su temperatura desciende en proporción inversa al tamaño del recipiente. Esto quiere decir que cuando el universo era miles de veces más pequeño y tenía sólo unos cientos de miles de años de vida, la temperatura de la radiación era de unos tres mil grados, y esto sí que es realmente caliente. Además, tres mil grados es suficiente para ionizar todos los átomos liberando los electrones, creando así una sopa opaca de materia. Sólo después de que la temperatura descendiera por debajo de los tres mil grados, y de que la mayoría de los electrones libres fueran capturados por los núcleos, el universo se convierte en transparente para la radiación primordial. Es a partir de este momento cuando una abrumadora mayoría de los fotones no quedan dispersados por la materia, proporcionándonos así la «fotografía» del universo cuando tenía sólo unos pocos cientos de miles de años de vida. La fotografía, tal y como la tomaron Penzias y Wilson, nos mostraba que, aunque hoy vemos galaxias, estrellas, etc., cuando el universo era mucho más pequeño carecía por completo de estructura. La temperatura medida era exactamente la misma en todas las direcciones en el cielo aunque, si la cantidad de materia fuera un poco diferente en varios lugares, podrían verse sus variaciones. Una vez más, no puede decirse que el hecho de que el universo pudiera estar caliente supusiera una gran sorpresa. De hecho, al tratar de explicar el origen de los elementos químicos en el universo, el físico ruso-estadounidense George Gamow ya había sugerido en 1948 que la temperatura en el universo inicial podía ser extremadamente alta. A partir de las observaciones de la intensidad de líneas espectrales, se sabía que nuestro universo se compone fundamentalmente de hidrógeno y helio. El resto de los elementos químicos más pesados de la tabla periódica se encuentran 135 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO presentes en cantidades realmente muy pequeñas. Si pudieran seguir produciéndose los elementos pesados en las estrellas como consecuencia de reacciones nucleares, la abundancia del helio sería difícil de comprender. Aunque los cálculos concretos de Gamow no eran del todo correctos, adivinó por casualidad el valor correcto para la temperatura de la radiación10. Los cálculos de Robert Wagoner, William Fowler y Fred Hoyle en 1967 confirmaron que la abundancia de los elementos ligeros puede explicarse realmente con la teoría del Big Bang caliente. A finales de los años setenta, cuando me introduje en la Cosmología, lo único que se sabía era que el universo está expandiéndose y que era muy probable que hubiera estado muy caliente en el pasado. Aunque la mayoría de los cosmólogos (no había tantos) creían que lo que realmente veíamos eran los restos del Big Bang, su existencia no era aún un hecho establecido, sino tan solo una más que plausible interpretación de las observaciones. Para demostrar más allá de cualquier nivel de duda que la radiación realmente sobrevivió del Big Bang, se necesitaba medir la intensidad de la radiación a diferentes longitudes de onda (su espectro) y verificar que, por ejemplo, presenta un máximo de intensidad para longitudes de onda de aproximadamente una décima de centímetro. Sin embargo, para este tipo de ondas de radio, la atmósfera terrestre no es transparente y, por tanto, se necesita ir por encima de ella valiéndose bien de globos o de cohetes espaciales. No obstante, a finales de los años setenta las mediciones de los globos estaban arrojando resultados contradictorios y, por tanto, toda la teoría del Big Bang caliente se basaba únicamente en un hecho y medio. Resulta evidente que, al situarse sobre una base tan poco firme, la Cosmología no despertara demasiada atención. Sin embargo, algunos de los grandes teóricos de Rusia sí que estaban tomándosela muy en serio. El más importante de todos ellos era Yákov Zeldóvich, quien, junto con su grupo, estaba dedicando la mayor parte de su tiempo a la Cosmología y la Astrofísica. En colaboración con Ígor Nóvikov, escribió incluso un manual de setecientas páginas sobre el origen y la estructura del universo en 1974. Yo tuve la suerte de comprar este libro y leerlo cuando estaba aún en mi segundo año de carrera. Además, varios años después conocí a Zeldóvich y tuve la fortuna de aprender Cosmología personalmente con él. Y lo que sucedió fue que la curiosidad me llevó al lugar adecuado y en el momento justo. Un buen amigo mío, que ha hecho importantes contribuciones a la física de los agujeros negros, me dijo en cierta ocasión que él había escrito sus artículos importantes no porque fuera un genio, sino simplemente porque estaba en el momento justo en el lugar adecuado y no era estúpido. Por pura casualidad, el tema que yo decidí era el adecuado y el lugar era el correcto, por lo que la única condición que se necesitaba para estar satisfecho era «no ser estúpido». Uno de los problemas que ocupaban seriamente a los cosmólogos en aquella época era el de la formación de galaxias. De la observación de la radiación de fondo 10. Me intriga extraordinariamente cómo tanto Friedmann como Gamow, sin ningún indicio serio, pudieron adivinar correctamente la masa y la temperatura del universo, respectivamente. Es como si algunos rusos tuvieran línea telefónica directa con Dios. 136 CIENCIA se concluyó que el universo no poseía ninguna estructura cuando era mil veces más pequeño. Entonces la pregunta natural es: ¿cómo pudieron formarse en este caso las galaxias? La idea clave aquí es que las galaxias se formaron como consecuencia de la inestabilidad gravitacional. Dado que la gravedad es una fuerza atractiva, intenta lograr que la distribución de la materia sea cada vez mas apelotonada, a pesar de que originalmente fuese homogénea. La situación es aquí similar al mercado financiero, en el que los ricos pasan a ser incluso más ricos. Por ejemplo, en los años setenta el 0,1% de los estadounidenses más ricos poseían el 2% de la riqueza del país, mientras que en 2008 poseían el 8%. Algo similar está sucediendo en el universo. Aquellos lugares en que hay más materia atraen materia de las regiones cercanas menos densas y, al final, el universo pasa a estar muy apelotonado, con casi todos los bariones concentrados en las galaxias. Sin embargo, para conseguir hoy una distribución apelotonada de la materia tenemos que suponer que en el principio del universo hubo algunas inhomogeneidades iniciales, aunque pequeñas. La respuesta a la pregunta de cuán grandes debían ser estas inhomogeneidades iniciales depende de la velocidad a la que crezcan. Si el aumento de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos por un factor 4 requirió aproximadamente cuarenta años, está claro que en el universo las cosas están sucediendo a escalas cosmológicas. El problema de la inestabilidad gravitacional fue examinado por primera vez a comienzos del siglo pasado por James Jeans, que descubrió que en medios que no están en expansión esta inestabilidad es extremadamente eficiente y se produce a un ritmo exponencialmente rápido (de un modo similar a lo que sucede en el mercado financiero). Sin embargo, en 1946, Evgueni Lifshitz descubrió que en el universo en expansión este fenómeno no es en absoluto tan rápido. Mostró en concreto que, a escalas mayores que el tamaño de la región causalmente conectada, que es igual a la velocidad de la luz multiplicada por la edad del universo, las inhomogeneidades no crecen porque no tienen la posibilidad de comunicarse, mientras que cuando la edad del universo aumenta y la comunicación resulta posible, empiezan a crecer sólo en proporción directa al tamaño del universo en expansión. Esto significaría que, a las escalas galácticas, todas las inhomogeneidades iniciales estuvieron congeladas hasta que el universo tuvo alrededor de cien mil años y sólo a partir de entonces, a grandes escalas, habrían aumentado en un factor de varios miles. Así, para explicar la estructura del universo se necesita suponer un cierto grado de inhomogeneidad que debería poder verse, pero que no se observaba en la foto de Penzias y Wilson. Los primeros cálculos teóricos realizados por Rashid Sunyaev y Yákov Zeldóvich en 1970 para las previsibles fluctuaciones en la temperatura de la radiación de fondo no eran aún muy precisos y era posible justificar que estas variaciones de temperatura se encontraban por debajo de la sensibilidad de los detectores. Sin embargo, también estaba meridianamente claro que, si la suposición de un universo caliente en expansión es correcta, entonces el incremento de la sensibilidad de los radiodetectores por un factor de diez o cien conduciría inevitablemente a descubrir la variación de la temperatura en el cielo. De lo contrario, toda la teoría, que se sustenta sobre una base aún poco firme, se vendría abajo. 137 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO Esta situación de la Cosmología observacional explica también la existencia de muchas teorías de la formación de galaxias propuestas hace unos treinta años. En relación con la naturaleza de las perturbaciones, podría suponerse que la radiación y los bariones estaban ambos distribuidos de una forma un poco inhomogénea, mientras que el número de fotones era exactamente el mismo de un lugar a otro. Esto se bautizó como la teoría de las perturbaciones adiabáticas, que se desarrolló fundamentalmente en la Unión Soviética y que no fue tan bien aceptada en Occidente. En Estados Unidos, la teoría más popular consistía en suponer que, inicialmente, los bariones estaban distribuidos de un modo ligeramente inhomogéneo dentro de la distribución completamente homogénea de la radiación. Además, las teorías de la turbulencia cosmológica, que se suponía que explicaban la rotación de las galaxias, seguían aún vigentes por aquel entonces. También se desconocía por completo si la distribución inicial de inhomogeneidades era completamente aleatoria (las conocidas como perturbaciones gaussianas) o tenía codificada en su interior alguna información adicional (no-gaussianidad). Más tarde surgieron, por ejemplo, las teorías de cuerdas y texturas cósmicas y afirmaron estar en consonancia con las observaciones que predecían una gran no-gaussianidad. En aquellas circunstancias, estaba claro que, transcurridos algunos años, yo me había cansado de intentar inventar alguna teoría que describiera mejor algo de lo que ni siquiera estábamos seguros. Por tanto, cuando Chibisov me sugirió dedicarme a un tema mucho más académico, que en aquel momento no tenía demasiado que ver con las observaciones directas, me mostré encantado de aceptar su propuesta. Asumiendo que la teoría de un universo caliente y homogéneo era correcta, decidimos investigar el posible origen de las inhomogeneidades primordiales, que más tarde habrían crecido para producir las galaxias. Partiendo de la base de que, por algún tipo de motivo desconocido, el universo fue creado en un estado completamente homogéneo, nos intrigaba la pregunta de si las fluctuaciones cuánticas iniciales podrían explicar o no la estructura del universo. Después de haber completado nuestro trabajo, descubrimos que en 1965 (antes incluso de la aparición de la teoría del Big Bang caliente), el famoso físico ruso Andréi Sájarov había intentado también utilizar las perturbaciones cuánticas, pero fracasó. Cuando, a mediados de 1979, empecé a trabajar en el problema, hicimos tabla rasa y la primera tarea que abordé fue la de cuantizar las perturbaciones cosmológicas. La cuantización de las ondas gravitacionales se conocía bien por entonces. Sin embargo, nadie había intentado nunca cuantizar el campo gravitacional inducido por la materia cuántica. Para hacernos una idea de lo que esto significa, y saber de dónde procedían estas fluctuaciones cuánticas, retrotraigámonos a mediados de los años veinte del siglo pasado. El elemento fundamental de la teoría cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio nos dice que, independientemente de lo que se haga, no puede tenerse una partícula en reposo absoluto en un punto dado: existe siempre una incertidumbre tanto en su posición como en su velocidad, que excede la conocida como constante de Planck dividida por la masa de la partícula. En concreto, este 138 CIENCIA principio explica la estabilidad de la materia al decirnos por qué los electrones en los átomos no colapsan sobre los núcleos. Si aplicáramos ahora este principio a una distribución homogénea de materia como la que se supone que constituye el universo en sus primeros momentos, el principio de incertidumbre nos diría que no podemos localizar simultáneamente la materia y su velocidad y que, como consecuencia de ello, se producirían siempre mínimas inhomogeneidades. Eran estas inhomogeneidades, inevitables de acuerdo con el principio de incertidumbre, las que queríamos utilizar para explicar las galaxias. La idea puede parecer, en un principio, completamente enloquecida. En efecto, todos sabemos que los efectos cuánticos son significativos solamente a escalas atómicas o más pequeñas y lo que pretendíamos era utilizarlas a escalas galácticas, que son más de un trillón de trillón de trillón de trillones más grandes. Por otro lado, si nos tomamos en serio la teoría del universo en expansión, toda la materia que vemos hoy en cientos de miles de millones de galaxias estuvo en un principio concentrada en una caja de cerillas. De alguna manera, la expansión podía estar actuando como un amplificador capaz de convertir las mínimas fluctuaciones cuánticas en galaxias o, en otras palabras, como el nexo de unión entre la Física Atómica del microcosmos y la Cosmología del macrocosmos como un todo. Pasé cerca de un año haciendo cálculos, que por entonces, para mí, presentaban un aspecto horrible. Las fórmulas ocupaban páginas y más páginas, sin ninguna esperanza clara de que se simplificaran y pudieran llegar a ser de alguna utilidad. Pensé muchas veces en tirar la toalla. De haber conocido entonces la famosa frase de Winston Churchill («Nunca, jamás, te des por vencido»), no me habría sentido tan incómodo, pero no la conocía11. Sin embargo, en la primavera de 1980 las largas fórmulas empezaron de repente a acortarse y la teoría de las perturbaciones cosmológicas cuánticas estaba ya formulada en lo esencial. Pasé los dos meses siguientes intentando aplicar el formalismo para encontrar un modelo concreto para el universo primitivo en el que pudieran resultar útiles estos cálculos. Buscaba, en otras palabras, un modelo en el que las fluctuaciones cuánticas pudieran ser fuertemente amplificadas. Nada parecía funcionar y la sensación era que había transcurrido todo un año sin ningún éxito final. En dos meses pude demostrar que, si la gravedad es atractiva (tal como sabemos), entonces las fluctuaciones cuánticas resultaban inútiles para las galaxias. Después empezamos a discutir con Chibisov lo que parecía ser la única opción posible: qué es lo que pasaría si partiéramos del supuesto de que durante un tiempo muy breve del pasado remoto, inmediatamente después del nacimiento del universo, la gravedad, en lugar de ser una fuerza atractiva, hubiera sido una fuerza repulsiva (antigravedad). ¡Y funcionó! Fue así como, a mediados de 1980, supimos inequívocamente que las fluctuaciones cuánticas pueden resultar útiles sólo si el universo experimentó una fase de expan11. Hoy puedo hacer estos cálculos como máximo en una semana, o incluso menos, y no acabo de entender qué es lo que me resultaba por entonces tan difícil. Quizá se trata de algo parecido a la orientación en una ciudad que visitas por primera vez y en la que nadie habla tu idioma. 139 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO sión acelerada. Este resultado se presentó en la publicación núm. 138 del Instituto Lebedev a mediados de aquel mismo año12. No logré tener listo el cálculo detallado de las perturbaciones (su espectro) hasta medio año después. Sucedió cuando estaba visitando a mis padres en mi ciudad natal a finales de 1980. Recuerdo que la idea se me ocurrió en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Cancelé la visita a casa de unos amigos con los que tenía previsto celebrar la llegada del nuevo año y preferí quedarme en casa haciendo cálculos en compañía de una botella del horrible brandy búlgaro Pliska. Cuando me desperté la mañana siguiente con un terrible dolor de cabeza, comprobé que, sorprendentemente, y a pesar del brandy, no había cometido ningún error y los resultados eran correctos. Los cálculos eran muy complejos. Sin embargo, gracias a haber tenido experiencias anteriores con cálculos incluso más difíciles, conseguí fijar por completo todos los detalles técnicos en una semana y volví a Moscú con el resultado final. Este artículo, que resolvía el misterio de los «embriones de las galaxias», fue inicialmente rechazado por la revista, pero tras la intervención de Gínzburg, fue publicado finalmente en JETP Letters en mayo de 1981. El trabajo contiene tres predicciones que, en principio, podían ser verificadas. La primera era que, en contra de la más popular de las teorías occidentales sobre la formación de galaxias, predecíamos que las perturbaciones debían ser adiabáticas y gaussianas. Sin embargo, la predicción menos trivial guardaba relación con el cuadro detallado de las inhomogeneidades que se generaban. Habíamos descubierto que las inhomogeneidades a las mayores escalas debían ser ligeramente (logarítmicamente) más grandes que a escalas pequeñas, lo que de manera algo más técnica se resume en un número conocido como el índice espectral. El valor que obtuvimos fue de 0,96 (un número que recomiendo al lector que memorice). La razón física para ello era la necesidad de tener una transición desde el estadio de antigravedad al estadio de gravedad normal. Recuerdo que, cuando observé por primera vez la fórmula con esta dependencia completamente inesperada, me quedé pensando que, si esta dependencia se encontrara al día siguiente, entonces se produciría una confirmación al cien por cien de nuestra teoría. Sin embargo, el estado de las observaciones experimentales en aquella época era tan pobre que resultaba imposible imaginar que este resultado extremadamente no trivial pudiera ser verificado incluso en los cien años siguientes. También descubrimos que, para obtener suficientes inhomogeneidades, es necesario asumir que el estadio de antigravedad se produjo 10-35 segundos después de la creación del universo. Se trata de un número inimaginablemente pequeño y la densidad de materia en el universo en este momento era tan enorme que un volumen comparable al de una caja de cerillas contenía más materia que la totalidad del universo en la actualidad. 12. Desgraciadamente, siguiendo el consejo de Zeldóvich, enviamos este artículo para su publicación al British Journal Monthly Notice de la Royal Astronomical Society, donde se publicó dos años después con un retraso inusual. El motivo fue nuestro «inglés ruso», que fue completamente reescrito por un evaluador. Además, la comunicación entre Rusia e Inglaterra, con todos los obstáculos, se prolongó durante meses, que es más tiempo incluso que cien años en otros tiempos, cuando se utilizaban caballos para transportar el correo. 140 CIENCIA El estado de la materia, que produce la necesaria antigravedad (ahora recibe el nombre de Energía Oscura), no estaba completamente injustificado. De hecho, ya en 1917 Einstein había modificado sus ecuaciones de la gravedad al introducir la constante cosmológica. (Más tarde, equivocadamente —tal y como hoy sabemos—, tildó esta modificación de la «mayor metedura de pata» de su vida.) Esta constante cosmológica conduce, de hecho, como se sabe ahora, a la antigravedad y esto le permitió a Einstein derivar el universo estático, en el que la gravedad de la materia normal se veía compensada por la antigravedad inducida por la constante cosmológica. En 1917, Willem de Sitter había obtenido una solución de las ecuaciones de Einstein dominada por la constante cosmológica. No fue, sin embargo, hasta 1925, después de que Aleksandr Friedmann descubriera la solución dinámica para el universo en expansión, cuando Georges Lemaître se dio cuenta de que la solución de De Sitter describe también, de hecho, el universo en expansión, en el que domina la antigravedad. Por tanto, en este caso el universo pudo nacer sin velocidades iniciales y la antigravedad aceleraría la materia hasta las enormes velocidades que se necesitaban, resolviendo con ello el problema del Big Bang. En este caso, la antigravedad sería enteramente responsable de la creación de nuestro universo en el estado de expansión. Sin embargo, después del descubrimiento de la expansión por parte de Hubble, la constante cosmológica quedó prácticamente olvidada. Lev Landáu prohibió que se mencionara siquiera en sus seminarios. Aparecía de vez en cuando en la literatura, pero no suscitaba demasiada atención porque no estaba nada claro para qué podría resultar útil. Sin embargo, en 1978, Robert Brout, François Englert (que recibió en 2013 el premio Nobel de Física junto con Peter Higgs) y Edgard Gunzig se dieron cuenta de que, al admitir un estadio de antigravedad en el pasado, es posible explicar fácilmente el origen de nuestro enorme universo y, además, en este caso la producción de los universos pasa a ser tan fácil que surge el problema de cómo evitar la sobreproducción de los mismos. En su artículo de 1978 la idea se escondía detrás de demasiados detalles técnicos y el artículo pasó prácticamente inadvertido. De hecho, no podía utilizarse la constante cosmológica por sí misma a fin de explicar la producción del universo, porque al final ha de decaer en la materia gravitacional normal. Se necesitaba, por tanto, una sustancia que simplemente imitara la constante cosmológica pero que finalmente acabaría decayendo suavemente para producir la materia normal. En 1979, Aleksei Starobinski, al intentar solucionar el problema de la singularidad inicial (en la que todas las cantidades físicas pasaban a ser infinitas y a estar fuera de control por las leyes físicas), descubrió un modelo en el que el vacío polarizado cuánticamente imitaba un estadio dominado por la antigravedad y su ulterior decaimiento. Aunque nuestros primeros cálculos de las perturbaciones cuánticas se hicieron conforme a un modelo en el que hacíamos «a mano» que la constante cosmológica decayera, conseguimos finalmente derivar el espectro final de inhomogeneidades valiéndonos del modelo de Starobinski. También pudimos mostrar que las fluctuaciones cuánticas destruyen en tiempo finito el estadio de antigra- 141 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO vedad y, aunque se resuelve así el problema de las perturbaciones iniciales, persiste el problema de la singularidad que intentaba resolver Starobinski. A comienzos de 1981, Alan Guth publicó un artículo en Physical Review en el que formulaba de una manera muy natural la necesidad de suponer que en el pasado el universo atravesó una etapa de expansión acelerada, a la que él daba el nombre de inflación cósmica. En consecuencia, no sólo las fluctuaciones cósmicas requerían de esta etapa de expansión acelerada, sino que existen más razones para suponer que existió una etapa así en el pasado. Probablemente, Guth no estaba al corriente del trabajo de Starobinski y no consiguió descubrir un modelo concreto en el que la constante cosmológica decayera de un modo suave y natural. Sin embargo, gracias fundamentalmente a Andréi Linde, supimos muy pronto que existen muchos modelos que pueden servir a ese propósito. Así, a comienzos de los años ochenta, se creó el campo de la Física que se conoce con el nombre de Cosmología Inflacionaria. La palabra inflación reflejaba con mucha precisión la esencia de este estadio. De hecho, la expansión acelerada eliminó cualquier resto del pasado, con excepción de las fluctuaciones cuánticas, que estaban desempeñando el papel de «dinero oro», ya que, de lo contrario, el universo acabaría en un estado de absoluto «desierto». Si antes de la invención de la inflación resultaba incluso difícil imaginar cómo pudo nacer un universo tan complejo y daba la impresión de que su creación había requerido extraordinarios esfuerzos, con la invención de la Cosmología Inflacionaria el paradigma cambió drásticamente. Se concluyó que si el Creador se valía de la antigravedad, la producción del universo se convierte en algo infinitamente fácil. Puede empezarse simplemente con una pequeña fluctuación cuántica, se pone en el estado de antigravedad y, a continuación, el enorme universo puede producirse dentro de una fracción de segundo extremadamente pequeña. De hecho, la energía total de todo el universo es igual a cero, puesto que la energía positiva de la materia se compensa exactamente con la energía gravitacional negativa. Está claro que, si la expansión se acelera, la energía de la materia debería crecer, mientras que la energía del campo gravitacional pasa a ser cada vez más negativa para compensar los crecimientos de la energía de la materia. De este modo, la cantidad de materia que se necesita para construir centenares de miles de millones de galaxias puede emerger en una insignificante fracción de segundo. La energía necesaria se toma de la reserva gravitacional infinitamente profunda, que puede aportar una cantidad infinita de energía si se utiliza la antigravedad con este propósito. También se concluyó que la existencia del estadio de antigravedad en el pasado da lugar a una predicción más robusta, a saber, que la inflación cósmica predice que, en la actualidad, el universo debería tener una geometría euclidiana (plana) a escalas cosmológicas. Consideradas conjuntamente estas tres predicciones para las perturbaciones iniciales, que tienen que ser adiabáticas, gaussianas y que deberían crecer ligeramente hacia escalas mayores (índice espectral de 0,96), la inflación cósmica podría considerarse como una de las teorías más predictivas no sólo de la Astrofísica, sino de toda la Física. La única cuestión que restaba por abordar era: ¿cómo verificar todas estas predicciones? 142 CIENCIA Aunque la inflación cósmica se acogió con gran entusiasmo (especialmente en el ámbito de la Física de partículas) como una gran idea, en los años ochenta no hubo noticia alguna de su verificación experimental y la mayoría de los físicos la consideraban como una pura muestra de fantasía científica (recuerdo mis conversaciones con Gínzburg a finales de los años ochenta, cuando afirmaba que, a falta de confirmaciones experimentales, no se trata aún de verdadera Física). Además, en los años ochenta, e incluso en los noventa, las observaciones astronómicas entraban, aparentemente, en conflicto directo con las predicciones inflacionarias. Gracias a que las observaciones no eran de una gran calidad, la teoría pudo seguir sobreviviendo, al menos, como un ámbito de actividad de los físicos teóricos. De hecho, hasta 1998 aproximadamente, todas las observaciones astronómicas estaban señalando que no hay materia suficiente para hacer el universo plano y lo que parecía era que tenía geometría de Lobachevski a escalas cosmológicas. Como ya se ha señalado, las perturbaciones adiabáticas, gaussianas, no eran las más favorables desde el punto de vista de las observaciones. Se afirmaba que eran bien las perturbaciones entrópicas o las inhomogenidades debidas a los defectos topológicos cósmicos (que inducen enormes no-gaussianidades) las que describen las observaciones mucho mejor que las perturbaciones adiabáticas, gaussianas. Finalmente, la calidad de las observaciones era tal que no podía siquiera soñarse con ver las esperadas diminutas variaciones de la temperatura en el cielo. Todo esto podía poner en duda incluso el universo en expansión caliente. Esta era la situación cuando defendí mi tesis doctoral sobre las perturbaciones cosmológicas cuánticas en 1982. Si la condición necesaria para la defensa de la tesis en Física Teórica era la confirmación experimental de la teoría, entonces suspendería sin ninguna duda. Esto, por fortuna, no se necesitaba y logré doctorarme. La principal pregunta a continuación era cuál sería mi siguiente paso. Aunque conseguir un puesto en uno de los institutos de investigación no era nada fácil, el principal obstáculo para mí era, sin embargo, «el permiso para trabajar en Moscú». Poco antes, Zeldóvich le había ofrecido a Chibisov (y a mí como complemento de Chibisov) un puesto en uno de sus grupos, pero esta propuesta no llegó nunca a materializarse, porque Chibisov no tenía el más mínimo interés en ella. Por otro lado, las posibilidades de Gínzburg de hacer algo por mí eran muy limitadas y mis perspectivas de futuro parecían reducirse a quedarme sin trabajo o a trasladarme a algún instituto de provincias al cabo de pocos meses. Llegó un momento, por tanto, en el que tuve que dejar de pensar en los problemas del universo y hube de empezar a pensar en los problemas en la Tierra. Leonid Ozernoi, que estaba esperando el permiso para emigrar a Estados Unidos desde hacía al menos tres años, me dio un buen consejo. Pedí a Gínzburg que preguntara al director del departamento nuclear de la Academia de Ciencias, Moisei Markov, si tendría un trabajo para mí. Él aceptó, Markov fue a hablar con el presidente de la Academia y finalmente conseguí un puesto en el Instituto de Investigaciones Nucleares y, lo más importante, un permiso para vivir en la región de Moscú (aunque sin apartamento). Se suponía que habría de trabajar 143 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO en la detección de neutrinos, pero el tema me pareció muy pronto un tanto aburrido y pronto lo cambié por una estrecha colaboración con Markov. De resultas de ello, volví a la Cosmología y lo primero que hice fue intentar resolver con Markov (que por entonces era ya octogenario, pero mantenía virgen su interés por la ciencia) el problema de la singularidad inicial, que sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la Física. Finalmente acabamos ocupándonos de la función de onda del universo y de la interpretación de la mecánica cuántica. Por consejo de Andréi Linde, escribí por entonces un par de artículos sobre aspectos técnicos de las perturbaciones cuánticas, pero a finales de los años ochenta esto no constituía mi interés primordial. Finalmente, la Unión Soviética desapareció como tal y llegó el momento de emigrar a Occidente (del que no me había preocupado lo más mínimo hasta entonces), porque la ciencia en Rusia estaba desmoronándose al mismo tiempo que lo hacía el país. En mi primera salida al extranjero conocí a Robert Brandenberger y, a pesar de mi inglés inexistente, conseguí convencerlo para escribir un artículo sobre perturbaciones cosmológicas en el que pensaba incluir todos los detalles técnicos que faltaban y que existían sólo en mis notas. Este artículo fue muy oportuno y en la actualidad constituye una de las principales referencias sobre el tema. Fue este artículo, aunque no mis otros trabajos pioneros sobre el tema, el que me dio a conocer y me ayudó a conseguir un puesto postdoctoral en Zúrich en 1992, donde pasé cinco años antes de conseguir una plaza permanente en Múnich en 1997. Esta parte de mi historia personal es mucho menos interesante, por lo que vamos a volver al universo y a explicar qué es lo que ha sucedido en la cosmología observacional durante los últimos treinta años, desde la invención de las perturbaciones cosmológicas cuánticas. Aunque se produjo un progreso tecnológico muy sustancial con los telescopios, en 1990 seguíamos aproximadamente en la misma situación que antes en relación con los hechos experimentales, que podían tanto confirmar como refutar la teoría. La situación cambió drásticamente a comienzos de los años noventa. En 1992 se hicieron públicos los resultados de la misión espacial COBE (Explorador de Fondo Cósmico, por sus siglas en inglés) que, de acuerdo con las palabras del Comité Nobel, supusieron «el punto de partida de la Cosmología como una ciencia de precisión». Yo iría incluso más lejos: fue el comienzo de la Cosmología como ciencia. De hecho, en 1987, un equipo japonés-estadounidense encabezado por Andrew Lange, Paul Richards y Toshio Matsumoto había anunciado las fuertes desviaciones del espectro de cuerpo negro en el CMB (Fondo Cósmico de Microondas, por sus siglas en inglés) en un experimento con cohetes. Si estaban en lo cierto, esto significaría el final de la teoría del universo caliente. Todo el mundo estaba, por tanto, esperando ávidamente los resultados del COBE, que se suponía iban a decir la última palabra. Después de más de diez años de preparativos, el satélite COBE fue lanzado el 18 de noviembre de 1989. Contenía un FIRAS (espectofotómetro absoluto del infrarrojo lejano, por sus siglas en inglés) y un DMR (radiómetro diferencial de microondas, por sus siglas en inglés). El investigador principal del primer instru- 144 CIENCIA mento fue John Mather y el del segundo, George Smoot (ambos agraciados con el premio Nobel en 2006). Gracias a su ingenioso diseño, el FIRAS habría de medir el espectro del CMB con exquisita precisión, mientras que el DMR habría de ocuparse de las diminutas variaciones de la temperatura del CMB en el cielo debido a las inhomogeneidades primordiales que sobrevivieron tras la creación del universo. Los resultados de las mediciones fueron excepcionales. Se descubrió que el CMB posee el sistema térmico más perfecto a una temperatura de 2.726 grados Kelvin (un grado Kelvin equivale a 273 grados bajo cero). Cada vez que enseño la curva de la medición en mis seminarios me quedo anonadado por su perfección. El origen primordial del CMB y el universo caliente se convirtieron en un hecho incontrovertible. El DMR hizo un descubrimiento más revolucionario aún, si cabe. Se detectaron por primera vez las tan esperadas diminutas variaciones de la temperatura en diferentes direcciones del cielo, diferencias que resultaban ser del orden de 0,0001 grados Kelvin. Con ello obteníamos la imagen directa de las pequeñas inhomogeneidades en el universo cuando tenía sólo unos pocos cientos de miles de años. Utilizando esta imagen podía también reconstruirse fácilmente la imagen de las inhomogeneidades en el universo cuando era incluso mucho más joven, cuando su edad era mucho menor que una diminuta fracción de segundo. De la teoría de la gravedad de Einstein se sigue, de hecho, que las inhomogeneidades a escalas mayores que el tamaño de la región causal (esto es, la escala a que puede comunicarse información y que es igual a la velocidad de la luz multiplicada por un tiempo cosmológico) no se desarrollan en absoluto en un universo decelerado con una gravedad normal. Por tanto, independientemente de cuán tempranamente se produjeran, los «embriones de las galaxias» sobrevivieron completamente helados e inmutables a energías extremadamente altas hasta que el universo tuvo unos cientos de miles de años de antigüedad. ¡Este es el poder de la gravedad! Cuando se trata de la creación del conjunto del universo, el resto de las interacciones no importan demasiado. Los «embriones de la galaxia se despiertan y empiezan a desarrollarse» sólo cuando el universo es lo bastante viejo, cuando sabemos todo y, por tanto, podemos tener bajo control la evolución de los mismos. Así pues, los resultados del COBE han demostrado que vivimos realmente en un universo caliente en expansión e incluso nos proporcionó la imagen de las «semillas» primordiales. De hecho, la resolución del DMR no era extremadamente buena y el «número de píxeles» en la fotografía no nos permitía distinguir la estructura detallada de los «embriones de las galaxias». Por tanto, aunque los resultados del COBE no contradecían las perturbaciones cuánticas, eran también congruentes con las restantes teorías, como, por ejemplo, las cuerdas y texturas cósmicas, e incluso con las perturbaciones entrópicas. La tarea principal consistía ahora en mejorar la resolución de las fotografías del CMB. Gracias al enorme progreso en la sensibilidad de los detectores, resultó posible medir las variaciones de la temperatura en globos e incluso desde el suelo. La principal desventaja de estas mediciones era que podían obtener sólo una pequeña parte de la fotografía de todo el universo 145 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO tomada en las direcciones más limpias y transparentes del cielo, ya que para la fotografía completa siguen siendo necesarias las misiones espaciales, mucho más caras. Dejemos por un momento las observaciones del CMB, a las que volveré enseguida, y hagamos un breve recorrido por los avances de la Astronomía que se produjeron en los años noventa. Se realizaron enormes progresos en la Astronomía extragaláctica observacional gracias a telescopios mucho más avanzados. En concreto, en 1990, el telescopio espacial Hubble, de 2,4 metros, fue puesto en órbita por el transbordador espacial de la NASA. En esos mismos años se construyeron los telescopios Keck en Hawái, así como el Gran Telescopio en Chile, con cuatro espejos de ocho metros cada uno, y muchos más. El uso de estos telescopios nos ha permitido incrementar extraordinariamente nuestro conocimiento del estado actual del universo. En los años ochenta ya se habían acumulado un gran número de datos, todos los cuales apuntaban a que debería haber Materia Oscura, que resultaba invisible para los telescopios. De lo contrario, resultaba sencillamente imposible comprender las curvas rotacionales de las galaxias y la dinámica de los racimos de galaxias. La principal pregunta pendiente era: ¿qué es lo que constituye la Materia Oscura? Desde el punto de vista de nuestra historia, el resultado crucial fue la constatación de que, fuera cual fuera la naturaleza de la Materia Oscura, esta no era suficiente para hacer que el universo fuera plano. Si la cosa hubiera quedado así habría supuesto el final de la Cosmología Inflacionaria, que, como ya se ha señalado, predecía, entre otras cosas, la planitud del Universo a grandes escalas. Afortunadamente, el ingrediente que faltaba para hacer el universo euclidiano fue finalmente descubierto en observaciones astronómicas. En 1998, dos grupos de investigación liderados por Saul Perlmutter (premio Nobel en 2011) y Brian Schmidt y Alan Riess (que recibieron también el premio Nobel en 2011), al observar supernovas a distancias muy grandes, constataron que el universo está expandiéndose de nuevo actualmente de manera acelerada. En otras palabras, descubrieron la existencia de lo que se conoce como Energía Oscura, que no es sino la que ya hemos descrito como fuente de la antigravedad. Esta Energía Oscura impregna todo el universo y por ello no puede observarse mediante las mismas técnicas que habían permitido descubrir la Materia Oscura. Esta Energía Oscura era el ingrediente que faltaba para hacer el universo plano y salvar la teoría de la Cosmología Inflacionaria. Finalmente, de entre los resultados astronómicos de los últimos años, me gustaría terminar citando las observaciones del Sloan Digital Survey, que ha recopilado datos sobre los desplazamientos al rojo de más de un millón de galaxias. Estos resultados observacionales han permitido que el Principio Cosmológico (que nos dice que no hay nada de especial en el lugar del universo en que nos encontramos) se asiente sobre bases muy sólidas. Después de esta breve excursión por la astronomía, podemos ya retomar el hilo y volver a la historia de la radiación de fondo después del COBE. Al contrario de lo que ocurre con la Astronomía, las observaciones del fondo de radiación no adolecen de errores sistemáticos incontrolables. Gracias al enorme progreso en la sensibilidad 146 CIENCIA de los detectores, ha llegado a ser posible medir las variaciones en la temperatura de la radiación de fondo con una precisión mucho mayor que la aportada por el satélite COBE. Dado que sabemos que las inhomogeniedades creadas por los embriones de las galaxias evolucionan como ondas de sonido, las diferencias de temperatura entre dos antenas debe depender de la separación angular y, en consecuencia, debe ser máxima para ciertas separaciones angulares (los picos Doppler). La distribución y la intensidad de estos picos dependen no sólo de la forma de las inhomogeniedades iniciales, sino también de la geometría del universo. Dos experimentos realizados en 1999, uno en Canadá (Saskatoon) y otro en Chile (TOCO), y dirigidos por Lyman Page, descubrieron que los picos estaban donde deberían estar. De este modo quedó establecido que era la Energía Oscura la que proporcionaba el ingrediente necesario para que el espacio sea plano. Más aún, el experimento BOOMERanG13 detectó por primera vez el segundo pico Doppler, algo que fue esencial para determinar que la Energía Oscura constituía la mayor parte de nuestro universo. En junio de 2001, la NASA envió al espacio la Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson (WMAP, por sus siglas en inglés), un proyecto dirigido por Charles Bennett y Lyman Page, con una resolución treinta veces mejor que la del COBE. Los primeros resultados presentados en 2003 dejaban manifiestamente claro que existía una congruencia de las observaciones con la teoría de las perturbaciones cosmológicas dentro de la Cosmología Inflacionaria. Sin embargo, muchos escépticos seguían dudando de la relevancia de los resultados. La última palabra la diría el satélite Planck. Aunque la misión Planck había sido decidida por la ESA (la Agencia Espacial Europea), al mismo tiempo que lo había sido WMAP, el satélite no se envió al espacio hasta mayo de 2009. El satélite Planck combinaba dos experimentos: uno liderado por el francés Jean-Loup Puget y el otro por el italiano Reno Mandolesi. Se trataba de un experimento cientos de veces más preciso que WMAP. Los resultados, la esperada foto, fue presentada el 21 de marzo de 2013 (y esta es la noticia con la que arrancaba este ensayo). Se descubrió, entre otras cosas, que el universo era plano con una precisión del 95,5 % y, lo que para mí era más importante, que nuestra predicción, hecha hacía más de treinta años, era correcta al 99,9999999 %. El índice espectral, ese número que he pedido al lector que memorizara, era de 0,96 más menos 0,007, frente al 0,96 que, junto con Chibisov, habíamos predicho en 1981. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar armoniosamente. No hay duda de que vivimos en un universo donde la materia de la que estamos hechos no constituye tan solo más que un pequeño tanto por ciento del total. El resto es Materia Oscura y Energía Oscura. Al contrario que la Materia Oscura, que gravita, la Energía Oscura antigravita. No está claro cuál es hoy su papel, pero sabemos 13. BOOMERanG era un telescopio que volaba a una altitud superior a cuarenta kilómetros. El primer experimento fue un vuelo de prueba sobre Norteamérica en 1997. Los otros dos vuelos, en 1998 y 2003, se realizaron en la Antártida, donde el globo fue transportado por los vientos del vórtice polar alrededor del Polo Sur, regresando dos semanas después. 147 EL UNIVERSO CUÁNTICO : DE L A NADA AL TODO que, en el pasado remoto, una sustancia similar fue la responsable de la creación de nuestro universo a partir de la nada. Entiendo que todo esto puede sonar como una fantasía, pero la Naturaleza parece ser mucho más rica que cualquier fantasía imaginable. Los hechos hablan por sí solos y debemos aceptarlos tal como son. Cuando aún era un niño y volvía una noche a casa en la que el cielo presentaba un aspecto extremadamente claro y nítido, pregunté a mi padre: «¿Qué es todo eso?». Mi padre me respondió: «Nadie lo sabe y nadie lo sabrá jamás». Si hoy viviera mi padre, creo que no estaría de acuerdo con él. 148 El animal desbordante MANUEL ARIAS MALDONADO 1 De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad Yuval Noah Harari Trad. de Joandomènec Ros Barcelona, Debate, 2014 496 pp. 23,90 € No acaban de entenderse las razones por las cuales la edición española del libro del joven historiador Yuval Harari, publicado primero en Israel y traducido luego a una treintena de lenguas, ha reemplazado el estupendo título de la edición inglesa (Sapiens) por uno que parece desvelar de entrada la tesis principal de su autor. Sea como fuere, Harari, que concibió el libro como extensión de la asignatura que impartía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se plantea ni más ni menos que contar la entera historia de nuestra especie desde un punto de vista razonablemente original y acaso provocativo, pero en todo caso ambicioso: uno que subraya la contingencia de nuestro desenvolvimiento sobre el planeta y abre el foco para incluir en su retrato a otras especies animales. En realidad, más que una historia, es una filosofía de la historia. Y una que debe a disciplinas de desarrollo relativamente reciente, como la Historia Medioambiental, más de lo que confiesa. Pero vayamos por partes. Este ambicioso trabajo, escrito en un lenguaje claro, que lo convierte en una obra de divulgación ensayística lejos de las necesarias oscuridades de los pies de pági1. Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright Scholar en la Universidad de Berkeley y completado estudios en Keele, Oxford, Siena y Múnich. Es autor de Sueño y mentira del ecologismo (Siglo XXI, Madrid, 2008) y de Wikipedia: un estudio comparado (Documentos del Colegio Libre de Eméritos, núm. 5, Madrid, 2010). Su último libro es Real Green. Sustainability after the End of Nature (Londres, Ashgate, 2012). EL ANIMAL DESBORDANTE na de la historiografía académica, empieza por subrayar que la especie Sapiens no fue, durante un tiempo, la única de su género sobre la faz de la Tierra. Otros Homo —del neanderthalensis al soloensis, el floresiensis y el denisova— coexistieron con nosotros, sin que pueda descartarse que otros parientes vayan apareciendo, como dice el autor poéticamente, «en otras cuevas, en otras islas y en otros climas» (p. 19). Sustituidos por el sapiens, o entrecruzados con él, estas especies terminaron por desaparecer. Pero el hecho mismo de su pasada existencia apunta hacia un secreto tan bien guardado como, en última instancia, distorsionador: la ausencia de parientes visibles hace que nos resulte más fácil imaginar que somos el epítome de la creación, separados por una enorme brecha del resto del reino animal. Desde el comienzo del libro, pues, Harari se empeña en una tarea de descentramiento de la perspectiva, cuya finalidad principal es que veamos al ser humano desde fuera, con un extrañamiento más propio del antropólogo que del historiador. Son tres las revoluciones que estructuran el libro, que, no obstante, dista de seguir un estricto orden cronológico: la cognitiva, la agrícola, la científica. A menudo, sobre todo en la indagación del pasado más remoto, al autor no le duelen prendas a la hora de reconocer que no sabemos, sencillamente, por qué se produjo un determinado cambio o acontecimiento. De hecho, observa agudamente, la escuela materialista de la historia domina el análisis de muchos de sus segmentos tempranos por falta de información sobre el mundo sociopolítico de nuestros ancestros. Las causas de la revolución cognitiva son, así, inciertas; sus consecuencias, en cambio, fueron vastas. Es en este punto donde Harari presenta la tesis central de su filosofía de especie. A su juicio, sea cual sea el origen exacto del lenguaje, su emergencia trae consigo una transformación fundamental en la vida de los seres humanos y —por extensión— en la del planeta. La razón es que el lenguaje posee una capacidad única para «transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto» (p. 37). Es mediante el lenguaje, pues, como podemos crear mitos comunes que nos confieren una capacidad también única: cooperar flexiblemente en gran número. Es a través de esas ficciones colectivas como podemos superar las constricciones de escala propias de la vida tribal. Son ficciones, porque «no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos» (p. 41). Que sean ficciones no significa que sean mentiras; más bien, son creencias compartidas que hacen posible la cooperación. Harari no es el primero en poner el énfasis en el incremento de la cooperación como causa del salto evolutivo del ser humano que se produce con la revolución cognitiva, ni tampoco el primero en vincular el aumento en la densidad de los grupos sociales con el de nuestras capacidades cerebrales, o en subrayar la importancia del lenguaje. En una obra que trata de recoger toda la investigación previa sobre las características distintivas del ser humano, por ejemplo, Michael Tomasello enfatiza el papel del pensamiento representativo concertado, a su vez intensificado por la cooperación2. También es sabido que la transmisión cultural dentro de los grupos y 2. Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking, Cambridge, Harvard University 150 FILOSOFÍA la influencia cultural entre ellos introducen un elemento de contingencia en el proceso evolutivo3. La originalidad de Harari radica en subrayar el papel de las ficciones colectivas, por lo demás bien conocido entre los antropólogos, y popularizado por la famosa definición de la nación como «comunidad imaginada» debida a Benedict Anderson. También sería razonable encontrar aquí resonancias de los arquetipos universales de Carl Jung. En cualquier caso, es mérito de Harari conectar esos distintos puntos de una manera nueva, arrojando así una mirada fresca sobre el gran salto cualitativo de la especie humana; distinto es que su idea central constituya antes una hipótesis indemostrable que una tesis demostrable, y ello a pesar de su notable plausibilidad. Desde la revolución cognitiva, sugiere, habríamos vivido, así, una realidad dual: la realidad «objetiva» de las cosas y la realidad «imaginada» de las representaciones. Es gracias a estas ficciones como la vida de la especie se acelera, por cuanto nos emancipamos de la biología. Ni que decir tiene que esta última establece los parámetros básicos para el comportamiento y las capacidades humanas. Sin embargo, la cultura y sus distintos instrumentos de socialización poseen una fuerza configuradora tal que la noción de una forma de vida «natural» no puede sostenerse seriamente. La naturaleza humana es así relativamente abierta, a diferencia de la del resto de especies animales. Ya Nietzsche se había referido al hombre como el «animal aún no fijado» [nicht festgestellte Tier], mientras que Heidegger contrastaría su «riqueza de mundo» con la «pobreza de mundo» del animal4. Para Harari, son las ficciones las que marcan la diferencia. Aunque bien podría objetarse que la diferencia entre la realidad objetiva y la imaginada que nuestro autor plantea es demasiado tajante, ya que también la realidad «objetiva» es una realidad percibida por el ser humano y no una realidad a la que tenga, como sabemos desde Kant, un acceso directo carente de mediaciones. Harari estaría más bien distinguiendo entre dos tipos de representaciones, no entre dos tipos de realidades, ni tampoco entre una realidad y una ficción. En cualquier caso, esas ficciones no podrían jerarquizarse entre sí, ya que no existe una verdad independiente y externa a la que hayan ido aproximándose y con arreglo a la cual podamos «falsarlas». Harari nos recuerda que, por más que nos riamos de las supersticiones pretéritas, nuestras instituciones modernas funcionan sobre la misma base imaginaria. Ninguna ficción más entrañable, podría deducirse de aquí, que la Ilustración: el momento en que salimos de la minoría de edad culpable, por decirlo en términos kantianos, al sustituir la superstición por la razón. El Código de Hammurabi y la Constitución Federal norteamericana son, por tanto, la misma cosa: órdenes imaginarios que dicen reflejar principios de justicia universales. Press, 2014. 3 . Luis Castro Nogueira et al., ¿Quién teme a la naturaleza humana? Madrid, Tecnos, 2008, p. 26. 4 . Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, p. 82., y Martin Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude, trad. ing. de William McNeill y Nicholas Walker, Bloomington, Indiana University Press, 1995. 151 EL ANIMAL DESBORDANTE Harari adopta una posición epistemológica rigurosamente neutral respecto del fenómeno observado: describe los órdenes imaginados con independencia de cuál sea su contenido. Pero, a su vez, trata de escapar al reproche de que eso los convierte en indistinguibles —igualándose así la sharia y los derechos humanos— apelando a un criterio de utilidad: Creemos en un orden particular no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los órdenes imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles (p. 129). No obstante, Harari no puede escapar del todo de los juicios de valor. A primera vista, si la utilidad de los mitos comunes es permitirnos cooperar eficazmente, podemos apreciar esa eficacia en Nueva York tanto como en el Congo belga: todo depende de cómo definamos esa eficacia y a qué fines sirva. Esto sería coherente con el hecho de que solemos tomar los órdenes imaginarios en que vivimos como naturales, sin percibir su cualidad imaginada. Sin embargo, el propio autor señala que creer en ellos nos permite «forjar una sociedad mejor» (la cursiva es mía), así como, más adelante, cuando reflexiona sobre las consecuencias de la economía de libre mercado, lamenta el daño que esta última inflige a los «valores humanos» (p. 209). Pero, si no hay una forma de vida natural, ¿hay valores humanos propiamente dichos? Si los hay, no parecen poder extraerse fácilmente del marco teórico del autor israelí. Su planteamiento antifundacionalista recuerda notablemente al del filósofo norteamericano Richard Rorty, quien habla no de «órdenes imaginados», sino de «vocabularios finales»: el conjunto de palabras que empleamos para justificar nuestras acciones y creencias. Distintos grupos sociales poseen distintos vocabularios finales; algunos de sus miembros son conscientes de la existencia de lenguajes alternativos inconmensurables entre sí, mientras que otros toman su vocabulario como el único verdadero. Para Rorty, no obstante, existe una sociedad ideal, que es una sociedad libre en la que pueden coexistir distintos vocabularios, una sociedad cuyo progreso está marcado por el empleo de metáforas cada vez más útiles en la proscripción de toda forma de crueldad. A esto podríamos añadir la nómina de filósofos que han subrayado el papel del lenguaje en la constitución de la realidad, desde un punto de vista ontológico (Wittgenstein) o ideológico (Foucault, Laclau). En último término, la idea de Harari de los órdenes imaginarios no está lejos de la noción primera de ideología como «falsa conciencia», aunque sin el elemento peyorativo de la falsedad. Es la segunda de las revoluciones de las que se ocupa Harari, la agrícola, la que merece el más severo de sus juicios. Frente al cómodo «estilo de vida» (sic) del cazador-recolector, cuya vida era «más interesante» que la de sus sucesores, la revolución agrícola se impone como «el mayor fraude de la historia» (p. 95). No ya por las dolencias lumbares que impone la necesidad de encorvarse para trabajar la tierra, sino por un variado conjunto de factores: la dependencia de las cosechas, la preocupación por el futuro, la separación de los sujetos antes reunidos en tribus nómadas, 152 FILOSOFÍA la exacción de los frutos del trabajo por parte de monarcas y terratenientes. Apunta aquí Harari hacia un tema central a todas las filosofías críticas de la historia, a saber, la relación entre felicidad e historia. Al respecto, Hegel ya nos alertó de que los períodos de felicidad son páginas en blanco en el libro de la Historia. Después de todo, como dice el autor gráficamente, «la moneda de la evolución no es el hambre ni el dolor, sino copias de hélice de ADN» (p. 101). En otras palabras: lo que es bueno para la especie no tiene por qué ser bueno para ti. Harari añade al sufrimiento humano el nuevo y concentrado sufrimiento animal de aquellas especies cuya explotación ha constituido, desde entonces, la base del bienestar social. Aunque la revolución agrícola fue una bendición numérica para gallinas, vacas, cerdos y ovejas, también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. Sin duda, la afirmación de que los cazadores-recolectores eran más felices que las versiones posteriores del sapiens se cuenta entre las más discutidas en la recepción crítica del libro. Su insistencia en la inconmensurabilidad de los distintos períodos históricos parece inmunizarlo contra cualquier evaluación comparativa: no debemos execrar una fase histórica en la que nadie se lavaba, porque aquella normalidad no extrañaba a sus usuarios, como no nos extrañan a nosotros rasgos que futuros seres humanos encontrarán chocantes. Sin embargo, esta crítica del presentismo desemboca extrañamente en una suerte de presentismo inverso, mediante la cual Harari proyecta sus actuales preferencias individuales —su «vocabulario final»— sobre la entera historia de la especie, para espigar dentro de ella las formas de vida más deseables conforme a esos sus criterios. El autor es vegetariano y pacifista, además de budista, razón por la cual incluye en uno de los capítulos finales, dedicado al problema de la felicidad, una defensa de esta religión oriental: ante la estimulación artificial de los deseos característica del «consumismo romántico», sugiere, la solución consiste en la drástica rebaja de las expectativas. Pudiera ser; pero también cabe que haya rasgos de la psicología humana que faciliten el libre juego de expectativas y frustraciones. Parece difícil negar que existen condiciones sociales más o menos objetivables (índice de mortalidad, provisión de bienes básicos, nivel de violencia) que facilitan la búsqueda de una vida buena y permiten la felicidad, o una posible felicidad, de un mayor número de personas. Aunque no deja de ser cierto que incurrimos a menudo en comparaciones falaces con el pasado que Harari, en su propuesta de descentramiento epistemológico, hace bien en señalar. Tal propósito se deja notar también en su discusión de las causas de la revolución agrícola y permea el conjunto de su filosofía. «¿Quién fue el responsable?», se pregunta. Y su respuesta está en consonancia con la corriente historiográfica, particularmente destacada en el campo de la Historia Medioambiental, que trata de redistribuir la agencia (la agency difícilmente traducible del inglés) o protagonismo causal entre distintos actores, humanos y no humanos (siendo estos últimos eso que Bruno Latour llama «actantes», por ejercer una influencia carente de subjetividad)5. Para Harari, 5. Es uno de los aspectos centrales de su teoría del actor-red. Véase, por ejemplo, Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford University Press, 2007. 153 EL ANIMAL DESBORDANTE la revolución agrícola no fue causada por reyes, sacerdotes ni mercaderes, sino «por un puñado de especies de plantas» (p. 98): arroz, trigo, patatas. Su afirmación trae inmediatamente a la mente el clásico estudio de Sidney Mintz sobre el papel del azúcar en la historia económica del siglo xix, entre otros esfuerzos similares no citados explícitamente por el autor6. Se las apaña éste, con todo, para ofrecer un convincente relato de los procesos históricos como contingencias sin curso prefijado, cuyo desenvolvimiento se debe a la intervención de un gran número de actores (y actantes) que, por añadidura, influyen sobre esos mismos acontecimientos al hacer predicciones sobre él. Por más que las fuerzas geográficas, biológicas y económicas creen importantes limitaciones, dejan un amplio margen de maniobra para los acontecimientos inesperados o impredecibles: los cisnes negros de la historia. En esto, Harari no es especialmente original; deben de quedar en pie pocos historiadores deterministas. Sin embargo, como corresponde a una filosofía de la historia, por antideterminista que sea, Harari sí cree que la historia posee, si no un sentido, sí una dirección: la gradual unificación de la especie. Tiene lógica que así sea, por cuanto la exitosa adaptación agresiva del ser humano a su entorno se basa en su capacidad para cooperar y almacenar, en forma de cultura, los frutos de esa cooperación; así, la orientación comunicativa del ser humano, animal que desborda ampliamente su nicho ecológico, sólo puede llevarlo —salvo catásfrofe histórica autodestructiva— hacia la constitución gradual de una sociedad-mundo. Matices aparte, señala Harari, casi todas las culturas comparten hoy el mismo sistema geopolítico, económico, legal y científico; casi todas están estrechamente interconectadas y sometidas a influencias recíprocas. Hablar de culturas auténticas en este contexto es absurdo: incluso los caballos de los sioux y apaches eran una importación cultural previa. Esta lógica unificadora trae causa, a su juicio, de tres órdenes que propenden a la universalidad: el monetario, el imperial y el de las religiones universales. Su análisis incluye una interesante reivindicación de los imperios como representantes de una ideología global, creadora de civilizaciones híbridas. El autor hace aquí una chocante referencia a nuestra Numancia como símbolo de resistencia frente al imperialismo, observando que «hasta hoy, los antiguos numantinos son para España un dechado de heroísmo y patriotismo y se presentan como modelos para la juventud del país» (p. 217). ¡Se ve que me salté esa clase! Estos gaffes no tienen importancia en sí mismos, pero crean la sospecha de que pueda haber otros que el lector no ha advertido. Y llaman la atención sobre un defecto estructural del libro, que es la delgadez de su aparato bibliográfico y de notas, delgadez tanto más llamativa a la vista del terreno que el autor ha tratado de cubrir. Fiel a su idea de las ficciones colectivas, Harari considera las modernas ideologías políticas (liberalismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo, nazismo) como nuevas religiones, siendo la secta humanista más importante ahora mismo la del «humanismo liberal», cuyos mandamientos son los derechos humanos. Y advierte de la creciente brecha entre sus dogmas y los últimos hallazgos de las ciencias de 6. Sidney Mintz, Sweetness and Power, Londres, Penguin, 1985. 154 FILOSOFÍA la vida. No son éstos sino la consecuencia final de la revolución científica, a la que Harari dedica un buen número de páginas, que entroncan con sus consideraciones finales acerca del futuro de la especie. Si la clave cognitiva de la revolución científica fue la admisión de la ignorancia, cuyos símbolos más hermosos son los mapas vacíos pendientes de ser rellenados, el impulso político fue proporcionado por los imperios y la propia expansión capitalista. Harari subraya con acierto que es absurdo querer separarlos rigurosamente. Y, sobre el capitalismo, lamenta que no esté ligado naturalmente a la justicia, recordando que ha matado a millones de personas «debido a una fría indiferencia ligada a la avaricia» (p. 364). A veces, inevitablemente, la mirada a vuelo de pájaro desemboca en un análisis algo grueso, porque no se ve claro cuál sea el sistema económico naturalmente ligado a ese esquivo objeto macrosocial que es la justicia. Se gana en alcance lo que se pierde en precisión. Más convicente se muestra Harari cuando habla de las consecuencias ecológicas de la expansión de la especie. Sobre todo, porque no se hace ilusiones acerca de la ilusión romántica, propagada por el ecologismo clásico, según la cual vivíamos en armonía con la naturaleza durante el pasado profundo. Hay pruebas sobradas, por ejemplo, de que la colonización humana de Australasia, hace cuarenta y cinco mil años, produjo la rápida extinción de su megafauna; preludio, apenas, de la destrucción de la biodiversidad en los hábitats colonizados por el sapiens, a quien llama Harari por ello «asesino ecológico en serie» (p. 84). A esto hay que sumar, como ya se ha señalado, el sufrimiento de las decenas de millones de animales de granja que componen la cadena de montaje mecanizada que sirve para alimentarnos a diario. Tristemente, justificar la explotación animal en nombre del realismo de especie no nos lleva, moralmente, muy lejos; se trata de una realidad espinosa, un cadáver en el armario del éxito adaptativo de la humanidad, al que sólo en las últimas décadas estamos empezando a prestar cierta atención. A cambio, Harari sabe distinguir entre destrucción ecológica y sostenibilidad medioambiental, ahorrando al lector la jeremiada apocalíptica habitual sobre el fin de los tiempos. Harari concluye su libro echando una mirada sobre la desestabilización del orden familiar tradicional, observando que la alianza de un capitalismo transformador y un Estado protector han impulsado el individualismo moderno que ha arrasado con las comunidades íntimas, ahora reemplazadas por todo tipo de comunidades imaginadas: desde la nación al club de fans de Beyoncé. Sin embargo, observa con acierto, la mayor fuente de transformación social es y será en cada vez mayor medida la ciencia moderna, con sus correspondientes aplicaciones tecnológicas. Nuestra especie está empezando a quebrar las leyes de la selección natural, sustituyéndola por las leyes del diseño inteligente. ¿Hasta dónde podemos llegar? Seres biónicos, pastillas que regulan los estados emocionales, inteligencia artificial: todo eso está en marcha. A modo de un brindis al sol, Harari sugiere que deberíamos decidir en qué dirección queremos avanzar, contradiciendo sutilmente su convincente argumento previo sobre la contingencia de los procesos históricos. Pero algo —constructivo— hay que decir. Sus últimas palabras no pueden ser más pesimistas. Para nuestro autor, 155 EL ANIMAL DESBORDANTE poco han producido los sapiens de lo que puedan estar orgullosos; sobre todo, porque no han sido capaces de reducir la cantidad de sufrimiento en el mundo. Y nada hay más peligroso, concluye, que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren. Sucede que no todos los miembros de la especie que lean el libro de Harari se reconocerán en este autorretrato final. Resulta discutible afirmar que la cantidad total de sufrimiento en el mundo no ha sido reducida andando el tiempo, máxime si nos limitamos a considerar la felicidad humana y dejamos fuera la de otras especies. Cuando menos, el sufrimiento humano se ha visto amortiguado por una mejora de las condiciones materiales de vida, que ha ido acompañado de un progresivo refinamiento de las formas culturales; en ese aspecto, el balance de la especie no es negativo. Parece como si llevase hasta las últimas consecuencias su papel de comentarista externo de la historia humana, situándose, él también, en un orden imaginario que le permite emitir juicios algo terminantes sobre procesos históricos y psicobiológicos de gran complejidad. Ni el ser humano puede evitar ser un animal insatisfecho, ni podemos atribuirle plena responsabilidad por su desempeño sobre el planeta. Y la razón es que su libertad —precondición para la responsabilidad— no ha sido, durante la mayor parte de su pasado, la que hoy nos parece ser. Su adaptación agresiva al medio no es el producto de una decisión, sino que es un impulso colectivo donde los actos no intencionales han desempeñado un papel determinante. Sólo ahora, con las ganancias en reflexividad que ejemplifica el magnífico libro de Harari, podemos empezar a contemplar la historia de la especie de otra manera, haciéndonos responsables, en la medida de lo posible dadas las dificultades que plantea semejante coordinación colectiva, de su futuro devenir. Para venir de la horda paleolítica, tampoco está mal. 156 La invención del individuo ÁLVARO DELGADO-GAL 1 Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism Larry Siedentop Londres, Allen Lane, 2014 448 pp. £20 ¿Tiene sentido imaginar un pasado en que había hombres, aunque no individuos? La pregunta suena rara, o quizá estúpida. ¿Cómo Juan, Pedro y Pablo, en la medida en que existen y son hombres, no van a ser individuos? Y si lo son, ¿por qué no habrían de serlo igualmente sus tatarabuelos, y los tatarabuelos de sus tatarabuelos, y así de corrido hasta aburrirse? Pero ¡cuidado!, quizá hayamos ido demasiado aprisa. A lo mejor resulta que en la Edad del Bronce no había aún individuos. Pensemos en Áyax, según Sófocles lo retrata en la tragedia homónima. La figura procede del repertorio homérico, y si bien Sófocles la reinterpreta y estiliza y somete a alquimias varias, en ella se pueden percibir todavía rasgos típicos de las castas guerreras que asolaron Troya hacia 1200 a. C. Así que el tiempo nos ha legado, adherida a una invención poética, el presumible trasunto de un hombre remoto que no sentía como nosotros, que no respondía como nosotros, que no era como nosotros. ¿Cómo era entonces? ¿En qué sucesión de perfiles se habría descompuesto su rostro ante el objetivo de un fotomatón? Les resumo la tragedia en dos trancos: Áyax se siente afrentado al no recibir las armas del difunto Aquiles y decide tomar venganza de los Atridas y de Ulises, que ha sido agraciado con el honor y los despojos. Sin embargo, Atenea lo ciega, y el 1. Álvaro Delgado-Gal es director de Revista de Libros. Es autor de La esencia del arte (Madrid, Taurus, 1996), Buscando el cero. La revolución moderna en la literatura y en el arte (Madrid, Taurus, 2004) y El hombre endiosado (Madrid, Trotta, 2009). L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO héroe, en un ataque de locura, confunde a sus enemigos con las reses que sirven para avituallar al ejército griego y causa entre éstas una degollina (también mata a unos pastores, a los que apenas se alude en la tragedia: las clases son las clases, o mejor, la gente menuda no cuenta cuando las clases son las clases). Recuperada la razón, Áyax decide que el ridículo en que ha incurrido es incompatible con su dignidad de príncipe y guerrero y se traspasa dejándose caer sobre una espada que ha clavado en el suelo, con la punta mirando hacia arriba. Para los griegos de la Época Oscura no era posible que un hombre vulnerase su fórmula social sin convertirse en un monstruo, que es como designó Buffon a las criaturas cuyas partes se ensamblan contraviniendo las leyes de la naturaleza. Áyax constata su condición monstruosa y se da matarile, dado que cada cosa ha de estar en su sitio y él no ocupa ya ninguno en particular. Es precisamente esto, esta falta de fluidez, lo que provoca que no sea un individuo. El hijo de Telamón se encuentra encerrado en su noción principesca y heroica con la misma inexorabilidad con que un rinoceronte de Java lo está en el género Rhinoceros y la diferencia Sondaicus. Se altera el género o la diferencia, y desaparece el rinoceronte de Java; se anulan el aura y el rango, y Áyax se pierde en equívoco que es como la nada. ¿Hemos terminado? No. Al sujetar a las personas, el estatus impedía que unas clases penetraran en otras. Hace tres mil años, no habría cabido en cabeza alguna que un siervo de Áyax intentara igualarse con Áyax. Esa pretensión, además de impía, habría parecido desatentada, frenética, hostil al buen concierto de las cosas. En nuestro mundo, por el contrario, el estatus es algo en lo que se entra y de lo que se sale, no una esencia ni un destino. Consideren el caso de Reagan, actor en sus años mozos, después sindicalista, luego político y a continuación presidente de los Estados Unidos. Un antiguo, aterrizado en el último tercio del siglo xx gracias a una máquina del tiempo, se habría quedado perplejo y como fuera de sitio. Habría comparado, o casi, a Reagan con Dafne, que primero ninfa y después laurel. Esto no tiene nada que ver con lo que opinamos ahora. El fulgurante ascenso de Reagan no constituye para nosotros un milagro. Es sólo éxito. La tesis que Siedentop desarrolla en Inventing the Individual está en línea con lo que precede: a fin de ser individuo, el hombre necesitó desacoplarse del sistema de categorías que en el pasado habían servido para definir su posición en la jerarquía social. Siedentop añade dos observaciones importantes. En primer lugar, y obviamente, la precarización de las categorías iguala a los hombres. En segundo lugar, los hace libres. Debilitadas o suprimidas las categorías, se dilata el espacio por donde es posible moverse sin entrar en colisión con el prejuicio, la tradición, las costumbres, el rito, la casta o el género. «Individuo», «libre» e «igual» integran, por tanto, conceptos correlativos. Se empieza por uno cualquiera de los tres, y se acaba fatalmente en los otros dos. El libro ostenta, debajo del título, el subtítulo siguiente: «Los orígenes del liberalismo occidental». La apostilla es esclarecedora, y a poco que me apretasen, agregaría incluso que exacta. Existen motivos fundados para entender que la compleja química 158 FILOSOFÍA moral que propició la aparición del individuo, y con ella la igualdad y la libertad, impulsó también la justicia (o lo que nosotros consideramos tal), el pensamiento racional y la democracia. Sobre el proceso en sí o su lógica interna, en la medida en que la hubo, caben hipótesis diversas, tanto más contenciosas cuanto más ricas en pormenores y detalles. Pocos discuten, no obstante, que a lo largo del tiempo, en el arco comprendido entre el mar Negro y el Atlántico, fue produciéndose una concurrencia o confusión de hechos cuya sedimentación final es lo que identificamos como «Occidente» o, reduciendo las escalas, como «Europa», metonimia que usamos más para designar una sicología y una forma de vida que un continente propiamente dicho. ¿Dónde se dio el pistoletazo de salida? Siedentop se apunta a una explicación cristiana, que se puede aceptar hasta cierto punto, pero no al cien por cien. De añadidura, el autor estropea su valiosa idea con simplificaciones y reiteraciones que convierten a ratos la lectura de la obra en un martirio, no sé si en la acepción sacrificial de la palabra o en otras para las que no se ha encontrado aún un adjetivo lo bastante contundente. Tanto es así que estuve a pique de no terminar el libro y marcharme a otros libros o de copas. Después pensé que era una pena no discutir un asunto tan hondo como el que se aborda en Inventing the Individual y decidí hacer de tripas corazón. Pero no podía seguir la partitura original: me habría quedado sin lectores a la primera vuelta del camino. En consecuencia, he considerado oportuno moverme al bies. En la primera parte del artículo trazo una genealogía del individuo inspirada en algunas de las cosas que han conseguido saberse sobre el período grecorromano. Mucho de lo que afirma Siedentop se puede comprender perfectamente sin hacer alusión a Cristo, san Pablo o los Padres de la Iglesia. En la segunda parte expongo (y critico) el libro en sí, y en la «Conclusión» invito a Siedentop a que sea más franco y traiga al proscenio y vista del público a su Dios escondido y, sin embargo, omnipresente. Bien, es hora de empezar. Abro fuego con una andanada sobre griegos y romanos. El individuo: primer intento Suele ubicarse el origen de la civilización occidental en la mancha helena, allí donde ésta se inclina hasta tocar el macizo de Anatolia por su costado mediterráneo. En aquellas latitudes las ideas empiezan a cambiar superado el enorme apagón que se llevó por delante la civilización micénica, y ya no cambian, sino que se aceleran y como atropellan según avanza hacia su fin el siglo v a. C. Más de ciento cincuenta años después de que los fisiólogos hubiesen intentado una sistematización del cosmos, el sílabo cultural griego se enriquece con una noción que todavía perdura hoy: la del alma como centro o foco de la personalidad humana. En los cantos homéricos, el alma o psique se sustanciaba en un hálito que las gentes exhalaban por la boca al partirse de este mundo. Esa fuerza vital, mitad resuello, mitad espíritu, apenas si ofrecía concomitancias con el alma que nosotros guardamos en nuestro almario. No infundía unidad en las conductas o, dicho alternativamente, cumplía funciones cuya coordinación exacta elude aún a los expertos. Esto sigue siendo todavía así a media- 159 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO dos del siglo v a. C., como cabe apreciar por un pasaje desconcertante del Agamenón de Esquilo. Artemisa, contraria a las matanzas de inocentes que el ejército capitaneado por los Atridas perpetrará en Troya, detiene los vientos e impide que la flota aquea deje el Áulide y alcance su destino. De resultas, Agamenón se enfrenta a un dilema: o da satisfacción a la diosa sacrificando a su hija Ifigenia, o debe renunciar a la aventura troyana. Famosamente, el capitán de los aqueos sacrifica a Ifigenia. Pero lo hace en estado de trance: una furia incontrastable se apodera de él y lo arrastra a ordenar la inmolación de la joven. No resulta sencillo adivinar ilación ni continuidad en la secuencia de hechos desencadenados por la intervención de Artemisa. Fase 1: entre el honor de los griegos y la vida de su hija, Agamenón elige el honor de los griegos. Fase 2: los dioses irrumpen en Agamenón y aceleran la ejecución de la sentencia. La fase 1 entra en lo que un economista llamaría «teoría de la elección racional». La fase 2 evoca poderes portentosos de origen sobrenatural, pero que, de alguna manera, forman también parte de Agamenón. Que no conozcamos dónde empieza y dónde termina Agamenón, suscita un problema análogo al que se plantea cuando un naufragio ha tenido lugar en aguas jurisdiccionalmente mal definidas. ¿A qué administración asignar la carga que contenía el navío? Mutatis mutandis: ¿a qué agente imputar el sacrificio llevado a cabo por el capitán aqueo? No se sabe. Lo que está claro es que el individuo, en el sentido que nosotros otorgamos a la palabra, no puede ser como el Agamenón que Esquilo saca a relucir en su tragedia. O el individuo se halla en grado de hacerse responsable de sus actos, o le falta algo para ser individuo. Conforme a una teoría de gran predicamento entre los helenistas, fue Sócrates el primero en atisbar la noción de conciencia personal —el documento de referencia es la Apología, escrita por un Platón todavía muy socrático—. Años después, y por efecto de una contaminación órfica, Platón añadiría, al hallazgo de Sócrates, elementos de índole metafísica y escatológica. El alma, que para los griegos arcaicos no cabía ni en la categoría de lo espiritual ni en la de lo material, se muda en un ente consciente de sí mismo y capaz de sobrevivir a la extinción del cuerpo. El texto clave para esta elaboración platónica es el diálogo Fedón, en que es Sócrates quien habla, pero Platón el que piensa. Entiéndase, el que en realidad dice las palabras que en el diálogo se atribuyen a Sócrates. Nos encontramos a principios del siglo iv a. C. La datación exacta del diálogo está aún por determinar2. Por supuesto, no bastó con que Sócrates se hiciera tales y cuales reflexiones, o Platón éstas o las de más allá, para que apareciesen los claros y las sombras, los esbozos de cosas, que prefiguran al individuo moderno. También hubieron de cambiar el derecho, la religión, la filosofía, la organización política y la social. Me centraré en la religión, el gran campo de batalla entre los filósofos ilustrados de la época sofoclea y lo que Gilbert Murray denominó «the Inherited Conglomerate», es decir, el acervo de supersticiones por las que aún se regían las ceremonias públicas en las ciudades2. Francesco Sarri, en Socrate e la genesi storica dell’idea occidentale d’anima (Roma, Abete, 1975), hace un buen resumen de lo que ya anticipa el título de su libro: qué pasos siguieron los helenos hasta inventar el alma. 160 FILOSOFÍA estado. En el Eutifrón, un diálogo presuntamente contemporáneo de la Apología, Sócrates pone en solfa a un adivino apegado a las creencias populares de los atenienses. Eutifrón es milagrero y eminentemente necio, y no ha comprendido que si todo lo que hacen los dioses es justo, lo justo puede ser injusto y al revés, puesto que los dioses, además de tirarse de los pelos por un quítame allá esas pajas, hacen unas veces una cosa y otras la contraria. Al caos que reina en la cabeza del buen Eutifrón, Sócrates opone una alternativa muy sencilla. El pasaje crucial reza así (Sócrates interpela al adivino): «¿Los dioses aprueban lo que es pío, o algo es pío sólo porque lo aprueban los dioses?» Optar por lo primero, que es lo que hace Sócrates, coloca evidentemente a la Razón por encima de los dioses. Y, en el fondo, también coloca al individuo por encima de los dioses. ¿Por qué? Porque aun admitiendo que el individuo pueda equivocarse al usar la Razón, incluso si concedemos que el individuo es falible e infalible la Razón, es él, quiero decir, el individuo, el que de hecho se enzarza y traba con la Razón, fructuosamente o no. Y entonces no importa ya, no es pertinente, lo que ordenen los dioses. En este sentido, la Razón socrática es, forzosamente, razón individual. Ya declinando a su final el siglo iv a. C., la nueva filosofía emergente, la estoica, desahucia de modo aún más decisivo a los huéspedes antañones del Olimpo, los cuales se sutilizan y enrarecen y acaban siendo reinterpretados como una expresión popular, exotérica, de andar por casa, del logos, el hálito inteligente que permea y mueve el universo. La aprehensión del logos propicia la virtud, un bien que ahora se encuentra al alcance de todos, incluidos los esclavos. Séneca, en De beneficiis, expresa la eficacia viajera y socialmente transversal de la virtud en una frase célebre: «[la virtud] no escoge casa o patrimonio. Se contenta con el hombre desnudo». Cobra igualmente perfil con los estoicos el Derecho o Ley Natural. El concepto de «Ley Natural» representó en origen una contradictio in terminis. El primer miembro del sintagma, «ley», aludía a la reglamentación de la ciudad, distinta en Tebas, Atenas o Esparta, en tanto que el segundo, «natural», designaba lo que, precisamente por ser natural, no depende de los decretos de los hombres y afecta por igual a tebanos, atenienses y espartanos. Los sofistas fueron proclives a subrayar la oposición entre los dos órdenes, con propósitos filosóficamente subversivos y no siempre congruentes. En Gorgias, Calicles, un joven enragé y parece ser que ficticio, asevera que las leyes han sido inventadas por los débiles y los flojos a fin de contener a los que son naturalmente más fuertes. Calicles es, por así decirlo, nietzscheano avant la lettre. Antifón subrayó, por el contrario, la esencial igualdad entre los hombres, quebrantada por leyes injustas. De él se conserva, o a él se atribuye, la sentencia siguiente: «Todos somos en todo iguales, bárbaros y helenos… Todos respiramos por la nariz y la boca, y comemos con las manos». En el cosmos estoico, la tensión sofística entre derecho y naturaleza se resuelve en una síntesis superior: la Ley suprema prevalece sobre los ocasionales de cada ciudad y marca un compás al que nadie puede ni debe sustraerse. Por cierto que, en materia de autogobierno, se verificó una desincronía entre el avance real de la igualdad (un asunto del Bajo Imperio) y la libertad estrictamente política, que decae en Grecia tras la Guerra del Peloponeso y desaparece en Roma 161 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO con la caída de la República. Este coitus interruptus del republicanismo descolocaría históricamente a Rousseau, el cual cifró el ejercicio de la igualdad en técnicas de participación política que el desarrollo de la cosas había dejado atrás antes del siglo i. El legado grecorromano fue, por tanto, inconcluyente. A la par que maduraban formas sociales sin las cuales no es dable entender el Occidente ulterior, se perdieron por completo las instituciones en que tiene su asiento la libertad política. El Derecho Público romano, mucho menos rico que el Derecho Civil, apuntó hacia el absolutismo, como no podía por menos de ocurrir bajo el Principado, y no les cuento ya, bajo el Dominado. Los rescoldos de Derecho Público romano, recogidos en el bric-à-brac del Corpus Iuris justinianeo, y reprocesados luego por los canonistas a partir del siglo xi, alimentarían en la Edad Media el absolutismo papal y, de rebote, el absolutismo del emperador y de los reyes, a quienes prestaron auxilio, consejo y coartada los equivalentes laicos de los canonistas. Esto es, los legistas, contra los que aún truena, en un remake sorprendentemente tardío de la Querella de las Investiduras, don Marcelino Menéndez Pelayo en la Historia de los heteredoxos españoles. Resumiendo: el itinerario clásico hacia las libertades modernas quedó trunco por la propia evolución del imperio y, a continuación, por las invasiones bárbaras. Es, por consiguiente, necesario, según dentro de un momento se verá, completar el cuadro con otras aproximaciones, en especial la que Siedentop intenta en Inventing the Individual. ¿Podemos extraer alguna enseñanza de este recorrido exprés por griegos y romanos? Sí. La igualdad fue imponiéndose en Occidente al paso que se racionalizaba la sociedad. La idea de un Contrato Social, u Original, o lo que sea, es una fantasía ahistórica. Reposa sobre la noción inaudita de que el hombre egresó de la selva armado de razón y con la impedimenta necesaria para darse instituciones políticas. Pero ni el hombre silvano era aún razonable, ni era todavía individuo, esto es, hombre emancipado. Esta constatación elemental lleva, grabada en el envés, una advertencia: y es que las emancipaciones funcionales son lentas y no admiten atajos. En particular, es casi inevitable que una ruptura desordenada con las rutinas recibidas vaya en detrimento de la igualdad y la libertad. No estoy pensando en un caso hipotético, de esos que se exponen desde el atril de una cátedra, sino en hechos reales y todavía recientes. Durante la segunda mitad de la Belle Époque, la intelligentsia europea se entregó con furor a la tarea de vulnerar límites y convenciones, y lo que sucedió no fue una reinstauración literaria o filosófica de la libertad sino el prefascismo, entendido como un talante moral más que como un proyecto político. Nietzsche, o mejor, el modo en que se leyó a Nietzsche, fue especialmente influyente. Pero también pusieron su grano de arena la estudiada brutalidad futurista, el elitismo revolucionario de Sorel, le culte du moi a lo Maurice Barrès o las interpretaciones que desde la orilla de acá del Atlántico se hicieron del pragmatismo americano3. La suma de todo esto potenció lo 3. Suele pasarse por alto que Giovanni Papini, futurista transeúnte y fascista durante muchos años, fue el abanderado del pragmatismo en Italia. William James, que ocupaba un poco la cátedra de la secta, lo consagró un ensayo en The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Method («G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy», 1906). En un ensayo titulado «Dall’uomo a Dio», escribió Papini: «Hasta ahora los Dioses se habían hecho hombres (según los creyentes) o los 162 FILOSOFÍA que en Italia se conoce como superomismo: una exaltación del hombre superior que no se siente obligado por regla social alguna y tiene derecho a disponer de los demás a su antojo. Un representante célebre del superomismo de finales del xix fue Gabriele D’Annunzio. D’Annunzio medía un metro y sesenta y un centímetros, fue calvo prematuro y no sonreía nunca a los fotógrafos porque tenía los dientes trastabillados y de color marrón. Pero era un superhombre. Las líneas siguientes están tomadas de Il fuoco, una novela en que D’Annunzio relata sus amores con la actriz Eleonora Duse. Stelio, el álter ego de D’Annunzio, ha acudido con su amante a un taller de Murano en que se afanan unos maestros vidrieros. Y piensa: ¡Virtud del fuego! ¡Ah, poder dar a quienes me aman la forma perfecta a que aspiro! ¡Fundir en el más alto fervor sus debilidades todas y hacer de ellas una materia obediente, en que queden impresas las conminaciones de mi voluntad heroica y las imágenes de mi poesía pura!4 No he tardado más de cinco minutos en tropezar con un pasaje que recogiera la vanidad e hinchazón de D’Annunzio, ya que las últimas salpican el libro con profusión, o mejor, sin contención. Esa vanidad y esa hinchazón, trasladadas al terreno de la acción política, inspirarían veinte años más tarde la aventura de Fiume, un precedente claro de la Marcha sobre Roma de Mussolini. Pero estoy divagando. Que un sujeto pueda echar los pies por alto y luego inflarse, y adquirir finalmente proporciones monstruosas, demuestra que no es fácil suprimir la compartimentación arcaica sin exponerse a calamidades serias. En este sentido, acierta Siedentop al vincular el ingreso del individuo en la Historia con el conocimiento de las técnicas sociales y sicológicas de que los hombres han menester para convivir unos con otros en un régimen ordenado de paz, cooperación y constructiva búsqueda de sí mismos. En el epílogo, el autor menciona de soslayo los dos grandes peligros que amenazan a las democracias contemporáneas. El primero es de índole filosófica. El ideario liberal se ha corrompido y simplificado, y dado paso a la noción bárbara de que basta el mercado para que el individuo se relacione con los demás individuos y se mantenga terne y entero el todo social. El segundo afecta a los comportamientos, más que a las hombres habían forjado a Dioses que se les asemejaban (a tenor de lo que afirman los sicólogos). Ahora es el hombre el que quiere hacerse Dios y los hombres quieren forjarse a sí mismos en figura de Dioses. No es ya Dios el que se encarna sino el hombre el que se endiosa». Los escritos de Papini sobre la filosofía pragmatista están recogidos en Sul pragmatismo. Saggi e ricerche (1903-1911), Milán, Librería Editrice Milanese, 1913. 4 . Quizá divierta al lector comparar el párrafo dannunziano de Il fuoco con este otro, debido a la pluma de Mussolini cuando era director de Il Popolo d’Italia (antes lo había sido de Avanti!, el órgano oficial del Partido Socialista Italiano): «La de Lenin constituye una vasta, terrible experiencia realizada in corpore vili. Lenin es un artista que ha trabajado a los hombres, lo mismo que otros artistas trabajan el mármol y los metales» ( «L’artefice e la materia», 14 de julio de 1920). Mussolini admiró a Lenin. Hablando con propiedad, admiró los aspectos más violentos y tenebrosos de Lenin. 163 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO ideas. La decadencia de la política ha retraído a los ciudadanos a la esfera privada, con la resulta de que estos podrían estar olvidando las destrezas que permiten al individuo ser individuo sin dejar de ser sociable. La privatización y correlativo empobrecimiento de la existencia en las sociedades modernas nos retrotrae, casi por vía intravenosa, a un leitmotiv típicamente doctrinario: el de la société en poussière o sociedad atomizada. En un discurso parlamentario de 1822, Royer-Collard sostuvo que la experiencia revolucionaria y la dictadura napoleónica habían destruido los mecanismos de sociabilidad de la Francia antañona y convertido el país en un agregado inorgánico y a la vez despóticamente centralizado. Tocqueville aceptó el diagnóstico de su mentor doctrinario y, en De la democracia en América, propuso como remedio la imitación del ejemplo estadounidense: el individuo moderno sólo podrá superar su aislamiento mediante el gobierno de todos por todos, en el marco de instituciones libres y eficaces5. Siedentop ha escrito un libro sobre Tocqueville y editado a Guizot, y en más de un aspecto su filosofía puede entenderse como un reenactment, una reactualización, del pensamiento liberal francés en el período que va desde la Restauración al Segundo Imperio. Esta vuelta a los viejos textos no tiene por qué ser impertinente, siempre que se tenga la cautela de extraer de ellos categorías de aplicación más general. Las turbulencias francesas durante el primer tercio del xix pusieron en evidencia, más allá de circunstancias irrepetibles de tiempo y lugar, las dificultades que el ciudadano suelto experimenta para adivinar un perfil, un locus moral, en una sociedad que se ha sacudido la tutela de la tradición. Reflejan un malestar también significativo los fermentos nietzscheanos de la Belle Époque y sus secuelas en la Europa de después de la Gran Guerra, la contracultura americana de los cincuenta, o los hervores del 68. Ahora tampoco estamos para lanzar cohetes al aire: han entrado en descomposición los partidos, modestamente eficaces en la articulación de la vida colectiva hasta finales del último milenio, y se encuentran muy debilitadas las estructuras que median entre el Estado y el individuo, empezando por la familia y terminando por las iglesias o los sindicatos. El ethos contemporáneo, de añadidura, está operando como un disolvente social. Desde la izquierda se fomenta la autonomía personal a cuenta de recursos generados por terceros. Desde la derecha liberal se insiste igualmente en las excelencias de la autonomía, aunque con la condición añadida de que cada uno se pague lo suyo. Es obviamente preferible la fórmula liberal: si usted ha de dedicarse a maximizar sus satisfacciones, lo razonable es que lo haga a sus expensas y no a las de su vecino. Pero esto, con ser importante, no es quizá lo esencial. Lo más grave es que se hallan en crisis les mœurs, las costumbres, por emplear un término caro a Tocqueville. Es el momento de recordar que el último confirió al término «individualismo» una carga de signo negativo. El «individualismo» tocquevilliano no connota una sana independencia de juicio sino una mezcla de indisciplina y empecatado egocentris- 5. En El Antiguo Régimen y la Revolución, su segunda gran obra, añadió una consideración importante: la Revolución y Bonaparte habrían completado, que no incoado, un proceso cuyo origen se remonta al reinado de los últimos luises. 164 FILOSOFÍA mo6. Por ahí anda también Siedentop, punto arriba, punto abajo. Su recuperación de Tocqueville no se reduce, por tanto, a un acto de nostalgia. Representa más bien una reacción frente al liberalismo de sesgo libertario que adquirió preponderancia en el mundo de habla inglesa hace aproximadamente cuarenta años. Hasta aquí, las generales de la ley, que se dice en la parla procesal. Es hora ya, sin embargo, de ir a la letra pequeña de Inventing the Individual. Como les he prevenido, Siedentop ignora a Grecia y Roma (extremo no menor apenas se repara en que una y otra fueron los escenarios en que se ensayó por vez primera algo remotamente semejante al autogobierno) y postula un itinerario exclusivamente cristiano. Tengo para mí que Siedentop, oriundo del Middle West, es un closet christian, un cristiano embozado que no consigue asomarse a la gentilidad sin experimentar un horror semejante al que sacudía a sus paisanos contemplando en la pantalla las recreaciones paganas del cine mudo, allá por los tiempos de la Ley Seca. Esto, por el lado malo. Por el bueno, está la circunstancia ya mentada de que el experimento grecorromano es obviamente incompleto. Así que no queda otra que enriquecer el combinado con el poderoso input cristiano y ponerse de nuevo a agitar la coctelera. Es lo que hago a continuación, de la mano de Siedentop. Segundo intento: el horizonte cristiano No es disparatado sostener que la Teoría de la Selección Natural cobró forma súbita en la cabeza de Darwin al tropezar éste con el pasaje en que Malthus afirma que los hombres se multiplican en progresión geométrica, en tanto que los recursos naturales lo hacen en progresión aritmética. Tampoco es absurda la idea de que la Teoría Especial de la Relatividad se expuso por vez primera en un artículo publicado por Einstein en 1905, o que Dujardin inventó el monólogo interior en 1887, con Les lauriers sont coupés. Existen nociones o técnicas que nacen de pronto en un lugar determinado o, mejor, entre el hueso frontal y el occipital de un cráneo determinado. Resulta un tanto aventurado, por el contrario, vincular un fenómeno social e histórico de largo recorrido a una noción concreta, alumbrada por una persona concreta en una fecha concreta. Y, sin embargo, Siedentop da ese paso: asevera que el orden moral moderno surgió con el concepto paulino de la redención por la cruz. La clave, el intríngulis, 6. En esto se echa de ver la deuda del liberal Tocqueville con los reaccionarios franceses. Fue probablemente el conde Joseph de Maistre quien acuñó la palabra «individualismo», con la que pretendía denotar el conjunto de cosas que habían impreso una centrifugación letal a Europa: los derechos humanos, el espíritu de las Luces, el libre examen, la irreligión. Los doctrinarios heredan en parte las preocupaciones del conde y las comunican a Tocqueville. Lo último no quiere decir en absoluto que el pensamiento doctrinario o posdoctrinario se reduzca a un eco, un retentissement, de lo denunciado por los enemigos de la Ilustración. Para Guizot, la Revolución es irreversible, como lo es la democracia para Tocqueville. Lo que me interesa destacar aquí es que tanto Tocqueville como Guizot (o Royer-Collard) coinciden en apreciar fisuras, peligros y complejidades allí donde otros liberales lo ven todo de color de rosa o apenas teñido por matices que tienden al gris. 165 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO serían éstos: Cristo habría muerto por todos y cada uno de los hombres. Se trata de dos cláusulas que conviene distinguir, y luego relacionar, con el cuidado que el caso merece. La primera cláusula, «por todos», postula un hecho universal: el cristiano se siente rescatado junto a los demás hombres, esto es, empatado con ellos en el importante negocio de la salvación. De ahí que el cristiano no pueda considerarse cristiano sin entender que es igual a los demás hombres. Tenemos ya, armado casi hasta los dientes, el principio de igualdad. La segunda cláusula destaca que la experiencia de la salvación fue intransferiblemente personal. El creyente se estima manumitido de la observancia mecánica de la Ley y devuelto a la vida del espíritu, no como un quídam o un átomo más dentro de la especie, sino con la precisión y los pelos y señales de una criatura única a la que Cristo, por así decirlo, está mirando de hito en hito mientras padece en la cruz. El principio de igualdad se anuda en este instante con un nuevo principio: el de individualidad. A partir de ahí la historia se echa a correr a lo largo de un camino pródigo en vueltas y anfractuosidades, aunque orientado siempre hacia una apoteosis final que Siedentop nos retrata como sublime: la protagonizada por el individuo libre, libre en la acepción contemporánea de la palabra. San Agustín refina y también radicaliza, según Siedentop, el mensaje paulino; la institución monástica, a partir del siglo vi, inaugura formas de vida comunal esencialmente libres; Carlomagno establece síntesis interesantes entre el orden bárbaro y el cristiano. La disputa entre los papas y los emperadores, iniciada en el siglo xi, produce dos novedades de monta: la demarcación de la autoridad (la secular referida a las cosas de tejas abajo, la eclesial a las de tejas arriba), y la organización política y jurídica de la propia Iglesia. Inspirada por el Corpus Iuris de Justiniano, ésta da forma al concepto moderno de soberanía: la ley ha de emanar de la cúspide (el papa con su curia), con el fin de regular la conducta, no de grupos, clanes o poderes intermedios previamente constituidos, sino del individuo suelto. El esquema que Siedentop celebra no es necesariamente alentador. Se tiene la sensación, harto justificada, de que se nos está esbozando la creación, in nuce, de la monarquía absoluta. Pero otro evento de enormes proporciones viene a poner las cosas en su sitio, entiéndase, en el sitio que conviene a la libertad. A través del Derecho Romano, aunque beneficiándose a la vez del fondo individualista que está implícito en el legado cristiano, los canonistas reformulan la ley invocando derechos subjetivos. Estos derechos son una anticipación de los derechos individuales que el pensamiento político pondría en circulación en el siglo xvii. Siedentop lo afirma literalmente en la página 359: […] las intuiciones morales del Cristianismo desempeñaron un papel indispensable en la conformación del discurso que dio lugar al liberalismo y secularismo modernos. En efecto, el liberalismo y el secularismo, en lo que va del siglo xvii al xix, pasa por fases muy parecidas a las que recorrió el derecho canónico entre los siglos xii y xv. Se observa, entre ambos desarrollos, un paralelo sorprendente. Los canonistas, por así decirlo, «llegaron antes». 166 FILOSOFÍA El libro se cierra con un análisis del nominalismo del siglo xiv y del movimiento conciliarista, tope y remedio a las tentaciones absolutistas del papado triunfante. Pero no puedo dejar que pase un instante más sin aclararles qué entiende Siedentop por «secularismo». En la página 332 escribe: El liberalismo ha echado ya raíces en los argumentos de los filósofos y legistas canónicos de los siglos xiv y xv: la ley presupone la igualdad de aquellos a quienes se ha de aplicar; se estima que imponer una conducta en cosas que atañen a la moral constituye una contradicción en los términos; se defiende la libertad individual apelando a derechos fundamentales o «naturales»; y por fin, y para concluir, se propugna que el gobierno representativo integre la única fórmula legítima para una sociedad formada por individuos moralmente iguales. Inmediatamente después, añade: Sin embargo, estos elementos no lograron surtir todo su efecto, y se diluyeron en el siglo xv. No pudieron trabarse hasta dar forma a un programa coherente o una teoría de reforma del Estado soberano, o lo que es lo mismo, no acertaron a consolidarse en lo que ahora llamamos «secularismo». El secularismo, en otras palabras, es un orden político y moral que postula la igualdad frente a la ley, pone límites a la acción del gobierno, consagra la participación en los asuntos comunes a través de órganos representativos, respeta la libertad de conciencia y deja suelto al individuo para que haga lo que estime conveniente mientras ello no lesione intereses de terceros. «Secularismo», por abreviar, equivale a «democracia liberal». Se puede ser un demócrata liberal y no creer en Dios, faltaba más. De hecho, el orden secularista, o como prefiramos llamarlo, consiste, entre otras cosas, en hacer abstracción de la fe en todo lo que afecta a los hombres en tanto que ciudadanos, y no miembros de una confesión determinada. Pero no habríamos podido convertirnos en demócratas liberales sin haber sido antes cristianos: […] el liberalismo se fundamenta en principios inherentes al cristianismo. Preserva la ontología cristiana [la cursiva es mía], aunque no abrace la metafísica de la salvación (p. 338). ¿Es plausible esta variante de la interpretación whig de la historia, en que permanecen el esquema y la teleología pero varían los referentes y su ubicación en el tiempo? ¿Donde los hechos estelares no nos vienen dados por la Carta Magna, la Reforma o la Revolución Gloriosa, sino por episodios remotos, relacionados estrechamente con nuestro pasado religioso? La respuesta es un «no», matizado por un «sí». El relato de Siedentop es simplista, sesgado e inaceptablemente lineal. A la vez, es manifiesto que la Edad Moderna se levanta sobre edades anteriores, que no cabe pasar por alto sin 167 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO arriesgarse a no ver tres en un burro. Un momento merece especialmente la atención de los interesados en la paleología de Occidente, y la merece tanto más cuanto que los historiadores modernos y contemporáneos son proclives a no dirigir la mirada más allá del período en que están especializados. Ese momento nos remite a la novedad absoluta que en el mundo antiguo supuso la religión judeocristiana. Y digo «judeocristiana», y no «cristiana» a secas, porque es descabellada la idea de pretender, como hace Siedentop, que Pablo de Tarso inauguró en solitario una etapa inédita en la historia del espíritu. David Abulafia, catedrático de Historia del Mediterráneo en la Universidad de Cambridge, ha señalado, en una reseña del libro de Siedentop, que casi todos los pronunciamientos paulinos que el autor cita en abono de su tesis glosan, parafrasean o reelaboran otras tantos pasajes veterotestamentarios. Étienne Gilson, infinitamente más versado que nuestro autor en filosofía cristiana y en el pensamiento de los Padres de la Iglesia, reproduce en el capítulo XVII de L’esprit de la philosophie médiévale («Intention, conscience et obligation») unos versículos impresionantes extraídos de Jeremías 17: «Yo, Yavé / que penetro los corazones / y pruebo los riñones, / para retribuir a cada uno según sus caminos, / según el fruto de sus obras». Este Dios es ya un Dios interior, esto es, un Dios que conoce al creyente desde dentro y que habla en susurros que sólo el creyente puede oír. Cabe medir la distancia gigantesca que separa a este Dios íntimo y próximo de los dioses viva la Virgen de la tradición griega, estableciendo algunas comparaciones elementales. El que se haya entretenido leyendo la Historia de Heródoto, recordará con seguridad el lance de Creso y los oráculos, relatado en el Libro I. Creso, rey de Lidia, considera llegado el instante de parar los pies a Ciro, cuyo poder está alcanzando dimensiones peligrosas. Pero desea antes consultar a los oráculos con el fin de no dar un paso en falso. ¿Qué hace? Tantea la competencia profesional de los dioses domiciliados en la región por el procedimiento de formular una pregunta cuya contestación sólo él conoce. Supera la prueba con éxito la Pitia de Delfos, la cual se expresa, como mandan los cánones, en impecables hexámetros. Creso se apunta a sus servicios y procura asegurarse de ahí en adelante un trato favorable depositando a las puertas del santuario una cantidad fabulosa de oro. No continúo el relato, porque no viene al caso: recuerdo únicamente que la Pitia no era mucho más explícita que las echadoras de cartas que se despachan diariamente por televisión, y que a la cuestión que preocupa a Creso (¿guerra sí o guerra no?) responde con un acertijo o calambur que el rey lidio no acierta a interpretar a derechas y que le determina a embestir a Ciro y perder la guerra, el trono y la libertad. Heródoto, antropólogo en esbozo, tiende a exagerar las diferencias que dividen a los griegos de pueblos amena y sorprendentemente distintos: los escitas, los arimaspos de un solo ojo, incluso los egipcios, a los que atribuye el hábito inverso de comer en la calle y defecar dentro de casa (es fácil adivinar, rectificando esa inversión, qué hacían los griegos). Pero en el caso de Creso, no. Aquí se desenvuelve con naturalidad absoluta, ya que las costumbres que relata seguían siendo moneda corriente en el tiempo en que escribe. Resulta claro, clarísimo, el enorme salto moral 168 FILOSOFÍA que hay que dar aún para ponerse a la altura del Dios de Jeremías. El último presupone, y a la vez propicia, una forma de conciencia. Los dioses griegos, bien entrado el siglo V a.C., siguen siendo sin embargo (recuerden el lance de Eufitrión) a manera de tahúres: conviene tentar su fondo antes de fiarse de ellos, y, de añadidura, están abiertos al soborno. De modo que sí, de acuerdo: el cristianismo introdujo cambios que no debemos echar en saco roto si es que aspiramos a comprendernos a nosotros mismos. Admitido esto, podemos admitir también que el revival clasicista impulsado por Maquiavelo, o más tarde, por Mably y Rousseau, está afectado de cierta impostura libresca, de cierto amaneramiento pedante. Entre una tradición viva y un motivo literario existe la misma distancia que entre el agua o el aire y un apéritif : los primeros sirven para que nos nutramos; el segundo, para que estimulemos el apetito. Siedentop, uno de cuyos autores de cabecera es Fustel de Coulanges, defensor de la Francia burguesa del xix frente a las ensoñaciones clasicistas de la escuela jacobina, recoge la antorcha del autor de La Cité antique y en el último capítulo del libro arremete contra el Renacimiento y las lecturas que sitúan en éste el comienzo de la era moderna. Esto tiene su gracia retro, incluso, su aquel. Desgraciadamente, Siedentop se atreve a mucho más. En el capítulo 17, en su recorrido por el siglo xii, dedica algunas páginas a Abelardo. Abelardo diferenció famosamente la intención con que un agente X realiza un acto, de las consecuencias exteriores y no siempre deseadas del acto en sí. Sólo lo primero, quiero decir, la intención, contaría a efectos morales. Las consecuencias también son importantes, por supuesto, ya que afectan a la propiedad, la vida y asuntos por el estilo. Pero carecen en sí mismas, según Abelardo, de dimensión moral. Se trata de cosas que atañen al brazo secular y la obligación en que éste se encuentra de asegurar el orden. Entran, como nosotros diríamos ahora, en el fuero de la política o, mejor aún, de la policía, no de la conciencia. El distingo entre la intención y el acto en cuanto acto viene por vía directa de san Agustín y la lectura que éste hizo de san Pablo, y presenta enorme interés. Ahora bien, de aquí a consagrar a Abelardo como un protoliberal y un defensor ex ante de la libertad de conciencia, en la acepción de un Locke o de un Pierre Bayle, media una distancia sideral, que nadie en sus cabales debería recorrer. No arredra ello a Siedentop, quien escribe en el capítulo 18: «[…] los canonistas tradujeron el concepto cristiano de “interioridad” al lenguaje de la ley. Esto puso los fundamentos del liberalismo moderno». En la página siguiente añade: «Al asociar la “razón recta” con la voluntad, san Pablo y san Agustín formularon una visión “democrática” de la racionalidad». El disparate salta a la vista. Nunca, o casi nunca, el importe institucional, político y práctico de tal o cual filosofía moral resulta ser inequívoco. El significado latente de una idea, entendiendo por tal el que quieran darle agentes históricos y sociales animados de intereses diversísimos, varía al compás de las circunstancias, según una lógica que se derrama a izquierda y derecha y arriba y abajo del molde enunciativo en que la idea estaba inicialmente contenida. Rige ello para las especies paulinas y agustinianas, rige para Platón, Aristóteles o Epicuro, e igualmente para santo Tomás, 169 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO san Anselmo o Abelardo. Tomemos a Guillermo de Ockham, uno de los héroes de Siedentop. Es cierto que impulsó el conciliarismo. Pero no lo es menos que su voluntarismo teológico está detrás del totalitarismo político de Hobbes, un hombre de linaje y formación calvinistas (su padre, un borracho notable, estuvo al frente de una vicaría de Wiltshire). El concepto moderno de soberanía fue fraguándose a lo largo de los siglos xvi y xvii en un marco no emancipado aún de la teología, y cabe apreciar pasillos, analogías, entre Dios soberano y el soberano coronado que reina sobre nosotros en este valle de lágrimas. Sea como fuere, Leviatán comparte con el Dios de los nominalistas el atributo formidable de hacer que algo sea bueno o malo por el solo hecho de desearlo. Por cierto, Leviatán puede encarnarse también en una asamblea democrática, según Hobbes, detalle que debería interesar (e inquietar) a quienes, en nuestros días, en la radio o en los diarios, afirman cosas tales como que el pueblo siempre tiene razón. Pero éste es otro asunto. El caso es que, aunque la teología ockhamista no tiene por qué tener consecuencias políticas de índole totalitaria, o sólo las tendrá si se identifica a Leviatán con Dios, es igualmente cierto que no tiene por qué no tenerlas, y que de hecho las tuvo. ¿Diremos que Ockham fue un totalitario avant la lettre? Esto sería prepóstero: implicaría endosar a Ockham opiniones que no fueron suyas, en contextos políticos que él no habría podido prever. Lo que vale para Ockham y su momento, vale asimismo para otros momentos y personas. Recordemos, brevísimamente, el principio predestinacionista, en la dura formulación que recibió a manos de los calvinistas. ¿Fue favorable a la libertad política? ¿No lo fue? Michelet, en la introducción a su Histoire de la Révolution française, establece una ecuación entre predestinacionismo y despotismo: San Pablo había establecido que el hombre no puede obtener nada por las obras de la justicia, que sólo le vale la fe. San Agustín pone incluso de relieve la impotencia de la fe. Sólo Dios la da; la dispensa gratuitamente, sin exigir nada, ni fe ni justicia. Este don gratuito, esta gracia, es la única causa de salud. […] Lo arbitrario de que está saturada esta teología afectará, con regularidad desesperante, a las instituciones políticas, incluidas aquéllas en que el hombre había creído hallar un asilo de Justicia. La monarquía divina, la monarquía humana, gobiernan sólo en beneficio de los elegidos. […] La Revolución no es otra cosa que la reacción tardía de la Justicia contra el gobierno arbitrario y la religión de la Gracia. El argumento no es desdeñable. Pese a todo, las libertades políticas echaron su primera raíz en Inglaterra, de fuerte impronta puritana, y Holanda, donde los gomaristas estuvieron a pique de fundar una teocracia calvinista. ¿Por qué la libertad se generó en dos países lastrados por sectas no especialmente liberales? La razón es que ningún grupo concreto, ni en Holanda ni en Inglaterra, logró prevalecer políticamente, con la resulta de que se llegó a pactos que desplazaban la administración del orden al poder secular y prevenían el conflicto confesional por el procedimiento de permitir 170 FILOSOFÍA que cada cual siguiese adorando a Dios a su manera (el anglicanismo representa más el triunfo de una concepción del Estado que un punto de vista religioso). La historia, en fin, no está escrita en el cielo de las estrellas fijas. Ni las ideas, por importantes que sean, prefiguran la aplicación que con el correr del tiempo se les dará. Siedentop lo admite explícitamente en las líneas con que se abre el capítulo 25: Suponiendo que el liberalismo pueda describirse como hijo del cristianismo, ¿diremos que es su «hijo natural», o su «hijo legítimo»? Existen buenas razones para afirmar lo primero antes que lo segundo. El liberalismo, como doctrina política coherente, no ha sido fruto de una acción deliberada. Desde luego, no fue nunca un proyecto de la Iglesia. Esta reflexión debería haber desaconsejado a Siedentop la redacción de una obra escrita casi en clave providencialista. Pero el autor la formula de refilón y muy a final del camino (después del capítulo 25 viene el epílogo). Ofrece menos las trazas de una retractación, que de esas notas que un escritor añade al pie cuando experimenta la sensación fugaz de no estar afinando lo suficiente. Erraría de medio a medio quien pensara que Siedentop es un aficionado o un pelanas. Nada de eso: como ya se ha dicho, acumula una larga y reconocida erudición sobre el liberalismo francés del xix, al que ha dedicado piezas admirablemente claras y bien ensambladas (verbigracia, «Two Ideas of Freedom», el ensayo con que contribuyó en 1979 a un libro en homenaje de Isaiah Berlin editado por Alan Ryan). ¿Cómo entender entonces que se haya metido en semejante laberinto? Guizot y Tocqueville, los dos grandes maestros de Siedentop, argumentaron que la libertad en Europa es inescindible del cristianismo7. Me da en la nariz que al discípulo y epígono se le ha ido la mano en la defensa de esta tesis respetable, y que, como dicen los castizos, ha concluido por estirar el pie más del largo de la sábana. Sorprende además, y sorprende sobremanera, la escasez de impedimenta con que se lanza a su aventura apologética: dos clásicos de Guizot (Histoire générale de la civilisation en Europe y Histoire de la civilisation en France, de 1828 y 1830, respectivamente) y La Cité Antique, de Fustel de Coulanges, obra también importantísima, pero que se publicó hace ciento cincuenta años y está ya fuera de uso como instrumento para documentarse sobre el pasado. Peter Brown, Harold Berman y Brian Terney, tres autores contemporáneos, completan, o casi, el arsenal bibliográfico de Siedentop. No se cita una sola fuente primaria. Nunca se había visto salir un conejo tan grande de una chistera tan pequeña. 7. Escribe Guizot en el Prefacio a la sexta edición de Histoire de la Civilisation en Europe: «Forma parte de la especificidad y gloria de la civilización europea que en ésta, bajo el influjo implícito o explícito del Evangelio, hayan pugnado siempre, codo con codo y sin que ninguno de ellos consiguiera nunca extinguir al otro, los principios de la autoridad y la libertad». En la introducción al primer volumen de De la democracia en América, afirma Tocqueville : «El cristianismo, que ha hecho a los hombres iguales frente a Dios, no se resistirá a admitir que también lo son frente a la ley». 171 L A INVENCIÓN DEL INDIVIDUO Conclusión Ya pese más en el ADN de Occidente el componente grecorromano, ya el cristiano, ya resulte pueril, como opino que es el caso, destacar el uno sobre el otro, puesto que los dos entraron en alianza y a esta alianza se sumó el azar, permanece el hecho de que no es posible mantener que el individuo es un artefacto histórico sin obligarse a una revisión severa del lenguaje y el aparato con que habitualmente se propugnan la libertad y la igualdad y todo lo que las acompaña. Recuerde el lector cómo empieza el segundo párrafo de la Declaración de Independencia: «Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas: que todos los hombres han sido creados iguales; que han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». La profesión de fe jeffersoniana no encaja en la teoría que sobre el hombre desarrolla Siedentop en Inventing the Individual. Jefferson invoca unos derechos ubicuos en el espacio y en el tiempo, soportados por un sujeto al que no afectan ni el espacio ni el tiempo. Pero si Siedentop lleva razón, si las entidades que ha ido asumiendo el hombre son puro bricolaje histórico, cae de suyo que lo mismo ocurrirá con los derechos, y que, por tanto, la expresión «derecho natural» constituye una metáfora en el mejor de los casos, y en el peor un abuso de lenguaje al que los teólogos y los iusnaturalistas, los Padres Fundadores norteamericanos, los revolucionarios franceses y, finalmente, los burócratas de la ONU se han adherido por motivos que oscilan entre el entusiasmo, el sentimentalismo y la oscuridad mental. Este es uno de los recados que fatalmente se desprenden de Inventing the Individual. El segundo recado es que el experimento liberal está sujeto a límites. Podremos ser libres en la medida en que no violemos la estructura de la libertad o, lo que es lo mismo, del trabajoso proceso secular cuya expresión externa es la ley y cuyo soporte interno son lo que Tocqueville denominó mœurs: el agregado de reflejos morales que el agente termina por adquirir al contacto con otros agentes igualmente libres. Estoy conforme con el segundo punto, y comprendo la pertinencia del primero. Pero la obra en conjunto me convence poco. Mi reserva brota menos de las carencias técnicas que se perciben aquí o allá, o de la hemiplejia cristiana de Siedentop, que de la sospecha de que el autor habla con dos voces, una oficial, y otra oficiosa y quizá más genuina. El caso es que, a pesar del bla-bla-bla sobre la conciencia y la libertad y la igualdad como artefactos históricos, el individuo inventado de Siedentop reemerge al cabo como un individuo encontrado. No parece sino que el individuo hubiese preexistido desde el origen de los tiempos, a la espera de que se alzara el telón para que el respetable pudiese contemplarlo desde la platea. La anagnórisis, la epifanía piadosa, prevalecen sobre el relato cultural y acercan la visión siedentopiana a algo parecido a un auto sacramental. El propio laicismo de Siedentop esconde un no sé qué de doble, de poco claro. ¿Entiende de veras Siedentop que el alma es un concepto, y no una cosa? ¿Disfruta el alma de realidad sustantiva, vaya a extinguirse o no (¡quién sabe!) junto con el cuerpo en que se encuentra residenciada? ¡Hum! El 172 FILOSOFÍA asunto queda en el aire. Se tiene la sensación de que Siedentop declara que el alma es una ficción, al tiempo que intima que es mucho más que eso. ¡Qué diferencia con Tocqueville! Este sostuvo que el cristianismo es imprescindible en una sociedad libre y democrática. Pero su tesis encierra el carácter de un diagnóstico. Había perdido la fe de joven, según está documentalmente acreditado, y, más que defender una causa, procuró, por así decirlo, poner los puntos sobre las íes. El resultado es una combinación típicamente tocquevilliana, e intelectualmente apasionante, de escepticismo y desgarro interior. Y a Renan, un seminarista défroqué, hay que agradecerle el candor con que se expresa en Histoire du peuple d’Israël: «La religión es una impostura necesaria». Movido por su cristianismo inconfeso, el autor elude las lógicas de Renan y de Tocqueville, y lo que es peor, la suya propia, y reconstruye la historia para reivindicar la religión. Siedentop se ha dado cita con el asunto más importante del mundo. Pero ha pulsado el timbre de la puerta de al lado. Vaya lo uno por lo otro. En materia de amor o de filosofía, importa más la ambición que la precisión. 173 La novela de un literato MARTÍN SCHIFINO 1 La muerte del padre Karl Ove Knausgård Trad. de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo Barcelona, Anagrama, 2012 504 pp. 22,90 € Un hombre enamorado Karl Ove Knausgård Trad. de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo Barcelona, Anagrama, 2014 632 pp. 24,90 € La isla de la infancia Karl Ove Knausgård Trad. de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo Barcelona, Anagrama, 2015 498 pp. 22,90 € Karl Ove Knausgård no es un hombre que oculte sus sentimientos. En La muerte del padre, el primero de los seis volúmenes de Mi lucha, cuenta cómo, a poco de ocurrir el deceso al que alude el título, «lloraba sin parar»; en Un hombre enamorado, el segundo, señala que «tenía los ojos llenos de lágrimas» cuando nació su hija. Las 1. Martín Schifino es traductor y crítico literario. L A NOVEL A DE UN LITERATO lágrimas son un torrente en La isla de la infancia, donde el pequeño Karl Ove llora «tanto que no [ve] nada» cuando lo reprenden por una travesura, y el narrador admite incluso que el llanto «era un gran problema». Se refiere a sí mismo a los ocho años, pero la fuente mana durante toda la niñez. El pobre Karl Ove llora cada vez que su padre alza la voz, lo que ocurre más o menos a diario; cuando su madre le compra una gorra de natación para niñas, y él imagina las burlas de sus compañeros; cuando, en efecto, sus compañeros se burlan; cuando un entrenador lo quita del equipo de fútbol; cuando muere el gato de la familia; y cuando lo deja su primera novia. Uno los placeres que depara la lectura de esta obra desmesurada, ambiciosísima, aunque firmemente anclada en lo cotidiano, es notar recurrencias como la anterior: hechos o gestos que, un poco como los chistes privados, cobran más sentido cuanto más se repiten. Y aunque, al principio, se trata de un placer mecánico, el interés aumenta cuando vamos deduciendo rasgos de carácter (en este caso, que el autor es un hombre sensible), que a su vez ayudan a enfocar los aspectos testimoniales de la obra. Knausgård, un escritor que al parecer lleva una vida normal con su esposa e hijos, nos cuenta su normalidad con pelos y señales, recreando no sólo lo que pudo haber pensado en determinado momento, sino detalles muy precisos de su entorno. Con qué grado de verdad lo hace es siempre intrigante. Aceptamos, por ejemplo, que recuerde en qué orden él y su hermano fregaron y ordenaron la casa de su padre alcohólico a poco de su muerte, o los pensamientos que acompañaron aquel ambiguo deber filial. Pero, ¿puede alguien recordar que compró «Cif para el baño, Cif para la cocina, Ajax para limpieza general, Ajax limpiatodo, Ajax limpiacristales, lejía, jabón líquido, Mr. Muscle para manchas resistentes, limpiahornos, un productor especial para limpiar sofás, estropajos de acero, esponjas, trapos de cocina y bayetas de fregar suelos, dos cepillos y una escoba»? En cierto modo, Knausgård invalida la pregunta al llamar a su libro «novela», en vez de «memorias», aunque no por novelar pretende alejarse de la realidad. «En Mi lucha —cuenta en una entrevista publicada por The Paris Review— quería ver hasta dónde era posible llevar el realismo antes de que se convirtiera en algo imposible de leer». En escritores fuertemente descriptivos, el no-va-más del realismo suele tener que ver con la acumulación de detalles: en la novela de Alain Robbe-Grillet La celosía, por ejemplo, los párrafos y párrafos dedicados a la geometría de la casa acaban por desdibujar la noción que el lector tiene del espacio. Knausgård rara vez se refiere a esos efectos incrementales. Prefiere caracterizarse a sí mismo a través de fórmulas más generales, diciendo que piensa en imágenes, o que es un «típico proustiano». Pero me parece reveladora una anécdota que cuenta al respecto la escritora norteamericana Sheila Heti. Fascinada por el virtuosismo mnemónico de Knausgård, que transcribe conversaciones enteras de hace treinta años o enumera qué zapatillas llevaba de niño, Heti le preguntó si de veras recordaba los pormenores descritos en cierta escena: «No, me lo inventé», respondió Knausgård. Y a Heti se le cayó un ídolo al suelo. La reacción opuesta, sin embargo, también es posible. Dado que la memoria no funciona de manera fotográfica, hay algo intrigante en el novelista que se niega a plegarse a la 176 LITERATURA verdad genérica de los recuerdos, pues esa verdad deja fuera, precisamente, la abundancia sensorial de la experiencia. Para recobrarla, Knausgård no sólo está dispuesto a inventarse tres tipos de limpiador; su voluntad de realismo, las ganas de multiplicar lo específico hasta donde algo resulta «imposible de leer», es tan fuerte que no se amedrenta ni siquiera ante lo trivial. El proyecto de Knausgård es de naturaleza mixta: parte ficción, parte no ficción, parte elegía, parte autoanálisis, parte exorcismo, parte «suicidio literario», en sus propias palabras. Y la forma del libro, hecho de digresiones y lo que Heti bien llama «digresiones dentro de digresiones», refleja esa diversidad: no hay argumento ni arco dramático unificadores, sino puro entramado. El primer volumen, por ejemplo, empieza por una reflexión sobre la muerte; pasa a relatar un episodio místico que Karl Ove experimenta a los ocho años, cuando cree ver la cara de Cristo en la superficie del mar; vuelve al presente contemporáneo a la escritura del libro (2008), en el que aparecen su mujer y sus tres hijos; rememora varios sucesos de su adolescencia, incluidas cincuenta páginas sobre la logística de comprar cerveza y llevarla a una fiesta de año nuevo siendo menor de edad; alude al divorcio de sus padres; y acaba describiendo la semana en que él y su hermano Yngve, al enterarse de la muerte del padre, viajan a Kristiansand para poner en orden una casa que encuentran en estado calamitoso, llena de botellas vacías, años de mugre, manchas de excrementos y hasta un cadáver de animal putrefacto, mientras lidian con el hecho de que en ella aún vive su abuela, a esas alturas tan alcohólica como el muerto, por no hablar de senil, sucia e incontinente. En una oración, he ahí «el material». Y me he permitido escribir una oración de ese porte precisamente para dar una idea, a escala reducida, de las asociaciones que atesora el libro en su totalidad. Esta forma de hiperrealismo tiene muy poco que ver con lo que entendemos por novela realista, cuyo modelo sigue siendo la relación episódica decimonónica, con conflictos y personajes redondos. En busca de precursores de Mi lucha, se ha hablado mucho de Proust, que Knausgård mismo afirma haber no sólo leído, sino prácticamente «absorbido» en su juventud. Pero hay otras afinidades. La intermitencia de la narración, en la que cualquier detalle puede abrir paréntesis ensayísticos, recuerda El hombre sin atributos, de Robert Musil; la recursividad de los motivos, u obsesiones temáticas, hacen pensar en los escritos autobiográficos de Thomas Bernhard; y la comedia de la sinceridad desaforada, incluso de la autodegradación, remiten a un compatriota de Knausgård como Knut Hamsun, un escritor más despiadado, pero igualmente propenso a saltar de las observaciones a los sentimientos. A ellos habría que agregar las simpatías del autor por diaristas menos conocidos (fuera de Escandinavia), como el poeta noruego Olav H. Hauge, que escribió un diario de más de tres mil páginas a lo largo de cincuenta años, o el dramaturgo sueco Lars Norén, cuyos diarios contemplativos («cincuenta páginas sobre jardinería») leyó Knausgård mientras escribía Mi lucha. Aun cuando no sepamos las lenguas necesarias para acceder a estos textos, las declaraciones que ha hecho Knausgård sobre ellos son significativas: «Hay ahí algo mágico, algo hipnótico. Y 177 L A NOVEL A DE UN LITERATO lo mismo ocurre con Hauge. Se repite todo el tiempo. No es bueno si lo consideras un ensayo, no es bueno si lo consideras narrativa, pero aun así es hipnótico. Y creo que tiene que ver con que uno se encuentra muy cerca de un yo». Desde nuestro punto de vista, podría estar hablando del propio. Ante Knausgård, en efecto, nos encontramos siempre muy cerca de un yo, aunque su actitud es más reflexiva que la de la mayoría de los diaristas. El autor no sólo quiere contarnos su vida, sino además cómo se le ocurrió la idea de contárnosla y hasta cuáles son las repercusiones literarias de ello. En Un hombre enamorado anota que, poco después de terminar su segunda novela, En tid for alt (Un tiempo para todo), perdió la «fe en la literatura». Leía algo, cuenta, y «pensaba que eso había sido inventado por alguien». «Era una crisis», que no atañía únicamente a sus gustos de lector, sino al estatuto de lo ficticio. Knausgård se descubrió «incapaz de escribir así […]. La mera idea de ficción, la mera idea de un personaje inventado en una trama inventada me producía náuseas». El producto no tenía «ningún valor». Lo único que seguía teniendo valor eran «los diarios y los ensayos, la parte de la literatura que no narra, que no trata de nada, sino que sólo consiste en una voz, la voz de la propia personalidad». O, como afirma en otra parte del mismo volumen: «yo quería algo más cercano a la realidad, la realidad concreta y física, y para mí la visión venía antes que todo lo demás, también cuando escribía y leía, a mí lo que me interesaba era lo que había detrás de las letras». Dicho de otro modo, se había enfrascado en una de las utopías, por no decir la utopía, de la literatura: trascender la literatura misma. Las crisis como esa suelen suscitar agonías sobre el arte y sus límites abstractos (véase la obra de Enrique VilaMatas), pero también se curan con algo tan concreto como el hallazgo de un nuevo tema, que a menudo se halla delante de las narices del autor, o incluso detrás de sus ojos. En el ejemplo más famoso, Marcel entra en la biblioteca de los Guermantes y, tras limpiarse los labios con una servilleta, oír el tintineo de una cucharita en su taza de café y leer un pasaje de François le Champi, descubre que esos actos se han repetido en momentos muy significativos de su vida, y comprende que su obra futura versará sobre la trama oculta de su memoria. A Knausgård parece haberle ocurrido algo similar, si no tan grandioso. En la entrevista concedida a The Paris Review, relaciona la citada crisis literaria con circunstancias personales: «me hallaba inmerso en una vida menuda —cuenta—, cuidando de los niños, cambiando pañales, riñendo con mi esposa, incapaz de escribir nada». La vida no se parecía en absoluto a la «literatura». Quizás a manera de exorcismo, o simplemente por falta de inspiración, empezó a escribir sobre ello. Aunque Knausgård no menciona un «eureka» equivalente al que vemos en la Recherche, sí dice haber descubierto que allí estaba «el material que buscaba». Y, con la franqueza que lo caracteriza, aporta una de las claves de Mi lucha: «Si uno lee a Hölderlin o a Celan, y admira su escritura, escribir sobre cambiar pañales es vergonzoso, carece por completo de dignidad. Pero entonces, eso mismo se convirtió en la meta. Era la única meta. No el querer mostrar otras cosas que no fueran esa. Así es como las cosas son». Si la vida no se parecía a la literatura, la 178 LITERATURA literatura se parecería a la vida. Y yo agregaría que, precisamente porque acabó pareciéndosele, el autor encontró la dignidad literaria de la que creía carecer. Es difícil hablar de este aspecto cuando aún no disponemos del conjunto traducido y, por ende, sabemos sólo a grandes rasgos cuáles serán los temas que se tratarán en los tres siguientes. La prensa no se cansa de recordarnos —lo repito— que la saga termina con un ensayo de cuatrocientas páginas sobre Hitler y Anders Breivik, el terrorista noruego que asesinó a setenta y siete personas en la isla de Utøya. Este encuentro con el mal autorizaría en parte, es de suponer, el título general de Mi lucha, cuya problemática asociación con el de las memorias de Hitler ha hecho que el editor español, siguiendo el ejemplo inglés, lo pusiera en un cuerpo más pequeño en cubierta, en el lugar que normalmente correspondería a un subtítulo. Pero Knausgård habla de la vida como una lucha desde el primer volumen y, al menos hasta el tercero, lo hace para referirse a nada más tempestuoso que los apuros caseros del hombre escandinavo. Para quienes se pregunten dónde está el interés, o incluso el drama, una respuesta es que Knausgård enfoca lo cotidiano con la seriedad que suele asociarse a las grandes epopeyas; pero su realineamiento es doble, porque al mismo tiempo le resta protagonismo a la materia habitual de la épica. Hay algo cautivador en la posibilidad de que las vidas que casi todos llevamos, las «penas cotidianas» que una sufridora como Nadiezhda Mandelstam echaba en falta, merezcan tal nivel de atención. Un pasaje ineludible, en este sentido, es el que aparece en el primer volumen, cuando el autor explica sus quehaceres domésticos: Friego suelos, lavo ropa, preparo comidas, friego cacharros, hago la compra, juego con los niños en el patio, los meto en casa y los desnudo, los baño, tiendo ropa, doblo prendas y las meto en el armario, ordeno, friego mesas, sillas, armarios. Es una lucha, y aunque no sea heroica, la libro con una fuerza superior, porque por mucho que trabaje en casa, las habitaciones están llenas de desorden y suciedad, y los niños, que están siendo cuidados cada minuto de su tiempo despierto, son más rebeldes que ningún otro niño que yo haya visto, en ocasiones eso es una casa de locos, tal vez porque nunca conseguimos el equilibrio necesario entre distancia y cercanía, lo que es tanto más importante cuanto mayor es la personalidad implicada. Notemos, de pasada, el modo en que se expanden las dos oraciones: característicamente, Knausgård trata de incluir cada acto, cada tarea banal del día, aunque sabe que siempre quedará algo por decir. Quizás en reconocimiento de ese resto, quinientas páginas más tarde agrega: «¿A quién le importa quién fregó qué a la hora de mirar hacia atrás al resumir una vida?» Y los lectores que quieran ver en ello una contradicción son libres de hacerlo. A Knausgård, por cierto, no parecen preocuparle mucho las contradicciones. ¿Y por qué iban a hacerlo? Un narrador estable, una personalidad centrada e inamovible, sería la más burda de las ficcionalizaciones. Mi lucha está atenta a los momentos en que la personalidad parece menos definida: las crisis amorosas; las decisiones tomadas al vuelo; las mudanzas geográficas 179 L A NOVEL A DE UN LITERATO y la adaptación, no necesariamente voluntaria, a nuevos círculos sociales. Aunque la extensión de la obra dificulta la perspectiva, uno nota que las grandes líneas narrativas, incluso a nivel de cada volumen, se relacionan con un aspecto de esa fluctuación constante de la «lucha» por definirse a uno mismo. El primer volumen se concentra en la muerte del padre y, no en vano, sus temas secundarios se entretejan en torno a la entrada del narrador en la edad adulta, hasta liberarse de la figura de autoridad y pasar a ser él mismo padre de tres niños. En los volúmenes segundo y tercero, Knausgård examina otros vaivenes de su vida: Un hombre enamorado relata parte de su divorcio y segundo matrimonio; y La isla de la infancia es una especie de elegía a la niñez o, lo que es igual, a una encarnación pasada de uno mismo. Es notorio que, en cada caso, la lucha con la personalidad esconde una lucha mayor. Se dice al principio de La muerte del padre: «Pronto cumpliré cuarenta años, luego cincuenta. Cuando tenga cincuenta faltará poco para los sesenta. Cuando tenga sesenta casi setenta. Y ya está». La muerte, el fin de toda fluctuación, se esconde detrás de cada página. Como en tantos escritores conscientes de su mortalidad, lo anterior supone dos niveles simultáneos de exploración. En incontables detalles, en descripciones, en reflexiones sobre la naturaleza de tal o cual percepción, el libro de Knausgård celebra la vida, se deja maravillar por todo aquello que lo rodea; pero, asimismo, el escritor, una persona que vive dentro de su cabeza, está reñido con la vida o, mejor aún, con la idea de que la vida es «todo cuanto hay». En ningún lugar se estudia esta dialéctica tan exhaustivamente como en Un hombre enamorado, una de las meditaciones más francas que ha dado la literatura contemporánea sobre la insatisfacción que sienten muchos hombres —y uno de los temas de Knausgård es la masculinidad— al verse colmadas sus necesidades básicas: «La vida diaria con sus obligaciones y rutinas era algo que soportaba, no algo que me hiciera feliz, nada que tuviera sentido […]. Siempre añoraba estar en otro sitio, siempre deseaba alejarme de lo cotidiano, y siempre lo había hecho», dice Knausgård al comienzo. Y enseguida: «la vida que vivía no era la mía propia. Intentaba convertirla en mi vida, ésa era la lucha que libraba, porque [así lo] quería, pero no lo conseguía, la añoranza de algo diferente minaba por completo todo lo que hacía». El escritor sigue deseando que la vida se parezca un poco a la literatura. La vida contraataca con episodios de mala comedia. No faltan en Un hombre enamorado, por cierto, pasajes humorísticos, aunque Knausgård no apunte a lo chusco. Más bien se muestra consciente de que, llegada cierta posición vital, un hombre se convierte en una figura burlesca. Al menos por momentos. La metamorfosis de Knausgård se produce, por ejemplo, cuando pasea con sus tres hijos pequeños por Estocolmo, empujando un carrito de bebé, enfermo de deseos, como un espectro de la figura viril que fue. En un pasaje estupendo, entra en un centro para niños y acaba sentado en el suelo, cantando canciones infantiles, al son de la guitarra que toca una muchacha que sólo lo ve, está seguro, como a un padre emasculado más. Cuando, de vuelta en casa, su mujer le pregunta cómo le fue, contesta: «Terrible». Lo dice en serio, pero también, y aquí está la clave del pasaje, lo 180 LITERATURA escribe en broma. ¿Y qué pensar de la ocasión en que, en una fiesta de cumpleaños a la que ha llevado a una de sus hijas, se encierra en el baño para no tener que seguir soportando las perogrulladas de los demás padres? Son momentos triviales, y los dilemas distan de ser importantes para la humanidad, pero la franqueza con que se exponen no tiene nada de trivial, especialmente cuando atañe a otras personas. Knausgård parece decir siempre lo que piensa, y el hecho de ponerlo por escrito es novedoso, porque rompe con las convenciones sociales que alientan a los escritores de memorias a reírse cuanto quieran de sí mismos, siempre y cuando contengan cualquier juicio medianamente negativo sobre los demás. Aquí la franqueza señala implícitamente la hipocresía de las normas sociales. Pero, ¿basta con la franqueza? ¿Y qué distingue la vida y las opiniones de Karl Ove Knausgård, presunto hombre de a pie noruego, de los desvaríos propios de un escritor que no se esforzara ni tan siquiera en dar forma a su material? Entramos en terreno difícil, pero una respuesta posible estriba en la calidad de las observaciones. Lo primero que salta a la vista son los pasajes ensayísticos, donde el autor explora nociones recibidas a contrapelo y, a menudo, llega a conclusiones sorprendentes. Pero está también la prosa misma. Es cierto que, a juzgar por las traducciones españolas, Knausgård difícilmente podría competir con el lirismo de Proust o la sinuosa elegancia de Sebald, pero la suya es una prosa sumamente versátil, capaz de moverse sin solución de continuidad por registros muy variados que van desde la descripción más o menos tradicional al detalle psicológico. Considérese el siguiente pasaje, en el que describe a una amiga de su mujer, con muy buen ojo para la caracterización: Había en ella algo obstinado, no de manera oscura, sino más bien como si empleara todos sus esfuerzos en mantenerlo todo atado, ella incluida. Era alta y esbelta, siempre bien vestida, naturalmente a su manera, y guapa con su piel pálida y sus pecas, pero al acabarse la primera impresión, surgía ese rasgo estricto en los pensamientos que uno se formaba de ella, al menos así fue para mí. Al mismo tiempo había en ella algo cándido, en especial cuando se reía o se entusiasmaba y la tenacidad era vencida. No cándido en el sentido de inmaduro, sino cándido o infantil como en el juego, y relajado. Aun cuando la traducción suena floja, se ve claramente a la persona conforme Knausgård acumula adjetivos que califican tanto sus atributos como la impresión que estos le producen. O probemos con la siguiente frase, cuando un detalle del mundo físico —una mancha— dispara un momento de introspección: No es que me llamara mucho la atención, sólo lo registré, porque imágenes como ésa las hay en todos los edificios y casas, creadas por desperfectos en suelos y paredes, puertas y listones —una mancha de humedad en un tejado puede parecer un perro corriendo, una capa desgastada de pintura en una escalera exterior, un valle cubierto de nieve y una lejana sierra de fondo, sobre las que las nubes parecen llegar en 181 L A NOVEL A DE UN LITERATO masa—, pero a pesar de todo debió de poner en marcha algo dentro de mí, porque cuando me levanté unos diez minutos más tarde para llenar la tetera de agua, me acordé de repente de algo que sucedió una noche mucho tiempo atrás, en mi lejana infancia, en la que vi una imagen parecida en el agua, una imagen que salió en las noticias sobre un barco desparecido en el mar. De nuevo notamos el detallismo acumulativo («en suelos y paredes, puertas y listones»), pero lo más satisfactorio es cómo la oración se divide en dos mitades, separadas por el paréntesis, que coinciden con los dos ámbitos que describe: el exterior y el interior. Con independencia de la elegancia verbal, que en traducción sólo puede juzgarse a medias, hay elegancia de concepción: Knausgård es un escritor que, porque piensa claro, puede mostrar con claridad aquello que recuerda o inventa. De resultas, la escritura es casi siempre interesante, por más que la materia sea a veces insípida. Uno no suele darse cuenta de lo valioso que es un estilo de estas características, poco llamativo pero bien concebido, hasta que lo echa en falta. Pongan la oración citada al lado de cualquiera de Javier Marías y verán a lo que me refiero. ¿Quién sería comparable a Knausgård en español? Yo diría que Roberto Bolaño, otro prosista que combina el desbordamiento de superficie con la agudeza perceptiva de fondo. Las críticas más frecuentes que se le hacen a la obra de Knausgård suelen achacarle precisamente la ausencia de control formal. Y son críticas más o menos válidas, si se cree que toda novela ha de ser una estructura acabada, un mecanismo perfecto para transmitir al lector una experiencia imaginaria. Pero aquí entra en juego una cuestión de magnitud que, en cierto modo, neutraliza las críticas. Las miles de páginas de Mi lucha, sus muchas tangentes y digresiones, se hacen eco de la resistencia de la literatura a cerrarse sobre sí misma. Más aún, cuando Knausgård dice sentirse asqueado de la ficción, habla en nombre de un malestar que la novela viene ventilando desde hace tiempo en relación con sus propias convenciones y los convencionalismos asociados. ¿Qué gran escritor no desea desbaratar el tinglado de la caracterización, el artificio de la intriga, las oportunas coincidencias que han sido el sostén de la narrativa en prosa desde hace siglos? En un libro que acaba de aparecer en español (confesión: soy el traductor), el escritor norteamericano David Shields llama a la expresión contemporánea de ese deseo «hambre de realidad». Y la fórmula suena ideal para Knausgård, un novelista que, declarada y continuamente, quiere acercar la literatura a la inmediatez de la vida. ¿Cómo se expresaría esa inmediatez? Shields señala algunos rasgos generales que me parecen muy relevantes en este caso puntual: «Aleatoriedad, espontaneidad, apertura a lo accidental y lo impremeditado; riesgos artísticos, urgencia e intensidad emocionales, […] plasticidad formal, puntillismo; crítica como autobiografía; autorreflexividad, autoetnografía, autobiografía antropológica; borramiento […] de la distinción entre ficción y aquello que no lo es». Todo lo anterior se observa con especial claridad en La isla de la infancia, el tercer volumen de la saga, que se ha hecho esperar bastante en las librerías de habla hispana (en inglés, por ejemplo, ya puede comprarse el cuarto). Antes caractericé 182 LITERATURA el libro como una elegía a la infancia, pero, en términos de forma, es una sucesión desprejuiciada de observaciones, epifanías a medias, recuerdos cotidianos y anécdotas con escaso peso específico. El efecto acumulativo del todo, sin embargo, es cautivador. En un enorme salto temporal, Knausgård empieza imaginando la llegada de su familia a la isla del título un día de 1969, cuando él es un «bebé vestido con puntillas». La escena, reconstruida a partir de fotografías, llama la atención por su veta documental; pero en esa reconstrucción Knausgård ve más montaje que memoria: «Por supuesto, no recuerdo nada de ello», dice. E incluso: «me es absolutamente imposible identificarme con el bebé que fotografiaron mis padres, hasta el punto que me parece un error usar la palabra “yo” para [describirlo]. ¿Es esta criatura la misma persona que la que está sentada escribiendo en Malmö?» Tácitamente, la respuesta es negativa. Pero si recordar ciertas cosas equivale a tratar de resucitar a un muerto, una excepción la ofrece la memoria involuntaria, proveedora de «esos recuerdos que —según Knausgård, más proustiano que nunca— no están fijos y no pueden ser evocados por la voluntad, sino que, en determinado momento, por así decirlo, se sueltan, suben a la conciencia por cuenta propia y flotan allí un rato como medusas transparentes, despertados por cierto perfume, cierto sabor, cierto sonido…» A tan solo diez páginas del comienzo, hemos entrado en el tipo de edén sensorial en que el pasado puede emanar de una taza de té. No hay madalenas en Knausgård, pero sí un asombroso ejercicio de asociaciones, donde cada detalle remite a otro, y a otro más, conforme se aglutinan en episodios narrativos. Todo es material lícito: el miedo físico que a Karl Ove le provoca su padre, el tedio de la escuela, los paseos por el bosque con su amigo Geir, las excursiones de ambos a un basurero. En un pasaje que se ha hecho famoso, y que podría haber compuesto un exégeta de lo cotidiano como Nicholson Baker, describe en tantas palabras como tiene este párrafo los cereales que come su hermano. En otro, más memorable aún, cuenta cómo él y Geir juegan en el bosque a trepar a los árboles y defecar desde lo alto: «A veces me aguantaba varios días para hacer uno bien grande». ¿Cincuenta páginas sobre jardinería? ¿Qué tal cinco sobre abono, Lars Norén? Si algo une a todas esos episodios y dramas minúsculos es la revelación de que la infancia es una época en la que nuestros actos tienen un significado inmanente. Nada es tan real como entonces, porque entonces no nos cuestionamos la realidad. Igualmente desprejuiciada, la prosa recrea la sensación de que «los momentos desfilaban a toda prisa, pero los días que los contenían pasaban casi sin que nos diéramos cuenta». Pero hay también un truco muy sagaz de perspectiva. Cuando, por ejemplo, el pequeño Karl Ove empieza a sentirse atraído por el sexo opuesto, el adulto que está escribiendo en Malmö lo cuenta con el mismo entusiasmo que lo haría el niño: el narrador se mimetiza con el lenguaje del personaje, como han hecho siempre los cultivadores del discurso indirecto libre, mientras la mímesis se reafirma en la soltura de la narración. Liberado de exigencias argumentales, Knausgård explora a su aire las reverberaciones de sus recuerdos. El encanto reside en lo que Knausgård llama «la voz de la propia personalidad», incluso cuando la personalidad muestra su hilacha 183 L A NOVEL A DE UN LITERATO más oscura. A poco de preguntarse por su ego pasado, el autor salta al futuro: «¿Es la criatura de cuarenta años que está sentada escribiendo […] la misma que el anciano encorvado que, dentro de cuarenta años más, estará babeándose y temblando en un asilo de algún bosque sueco? Por no hablar del cadáver que, en algún momento, quedará extendido en la morgue. Aún llamado Karl Ove». No es la menor virtud de este gran libro conectar dos realidades incómodas: la elegía es un lamento fúnebre, la infancia perdida un presagio de la muerte. 184 Realismo limpio ISMAEL BELDA 1 Canadá Richard Ford Trad. de Jesús Zulaika Barcelona, Anagrama, 2013 510 pp. 24,90 € En un libro más o menos reciente del crítico literario James Wood (How Fiction Works, Londres, Cape, 2008), se hace breve referencia a cierta simplicidad norteamericana, que es puritana y coloquial en su origen, y que podemos reconocer, precisamente, en los antiguos sermones puritanos, en la obra de Jonathan Edwards, en las memorias de Ulysses S. Grant, en Mark Twain, en Willa Cather y en Hemingway, y también en escritores en apariencia más barrocos, como Melville, Emerson o Cormac McCarthy. «Una especie de fuego extático que reduce las cosas a lo esencial», dice Marilynne Robinson en su magistral y austera novela Gilead. Esta sencillez, podríamos añadir, que es también en parte la de Thoreau, Robert Frost o Stephen Crane, tiene que ver con la búsqueda de lo esencial en un universo innumerable y caótico, con cierta franqueza o inocencia mítica americana, con el rechazo hacia la mentira de la civilización, y también con los inmensos espacios abiertos de América, con la ausencia de un centro visible y de límites, con la libertad y con la sensación de libertad, con la naturaleza, con la obsesión de desaparecer, con la soledad y con la muerte. La poesía de los espacios abiertos de América. La inmensidad sin límites de un país (imaginario) que no es más que un gigantesco experimento. Hay dos Américas: 1. Ismael Belda es escritor y crítico literario. REALISMO LIMPIO una América de la imaginación, donde todo es posible, donde el paisaje es Dios; y después está la América real. O quizás hay infinitas Américas. «El país sin límites en que vivíamos», dice sobre Estados Unidos Dell Parsons, el narrador y protagonista de Canadá, la última novela de Richard Ford. Y su padre, Bev Parsons, espera que, tras el robo que va a cometer, «lo engulla el espacio vacío» para no ser capturado. «Los vastos espacios abiertos serían su principal aliado», piensa antes de que lo detenga de forma rutinaria la policía. Bev está obsesionado con el Sputnik, con un satélite que vigila todos nuestros actos desde el espacio. Hay un sutil hilo argumental en Canadá acerca de la libertad y del significado de las fronteras y de la civilización, que se ejemplifica en parte en la oposición Estados Unidos/Canadá. Cuando Dell cruza la frontera y se instala en la provincia de Saskatchewan, en el pueblo fantasma de Partreau («un museo dedicado a la derrota de la civilización, una civilización que hubiera sido barrida para florecer en otra parte, o tal vez nunca»), Arthur Remlinger le dice que en Estados Unidos a una pequeña ciudad fantasma como aquella nunca se le hubiera permitido permanecer, desaparecer poco a poco por sí misma. «Seguro que quemarían todo lo que ha quedado; los de allí abajo, los de mi país», dice el personaje de Arthur Remlinger, estadounidense huido a Canadá por su pasado como terrorista de extrema derecha. «Los canadienses están vacíos», dice Charley Quarters, el inolvidable mestizo travesti de la segunda parte, «los estadounidenses, en cambio, están todos llenos de engaño y destrucción. [....] Algo se mete dentro de mí cuando voy allá abajo [a Estados Unidos] y algo sale de mí cuando vuelvo aquí arriba». Canadá, me apresuro a decir, es una novela espléndida. Muy hermosa y muy triste. Con ella, Richard Ford ahonda en la vena de libros anteriores como Rock Springs o Wildlife (Incendios, en la traducción española), pero se eleva muy por encima de éstos y firma una obra mucho más inspirada, mucho más amplia y profunda y, como ocurre con tantas novelas de gran envergadura, poseedora de ciertas irregularidades e imperfecciones que quizá forman parte consustancial de su propia concepción. Es tentador poner Canadá junto a algunas de las mejores novelas de escritores de su generación, la de los norteamericanos nacidos en la década de los cuarenta, como por ejemplo Árbol de Humo o Already Dead, de Denis Johnson; Gilead y Housekeeping, de Marilynne Robinson (con esta última guarda además algunos parecidos superficiales: los dos hermanos abandonados, la inmensidad vagamente hostil de la naturaleza, el squalor); Pequeño, grande, de John Crowley; o One Thousand Acres (Heredarás la tierra) y The Greenlanders, de Jane Smiley. Uno de los grandes placeres de este libro es la precisión asombrosamente sensorial de su escritura. Por ejemplo, se diría que hay un gran tema en Canadá, que consiste únicamente en olores. Los personajes, los escenarios, las situaciones, tienen todos su propio olor, muchos de ellos descritos de forma maravillosamente vívida. La procesión de sensaciones olfativas es impresionante y contribuye a sumergirnos en el universo de la novela («el aliento le olía dulce por el dentífrico Ipana y acre por el té», «el aire de la noche era tan dulce como pan», «me bajé y aspiré los ricos olores del 186 LITERATURA polvo y del trigo y de algo vagamente podrido, tan sólo una fina hebra de olor», «no recuerdo cómo era el aspecto de los cuerpos, ni cómo olían», «había estado llorando y olía a lágrimas y a cigarrillos», «el río tenía un olor dulce en la brisa caldeada de la mañana», «olía a desinfectante de pino y a algo dulce como el chicle», «aspiré los aromas de perfumes de mujer, el olor dulce del jabón, de los helados y refrescos, el áspero olor de los medicamentos de la trastienda», «activaba en mí —durante el rato que seguía— la necesidad de oler lo que no debía oler, gustar el sabor que sabía que me repugnaba, abrir los ojos a cosas de las que cualquier persona apartaría la mirada; dicho de otro modo, me hacía hacer caso omiso de los límites», y un largo etcétera). Hay, por otro lado, una sutil pero penetrante sucesión de las transformaciones de la luz a través del día, a través de las estaciones, de los cambios del sol, de la lluvia y del viento. Hay también indelebles y muy numerosas apariciones de animales. La novela comienza de forma engañosamente dramática: «Primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres. Y luego lo de los asesinatos, que vinieron después. El atraco es la parte más importante, ya que nos puso a mi hermana y a mí en las sendas que acabarían siguiendo nuestras vidas. Nada tendría sentido si no se contase esto antes de nada». En realidad, por supuesto, hay muy poca violencia y nada de acción trepidante. El narrador es Dell Parsons, un profesor retirado de sesenta y seis años que relata hechos acaecidos cuando tenía quince. Estamos a finales del verano de 1960. Dell y su hermana melliza Berner son hijos de Bev Parsons, un miembro retirado de las fuerzas aéreas (alto, guapo, sureño, extrovertido, un tanto simple), y de Neeva (menuda, de aspecto peculiar, judía, introvertida, intelectual), y han pasado casi toda su vida trasladándose de una base militar a otra. A finales del verano de 1960, viven desde hace cuatro años en la pequeña localidad de Great Falls (Montana), en el noroeste de Estados Unidos. Bev, dado a los negocios sucios de poca monta, contrae deudas con un grupo de indios cree con los que está implicado en un chanchullo de venta de carne robada. Ante las amenazas de éstos, decide absurdamente robar un banco junto con su mujer. Ninguno sabe absolutamente nada de robos y pronto son encarcelados. Este es el punto de no retorno en la vida de los dos hermanos, el hecho que arruinará sus vidas. El lector sabe desde el principio qué es lo que va a pasar (aunque no sepa exactamente cómo) y toda la primera parte de la novela consiste en un lento acercamiento al momento del atraco y de la posterior detención de Bev y Neeva, así como en una minuciosa exploración de todos los recuerdos de Dell concernientes a aquellos días («Para mí, es esa aproximación progresiva al punto de no retorno lo que resulta fascinante», nos dice el narrador). Dell lanza preguntas para las que no tiene respuesta, formula hipótesis, indaga en la responsabilidad, o irresponsabilidad, de estas dos personas completamente normales que de pronto se convirtieron en criminales, intentando conciliar «el lado normal y el lado catastrófico de su familia». La atmósfera es claustrofóbica, por momentos hipnótica («Teníamos muy poco que hacer si no había colegio o estábamos con nuestros padres en casa, observándoles, o ellos observándonos a nosotros»). La narración avanza en esa primera parte de forma extremadamente morosa y se convierte en algo 187 REALISMO LIMPIO obsesivo, por momentos desafiante para el lector. El fluir del relato, hecho a base de capítulos muy cortos a menudo rematados por un falso tono conclusivo, no termina de avanzar, y además es aquí donde con más frecuencia la prosa de Ford tiende peligrosamente a lo sentencioso, a esa manía de condensarse en aforismos de sabiduría que tan fácil resultaba parodiar, por ejemplo, en El periodista deportivo. Sin embargo, algo ocurre hacia el final de esta primera parte. La novela, de forma casi imperceptible, se abre de pronto como una gran inflorescencia tardía, y entonces parece como si la narración despertara y el lector abriese por fin los ojos. Es a partir de aquí cuando Canadá se convierte en algo verdaderamente irresistible e inolvidable, mientras va cerrándose suavemente esa primera parte del libro: los dos hermanos en la casa vacía, paseando en un anochecer de verano por el barrio donde no conocen a nadie; la visita de Rudy, el «novio» de Berner; esa última noche que no volverá a mencionarse. En la segunda parte, encontramos a Dell cruzando la frontera de Canadá gracias a una amiga de su madre, instalándose en la devastada y fantasmal localidad de Partreau y empezando a trabajar en el hotel Leonard, propiedad de Arthur Remlinger, una mezcla de Kurtz y Gatsby, que será el personaje adulto central de esta segunda mitad, como Bev y Neeva lo son de la primera. Allí sucederán los asesinatos que nos anunciaba el comienzo de la novela y allí Canadá alcanza su insospechado esplendor. Empieza la nueva historia de Dell en mitad del paisaje de la pradera canadiense, desolado y al mismo tiempo lleno de vida y de belleza, una nueva existencia miserable y solitaria y, sin embargo, en cierto modo exultante de libertad y de pura amplitud vital. El ritmo es aquí puro empuje hacia delante, a pesar de que la acción está reducida al mínimo. Hay algo dickensiano en estos capítulos, en la historia de un muchacho, solo en el mundo, que se pone a trabajar en un hotel con perfecta diligencia (también es posible recordar El desaparecido —América— de Kafka), así como en el ya mencionado Charley Quarters, un personaje totalmente fascinante. En esta parte, Ford parece casi todo el tiempo tocado por la pura gracia del ángel de la literatura. La detallada realidad que construye Ford es por momentos casi abrumadora: Yo me metía en mi cuarto [...] y luego oía a los cazadores subir a las habitaciones con estrépito, riendo, tosiendo, metiéndose unos con otros, entrechocando vasos y botellas, utilizando el cuarto de baño, haciendo sus ruidos íntimos y bostezando, y las botas seguían golpeando el suelo hasta que los Sports cerraban la puerta de los cuartos y empezaban a roncar. Era entonces cuando se podía oír voces individualizadas de hombres surgidas de la fría calle principal de Fort Royal, y puertas de coches que se cerraban, y el ladrido de un perro, y las máquinas auxiliares que cambiaban de raíles los vagones de grano, en la parte de atrás del hotel, y los frenos automáticos de los camiones que se detenían ante los semáforos, cuyos potentes motores volvían ruidosamente a la vida y salían rumbo a Alberta o Regina, dos lugares de los que yo nada sabía. Mi ventana estaba justo debajo del alero, y el cartel rojo del Leonard 188 LITERATURA teñía el aire negro de mi cuarto, mientras que antes, en mi casucha, sólo había tenido luz de luna y velas y un cielo lleno de estrellas y el fulgor del remolque de Charley. Las escenas más dramáticas, por otro lado, están relatadas con ese laconismo inmensamente poético que asociamos con Defoe, con las sagas islandesas, con Hemingway; por ejemplo, los asesinatos, o el maravillosamente delicado episodio de incesto. Canadá es la historia de los errores de unos adultos vistos a través de los ojos de un niño, un planteamiento que Ford ya había utilizado con anterioridad. La responsabilidad, la pérdida de la inocencia y, como hemos mencionado más arriba, la libertad (en cuanto al albedrío individual opuesto al bien general, esa dicotomía tan específicamente americana) son algunos de los temas que recorren la novela. Hay otro motivo importante, que se inaugura con una cita: «Ruskin escribió que la composición es la disposición de cosas desiguales. Lo que significa que el autor de la composición es quien determina qué es igual a qué, y qué importa más y qué es lo que puede dejarse a un lado del paso veloz de la vida hacia delante». Convertir la materia incomprensible de la vida en hechos susceptibles de ser ordenados o descartados para formar una narración que arroje luz sobre nuestra existencia sería, se nos dice, la única esperanza de cada ser humano, y también la tarea del escritor. Sin embargo, la intención clarificadora y aun instructiva de esta empresa (de la que emana el libro que el sexagenario profesor escribe) choca con cierta renuencia confesa, por una parte, a conceder la justa importancia a ciertos elementos de su narración y, por otra, a leer más allá de la cara más visible de los hechos (lo cual es una reacción a su antigua obsesión por «imaginar el mundo como su contrario», en palabras de su madre). «No hay que buscar sentidos opuestos u ocultos —ni siquiera en los libros que leen—, sino mirar todo lo de frente que puedan las cosas que pueden ver a la luz del día», les dice a sus alumnos. Por ejemplo, quizás el personaje más cautivador e inolvidable de la novela (aparte del propio Dell adolescente) sea Berner Parsons, que se separa de su hermano al final de la primera parte y a quien éste no volverá a ver en décadas. Esta tragedia central pero soterrada, la separación de los mellizos, es, sin embargo, apartada a un lado por el narrador: «Centrarme mucho en la marcha de Berner haría que todo esto pareciera tratar de la pérdida, y no es así como veo las cosas aún hoy. Pienso que lo que cuento trata del progreso, y del futuro». El lector percibe la pérdida de Berner como el drama primordial del libro, pero se le transmite gracias a la maestría de Richard Ford (hay una conmovedora carta de Berner que llega a Saskatchewan; hay una carta que Dell le escribe pero que no envía; y durante el último y lancinante encuentro entre los dos hermanos, el recuerdo de aquella última noche en la casa, que nadie menciona, es lo que quizá marca el tono), y a pesar del forzado optimismo de Dell, quien prefiere mirar hacia otra parte. El adolescente Dell, ese muchacho de quince años ingenuo, frágil, siempre correcto, obsesionado con el ajedrez (al que no sabe jugar) y con la cría de abejas (quizá porque siente nostalgia de un orden cristalino que su vida no tiene), poseedor de una mirada clara, llena de atención y de compasión, es el mayor hallazgo de Canadá. Es 189 posible que a través de sus ojos podamos atisbar también los errores, o al menos la debilidad, del adulto en que él mismo se convertirá. Valle-Inclán, sin mitos JOSÉ-CARLOS MAINER 1 La espada y la palabra. Vida de Valle-Inclán Manuel Alberca Barcelona, Tusquets, 2015 776 pp. 26,90 € Las máscaras pertinaces Manuel Alberca concluye esta notable y amena biografía de Valle-Inclán justo en la jornada de su entierro, para desmentir alguna de las palabras finales que se le atribuyeron y algunos episodios inventados que circularon como ciertos y que tuvieron como escenario el propio sepelio. Sin duda, afirma, todo «era una prueba más de la empatía que siempre despertó el personaje público y sus máscaras entre la gente. Pero ahora la leyenda debe cesar para que hable el relato veraz de los hechos». No sé si, a estas alturas, cabe apelar a tal cosa cuando Valle-Inclán es, sin duda, el autor español del siglo xx más concienzudamente estudiado y mejor conocido. Pero también es cierto que hasta 1960 no fue así y que su posteridad inmediata —rica de anécdotas y más atraída por su etapa modernista que por la de su madurez expresiva— le relegó ante figuras como Unamuno y Azorín, e incluso Baroja; después, lo cierto es que el inventor del esperpento y el renovador de la escena española sacó ventaja a todos y, en el cincuentenario de su muerte, en 1986, Gonzalo Torrente Ballester solemnizó 1. José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son La isla de los 202 libros (Barcelona, Debolsillo, 2008), Modernidad y nacionalismo, 1900-1930 (Barcelona, Crítica, 2010), Galería de retratos (Granada, Comares, 2010), Pío Baroja (Madrid, Taurus, 2012), Falange y literatura (Barcelona, RBA, 2013) e Historia mínima de la literatura española (Madrid, Turner, 2014). VALLE - INCL ÁN , SIN MITOS por escrito lo que entonces pensaban casi todos: que era el mayor escritor español del siglo xx. Hoy el primer puesto andaría más disputado, pero nadie lo desbancaría del quinteto (o sexteto) de cabeza. Pero las máscaras han sido pertinaces porque también eran y son «hechos», aunque lo sean a su modo. Lo cierto es que Valle-Inclán contribuyó como nadie a la aureola de excentricidad, intransigencia e intemperancia que siempre lo acompañó y que buscó como sello de identidad personal. Uno de sus más inteligentes valedores, Manuel Azaña, le previno del daño que podía ocasionar a su fama, en el precioso artículo «El secreto de Valle-Inclán» (1923): «Es probable que esté destinado a soportar una desfiguración grosera, popular, y que dure en la memoria del vulgo como un carácter terrible, agrio. ¿No padece Quevedo una reputación de procaz deslenguado?» El ejemplo no parecía descabellado y también lo esgrimió Unamuno con ocasión de su hermosa despedida de 1936, que luego comentaremos. Como el autor del Buscón, ningún otro escritor de su tiempo tuvo una intimidad tan inaccesible y pocos, sin embargo, contaron tantas cosas de sí mismos. Pero la intensidad de sus afectos sólo aparecía en su obra literaria; su vida parecía resolverse en anécdotas divertidas (y alguna vez apócrifas), réplicas venenosas o fantasías heroicas (que son lo contrario de lo íntimo). Al lado de tanta bisutería autobiográfica, exhibió —con mucha exageración, sostiene con razón Manuel Alberca— sus desazones vitales, que tampoco son exactamente la intimidad de un espíritu: Quevedo se quejó de sus tiempos menguados y Valle-Inclán, de sus postergaciones, de sus pocos ingresos y de la pobreza espartana de su vida. Ambos recurrieron con frecuencia el favor de sus amigos, o al del poder público, con una mezcla de soberbia, indiscriminación y chantaje; exageraron sus dolencias (que no fueron pocas, sin embargo) e incluso acabaron muy mal en sus matrimonios. Un profesional de la literatura Los testimonios y las cuentas que en este libro se esgrimen (y que conforman, entre otras cosas, una importante y necesaria biografía editorial de Valle-Inclán) no dejan lugar a dudas: nuestro escritor nunca fue pobre. Cambió de editores a menudo, sostuvo una estrategia de prestigio (de la que el empeño de sus Opera Omnia es testimonio evidente), se reservó la distribución de muchas tiradas de sus libros, utilizó con largueza la prensa como soporte de la publicación (o reedición) de sus obras y, en definitiva, logró ingresos holgados e incluso obtuvo de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) el sueño de muchos: una suerte de salario mensual de tres mil pesetas que, entre 1928 y 1931, le aseguraba una vida más que acomodada. Pero mucho antes, cuando se presentó en Madrid a hacerse un nombre (con los cuentos de Femeninas, de 1895, como carta de presentación), Valle llevaba como viático un sueldo de dos mil pesetas al año en cuanto empleado fantasma del Negociado de Construcciones de la Dirección General de Instrucción Pública (en ese mismo ramo y unos años después, el sueldo inicial de los maestros nacionales era exactamente la 192 LITERATURA mitad). En 1931, los términos del divorcio que le impuso Josefina Blanco —asesorada por la abogada y diputada radical Clara Campoamor— le resultaron muy gravosos, como lo venía siendo ya la educación de una prole abundante que tuvo a edad tardía, pero esta biografía deja ver que había vivido bastantes años de bonanza, a los que siguió la protección decidida del gobierno republicano. Su amigo y admirador Manuel Azaña, con el concurso del ministro Fernando de los Ríos, proveyó para él cargos —conservador general del Tesoro Artístico Nacional y director del proyectado Museo de Aranjuez— y le confirió la dirección de la Academia Española en Roma, que ocupó hasta noviembre de 1934, entre peleas, quejas y reclamaciones, informes valiosos que eran desestimados por sus superiores y continuos y largos viajes a España. Y mientras se gestionaron aquellas ayudas, Valle no tuvo inconveniente en arrimarse a las huestes de Lerroux, por si había algún escaño que no estuviera comprometido, o por si los radicales llegaban al poder, como lo hicieron en 1934. En mayo de 1931, Azaña lo consignó en sus diarios íntimos de un modo que puede parecer brutal: «De Valle-Inclán, como no lo fundan de nuevo, no podrá hacerse un hombre respetable». Es patente que Valle asociaba la grandeza de espíritu a la precariedad de bienes y la notoriedad literaria a la incomprensión y el desdén de los más. Quizá se limitaba a reproducir un eco de lo que la historiografía romántica sostenía sobre la vida y fortuna de Cervantes, o lo que se recordaba de la azacaneada biografía de Zorrilla. Siempre se vio como un aristócrata del espíritu perdido entre una tropa de villano,s y puede que llegara a creerse que era el vástago de una familia hidalga y que su fe en el carlismo equivalía a la autodefensa de un kulak marginado por una democracia liberal hecha para horteras. Alberca expone muy sensata y concienzudamente el panorama de una familia más bien de tendencias liberales, de antecedentes conocidos (y parcialmente aristocráticos, incluso), en la que la fusión de los apellidos Valle e Inclán fue cosa corriente, y en la que el disfrute de algunas propiedades agrarias e inmobiliarias se combinaron con cargos políticos y con inversiones industriales en los ferrocarriles de una Galicia que se modernizaba como el resto de España. El ensueño carlista y la invención de un país todavía feudal por parte del joven Valle-Inclán se fraguaron, sin duda, en sus años estudiantiles en Santiago, donde jamás concluyó sus estudios de Derecho (se atascó en la asignatura de Hacienda Pública, lo que parece un síntoma), pero donde practicó la esgrima y la equitación, frecuentó casinos y tertulias, leyó mucho y se acostumbró a la impunidad de la invención: en 1892 publicó en El Globo un artículo, «En el tranvía», en el que narraba un encuentro con Zorrilla. Pero el viejo romántico (que ni entonces ni nunca fue republicano, por cierto) murió al año siguiente y en 1892 ya no salía de su domicilio. Poco después volvía a publicar el mismo artículo en la prensa de México, donde residió un año, escribió bastante, tuvo alguna pendencia patriótica (en su condición de gachupín) y regresó como el soldadote del soneto cervantino: «Fuese, y no hubo nada». El viaje importante fue el de la segunda mitad de 1921, cuando conoció y defendió la revolución y saludó con entusiasmo al presidente 193 VALLE - INCL ÁN , SIN MITOS Obregón, manco como él (sus andanzas pueden leerse en el excelente capítulo que Alberca titula «Huésped de honor»). Pero no es fácil suscribir que en 1892 volviera de México con el «modernismo en su equipaje». Alberca acierta al recordar que Valle-Inclán no fue precisamente un autor precoz. Era un cuarentón cuando dio signos ciertos de maestría estética y de originalidad en las dos primeras Comedias bárbaras y en La guerra carlista, además de anticipar milagrosamente el universo y el tono de su madurez en la novela corta Una tertulia de antaño. Compensaría con creces el retraso porque —como advierte también Alberca— fue capaz de ofrecernos una porción de obras maestras en 1920 (Divinas palabras, Luces de bohemia, Farsa y licencia de la Reina castiza, El pasajero) y de escribir Tirano Banderas y los dos primeros volúmenes de El ruedo ibérico (La Corte de los milagros y Viva mi dueño), entre 1926 y 1928, lo que es casi un prodigio. Como la de Cervantes, la de literatura de Valle-Inclán fue fruto de madurez y de experiencia de la vida, también de sabias distancias o coincidencias —diríase que espontáneas, intuitivas— con las más atrevidas ideas estéticas de su tiempo. Sabemos poco, sin embargo, de lo que Valle-Inclán leyó y de lo que «respiró» de su ambiente; este libro habla poco de ello y quizá convendría no haber olvidado —lo señaló hace muchos años el ensayo La anunciación de Valle-Inclán, de Valentín Paz Andrade— su temprana frecuentación de la biblioteca pontevedresa de Jesús Muruais, bien provista de la nueva literatura decadentista francesa y de la traducida a esta lengua. No nos engañemos: la concepción de las Sonatas, con su vindicación del pasado «políticamente incorrecto» y su desenvoltura de narrador galante la adquirió en las páginas de Jules Barbey d’Aurevilly. Pero también estoy convencido de que su idea fatalista de la Historia y la concepción de los personajes de La guerra carlista debe muchísimo a la impregnación de Tolstói, como yo apunté, a título de hipótesis, hace ya algunos años. Y que, en general, la literatura rusa dejó notable huella en la mezcla de piedad y desgarro con que se acercó, ya siempre, a sus criaturas. Por otros senderos de una biografía: Valle y los demás La biografía de Manuel Alberca ha buscado más el trazo de una semblanza personal (y profesional) del escritor, a costa de la dimensión más específicamente literaria, que aparece aquí y allá, por puesto, pero no de forma sistemática. Las setecientas páginas de este volumen han preferido poner en claro un perfil desmitificador (que, ni mucho menos, quiere decir justiciero) y alumbrar los pasos de una vida pública, que se ha sustentado en la indagación propia de muchos tramos de su existencia y que, en algunas etapas, complementa y pondera muy bien lo que ya habían aportado una serie de monografías recientes y muy valiosas: la compilación de Luis Mario Schneider de los documentos en Todo Valle-Inclán en México (1992), el libro de Jesús Rubio y Antonio Deaño, Valle-Inclán y Josefina Blanco. El pedestal de los sueños (2011), la documentación de Margarita Santos Zas y sus colaboradores contenida en Todo Valle-Inclán en Roma (1933-1936) (2010), además de las pacientes y beneméritas 194 LITERATURA colecciones de entrevistas periodísticas, cartas y artículos dispersos en las que, desde los años ochenta, se han afanado Dru Dougherty, Amparo de Juan Bolufer, Javier Serrano Alonso y Joaquín y Javier del Valle-Inclán, que constituyen, a la fecha, un acervo documental del que disfrutan muy pocos escritores. Todos esos datos invitaban a explorar vericuetos de la vida del escritor que yo echo de menos en el libro de Alberca. Aquí sólo en una ocasión se habla del consumo de opiáceos que, sin duda, fue inseparable de sus dolencias de vejiga y de una visión de las drogas que, en su tiempo, no delimitaba la prescripción médica y la adicción. Pero, hecha esta necesaria salvedad, el poemario La pipa de kif, así como las numerosas alabanzas de la relación de la droga y la inspiración que Valle hizo en sus cartas, no deberían pasarse por alto. Entre otras cosas porque no fue el único escritor de su tiempo interesado por el tema (desde Jean Cocteau hasta Walter Benjamin). Tampoco resultan simpáticos, sin duda, los coqueteos del escritor con el ocultismo, que se hacen tan patentes en La lámpara maravillosa y que han sido materia estudiada con solvencia por valleinclanistas como Eva Llorens y Virginia Garlitz. Alberca cita alguna afición espiritista en sus tiempos de estudiante en Santiago y habla muy por encima de los referentes esotéricos de La lámpara maravillosa. Pero esa dimensión ocultista tampoco fue ajena a la curiosidad de otros escritores: valga aquí la cita de W. B. Yeats, T. S. Eliot y Fernando Pessoa. Aquellos fueron algunos de los senderos en que los pasos de Valle se cruzaron con las grandes intuiciones estéticas de su tiempo; por eso, también hubiera querido que se hiciera mayor hincapié en sus proclamas estéticas más contundentes, desde el artículo «Modernismo» de 1902 (en el que identifica el movimiento artístico con los efectos del uso sistemático de la sinestesia) y la jugosa «Breve noticia acerca de mi estética cuando escribí este libro» (que prologó Corte de amor, de 1903) hasta el precioso «Apostillón», vanguardista y expresionista, que abre la Farsa y licencia de la Reina castiza, sin olvidar sus curiosas declaraciones a la prensa sobre el cinematógrafo o sobre las populares «danzaderas», cuyos bailes y canciones también habían atraído a Gómez de la Serna y a Pérez de Ayala. Pero todavía hay otros dos aspectos referentes a la creación literaria que pertenecen plenamente a la jurisdicción de la biografía de un escritor: uno se refiere la visión que de de él tuvieron los literatos contemporáneos; el otro concierne a la admiración y la influencia que ejerció en su entorno inmediato y que constituyó su posteridad inmediata. El aspecto más productivo es, sin duda, la confrontación de Valle con sus coetáneos, diálogo que, en nuestro caso, es prácticamente unilateral, pues nuestro hombre fue bastante remiso a hablar de sus colegas. Alberca ha recogido, por supuesto, las amonestaciones por causa de frivolidad y escapismo que muchos enderezaron al autor de las Sonatas. Las más significativas fueron, sin duda, las del joven e impetuoso Ortega y Gasset, empeñado en leer la cartilla a todos sus antecesores: a Unamuno por su espiritualismo hirsuto y antimoderno; a Baroja, por su arbitrariedad recelosa; a Azorín, por el esteticismo contemplativo que disimulaba su reaccionarismo de fondo. En una reseña muy precoz de Sonata de Estío (La Lectura, 1904), ya había 195 VALLE - INCL ÁN , SIN MITOS reparado en «ese enfermismo imaginario y musical» que la poblaba; en 1908, en la revista Faro, ajustaba la puntería y daba una razón moral de su desvío: «Los señores Valle-Inclán y Rubén Darío tienen su puesto asegurado en el cielo, como pueden tenerlo Cajal y don Eduardo Hinojosa. Los que probablemente se irán al infierno —el infierno de la frivolidad: único que hay— son los jóvenes que, sin ser Valle-Inclán ni Rubén Darío, los imitan malamente». La cita pertenece a un artículo en el que Ortega sentaba también la mano al impetuoso Ramiro de Maeztu. Pero éste también ya acaba de hacerlo, a su vez, con Valle-Inclán y seguramente donde más le dolía al escritor, al responder a la importante encuesta sobre el modernismo que ofreció la revista El Nuevo Mercurio (1907), por iniciativa de Enrique Gómez Carrillo: para el autor de Hacia otra España, desde 1895, Valle-Inclán «viene dedicando a esa causa [la del modernismo militante] doce o catorce horas diarias de charlas, discusiones y pendencias […] e ilustrando sus tesis con algunos escritos». Aunque estuvieran en la misma orilla de un arte comprometido con la razón reflexiva, otros admiraron, sin embargo, el rigor con que Valle profesaba el culto al esteticismo. Fue el caso de Ramón Pérez de Ayala, quien convirtió a Valle en un personaje más de su novela Troteras y danzaderas (1913) bajo el nombre revelador de Alberto de Monte-Valdés y trocando la manquera del modelo por la pérdida de una pierna. Hubiera valido la pena que Alberca, que cita la novela, explorara en ella la teoría estética del imaginario Monte-Valdés que Ayala confronta en su relato con el modernismo banal y decorativo del crédulo Teófilo Pajares (remedo quizá de Francisco Villaespesa) y con sus propios conceptos, expresados a través de Alberto Díaz de Guzmán. Todo lo vemos, más visible y ampliado, en la reseña de Cuento de abril (en la revista Europa) y en el penetrante balance «Valle-Inclán, dramaturgo», que Ayala incluyó en Las máscaras, y que tampoco se citan. Pero no todos los contemporáneos estaban por la misma labor de rescate: el primer manifiesto vanguardista gallego, el de Manuel Antonio, «Mais alá!», publicado en la revista Nós (1922), llamó a Valle «maestro da xuventude imbécil de Galiza». Aunque para esas fechas ya contaba con el apoyo, que fue decisivo, de Cipriano Rivas Cherif, un escritor y director de escena que había trabajado en Italia con Gordon Craig y que era íntimo de Manuel Azaña y que, con el tiempo, sería su cuñado. Valle-Inclán le debió gran parte de su rescate como dramaturgo. En las páginas de su revista, La Pluma, publicó Los cuernos de don Friolera y Cara de Plata, pero, sobre todo, le consagró un número monográfico, el 32 (enero de 1923), que situaba, sin ambages, el futuro sitio del escritor en la historia de la literatura española. Por supuesto, casi todo esto se cita en la biografía de Manuel Alberca, aunque no se subraye cuanto hubiera podido desearse. No sucede así con una carta personal que Juan Ramón Jiménez incorporó al séptimo «cuaderno» de la serie Unidad (1925), con motivo del estreno de Divinas palabras: la «maravillosa tragicomedia» es, «por su multiforme pasión interna, por sus colores, por su lenguaje y estilo, sintéticos de la jerga total española —de todas las Españas—, la única obra “teatral” que se ha escrito en español, desde las mejores —Romance de lobos— de usted mismo». Y por eso, Juan 196 LITERATURA Ramón ha enviado un ejemplar a Lennox Robinson, uno de los directores del Abbey Theater de Dublín, «donde como usted sabe dan sus representaciones los famosos y exquisitos Irish players. El otro día le decía yo a nuestro Alfonso Reyes que cómo se parecían algunas cosas de usted, esta hermosísima farsa en especial, a ciertas primeras obras —Yeats, Synge, Lady Gregory— del teatro irlandés moderno; lo que es lójico, al fin y al cabo, siendo usted gallego, celta, y siendo usted». Más senderos: el reconocimiento tardío de Valle-Inclán Nunca debió de recibir Valle un elogio tan encendido y tan certero. Pero no lo fue menos la ya citada necrólogica de Unamuno —siempre maestro en ese género— publicada en Ahora, el 29 de enero de 1936: le constaba al escritor que Valle-Inclán «seguirá nutriendo más los anecdotarios que las antologías», porque «su vida, más que sueño, fue farándula», y él se complació en ser «actor de sí mismo». Pero, en rigor, Valle alcanzó a ser sobre todo una lengua especial y única: «Se hizo con la materia del lenguaje de su pueblo y de los pueblos con los que convivió, una propiedad —un “idioma”— suya, un lenguaje personal e individual». En asunto del idioma, «en el fondo estaba la forma», que es «algo más sustancial que la mera superficie. Que lo formal no es lo superficial». Unamuno aplicaba a Valle una de las ideas más persistentes de sus últimos años: que fondo y forma eran una sola cosa y que «sabemos que la palabra hace el pensamiento y, lo que vale más, el consuelo, el engaño vital. Y él sabía, Valle —como sé yo—, que haciendo y rehaciendo el habla española se hace historia española, que es hacer España». Para el gran ególatra que fue Unamuno, no había mayor encomio que la formulación de esta hermandad póstuma: lo cierto es que la más certera síntesis de Valle-Inclán estaba en ese texto de un hombre que escribía en el último año de su vida sobre otro que acababa de morir. Pero en aquel momento final, Valle también llegó a encarnar otra cosa: ser el modelo del escritor internacionalista y progresista, milagrosamente surgido del viejo insurgente carlista y católico. Un excelente libro de Manuel Aznar Soler, República literaria y revolución (1920-1939) (2010), estableció con precisión ese itinerario de Valle, que otros hicieron por él, y no es casual, por supuesto, que su recorrido se inicie precisamente en el año de publicación de la primera versión de Luces de bohemia. La ampliada que recogieron en 1924 las Opera Omnia ya tiene todos los elementos subversivos que condujeron en derechura a Martes de Carnaval y a esta entronización del escritor como espejo de una literatura revolucionaria. Alberca recoge el proceso siguiendo puntualmente las fuentes periodísticas. Si hubiera ido más allá del aciago 5 de enero de 1936 en que el escritor murió, hubiera consignado que el 14 de febrero, dos días antes de las elecciones generales que ganó el Frente Popular, se celebró un homenaje «popular» en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el que intervinieron Antonio Machado, Federico García Lorca y María Teresa León, y que concluyó con una representación de Los cuernos de don Friolera por parte del grupo Nueva Escena (el recuerdo del acto fue exhumado por Juan Antonio Hormigón en 1986). A la fe- 197 VALLE - INCL ÁN , SIN MITOS cha, Valle ya había sido el referente honorífico de la delegación española que acudió al Primer Congreso para la Defensa de la Cultura (París, 1935), como se consigna puntualmente en nuestro libro; cuando el segundo de aquellos encuentros se inauguró en Valencia, el 4 de julio de 1937, el nombre de Valle-Inclán fue recordado por Julio Álvarez del Vayo en una de las alocuciones inaugurales. Lo que el escritor representó en la vida cultural del momento bélico lo dicen bien claro sendas ediciones populares de sus obras socialmente más significativas, ambas publicadas en 1938: La corte de los milagros, que contó con un expresivo y conocido prólogo de Antonio Machado, y Tirano Banderas, que lo tuvo de Enrique Díez Canedo. No era la primera vez que Valle-Inclán era el referente de un interés estético colectivo. En torno a 1907-1910, los ciclos de las Comedias bárbaras y de La guerra carlista no fueron ajenos a la resurrección de la imagen de una España hidalga y algo solemne: Valle-Inclán coincidió en el tiempo con Ricardo León, Eduardo Marquina, José María Salaverría y algún otro en una moda retro (diríamos ahora) que Juan Carlos Ara Torralba definió muy bien en la excelente monografía Del modernismo castizo. Fama y alcance de Ricardo León (1996). Pero también en torno a 1930 las novelas tardías de Valle cambiaron la percepción del siglo xix español y la manera de narrarlo: se nota alguna vez en las «Vidas Españolas del siglo xix», de Espasa-Calpe, y lo advertí en los autores —habitualmente periodistas— de la serie «La Novela Política», de 1931. El remedo del estilo valleinclanesco fue abrumador en Madrid de corte a cheka (1938), la muy citada novela del falangista Agustín de Foxá, así como no son parvas las deudas que la concepción de su obra teatral Baile en Capitanía contrajo con la trilogía La guerra carlista. Ninguno de los comentarios precedentes quieren ser tachas señaladas en un libro excelente. Antes bien, son formas de ese diálogo que espontáneamente se emprende con aquello que se aprecia y que, en el fondo, es un reconocimiento de sus méritos. No hay errores de bulto, aunque sí erratas y, en algún que otro caso, cosas que hubiera enmendado, sin duda, esa lectura reposada que la impaciencia de las editoriales siempre hace difícil. Al hablar de la popularidad de la película La malcasada, rodada por Francisco Gómez Hidalgo en 1926, ya fuera en el texto o en la larga nota que lo apostilla, se debió señalar que la presencia de Valle-Inclán (posando para Romero de Torres, al lado de la actriz protagonista María Banquer) y la del torero Juan Belmonte no son los únicos cameos sorprendentes de esta curiosa pieza. También tuvieron sus segundos de gloria el conde de Romanones y Alejandro Lerroux, los militares José Sanjurjo, José Millán-Astray y Francisco Franco (que parece que fue lector del primer Valle-Inclán), los escritores Fernández Flórez y Azorín, el tenor Miguel Fleta y… el mismísimo dictador de España, Miguel Primo de Rivera. Para una segunda edición, queda corregir en todas sus menciones el nombre del novelista Alejandro Pérez Lugín (que siempre figura como Alfredo), el de Raquel Meyer (cuyo apellido era Meller) y, en una ocasión, el de Luis Jiménez de Asúa, que aparece como Insúa (quizá deba añadirse que la popularidad del ilustre penalista, en relación con el homenaje de 1929 que se cita, se debió a la publicación de un libro de enorme y po- 198 LITERATURA lémico éxito, Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un criminalista sobre eugenesia, eutanasia y endocrinología, que había vendido tres ediciones en el año 1928). Tampoco Antonio Ruiz Salvador fue el impugnador de la candidatura de Manuel Azaña a la presidencia del Ateneo madrileño, sino el estudioso de la citada institución que narró cómo Valle-Inclán sucedió a Azaña en la siempre disputada presidencia de la docta Casa. Por último, los dos candidatos finales a la dirección de la Academia de Roma no fueron Antonio Ovejero y José Pijuán, sino sus casi homónimos Andrés Ovejero (catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes y veterano socialista) y Josep Pijoan (arquitecto, historiador del arte, mano derecha de Enric Prat de la Riba en la Mancomunitat de Catalunya y codirector, con Manuel Bartolomé Cossío, de la enciclopedia Summa Artis). 199 Tiziano cortesano VICENTE LLEÓ CAÑAL 1 Tiziano y las cortes del Renacimiento Fernando Checa Cremades Madrid, Marcial Pons, 2013 528 pp. 35 € Es difícil exagerar la importancia de Tiziano (ca. 1489-1576) en la evolución del arte europeo desde los inicios la Era Moderna: su extraordinaria longevidad, para lo normal en la época, hizo que su arte influyera en varias generaciones de artistas. Por otro lado, su valoración del colorito veneciano por encima del disegno centroitaliano (que no dejó de irritar a Vasari), así como su «invención» de la pittura di macchia, contribuirían decisivamente al desarrollo arte posterior, es decir, el Barroco. Sin el ejemplo de Tiziano, ni Rubens ni, por extensión, Velázquez habrían alcanzado las calidades a las que llegaron; y a ello hay que añadir que, a través de Rubens, su influencia se haría notar en el debate dieciochesco entre poussinistas y rubensianos, en la parisiennse École des Beaux Arts, que terminaría con el triunfo de los últimos, dando paso a la pintura romántica, con figuras como Eugène Delacroix. Por otro lado, su persona se convirtió pronto en modelo para las aspiraciones sociales de los artistas contemporáneos, y no sólo en Italia, donde estos habían alcanzado ya desde el siglo xvi un alto grado de reconocimiento, sino en países como España, donde aún en los siglos xvi y xvii seguía sometiéndoseles al pago de la alcabala, un impuesto que gravaba los oficios manuales, equiparando, por tanto, a pintores y escultores con cualquier trabajo propio de un artesano. 1. Vicente Lleó Cañal es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Ha publicado, entre otros libros, La Casa de Pilatos (Barcelona, Electa, 1998) y El Real Alcázar de Sevilla (Barcelona, Lunwerg, 2002). Recientemente se ha reeditado Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano (Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2012). TIZIANO CORTESANO Ahora bien, la pugna legal por la exención del pago de la alcabala llevada a cabo por los pintores españoles no fue principalmente por una cuestión económica, sino que se correspondía con una voluntad de reivindicación de la pintura como arte liberal, equiparable con la actividad de poetas o pensadores. En ese sentido, era habitual que sus defensores recurrieran al tópico horaciano ut pictura poesis —la pintura es como la poesía— formulado por el poeta latino en su Ars Poetica, pero también acudiendo a las anécdotas de Plinio el Viejo sobre el mítico pintor griego Apeles y el ennoblecimiento de su actividad por Alejandro Magno. Por eso no es casual que en su diálogo L’Aretino, de 1557, Ludovico Dolce calificara ya a Tiziano como alter Apelles. Por su parte, el emperador Carlos V, equiparado así con Alejandro Magno, lo consideraría huius saeculi Apelles, en la propia patente en que elevaba al pintor a la categoría de conde palatino en 1533. En este sentido, Tiziano se convertiría en el paradigma de las ambiciones de los artistas contemporáneos. Sin duda, las ansias nobiliarias, tanto de Rubens —convertido en gentilhombre de cámara de la infanta Isabel, gobernadora de los Paises Bajos—como de Velázquez en su lucha por obtener el hábito de Santiago, se vieron espoleadas también en este aspecto por el ejemplo tizianesco. Sirvan estas breves referencias para valorar la trascendencia del personaje escogido por Fernando Checa para elaborar un libro lleno de erudición, pero también de sensibilidad; un libro de más de medio millar de páginas que se lee, sin embargo, con verdadero placer. Y sirvan también estas líneas para enfatizar el valor que supone para un historiador español enfrentarse a un tema de relevancia internacional en un contexto extremadamente competitivo, en contraste con lo producido en la mayoría de nuestras universidades, donde cada vez se escribe más sobre menos, hasta llegar a obras de absoluta insignificancia que sólo interesan a quien las escribe. Fernando Checa ha elegido para su trabajo una faceta de la actividad de Tiziano poco estudiada en su conjunto, aunque sí se cuente con numerosas publicaciones parciales: su actividad como artista cortesano, es decir, al servicio de diversas cortes tanto italianas como extranjeras. En cierta medida, el libro aquí reseñado puede ser entendido como una especie de condensación de una actividad investigadora muy coherente que Checa ha desarrollado a través de su vida profesional, ya desde su tesis doctoral de 1980, precisamente sobre Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento, en la que Tiziano ocupaba un lugar destacado, hasta nuestros días. El libro cuenta con una bibliografía que ocupa diecinueve densas páginas y que engloba lo más relevante de lo escrito sobre el artista de Pieve di Cadore, incluyendo textos clásicos como los de Filóstrato o Alberti, de sus propios contemporáneos como Baldassare Castiglione y su buen amigo Pietro Aretino, los no menos clásicos catálogos de eruditos decimonónicos como los de Joseph Archer Crowe y Giovanni Battista Cavalcaselle o, en fin, los más recientes estudios monográficos, especialmente importantes para la corte de Ferrara, de Charles Hope o los de Augusto Gentili. Su escrutinio, lejos de aburrir con una acumulación artificial de títulos y autores, se 202 ARTE revela como un útil instrumento para aquel que desee profundizar más en algunas de las cuestiones planteadas en el texto. Finalmente, una cuestión previa más: el arte de corte al que Fernando Checa ha dedicado de un modo u otro una parte sustantiva de su labor investigadora es ahora un terreno de estudio podríamos decir que «normalizado», con seminarios, congresos y publicaciones específicas, pero cuando el autor comenzó a trabajar en este terreno resultaba ciertamente sospechoso en el contexto de un marxismo vulgar que era el que entonces imperaba entre los historiadores más jóvenes. No sería hasta que fueron conociéndose obras como las de Norbert Elias cuando este campo de trabajo se vio de algún modo «redimido». Creo que es de justicia señalarlo como muestra de la independencia intelectual del autor. El libro cuenta con una primera parte, de carácter más general, referida al contexto humanístico del arte de corte en la Italia de los primeros decenios del siglo xvi, centrado sobre todo en los valores y cualidades codificados por Castiglione en su Il libro del Cortegiano, de 1528. Para el gran humanista mantuano, uno de esos valores era la grazia, una elegancia carente de afectación que debía cualificar al cortesano y que se convertiría en un buscado requisito para la retratística contemporánea: es difícil no pensar, en este sentido, en obras como Joven con un guante, del propio cadorino. Pero Checa extiende otras cualidades teorizadas por Castiglione no ya a la figuración ideal del cortesano, sino a la propia praxis pictórica: por ejemplo, la sprezzatura, una desenvoltura aparentemente descuidada, aunque difícil de conseguir, que él relaciona con la pincelada suelta y la pintura de «borrones» que caracteriza buena parte de la producción del pintor. Otra importante contribución de esta primera sección la constituye la identificación de las reflexiones sobre la belleza ideal elaboradas entre otros por Marsilio Ficino en Florencia o, sobre todo, por Pietro Bembo y su círculo en la corte de la reina Caterina Cornaro en Ásolo, donde el amor es definido platónicamente como expresión del deseo de la belleza. No parece que Tiziano fuera un intelectual, pero sí fue claramente receptivo al contexto cortesano en que se movía y sin duda es aquí, en ese contexto, donde hay que situar buena parte de su pintura mitológica y especialmente sus poesie, sobre las que habremos de volver. Ferrara, Mantua, Urbino y Pésaro fueron las primeras cortes principescas en que Tiziano pudo dar forma a su muy personal interpretación de diversos episodios de la mitología clásica, especialmente en Ferrara, donde reinaba Alfonso I d’Este (14761534), casado en segundas nupcias con Lucrezia Borgia. Un extraordinario militar que fue, además, uno de los más importantes mecenas de la época, Alfonso construyó en su palacio ferrarés una preciosa galería para exhibir su colección, conocida con el nombre de Camerino d’Alabastro, así llamada por los finísimos, casi neoclásicos bajorrelieves de tema mitológico, obra del veneciano Antonio Lombardo, que lo adornaban. Para las pinturas, Alfonso, que contó con la ayuda del humanista Mario Equicola, secretario de la hermana del duque Isabella d’Este, había elegido una serie de obras descritas por Filostrato el Mayor en su obra Imágenes, basándose en pinturas perdidas de grandes artistas de la Antigüedad. La decoración del Camerino constituía, pues, 203 TIZIANO CORTESANO un importante y coherente ejercicio de ekphrasis y para ello el mecenas no dudó en dirigirse a artistas de la categoría de Fra Bartolommeo o del propio Rafael, los cuales mandaron diseños a Ferrara. pero fallecieron antes de poder iniciar sus obras, el primero en 1517 y el segundo en 1520. Un jovencísimo Tiziano, en aquellos momentos de unos treinta años de edad, se haría cargo entonces de la mayor parte de la decoración, aparte de retocar el famoso Festín de los Dioses del anciano Giovanni Bellini, que ya estaba en poder del duque. La aportación de Tiziano, realizada entre 1516 y 1524, consistió en tres grandes lienzos: Ofrenda a Venus, Bacanal de los Andrios y Baco y Ariadna, los dos primeros en el Museo del Prado y el último en la National Gallery de Londres. El éxito de la serie fue extraordinario y catapultó a la fama al veneciano, pues con estas obras Tiziano había creado un nuevo estilo all’antica, más cercano a la poesía que a la arqueología y, al mismo tiempo, con unas composiciones llenas de movimiento y expresividad y un colorido lleno de sensualidad. La trascendencia de estas obras ferraresas abriría para Tiziano nuevos horizontes en otras cortes, como en Mantua, para cuyo Gabinetto dei Cesari del Palazzo Te, construido por Giulio Romano para Federico Gonzaga, el artista realizaría una serie de retratos de emperadores romanos, hoy perdida pero conocida a través de copias y dibujos, o los importantes retratos de los duques Francesco Maria della Rovere y su esposa Eleonora Gonzaga que inauguraban nuevos formatos y contenidos. Pero, de entre las obras de Tiziano vinculadas a la corte de Urbino, merece especial mención la llamada Venus de Urbino, seguramente un encargo directo del hijo de los duques, Guidobaldo della Rovere. Se trata de uno de los más fascinantes lienzos del pintor, que, además, ha hecho correr ríos de tinta y que Checa analiza con sensatez, eludiendo las más inverosímiles interpretaciones iconológicas. En la correspondencia de Guidobaldo con su agente, inquiriendo por el estado de los cuadros que tenía aún Tiziano en su poder, y que incluían también un retrato del comitente, la ahora llamada Venus es mencionada simplemente como la donna nuda, lo que parece debilitar algo las más fantasiosas interpretaciones, aunque es cierto que existen detalles iconográficos — el laurel, las rosas, etc.— que la relacionan con Venus. Para Checa, sin embargo, resulta inútil buscar un texto antiguo concreto que vincular con la imagen: en su opinión, se trataría de un tipo de pintura que, aunque inspirada en fuentes antiguas, no guarda un paralelismo preciso con ninguna y cuya más obvia virtud radicaba en su fuerte carga erótica. Una obra que se ubica en una serie de donne nude que arranca en la Venus de Dresde de Giogione/Tiziano, mucho más idealizada y púdica que la de Urbino, hasta acabar en la Olimpia de Manet. Pietro Aretino, en una carta dirigida a Giulio Romano en 1542, usaría el concepto de anticamente moderna e modernamente antica para estas obras, que más tarde copiaría Vasari en su vida del Romano y que viene como anillo al dedo a esta obra evidentemente pensada para excitar la libido del comitente. Checa dedica el resto del libro, casi las dos terceras partes, a las relaciones de Tiziano con los Habsburgo: básicamente con el emperador Carlos y con Felipe II, 204 ARTE aunque también destaca el importantísimo papel desempeñado en esas relaciones por María de Hungría, la hermana del emperador. Esta elección está plenamente justificada, pues ellos fueron los mecenas más fieles y más refinados del artista, motivo por el que, a pesar de las cuantiosas pérdidas sufridas a lo largo del tiempo, en cantidad y calidad, los tizianos españoles siguen siendo incomparables. El primer encuentro entre Tiziano y el emperador se produjo en Parma en 1529, durante el primer viaje de este último a Italia. Ya durante su recorrido por las principales ciudades italianas el emperador había experimentado un auténtico deslumbramiento al observar el lujo y el refinamiento de las pequeñas cortes italianas. Para un personaje formado en lo artístico en el ámbito centroeuropeo y castellano, el exquisito gusto pictórico de sus anfitriones debió de resultar algo muy distinto a lo hasta entonces conocido. Pero fue sobre todo en lo que respecta a la imagen, a la representación del poder en los retratos y esculturas cortesanas que pudo ver, lo que pareció impactarle más. Así, no debe sorprender que la extraordinaria serie de los Amores de Júpiter de Correggio, regalada por el duque de Mantua, no le suscitara, al parecer, la menor emoción, mientras que sí supo apreciar la novedad de los retratos de Tiziano, sobre todo en la medida en que proyectaban una imagen nueva y heroica de los gobernantes. Fue Federico II, duque de Mantua, quien propició este primer encuentro entre el artista y el monarca en Parma, y su primer fruto fue un retrato del emperador, revestido de su armadura, hoy perdido, pero del que se conocen copias. Este primer retrato, en la medida en que puede juzgarse por la copia (de Rubens, por lo demás) muestra una sutil combinación de modelos iconográficos ligados a la tradición borgoñona, con unos efectos pictóricos plenamente modernos y aquí Checa arguye convincentemente sobre la rara capacidad de Tiziano para adaptar su manera pictórica a los gustos y expectativas de sus diferentes comitentes, «colaborando» en cierta medida con ellos para construir sus personae, tan distintas, por ejemplo, entre un condottiero ennoblecido y el emperador. A la impresión causada por este retrato en Carlos se añadiría la que le produjo el retrato de la emperatriz Isabel de 1548. Como ella había muerto nueve años antes, el pintor se vio obligado a utilizar como modelo un retrato anterior, de artista desconocido pero, según las fuentes, de segunda fila. Sin embargo, parece ser que el emperador sintió como si viera a su esposa rediviva y, de hecho, sería uno de los pocos cuadros que llevaría consigo a su retiro final de Yuste. En cierta manera, esa virtud de volver a la vida o de dar nueva vida a los efigiados aparece también en el retrato ecuestre del emperador en Mühlberg de 1547, obra que no fue encargada por el propio Carlos, sino por su hermana María de Hungría. Este retrato ha hecho correr también ríos de tinta y se convertiría en una especie de icono de los Austrias españoles, contribuyendo de forma decisiva a la construcción de la imagen imperial. Como sucedió con el primer retrato de 1529, Tiziano realizó aquí una síntesis de minuciosidad flamenca —la armadura y el arnés del caballo se conservan todavía en la Real Armería madrileña y permiten la comparación con lo pintado— y de temas llenos de clasicismo. La voluntad de realismo se ve reflejada 205 TIZIANO CORTESANO también en la representación del acontecimiento, pues todas las crónicas contemporáneas de la batalla coinciden en las circunstancias que aparecen retratadas en el lienzo, mientras que la idealización atañe sobre todo a las alusiones clásicas, sólo que aquí, más que en el retrato anterior, esa síntesis alcanza cotas excepcionales de convicción. Naturalmente, las referencias formales al Marco Aurelio ecuestre capitolino son y fueron siempre obvias, pero aún pueden extraerse más relaciones entre el cuadro y la estatua. Como es bien conocido, ésta se salvó de su destrucción durante la Edad Media por haber sido erróneamente identificada como una representación de Constantino, el primer emperador cristiano. Sin embargo, desde principios del siglo xvi, en los círculos humanistas se conocía la verdadera identidad de la misma —es decir, la de Marco Aurelio— y Tiziano, que había visitado Roma en 1545, no podía desconocerlo. Ahora bien, aunque es imposible verificarlo, es probable que popularmente la estatua siguiera siendo conocida como la de Constantino. De ese modo, en esa ambigüedad semántica, la imagen representaría, por un lado, la cualidad del imperium, ejemplificado por Marco Aurelio y, por otro, de la pietas constantiniana, del vencedor de Majencio e instaurador del cristianismo. Carlos V seguramente se habría sentido cómodo con esa doble identificación en su papel de debelador de los príncipes protestantes. Pero la imagen tiene otras connotaciones: como es bien sabido, se la ha relacionado desde hace mucho tiempo con la estampa de Durero conocida como El Caballero, la Muerte y el Diablo, inspirada a su vez en el Enchiridion, o manual del caballero cristiano, de Erasmo. Durero fue muy cercano y, de hecho, colaboró con ese mundo de los ideales caballerescos elaborados en la corte de Maximiliano I, el padre de Carlos V, y expresados en su autobiografía ficcionalizada conocida como Der Weisskunig. El joven príncipe debió de empaparse de ese ambiente caballeresco, de sus mitos y leyendas, un mundo lo que lo haría especialmente receptivo a la imagen de Tiziano. Como vemos, pues, una obra de una extraordinaria densidad semántica, aunque expresada de un modo sustancialmente nuevo. De entre todas las restantes pinturas realizadas por Tiziano para Carlos V, incluyendo otros retratos y obras de devoción, la conocida como La Gloria fue sin duda la más cercana a su corazón, pues, como indica Checa, fue una de las rarísimas pinturas encargadas personalmente por el emperador, que intervino en la iconografía y que, además, llevó consigo a su último retiro del monasterio de Yuste. Con una originalísima y, al mismo tiempo, bastante enigmática imaginería, aún no enteramente aclarada, pero que incluye figuras bíblicas (Moisés, David, Noé), santos (san Juan, san Jerónimo) y varios retratos (entre ellos los del emperador y el todavía príncipe junto con otros miembros de la familia real), Checa ha relacionado convincentemente la pintura con el Juicio Final de Miguel Ángel, terminado en 1541 y que, obviamente, Tiziano tuvo que conocer durante su estancia en Roma en 1545-1546. Esto resulta evidente a cualquier que observe las figuras, nunca mejor dicho, miguelangelescas del primer plano, con sus poderosas anatomías. Al contrario que la obra del florentino, sin embargo, la de Tiziano no representa un juicio universal, sino particular, el de 206 ARTE los —futuros— difuntos de la Casa Imperial envueltos en sudarios. Y, al contrario que la pintura de la Capilla Sixtina, que muestra un Juez más parecido a un Júpiter tonante que fulmina a los pecadores que a un Dios compasivo, aquí vemos un ámbito de luz, con las figuras de la Trinidad desmaterializadas, una imaginería con claras evocaciones agustinianas. Gracias al padre Sigüenza, sabemos que Carlos pasó los últimos momentos de su agonía contemplando este cuadro y el retrato de la emperatriz Isabel, los dos de Tiziano. Si la función de las pinturas era para el emperador representativo —es decir, la imagen plasmada en los retratos— y devocional, con numerosos cuadros que apelaban a los aspectos emocionales, en el caso de su hijo, Felipe II, la relación que mantuvo con el pintor y su pintura fue bien distinta. El todavía príncipe Felipe debió de conocer, no al pintor, pero sí algunas importantes obras salidas de sus pinceles, en el Château de Binche de su tía María de Hungría, durante su Felicissimo Viaje (1548-1551), organizado para que este conociera sus futuros reinos. Como es bien conocido, en el salón principal donde se celebró la recepción colgaba la impresionante serie de las Furias del pintor veneciano y es seguro también que tuvo que conocer el retrato ecuestre del emperador en Mühlberg, guardado entonces en el palacio real de Bruselas. El primer retrato del joven príncipe que nos ha llegado, realizado en Augsburgo en 1551, debió de constituir para él una sorpresa, dada su escasa experiencia artística y, de hecho, se quejaría de que le parecía inacabado, evidentemente por la pincelada veneciana más suelta y transparente de cuanto estaba acostumbrado a ver en la pintura flamenca. Checa relaciona esta imagen de Felipe, de cuerpo entero, revestido de armadura, de pie y con una mano apoyada en el morrión empenachado que descansa sobre una mesa, con el primer retrato perdido del emperador, que conocemos sólo por la copia de Rubens y algunas estampas, y ello le sirve para enfatizar el significado último de la versión filipina. En efecto, en 1551 se dirimía entre Carlos V y su hermano Fernando, con la participación activa también de la hermana de ambos, María de Hungría, la división de los ingentes dominios territoriales del primero, quien accedió finalmente en 1553 a que su hermano menor recibiera el Imperio, en un proceso que supuso un fuerte distanciamiento entre los hermanos. Para el autor, el retrato de Felipe por Tiziano, que consagra algunas de las características más destacadas de la imagen «oficial» de los Austrias españoles —la inexpresividad, el aire distante—, busca enlazar con la tradición de romanidad del Imperio, no tanto a través de alusiones arqueológicas, sino plasmando el ideal de auctoritas que le era inherente, con una poderosa imagen que contrasta con las mediocres representaciones que se conservan de su tío Fernando. Según algunos autores, el encuentro en Augsburgo entre Felipe y el pintor veneciano sirvió también como punto de partida de la serie de poesie que empezarían a ejecutarse poco después de 1551. De hecho, algún autor, como Manuel Fernández Álvarez, sugiere que el cuadro de Venus y un organista, actualmente en la Gemäldegalerie de Berlín, en el que el músico muestra un gran parecido con Felipe II, podría ser 207 TIZIANO CORTESANO el origen de las siguientes poesie que el pintor fue suministrando al monarca español a lo largo de los años2. El debate sobre el significado del término poesía aplicado a las pinturas de desnudos mitológicos del pintor veneciano sigue estando abierto, aunque en sus aspectos esenciales existe cierto consenso. Parece indudable el carácter ovidiano de estas obras, no sólo porque en su mayoría las imágenes se basen en las Metamorfosis del poeta romano, sino porque comparten con éste la voluntad explícita de excitación erótica. Tendríamos, pues, por un lado, una ekphrasis poética, al dar forma visual a los textos ovidianos, pero, por otro lado, una innegable carga erótica que, de hecho, es tratada con toda naturalidad en las cartas cruzadas entre el monarca español y el pintor veneciano. Así, en una carta de 1554 dirigida por Tiziano a Felipe II, escribe: «E perché la Danae che io mandai già a V. M. si vedeva tutta la parte d’innanzi, ho voluto in quest’altra poesia variare e farle mostrare la contraria parte, accioché riesca il camerino ove hanno da stare più grazioso alla vista», lo cual, evidentemente, deja poco espacio para la especulación. Poesía pintada, pues, pero en la que no existe una servidumbre estricta con respecto a los textos aludidos, sino una voluntad creativa o inventio del artista que la hace auténticamente suya, que le da su voz. Dentro de la larga tradición de donne nude en la pintura veneciana, que arranca con Giovanni Bellini, las poesie pintadas por Tiziano para Felipe II suponen la culminación. En este sentido, son especialmente importantes los entonces llamados Baños de Diana, es decir, las historias de Acteón y Calisto, por su complejidad compositiva, por su colorido vibrante, por ese ondeggiar le figure alabado por Ludovico Dolce en Tiziano, que suavizaba los contornos. El cuadro con la historia de Diana y Calisto, en particular, con la disposición de sus figuras en sucesivos contrapposti, formando un friso, supone quizá la más clara respuesta dada por el cadorino a la tradición florentina y centroitaliana de disegno y anatomías escultóricas. Leído en clave del enfrentamiento que Tiziano mantuvo de un modo u otro con Miguel Ángel a lo largo de toda su vida, resulta sugerente hacer una comparación entre la fábula de Diana y Calisto y, por ejemplo, La batalla de Cascina de Miguel Ángel, con sus forzados contrapposti, su dibujismo agresivo, sus figuras escultóricas. Resulta extraordinario comprobar cómo el artista capaz del más refinado erotismo, que alude en sus cartas al rey a un camerino para sus pinturas, es decir, a un espacio básicamente privado, para un goce individual, fuera también capaz de suministrar los más hondos y sentidos cuadros religiosos con los que Felipe II llenó los espacios de su gran fundación de El Escorial. Composiciones como La última cena o, sobre todo, El entierro de Cristo, rezuman un aire de serena aflicción que, como apuntara el propio Checa en su texto para la exposición sobre el arte en El Escorial3, resalta la austeridad y sobriedad del edificio, una muestra más de la ex2. Manuel Fernández Álvarez, «Felipe II: el rey y el hombre», en Felipe Ruiz Martín, La Monarquía de Felipe II, Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, p. 22. 3. Cat. De el Bosco a Tiziano. Arte y Maravilla en el Escorial (Madrid, 2014). Pags. 235-9. 208 ARTE traordinaria versatilidad de un artista que marcó un profundo surco en la historia del arte occidental. 209 El enigma de Las Meninas en viñetas PEPO PÉREZ 1 Las meninas Santiago García y Javier Olivares Bilbao, Astiberri, 2014 192 pp. 18 € Atrás queda el tiempo en que los cómics se identificaban con una lectura para niños y adolescentes. El cómic para adultos contemporáneo, lo que hoy suele denominarse novela gráfica, ha aportado una merecida legitimidad cultural a las viñetas al atreverse a abordar, con rigor y excelencia, asuntos complejos. En el caso que nos ocupa, uno de los cuadros más enigmáticos jamás pintados. Todo el mundo ha visto alguna vez la obra maestra emblemática de Velázquez y de la pintura barroca española, de modo que podemos prescindir ahora de una descripción de Las Meninas (1656) y entrar en materia directamente. Bastará con decir que en el cuadro pueden destacarse tres planos desde los que se estructura el escenario de la representación, como indica el historiador del arte Victor Stoichita: el del lienzo, del que sólo vemos el reverso, un cuadro dentro del cuadro que está pintando el propio pintor; el del espejo que aparece al fondo del cuadro, en cuyo reflejo atisbamos al rey, dos Felipes antes del actual, y a su esposa Mariana; y el de la realidad, el «acá» 1. Pepo Pérez es doctor en Bellas Artes, ha sido visiting scholar en la School of Visual Arts de Nueva York y dibujante residente en la Maison des Auteurs de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image de Angulema. Profesor contratado doctor en la Universidad de Málaga, ilustrador y dibujante de cómics, ha escrito como crítico en revistas académicas y medios como El Periódico, Rockdelux o Esquire, entre otros. Es autor del blog Es muy de cómic. EL ENIGMA DE L AS MENINAS EN VIÑETAS del cuadro, el «afuera» de la ventana de representación hacia el que mira el pintor que pinta, cuya mirada se dirige expresamente al espacio del espectador. Bastará con añadir que Las Meninas (2014), de Santiago García y Javier Olivares, un acontecimiento del cómic español del siglo xxi, el particular Siglo de Oro de la novela gráfica, podría leerse a partir de esos tres mismos términos: lienzo, espejo, realidad. El lienzo El lienzo representa los poderes de Velázquez, su habilidad suprema con los pinceles, la llave que le permitirá llegar a pintor de cámara y aposentador mayor del rey, cargo por el cual portará la «llave maestra» que abre «todas las puertas de palacio». Ya al final de su vida, incluso será nombrado caballero de la Orden de Santiago gracias a Felipe IV, el «fan número uno» de su obra. El primer capítulo de Las Meninas se titula, de hecho, «La llave», y aborda, entre otros asuntos, el aprendizaje juvenil de Velázquez con Pacheco en Sevilla, su llegada a Madrid a la corte de Felipe IV y, muy especialmente, el dilema del oficio frente al arte, un tema recurrente a lo largo del libro con múltiples ecos contemporáneos. En una escena, Rubens alecciona al joven Velázquez durante una estancia en Madrid: «Diego, la pintura es una industria». El Velázquez de madurez, sin embargo, se dirá a sí mismo: «No es un oficio, es un arte». Hablamos, por tanto, de una llave literal y simbólica. Otra «llave» es el ensayo que Michel Foucault dedicó al cuadro de Velázquez en Las palabras y las cosas, parafraseado en el primer capítulo del cómic. Dos páginas en las que García y Olivares representan al filósofo francés pensando y escribiendo sobre Las Meninas, una «puesta en abismo» a partir de un ensayo sobre un cuadro que era otra puesta en abismo. No es casualidad que se cite ese texto clásico de Foucault casi al comienzo del cómic y, de hecho, podría decirse que constituye el fulcro de la obra, como esa puerta que se abre al fondo del cuadro velazqueño permitiendo entrar la luz desde el plano que queda tras él. El equívoco deliberado en esas dos páginas del cómic entre la representación literaria y la visual, entre palabra, imagen y marco de la viñeta, nos sugiere muchas cosas, pero digamos ahora una sola: escribir, pensar sobre arte es una noble tarea que, siguiendo el ejemplo de Foucault, nuestros intrépidos historietistas se disponen a realizar utilizando sus propias armas. La palabra, sí, pero también el dibujo, las viñetas, el diseño. Con su premeditado hermetismo formal, esta escena «postestructural» con Foucault también supone un modo de elevar el tono del cómic para prevenir al lector de que debe prestar toda su atención a lo que vendrá en las siguientes ciento ochenta páginas. El espejo El espejo que pintó Velázquez en Las Meninas es uno que funciona como imagen y signo a la vez. Es decir, «hay un espejo» dentro del espacio representado, pero el espejo permite ver algo fuera de los límites del cuadro, reflejando una «realidad exterior» 212 ARTE al lienzo, o, quizás al mismo tiempo, lo que pinta Velázquez en el cuadro del que sólo vemos el reverso. Ese tipo de espejo que prolonga el espacio del cuadro es la clave que conduce la meditación de Velázquez sobre la representación, inspirada probablemente por el que pintó Van Eyck en El matrimonio Arnolfini (1434). García y Olivares dedican una escena a la importancia de ese hallazgo, un diálogo entre Velázquez y el enano Nicolasito que incluye un giro humorístico muy adecuado. «El espejo», así se titula el segundo capítulo del cómic, fue un motivo redescubierto por los pintores del siglo xvii y desarrollado con diferentes soluciones para tematizar el acto de la percepción pictórica como percepción autorreflexiva. El pintor se representa ante su cuadro para pensar (ver) qué es la pintura, y esto es propio de un cambio de paradigma en la cultura occidental. Ese nuevo paradigma, por resumir ahora, es el cartesiano. Como indica Stoichita en La invención del cuadro, la revolución del pensamiento metódico de Descartes —en contraste con la cultura de «gabinete de curiosidades»— era también, de manera explícita en su Discurso del método, un modo de VER. Para el pensamiento acumulativo de Gracián, de quien García y Olivares citan un aforismo intrigante respecto a lo narrado en el cómic, probablemente con connotaciones satíricas («Todo necio es persuadido y todo persuadido es necio»), el ojo podía verlo todo menos a sí mismo. Para Descartes, en cambio, era posible un «ojo metódico» que conseguía verse a sí mismo a través de un desdoblamiento entre objeto y sujeto: mediante su puesta en abismo. Este nuevo paradigma autorreflexivo que trae la ciencia del momento, más introspectivo, conduce a pensar la escisión entre productor y receptor de la imagen, y hay que entender Las Meninas en el marco de esa cultura de «vista metódica» que pretende verse a sí misma. Otros pintores del siglo xvii, como Rembrandt, acudieron previamente al «escenario de producción», un motivo en el que el pintor se representa pintando y, de este modo, hace visible la obra de arte como producto y como proceso, pero ninguno con la complejidad de Velázquez. Hay muchas cosas admirables en el cómic Las Meninas, y no es la menor de ellas el retrato que se logra de Velázquez. García y Olivares citan la primera frase del ensayo de Foucault, «El pintor está ligeramente alejado del cuadro», que resuena por todo el cómic. Velázquez no se representó en Las Meninas en la acción manual de aplicar el pincel al lienzo, sino en una posición más intelectual y «noble»: en el momento reflexivo de pensar la pintura, la forma artística a cuya tradición pertenece el pintor, dentro de un escenario en el que aparece precisamente rodeado de cuadros. De hecho, es que para resultar visible, el pintor ha tenido que tomar distancia de su obra. El artista del Barroco no era un ser dotado únicamente de «intuición»: era también, y ante todo, un pensador. En varias escenas del cómic se alude al carácter «flemático» del pintor, definido así por el propio Felipe IV, dado a la especulación; el cuadro Las Meninas, en concreto, ha llegado a ser calificado de «teología de la pintura» (Luca Giordano) y «filosofía de la pintura» (Martin Warnke). En la representación que hacen García y Olivares del concurso celebrado en 1627 entre Velázquez y otros pintores de la corte —el tema común era la expulsión de los moriscos—, el único que 213 EL ENIGMA DE L AS MENINAS EN VIÑETAS piensa antes de pintar mientras los demás se afanan con el lienzo es el que lo ganó: el sevillano. Muy apropiadamente, los cuadros finales del concurso que contempla el rey son dibujados como viñetas negras, flotantes, cuyo contenido se oculta al lector. Todo lienzo implica un marco, el marco de la representación, la frontera estética del cuadro. Puesto que hablamos de un cuadro que reflexiona sobre los mecanismos de su propia representación, resultan muy pertinentes todos los juegos formales de marcos que establecen García y Olivares a lo largo de su libro. La página de cómic puede verse como el equivalente gráfico de un cuadro que estuviera compuesto de otros cuadros más pequeños: las viñetas. ¿Y acaso ese sistema de imágenes no tiene que ver con la sala llena de pinturas —la galería o gabinete de curiosidades, un motivo autorreferencial de la época presente en cuadros previos a Las Meninas— en que se representa Velázquez pintando? Pero, a la postre, el rasgo que predomina en el Velázquez de García y Olivares es uno que parece consecuente con lo poco que sabemos hoy de su pensamiento y vida íntima: en el cómic, el pintor sevillano es una figura tan insondable como Las Meninas. El tono general predominante en la obra es alusivo y elíptico, acorde con la representación cifrada y finalmente irresoluble del cuadro de Velázquez. García y Olivares se apoyan en un binomio densidad/levedad desde el que despliegan múltiples lecturas y capas de significado que, sin embargo, se expresan a través de una forma liviana que nunca se ve lastrada por la tarea de documentación, ocultada pacientemente al lector: grandes viñetas de texto escaso, utilización ejemplar de la doble página, cambios de tono narrativo y gráfico, uso del humor, la caricatura y la pantomima, empleo de la historieta corta, un formato tradicional del cómic que aquí podríamos emparentar con el cuento y el entremés, tan populares en el Siglo de Oro. Si en el humanismo vitalista del Barroco fue habitual la mezcla de lo culto con lo popular y la inclusión de elementos feos y deformes —ahí están esos enanos de la corte retratados junto a la infanta y sus meninas—, García y Olivares alternan similarmente lo alto y lo bajo, lo cómico y lo trágico, lo grave y lo burlesco. Casi parece ocioso señalar aquí el espectacular despliegue dibujístico de Javier Olivares, ilustrador de brillante y dilatada carrera: sus cambios de registro, su empleo del color como indicativo de cada época, su estilo de líneas geométricas y ecos picassianos alejado del ilusionismo, en acertado contraste con el naturalismo de Velázquez (su proceso creativo en Las Meninas pudo verse expuesto el pasado otoño en el Museo ABC). Pero sí merecen destacarse ahora algunos elementos gráficos inspirados en la pintura barroca: el tenebrismo, como en las escenas fáusticas de los encuentros de Velázquez con Ribera, «El Spagnoletto», en Nápoles, de una intensidad inolvidable, la frontalidad y ceremoniosidad de las figuras o, por supuesto, la puesta en escena, simbólica y teatral, que lleva la obra a territorios alegóricos muy en consonancia con las estrategias barrocas. En el Siglo de Oro, la relación literatura-pintura adquiere una importancia crucial, y las técnicas compositivas de los cuadros se corresponden a veces con estructuras literarias: el cuadro dentro del cuadro con el teatro dentro del teatro; los diferentes planos pictóricos 214 ARTE con la acción principal y la secundaria. Si el cuadro barroco podía conformar espacios dramáticos, García y Olivares adoptan una estrategia equivalente de theatrum mundi en sus viñetas. Es así como el cómic Las Meninas genera su propio misterio, sus paradojas y aporías. Las Meninas es también una novela gráfica que combina recursos tradicionales del cómic con tácticas de la novela contemporánea, principalmente la alternancia de lo estrictamente narrativo con la digresión propia del ensayo. El principal problema creativo en este sentido, resuelto brillantemente por Santiago García —un guionista con una sólida carrera que abarca ya más de una década—, era adoptar un lenguaje artístico apropiado a ese tono ensayístico, con escasos precedentes en el cómic. Teniendo en cuenta que en una forma como la historieta principalmente se «muestra», debido al dibujo, su opción es dar predominio a la acción, lo visual o lo irónico, y, paralelamente, evitar la verborrea solemne. De este modo, recursos del ensayo literario como la anécdota histórica o la paráfrasis adoptan aquí la forma de tiras de humor, historietas confesionales en primera persona (la protagonizada por Buero Vallejo) o «animaciones» en viñetas del hipotético escenario en que se pintó Las Meninas, y donde el rey descubrió que había sido «retratado» sin permiso. Por la misma lógica, las reflexiones sobre la realidad y su representación —la preocupación apariencia/verdad es otro tema típicamente barroco— se plasman en dos fascinantes páginas mudas, un par de dibujos «iguales» que representan al esclavo Juan de Pareja, el hombre, y a «Juan de Pareja», el retrato de Velázquez. «¿Dónde está el cuadro?», preguntó en 1846 el crítico francés Théophile Gautier al ver Las Meninas en el Prado, pasmado por su «realidad» autónoma, una tan poderosa que solo podía existir dentro del cuadro. Como la mano del aposentador José Nieto que aparta la cortina en la puerta abierta al fondo de Las Meninas, en la que convergen todas las líneas de perspectiva del cuadro, García y Olivares parecen re-velar la verdad a través de un teatrillo del arte. Es la mentira con la que, según Gracián, debía vestirse la verdad para ser transmitida. «Pues claro que no es auténtico, señor. Es un espejo», dice Buero Vallejo en una viñeta tras leer una crítica a su obra de teatro Las Meninas (1960) por su «radical y palmaria inautenticidad». La alegoría barroca del espejo es también una clave creativa para García y Olivares, al armar su cómic con una estructura narrativa fragmentaria y politonal que no esconde el artificio formal, sino que, por el contrario, se apoya en él y en el «encanto del doble». Aquí puede verse otra correspondencia con la afirmación del artificio —del arte— por encima del natural, propia del Barroco. Santiago García, historiador del arte además de guionista, evita la erudición gratuita a la hora de destilar en el guión su investigación previa para proponer lecturas especulativas sobre la vida y época de Velázquez, y, mucho más allá, sobre la influencia cultural de Las Meninas. Si el gran hallazgo del pintor sevillano fue incorporar al espectador a la obra, situándolo «frente al espejo» que es el cuadro, el gran acierto del cómic de García y Olivares es ampliar el enfoque inicial del relato desde el pintor al cuadro, desde la biografía histórica a la historia cultural. 215 EL ENIGMA DE L AS MENINAS EN VIÑETAS Ya lo indica el título del cómic: el tema es Las Meninas, no tanto Velázquez, y de ahí el trasiego constante de épocas para recorrer el impacto que produjo el cuadro en sus observadores. A partir de aquí, las alusiones al diferente significado de Las Meninas según el momento histórico, o a los diversos artistas que se inspiraron en el cuadro y lo utilizaron como vara de medir para crear su propia obra maestra —de Goya a las variaciones de Picasso, las «chafarrinadas ecuménicas» de Dalí, la obsesión velazqueña de Buero o la ironía pop del Equipo Crónica durante el tardofranquismo—, añaden una dimensión al cómic que lo convierten en una obra abierta en el pleno sentido artístico y adulto del término. El tema principal del libro, pues, es la construcción del mito sobre el cuadro, que aún continuamos nosotros y, por supuesto, los propios autores del cómic, pero también la historia como un relato que se construye desde cada presente, un relato nunca exento de ficción. Es notable en este sentido cómo García y Olivares superponen ambiguamente los hechos históricos con especulaciones más o menos verosímiles —esos emocionantes pasajes amorosos de Velázquez y Flaminia, posible modelo de La Venus del espejo, durante la segunda estancia del pintor en Italia—, pero también con lo que hoy sabemos leyendas, a menudo en el mismo plano narrativo. El recurso, dicho sea de paso, entronca con la tradición cervantina y barroca donde la realidad se confunde con la ficción para recrear la ilusión de la vida en toda su complejidad: la fantasía como sostén de la realidad. Así sucede en una secuencia del último capítulo, «La cruz», donde la mano que sostiene el pincel para añadir en Las Meninas la Cruz de Santiago en el pecho del pintor empieza siendo la del rey, como afirma la leyenda, y termina siendo otra bien diferente. Por su parte, el juego narrativo circular que se establece con el título del cuadro, entre cómo se llamaba en el siglo xvii y cómo fue cambiado en el xix para atraer visitantes al Prado y por el que hoy lo conocemos, nos muestra, sin verbalizarlo, la importancia del nombre de las cosas y de la mirada epocal. El acá del cuadro Todo el mundo conoce hoy Las Meninas, pero hasta el siglo xix había sido un cuadro desconocido fuera de la corte madrileña, confinado en estancias reales de acceso restringido. Su fama internacional no llegó hasta su exhibición en el Museo del Prado, inaugurado en 1819. Resulta por ello muy pertinente la alusión en el cómic a su exposición pública en el xix, ya en plena era moderna del museo, en una escena contrapuesta inmediatamente con la de su inventario en 1666 como patrimonio real, inaccesible al público, tras la muerte de Felipe IV. Toda la recreación del Siglo de Oro en el cómic está llena de resonancias de nuestra realidad, particularmente respecto a la idiosincrasia española y los pecados nacionales, que incluyen una referencia a la Guerra Civil en el pasaje de Buero Vallejo. La línea narrativa principal que organiza la estructura fragmentaria del cómic es la pesquisa de un enviado de la Santa Orden de Santiago que investiga la vida de 216 Velázquez a través de sus allegados, un poco a la manera de Ciudadano Kane, buscando manchas en su carrera para intentar impedirle la entrada en la Orden. Velázquez no sólo mostró un deseo tan barroco como el de trascender el tiempo y la muerte a través del arte. En vida también quiso ascender socialmente como cortesano «discreto» (Gracián) hasta ingresar en la aristocracia utilizando su arte y sus servicios al rey. Pero, por supuesto, las elites españolas no creen en la meritocracia. Cuando Velázquez se encuentra en el cómic con el caballero que lo investiga, este lo desdeña como a un mero criado de palacio. «Para ser noble no basta con tener habilidad trasteando con las pinturas», le espeta. «Recibirás tu hábito con la cruz, no podemos impedirlo. Pero nunca serás uno de nosotros». En una escena anterior, Ribera había avisado a Velázquez: «Para ellos no somos personas, Diego. Nuestro arte no vale nada. No importa nada. Lo único que importa en España es si eres uno de ellos o no». Y, sin embargo, el legado de Velázquez sigue ahí, en su cuadro enigmático e inmortal. Él tuvo la osadía de retratar al rey saltándose su prohibición, y mucho más, de autorretratarse junto a la infanta y por delante del rey. «El cuadro parece más un retrato de Velázquez que de la emperatriz», escribió Félix da Costa en un tratado de arte de 1696. El pintor sevillano jugó a ser aceptado como «uno de ellos» en una época donde era imposible concebir otra alternativa de ascenso social. En otros países y culturas, más adelante, el pueblo cambiaría las reglas del juego: a partir de entonces, los aristócratas tendrían que ser como el resto. O, por lo menos, estarían obligados a aparentarlo. Foucault interpretó Las Meninas como una estructura de conocimiento que invitaba al espectador a participar en una representación que se daba como pura representación, en un «espacio practicable» al que nos vemos atraídos por las miradas de los personajes y, sobre todo, por el espejo. En el acá del cuadro, en la realidad situada frente a él, el primero que estuvo nunca fue el rey, sino el artista: el autor. Y sólo detrás de él llegarían los demás, los sucesivos espectadores, como se muestra en una asombrosa doble página del cómic de García y Olivares. Desde ella nos recuerdan que quien se coloca en esa posición ante Las Meninas es, también, soberano.