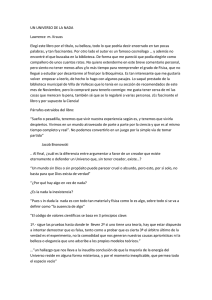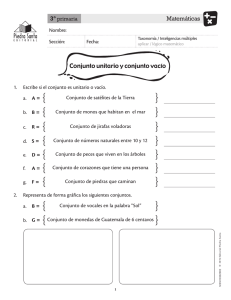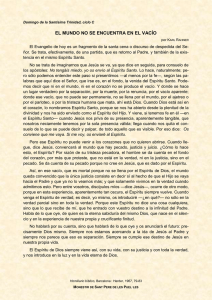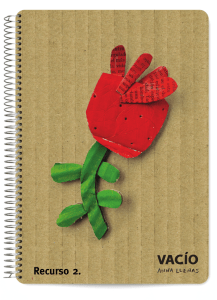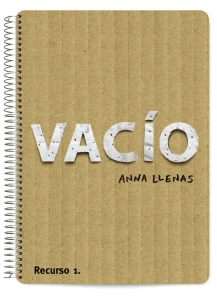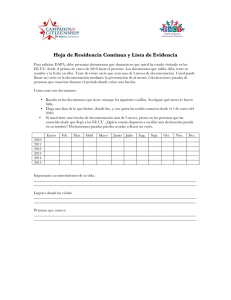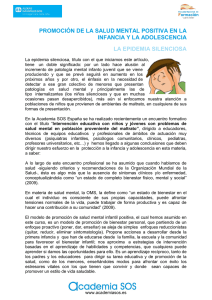Enfermedades de Occidente Patologías actuales del vacío desde el
Anuncio

CAPÍTULO 2 Enfermedades de Occidente Patologías actuales del vacío desde el nexo entre filosofía y psicopatología LUIS SÁEZ RUEDA1 [En Sáez, L/Pérez, P./Hoyos, I. (eds.), Occidente enfermo. Filosofía y patologías de civilización, München, GRIN Verlag GmbH, 2011, pp. 71-92] Occidente atraviesa una profunda crisis. Pero no sólo en el ámbito económico, como es el caso del momento en que escribimos el presente estudio, sino, más profundamente, en lo que se refiere a sus valores, fines y modo de vida. Esto se expresa afirmando que lo recorre la decadencia de espíritu o de cultura. La mayoría de las corrientes filosóficas del siglo XX han coincidido en ello, por medio de una autocrítica del presente que alcanza a todas las manifestaciones de la existencia europea y occidental en general. Que Occidente se encuentre en decadencia no es motivo para adoptar un tono catastrofista o apocalíptico, pero sí para aplicar la reflexión serena y realista, alejada de cualquier ingenuidad proclive a ensalzar nuestro presunto progreso o a cerrar los ojos ante fenómenos globales incómodos. Lo decadente es, en cierto sentido, enfermo. Y es lo que quisiéramos sostener aquí, que nuestra época se abisma en la enfermedad. No en ese sentido reductivo según el cual el presente genera estados mórbidos en cierto tipo de sujetos o en amplios sectores de la 1 Universidad de Granada. lsaez@ugr.es. http://www.ugr.es/local/lsaez población, sino en otro que rebasa la perspectiva individual para adentrarse en la colectiva. La cultura, tomada como un sustrato trans-individual que rebasa la suma de los sujetos singulares, es el humus en el que se generan comprensiones del mundo, visiones de la realidad y autoexperiencias que, más que compartidas, están supuestas en la praxis común. Nuestra cultura occidental está enferma. Significa que su subsuelo ontológico contiene patologías de civilización. Es ésta una expresión a primera vista sospechosa, pues incita a pensar en estados anímicos empíricamente constatables y en anomalías respecto a lo «normal». Intentaremos mostrar que no se trata ni de una cosa ni de otra. Las patologías de civilización son modos de ser que conforman el espíritu de una época con anterioridad a la distinción entre normalidad y anormalidad. En este campo de investigación la filosofía no trabaja en solitario. Muchas aportaciones recientes renuevan la sospecha freudiana de que se extiende el malestar en la cultura. Por eso, en las páginas que siguen exploramos también el modo en que podrían colaborar las incursiones filosóficas con las investigaciones de otras disciplinas. Aunque trazamos algunos lazos con la sociología y la filosofía política, concentramos aquí la atención, sobre todo, en el nexo con la psicopatología. En este campo problemático, comenzamos intentando aclarar en qué consiste una «patología de civilización» y cómo pueden colaborar la filosofía y la psicopatología en una indagación que las tenga por meta (§ 1). Tras este análisis nos esforzamos en nombrar y describir algunas de las patologías que surcan nuestro presente occidental (§ 2). 1. ¿QUÉ ES UNA «PATOLOGÍA DE CIVILIZACIÓN»? FILOSOFÍA Y PSICOPATOLOGÍA Al plantearnos una pregunta así estamos invocando tácitamente una relación, aún por desarrollar, entre filosofía y psicopatología. Cuando pensamos en un término como el de «patología» es inevitable impregnar su significado de connotaciones que ha mantenido durante el pasado y que nos llegan como efluvios silenciosos hasta el presente más próximo. En este caso, es natural —si dejamos a un lado su vertiente fisiológica— que pensemos inmediatamente en fenómenos de carácter psíquico, de los que han conformado y todavía componen el jardín de las especies de manicomios y hospitales psiquiátricos. Se trataría de un trastorno del que adolecen ciertos individuos, como el de las neurosis o el de la esquizofrenia, que deforma su comportamiento, inyectando ilusiones, fantasmas inconscientes o cualquier tipo de proceso capaz de conducirlos a una conducta, para ellos tormentosa y anormal, para su entorno. Esta noción, la más extendida en su uso cotidiano, debe ser revisada si nos resistimos al chantaje que efectúa por el hábito histórico: o tomamos el concepto desde esa clave o no estamos hablando sobre él. Sin embargo, no hay razón para estrechar el significado de ese modo. La raíz griega «pathos» (sentimiento, emoción) es vertida en el latín «pátior» y se usa en palabras que incorporan el significado de «padecer». La «patología», en cuanto «estudio del pathos» vendría a ser una indagación sobre la experiencia humana que afecta a las 72 pasiones, a las emociones, las cuales, siendo de un signo o de otro, se padecen, es decir, son experimentadas. Con lo cual se comprueba, ya de entrada, que su uso no está destinado necesariamente a los casos de «enfermedad». La patología no sería, según ello, patrimonio exclusivo del saber sobre la conducta morbosa, sino un campo abierto en el que puede confluir una multiplicidad de disciplinas, en su común interés por el enigma del ser pasional humano. Desde esta perspectiva amplia intentamos aquí despejar el sentido negativo del término, con el fin de utilizarlo en vistas a la tesis central de este trabajo, a saber, que Occidente está enfermo. Esto implica, de suyo, rastrear el sentido de la salud. Es necesario intentar liberar a las expresiones ahí involucradas de su fuerza significativa que opera como chantaje y resignificarlas. 1.1. La patología, en general, como «depotenciación» de vida y «desasimiento» Consideremos el sentido negativo de la patología. ¿Qué es la enfermedad? Oponemos de forma natural su sentido al de «salud» y «normalidad». Los orígenes de la psiquiatría nos remiten a esa lógica binaria, en la que la oposición entre lo «normal» y lo «anormal» prevalece. Su primer y gran sistematizador, Emil Kraepelin (1856-1926), definió las «enfermedades mentales» como «disturbios psíquicos» que remiten a alteraciones biológicas. Aunque más tarde Kurt Schneider (1856-1926) extrajo a la enfermedad de su adscripción puramente médico-biológica, ligándola a procesos de aprendizaje y a cursos de praxis social, abriendo así —como K. Jaspers— el camino hacia la psicopatología, conservó la estructura binaria de comprensión de lo enfermo al definirlo como «anormalidad psíquica». No pretendo aquí realizar un análisis preciso del desarrollo de la psicopatología. Basta señalar que, a pesar de que entre la variedad de escuelas existen resistencias a este modelo binario-oposicional (sobre todo en las que proceden del análisis existencial o de la psicodinámica), la problematicidad de dicho modelo sigue incitando a la investigación. Y es desde el trabajo conjunto entre la psicopatología y la filosofía como puede avanzar esta problemática, pues necesita tanto del estudio de fenómenos psíquicos como de la interpretación dirigida a las bases teóricas y conceptuales que se utilizan en ese estudio. En esta dirección, podemos, en primer lugar, percatarnos de la amplitud que subyace a lo que hoy hemos dado en llamar «psique». Su ascendiente griego, psyché, remite en general al «alma». Si nos acogemos a ese término, no en su derrotero teológico o metafísico, sino en el más parco pero no precisamente restrictivo cauce que lo liga al espíritu, se nos revela como lo humano propiamente dicho, es decir, como esa condición humana consistente en ser con entendimiento. En tal caso, lo psíquico se identifica con lo más genérico, con la vida misma. Y en este punto se hace muy pertinente señalar que, siendo humana, la vida con entendimiento ya se ha vuelto siempre hacia sí, pre-reflexivamente, aprehendiéndose. La vida del hombre es psíquica, lo que quiere decir que es vida que comprende y que se comprende implícitamente, vida que se experimenta a sí misma —para Hegel, que ha conformado nuestro presente, espíritu es el saber de sí del logos, que se desarrolla históricamente—. A la 73 vida humana le es inherente el pathos: se padece a sí misma. A la inversa, cabe señalar que el psiquismo —cuando lo utilizamos en el más amplio de sus sentidos— es siempre un ámbito en el que la actividad humana comparece experimentándose, padeciéndose, y coincide, así, con la vida misma. En un contexto como este se podría comprender que la patología —en su significación negativa, en cuanto enfermedad— y la salud, no conforman, si se los piensa bien, un par oposicional, como si dijéramos que, dada la vida, se puede producir la salud o la enfermedad, en la forma de alternativas suyas. Generalmente utilizamos esta lógica dualista para definir estados ulteriores y advenedizos respecto a la vida: «una vida sana» —como resultado de esfuerzos que la modelan— o «enferma» —si ha sido conducida, por mecanismos tácitos o expresos a su deformación—. Pero semejante dicotomía es cuestionable. Si la psyché es el carácter de ser del hombre en el mundo deberíamos entender por salud, no un estado derivado de la vida, sino la vida en cuanto tal. En esa línea, nos dice Gadamer la salud, es «ser-ahí (Da-sein), un estar en el mundo, un estar con-la-gente»2, por lo que, coincidiendo con lo que nos acontece de modo más ordinario, pasa desapercibida, en estado oculto: se repara en ella sólo cuando experimentamos que «algo va mal»3. Que «algo va mal» bien podría consistir en la experiencia que señala la generación de una enfermedad. ¿Pero qué deberíamos entender por ésta? Para que podamos decir que la vida va mal sería preciso entenderla como potencia, es decir, como impulso, como aspiración o anhelo, pero no respecto a otra cosa fuera de ella, sino en la forma de un haz de fuerzas dirigidas a la intensificación de sí. Es ese el modo en que Nietzsche concebía la vida, como voluntad de poder, es decir, de crecimiento y expansión, de autosuperación, más allá del escuálido empuje a la autoconservación. Es el modo, también, en que Unamuno y, en general (bajo diversas variantes) los intelectuales españoles de la generación del 98 echaban en falta, bajo el peso de una crisis profunda de espíritu en la época, una vida que no se justifica en su propio mantenimiento, sino que se hace digna en la medida en que aspira a más vida4. Sólo si la entendemos en este sentido fluyente y energético, incursa en un devenir orientado por su propia tendencia a la intensificación, podemos decir cabalmente que va mal. La salud, en consecuencia, no es más que la vida tal cual es, en constante aspiración a su crecimiento intensivo. Por eso, en ella —como dice Gadamer— «apenas si experimentamos las fatigas y los esfuerzos (…), nos mostramos emprendedores y abiertos al conocimiento», pues es, radicalmente, «sentirse satisfecho con los problemas que le plantea a uno la vida y mantenerse activo en ellos»5. En cuanto a la enfermedad, ¿no podríamos interpretarla ahora como un debilitamiento de la vida en su discurrir inmanente? Si, por ejemplo, la salud del pensamiento —como Gadamer, H.-G., El estado oculto de la salud, Barcelona, Gedisa, 2001 (ed. orig.: 1993), p. 128. pp. 122 y ss. 4 Cfr. Cerezo, P., El mal del siglo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, especialmente Introducción, Obertura y caps. XV y XXI. 5 Gadamer, H.-G., op. cit., p. 128. 2 3 Ibid., 74 podríamos decir con H. Arendt— consiste en su mantenerse activo y naciente6, ¿no estaríamos de acuerdo con M. Merleau-Ponty en que «en realidad nuestro fondo disponible expresa a cada momento la energía de nuestra conciencia presente. Ora se debilita, como en la fatiga, y entonces mi ’mundo’ de pensamiento se empobrece y se reduce incluso a una o dos ideas obsesivas: ora, por el contrario, me entrego a todos mis pensamientos, y cada palabra que se dice delante de mí hace germinar problemas, ideas, reagrupa y reorganiza el panorama mental y se ofrece con una fisionomía precisa»7? La patología en su rostro negativo, la enfermedad, es un desfallecimiento de la vida, una depotenciación de su devenir intensivo. ¿Pero cómo puede acontecer tal declive? La psicopatología, empleando su método propio de interpretación, puede indagar el contexto de surgimiento, sus causas circunstanciales, la intervención de mecanismos inconscientes determinados, sean individuales o vinculados al contexto social. Esta labor, sin embargo, no es incompatible con la filosófica, sino su envés necesario y complementario. Como dos caras de una misma moneda, la psicopatología y la filosofía están llamas aquí a colaborar, la primera investigando cauces de comprensión y explicación ónticos, es decir, ligados a fenómenos concretos, accesibles también en el campo temporal y espacial de la biografía de un sujeto; la segunda, orientando la mirada a la dimensión ontológica, al modo mismo de ser de la enfermedad en general. Pues bien, según lo dicho, a la psicopatología le concierne más directamente —respecto a la pregunta que nos hacemos— generar modelos comprensivos y explicativos que permitan, en un caso en particular, identificar procesos concretos de desfallecimiento vital, incorporando conceptos capaces de capturar mecanismos o modos de acción que intervienen en la biografía vital de un individuo. La perspectiva filosófica interroga por el sentido mismo del “desfallecimiento” o “depotenciación”. Ello no quiere decir que entre filosofía y psicopatología exista un límite a priori concisamente determinable. Hay entre ellas, seguramente, un ámbito de indiscernibilidad —como diría Derrida— que no rompe, sin embargo, la diferencia y que permite continuamente la recíproca ósmosis y el di-ferir de los problemas de una a otra. Volviendo al punto de vista filosófico, parece deducirse, tras lo dicho, que la enfermedad no es una «anomalía». Pertenece al vivir en cuanto tal y, por eso, es anterior a la distinción entre «normalidad» y «anormalidad». Bien podría ocurrir, en determinados contextos o épocas, que aquellos individuos que, desde la perspectiva filosófica, merecerían ser honrados como pruebas de salud, fuesen tomados por la mayoría de la colectividad social a la que pertenecen como casos patéticos de anormalidad y, por ende, como a-sociales V. Sáez Rueda, L., “La vida del pensar como acción pública creadora y como salud existencial — Reflexiones sobre el sentido del pensamiento en H. Arendt—”, Universidad de Granada, Repositorio Institucional, 2011. http://digibug.ugr.es/handle/10481/18683 7 Merleau-Ponty, M., Fenomenología de la percepción, Barcelona, Península, 1975 (ed. orig.: 1945), p. 147. 6 75 y enemigos del bien común, como ha mostrado con contundencia M. Foucault8. La salud y la enfermedad están más allá del bien y del mal en un sentido filosófico, más allá de lo correcto e incorrecto, de lo sociable y lo insociable, de lo que se ajusta a una «norma» cualquiera y de lo que diverge respecto a ella. ¿Cuál es, entonces, la textura de la enfermedad, ontológicamente contemplada? Una vida depotenciada, decreciente, es, en el fondo, una vida que se abstiene respecto a sí misma, que se inhibe en su intensidad creciente. He llamado en otro lugar a este fenómeno «desasimiento»9. El desasimiento no quiere señalar simplemente al desarraigo respecto a la vida, sino que apunta a un proceso de desistimiento. Es un proceso que no se limita a retardar la vida en su expansión, sino a introducir en ella su propio contrasentido. Si la vida es potencia, la enfermedad es la vida como im-potencia. Pero es necesario tener en cuenta que de este modo no introducimos una nueva oposición entre normalidad y anormalidad. La vida creciente y la decreciente no se relacionan como opuestos contrarios más que en el plano deformante de la representación lógica o de la abstracción conceptual. Si se los aprehende hermenéuticamente, es decir, desde la comprensión de su sentido, no se los capta como fenómenos opuestos. La enfermedad no es lo contrario de la salud (es decir, de la vida en su caudal intensivo, tal y como acontece), sino la vida aconteciendo en su impropiedad. Esta figura de pensamiento ha sido empleada por Heidegger para referirse al nihilismo negativo, que convierte al ser en una pura nada vacía y sin sentido (el ser aconteciendo en su impropiedad). La acojo aquí con reservas que he expresado en otro lugar10, pero cuya explicitación en este contexto excedería nuestra problemática o la haría extremadamente confusa. Baste decir que cuando «x» ocurre en su impropiedad no está aconteciendo «no x», sino «x en el modo de su autoaniquilación». La enfermedad como desasimiento es la vida creciente que «crece» y se expande precisamente, y de forma paradójica, alejándose del crecimiento. Tiene lugar en ella, no una merma de su poder, sino una autocontradicción práctica y existencial. Es, más que una distorsión por factores extrínsecos, un falseamiento interno que la obliga a ser sólo en cuanto apócrifa, una ficcionalización de sí. La noción de «desasimiento» puede ser aclarada también por recurso a reflexiones de la propia psicopatología cuando, en esa franja de indiscernibilidad de la que hemos hablado, introduce en su reflexión la cuestión filosófico-ontológica. W. Blankenburg, por ejemplo, nos reta a pensar que lo decisivo en esta cuestión es el «poder-vivenciar-y-comportarse». Siempre se trata, pues, de la libertad, pues lo que interesa a la psicopatología —dice— es si alguien puede o no comportarse adecuada o inadecuadamente11; lo que importa es el poder o Foucault, M., Historia de la locura en la época clásica, México-Madrid, 1967 (orig. 1964), especialmente, Vol. I, primera parte. 9 Saéz Rueda, L., “Hospedar la locura. Reto del pensar en tiempos de nihilismo”, en Ávila, R./Estrada, J.A./Ruiz, E. (eds.), Itinerarios del nihilismo. La nada como horizonte, Madrid, Arena Libros, 2009, pp. 245-264. http://digibug.ugr.es/handle/10481/18667 10 Sáez Rueda, L., Ser errático. Una ontología crítica de la sociedad, Madrid, Trotta, 2009, cap. 4. 11 Cfr. Blankenburg, Wolfgang, Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit, Stuttgart, F. Enke Verlag, 1971, cap. VI. 8 76 no-poder: un «no-poder-comportarse-en-forma-desviada» es tan patológico como un «nopoder-sino-comportarse-en-forma-desviada». Quiere decir esto, a nuestro juicio, que lo patológico, en su sentido más radical, no consiste en un desajuste comportamental respecto a la «sana normalidad», sino en la pérdida de la posibilidad vital en cuanto tal para discurrir por cauces diferentes, en la im-posibilidad misma, que incluye la imposibilidad para elegir entre lo venerado como «normal» y lo estigmatizado como «anormal». La enfermedad no es ni siquiera la ausencia de salud. Es un fenómeno aporético: la salud, es decir, la vida, teniendo lugar bajo la forma de aquello que no quiere. Pero como esta aporía, en su estado pletórico y completo, implicaría la situación más extrema, una muerte, adopta la forma de lo «imposible» y no se da en la existencia humana más que como una virtualidad que moviliza en sí lo que la potencia de sí no puede: su total impotencia. En el efectivo ser finito del hombre el desasimiento es impuro: siempre se trata, en la enfermedad, de una vida que está en proceso de muerte. 1.2. La patología como enfermedad de civilización y el nuevo «malestar en la cultura» Las patologías se achacan, por lo general, al comportamiento individual. Pero los individuos no existen aisladamente, pertenecen obviamente a un colectivo. De lo que queremos hablar es de aquellas patologías que son inmanentes a una civilización, a una cultura en su totalidad, y en particular a nuestro presente occidental, en el que aumenta un malestar de trastienda, ciego, sin perfiles claros aún para la investigación. De alguna manera, todos lo percibimos oscuramente, pero para el escéptico pueden ofrecerse datos que impresionan12. Si a menudo no nos sentimos concernidos por este nuevo malestar en la 12 Los trastornos mentales y conductuales son frecuentes: más del 25% de la población los padece en algún momento de la vida. Tienen un impacto económico sobre las sociedades y sobre la calidad de vida de los individuos y las familias. Los trastornos mentales y conductuales afectan en un momento dado al 10% de la población adulta aproximadamente. Alrededor del 20% de todos los pacientes atendidos por profesionales de atención primaria padecen uno o más trastornos mentales. En una de cada cuatro familias, al menos uno de sus miembros puede sufrir un trastorno mental o del comportamiento. Se ha estimado que, en 1990, los trastornos mentales y neurológicos eran responsables del 10% de los AVAD (Un AVAD puede concebirse como un año de vida “sana” perdido) totales perdidos por todas las enfermedades y lesiones. En 2000 ese porcentaje había aumentado al 12%, y se prevé que llegará hasta el 15% en 2020. Los más frecuentes, responsables por lo general de discapacidades importantes, son los trastornos depresivos, los debidos al uso de sustancias psicoactivas, la esquizofrenia, la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, el retraso mental y los trastornos de la infancia y la adolescencia. Los factores asociados a la prevalencia, la aparición y la evolución de los trastornos mentales y conductuales son la pobreza, el sexo, la edad, los conflictos y desastres, las enfermedades físicas graves y el entorno sociofamiliar. (Más información se encuentra, por ejemplo, en: http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_ch2_es.pdf). Según la Organización Mundial de la Salud, ya en su 55ª Asamblea del 2002, la depresión es la principal causa actual de discapacidad. Más de 120 millones de personas la sufren. De acuerdo con las expectativas, una de cada cinco llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida. En Europa un 14% de la población, junto a un 16% que padecerá trastornos graves de ansiedad. Cada año se suicidan 800.000 personas. En España es un problema de salud pública y afecta a poco menos porcentaje de población que en 77 cultura y lo camuflamos es porque, como nos dice R. Bodei, hoy domina la tendencia a «cancelar y depotenciar los conflictos, escondiéndolos o aplazando su solución», de forma que «el malestar circula clandestinamente, como algo que normalmente no queremos mirar de cerca»13. La psicopatología social está involucrada en el estudio de este fenómeno general, pero la especificidad de la aportación filosófica en este campo debe ser —en la línea en que venimos argumentando— la de hurgar en la dimensión ontológica del problema. En este sentido, se trata de un estudio de fenómenos que afectan a la comprensión tácita del mundo que vincula a los miembros de una comunidad o espacio civilizatorio. Tal visión del mundo, operante en una sociedad enferma, no coincide con los fenómenos concretos de malestar, perceptibles y signables sociológica o psicosocialmente, sino que constituyen su envés no fenoménico, el abanico de supuestos que orientan la autoexperiencia de una totalidad socio-cultural mayor que la suma de sus partes, lo invisible en lo visible como tendencia o espíritu de una época. Es necesario hoy, para una relación fecunda entre disciplinas, que la psicopatología aproveche el potencial de investigación trans-individual o supra-individual que posee14, tarea que exige una compleja rearticulación de conceptos y métodos, pues no puede consistir en la simple proyección de lo individual a lo colectivo. Una proyección así valdría sólo de propedéutica, dado su fondo analógico, como ya supo ver con agudeza S. Freud. Después de señalar en El malestar en la cultura las sorprendentes analogías entre filogénesis y ontogénesis, afirmaba: «Si la evolución de la cultura tiene tan trascendentes analogías con la del individuo, y si emplea los mismos recursos que ésta, ¿acaso no estará otros países de nuestro entorno, como Alemania (10%), el Reino Unido e Irlanda (17% y 12% respectivamente) o Francia (18%). En Estados Unidos estos trastornos afectan aproximadamente a 19 millones de adultos. Los costes anuales que allí suponen estas enfermedades absorben el 2,5% del producto nacional bruto (es decir, 148.000 millones de dólares). A menudo se llama a estas enfermedades “enfermedades del vacío”, porque la mayoría de ellas se expresa en personas que no poseen problemas objetivos aparentes y manifiestan sentirse vacías. Mesas redondas Ministeriales en la OMS elaboran con ahínco un programa quinquenal de apoyo a los Estados Miembros encaminado a mejorar su capacidad para reducir la carga que suponen los trastornos mentales y promover la salud mental. ¿Se exagera? ¿Se trata sólo de problemas siempre presentes a los que hoy se les presta más atención? Muchos informes, como el del equipo de Michelle E. Kruijshaar (Boletín OMS, 83, 6, junio-2005, pp. 443-448) comprueban, con asombro, que no se ha sobreestimado y que, incluso, muchas comunidades ocultan cifras considerándolas índice de casos leves. 13 Bodei, R., El doctor Freud y los nervios del alma. Filosofía y sociedad a un siglo del nacimiento del psicoanálisis, Valencia, Pre-Textos (orig.: 2001), pp. 42-43. 14 En una línea coherente con lo que decimos se desarrolla la psicología transhistórica propuesta por Francisco Alonso-Fernández en Fundamentos de la Psiquiatría actual, Madrid, Paz Montalbo, 1979 (cuarta edición), tomo I, pp. 108-11 y tomo II, pp. 252-259. El capítulo que dedica a este libro se ocupa también de ello. Son destacables también los estudios de José María López Sánchez, entre ellos Compendio de psicopatología, Granada, 1996 –cuarta edición- y la serie de volúmenes producto de estudios interdisciplinares en la Unidad de Docencia y Psicoterapia de Granada –Seminarios de la unidad de docencia y psicoterapia, Funcación Virgen de las Nieves, Granada. 78 justificado el diagnóstico de que muchas culturas —o épocas culturales, y quizá aun la humanidad entera— se habrían tornado “neuróticas” bajo la presión de las ambiciones culturales? La investigación analítica de estas neurosis bien podría conducir a planes terapéuticos de gran interés práctico, y en modo alguno me atrevería a sostener que semejante tentativa de transferir el psicoanálisis a la comunidad cultural sea insensata o esté condenada a la esterilidad. No obstante, habría que proceder con gran prudencia, sin olvidar que se trata únicamente de analogías (…) Pese a todas estas dificultades, podemos esperar que algún día alguien se atreva a emprender semejante patología de las comunidades culturales»15 Por su parte, la filosofía debería aprovechar su caudal ontológico, mediándolo con los aportes de esta psicopatología por-venir —junto a los de otras disciplinas, como la sociología, la antropología o las ciencias políticas— en vistas a una ontología crítica del presente orientada terapéuticamente y nutrida por estudios de fenómenos ónticos. Desde el plano puramente ontológico —que es, como decimos, incompleto y está destinado a mediarse con otros saberes— la filosofía ya ha realizado perspicaces diagnósticos sobre nuestro presente en el sentido indicado. Uno de los más profundos es el que se desarrolla, desde las fuentes de Nietzsche y Heidegger, a través de la problemática del nihilismo occidental. Lo que el acontecimiento del nihilismo, en su sentido negativo, subraya es el proceso de decadencia occidental, que ha devenido en una colectividad vacía de espíritu que experimenta a todo lo real, sin percatarse de ello, como una nada nula e improductiva. Nietzsche no tuvo escrúpulo alguno en calificar esta decadencia nadificante o nihilizante de «enfermedad». Se llamó a sí mismo psicólogo y dirigió su investigación al modo en que el hombre pierde la vida creciente a favor de un desierto vital plagado de síntomas mórbidos, como el resentimiento generalizado, la nostalgia del fundamento perdido —que se obstina en la creación de nuevos ídolos al servicio de la huída del mundo—, la necesidad de una vida en anestesia —que busca calmantes y bálsamos para camuflar su oquedad— y todo tipo de expresiones de las fuerzas reactivas, siempre dirigidas a la negación de la vida en la vida16. No en vano se lo ha llamado «médico de la civilización»17 y se ha enaltecido su obra, junto a la de Freud y la de Marx, como un magnífico arte de terapéutica y de curación que en el siglo XIX reemplaza a las técnicas de salvación18. Por su parte, Heidegger ha entendido nuestra época como consumación del nihilismo que arrastra Europa en la forma de un modo de comprensión del ser tal que convierte a todo lo existente en existencias, es decir, en objetos cuya esencia radica en servir a la disposición arbitraria del hombre, de un ser humano que ya no se experimenta como ser-en-el-mundo sino como sujeto dominador frente a él, convirtiéndose así, en un ser-sin-mundo capaz de convertir a éste, al mundo, en lo Freud, S., El malestar en la cultura, Alianza, § 8, pp. 86-7. También en Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, tomo VIII (1974), p. 3066. 16 V., p. ej. Nietzsche, F., “El nihilismo europeo”, en Fragmentos póstumos, Madrid, Tecnos, 2006, vol. IV. 17 Deleuze, G./Guattari, F, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 114. 18 Foucault, Nietzsche, Freud, Marx, Barcelona, Anagrama, 1970, pp. 55 y ss. 15 79 inmundo. También en este caso se atribuye a la decadencia el carácter de un «agente patógeno»19 que genera multitud de enfermedades, como la conversión de todo en imagen y el pre-dominio del pensamiento calculador20. Pues bien, ¿qué podríamos entender por «patología de civilización»? Podemos traer aquí nuestras reflexiones anteriores, pues no estaban, por principio, dirigidas a la enfermedad individual. Una patología de civilización, si precisamos, es la expresión ontológica de un fenómeno de decadencia en una cultura. Ambas, decadencia y patología (en su dimensión civilizatoria) son un proceso de «desasimiento», tal y como lo hemos aclarado, es decir, un acontecer en virtud del cual la vida de un pueblo —como impulso a la intensificación de sí, a más vida— o, si nos expresamos en otro lenguaje, la existencia de un pueblo —en cuanto destinada a hacer por ser y, así, a intensificar su potencia— discurre en la forma de su propio desahucio: cultura que aspira a lo que no la potencia, cultura que acontece en la forma de su impropiedad. Y ello como un soterrado fenómeno autodestructivo que es anterior a cualquier distinción entre «normalidad» y «anormalidad». Ahora bien, la decadencia de una cultura, en este contexto, consiste en su núcleo ontológico más general y esencial, mientras que las patologías son modos en que dicho núcleo se corporeiza. Pues la decadencia es una dimensión intensiva que no sería tal si no toma cuerpo en formas —sin duda diversas y múltiples—, tal y como la fuerza del viento, al afectar a un mar en calma sólo puede existir en esa materialización que consiste en la miríada de formas del oleaje y de los movimientos acuáticos que lo acompañan. Siendo heterogéneos en su descripción, la decadencia y sus patologías de civilización concretas constituyen, sin embargo, un único acontecimiento. Las dimensiones mencionadas no son estructuras, sino más bien estratos en una misma configuración geo-pato-lógica; si ampliamos el espectro disciplinar, podemos hablar de estratos intensivos, cada uno de los cuales se comprende desde sí mismo, pero que no es más que en su materialización: así, las patología de civilización cobran forma, de modo inmanente, en fenómenos asequibles a una psicopatología trans-individual, a la sociología, a la antropología y otros saberes, siendo finalmente la sintomatología observable y representable la última forma de corporeización. Esta última, que se presenta en el mundo de la extensio, existe (ec-siste). Sus estratos intensivos in-sisten en ella como lineamientos cualitativos inmanentes. 2. PATOLOGÍAS ACTUALES DEL VACÍO Si el análisis anterior resulta convincente, podríamos deducir que una crítica de patologías de civilización ha de proceder eslabonando tres tareas: Heidegger, M., “En torno a la cuestión del ser”, en Hitos (ed. orig.: 1955), Madrid, Alianza, pp. 315 y ss. 20 Cfr. Heidegger, M., Caminos del bosque, Madrid, Alianza, 1998, pp. 63 y ss. 19 80 a) En primer lugar, ha de ofrecer una interpretación ontológica del «ser» de la vida o existencia humanas21. ¿Cómo, si no, entender el significado que posee su «intensificación» o «potenciación»? b) En segundo lugar, tiene que calificar a la decadencia que le correspondería a dicha vida o existencia y precisar patologías de civilización en las que esta última se expresa. c) Un estudio máximamente rico debería incluir también, en la explicitación de la segunda empresa, especificaciones de carácter psicopatológico, sociológico, etc. A continuación explicitamos nuestra posición personal en el contexto de una crítica de patologías del presente, aunque la incorporación de elementos interdisciplinares mencionados en tercer lugar es aún precaria. Nos centraremos en aquellas que pueden ser remitidas al vacío. 2.1. Supuestos ontológicos: la existencia humana como intersticio errático y su decadencia en cuanto «organización del vacío» y «ficcionalización del mundo» Para comenzar, como hemos señalado, una teoría crítica de patologías ha de comprometerse con una concepción de lo humano, para abordar desde ahí el problema de la decadencia y el de la enfermedad, estratos recíprocamente inmanentes en un campo problemático. Hemos intentado desarrollar esta cuestión pormenorizadamente en otro lugar22. Glosamos aquí lo pertinente en el presente contexto. El hombre es un ser del intermedio, del intersticio o del entre. En sintonía con Heidegger, podría decirse que es un ser que existe habitando un mundo. Habitar no consiste en un mero estar. Se quiere decir con ello que es en la medida en que participa, internamente, en una comprensión del mundo, finita. Contra Heidegger pensamos que, al unísono, es un ser excéntrico. Céntricamente, el ser humano pertenece a una cultura y comprende lo real y su propia identidad (su sí mismo) desde las interpretaciones que constituyen el tejido de ésta. Ahora bien, no podría experimentar que habita un mundo si, al mismo tiempo, careciese de una distancia respecto a lo que lo rodea, una distancia que no es originariamente teorética, sino pre-reflexiva: siendo partícipe de un contexto existencial de cultura, puede en cualquier momento experimentarse perplejo, admirado o interrogativamente ex-puesto en ella. Tales posibilidades pertenecen a su poder de extrañamiento, de aprehender su propia pertenencia, no dentro de los trazados que la recorren en su intimidad, sino en cuanto tal Existe hoy una diatriba filosófica acerca del modo en que ha de ser concebida la facticidad: como “vida” o como “existencia”. No podemos, en los límites de este trabajo, introducirnos en este debate, por lo que hemos dejado abierta la posibilidad de optar por una terminología u otra. No obstante, cuando ofrezcamos nuestro punto de vista sobre la enfermedad de occidente, a continuación, justificaremos nuestro uso de la segunda de las nociones. 22 Sáez Rueda, L., Ser errático. Una ontología crítica de la sociedad, op. cit. 21 81 pertenencia. En el curso del habitar éste le es familiar, pero en el instante, siempre subyacente, del extrañamiento, tal habitar le sorprende. En virtud de semejante distancia en la inmanencia no puede dejar de verse afectado por el sentimiento de que podría ser en otros mundos habitables. Adquiere la experiencia de que es en un mundo, pero que no está ligado por esencia a ninguno en particular. Excéntricamente, pues, se comprende en cuanto extranjero o extraño. Ahora bien, si meditamos con calma esta doble faz de la existencia, podemos reparar en que no está conformada como una dualidad en oposición. Centricidad y excentricidad se copertenecen, articulan un único acontecimiento de ser, del cual son caras discordes. Habitando céntricamente un mundo cultural e histórico determinado, el hombre se autocomprende, al unísono, fuera de él. Se es miembro de un contexto de existencia justo en la medida en que dicho contexto es aprehendido como contingente y, por ello, no fundante del propio ser. El hombre es al unísono céntrico y excéntrico. Y ése es el significado que damos a su condición errática. El hombre es ser errático, no porque posea diferentes moradas, a lo largo de las cuales vagabundea sin rumbo y sin paradero, en un sentido peyorativo, sino más bien porque es el ser que está continua e inexorablemente en camino. En cuanto es en un mundo, se halla en el seno de un magma de sentido y en la responsabilidad de escuchar la interpelación que de éste emerge. En cuanto excéntrico y extrañante, está lanzado, en el mismo acto, a la exterioridad, hacia los confines de su mundo, ex-cediendo su pertenencia por medio de la responsabilidad y de la aventura consistente en saltar hacia una nueva tierra, aún por-venir. El ser humano es ese tránsito, ese intersticio, «entre» o intermedio, de estar en ciernes o en estado naciente, en la tensión entre radicación y erradicación, habitar y des-habitar, tener lo propio de una pertenencia y estar en proceso de ex-propiación. Estamos arraigados y, en el corazón del arraigo, parte ya una línea de fuga hacia lo extranjero y extraño. Siendo en la tierra, estamos desterrados, pero no como flotando en el aire, sino en el trayecto de conformar una nueva tierra que todavía no existe. Por eso, el hombre, entraña y ex-traño a un tiempo, no existe ni en el mundo en que se arraiga (pues está excediéndose hacia su exterioridad), ni al mundo que vislumbra (pues éste in-siste, es un por-venir). Su ser es el entre mismo, dinámico, proteico, heraclíteo. Y ninguna norma externa podrá orientarlo en ese tránsito que él es. La norma emergerá in fieri, permaneciendo siempre in status nascendi. Es, ciertamente, misterioso cómo puede una norma, un cauce, un destino, ser creado incesantemente. Pero quizás se haga más comprensible si concedemos que no es un individuo aislado el que transita, sino toda una retícula social. Innumerables afecciones recíprocas e intensivas reúnen a esos entres en lo que Deleuze llamaría «rizoma», intrincada nervadura de intersticios. Y es, según nuestra convicción, en semejante trama donde se generan normas o criterios, en devenir y continuamente en germen, en virtud de un proceso de caósmosis. Ni caos ni orden. Caóticos encuentros por cuya interafección emerge, un orden espontáneo. Un orden no geométrico, sino irrepresentable por ser intensivo, como una invisible musculatura. 82 La decadencia del ser humano consistiría, pues, en la depotenciación de su proteico ser intersticial entre dos tierras y de la fuerza que lo articula por caósmosis. Dicho utilizando la figura de pensamiento más precisa que hemos empleado anteriormente, coincidiría con su desasimiento, con el acontecer de su existencia en el modo de la impropiedad, es decir, con un ser-errático que ya no transita y recorre el espacio de un entre, un ser-errático por cuya erraticidad es cercenada tanto la centricidad como la excentricidad que lo conduce a los márgenes en pos de una nueva tierra. ¿No estamos refiriéndonos de este modo a la erraticidad en su uso lingüístico peyorativo? Sí, se trataría de una erraticidad improductiva, autodestructiva y, por tanto, ficcional. Hemos llamado a ese tipo de decadencia ficcionalización del mundo23. Ficcionalización, sí, pues la decadencia, en este sentido, no se caracteriza por «desviarse» respecto al curso «normal» de la existencia errática, sino por impedirla desde sí. Se trata de un devenir que no es devenir, de un saltar in fieri en el entre de mundos que no transita. De un modo más llano y simple, de un movimiento que no es movimiento y, que por tanto, lo finge. Lo errático apócrifo, movimiento que no es movimiento, tránsito que no es tránsito, tiene por móvil lo que denominamos «organización del vacío». Nuestra sociedad occidental actual se aproxima con extrema intensidad a un tipo de comunidad que permanece continuamente ajetreada, en un movimiento sin cese, casi febril y vertiginoso, que en el fondo constituye una entera parálisis. Pues tan exasperante devenir se produce tan sólo en la forma de un recambio de lo mismo: de bienes en el capital, de informaciones en el saber, de sumisiones políticas al neoliberalismo bajo nombres diversos…Si se medita con calma, no será difícil percibir en todo este tráfago que hoy estresa el rumbo de todos los procesos, una transformación meramente cuantitativa, una variación de un mismo y único modo de relación con las cosas —en cuanto “objetos” a la disposición del arbitrio, calculables, acumulables—, una diversidad de máscaras que afirman una única y monótona idea de progreso —progreso puramente tecnológico, material, utilitario—. Es un aparente devenir, pues en su jubilosa y mojigata coquetería con el cambio, no cambia nada esencial, cualitativo, que permita hablar de tránsito a una nueva tierra. En esta sociedad, que merece por ello ser denominada «sociedad estacionaria», se esconde un vacío de ser, una sustitución completa del ser por su ficción representativa. El vacío lo experimenta el hombre cuando no se hace a sí mismo en el intersticio, cuando está condenado a dar vueltas en una centricidad cerrada, sin apertura excéntrica hacia lo otro de sí, en la libre exterioridad sin fronteras. Y ese vacío es hoy un rumor tenebroso que augura la muerte en vida. Ante él sólo cabe —en la inconsciente enfermedad— cerrar los oídos, negar la evidencia, para no sucumbir en la verdad, para calmar la angustia de la nada vacía y nula. El calmante está servido: como en ciertos procesos neuróticos, en los que un individuo aprisionado huye de sí mediante una actividad visceral y compulsiva, la sociedad 23 En Ibid., especialmente capítulos 1, 2 y 6.1. También en Sáez Rueda, L., “Ficcionalización del mundo. Aportaciones para una crítica de patologías sociales”, Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, XLV, 115/116 (2007), pp. 57-69. http://digibug.ugr.es/handle/10481/18763 83 estacionaria nos mantiene a todos en jauría cercada por alambradas, en constante y zozobroso ajetreo. Lo errático discurre en la forma de su apócrifo, en un andar a la brega que oculta el vacío por medio de su administración activa: de su organización. 2.2. Patologías del vacío Las patologías del vacío son, en consonancia con lo que decimos, las más vinculadas a nuestra civilización presente. En cuanto modos en que se encarna la organización del vacío y su correspondiente ficcionalización del mundo, admiten una multiplicidad de formas. Entre ellas, hablaremos aquí de dos: de la que llamaremos «autoorganización vicaria» —que se expresa en fenómenos relativos al semiocapitalismo y a la sociedad del estrés, y de la que posee el sentido de «henchir el vacío» —a propósito de la cual reinterpretaremos líneas de investigación en psicopatología como el análisis existencial, de ascendencia freudianofenomenológica, y la clínica del vacío, que posee un origen lacaniano. a) Autoorganización vicaria. Semiocapitalismo, sociedad del auto-estrés e hiperexpresión patológica El vacío puede ser rehuido y camuflado mediante la entrega de sí a una fuerza externa que tome la potestad sobre la praxis produciendo la ficción de autonomía. El sujeto queda así descargado de su responsabilidad para hacer frente a su propio que-hacer y se oculta a sí mismo su vacuidad. Para el conjunto de nuestro occidente actual ésta es, a nuestro juicio, una patología ya bien arraigada que conduce a una autorrealización vicaria de la comunidad, dependiente de un poder extraño e interiorizado. Nos ayuda a entenderla el tipo de poder que, según Foucault, predomina desde el siglo XIX y se intensifica en el XX, al que llama pastoral y que está ejercido por procesos de biopolítica24. Se trata de nuevos modos anónimos de dirección que, frente a la hipótesis represiva freudiana, no actúan reprimiendo tendencias, sino promocionándolas y modelándolas mediante un auténtico gobierno sobre los cuerpos, a través de la expansión y crecimiento de hábitos y conductas. No hay que concebirlos al modo de una herramienta a manos de determinados colectivos de poder, como interpretaría una teoría conspiratoria, sino como fuerzas ciegas imperantes en toda la retícula de relaciones sociopolíticas y culturales. Lo que, a nuestro entender, necesita de tales procesos biopolíticos, no es, como pensaría Foucault, la sujeción de los individuos en una sociedad normalizada, sino, más profundamente, la ocultación, como decimos, del vacío de la existencia actual a través de dicha sujeción. Los procesos biopolíticos, impulsando y conformando en positivo cursos de acción, facilitan el movimiento incesante en el que se organiza nuestro vacío de ser. Impiden la ex-centricidad que se pondría en obra mediante la ex-pedición hacia una nueva 24 V. Foucault, M., La voluntad de saber, Madrid-México, Siglo XXI, 1977 (ed. orig.: 1976), cap. V y Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1991, textos 6, 10 y 11. 84 tierra, desplegando la ausencia de dicha potencia excéntrica en multitud de prácticas cuyo sentido radica en sustituir la autorrealización creativa por la producida fantasmalmente, es decir, organizando la ausencia del poder excéntrico en una vorágine que simula lo que hemos llamado anteriormente caósmosis mediante un «caos ocultamente ordenado»: autoorganización vicaria. Una expresión sociopolítica en la que esta patología del vacío adquiere un rostro determinado es el nuevo espíritu del capitalismo. Éste no es fundamentalmente, desde hace tiempo, un modo de producción, sino, más allá, una forma de vida que penetra en las entretelas de la urdimbre social. Su circulación por el laberinto sociocultural es anónima, ciega, autonomizada, y genera a su paso conductas, pautas y costumbres con alcance suficiente como para constituir subjetividad colectiva, trans-individual. Desde la década de los noventa, ha roto con la rígida distribución jerárquica de la empresa y se ha descentralizado, adaptándose a las nuevas condiciones de una sociedad reticular en su textura25. Al disponerse hoy en forma de red, presta autonomía a cada uno de los nódulos y bifurcaciones, que no tienen órdenes que cumplir so pena de recibir castigos represores, sino «proyectos» a perseguir afirmativamente por los agentes. De esa forma, tales agentes, que somos todos, se convierten en lugares de transmisión de un mismo y enmarañado flujo, en el que es preciso empeñar la creatividad y ceder los afectos que configuran la participación (céntrica) en el mundo. En esa malla todos nos experimentamos compelidos y llamados a hacer de «operadores» que se «autoorganizan» en «equipos» y que se hacen responsables del proceso, como «directores» de pequeñas cédulas —cada cual en la suya— en las que nos transmutamos en «animadores de equipo», «catalizadores», «inspiradores». ¡Mágico y sutil sueño de libertad en la que la autorrealización emana de la des-realización! El hacer-se de la comunidad no es, así, colonizado desde fuera por una instancia visible. Es constituido por una fuerza ciega que ha escapado a la voluntad humana y de la que ésta es vicaria, sustituta en cuanto simple espacio de transferencia. Dicho en términos espaciales, la comunidad se convierte en un entramado de no-lugares, espacios de paso, de trans-misión, refracción y reverberación. Se toma a menudo nota de esta ficcionalización, pero se olvida al instante, por la interpelación constante que proviene de la retícula en su totalidad. En una sociedad así la distinción entre la creatividad original y la espuria se hace muy difícil, de tal modo que provoca un estado continuo de desazón, siempre velado pero operante en la trastienda de la vida. Recurrir al pensamiento en tal estado, por si fuera poco, se transforma también en una vía que ya no ofrece con-fianza, porque su ambigüedad inspira sospechas. Y es que, aunque parezca una fábula, el pensar se encuentra acechado también por el circuito del capital, como parte del trabajo inmaterial26, es decir, del que está relacionado con la producción de V. el magnífico estudio de Boltanski/Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Akal, 2002 (ed. orig.: 1999). 26 Hardt. M./Negri, T. Imperio, Barcelona, Paidós, 2002 (ed. orig.: 2000), p. 279. V. También caps. 13 y 15 en general. 25 85 cultura, con la creación de conocimiento o con la comunicación, actividades que crean productos intangibles: bienestar, satisfacción emocional, e incluso pasión. Todo cabe y hasta se promociona, siempre y cuando haga crecer la impresión de que con ello hacemos un mundo nuevo. Desde el punto de vista de la psicopatología, esta sociología del capital puede ser hoy confirmada por la constatación de fenómenos capaces de conducir a la esquizofrenia colectiva. Como sostiene Franco Berardi27, en el capitalismo actual reticular, al que llama «semiocapitalismo», la sobreproducción se ha investido de hiperproducción semiótica, pues genera un exceso infinito de signos —reclamos, mensajes, informaciones sobre posibilidades, etc.— que circulan en la infosfera y que saturan la atención individual y colectiva. La sobre-excitación a la que la comunidad está sometida sin cese provoca nuevas formas de enfermedad, patologías de la hiperexpresión, que sustituyen a las de represión. La dificultad para elaborar el gigantesco input de estímulo conduce, en el menos grave de los casos, a déficit de atención o dislexia. Pero, más profundamente, crea en el entramado socio-cultural procesos de sobreinclusión conducentes a la dispersión. Ante la excesiva demanda del flujo semiótico y la imposibilidad de interpretar tantos signos, y tan veloces en sus cambios, tratamos entonces de capturar el sentido por medio de un proceso de sobreinclusión, extendiendo los límites del significado y propagando una disgregación en el núcleo mismo de las identidades, asfixiadas ahora en una trepidante agitación. El semiocapitalismo se convierte, así, en una fábrica de la infelicidad: «La energía deseante se ha trasladado por completo al juego competitivo de la economía; no existe ya relación entre humanos que no sea definible como business —cuyo significado alude a estar ocupado, a no estar disponible. Ya no es concebible una relación motivada por el puro placer de conocerse. La soledad y el cinismo han hecho nacer el desierto en el alma»28 En coherencia con esto, P. Sloterdijk ha sabido interpretar nuestra cultura actual como transida por el estrés. Y no precisamente de un modo banal. El estrés, provocado por la lucha entre fuerzas dispuestas a excitar, sustituye hoy a la ética y a la ideología política. La síntesis social no se produce por el motor de relaciones simbólicas o políticas, sino a partir de la competición generalizada en un campo de estimulación: «Las sociedades modernas ya no pueden ser entendidas (…) bajo el punto de vista de una síntesis conformada mediante información o a la luz de comunidades de valor y estructuras de sentido distribuidas por canales políticos y morales. Me parece mucho más plausible considerar los cuerpos sociales vertebrados por los grandes medios de masas como conjuntos dispuestos a autoestresarse»29. 27 Cfr. Berardi, F. [Bifo], “Patologías de la hiperexpresión”, Archipiélago, nº 76 (2007), pp. 55-63. Berardi, Franco [Bifo], La fábrica de infelicidad, Madrid, Traficantes de sueños, 2003 (ed. orig.: 2000), p. 29. 29 Sloterdijk y Hans-Jürgen Heinrichs, El sol y la muerte. Investigaciones dialógicas, Madrid, Siruela, 2004 (ed. orig.: 2001), p. 79. 28 86 Lo semiótico y lo estresante —de manera energética— colaboran entrecruzándose. Y este proceso da lugar a una manía persecutoria, a una paranoia, que está a la base de la síntesis de las naciones modernas. Tanto es así que la globalización puede ser entendida como «la traslación de un sistema sincronizado basado en el estrés a una escala universal»30. Interpretamos estos fenómenos, en el marco de nuestra concepción de las patologías de civilización, no como una dispersión (pues esta noción presupone, de un modo o de otro, la de identidad), sino como una ruptura de los lazos entre las fuerzas que componen el caosmos social en su dimensión micrológica. Un caosmos germina allí donde una multiplicidad de cursos intensivos de deseo y acción pueden quedar vinculados, manteniendo la diferencia, a través de la recíproca afección. Esta con-junción, sin causa primera previa y sin telos, se autoorganiza por la fuerza de la diferencia misma, un «entre» que pliega en virtud del poder de ser afectado y de afectar inherente a las fuerzas. Las patologías de hiperexpresión tienden a encerrar a cada flujo en sí mismo, lo inducen al autismo, pues la reacción contra el exceso de estímulos dispersa en la medida en que, paradójicamente, depotencia la capacidad para ser afectado —la hibrys colapsa— y, al unísono, la de afectar. Las relaciones se transmutan, entonces, en exógenas, siguiendo el rumbo de consignas, lemas, emblemas y todo tipo de dictámenes anónimos pero lo suficientemente amplios y holgados como para reunir soledades desde fuera, en un anillo que allana diferencias y las agrupa en unidades gigantescas. Cuando hoy, por ejemplo, nos experimentamos «ocupados» y «no disponibles» no es porque la variedad de nuestras relaciones con los otros o con el trabajo sean excesivas, sino porque, en realidad, carecemos de relación. Los fenómenos de hiperexpresión se fundan en el vacío de ser y lo promueven a gran escala. b) Henchir el vacío. Síndrome de Moloch Pero el capital y sus formas de vida asociadas no son las únicas vías para evitar una confrontación franca con el vacío de nuestra cultura occidental. Hasta ahora hemos puesto el acento en modos de existencia que lo rehúyen a través de procesos que implican la circulación frenética de flujos intensivos de carácter semiótico y energético. Otra modalidad de huída es la que consiste en llenarlo, colmarlo, saturarlo, pero de forma apócrifa, es decir, de manera tal que el vacío persiste. A patologías de civilización que poseen este carácter quisiéramos denominarlas, emparentando sus diferentes expresiones, Síndrome de Moloch. Moloch es una divinidad que, en ciertas culturas de la antigüedad era representado en la forma de una estatua o tronco de árbol hueco y a la que se le rendía culto llenándolo de objetos, con frecuencia también, de seres humanos sacrificiales. Nuestro mundo presente ritualiza en una miríada de conformaciones y hechuras el culto a esta divinidad, cargando el vacío de energías ilusorias que lo abarrotan sin eliminarlo y sin extraer de él ni siquiera la 30 Ibid., p. 85. Cfr. pp. 78-89. Agradezco al Prf. Óscar Barroso haberme hecho reparar en esta problemática. 87 fuerza de una negatividad activa o impulsora. Tan tenaz es este ceremonial que llega a henchir la oquedad hasta el punto de convertirla en una falaz e inflada burbuja que hace, unas veces, de pesadez insoportable y otras de atiborramiento pomposo con aires de grandeza. Todo ello lo había descrito genialmente Robert Musil a principios de siglo como una enfermedad del hombre sin atributos que avanzaría con el curso del tiempo y a la que, irónicamente, relacionaba a veces31 con la ley que rige el crecimiento de una gran O redonda cuyo contenido es constante: cuanto más voluminosa, más se diluye su esencia en la dilatada superficialidad. Podríamos partir de dos escuelas en psicopatología para reinterpretar ciertas hipótesis en nuestro marco conceptual: la escuela del «análisis existencial» y la que rodea a la obra de Lacan y está interesada en una «clínica del vacío». La primera comenzó cuando ciertos psicoanalistas se encontraron con la publicación de de Ser y Tiempo (de M. Heidegger) en 1927 y reformularon su indagación sobre la base de la ontología hermenéutico-existencial. L. Binswanger, E. Minkowski, M. Boss, entre otros, trabajaron en esta línea, que hoy viene siendo revitalizada por intelectuales a caballo entre la psicopatología y la filosofía como B. Waldenfels o W. Blankenburg. Para decirlo del modo más simple, una patología, según esta escuela, consiste en el desarraigo: se caracteriza por la imposibilidad para participar o sentirse inmerso en un mundo de sentido, en una comprensión contextual del sentido de lo que sucede. Dado que, heideggerianamente hablando, en dicha comprensión radica precisamente el ser, resulta aclaradora la definición de salud que ofrece R. May, también miembro de esta escuela. Una de las pacientes de May —hija ilegítima que arrastraba una vida de angustia próxima a la esquizofrenia— escribió poco antes de sentirse curada: «Yo soy una persona que nació ilegítimamente. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es esto: Yo soy. Este acto de contacto y aceptación de mi ‘yo soy’, una vez que lo cogí bien, me produjo (creo que por primera vez en mi vida) esta experiencia: ‘Puesto que yo soy, tengo derecho a ser»32. La salud, nos dice el autor, es simplemente la experiencia existencial «yo soy», que no es de que soy un sujeto, sino la expresable en la forma «yo soy el ser que puede» (vivir en posibilidades de existencia)33. Un individuo que es incapaz de tal experiencia se mantiene en los márgenes del mundo, de todo contexto, como un espectador frío que no comprende «sentido» desde dentro. Se siente vacío en la existencia. R. Musil, El hombre sin atributos, vol. I., narración 88. En la 17 se anticipa: “¿Qué es, pues, lo que se ha extraviado? Algo inamovible. Un semáforo. Una ilusión. (...) Ideas que antes parecían de escasa validez adquirían consistencia (...) y una nueva e indescriptible tendencia a aparentar animaba a gente nueva e inspiraba nuevos conceptos. Estos no eran malos, de seguro; era solamente que se había mezclado demasiado lo malo con lo bueno, el error con la verdad, la acomodación con el convencimiento (...) No existe ninguna idea importante de la que la necedad no haya sabido servirse; ésta es universal y versátil, y puede ponerse todos los vestidos de la verdad. La verdad, en cambio, tiene un solo traje y un único camino, y acarrea siempre desventaja”. 32 May, R., “Contribuciones de la Psicología existencial”, en May, R./Otros, (1958, eds.), Existencia. Nueva dimensión en psiquiatría, Madrid, Gredos, 1967, pp. 64-5. 33 Ibid., pp. 68-70. 31 88 En los modos en que ello ocurre afectando a la autoexperiencia temporal —la única variante que aquí podemos abordar—, aquello con lo que es llenado el vacío es, por eso, una realidad ficticia, emancipada del flujo de experiencia inmediata, y autonomizada como si constituyese una legalidad inexorable. L. Binswanger llama a esta patología «continuidad fatídica». En ella se rompe la conexión e integración del tiempo —en cuanto nexo pasadopresente-futuro— de forma que todo queda reducido a un presente continuo, vacuo y monótono, experimentado como fatídico, en el sentido del cual el fluir del tiempo queda reducido a la regla de una sola categoría (aquella con la que es embozado el vacío). Sobre esa base se pueden entender los elementos fóbicos de la psicosis. Se posee un miedo, un pánico, a que, si se rompe dicha continuidad ocurra algo catastrófico. Así, refiere el caso de una mujer que experimentaba ataques fortísimos de ansiedad si se movía alguno de los tacones de sus zapatos34. En su famoso estudio El caso Ellen West, aclara cómo la continuidad fatídica integra un doble movimiento, de ascenso y descenso. La enferma no está arraigada en el mundo, no ha plantado «firmemente ambos pies en tierra». Y como consecuencia se mueve entre el mundo etéreo y el de mazmorra, sepulcral, en dos irreconciliables: el ágil, amplio y brillante del éter, por un lado, y el mundo oscuro, macizo, pesado, estrecho, duro, de la tierra fangosa y de la tumba. El hombre sin mundo se queda fijo en ese movimiento ascendentedescendente, anegando la oquedad en que dicho movimiento oscila con diferentes panaceas —la glotonería, en el caso de E. West—35. Si quisiéramos extrapolar al campo de lo trans-individual este tipo de patología y la entendiésemos en cuanto patología de civilización desde las claves que aquí proponemos, habría que desestimar la idea de que pivota estrictamente sobre un desarraigo del abrigo mundano. Sería, en cualquier caso, un desarraigo, tanto respecto a la «pertenencia céntrica a un mundo», como a la «distancia excéntrica» que impulsa a extraditarse de él, en los términos, más arriba formulados, de un desasimiento. En realidad, se trata de una existenciaen-vacío que se defiende del horror vacui saturándolo ficcionalmente, mediante el consumo, bien de un mundo ideal, bien de una facticidad apetitosa. Consumo, sí, pero en un sentido ontológico que no puede ser restringido al usual significado mercantil del término. Hoy el consumo es, ante todo, inmaterial, descorporeizado. Devoramos ideales y sueños, por el lado excéntrico, con el fin subyacente de saciar nuestra falta de potencia para promover un nuevo mundo. Sueños e ideales de postín, como los que se abanderan continuamente a través de los medios de comunicación: éxito, fama, gloria, reconocimiento, sustentados en su fuero interno, no por genuinos retos, Esta fobia del tacón concentra obsesivamente un miedo al elemento sorpresa. Pero puede aparecer también en manías exhorbitadamente pequeñas, como el horror a la vista de un botón suelto colgando de un hilo. Cfr. Binswanger, L., “La escuela de pensamiento de análisis existencial”, en May R./Otros, (1958, eds.), Existencia. Nueva dimensión en psiquiatría, op. cit., pp. 248-251). 35 Cfr. Binswanger, L., “El caso Ellen West”, en May, R./otros, ed., op. cit., pp. 289-434) [orig.: 1944], pp. 392-394. 34 89 sino por la imagen representacional que nos deparan. Deglutimos saber, a base de cúmulos de información que se hacinan grandilocuentemente, sin que haya en ellos sabiduría cualitativa. Pero, al unísono, consumimos realidades fácticas, desde el punto de vista céntrico. Engullimos tragonamente cursos de autorrealización, prácticas orientales de relajación, amistades virtuales a través de las redes, juegos de consola, discursos y narraciones que sirven de espectáculo…Y del mismo modo, afectos y desafectos, que no nos tocan en lo más próximo porque están ahí como cosecha emocional para convencernos de que no estamos solos y vacíos. Desde el punto de vista político, cabe encontrar estas patologías de civilización en el corazón mismo de cualquier forma de totalitarismo. La forma en que se alza y florece una ideología totalitaria —nos enseña H. Arend— es sustrayéndose a la dinámica de la existencia y quedando dirigida exclusivamente por la «lógica de su desarrollo». Semejante lógica se convierte en una «ley» eterna, invulnerable a la experiencia. «Por eso, el pensamiento ideológico se emancipa de la realidad que percibimos con nuestros cinco sentidos e insiste en una realidad ‘más verdadera’ (...), oculta tras todas las cosas perceptibles, dominándolas desde este escondrijo y requiriendo un sexto sentido que nos permita ser conscientes de ella»36. En nuestros términos, el autoritarismo está varado en una organización de su vacío, al que abarrota, por el extremo excéntrico, de ideologías consumibles con tanta avidez que imperan como si fuesen leyes sin las que se puede vivir y, por el lado de la centricidad, con el regocijo inconfesado e inconfesable que encierra la producción deseante de víctimas. Ha ocurrido en grado extremo en las dos guerras mundiales y en el socialismo real. Pero el fantasma de ese apogeo autoritario vaga por nuestras más actuales instituciones, como una amenaza constante atraída por el inmovilismo y por la ausencia de nuevos modelos valorativos. Mientras tanto, un terror silencioso crea pesadillas en los pueblos, en la gente, como la transmutación, a gran escala, de esa «política de los desperdicios» en que —en palabras de É. Minkowski— cursó la enfermedad de uno de sus pacientes: sumido en el vacío, temía pavorosamente una confabulación contra él para hacerle tragar y atravesar por el aparato digestivo todos los desperdicios humanos, toda la inmundicia del mundo37. Aprovechemos ahora la línea psicopatológica que proviene de Lacan. Muchos de sus seguidores, como Massimo Recalcati, Serge Cottet, J. Allain Miller, Eric Laurent, Pierre Naveau, Mariela Castrillejo, etc., no tienen escrúpulos en señalar que nuestro mundo presente está necesitado de una «clínica del vacío»38. La tesis fundamental que defiende Recalcati, desde un marco lacaniano pero distanciándose de él, es que un aspecto crucial de los nuevos síntomas contemporáneos (anorexia y bulimia, toxicomanía, ataques de pánico, Arendt, H., Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 2006 (ed. orig.: 1948), pp. 630. Cfr., en general, todo el cap. 13. 37 Minkowski, É., “Un caso de depresión esquizofrénica” (orig.: 1923), en May, R./otros, op. cit., pp. 163-176. 38 V. R.ecalcati, M., Clínica del vacío. Anorexias, dependencias, psicosis, Madrid, Síntesis, 2003. 36 90 depresión, alcoholismo) son irreductibles a una clínica de la falta y abren una novedosa clínica del vacío. La primera tiene como centro la falta en ser que habita en el sujeto, es decir, la existencia de una carencia de fundamento inserta en el inconsciente mismo y, en consonancia con ello, la apertura al Otro (a la alteridad en general) como modo de supresión de dicha falta y de realización clandestina del deseo. La segunda, en cambio, la clínica del vacío, no se genera desde dicha falta en ser —productiva y creativa por cuanto obliga al sujeto a la intersubjetividad y a la relación con la alteridad social—, sino en un sentimiento más radical, un sentimiento de «inexistencia que suscita una angustia sin nombre» y que tiene a la base una ruptura del lazo social, un potente autismo que rompe la relación con la alteridad (el Otro, en lenguaje lacaniano). Lo que se produce en estas situaciones es una sensación de irrealidad completa, de futilidad, unida a una falta de afectividad o, de modo más preciso, un «vacío crónico», lo que caracteriza también a las personalidades bordenline tal y como las describe Kernberg, a las personalidades como si, en términos de Helene Deutsch o al “falso self” de Donald Winnicott. El sentimiento de vacío como «inexistencia» o «irrealidad» genera una necesidad de compensación que termina en un enmascaramiento, es decir, en la institución de un «sujeto que no existe» y que sirva de cobertura para su vacío de ser fundamental. Se trata, he aquí lo importante, de una máscara social que conduce, según la clínica del vacío, a la psicosis social. El psicótico social rompe con el lazo comunitario, excluye al Otro por principio y su comportamiento ya no se expresa en la producción de fenómenos psicóticos en sentido estricto, como delirios o alucinaciones, sino en una experiencia de ausencia, de insustancialidad anónima. Se diría que estas tesis apoyan nuestra formulación de la enfermedad como un fenómeno autocontradictorio de la vida, como vida que discurre en el modo de su impropiedad. Porque —sigo en esto a Recacalti—, siendo la relación con la alteridad constituyente del psiquismo, los individuos quedan presos en una máscara autosegregadora que, lejos de elevarlos a la autoafirmación desde sí, los despersonaliza y, paradójicamente, los pone a merced de aquello de lo que intentan separarse, del Otro social, obligándolos a asimilar sin criterio las reglas de este entramado común, por lo que su comportamiento no conduce a una real negación dialéctica de lo que lo rodea, sino, por el contrario, a una latente enajenación en lo anónimo que es compatible con lo que suele llamarse buen orden. No hay que confundir este «nuevo vacío» con el vacío depresivo. El primero se produce en estados depresivos en los que aparece un vaciamiento del sujeto por pérdida de un objeto; en tales casos, como pensaba Freud finamente, algo ha sido sustraído del mundo que rodea al sujeto; el mundo—dice Freud taxativamente— se vacía39, siendo el padecimiento y el duelo aquí una especie de interrogación al otro (o a lo otro), una especie de llamada o demanda que, si bien pasa a menudo por el chantaje al otro, creando en él el sentimiento de falta de ser que se experimenta en sí mismo, deja la puerta abierta para que el enfermo tome 39 Cfr. Freud, S., “Duelo y melancolía”, en OC, op. cit., tomo II. 91 conciencia y se recobre a sí. En la clínica del vacío y de la máscara, sin embargo, lo que se produce no es, como en el caso anterior, una enajenación en la relación con el otro y el mundo entorno, sino una pérdida sin objeto, un sentimiento de pérdida que ya no tiene un referente nombrable, sino que se mantiene innombrable, irrepresentable. En tal caso, la máscara no es un escudo del deseo frustrado, sino la expresión de una reducción del deseo a nada. Recalcati habla, en este sentido, de una tendencia a reducir toda tensión interna, a una nirvanización en la que se eclipsa incluso la demanda hacia el otro y que produce una momificación psicosomática. Como si la nada del mundo se transmutase en una nadificación de sí. No hay experiencia de una nada que alienta y aguijonea, sino de una nada inexorable que aspira a minimizar al máximo la economía del deseo. La pendiente conduce, dice la clínica del vacío, a una autodisipación, a una verdadera pasión por la nada, «vivir como una piedra, como una ameba», como si se tratase de un apetito de muerte sin freno. En este proceso de enfermedad del vacío se enmascara la falta en ser que es ineludible como condición del deseo. Es como si la falta en ser quisiera ser expulsada completamente, para que el objeto de deseo no sea ya insaciable por principio (lo que lo convertía en fantasma), sino con el fin de que se configure ese objeto como una sustancia real, como la Cosa misma completamente asequible. A nuestro juicio, esta línea de investigación es muy productiva en el marco de una crítica de patologías de civilización, siempre que pueda superar los estrechos límites del estructuralismo —problema en el que no podemos embarcarnos ahora— y extienda sus análisis desde los casos individuales que se repiten socialmente a fenómenos de un colectivo que, como hemos dicho anteriormente, excede al conjunto de sus miembros. Así, Recalcati ilustra con frecuencia las manifestaciones de este síndrome en los fenómenos de anorexia, en un sentido habitual del término. Pero si tuviésemos que referirnos a nuestra cultura presente en general, apostaríamos por otro lenguaje. Hoy asistimos a una falta de la falta en ser. Habíamos dicho que el ser humano es el «entre» o intersticio que anuda, por un lado, un mundo fáctico al que pertenece y del que está extraditándose al mismo tiempo, y un mundo o tierra por-venir, aventurado en ese tránsito. En este sentido, podría decirse que el hombre, ser errático, está llamado a mantenerse en el «entre» con coraje y valentía, a sostenerse sobre la nada (comprendiendo a ésta como una falta de fundamento inherente al intersticio que es productiva). En la sociedad estacionaria en que vivimos falta lo que hace falta, ese puente entre lo presente y lo por-venir. La anorexia no es sólo —como diría Recalcati— la individual forma de afirmarse a sí mismo negando la relación con el otro. En el plano de la civilización occidental presente es la depotenciación del anhelo vital a más vida, de la caída en la pura supervivencia, que siempre intentará satisfacer a Moloch. Cierto que hacer frente al vacío de nuestra época parece empresa de dioses. Pero no: forma parte de la más elevada forma en que puede vivir un ser humano. La fuerza de un ser humano, de una cultura, se mide en la capacidad de vacío que es capaz de soportar y digerir sin sucumbir a él. 92