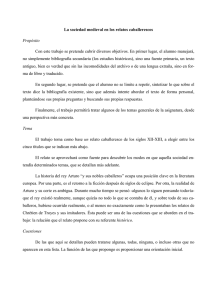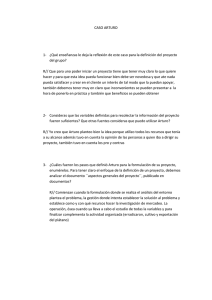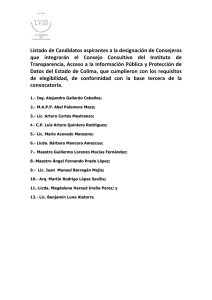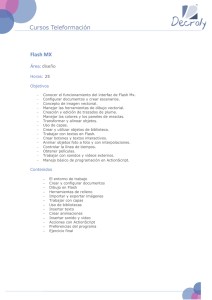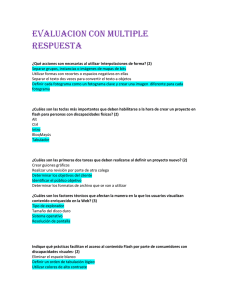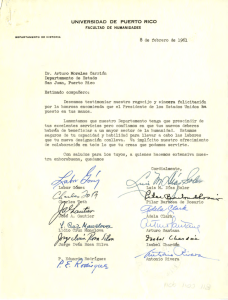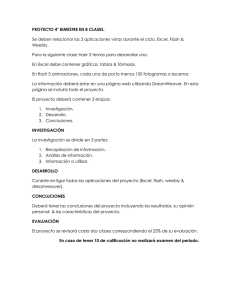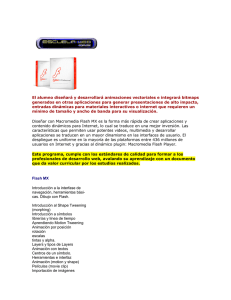Ecos artúricos de Luis Alberto de Cuenca
Anuncio

Ecos artúricos de Luis Alberto de Cuenca La séptima edición del ciclo El libro como universo, destinado a analizar visiones diferentes enfrentadas, polivalentes dentro del mundo del libro, ha contado con la presencia de Luis Alberto de Cuenca, quien –según palabras de Sergio Vila-Sanjuán, coordinador del ciclo- junto con Arturo Pérez Reverte es la “persona de la España de hoy que mejor sabe explicar el mundo clásico. Los dos lo han sabido hacer vivo, interesante para las nuevas generaciones de lectores”. Texto íntegro de la conferencia del que fuera director de la Biblioteca Nacional de España entre los años 1996 y 2000, un lugar donde asegura que fue feliz. Un mundo mítico tan admirablemente coherente como el artúrico no podrá verse nunca relegado al olvido. La Materia de Bretaña, como la mitología grecolatina, es y será algo vivo en nuestra tradición literaria, mientras Occidente y su cultura conserven un mínimo de salud y prestigio. Su presencia efectiva y real continúa facilitando cauces imaginativos al escritor, cineasta o dibujante de nuestros días, a partir de unos temas y de unos personajes inagotables. La mitología del héroe y el vértigo estético de la maravilla conforman en la materia artúrica un modelo literario para la eternidad. Desde una perspectiva heroica, lo que el especialista conoce por Materia de Bretaña no es más que una gran disculpa secular para interpretar al hombre en su faceta más cercana a los dioses, posición mantenida por la Épica desde su fundación, en el tiempo perdido de rapsodas y aedos. Pero la verdadera personalidad del arturismo procede más bien del elemento fabuloso –el inefable ensueño céltico-, que, unido a lo courtois desde Chrétien de Troyes, caracteriza la ficción creada en torno a Arturo y a sus caballeros. Desde la gesta inútil y trágica de Gilgamesh a los héroes de Raymond Chandler o de Sam Peckinpah, desde Odiseo a Lanzarote y a Fabricio del Dongo, la fábula heroica no ha cesado de ser narrada y su precisa maquinaria inventiva no presenta el menor síntoma de cansancio. El héroe-sol ha iluminado con cien mil reflectores el triste campo de concentración (al cabo, vence siempre Muerte) del mito heroico. Terribles son en su grandeza esos personajes que, como dice Antonin Artaud, “siguen su camino fuera de nuestras pequeñas distinciones entre Mal y Bien, como si el Mal no fuese traicionar su naturaleza, y el Bien permanecer fiel, cualesquiera que sean las consecuencias morales”. Individuos marcados por el hierro candente de la desmesura, gigantescos en la victoria y enormes en el sufrimiento, aceptan la precaria existencia del símbolo y del arquetipo. Y es que no existen: solo representan, son el espejo de cuanto hay en nosotros de superior, de divino. Su presencia nos quema y su mirada nos disuelve. ¿Qué mujer no se abandonaría en sus brazos de humo y de sus palabras? Lanzarote consigue el amor de una reina, esposa del rey que volverá; la diosa Ishtar no cesa de importunar a Gilgamesh: quizá su propia incorporeidad haga aún más atractivos a estos héroes, borrachos de aventura y de búsqueda. O lisa y llanamente borrachos, como Conan en una de sus innumerables tabernas de Shadizar, la ciudad perversa más famosa de la literatura pulp. Los héroes se suceden, se transmiten el relevo con una habilidad característica de seres privilegiados. En 1937, Michael Curtiz dirige una película de boxeo en cuyas dramatis personae figura el purísimo Galahad. La amazona Camila vuelve a nacer bajo la apariencia de la intrépida y ninfómana Barbarella. Arturo cede su espada (que perteneció a Eneas y a Rolando) al Guerrero del Antifaz. Veamos, por ejemplo, lo que de Tarzán ha escrito Francis Lacassin: “fort comme Hercule, vagabond comme Ulysse, chevaleresque comme Lancelot, Tarzán n’est qu’un masque nouveau sur un vieil archetype, la réincarnation dans une foret aventurese et exotique des héros qui l’ont precede. Vieux de soixante ans selon le calendrier des éditeurs, de près d’un siècle selon les ex, né avant Burroughs et vivant toujours après la mort de celui-ci, Tarzán, à la vérite, n’a pas d’àge. Il est éternel comme le Destin.” Que el mito erótico se ha degradado es algo evidente. Pero el héroe sub conserva íntegro, para uso y abuso de las masas, el vigor antiguo: su fuerza y su belleza no envejecen. La cultura popular puede crear y destruir héroes para solaz del consumidor, pero no inventa formas nuevas. Un solo sueño universal ha imaginado, desde el comienzo de la historia, todas las visiones heroicas posibles. El contenido de esas imágenes es siempre el mismo: solamente varía la apariencia exterior. La literatura heroica nos ha sido soñada de antemano. En la leyenda artúrica se funden –quedó dicho– lo heroico y lo maravilloso. Semejante fusión no podía por menos de imprimir carácter en la literatura medieval de Occidente y, a través de la imprenta cuatrocentista y del romanticismo decimonónico, en las letras del siglo XX. El caballero de la carreta, por ceñirnos al roman courtois más célebre de Chrétien, fue trasladado por primera en 1976 a la lengua de Cervantes. Y digo Cervantes, porque en Quijote, I, 13, preguntado don Quijote por Vivaldo sobre qué quería decir “caballeros andantes”, respondió: “¿no han vuestras mercedes leído los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo, que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús, de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña que este rey no murió, sino que, por arte de encantamiento, se convirtió en cuervo, y que, andando los tiempos, ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro; a cuya causa no se probará que desde aquel tiempo a éste haya ningún inglés muerto cuervo alguno? Pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la Tabla Redonda, y pasaron, sin faltar un punto, los amores que allí se cuentan de don Lanzarote del Lago con la reina Ginebra…, de donde nació aquel tan sabido romance, y tan decantado en nuestra España: Nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino.” Es de advertir que el romance citado por Cervantes en boca de don Quijote presenta varios puntos de contacto – al menos, con el Lancelot de Chrétien. Tanto la noche de amor entre Ginebra y Lanzarote como el definitivo combate con Meleagante están de algún modo reflejados en el romance. Ello nos da una idea de lo complicada que debió de ser la penetración en nuestra Península de los distintos motivos artúricos. ¿Puede hablarse de influencia directa de Chrétien en el anónimo autor del romance castellano? Por supuesto que no. La leyenda de la carreta – sus episodios y personajes – es de elaboración anterior al propio Chrétien. Ello nos habla de la extrema complejidad de difusión de un universo como el artúrico, formado sobre los detritus folklóricos de la mitología céltica, Geoffrey de Monmouth, y destinado a convertirse con el tiempo en una de las más conocidas – y más inabarcables – materias literarias de Occidente. Los caminos de la saga por toda Europa no han sido aún suficientemente delimitados: siempre surge uno nuevo. El desenmascaramiento crítico del dossier artúrico no pasa, hoy por hoy, de constituir un deseo inalcanzable. Son demasiados problemas los que se entrecruzan a la hora de afrontar un estudio decisivo y sin respuesta posible, afortunadamente para cuantos valoramos el misterio en una sociedad positivista y desacralizada como la que nos rodea. Por su parte, nuestra mejor novela de caballerías después del Quijote, Amadís de Gaula, parece presentar, igualmente, huellas del Chevalier de la Charrete. Amadís es un héroe sin matices, químicamente puro, por más que se desdoble en Beltenebros o en el Caballero de la Verde Espada. Su historia rezuma arturismo por todas partes: coexisten en sus páginas hasta la saciedad la aventura del héroe y su entorno maravilloso. Hay que decir, además, que el bueno de don Quijote sitúa al hijo de Perión de Gaula entre los caballeros de la Tabla Redonda. Si esto ocurre en España, país relativamente poco arturizado, pensemos por un momento qué grado de inmediatez puede haber alcanzado la leyenda artúrica en países como Inglaterra o los Estados Unidos, y, en menor escala, en naciones como Francia y Alemania. En lo que a fijación de un arquetipo caballeresco se refiere, no cabe duda de que la Materia Carolingia –Carlomagno y sus pares– ha mantenido en Francia muy seria competencia con la de Bretaña. A pesar de Chrétien, de María de Francia y de tantos otros, el héroe nacional siempre será Roland, aquel tierno energúmeno desprovisto de courtoisie que, en el momento de morir, confundió la presencia de Durendal con la lejanía de Aude. Todavía en el siglo XX, sin embargo, un dandy tan valioso para la historia de la literatura como Jean Cocteau se dejaría embrujar por el arturismo al escribir Les chevaliers de la Table Ronde, cuyo primer esbozo se remonta a 1932. Es un ejemplo entre mil que da cumplida cuenta de la vitalidad del mito artúrico en el país de Montaigne. En Alemania, donde confluyen y se citan todas las leyendas de Europa, no podía faltar la del rey que volverá, la reina adúltera y el santo grial. Richard Wagner, el genial aglutinador de las virtudes de una raza, compone, basándose en los textos venerables de Gottfried von Strassburg y de Wolfram von Eschenbach, sus artúricos Tristán e Isolda y Parsifal. Pero donde la saga de Arturo va a alcanzar mayor grado de influencia literaria va a ser en el país donde luchó, vivió y reinó el propio monarca: en Inglaterra, la vieja heredera de britanos, sajones y normandos, la nación donde – según decía don Quijote – no se matan cuervos por no matar al Rey Arturo. Guillermo y los normandos que invadieron la isla en 1066 se vieron muy pronto invadidos por la magia de su más preciosa leyenda, como lo fueran los invasores anglosajones años atrás. El hechizo es total: Enrique II Plantagenet llegará a utilizar el mito en su favor por razones políticas (aunque estamos seguros de que no exclusivamente políticas), identificándose a sí mismo con la augusta persona de Arturo, hijo de Uter Pendragón. Para que nos hagamos una idea de la influencia del arturismo en la literatura inglesa, concretamente en la de nuestros días, merece la pena leer con atención un jugoso artículo de Geoffrey Ashe. Los topónimos que jalonan el itinerario o itinerarios de la leyenda son en la Gran Bretaña loci sacri, punto de peregrinación obligada para gran número de curiosos enamorados del mito caballeresco. El mismo Ashe, por citar un ejemplo, es cofundador de un Camelot Research Committee. Y es que la Materia de Bretaña, desde los Mabinogion galeses (Culhwch and Olwen, sobre todo) hasta sir Thomas Malory, pasando por Chrétien y por las prosificaciones francesas, ha tenido y sigue teniendo en Inglaterra su más devoto santuario. El país de los clubs no ha olvidado en el programa de sus asociaciones -científicas o simplemente aficionadas– la figura de Arturo y su muy peculiar mundo de ficción. El rey sin fronteras, el soberano occidental por antonomasia, se nos ha convertido en un maduro gentleman legendario. El héroe de todos y de nadie ha adquirido rasgos ingleses con el correr del tiempo. Entre la pesadilla heroica de Beowulf y el ensueño cortés de Arturo, Inglaterra eligió lo segundo: la épica cedió ante la novela. ¿Y qué decir de los Estados Unidos? A más de poseer una numerosa élite anglosajona, los norteamericanos se identificaron muy pronto, incluso a niveles históricos y reales (no nos estamos refiriendo tan solo a las poco respetuosas pero espléndidas superproducciones de Hollywood sobre el tema), con las fantasías artúricas. ¿Qué es la conquista del Far West sino una apasionante novela de caballerías, rebosante de gestas y sucesos memorables? La queste del oro, la agotadora búsqueda del único grial de nuestro tiempo, suscitó en los más jóvenes –y en todos en general– una fiebre festiva solamente comparable a la que produjera el cáliz sagrado en la leyenda artúrica. ¿Qué maleficio ignoto, muchacha tentadora o indómito salvaje, dejaron de oponerse a la marcha de esa muchedumbre multirracial de colonos que, en larguísimas caravanas de carretas que no baldonan (al contrario de lo que ocurre con la que aparece en el Lancelot de Chrétien), jugaban su aventura colectiva en busca de un destino más allá de las montañas? También a ellos les protegía un anillo mágico de los sortilegios hostiles; también ellos tuvieron sus noches de amor, pero no en cámaras doradas, sino bajo el helado viento de la cordillera; también perdonaron mil veces a su enemigo, y mil veces volvieron de muy lejos para darle su merecido. Lanzarotes anónimos, avezados a la intemperie y a la pura supervivencia, ofrecieron su vida en aras de Fortuna, la única mujer que ocupó siempre sus corazones. Poetas de la naturaleza virgen, locos apologetas de la creación, los pioneros del Far West tenían algo de místicos y de panteístas. Eran tercos, bebían demasiado, cultivaban la amistad (además del silencio) y morían jóvenes en el tipo de encuentro tabernario que acabó con Chris Marlowe siglos atrás. Junto a estos paladines de la insatisfacción y de la búsqueda permanente viajan quizás sus biblias, sus predicadores, sus mujeres y niños, pero solamente ellos van a perpetuar la queste inútil de sus vidas. No son el pueblo elegido, y, sin embargo, se dirigen a la tierra prometida en nombre de una antigua promesa que se hicieron a sí mismos antes de partir. Renacerán más tarde: será en el primer tercio del siglo XX, a la sombra de las grandes ciudades. Se llamarán entonces gangsters (como antes se llamaron filibusteros), pero seguirán conservando el mismo gesto de extrañeza, las mismas dudas insolubles. Asesinos y víctimas a un tiempo, los gangsters conciben la aventura como un regreso, al modo de los caballeros andantes. Así pues, el cowboy, el sheriff y el outlaw, por no hablar del agente secreto o del superhéroe, heredarán fielmente la vieja tradición caballeresca en su sentido más lato. La entrega del relevo se realizará principalmente a través de la imagen cinematográfica. Pero, ¿qué sucede si consideramos la tradición artúrica en su perspectiva más restringida? Desde las ficciones caballerescas de corte humorístico de Mark Twain (Un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo, 1889), emparentadas de algún modo con las de T.H. White, ya en nuestro siglo (The once and future king, base del musical fílmico Camelot, y The sword in the stone, convertida por la factoría Disney en la película Merlín el Encantador), se ha recorrido un largo trecho en lo que a la fidelidad con la leyenda originaria se refiere. La imagen será también en este caso quien nos devuelva la frescura de la saga primitiva. Dejando a un lado la marisma cinematográfica (multitud de películas se han filmado, directa o indirectamente, ligadas al tema que nos ocupa), nos fijaremos en dos de los comics más singulares y extraordinarios del noveno arte. Nos estamos refiriendo a Prince Valiant (Príncipe Valiente), de Harold Foster, y a Flash Gordon, de Alex Raymond. Ambos tuvieron traslaciones fílmicas de interés, pero ahora solo nos importan desde el punto de vista dibujístico. Junto a Foster y Raymond no puede faltar el nombre ilustre de Burne Hogarth. Son, en mi opinión, los tres máximos creadores en el campo del cómic de aventuras, los tres artistas por excelencia del tebeo heroico. Pero, mientras Hogarth y Raymond son puros narradores en imágenes, el dibujo de Foster revela en él un pintor frustrado. Del Tarzán de Hogarth prescindiremos aquí: basta con leer el excelente estudio de Francis Lacassin, ya mencionado. No cabe duda de que lo caballeresco puede palparse con mayor facilidad en las sagas de Valiant y de Flash. La primera plancha de Prince Valiant vio la luz el 13 de febrero de 1937. Desde esa fecha hasta febrero de 1971, el propio Foster se hizo cargo de la serie, empleando solo ocasionalmente ayudantes para los fondos y el color. La coherencia literaria del relato y la minuciosidad y acabado del dibujo ocuparon una buena parte de la vida del artista durante más de treinta años. Solo el dibujo le exigía entre cincuenta y tres y cincuenta y cinco horas de trabajo por plancha. Multipliquemos esas horas por el número de planchas, cerca de dos mil, y obtendremos el impresionante balance final. A partir de 1971, otro famoso dibujante, John Cullen Murphy (autor, entre otras sagas, de la del boxeador Ben Bolt), sustituye a Foster en Prince Valiant. Pero los pinceles del maestro quedarán siempre indisolublemente ligados a su obra, una de las más importantes del cómic mundial. La historia de Valiente, príncipe de Thule (Noruega) y caballero de la Tabla Redonda, está vertida al castellano en su totalidad. La serie llevaba, a partir del combate de Gawain, Val y Negarth contra el cocodrilo gigante de los pantanos, un subtítulo muy significativo: In the days of king Arthur. Ello nos informa de la atmósfera que va a presidir el devenir de la saga. Nos hallamos situados en un siglo V legendario (se respeta, pues, la cronología artúrica habitual), que mezcla los sucesos de tres o cuatro siglos y cuyas armas, vestidos y castillos abarcan un periodo más largo todavía. La licencia poética de Foster es la misma de Homero, de Chrétien de Troyes o de sir Thomas Malory. La fusión anacrónica de épocas diferentes sitúa el mito, saga o leyenda en una atemporalidad privilegiada, desde la cual, la historia queda enaltecida en su ficción aparente como palabra verdadera. Que el discurso pueda ser objeto de manipulaciones a posteriori es tema secundario. Lo cierto es que Foster, fanático de la naturaleza y del paisaje, no ha podido por menos de añadir al anacronismo otra sagrada infidelidad: la del espacio. En efecto, Valiente viaja por todo el mundo, dando pie a que su padre adoptivo, el dibujante, enfrente sus lápices a los parajes más diversos: de las estepas rusas a Canadá (Foster nació en Halifax, Nueva Escocia, un 16 de agosto de 1892), de Thule a Jerusalén, de Irlanda a la desembocadura africana del río Niger. Caso curioso: el hiperbóreo Val, de cabellos muy negros, se enamora perdidamente (se casará después y tendrá cuatro hijos con ella) de una deliciosa mediterránea, pero de cabellos muy rubios. Es una inesperada casualidad con implicaciones raciales. La bravura indomable y la inteligencia –cultivada y despierta ante la amenaza de un medio climático adverso– de un hombre del norte se complementan a las mil maravillas con la tradición y cultura helénicas del sur: no en vano, Aleta es la soberana de un pequeño archipiélago en el mar Egeo. Este tipo de coincidencias no obedecen en la saga de Foster a ocultos resortes épicos o novelescos. Son fruto, por el contrario, de un suave pero tenaz espíritu burgués que queda difuminado aquí y allá, por todas las riberas del relato. No sé qué democrático designio anima las acciones de Arturo y sus caballeros. Camelot, la ciudad cuyas torres se pierden en el cielo, guarda dentro de su imponente aspecto de arquitectura soñada un indefinible regusto kitsch washingtoniano. Un humor fino y complaciente muy de la época (de Foster, no de Arturo) impregna las acciones guerreras y las escenas amorosas, llegando hasta la imprescindible y atroz cámara de torturas en el castillo de los malvados. Pierre Couperie ha señalado cómo la filosofía de corte realista se desprende de la saga. Y es que, en la Europa de los años cuarenta del siglo XX –piensa Foster-, como en la Europa de las invasiones germánicas, no hay lugar para ingeniosas utopías de salón ni para rígidas construcciones idealistas. Los hunos están ahí (los hunos son los alemanes en argot angloamericano desde 1914), amenazando nuestra libertad, y para derrotarlos no basta con la fuerza. El proverbial pragmatismo anglosajón parece ser que se remonta, según Foster, a los tiempos de Arturo, símbolo mesiánico de cuantas razas poblaron Inglaterra, madre de Halifax y Nueva York. La primera plancha de Flash Gordon (llamado durante un tiempo en nuestros pagos Roldán el Temerario) se publicó el 7 de enero de 1934. Su autor, Alex Raymond, nacido un 2 de octubre de 1909 en New Rochelle (Nueva York), prototipo del sportman y capitán de marines en la campaña del Pacífico, murió tempranamente en un accidente de automóvil cerca de Westport (Connecticut) el 6 de diciembre de 1956. A finales de abril de 1944, Austin Briggs sucedería a Raymond en la página dominical de su más famoso personaje, y tras él vendrían otros dibujantes, algunos de tan merecido prestigio como Dan Barry (desde 1951 en la tira diaria). De cualquier forma, aquí nos interesa tan solo el Flash Gordon de Raymond, ejemplo modélico de transposición de un lenguaje, el caballeresco, al mundo de la saga espacial (no puede hablarse propiamente de ciencia ficción en este caso), conservándose en el tránsito, prácticamente, todos los elementos que caracterizan a la novela de caballerías. Existe un espléndido artículo de Edouard François y Pierre Couperie que resume a la perfección los vínculos que ligan a Flash Gordon con la tradición épico-novelesca de Occidente. Sin dejar de ser un rubio y demócrata americano, Flash toma por modelo de sus hazañas las de los héroes de antaño. Cuando asfixia a una fiera, por ejemplo, su postura es la tradicional de Heracles estrangulando al león de Nemea, tal y como nos lo presentan las pinturas en los vasos antiguos. Hay, también, un episodio en el que Flash es aparentemente electrocutado y depositado en un mausoleo: al llegar Dale y Zarkov a la tumba, con el ánimo de rendirle un último homenaje, encuentran el sepulcro vacío. Desde el recuerdo mitológico hasta la evocación cristiana, la existencia de Flash, héroe de masas, es un resumen admirable de la de aquellos héroes que le precedieron en la historia real y en la ficción literaria. El universo de la saga es, por otra parte, el universo quimérico de Chrétien o de Malory. Mingo, la fabulosa ciudad del tirano, se yergue en medio de un desierto, en un planeta sin agricultura. Todo ello responde, como en las novelas de caballerías, a una especie de feudalismo idealizado, dentro del cual sólo tienen sentido los castillos, las florestas, las llanuras interminables. La geografía del planeta Mongo es tan confusa que se hace imposible todo intento de reconstrucción cartográfica. Los héroes descubren los distintos estados al azar, sin una idea fija de lo que les espera más allá de lo que su vista alcanza. Se diría que son obstáculos rituales, pruebas iniciáticas que jalonan su aventura (como en El caballero de la carreta de Chrétien). La guardia personal de Barin, rey de Arboria –país cuya capital es un inmenso castillo colgado entre unos bosques gigantescos-, está formada por lanceros que cabalgan a lomos de unicornios. Todo, en fin, parece cooperar a la idealización caballeresca del relato. Singularmente ilustrativo, resulta comparar la saga de Flash Gordon con obras de una estética caballeresca tardía, como Amadís de Gaula u Orlando furioso. En ello coincidimos plenamente de nuevo con François y Couperie. Sin prescindir del misterio de las leyendas primitivas, hay en Flash Gordon un barroquismo y un sentido de lo laberíntico que lo emparentan muy estrechamente con ese tipo de literatura. El parangón con Amadís de Gaula, por ejemplo, es particularmente interesante: las hazañas del héroe tardomedieval en Sobradisa y el subsiguiente triángulo amoroso entre Amadís, Oriana y Briolanja, se corresponden en el cómic con las gestas de Flash en el reino de Frigia, y el ulterior conflicto erótico entre Flash, Dale y Fría. Hasta los nombres propios de los personajes tienen un inequívoco sello nebuloso y muy sugestivo de evidente raíz medieval y caballeresca. Por todo ello, la saga dibujística de Flash Gordon, en su etapa de Alex Raymond, puede considerarse como una de las más brillantes muestras de novela artúrica en el siglo XX, como respetuoso tributo de la cultura contemporánea a las más arraigadas manifestaciones de la cultura medieval. Ante este nuevo brote del viejo ensueño céltico, el realismo aburguesado y racionalista de Prince Valiant debe forzosamente enmudecer. Y es que la historia de Flash sigue sacralizando la fantasía, haciéndonos pensar de nuevo en los hechizos de Merlín (o si preferís, de Geoffrey de Monmouth), aquel sabio varón que inventó un mundo a partir de las ondulaciones de su barba. ¿Seguiremos in saecula saeculorum hadados por su magia y por su capirote tachonado de estrellas? ¿Estaremos acaso condenados –maravillosamente condenados– a que su engaño permanezca siempre? Más información y material gráfico en http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23/ Fax: 91 516801 / gabinete.prensa@bne.es comunicacion.bne@bne.es