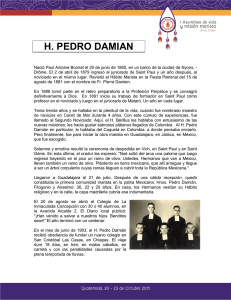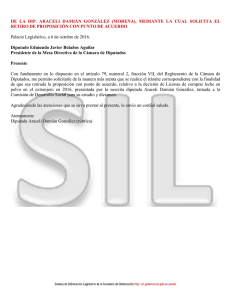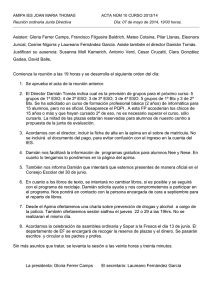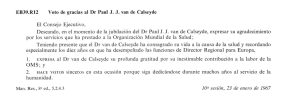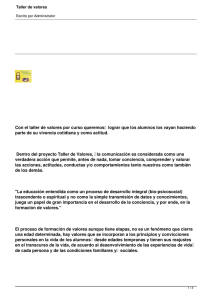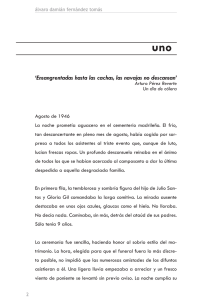Lo que más me asusta - Universidad Miguel Hernández de Elche
Anuncio

2 Atzavares PRIMER PREMIO DE RELATO CORTO UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche Dirección: Secretariado de Extensión Universitaria Coordinación: José Antonio Espinosa Bernal Convoca: Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria © Prefacio: Fernando Borrás © Textos: sus autores © Diseño y Maquetación: Silvia Viana. Octubre, 2006 © Impresión: Alfagráfic Impressors - Editors ISBN: Depósito legal: 3 4 Prefacio Ante nosotros, en nuestras manos, hoy la fantasía. Un universo que emerge desde la nada, secuestrado al éter, y con la inspiración por bandera, para satisfacer la sensibilidad. Así estos cuentos, los relatos que viven entre las páginas de este libro, se incorporan al sutil mundo del conocimiento con la principal cláusula de la belleza. Mundos, personajes, situaciones, ternura, soledad y alegría alargan su sombra para anidar en la paz íntima de la lectura en el ámbito fecundo de los sueños. Fernando Borrás Rocher Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UMH 5 Jurado Carlos José Navas Alejo: Profesor colaborador en el Área de Economía Financiera y Contabilidad. Fernando Miró Llinares: Profesor Titular de Escuela Universitaria en el Área de Derecho Penal. Teresa Cano Ferrer: Delegada de Estudiantes de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. 6 Premiados Primer premio: Andrés Úbeda Castellanos con el relato El hijo pródigo. Seudónimo: Kurstok. Segundo premio: Rubén Ballestar Urbán con el relato Adagio. Seudónimo: T. Albinioni. Tercer premio ex aequo: Jesús Gutiérrez Lucas con el relato El avatar de un relato. José Mª Amigó García con el relato El tren nunca para. Seleccionados para su publicación • Rubén Ballestar Urbán con el relato Lo que más me asusta. Seudónimo: F. Dopper. • Juan Carlos Moreno Sellés con el relato Desde Eritrea. Seudónimo: Zarevich. • Jesús Cano Martínez con el relato Mater Dolorosa. Seudónimo: Nino Rippi. • Víctor Gras Valentí con el relato Señor Gnembe. • Pep Rubio Quereda con el relato El rastro. • Lola Hernández Francés con el relato Mi vida es sólo un recordar sus besos. Seudónimo: Dodo. • Alicia Peral Fernández con el relato Secretos de familia. Seudónimo: Pandora. • José Manuel González Ros con el relato El regalo del calamar. Seudónimo: De la mesa de cartas de Miracle. • Enrique Roche Collado con el relato Camellos en el aparcamiento. Seudónimo: Coyote. • Tomás Muñoz García con el relato Los amantes del eclipse solar. 7 8 El hijo pródigo ANDRÉS ÚBEDA CASTELLANOS Primer premio 9 - ¿Qué hay del Pasillo del Abedul? - Esa vereda ya no recibe ese nombre desde hace años. - ¿En serio? ¿Cuánto tiempo he estado fuera? - Más de lo que muchos desearíamos. A decir verdad, ni siquiera creo que queden abedules en aquel sendero –continuó-. Sólo los esqueletos de esos viejos árboles se atreven a contemplar el tortuoso camino y, por supuesto, ellos. - ¿Y el lago? ¿Aún es transitable? - Ya no se nos permite ir más allá. Habla con Alfonso, pero me temo que el viejo se negará en redondo. Santiago, vigila tus pasos –advirtió el hombre-. Tal vez algún día puedas ver como este pueblo vuelve a la normalidad, pero ya dudo mucho que para mí sea posible. - No te preocupes por eso. Por ahora me alejaré de ellos. Por ahora. - No hagas locuras Santiago, te lo ruego. El cazador abandonó el caserón. Una bruma espesa rodeaba las viviendas de la villa, cuyos ladrillos enmohecidos parecían estremecerse al paso del aire helado y húmedo del invierno. Atravesó una pequeña fuente donde el agua había dejado de manar y el musgo sustituía a los grabados burdos de algún antiguo artesano. Como ya había comprobado al llegar, la gente desaparecía sin dejar rastro durante la noche. Tan sólo ellos vigilaban el apartado municipio, incólumes y fríos. Se internó en una pequeña bocacalle y llamó a la puerta de una de las casas. La puerta se abrió tan sólo unos segundos, suficientes para que el individuo que estaba al otro lado empujara a Santiago al interior del hogar. - ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre andar sólo por ahí a estas horas de la noche? –exclamó el anciano tan pronto como lo había agarrado. Santiago meditó su respuesta apenas se repuso de la sorpresa. - Tan solo quería hablar contigo. 10 El viejo curtidor se sentó junto a su mujer delante de la chimenea, donde sólo unos cuantos troncos raquíticos permanecían ardiendo débilmente. El vapor de agua se filtraba por los orificios de una vieja tetera oxidada en la que se había preparado una fuerte infusión de hierbas. Santiago admiró de nuevo los trofeos que colgaban de las paredes de la sala. Junto al viejo había logrado grandes cosas. No sólo le había ayudado a convertirse en un portentoso cazador, además le había enseñado la cualidad imprescindible de su profesión: la paciencia. - Ese jabato va a perder los nervios si lo miras tanto –comentó Alfonso señalando un viejo taburete cerca del fuego-. Anda, sírvete algo de manzanilla, debes de estar helado. - Ese fue el primer animal que cacé –repuso Santiago cogiendo una taza de la vajilla. - Con sólo doce años no se puede hacer nada mejor –bromeó el anciano. Aunque yo hubiera preferido un corzo. - Se hace lo que se puede. - ¿Has hablado con Ignacio? - Vengo de verle. Parecía bastante asustado. - ¡Paparruchas! Ese hombre es un completo embustero. Más asustado estará cuando le ajuste las cuentas mañana. Por cierto, supongo que ya sabrás lo que sucede –el hombre abandonó su tono festivo tan bruscamente que Santiago tardó en reaccionar. - ¿Qué asunto? - ¡Oh, por Dios! Están por todas partes. - Procura no blasfemar, amor –lo riño su mujer. - Perdón Pepa. Estoy seguro que el Señor me perdonará por esto, pero ya sabes que pierdo los nervios cuando hablo de estos temas. - Su presencia debe ser tomada en consideración, ya lo sé –interrumpió el cazador. - Pues, por supuesto. Esos diablos me están poniendo cada vez más nervioso. - No creo que ellos pretendan hacerlo –susurró Santiago bebiendo un sorbo del mejunje. - ¡Me trae sin cuidado lo que ellos hagan! Tal vez esos monstruos puedan subyugar a un pueblo, pero no podrán con Alfonso Tordesilla Montero, eso te lo aseguro. - Y pensar que Ignacio me dijo que no hiciera locuras. No sé que pensaría de esto. 11 - No voy a hacer nada que él no sepa, muchacho. Además él está conmigo, diga lo que diga ese viejo zorro –el curtidor dio un puñetazo sobre la cómoda que hizo temblar todas las tazas de manzanilla-. Por cierto, ¿cómo te dejaron pasar? Todos los caminos están cortados. - No vi a nadie cuando llegué. Supongo que no están siempre alerta. - Es curioso. Ellos nunca abandonan esos lugares y su diligencia en las vigilias es bastante mayor que la de los pobres españolitos. Pero eso ahora no importa. Dentro de tres noches, Ignacio, yo y tres de nuestros muchachos, abandonaremos el pueblo por el Pasillo del Abedul, cargando los fusiles con la pólvora que escondemos en la capilla. Golpearemos donde más daño podamos hacer y erradicaremos esta plaga de una vez por todas. Mañana por la mañana nos reuniremos los cinco en el hostal. Marita nos ha preparado una habitación. Me encantaría que vinieras. - Puede que vuestro plan no sea tan descabellado. Después de todo, no son más que unos pocos, aunque causen mayor miedo que la misma muerte. Iré con vosotros y os escucharé. El cazador se levantó de su asiento y apuró el líquido de su taza. - Muy bien, Santiago. Sabía que podía contar contigo. Mañana al alba, no lo olvides. Y corre rápido a tu casa. Ya está demasiado oscuro. El hombre salió en un suspiró y avanzó entre las sombras. De vez en cuando se giraba seguro de haber sentido un aliento frío en su cuello. Pero no había nadie allí, aunque siempre creía percibir un movimiento sigiloso perdiéndose tras cada esquina. La noche era demasiado helada. Santiago llegó al hostal a la hora convenida. Su oronda dueña le esperaba a la entrada. Marita le condujo al piso superior y le señaló una de las habitaciones más alejadas. A pesar de que el hostal ofrecía bastantes servicios, la mayor parte de las estancias permanecían desocupadas por el aislamiento que sufría el pueblo durante esa época. El cazador entró en la reunión sin llamar. Rodeando una mesa con un gran plano de la zona, cuatro personas discutían acaloradamente. - ¿Estos son tus tres muchachos? –se jactó Santiago al ver a los acompañantes del viejo curtidor: el párroco del pueblo, don Heriberto, y dos muchachos de no más de dieciséis años, que como después pudo saber, se llamaban Tomás y Luque. 12 - No juzgues a nadie por su aspecto, hijo –se defendió Alfonso-. Pensaba que te había enseñado que hasta el más inocente ciervo puede ser más letal, si le enfureces, que un violento y pesado jabalí. Y estos tres –dijo–, están muy furiosos. - Perdón, viejo. No dudo de tu sabiduría. Entonces, ¿cuál es el plan? - Primero debe llegar Ignacio. Hasta que él no esté aquí no empezaremos. ¿Por qué tardará tanto? Tomás y Luque se miraron dubitativos. - Si quieres vamos a buscarlo –dijeron al unísono. - No –se opuso el curtidor-. Los dos no. Santiago, ¿harías el favor de acompañar a Tomás al caserón de Ignacio? Seguro que ese vago está durmiendo. - De acuerdo. El cazador acompañó al muchacho hasta la salida y, juntos, caminaron los pocos metros que separaban el hostal del caserón de su compañero. Santiago recordó la conversación que había mantenido con Ignacio la noche anterior. Por mucho que Alfonso lo negara, su amigo estaba tan asustado que posiblemente no se hubiera atrevido a ir a la reunión. La puerta estaba entreabierta. Tomás llamó varias veces pero nadie contestó. - Entraré en la casa y veré si está en su dormitorio –propuso el cazador-. Tú ve por detrás y búscalo en el granero. El chico salió corriendo como un rayo. Santiago abrió lentamente la puerta que chirrió en los goznes. El cuarto estaba vacío y la chimenea apagada desde hacía horas, como comprobó al tocar las frías cenizas. El cazador subió por las escalerillas de madera que llevaban a la parte superior. La puerta de la habitación de Ignacio estaba cerrada. Llevó la mano lentamente al picaporte. Un ruido de cristales rotos se escuchó al otro lado. La puerta se abrió y Santiago respiró aliviado. Era sólo una rata. Pero no había ni rastro del viejo Ignacio. Entonces, escuchó el grito. Cuando llegó al granero vio como Tomás vomitaba detrás de una paca. No era para menos. El cuerpo de Ignacio estaba colgado a un metro del suelo. Le habían clavado su propia azada en el pecho y habían atravesado la madera de parte a parte. Aunque era una imagen horripilante, el cazador había visto cosas peores en la guerra, y no tuvo ningún reparo en descolgar el cuerpo en su patético estado. - Vayámonos, chico. Aquí ya no hay nada que ver. 13 - ¡Oh, Dios mío! ¡No es posible! –Alfonso lloraba amargamente-. Pero, no podemos parar. Tenemos que vengarles. ¡Malditos cerdos! - ¡Qué Dios le bendiga con la paz eterna! –repuso don Heriberto-. El diablo ha querido que no pudiera darle la extremaunción. - El diablo, no, padre –dijo Santiago-. Han sido ellos. Los dos asintieron apenados. Finalmente, Alfonso se levantó furioso. - ¡Todo se adelantará a esta noche! –bramó-. Esto es lo último que nos van a hacer. Los dos muchachos, Tomás y Luque, gritaron de júbilo. - ¿Estás seguro, viejo? –objetó el cazador-. Tal vez nos precipitemos. - Un español nunca se precipita, hijo. Esta medianoche, en la fuente seca, con la luna nueva. - Así sea –dijo don Heriberto mientras jugueteaba con su rosario. La cita en la fuente no se hizo esperar. El párroco llegó tarde. - He tenido que arreglar los cirios del Sagrario. Mañana es Domingo. - No importa, padre. Aunque mandé a los dos chicos a buscarle. Tampoco Santiago ha llegado –dijo el curtidor-. Ha de ir de nuevo a por los fusiles, así que podrá traerlos de vuelta. El cura marchó de nuevo hacia la iglesia. La oscuridad se cernía tras cada recodo y el párroco avanzó lo más rápido que pudo. Cuando llegó a las puertas de la parroquia nadie le esperaba. Don Heriberto supuso que los dos muchachos ya habían vuelto a la fuente al no encontrarle allí, así que entró en la iglesia para recoger la pólvora y las armas que escondía en una trampilla de la sacristía. Había luz en la sala. Muy tenue, pero clara como al agua limpia. Don Heriberto entró en la sacristía. Los dos muchachos le esperaban apoyados sobre la mesa de la sala. - ¡Ah! Aquí estáis, pequeños diablillos –rió el cura-. Pensaba que habías decidido escaquearos. Los chicos no contestaron. - ¿Qué ocurre? –preguntó asustado el párroco-. ¿Estáis enfermos? Ni Tomás ni Luque se movieron. - ¡Oh! ¡Santo Dios! –exclamó horrorizado don Heriberto al acercarse más a la mesa. La sangre manaba espesa por toda su superficie. Los dos muchachos, degollados, difícilmente le podían haber contestado. 14 El párroco salió corriendo de la sacristía. Al llegar al altar algo le hizo detenerse de inmediato. Una figura encapuchada apagaba las velas del templo. Don Heriberto trastabilló. Parecía un monje, pero su cara era invisible tras su capucha. La figura se acercó a él casi reptando. El cura retrocedió. Casi no podía ni respirar, pero consiguió coger una cruz de su hábito. - ¡Atrás, siervo del Maligno! –gritó alzando el crucifijo-. No permitiré que profanes este lugar con tus sangrientos actos. La figura no se inmuto y siguió avanzando. Llevaba uno de los cetros del relicario. Don Heriberto cayó al suelo y perdió la cruz, que con un ruido sordo, acabo debajo de uno de los bancos. El encapuchado casi estaba encima de él. - ¿Qué eres? –siseó el párroco-. ¿Quién eres? La figura levantó el cetro por encima de su cabeza mientras se quitaba la capucha. - ¡Qué Dios nos ampare! –susurró don Heriberto. Santiago y Alfonso esperaban impacientes la llegado del cura y de los dos muchachos. - No sé que ocurre, hijo –repuso el curtidor. - Llevan más de media hora de retraso. - Espera –dijo-. Creo que oigo algo. El sonido de unos pasos llegó hasta la fuente seca. Alguien corría en dirección a ellos. Era Pepa, la mujer de Alfonso. - ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? –preguntó el curtidor nervioso. - Los han matado –berreó la mujer. - ¿A quién? –dijo Alfonso aún más tenso. - A don Heriberto y a los niños. Los han matado a todos. - No te preocupes, amor –la consoló el viejo-. No pasa nada. - ¿Qué haremos ahora? –preguntó el cazador–. Podrían estar vigilando. - Hay que terminar esto, hijo. Es ahora o nunca. Si decides dejarlo lo entenderé. - Me ofendes, Alfonso. Sabes que llegaré hasta el final. - Pepa, quédate aquí –dijo el curtidor-. Nos dividiremos y volveremos cuando encontremos a esos monstruos. 15 Ambos salieron en direcciones opuestas. Afortunadamente, Pepa, había traído dos fúsiles de la parroquia. Santiago atravesó el pueblo como una exhalación. Estaba desierto, pero podía sentir su presencia en todos los lugares del mismo. Vigiló cualquier esquina y cualquier escondrijo, pero no encontró a nadie. Cuando estuvo seguro de que esa zona estaba limpia volvió a la fuente seca. Cuando llegó, encontró a Pepa arrodillada sobre el cuerpo del curtidor. Ya no lloraba. - Le han disparado, Santiago –dijo. - Santiago, hijo –susurró el anciano en sus últimos segundos-. Ve a por esos bastardos. El curtidor cerró los ojos y entró en su último sueño. Su mujer comenzó a llorar de nuevo. - Toma esto –dijo sobre su marido, dándole un crucifijo de madera de aspecto muy burdo-. Dios estará contigo. - Lo sé. El cazador se fue con dos armas. Esta vez no fue al interior del pueblo. Sabía exactamente a donde se dirigía. A la guarida misma del enemigo, a través del Pasillo del Abedul. No había nadie vigilando el camino. Las sombras eran muy espesas y apenas veía nada. Pero siguió avanzando guiado a través de las sombras de los árboles. Esta vez no se preocupó de esconderse. Debía terminar con todo. Recorrió resuelto los últimos metros que le separaban de ellos. Ahí estaban. Eran cuatro. Pero por alguna razón no se movían. Finalmente, uno de ellos se adelantó. - El motín ha sido sofocado –dijo Santiago. - Esa es una excelente noticia, monsieur –respondió el oficial francés-. El Emperador le recompensará como se merece. - Espero que Napoleón cumpla su promesa. El cazador arrancó el crucifijo que colgaba de su cuello y se lo tendió al soldado. - Mándelo a la viuda del curtidor junto con una nota. Dígale que los enemigos de Francia han sido abatidos. 16 Adagio RUBÉN BALLESTAR URBÁN Segundo premio 17 Si de un desaliento surgiera el aire de una canción, ésa sería la canción de la señora Rebeca. La señora Rebeca guarda en su saco tantas penas como arrugas pueblan su rostro. La señora Rebeca nació para sufrir, y cumple su tarea con la seriedad y disciplina que ésta requiere. La señora Rebeca sufre y sufre y sufre. Y sufre más aún. - ¿Cómo estás, Rebeca? - Mal, Vicenta, mal. - Hay que ver, Rebeca, qué manera más maravillosa de sufrir tienes. - Gracias, Vicenta, gracias, es la experiencia que he adquirido con la edad. - ¿Cómo están tus hijos? - Mal. Mi hija Virtudes se ha empeñado en marcharse a la capital a estudiar para actriz y no hay manera de quitárselo de la cabeza. Me tiene loca. No puedo dormir por las noches. - Los jóvenes están un poco locos, Rebeca, pero hay que dejar que se equivoquen ellos solos. ¿Y cómo están tus nietos? - Peor. - ¿Y cómo anda tu marido? - Pues fatal, Vicenta, fatal. Al pobre de mi Ramón no le quedan ya muchos amaneceres. - Pobre Ramón... - Sí, Vicenta, sí; pobre Ramón. Si es que no somos nadie... - No, no somos nadie, no; no somos nadie... Con Dios, Rebeca. - Con Dios... 18 La señora Rebeca no nació, no; la señora Rebeca salió de un huevo de chocolate amargo. Por eso está siempre llorando, con esa expresión de vieja estreñida que se le ha puesto en la cara. La señora Rebeca no come caramelos porque son dulces, ni mira las flores porque son hermosas. La señora Rebeca sólo enciende el televisor cuando emiten una película dramática, y nunca echa la lotería por si acaso le tocara. La señora Rebeca es una mujer triste porque es lo mejor que sabe hacer: estar triste. Y en su dedicación ha alcanzado casi la perfección. La señora Rebeca llora por las mañanas, al despertarse, desayunando, en el almuerzo, al medio día, por la tarde, antes de hacer la siesta, después de hacer la siesta, en la merienda, a media tarde, al anochecer, en la cena y antes de dormirse. Ramón, su marido, después de casi cuarenta años de matrimonio, todavía no se ha acostumbrado a tanta lágrima. - Rebeca, mujer, ¿por qué lloras ahora? ¿Qué te pasa, Rebeca? - Que sufro mucho, Ramón, que sufro mucho... Y es verdad. La señora Rebeca sufre pero que mucho mucho mucho pero que mucho. Vicenta, pues no, la verdad, Vicenta no sufre ni una décima parte de lo que sufre su amiga Rebeca. Vicenta es la mujer más feliz del mundo. * * * * * Si la mujer sonrisa tuviera una hija con el hombre carcajada, la niña que naciera se llamaría, con toda seguridad, Vicenta. Vicenta colecciona risas dentro de un frasco de cristal. A su marido no le hace mucha gracia, sobre todo por el escándalo que se monta en casa cuando el tarro se cae y se rompe, porque se escapan todas las carcajadas, y son muy difíciles de capturar. Primero se oye un “crash” seco y demoledor y, después, “ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja, je je, jiu jiu jiu, jua jua jua...” Y, ¡hala! allá 19 que van Vicenta y Pablo, a perseguir a las risas y a intentar atraparlas para meterlas después en un bote nuevo. - Vicenta, me tienes harto. - A ti lo que te pasa es que eres un amargado... - Pero, ¿se puede saber para qué quieres tener tantas risas, con lo escandalosas que son? - ¿Yo me meto con tus aficiones? ¿Eh, Pablo? ¿Me meto yo acaso con tus aficiones? - Pues no. - Pues ya está. Amargado, que eres un amargado. Y, además, feo, que eso nunca te lo había dicho. - ¡Pero Vicenta, por el amor de Dios! ¿Se puede saber a qué ha venido eso? Vicenta siempre está de muy buen humor, y le encanta pasarse el día entero haciendo bromas y tomándole el pelo a la gente, sobre todo a su vecino, Ataúlfo, un señor un poco tonto pero muy buena persona. - ¡Ataúlfo, Ataúlfo! - ¿Qué quieres, Vicenta? - Oye, acabo de ver al príncipe Felipe en la puerta de tu casa, creo que te buscaba a ti. Corre a atenderle. - Enseguida, Vicenta, enseguida. Tú espérame aquí, que no tardo nada. Pobre Ataúlfo, ¿verdad? Es tan inocente como un niño de cuatro años. - ¡Ah, Ataúlfo, veo que ya has vuelto! - Sí, ya he vuelto, sí. - ¿Estaba el príncipe? - No. Ya se había ido. Se habrá cansado de esperar enseguida. A la realeza no le gusta perder el tiempo. Pues sí; pobre Ataúlfo. Vicenta no camina como los demás; ella va pegando saltitos, como si fuera una colegiala, al ritmo de la dulce melodía que escucha en su cabeza. Paso, 20 paso, un saltito; paso, paso, otro saltito... También salta dentro de los charcos que hay en la calle, y se compra cada día un montón de gominolas que devora con impaciencia. Viste con ropa de vivos colores, y no conoce el significado de la palabra adulto. Vicenta es feliz porque dice lo que piensa, hace lo que quiere, y no le importa lo que los demás piensen de ella. Hace globos con el chicle y se tira eructos cuando tiene ganas; se pelea con los niños en la cabalgata de Reyes para conseguir un puñado de caramelos y pinta cuadros frente a la montaña; monta en bicicleta para buscar moras y se disfraza de Cleopatra en carnaval. Vicenta es feliz porque no ha dejado morir a la niña que lleva dentro. Su vecino Ataúlfo también es, de alguna manera, un niño. * * * * * El día en que Dios repartió la inteligencia, Ataúlfo se quedó durmiendo en su casa. Ataúlfo es el hombre de la boina sucia, el chaleco negro y las alpargatas llenas de remiendos. Pero las esparteñas no es lo único que Ataúlfo tiene remendado; su alma también está llena de cosidos y descosidos, de puntadas y zurcidos. Ataúlfo nació sin aire para respirar, y su madre murió en el parto. De pequeño tenía la piel un poco morada, los ojos bizcos, las orejas de soplillo y las manos torpes. Ahora que ha crecido, el bueno de Ataúlfo sigue teniendo la piel un poco morada, los ojos bizcos, las orejas de soplillo y las manos torpes. Hay cosas que nunca cambian. El padre de Ataúlfo murió cuando él tenía tan sólo ocho años. La verdad es que nunca le ha echado de menos. Fabián, el padre de Ataúlfo, nunca quiso a su hijo; jamás le dio un beso, ni un abrazo, ni un regalo, ni siquiera una sonrisa. Ataúlfo se crió en soledad, en su pequeña casa a las 21 afueras del pueblo. Cuando era pequeño, los vecinos de la villa le llevaban comida y ropa de vez en cuando. Ataúlfo era hijo de todos. Ahora se gana la vida trabajando en la vieja fábrica de tornillos, pero no olvida lo que la gente del pueblo hizo por él. Ataúlfo no sabe leer, ni escribir, ni sabe dónde está Madrid, ni Teruel, ni Valencia. Ataúlfo no sabe lo que es la ley de la gravedad, ni la física cuántica, ni los rayos catódicos. No sabe sumar ni restar, pero sabe cuánto vale cada moneda y cada billete, y es imposible timarle con las vueltas. Ataúlfo sabe cocinar los huevos fritos con patatas y morcillas, la olla y las lentejas; sabe arreglar los grifos que gotean y las lámparas que no funcionan; puede correr más rápido que el viento y desaparecer bajo la arena, volar como un gorrión y bucear como un renacuajo. Ataúlfo tiene los dientes negros y la barba escasa. Ataúlfo nunca ha tenido novia, pero no le importa. No tiene mucho dinero, pero puede comer y dormir tranquilo. Baila con los niños en las verbenas y se pone corbata para las procesiones. Participa en el campeonato de birlas y en el de trinquete, aunque siempre queda el último. Tiene un pequeño huerto en el que cultiva acelgas, remolachas, berenjenas y tomates, patatas, calabazas, cebollas y pepinos. Todo el mundo le gasta bromas, pero él sabe que es sin mala intención, por eso se hace aún más el tonto. Ataúlfo juega a la lotería de navidad pero nunca le ha tocado nada. Ataúlfo se queda embobado mirando las nubes, la luna y las estrellas. Se pasa horas enteras oliendo las flores del camino y deshojando margaritas. Desayuna todas las mañanas en el bar, y sale temprano a trabajar en la fábrica de tornillos. - Buenos días, Ataúlfo. Buenos días, Gregorio. ¿Qué quieres hoy de desayuno? Ponme un café con leche y una magdalena. ¿Sólo una? Bueno, ponme dos. 22 - ¿Sólo dos? Bueno, pues ponme tres. ¿Sólo tres? Bueno, pues ponme cuatro. Ataúlfo, ¿no ves que te estoy tomando el pelo? Ataúlfo sonríe y deja entrever sus dientes negros. - ¿Cuántas magdalenas quieres, Ataúlfo? - Dos. - Marchando dos magdalenas y un café con leche. Ataúlfo no se limpia las lagañas, y se peina con la raya a un lado. Le gusta ponerse camisa de cuadros y pantalones de pana; sorbe el café con leche haciendo un tremendo ruido y moja las magdalenas antes de darles un bocado. Ataúlfo sabe que no cambiará el mundo, pero hace todo lo posible por estar a gusto consigo mismo. Se conforma con lo que es, y no pide nada más, sólo un café con leche y un par de magdalenas. Gregorio, el dueño del bar, le mira siempre desde el otro lado de la barra y sonríe. * * * * * En las noches de tormenta, entre los truenos y los relámpagos, se escucha a lo lejos el llanto de Gregorio. Gregorio no se despierta más tarde de las seis de la mañana. Tiene que abrir el bar. Antes que suyo, el bar fue de su padre y, antes que de su padre, de su abuelo. Su abuelo se lo ganó en una apuesta al anterior propietario, el Chepas. Al menos eso es lo que se cuenta en el pueblo. 23 Gregorio hace la mejor tortilla de patata de la provincia, tiene las mesas siempre limpias y convida a una ronda antes de cerrar. Gregorio es un hombre bajito pero recio, con un pecho ancho y unos brazos como troncos peludos. Todavía no ha nacido nadie que le gane echando un pulso. Gregorio debe de ser el hombre más fuerte del pueblo, y también el menos violento. Se está empezando a quedar calvo, y sus ojos azules están cada día más tristes. Gregorio lee a Neruda todas las noches, y escribe pequeños poemas que después quema en su chimenea. Tiene un pequeño catalejo con el que mira las estrellas y una máquina de escribir destartalada. Sueña con viajar lejos, a otro país, y conocer gente nueva y vivir maravillosas aventuras. Gregorio cree que nació en un lugar equivocado. A Gregorio le gustan las películas de amor y los concursos de preguntas y respuestas. Le encanta pasear por el monte y lanzar piedras a los tejados de los corrales. Duerme desnudo y se ducha antes de ir a trabajar. Se afeita dos veces al día y nunca va al barbero a cortarse el pelo, porque eso ya lo hace él mismo. Gregorio esconde un corazón inquieto bajo todo ese manto de vello negro. A Gregorio le gusta su oficio. Le gusta charlar con los vecinos, servir cervezas y preparar boquerones en vinagre; le fascina el olor del vino tinto y el sabor de las patatas bravas, y disfruta observando cómo los demás dan buena cuenta de sus manjares. Gregorio nunca habla del fútbol, ni de los toros, ni del tiempo que hace. Cuando Gregorio habla, es para decir algo. Sólo por eso, algunos creen que está un poco loco. Quien mejor comprende a Gregorio es Virtudes, la cocinera. Al principio sólo era su ayudante, ahora ya es una gran amiga. - ¿Qué te pasa, Gregorio? Se te ve un poco triste hoy. - No me pasa nada, Virtudes, tranquila. Es que anoche no dormí nada, y estoy un poco cansado. 24 - ¿Te quedaste despierto viendo el eclipse? - Sí. ¿Cómo lo sabes? - Yo también estuve un rato despierta, pero al final las sábanas tiraron de mí hacia la cama. - ¿No te pareció precioso? - Sí. Precioso. La luna se ocultaba sólo para nosotros. - Podrías haber venido a verlo a mi casa; tengo un catalejo bastante bueno. - Gregorio... - ¿Qué? - Saca el arroz del horno, que ya debe de estar. - Marchando. Hace tiempo que Gregorio está enamorado de Virtudes, pero no se atreve a confesárselo. Ella es algunos años más joven, y es una mujer preciosa, alegre y bondadosa. ¿Cómo se iba a enamorar de un pobre camarero medio calvo? Por las noches, cuando la tormenta azota las calles con su música, Gregorio sube al tejado de su casa y se deja empapar por la lluvia que cae. Cierra los ojos y puede ver a Virtudes besando sus labios, rozando sus manos, acariciando su piel. Van en un tren hacia algún lugar perdido. Y son felices. Los truenos susurran su nombre. Virtudes, Virtudes... * * * * * Todas las flores del mundo envidian la belleza de Virtudes. Virtudes es dulce como el pastel de nata y suave como la melodía del Adagio de Albinoni. Camina con la cabeza erguida y los pechos firmes, y se balancea con una elegancia y un glamour que quita el sentido a quienes la ven pasar. Virtudes tiene el cabello de azabache y los ojos de mar; su sonrisa es una mariposa que se eleva más y más sobre las nubes de la mañana. Virtudes es un sueño hecho realidad. ¿Quién no ha soñado alguna vez con Virtudes? 25 Virtudes trabaja de cocinera en el bar de la plaza. Pela las patatas con el mismo cuidado con el que cambiaría los pañales a un bebé, y bate el huevo con la furia y la energía de un tornado. Virtudes huele a rosas, a aceite de oliva y a pan recién hecho. El olor de Virtudes es como el olor de una despensa. Virtudes tiene una pequeña caja escondida en su armario. En ella guarda las propinas, y los aguinaldos, y todo lo que consigue ahorrar. Hay siete años de esfuerzo custodiados en esa caja. Dentro de poco, cuando por fin reúna el dinero suficiente, Virtudes cogerá el tren y se irá a la capital, a estudiar interpretación. Quiere ser actriz. Y no le importa fracasar en el intento. Sólo quiere intentarlo. Virtudes tiene muchos defectos, pero ninguno de ellos es la cobardía. Virtudes se mira todos los días en el espejo. A veces charla con ella misma. Nunca viene mal un poco de fantasía. - Hola Virtudes. - Hola Virtudes. - Hay que ver lo guapa que estás hoy, Virtudes. - Muchas gracias, Virtudes; me vas a sacar los colores. - ¿Te ha llegado alguna nueva oferta? - Pues sí; fíjate tú que sí. Me ha llegado el guión de una película de amor. Quieren que la protagonice junto a Harrison Ford, pero no sé yo si estaré a la altura de las circunstancias. - Pues claro que estarás a la altura, tonta. Seguro que triunfas en Hollywood. - ¡Ay, calla! ¿Cómo me voy a ir yo a Hollywood? Yo no sabría vivir sin mi tortilla de patatas de cada día... Virtudes sueña despierta sin estar dormida y duerme de noche aunque no tenga sueño. Virtudes mira siempre hacia delante y nunca se asusta por lo que pueda pasar; a Virtudes sólo le atemoriza lo que nunca sucedió. Virtudes salta de sueño en sueño y tira porque le toca. Ella mueve siempre sus fichas, y no deja que nadie tire por ella. Virtudes será lo que será, pero siempre será lo que ella quiera. 26 Su madre teme por ella; teme que fracase, teme que caiga, teme que no se pueda volver a levantar. Pero Virtudes corre con los ojos cerrados, y no le importa lanzarse en picado contra un muro. Y, si se golpea, ya encontrará el modo de pasar. Virtudes no tiene miedo. Virtudes quiere vivir su propia vida. La señora Rebeca, la madre de Virtudes, quiere que ella se case y se quede a vivir en el pueblo, igual que han hecho todos sus hermanos. - Podrías seguir trabajando en el bar. - Mamá, todavía soy muy joven. No quiero pasar el resto de mi vida pelando ajos y cebollas. Yo quiero ser actriz. - No es fácil vivir de eso, Virtudes. - Nunca he dicho que fuera fácil, pero es lo que quiero hacer. - ¿Por qué no te casas y te compras una casa aquí, en tu pueblo? - ¿Con quién? - Pues con Gregorio, tonta. Todo el mundo sabe que pierde la cabeza por ti. ¿No lo has notado? - El señor Gregorio es mucho más mayor que yo, mamá. No digas tonterías. ¿Cómo va a estar enamorado de mí? Virtudes nunca ha estado enamorada. Virtudes no sabe lo que es el amor. Virtudes sólo sabe soñar. Soñar y soñar. - Ya casi tengo el dinero suficiente para marcharme. - ¿De verdad te quieres ir? - Me voy mamá, antes que acabe el año. - ¿Se lo has dicho ya a tu padre? - Sí. - ¿Y qué opina él? - No opina, mamá. Ya sabes que papá nunca opina. - Mi vida, no te vayas, piénsalo bien. No sabes cuánto me vas a hacer sufrir... - Tú siempre sufres, mamá, tú siempre estás sufriendo. La señora Rebeca sigue hablando, envuelta en lágrimas, pero Virtudes sólo oye el sonido del motor del tren que la llevará algún día al lugar donde 27 habitan sus sueños. La señora Rebeca mueve los labios, pero parece un fotograma de una película muda. * * * * * Si de un desaliento surgiera el aire de una canción, ésa sería la canción de la señora Rebeca. 28 El avatar de un relato JESÚS GUTIÉRREZ LUCAS Tercer premio ex aequo 29 Un relato en sí no es nada, tampoco lo es en do, y menos si se le reduce a diez páginas. Entonces ¿qué es lo que de él se espera? Pues de eso se trata mi atento lector: Dudo que el ahora presente me lleve nada a la saca, y la razón pues muy sencilla, yo soy más dable a la poesía. Pero mira las cosas son así, la poesía se piensa que es subjetiva, porque como hoy todo el mundo pretende ser Neruda, ya nadie se preocupa de ponerle andamios al poema, total se acabaron los buenos edificios, esos rectos con ventanas parejas, y de colores a juego. Ahora mismo podría ponerme a recitar, que cómo no lo pondré en pequeñas filas, bien puedes pensar que es prosa. Sí, los hay que me dirán, pero –“¡el ritmo!, esto marca mi poema”. Ante lo cual nada alegaré no sea que me caigan encima todos los hoy metidos a poetas güeros. No estaría de más leer lo que de ellos dice Quevedo. Bueno ya hemos visto por qué este concurso no es de poesía, pues hoy en día pocos la leen y menos la escriben. Por tanto si se hacen concursos es obvio que los ganará quien más empeño ponga, porque o el versículo no se entiende o la rima hace rato que estorba. Estoy en la página uno, y todavía tengo que rellenar algunas más, como habrás visto. A ver, ¿qué se pueden decir en nueve páginas a doble espacio por una sola cara? Ahora quedaría bien poner una carita de esas de messenger, estas que nos salvan de hablar cuando nada tenemos que decir, pero creo que no es el caso. ¡Ah sí!, contaré lo que me ocurrió en un concurso anterior y de ahí muchos vais a comprender gran parte de lo expuesto y de lo que me quede por decir después. Era en la tarde y se nos hizo pronto, en un lugar que no conocíamos y eso que nada más llegar nos escupía con su gran nombre: Teatro Principal de X. No nos dejaron entrar, cómo no. Cuando el suelo sufría abundante calvario por la erosión que nuestros pies ejercieron sobre el asfalto, una amable señorita nos 30 permitió el paso. Dieron los protocolos, que en vez de tantas palabras vanas podrían hablar del estado de las coles, y de esta manera ser protocoles, pero digamos que hay monsergas que sólo el ganador se atreve a tragar. Yo andaba medio ilusionado, con mi relato de corte alegórico, diciendo más cosas de las que aparentemente resaltaban, basándose en hechos reales, pero con los tintes que exige la prosa, porque como decía Valera una cosa es la calle y otra cosa es la estética. Sin más demora, se dijo el nombre del 3er relato premiado; subió un muchacho y tuvo que leer todo el mondongo, porque otro nombre no le sé dar. A lo cual me doy ahora cuenta que cuanto más breve sea, mejor, aunque como sé que esto no va a ganar, creo que para el deleite o fastidio de los jueces no importa si me alargo un tanto más. La historia de este muchacho trataba de unos niños que se iban por ahí, y la abuela se preocupaba y había un monstruo. El monstruo era el relato, que no era lo mismo, y los espectadores los sufridos niños que agonizábamos de desencanto ante tan aplastante narración. Cuando terminó, hubo en mi faz un destello de alegría, si así de malo era el tercer premio, lo mismo el siguiente era el mío. Craso error, primer apunte para ganar un concurso de relatos, ¡nunca ser breve!, éste no lo fue y por su empeño le premiaron. Seguro que otros más elaborados por carecer de largarias, no fueron seleccionados. El segundo premio, fue para un chica de un pueblo muy lejano que no había podido asistir precisamente por ese motivo. ¿Nunca os habéis preguntado qué pasaría si ganaseis el premio de un concurso que pille a más de un tiro de piedra de casa? Pues ya lo sabéis, no vais y punto, y el dinero pues a la saca. Nada puedo opinar de este relato, porque todos suspiramos aliviados, ya que nadie quiso leerlo, ¿por qué esas caras de alivio entre los circundantes? ¿Qué misterios esconden los concursos? ¿Hay en verdad ganadores, o es todo chanchullo? La verdad está ahí fuera, o al menos eso decían detrás de estas preguntas sin respuesta. And the winner is…( siempre me pregunté cómo se escribía esto en inglés, pasados los años y bajo fuerte presión idiomática lo aprendí). Pues ganó un alguien que ya sabía que iba a ganar ja ja (con sarcasmo), ya me podían haber avisado de que no había ganado para no ir, lo tendré en cuenta para la próxima. (Señores si no me decís nada, no penséis que voy a ir a ver quien recoge los euros). Bueno volviendo a lo que prima, ganó un muchacho que no se por qué todos conocían. Y leyó un texto tan anquilosado, que en vez de palabras parecía que degustaba ladrillos, tanto mimo en el detalle, tanto reposo en la fisonomía, tanto 31 esmero en la descripción, tanto sueño que me entraba, tan poco argumento que me daba, tantas ganas de largarme de ahí... ¡Era horroroso! ¡Claro que no podía ganar!, yo había engalanado a mi relato con imágenes y ornamentos, pero con una historia que contar, un mensaje que transmitir; pero me encontré con un Quijote que comenzaba a galopar en su galgo rocín. ¡Qué desventura la mía! Lo demás fue visto y no visto, mientras los unos se abalanzaban con denuedo hacia los canapés, mi hermano dio toque de queda hacia la salida, nos sentíamos como visitantes de otro planeta alucinando con las costumbres de los allí presentes. Por tanto, de la recapitulación sacamos los siguientes puntos a tener en cuenta: lo primero, escribir largo y tendido hasta desgastar la vista del jurado, como terminan mal de la vista ya no saben si es bueno o si es malo; lo segundo, ser foráneo, porque esto siempre da categoría inter-nacional al concurso; la tercera, ser enroscado en el uso y manejo del diccionario. Si juntas las tres, vamos ¡ganas seguro! Hay quien dirá que todo está amañado, pero eso forma parte del pacto tácito que haces cuando aceptas las bases, es decir nunca se sabe. Llegados a este punto, cuando los surcos de tinta han sementado palabras en el papel, habrá quien se haya reído y quien me considere un cretino. Pero no ha sido mi intención recitar un poema incidiendo en tener buen tino, porque al final la moraleja resulta ser que no hay que abusar del tocino. Entiendo por tocino, ese trozo de carne de tan agradable trato y suculenta lectura, pero de tan ingrata ingesta a nuestro raciocinio. Y habrá quien diga y opine, y en su derecho le dejo perpetuo, que lo aquí presente no merece ser ni llamado magro, pero ante tal diatriba me honra mucho más tener el puesto mal montado, que no vender mercancía porcina para insufribles estómagos. No es mi orgullo ser un sátiro como lo fue Luciano, aunque algunos al leerme dicen que Aristarco me abriría las puertas de su casa encantado. Sólo he pretendido hacerte pasar un rato divertido, caro lector; como ya habrás otras obras antes leído que esto trozo de papel mal cosido, no me tengas en cuenta la poca forma de lo que aquí he escrito, sino mira en el fondo y comprueba si no es verdad lo que he dicho. Y sin ánimo de darle más coba a lo tratado, se despide el hasta ahora escribiente para no hacerle sufrir a mi pobre teclado, nueva lluvia de dedos encorvados. VALE. 32 El tren nunca para JOSÉ Mª AMIGÓ Tercer premio ex aequo 33 “El tren nunca para aquí”, solía decir mi padre en vida. De él heredé mi admiración por esas moles de hierros ardientes, que arrojan humaradas por todas sus costuras. Y de él heredé también su puesto de guardabarreras, su gorra con visera, su chaqueta de coderas brillantes y su farolillo. Se siente uno importante, sí señor, con el uniforme azul, el silbato amarrado con un cordón a la hombrera derecha y el distintivo de la compañía ferroviaria bordado sobre el corazón, justo encima del bolsillo izquierdo. “Tu padre tiene empaque de general”, me decía mi madre con orgullo. Ella lo reemplazaba unas cuantas hora al día para que él pudiera dormir, aunque sólo fuera un poco. Y las noches las pasaba mi padre en vela, mirando las estrellas por la ventana, como si los trenes vinieran del más allá. Así que yo me crié aquí, ya ven, en este erial partido en cuatro eriales por una carril de acero y un reguero de asfalto, sin más confines que el cielo desnudo y las nítidas siluetas de la lejanía. ¿Aquellos tejados de calamina? Es el pueblo. Queda detrás del segundo recodo, bajando por la carretera. Nuestra techumbre necesita también un buen remiendo, agujereada por el tiempo y parcheada como está, ¡menos mal que en este lugar apenas llueve! Y a las paredes, desconchadas de pura desidia, les vendría bien una mano de cal. Nuestra casa pertenece a la compañía del ferrocarril, también el cercado de las gallinas, y es tan chiquita que, cuando mi padre quería estar a solas con mi madre —ustedes ya me entienden—, me decía como si tal cosa, anda muchacho, vete a corretear por ahí que tu madre y yo vamos a echarnos una siesta. Y mucho cuidadito con los alacranes, ¿me escuchas?, tengamos la fiesta en paz. Y allá que me iba yo, a cazar mariposas gigantes, bueno, eso les decía a mis padres, pero yo también les engañaba: en cuanto estaba lejos de la casa, corría hacia las vías, acercaba la oreja a un raíl para asegurarme de que no venía ningún tren fuera de horario y entonces, desobedeciendo las órdenes de mi padre, caminaba sobre él, balanceando los brazos en cruz para no caerme. Y jugando 34 al equilibrista, proseguía hasta la curva, allá a lo lejos, donde parece que la tierra se abre, y escudriñaba el horizonte con la misma intensidad con que mi padre miraba las estrellas, así, con la mano por visera, como los exploradores de las películas, en busca de penachos de humo que, en mi imaginación de niño, no delataban máquinas de hierro sino aventuras de carne y hueso. A lo lejos, resplandeciendo bajo el sol, se divisaba el llano mientras una brisa cálida, de olor distinto, ascendía sigilosamente por la barranca. Mi abuelo, que en paz descanse, decía que los espíritus habitan en las hondonadas, así que yo oliscaba de cara al llano, con las ventanas de la nariz abiertas de par en par, por si podía distinguir su catinga de chivo. Un silencio afilado y frágil como vidrio roto me cortaba la respiración y paralizaba mis sentidos todos. Ni mariposas ni alacranes. Hasta el ferrocarril sesteaba a aquellas horas. A veces, a modo de ritual de hombría, me tumbaba sobre el balasto desafiando el peligro de un tren ficticio que llegaba embravecido, humeante, sí, ya estaba llegando, los raíles silbaban, las traviesas temblaban, el rugido de su caldera ensordecía, ya sentía fuego en el rostro y yo, impertérrito, seguía allí, echado sobre la grava, viendo pasar el tren —la locomotora, la carbonera, los vagones— por encima de mi cabeza. Sí, lo llevaba en la sangre. Ahora tampoco para el tren, lo mismo que en tiempos de mi padre. Y como en tiempos de mi padre, su paso llega precedido por la chicharra de la alarma, cinco minutos antes. La seguridad es lo primero. Luego se ve el nubarrón de hollín. Si viene del llano, llega despacito, jadeando estrepitosamente en medio de un infierno de vaharadas. Si viene de la cordillera, llega a galope tendido, se nota que va cuesta abajo el bribón. Así, cualquiera. A veces me saludan los maquinistas, a veces me saluda también algún pasajero, sobre todo los que vienen del llano porque entonces les da tiempo a verme. ¿Saben?, yo quería de chico ser maquinista cuando fuera mayor. “¿Maquinista?” —rezongó mi padre—. ¿Acaso quieres pasarte la vida de aquí para allá, como un alma en pena? Nada de eso. Tú serás lo que yo te diga. Tú serás guardabarreras, como yo y tu abuelo, y no se hable más”. Sí, mi abuelo, que en paz descanse, trabajó también para el ferrocarril, aunque apenas me acuerdo de él. Cuentan que se quedó hecho una momia, sentado en su sillita de vigilante, sin que nadie se diera cuenta —en aquellos tiempos, los trenes pasaban de tarde en tarde— y ya no hubo manera de enderezarlo, así que lo enterraron con la silla y todo. A eso se le llama morir con las botas puestas, ¿no les parece? Y aquí me tienen, 35 la tercera generación ya, viendo pasar el tren un día tras otro, sin faltar uno solo, ni siquiera durante guerras o revoluciones, que de todo hemos tenido en esta parte del mundo, aunque no se lo crean. Por una vez me gustaría ver esta soledumbre, esta desconsolada paramera, desde ahí arriba, junto a la ventana, con la nariz aplastada contra el cristal, como esos niños que a veces veo pasar fugazmente. Me imagino que debe ser como ir montado en carreta, pero más rápido y mucho más señorial. Quizá me marease y me entrara la vomitera, ¡figúrense cómo iba a poner el vagón! Perdido. Recuerdo haber visto en una película hace ya años, cuando aún venía Rufino con el cinematógrafo al pueblo, a una señorona de ciudad, toda volantes y lazos, que viajaba en tren y tomaba café negro sobre mantel blanco y comía y platicaba y yo qué sé cuantas cosas más, todo en el tren, palabra, lo mismo que si estuviera en su casa. “Pura mentira —dictaminó mi padre—. No te fíes del cinematógrafo ni de Rufino. Mentiras no más”. Mi padre estaba amargado, creo. Aunque Rufino quizá también porque dejó de venir; espero que no se haya muerto. Aquí nunca pasa nada. Aun los sucesos más imprevistos, como el traqueteo de un tren especial —así se llaman los no circulan con horario fijo— o los quiquiriquís a deshora de los gallos, forman también parte de la monotonía cotidiana, que todo lo engulle, hasta las rocas más duras. La verdad es que no sé qué estoy haciendo aquí, si lo que yo quería es ser maquinista. Mi padre tampoco sabía qué carajo se le había perdido en esta remota encrucijada, aunque ignoro qué oficio hubiese preferido. “El día menos pensado paro el tren y me largo en él, ¿apostamos?”, amenazaba, fanfarroneaba, soñaba mi padre cuando se le resquebrajaba el ánimo. ¿Y a quién no se le resquebraja el ánimo alguna vez? Pues entonces. Pero nunca lo hizo, no señor, al lado mismo de la casa lo enterramos, sí señor, ahora mismo estoy viendo su tumba, detrás del cercado, pobre. “Su labor es la más importante que hombre alguno pueda desempeñar —me largó el representante de la compañía del ferrocarril cuando me nombraron sucesor de mi difunto padre—: salvar vidas humanas”, como lo oye. ¡Ahí es nada! Desde aquel día, en cuanto suena la alarma, me abrocho la chaqueta, me pongo la gorra y salgo a salvar vidas humanas con toda la ceremonia que el cargo exige: tiendo las cadenas, primero la más cercana, luego cruzo la vía y tiendo la otro y, si veo acercarse algún automóvil o camioneta, le hago señales con el banderín rojo —el rojo indica peligro—, sólo hago señales a los vehículos motorizados, a los borricos no porque intuyen el peligro ellos 36 solos, ¡menudos son los borricos para eso! La carretera no está muy transitada que digamos, pero es la única en toda la región que conduce a la ciudad, ya saben, allí donde vive la gente importante, la gente con dinero, la gente que decide hacia dónde sopla el viento y si mañana lloverá. Aunque de nosotros ni se acuerdan, por eso nunca llueve aquí, pero en la ciudad sí y bastante, lo decía Rufino, el del cinematógrafo, que anduvo de joven por allí. Hace tiempo que no lo veo, a Rufino, tal vez se haya muerto. En tiempos de mi padre, cuando mi madre me llevaba de la mano a ver las películas que traía Rufino, miren que es corto el trecho, no hay más que bajar por la carretera hasta el segundo recodo, pues aun así se me hacía eterno el viaje de puras ganas por llegar y sentarme delante de la pantalla. Claro que Rufino venía de tarde en tarde y cada vez más tarde, hasta que dejó de venir el muy puñetero, no sé si de puro viejo o porque se acomodó en la ciudad. En fin, en aquellos tiempos, cuando todavía vivía mi padre, la carretera era de tierra y la mayoría de gente que por ella pasaba eran vecinos del pueblo que iban montados en sus animales o en sus carretas, nadie sabía a dónde, ni ellos mismos, pues, hasta donde alcanza la vista, aquí no hay más que piedras calcinadas y espinos, esos que impregnan el aire con su olor pegajoso. Más tarde comenzaron a pasar por aquí salteadores de caminos, revolucionarios de cartucheras terciadas, milicianos con pistolones así de grandes, contrabandistas de cuanto se pueda contrabandear, furtivos de la justicia, chalanes, mercachifles, feriantes, también venía Rufino, ya saben, el del cinematógrafo, de vez en cuando, en fin, gentes de muy diversa catadura, aunque yo como si tal cosa, que sonaba la alarma, les cortaba el paso, que no, los dejaba pasar, palabra que nunca tuve nada que ver con ningún bando ni con ninguna causa, lo juro por la memoria de mi padre. Eran tiempo difíciles aquellos, muy difíciles, ya lo creo. Nunca sabía uno si vería pasar el tren al día siguiente. Nunca sabía uno quién lo mandaría al infierno, si un curita renegado, por traidor a la causa del pueblo, o todo un general de los de verdad, por colaborar con los enemigos de la patria. Luego, cuando el polvo de perseguidores y perseguidos se hubo asentado un tanto, llegaron gentes de la ciudad, gentes con lentes gruesas e ingenios mecánicos y, como quien dice, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, sepultaron el camino bajo una mortaja de betún. “Venimos a matar el polvo”, dijeron los mismos que antes mataban mujeres y niños, ¡qué ingenuos!, como si no hubiese más polvo en una brizna de aire que balas en todas sus cananas juntas. Fue entonces cuando empezaron a circular vehículos a motor de todo tipo. “¡Al fin, el progreso!”, exclamó 37 mi padre; mi madre le puso la mano sobre la frente por si deliraba. Aún hoy, muchos de ellos hacen sonar sus bocinas antes de cruzar las vías de ferrocarril, digo yo que lo harán para avisarme de su presencia. Si me conocieran sabrían que no hay nada que escape a mi atenta mirada, tan atenta como la mi padre cuando contemplaba las estrellas. Y, al cabo de algún tiempo, apareció también el autobús que va a la ciudad, grandote él, grandote y destartalado, y que va dejando una estela de humos negros como de locomotora. Un día baja y, al siguiente, se vuelve al otro lado de las montañas, por lo menos, porque hasta ellas se le puede seguir el rastro. Para buena vista, la mía. Pero el autobús tampoco para en el pueblo, el muy condenado. Da igual, ¿para qué? ¿Quién va a querer venir aquí? Y, ¿quién de aquí va a querer montarse en esa otra mole de hierro? Macaria se queja, aunque ella se queja de todo. Dice que, desde que el autobús y toda esa vaina de coches pasan por aquí, las gallinas están mucho más ariscas y los huevos saben a betún —¡si sabrá ella cómo sabe el betún!. A todo esto, no les he presentado a Macaria: es mi mujer. Llegó un buen día montada en un burro, sola, nadie sabe de dónde ni ella quiso jamás decirlo, y se quedó en el pueblo. Así, sin más. Llevaba el dolor marchito en el rostro y el olor del miedo desparramado por los cabellos, eso dijo mi madre al verla, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y mi padre le regaló una gallina. “Cuídala y nada te faltará”, profetizó mi padre. Tan cierto como el sol del mediodía. Para mí tengo que esa tez amarillenta que tiene ahora Macaria viene de los muchos huevos que debió comer entonces. Aunque no sé por qué les estoy hablando de ella. Será porque es mi mujer. A mí no me ocurrirá como a mi padre, palabra. Yo no pienso pasarme toda la vida viendo pasar el tren para que un mal día, de repente, me echen al hoyo y ahí te quedas, a criar alacranes, entre ágaves y chumberas. El representante de la compañía me dijo que los buenos trabajadores son ascendidos, eso dijo, ascendidos, lo repitió dos veces arrastrando cada letra, y yo, qué hinchado de felicidad estaría que ascender y volar se me figuraron lo mismo. Afortunadamente, Macaria es más lista que el hambre y me lo aclaró después. “Piense Agapito —ése soy yo— que la compañía vela por usted noche y día, y que deposita en sus manos una gran responsabilidad”. Desde entonces cumplo mis obligaciones con esmero e intento ser un trabajador modélico. Siempre voy limpio, rasurado, las greñas las domo con clara de huevo y cuido mucho mi uniforme, que es el único que tengo. La compañía tuvo el detalle de regalarme el 38 de mi padre, aunque Macaria se encorajinó por tener que remendarlo de cabo a rabo. Además, nunca me olvido de ondear mi banderín rojo de día ni balancear mi farolillo de noche, como manda la ordenanza. Siempre estoy atento, pues un día de estos, en el momento más inesperado, puede amanecer aquí el señor inspector o, sencillamente, pasar alguno de mis superiores montado en el ferrocarril y dar un mal informe de mí. No señor, no hay que bajar la guardia. No estaría nada bien que en un instante se arruinase todo mi futuro profesional, mi carrera, ¿no creen? Uno es ambicioso, en el buen sentido de la palabra, y sabe que después de la primera curva, allá en el horizonte, hay una segunda y una tercera y, así, hasta llegar al llano. El ferrocarril es mi vida y con él estoy casado, bueno, con él y con Macaria, claro. Macaria es muy comprensiva conmigo, aunque no entiende que yo quiera ser más que mi padre y que mi abuelo —¡mujeres! Ahora que, pensándolo bien, mi padre tampoco quería que yo llegase a ser más que él. “¿A la ciudad? Allí, Agapito, los alacranes llevan sombrero y fuman tabaco” y mi padre seguía mirando las estrellas. A mí, en cambio, sí me gustaría que Agapito, mi hijo, se fuera a la ciudad. No sé. Es curioso, pero cuando el chiquillo se va a cazar mariposas gigantes, como yo hacía a su edad, siempre tira hacia la montaña, no como yo, que siempre me iba hacia el llano. Será la mala influencia de su madre. Más de una vez lo he visto caminando sobre los raíles y miren que se lo tengo dicho y requetedicho: Agapito, te daré una tunda en el trasero si te veo hacerlo. Pero ni por esas; ha salido cabezón como su madre o, peor aún, como su abuelo. Mi madre lo baja de vez en cuando al pueblo, aunque no sé a dónde irá porque allí no hay a dónde ir, quizá lo haga para no aburrirse, quizá lo haga para dejarme solo con Macaria —ustedes ya me entienden—, pero no hacemos la siesta juntos, como hacían mis padres, o, mejor dicho, yo no quiero distraerme por si se presenta de improviso el señor inspector, esta gente siempre están al acecho para arruinarle a uno la vida. “¡Diablos con el inspector! —me grita enojada Macaria cuando está con la calentura—, como si el pendejo ese no tuviera nada mejor que hacer que visitar esta cochambre de mierda”. Quizá no sea Macaria tan comprensiva después de todo. “El tren nunca para aquí”, solía decir mi padre con la voz estragada por el aguardiente. Ni tampoco el autobús. Al final, se obsesionó de tal manera que un día, sin decirnos por qué ni por qué ese día y no al siguiente, se arrojó debajo del tren para detenerlo. Nunca he sabido por qué lo hizo, si nunca quiso ir a ningún sitio que no fuera el firmamento. El autobús sí habría para- 39 do; o no, ¿quién sabe? La gente esa de la ciudad tiene siempre mucha prisa; de nosotros, ni se acuerdan. “Estás más grillado que tu padre”, me recrimina Macaria cuando le digo que debía de estar loco para querer detener el tren, él solo, sin ayuda y tan joven, con toda la vida por delante para disfrutarla. Pero, claro, Macaria vino de más allá de las montañas, miren qué esbeltas se alzan en el horizonte, igual que ella, ¡da gusto verlas! No llegó en tren, Macaria, porque, ya saben ustedes, el tren nunca para aquí, ni el que sube del llano ni el que baja de las montañas, como tampoco paró para recoger a mi padre. Macaria llegó a lomos de burro, con el dolor marchito ya en su cara de niña y el olor del miedo desparramado por los cabellos, eso dijo mi madre al verla. ¿Qué habrá allá arriba, más allá de las montañas? Macaria nunca me ha contado nada... El tren del anochecer debería estar llegando ya. La verdad es que no sé por qué les molesto con estas historias mías, pero de alguna manera hay que matar el tiempo. Por cierto, ¿a dónde quieren ir ustedes? El tren aquí no para ni nunca ha parado, ¿no lo sabían? 40 Lo que más me asusta RUBÉN BALLESTAR URBÁN Seleccionado 41 Damián, el hijo del herrero, siempre fue un chiquillo inquieto y movedizo, profético y misterioso, obstinado y bastante tenaz. Por las mañanas, nada más levantarse, corría al balcón medio desnudo y despeinado, paliducho y algo enclenque, visionario y apostólico, y gritaba al pueblo entero sus nuevas revelaciones: ¡Arriba el individualismo y la libertad, abajo la opresión y la conciencia colectiva!, decía con la boca abierta y las pupilas dilatadas, o ¡Mirad sólo hacia delante, nunca a vuestro lado o a los demás, no busquéis fallos sino en vosotros mismos, intentad mejorar, buscad la bondad por el camino de la bondad misma!, y cosas por el estilo. Damián, el hijo del herrero, siempre fue un chiquillo huidizo y solitario, contradictorio y tremendamente variable, desconfiado y poco locuaz. A Damián, el hijo del herrero, todos le tomaban por loco: ¿Has visto lo que ha hecho esta mañana Damián, el hijo del herrero? ¡Ha salido al balcón medio desnudo y despeinado, paliducho y algo enclenque, visionario y apostólico, y ha gritado al pueblo entero sus nuevas revelaciones! ¿A ti qué te parece? A mí me parece que ese niño anda flojo de entendederas, y cosas por el estilo. Damián, el hijo del herrero, siempre fue la comidilla de todos los vecinos de la aldea: que si Damián viste diferente a los demás niños, que si Damián no ríe como los demás niños, que si siempre está en las nubes, que si a veces parece ausente, que si tiene la cabeza llena de pájaros, que si dice cosas raras, que si lee demasiado, que si patatín, que si patatán. De Damián, el hijo del herrero, se contaban las historias más inverosímiles y enrevesadas, y las leyendas que giraban a su alrededor se amontonaban en la rumorología popular como una enorme montaña de trastos 42 viejos y fascinantemente extraños; de él se decía, por ejemplo, que espiaba a las mujeres cuando éstas iban a bañarse al río, que comía tierra cuando nadie le veía o que sufría apariciones marianas las noches de luna llena; algunos afirmaban que le habían sorprendido en varias ocasiones charlando amistosamente con uno de los árboles del paseo de la estación, y había incluso quien aseguraba que sus pies eran palmeados y membranosos como los de las ranas y los sapos. Aunque eran muchas las fábulas que la gente se inventaba, yo no pude corroborar ninguna, y sólo puedo asegurar que Damián, el hijo del herrero, pensaba en voz alta cuando caminaba solo por la calle mayor, se sentaba durante horas junto al río las tardes de primavera y jugaba a contar las estrellas cuando la noche se presentaba despejada. Damián, del hijo del herrero, tenía todo lo que necesitaba para estar contento y le sobraban los comentarios y las miradas de los demás. A Damián, el hijo del herrero, sólo le faltaba conocer a alguien que le comprendiera de verdad. * * * * * Damián llamó a mi puerta aquella tarde con la camisa hecha jirones y el rostro cubierto de sangre, con los ojos rebosantes de lágrimas y una enorme mancha negra en su inocencia infantil; lo sorpresivo de la situación provocó mi vómito de palabras atropelladas: Damián, calamidad, ¿qué te ha pasado? Mis conversaciones con Damián se habían limitado hasta aquel momento a las rutinarias lecciones de geografía y de historia que repetía como un papagayo desde hacía más de veinte años, a las acostumbradas preguntas y respuestas autómatas y a las retahílas inacabables de ríos españoles y reyes visigodos. Damián nunca molestaba en clase, aprendía todo lo que se le enseñaba sin rechistar y sacaba notas mucho mejores que sus compañeros; Damián se mantenía siempre al margen de peleas y discusiones, nunca mentía y acostumbraba a ser puntual. 43 Damián me miró con ojos de gorrión herido y agitó su cuello para poder hablar: Maestro, padre se ha vuelto loco. * * * * * Damián, el hijo del herrero, tenía también una hermana y una madre, dos abuelos y un perro pastor. Su hermana, menor que él, se llamaba Cándida y era oscura como las aceitunas y vivaracha como los jilgueros; pasaba el día corriendo de acá para allá, persiguiendo mariposas o libélulas o conejos o saltamontes, y no existía en el bosque ser viviente que no hubiese desfilado por sus curiosas manos de muñeca. Cuando paseaba por el pueblo, siempre cantaba alguna canción de moda, saludaba a todos los vecinos con los que se cruzaba y nunca dejaba de enseñar su sonrisa con aroma a flor silvestre, por lo que todos en la aldea la consideraban una niña educada y simpática, extrovertida y mucho más sensata que su pobre hermano. Dolores, esposa del herrero y madre de Cándida y Damián, a penas salía de casa si no era para comprar en el mercado o para oír la santa misa; alta y desgarbada como todo su árbol genealógico, poseía en la mirada un abismo oscuro de tristeza y desamparo que se remontaba varias generaciones atrás. Dolores vestía siempre de luto, vendía a las vecinas los encajes de bolillos que fabricaba con paciencia y lentitud y regaba dos veces al día los geranios de su balcón. Que Dolores apaleaba con frecuencia a Damián era algo que todo el mundo sabía pero que nadie se atrevía a mencionar. Los abuelos de Damián se llamaban Anselmo y Antonio. A Anselmo, alto y desgarbado como su hija, se le conocía en toda la comarca como el Chepas, por la joroba amplia y majestuosa que alguna vez debió de cargar algún célebre antepasado; el Chepas, sin embargo, gracias a dios o la genética, gozaba de una espalda lisa y recta como un frontón, y de la malformación familiar sólo le quedaba el mote. Antonio, como su hijo, también fue herrero de profesión, y de ahí el apodo tan poco imaginativo; Antonio era un hombre recio y simpático, peludo y algo holgazán, que en su juventud había dado mucho que hablar por culpa de su aireada afición al vino tinto. Anselmo y Antonio, al enviudar a la par el mismo año, decidieron irse a vivir juntos a la casa del primero por dos motivos muy sencillos: para no molestar a sus respectivos hijos y para combatir en compañía el miedo a la soledad. 44 Trabuco era el perro pastor de Damián; era un perro noble tanto por su porte como por su comportamiento, cariñoso y avispado, bien educado y algo presumido, que pasaba el día olisqueando el trasero a cualquiera que se acercara ligeramente a él; solía despertar a su dueño a lametazos, acompañarle al colegio las mañanas de invierno y esperarle a la salida para regresar juntos al hogar; le gustaba correr tras los gatos en la plaza del ayuntamiento y meterse en el río a pescar. Trabuco era el mejor amigo de Damián, tal vez el único. * * * * * Maestro, padre se ha vuelto loco. Senté a Damián en la silla de mimbre de la entrada y corrí a la cocina. Cuando regresé con el vaso de agua, Damián temblaba como una pieza de caza arrinconada y sus dientes entrechocaban con violencia. Bebió con avidez y pidió más agua. Poco a poco fue recuperando el resuello. Froté con un paño mojado su cara y su cuello hasta que no quedó rastro de sangre y comprobé, aliviado, que su carne estaba limpia de heridas. Damián se dejaba hacer en silencio, ausente, como un muñeco de trapo, y su respiración pesada e intermitente parecía ser la única prueba de su presencia en mi casa. Damián, ¿qué ha pasado? El niño seguía mirándome con desconfianza, apretaba los puños firmemente y su boca se abría en breves espasmos. ¿Qué ha hecho tu padre?¿De quién es la sangre? Su mirada vagaba, distraída, por toda la estancia y algunas lágrimas escaparon de sus ojos enrojecidos y vidriosos. Damián, tienes que contarme qué ha ocurrido. Pero Damián, trastornado, parecía no escuchar. Nervioso, le cogí por los hombros y lo zarandeé con ímpetu hasta que la voz surgió del fondo de su garganta como una arcada agria y maloliente que nunca he podido quitarme de la cabeza: Padre se ha vuelto loco y ha matado a madre y a Trabuco con una barra de hierro. * * * * * Aquella tarde fue recordada durante mucho tiempo como una de las tardes más trágicas de la historia del pueblo. La noticia corrió de boca en boca 45 y de aldaba en aldaba, veloz, exacerbada, rotunda. La gente salía a la calle y se arremolinaba en grupos para comentar el accidente, para dar su opinión o para lamentarse de la pérdida de una de las vecinas más ejemplares de la aldea (la que sólo salía de casa para comprar en el mercado y escuchar la santa misa) o para compadecerse de los dos pobres chiquillos que habían quedado huérfanos de tan desventurada manera. Todos se santiguaban con vehemencia y repetían una y otra vez las dos inevitables frases: no somos nadie y dios la acoja en su lecho. La guardia civil debió de presentarse en casa del herrero alertada por algún vecino mientras Damián hablaba conmigo; el parte fue claro y conciso, un caso sencillo sin misterios y sin necesidad de arresto alguno: Dolores de tal, de tantos años de edad y vecina del municipio cual, había fallecido tras caer accidentalmente por las escaleras de su residencia habitual, encontrándose en ese momento sola en casa y no existiendo testigo alguno del infortunio. Caso cerrado. El entierro se celebró al día siguiente. Al cementerio acudieron sin excepción todos los vecinos del pueblo, rigurosamente ataviados de negro fúnebre como mandan las normas: Rosa, la panadera, acompañada de su marido y sus tres hijos; Juan, el fontanero, con su mujer la pastelera y sus dos hijos adolescentes; Sebastián, el carnicero; Josefa, la curandera; Adela, la quesera y su marido Roberto; Adolfo, el médico; y así hasta completar la lista de almas que formaban aquella pequeña comunidad. Muy cerca del sepulcro de tierra húmeda, Anselmo y Antonio se abrazaban sin disimular su dolor y su impotencia. A su lado, silenciosa y despreocupada, Cándida sonreía como de costumbre, ajena a la magnitud de los acontecimientos que no alcanzaba a comprender del todo. Detrás de ella, y con las manos apoyadas en los hombros de la niña, el herrero lloraba lágrimas densas y gemía ruidosamente ante la atenta mirada de la congregación. Damián se había escondido detrás de una tumba blanca y desde allí observaba la ceremonia en silencio, abstraído. La voz de Don Manuel, el cura, se elevaba entre los cipreses y chocaba con las nubes que amenazaban tormenta. Cuando la multitud se colocó en fila para dar el pésame a la familia de la muerta, el herrero palideció repentinamente y cayó al suelo desmayado, para satisfac- 46 ción de beatos y morbosos, dando buena muestra de su sufrimiento y su desolación de nuevo viudo. * * * * * Damián, el hijo del herrero, siguió siendo un chiquillo inquieto y movedizo, profético y misterioso. Por las mañanas, nada más levantarse, corría al balcón medio desnudo y despeinado, paliducho y algo enclenque, visionario y apostólico, y gritaba al pueblo entero sus nuevas revelaciones: ¡Arriba la justicia y la verdad, abajo la mentira y el encubrimiento!, decía con la boca abierta y las pupilas dilatadas, o ¡Miradme a los ojos y atreveos a decir que no sois también culpables! ¡Maldito sea el síndrome de Fuenteovejuna!, y cosas por el estilo. Damián, el hijo del herrero, siguió siendo un chiquillo huidizo y solitario, contradictorio y tremendamente variable. A Damián, el hijo del herrero, todos le tomaban por loco y siempre fue la comidilla de todos los vecinos de la aldea: que si Damián viste diferente a los demás niños, que si Damián no ríe como los demás niños, que si siempre está en las nubes, que si a veces parece ausente, que si tiene la cabeza llena de pájaros, que si dice cosas raras, que si lee demasiado, que si nunca va a misa, que si pasa demasiado tiempo solo, que si patatín, que si patatán. De Damián, el hijo del herrero, se contaban las historias más inverosímiles y enrevesadas, y las leyendas que giraban a su alrededor se amontonaban en la rumorología popular como una enorme montaña de trastos viejos y fascinantemente extraños; de él se decía, por ejemplo, que rondaba el cementerio por al amanecer, que hablaba idiomas extraños cuando nadie le veía o que conversaba con el fantasma de su madre la noche de Todos los Santos; algunos afirmaban que en su cara se veía a veces el rostro del diablo, y había incluso quien aseguraba que él había empujado a Dolores por las escaleras aquella fatídica tarde de invierno y por eso su padre y él no habían vuelto a intercambiar palabra desde el entierro. Aunque eran muchas las fábulas que la gente se inventaba, yo no pude corroborar ninguna, y sólo puedo asegurar que Damián, el hijo del herrero, acudió aquella tarde a mi casa llorando, con la camisa hecha jirones y la cabeza cubierta de sangre, con los ojos rebosantes de lágrimas y una enorme mancha negra en su inocencia infantil; que entre sollozos y vahídos pronunció 47 la frase que todavía no he podido arrancar de mi conciencia: Padre se ha vuelto loco; y que nadie excepto yo echó jamás en falta a Trabuco, el mejor, tal vez el único amigo de Damián. * * * * * Poco después de aquello solicité el traslado a mi tierra, lejos de la montaña y de ese aire frío y enrarecido que congela los corazones y los hace duros como el metal, lejos del valle y de sus gentes, lejos de esa conciencia colectiva y viciada que diluye las almas y las hace una. Las clases se habían convertido en un castigo interminable, y Damián me observaba desde su rincón, callado, atento, lúcido, transparente. Sus ojos me acusaban y gritaban la verdad; su mirada pesaba sobre mi cabeza y en mi espalda, mis manos temblaban cuando me cruzaba con él en la calle y respirar en aquel lugar empezó a resultar insoportablemente demoledor. Uno no es del todo dueño de sus actos y no siempre es capaz de decidir por si mismo, ahora lo sé. A veces, cuando paseo por la playa, intento consolarme pensando que no sólo yo sabía la verdad, que el pueblo entero conocía los hechos, que el crimen era evidente, que todos callaron como yo, que hicieron lo más fácil, lo más sencillo: seguir tomando a Damián por loco y continuar con sus vidas tranquilas e imperturbables, decentes y cristianas, sin pecados ni sobresaltos, como si no hubiese pasado nada; y olvidar. Sin embargo, aunque así fuera, y seguramente así es como fue, aquí detrás, en mi espalda, sigo notando a veces los ojos de Damián, clavados, punzantes, llorosos y doloridos, como si el tiempo y la distancia no importaran, recordándome que yo también callé, que yo también fui el herrero aquella tarde. Otras veces, sin embargo, paso semanas enteras sin acordarme de Damián, sin preguntarme qué habrá sido de él, sin sentir su presencia aferrada a mi nuca, y hago lo más fácil, lo más sencillo: continuar con mi vida tranquila e imperturbable, decente y cristiana, sin culpas ni sobresaltos, como si no hubiese pasado nada, y olvidar. Eso es precisamente lo que más me asusta. 48 Desde Eritrea JUAN CARLOS MORENO SELLÉS Seleccionado 49 Caía la noche cuando se detuvieron los vehículos que nos estaban trasladando desde el aeropuerto hasta el inhóspito paraje en el que situaba el colector de aguas residuales. La temperatura era agradable, comparada con el auténtico bochorno que se sufre en estas latitudes en las horas de plena incidencia del sol. Mientras mis compañeros empezaron la ardua tarea de descargar el extenso equipaje que nos acompañaba, con mucha precisión y cuidado dada la sensibilidad de gran parte del material, me puse en contacto con el técnico de mantenimiento local, el cual me relató en italiano cómo habían descubierto casualmente el falso muro que ocultaba la entrada al corredor donde había aparecido la puerta misteriosa. Parece ser que a raíz de unos trabajos de reparación y mantenimiento del colector, al intentar colocar unas sujeciones metálicas en un muro, éste se vino a bajo, mostrando que su robustez real no se correspondía con la apariencia externa que presentaba. Al inspeccionar ocularmente la zona, descubrieron que a unos cuatro metros de la base del muro, al final de un pequeño pasillo, se encontraba situada una robusta puerta sin cerradura externa, la cual por su apariencia parecía estar realizada en un acero de extraordinaria pureza, en la que destacaban unos inquietantes emblemas que rápidamente identificaron. Valorado el hallazgo, la autoridad local decidió informar a los organismos internacionales competentes en la materia, para que decidieran qué acciones emprender. Así fue como se informó a la UNESCO, organismo de la ONU al que pertenece la agencia para la que trabajo, la cual se dedica oficialmente a la catalogación y conservación del patrimonio histórico mundial, aunque en la práctica está considerada como una agencia sombra, al disponer de carta blanca para velar por los intereses comunes sin respetar en muchos casos los derechos de soberanía y territorialidad de los descubrimientos. 50 Quedan muy lejanos los tiempos en que fui reclutado en mi campus universitario, tras la presentación de mi tesis doctoral sobre el desarrollo de la catalogación de los fondos epigráficos y paleográficos desde sus primeros hallazgos. Tras un largo periodo de formación, empecé a desarrollar mis funciones en condiciones poco convencionales, ya que en este trabajo no conoces a tu superior, desconoces la denominación de la agencia, únicamente dispones de una PDA en la que recibes por e-mail las instrucciones y de una tarjeta bancaria con crédito ilimitado a nombre de una empresa de exportación de flores exóticas con sede social en el sureste asiático, de la que cobras mensualmente tu suculenta nómina. A lo largo de estos años, he realizado todo tipo de investigaciones de mayor o menor relevancia. La última más destacada la llevé a cabo hace unos años en Afganistán, la cual desgraciadamente no terminó satisfactoriamente al resultar los grandes Budas de piedra dinamitados por esos integristas denominados talibanes que los consideraban anti-islámicos. Una vez descargado el equipo, nos dispusimos a introducirnos en el colector para inspeccionar sus condiciones, comprobando que se trataba de un antigua instalación realizada durante la época colonial italiana del país, con galerías construidas con ladrillos de adobe y sin ningún tipo de iluminación, inconveniente que subsanamos gracias a la utilización de una serie de focos autónomos de xenón que nos proporcionaban una luz de gran intensidad y definición. Fuimos avanzando por el colector guiados por el técnico de mantenimiento hasta el punto en que se encontraba el falso muro, contemplando los cascotes que habían quedado esparcidos tras su derrumbe. Una vez nos adentramos por el corto pasillo, nos deslumbró el reflejo de nuestras potentes luces al incidir sobre la grandiosa puerta de acero. Impresionaba ver la perfección que se levantaba ante nosotros a la que no le había afectado el paso del tiempo, la cual parecía no haber sido fabricada por la mano del hombre, a no ser por los dos símbolos que lucía en relieve sobre el mismo acero, con la esvástica nazi sujetada por las garras de una gran águila imperial. Pronto desplegamos los equipos para estudiar de qué forma se podía conseguir abrir aquella puerta que, por su robustez y por su diseño, que únicamente permitía bloquearla desde el interior, hacía nada fácil la empresa. Mientras mis compañeros empezaron a analizarla utilizando modernos sistemas de rayos X para situar los puntos de anclaje, decidí inspeccionar los alre- 51 dedores para tratar de descubrir el mensaje que aquellos imperfectos ladrillos podían transmitirnos. Mi mente empezó a imaginar qué podía esconderse tras esa puerta, dado que a los nazis, tal como he leído y estudiado a lo largo de muchos años, les apasionaba el mundo de lo esotérico, de lo místico y de lo enigmático. Mi intuición me decía que detrás de ella se escondía algo importante y me desconcertaba el no saber qué exactamente. ¿Sería un depósito de oro o de armamento? ¿Sería algún tipo de instalación militar secreta de experimentación? ¿Sería el último refugio de Hitler, del que existían teorías que defendían que no se había suicidado en 1945 en su bunker, sino que había huido a un destino desconocido, que muchos vaticinaban que podía tratarse de Argentina, pero quien sabe si podría tratarse de este lugar? Me informaron que ya se había localizado el mecanismo de cierre de la puerta y que iban a empezar a seccionarlo mediante rayos láser de última generación, para lo cual se iba a establecer un perímetro de seguridad, debiendo retroceder todos los que no estuviésemos implicados directamente en la operación. Era fascinantes contemplar el buen hacer de estos profesionales a la hora de dirigir los láseres a la zona de corte. Estos individuos, a los cuales no conocía, los habían seleccionado como a mí en su momento, haciendo creer a sus familias que pertenecían a divisiones de internacional de grandes multinacionales, trabajo que les obligaba a viajar frecuentemente por todo el mundo a cambio de suculentos ingresos. En poco más de una hora, consiguieron anular los múltiples bloqueos de la portentosa puerta. Paso seguido, decidimos apostar a dos hombres del grupo encargados de garantizar la seguridad de la operación en las cercanías de la puerta, abriéndonos paso hacia el interior los demás. Era una construcción que difería completamente de las que habíamos contemplado en el colector. Para su realización se habían utilizados grandes bloques de sillería magistralmente tallados, que encajaban perfectamente como las piezas de un puzzle. A diferencia de los corredores exteriores, este pasadizo sí que estaba dotado con un sistema eléctrico de iluminación, aunque no nos atrevimos a conectarlo, al desconocer por un lado si estaría operativo al cabo de tanto tiempo y por otro de dónde podrían alimentarse de electricidad, temien- 52 do que su fuente de alimentación pudiese ser nuclear, campo en el que lograron grandes avances los científicos alemanes. Avanzábamos lentamente. Aparte de iluminar con nuestros focos la galería, teníamos en todo momento monitorizados los trescientos metros que nos antecedían, controlando tanto la temperatura, el nivel de radiactividad, la calidad del aire,… Tal como nos adentrábamos, íbamos descendiendo a través de una pendiente de suave inclinación. A cada tramo de unos doscientos metros, nos encontramos con esvásticas grabadas en la misma piedra, por lo que dedujimos que formarían parte de algún sistema de localización. Al cabo de unas tres horas de descenso, cuando según nuestros cálculos habríamos recorrido unos mil ochocientos metros, llegamos a una zona donde se ampliaba la galería formando como una pequeña replaza, en cuyo centro se ubicaba una efigie de Adolf Hitler a tamaño real realizada en oro macizo, la cual se encontraba situada sobre un pedestal de granito oscuro pulido. Decidimos a pesar del cansancio que llevábamos acumulado al cabo de estas horas de marcha, continuar adelante sin realizar descanso alguno para reponer fuerzas, creo yo que inducidos por nuestras ansias por descubrir adónde llegaba esta misteriosa galería. Después de una hora, nos encontramos con otra replaza, esta mucho más amplia que la anterior, la cual presentaba muy a nuestro pesar cuatro derivaciones del camino principal, dos a cada lado de una gran estatua del águila imperial sosteniendo el escudo nazi, sobre la que se podía leer una leyenda que decía: “Ella nos guiará tanto en este mundo como en el del más allá”. En un lateral de la replaza, se situaba lo que parecía ser como un mirador o ventana grande, incomprensible por las profundidades en que nos encontrábamos. Decidimos hacer un alto en nuestra marcha y reponer fuerzas, necesarias para rastrear las cuatro variantes del camino hasta dar con la correcta. Con la luz que emanaba de nuestros focos ubicados en la replaza, no se llegaba a apreciar qué se escondía tras el grueso cristal del mirador situado a nuestro lado al que después de décadas se le había anexado un filtro natural de espeso polvo. Decidí mientras devoraba unas barritas energéticas, indagar ayudado de mi linterna de mano. Gracias a una disolución química que me facilitaron, pude aclarar la suciedad del cristal rápidamente. 53 Una vez que iluminamos con un foco el interior, comprobamos horrorizados que ante nosotros aparecía un recinto parecido a una terma romana, con arcos de piedra laterales y un gran receptáculo cuadricular central, en el interior de la cual se amontonaban una cantidad incalculable de huesos humanos, cientos, miles. Por algunos objetos que se podían distinguir entre las montañas de huesos, pudimos deducir que muchos fueron soldados de infantería de las tropas inglesas, al aparecer gran cantidad de esos cascos metálicos que los caracterizaban, los cuales presentaban cierta similitud con las antiguas bacías de los barberos, objeto que inmortalizó Cervantes en su Quijote. Sorprendentemente también se podían encontrar los famosos cascos que utilizaban los soldados alemanes, lo que daba a entender, que al igual que ocurrió milenios atrás en Egipto, la mano de obra utilizada para la construcción de estas instalaciones, una vez finalizadas, fue encerrada en ellas para salvaguardar así el secreto de su ubicación y diseño. El hecho de que el cristal presentara un nivel de aislamiento total respecto al interior, nos aventuró a pensar que dicho recinto podía haber sido utilizado como cámara de gas para exterminar a estos pobres, es más, quien sabe sí todavía ese gas se encontraba disperso en la atmósfera del interior de la cámara hermética. Incluso alguien se aventuró a afirmar que posiblemente los gritos de horror que emitieran estos hombres al morir podrían haber quedado atrapados en la cámara, esperando ser liberados en el momento de abrirla. Decidimos seguir adelante y mientras cada uno recogía su equipo asignado, empecé a pensar qué sería del mundo actual si Hitler, cegado por sus ansias de ambición no hubiese roto el tratado de no agresión firmado con la URSS antes del estallido de la guerra y no hubiese intentado invadir al gigante ruso. Quizás, la ideología nazi regularía actualmente todas nuestras vidas, y muchas generaciones habrían nacido sin contar con las palabras democracia, libertad, igualdad o tolerancia en sus diccionarios escolares. Empezamos por explorar la galería situada más a la derecha de la estatua, comprobando que se convertía en una bifurcación mayor de pasadizos que terminaban llevándonos a la replaza principal. Lo mismo nos ocurrió con las otras tres entradas, terminando al cabo de unas cuantas horas extasiados en el mismo punto de partida. Decidimos ante tal decepción, pararnos a pensar qué podíamos hacer, ya que el rastrear todas las combinaciones posibles se antojaba como una opción impensable, dado el gran número de galerías. 54 Permanecimos en la replaza reponiendo nuevamente fuerzas, mientras esperábamos encontrar una solución al problema planteado. En esos momentos, me vino a la memoria la leyenda que aparecía en la parte superior de la estatua e intenté buscarle un nuevo sentido a la frase. Se me ocurrió una posibilidad que aunque descabellada tenía sentido, al cumplirse lo que sentenciaba la frase: “Ella nos guiará tanto en este mundo como en el del más allá”. Comprendí que el más allá era algo indefinido, por eso podía aplicarlo a lo que se encontraba detrás de la estatua, es decir, las cuatro galerías. Por tanto sería la estatua la que iba a indicarnos el camino e imaginé cómo podría hacerlo: Contando con la desviación que según mi hipótesis se producía a pocos metros del inicio de la galería, únicamente podía tratarse de la puerta más situada a la izquierda, por lo que decidimos hacer caso a mi corazonada y seguir la trayectoria que nos marcaba la descomposición de la esvástica, una decisión desesperada para una situación una desesperada. Tras recorrer dicho trayecto dimos con otra puerta acorazada, pero esta vez mucho más vulnerable que la anterior, que nuestros expertos no tardaron en desbloquear. Una vez la traspasamos, nos encontramos con una amplia estancia decorada con elegantes columnas de topacio verde. En uno de los laterales se encontraba un gran banco de mármol blanco a efectos de mostrador, tras el que se situaba una puerta de madera noble. Al otro lado de la estancia aparecían dos grandes puertas decorada con elementos de oro macizo y que para nuestra sorpresa, se podían abrir manualmente, al no estar bloqueadas desde dentro. Acordamos depositar todo el equipo en la gran sala de las columnas y formar un pequeño grupo para inspeccionar lo que escondían ambas puertas, empezando por la más pequeña que quedaba detrás del mostrador. 55 Tras las comprobaciones previas pertinentes realizadas con nuestros equipos electrónicos, abrimos la puerta y nos introdujimos en lo que parecía ser una zona de uso para el personal encargado del cuidado de las instalaciones. Era una estancia bastante grande, amueblada con mesas, sillas, literas, librerías con libros,… y cubierta por una gran capa de polvo. Me llamó la atención una pequeña mesa que se encontraba junto a la entrada, sobre la que había depositado lo que me pareció un libro abierto, pero al acercarme y retirar el polvo que lo cubría, descubrí que se trataba de un diario de campo, según se indicaba en la portada escrita en alemán, junto a un escudo de las SS grabado a fuego. Ojeando por encima el diario, me sorprendió ver que la última anotación llevaba fecha del cuatro de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, es decir, trece años después de la derrota de los nazis. Ahora únicamente nos faltaba saber quién o quiénes habían permanecido todo ese tiempo en estas instalaciones subterráneas y es más, qué había sido de ellos. La respuesta vino a nuestro encuentro rápidamente, ya que tras abrir varias puertas de la estancia que limitaban distintos espacios dedicados a almacén, cocina, servicios, y bodega, dimos con lo que podríamos considerar una morgue, donde encontramos tres esqueletos, los cuales dedujimos que pertenecían a tres oficiales de las SS por las insignias de sus uniformes, a los que el rigor mortis les sorprendió realizando el saludo nazi con el brazo levantado, mientras que en el otro brazo sostenían su arma reglamentaria. Parece ser, según leímos luego en el diario, que el último que sobrevivió, cuando sintió que la muerte le acechaba, decidió salir al paso de la eternidad de forma digna, ingiriendo una dosis de letal veneno. Contemplando estos tres esqueletos, me pregunté qué podía haber movido a esos jóvenes alemanes, en la mayoría de los casos con buena formación académica, a llegar hasta el fin de sus días manteniendo la fidelidad a su Führer, a ese actor fracasado al que los camisas negras juraban obediencia hasta la muerte en su nombramiento como SS, y que el anillo de honor con forma de calavera se encargaba de recordárselo diariamente. Una vez reconocida toda la estancia, regresamos a la amplia sala de las columnas donde se encontraba el resto del equipo, para desde allí, aventurarnos hacia la última puerta que nos quedaba por traspasar. A todos nos embargaba una sensación mezcla de intriga, nerviosismo y ganas de finalizar la indagación por este extraño lugar. Yo no sabía exactamente lo que nos iban a depara los siguientes 56 minutos dentro de la última estancia, pero fuese lo que fuese, tenía claro que sería algo muy importante, algo que valiese todo el esfuerzo de construcción de esta faraónica obra, algo que valiese la vida de muchos hombres y especialmente de tres fieles oficiales del cuerpo de seguridad personal de Hitler. Las grandes puertas se abrieron de forma suave y acompasada con un ligero empuje de dos hombres del grupo. La luz de nuestros focos fue iluminando progresivamente el interior de lo que parecía ser un extenso habitáculo cuyo fin no lográbamos vislumbrar. Realmente la estancia era espectacular. Su diseño recordaba a una catedral de estilo gótico, con distintas naves laterales que confluían en una central más amplia y espaciosa. Una vez que empezamos a adentrarnos en la nave central, entre sus espectaculares columnas con trabajados capiteles, descubrimos que la finalidad de esta construcción era albergar ciertos objetos depositados en ambos laterales de la nave, para lo cual se habían construido como espacios acotados por columnas, los cuales presentaban una decoración uniforme. Decidimos empezar nuestra andadura alrededor del perímetro de la construcción por el lado izquierdo. En pocos minutos, ese escepticismo que tanto había desarrollado a lo largo de mi vida profesional, se tambaleó en sus cimientos, ya que a cada paso que dábamos nos encontrábamos con objetos y reliquias inimaginables, los cuales estaba seguro que la datación por carbono catorce demostrarían su autenticidad. Dentro de la gran variedad de tesoros que aparecieron, podría destacar un Código de Hammurabi, una mesa que podría corresponder a la famosa del Rey Salomón, algunos cálices antiguos, tablillas de barro con escritura cuneiforme sumeria, bastones de mando, antiguos anales egipcios, … y entre ellos el que más me sorprendió, siendo conciente el interés que siempre manifestó Hitler por ella, fue la “Lanza de Longinos” , resto de la lanza de aquel soldado romano con la que atravesó el cuerpo de Cristo. Estaba seguro que con este hallazgo se confirmaría el cambiazo que habían realizado en el último momento los nazis a dicha reliquia, siendo la que encontraron los americanos cuando conquistaron la ciudad de Núremberg, una burda falsificación. Continuamos avanzando a lo largo de la nave, hasta que nos encontramos un estrecho acceso abierto en la pared desde el que se accedía a una reducida 57 escalera. Sobre dicho acceso se situaba una gran losa con unos extraños símbolos que ninguno supimos descifrar, aunque a todos nos dio la impresión de que se trataba de una advertencia para curiosos. Opté, visto lo reducido del acceso, subir sólo y averiguar dónde desembocaba esa misteriosa escalera, mientras que los otros dos miembros del equipo seguían adelante en el reconocimiento de la nave. Empecé el ascenso sujetándome con ambas manos a las paredes, ya que la escalera en cuestión ascendía circularmente y por su estrechez, preferí evitar cualquier resbalón que me hiciera retroceder de forma accidental. Cuando llevaba unos sesenta escalones, llegué a un rellano desde el que se accedía a un umbral cerrado por una espesa tela oscura de la que desconocía el material con la que estaba confeccionada. Aparté con mi mano la tela para poder acceder al interior de una pequeña estancia. Tras una breve observación, comprobé que tanto en las paredes como en el techo aparecían toda una serie de símbolos extraños similares a los que ya había observado previamente en la losa del acceso, los cuales, por su extraña apariencia, pensé que corresponderían a algún tipo de lengua muerta. Llamó mi atención un gran pedestal esculpido en mineral negro que estaba situado justo en el centro de la habitación, y que probablemente sería de magnetita, mineral considerado esotérico debido a su magnetismo. Sobre dicho pedestal, se situaba una gran caja de madera oscura, con dos asas de bronce en sus laterales y con extrañas inscripciones pirograbadas en su exterior. Los nervios hicieron temblar mi mano cuando la dirigí hacia la cubierta de esa caja de tacto extraño. Cuando la conseguí abrir totalmente, me cegó una fuerte luz blanca que emitió desde su interior, entre la que pude apreciar la sombra de algo inimaginable. Únicamente tuve tiempo para pronunciar una breve frase: ¡Dios mío, entonces sí que era verdad! 58 Mater dolorosa JESÚS CANO MARTÍNEZ Seleccionado 59 Llamé a la puerta con tres golpes de la mano de bronce dorado que el primo Casto mantenía tan limpia y brillante, y tras un breve intervalo de silencio al otro lado, volví a llamar sin que, de nuevo, obtuviera respuesta alguna. En la calle, el sol en su cenit quemaba las cabezas y, reverberando sobre el viejo adoquinado, parecía sacar fuego del suelo, distorsionando las imágenes callejeras como reflejadas en un espejo roto en mil añicos. Dentro, el silencio; un frescor como de aljibe. En este ambiente sombrío, los objetos adquirían formas caprichosas, matizando sus contornos al fundirse contra las paredes y muebles dispuestos con exquisito orden, por el primo Casto, encargado general de tal Sancta-Sanctorum; las paredes llenas de cuadros de todas las épocas del pintor de la familia. Me disponía a visitar a tía-Pura en uno de mis ya cada vez menos frecuentes viajes al pueblo natal. Una visita obligada, por el compromiso adquirido tácitamente con los primos. La madre para ellos era sagrada, y cualquier indiferencia por mi parte hubiera sido interpretada como un sacrilegio. La madre ocupaba el lugar privilegiado de esa casa-museo / sancta-sanctorum. Allí, junto al hogar al fondo de la estancia entrando a la izquierda, vuelta de espaldas al mismo en verano. Junto a un gran ramo de gladíolos sobre jarrón de brillante cobre, que ¡cómo no! el primo Casto disponía a diario, entre otros muchos jarrones de flores dispuestos por toda la casa, añadiendo al ya confortable espacio, en la fresca penumbra, el olor mezclado de todas las flores posibles: rosas, claveles, jazmines, gladíolos, margaritas... Añadiendo, en suma, una sensualidad letal. Allí, de espaldas al hogar y entre las flores, la madre dispuesta en su sillóntrono, mira a quien entra desde su sonrisa eterna, mitad triste mitad solícita; triste por toda la vida vivida, o por la no vivida, desde que murió, el tío Moreno, 60 padre de los tres primos altos y morenos de verde luna, como él; solícita por la cortesía y amabilidad debida al visitante. Actitud no exenta de cierta majestad que siempre, a pesar de la sonrisa, marcaba una cierta distancia. Los tres primos, de los cuales, Lázaro el mayor había tomado la dirección del negocio desde la muerte del padre; aún muy jóvenes los tres, aún muy joven la madre como para no sentir más, también en su cuerpo, la soledad, mantenían todo este sistema con un gran esfuerzo pero con una gran dedicación, como si en ello les fuera la vida (que yo creo que sí que les iba). Lázaro desde su responsabilidad en el negocio; Casto ayudando al primero y encargado general, por su propia y exquisita disposición para esos menesteres, de la casa, en todos los órdenes y, sobre todo, de cuidar a la madre, esta vez más que con mera dedicación con reverencia; de cuidar el espacio, la atmósfera adecuada a su alrededor, como si de un magnífico escenógrafo se tratara Mario, el pintor de la familia, era el más pequeño. Su padre le compró las primeras cajas de óleos poco antes de morir y pareciera que tales pinturas fueran la herencia más preciada, de modo y manera que él juraría a su madre y hermanos y a sí mismo, que sería el mejor pintor del mundo para honrar la memoria del padre. Había pasado por la Scuola Comunale de las Bellas-Artes con gran aprovechamiento, contando para ello con el esfuerzo desde el pueblo natal de sus hermanos, unidos los tres como una piña. La madre ya se encargaría de recordar la promesa caso improbable de desfallecimiento de alguno de los componentes. Tras los estudios, su estancia en Florencia, Roma, París; ahora, desde Nueva York, nueva capital del mundo artístico. Viviendo mitad en América mitad en Italia, se encontraba más ambicioso que nunca, con más fuerzas que nunca, más cerca de ver cumplida la promesa familiar que no olvidaba. Como no olvidaba la casa materna, la casa-museo, llena de recuerdos, de cuadros de todas sus épocas, y sus objetos personales e íntimos, dispuesto todo con el exquisito gusto de su hermano Casto. Me dispuse a entrar invitado por la curiosidad que el silencio proveniente del otro lado de la gran puerta me producía, no sin antes intentar penetrar con mi mirada a través de los espesos velos de rico encaje que protegían la intimidad de la casa tras los cristales de la ventana lateral; los cuales, por la oscuridad interior y la gran luz reinante al exterior, brillaban en mil 61 destellos y agua-luces, dañándote la mirada e impidiendo -con ello cumplían su misión- vislumbrar siquiera cualquier escena interior. La presencia del llavín en la puerta indicaba que el interior estaría habitado. Y, además, estaría preparado el ambiente, adecuada la atmósfera para las visitas. El primo Casto hacía tiempo que había perdido la costumbre lugareña de mantener la puerta abierta o con la llave puesta, permitiendo su apertura en cualquier momento del día y de la noche, hasta que bien entrada la misma, casi de madrugada en las calurosas noches estivales, se abandonaba la calle, tomada como improvisado salón de tertulias de puerta a puerta entre los vecinos. Ya no se podía tener la puerta franca a cualquier visitante, porque la seguridad en el pueblo ya no era la de antes. Pero, más que por eso, porque habían decidido todos ellos abandonar de raíz tan acendrada costumbre por guardar un riguroso luto a la muerte del padre: Únicamente la noche del Viernes-Santo cuando la procesión pasaba bajo sus balcones, abrirían estos al paso de la Virgen de los Dolores, virgen de la soledad y del luto, derramando -traspasado su corazón por siete puñales- amargas lágrimas; como las que la madre aún conservaba recogidas en un pañuelo de puntillas del difunto marido en su lecho de muerte. Por lo tanto, era muy lógico pensar que, aun no contestando por cualquier causa desconocida por mí, alguien se encontraría al interior y sería posible cumplir con mi visita, de la cual, sin duda, se alegrarían como siempre. El primo Lázaro me preguntaría por los posibles éxitos en mi profesión. El primo Casto me hablaría de su último viaje o su último libro. Y si Mario no se encontraba allí –lo más probable- me hablarían sobre sus últimos éxitos como el montaje de la escenografía del Galileo en Florencia “invitado a tal evento (la primera vez que se representaba en Italia tras la prohibición de la Iglesia) un pintor de su fama y prestigio, que era el único del Siglo XX que tenía un cuadro en el museo Vaticano”. O hablaríamos de lo feo que se está quedando el pueblo con las últimas disposiciones arquitectónicas, tan bonito como fue siempre, que mereció, allá por el cuatrocento, llevar en su escudo el nombre de una de las hijas del príncipe-tirano, como si fuese su dama. Al frente se descubría, en la penumbra más acusada, las escaleras de caracol que accedían a las plantas superiores hasta la cambra o galería que ocupaba un tercer piso al modo de los palacios góticos y renacentistas tan frecuentes en la estructuración de las casonas de cierta importancia e inspiración ara- 62 gonesa en Sicilia. En el primer descansillo se percibía la doble puerta que daba acceso a la gran sala de baño, la cual daba hasta la parte posterior de la casa, sobre el jardín soleado, al sur; una gran sala que ya no era posible en nuestras pequeñas habitaciones de ahora. Siguiendo las escaleras, espaciosos dormitorios o alcobas, a derecha e izquierda, en una disposición escalonada muy bien resuelta, y que yo apenas recordaba de las pocas veces que me habían permitido traspasar recintos más íntimos y custodiados de la morada. Bajo las escaleras, disimulada, una gran trampilla de madera que daba paso al sótano ó bodega, donde se guardaban antaño las reservas de comida y bebida, que nunca faltó en aquella casa y menos en vida del padre, gran comilón y fácil bebedor. Allí se colgaban los jamones y los embutidos de la matanza del cerdo propio, los melones de año, en verano, penetrando con su profundo aroma frutal toda la atmósfera; allí se encontraban las alcuzas de aceite, que no se enranciaba dada la especial temperatura ideal para la conservación natural; así como el vino, dispuesto en tinajas. Allí, en fin, se encontraban, llenando la mayor parte de las dependencias de la bodega, los productos para vender en la tienda de arriba a ras de la calle y en el puesto callejero dispuesto en uno de los mejores lugares de la calle mayor. Hoy, todo ese almacenamiento se hace en las grandes cámaras mandadas a construir hacía años por Lázaro en la parte posterior de la propiedad, traspasando el jardín, dando a una calle lateral por donde se facilita la carga y descarga. El negocio había prosperado, y los nuevos tiempos requerían esas nuevas inversiones hacia el progreso. No creían ellos, y así es, que tal disposición de ánimo progresista enturbiara para nada la memoria de su padre, si bien hubieron de convencer antes a la mamma en tal sentido. Como nada se hacía desde aquel momento sin el permiso y la bendición de la misma, hubieran podido continuar poniendo el puesto callejero ya desde la madrugada para tenerlo dispuesto antes de que las primeras posibles clientes, las que se levantaban a Misa primera en la cercana San Vito, o las que disponían la vianda para todo un día de campiña, pasaran por allí. Pero la madre había sido sensible al cambio, y el hecho se había producido, sin gran trauma, así como la sustitución del puesto por una tienda, de obra, en los bajos del edificio levantado sobre el que siempre había sido su sitio de venta. Lo cual, había permitido ganar una estancia más para convertirla en salita de estar, junto a la gran sala del hogar. Donde, entrando 63 a la izquierda y dándole la espalda al mismo, se encontraba tía-Pura, la madre, con su sonrisa eterna, entre triste y cordial, en la silenciosa penumbra, en su sillón-trono, en su entera majestad. Me acercaba a ella paso a paso, sonriendo yo también como expresándole mi simpatía y afecto, y dispuesto a piropearla como siempre hacía, porque adivinaba más que sabía que le gustaba mucho, y que les gustaba también a los primos tal deferencia y consideración para con ella: “-Que guapa estás, Pura, tienes un color espléndido. Te veo más joven que nunca, apenas sin una arruga en el rostro. Si no fuese por el color de tu cabello, por otra parte cano desde siempre que yo recuerde, se diría que tienes cuarenta años. Me encanta tu sonrisa que deja entrever esos dientes tan blancos y tan perfectos. Y ese olor que desprendes, como el de las rosas que tan a punto tiene siempre Casto para ti”. Los elogios a su estado flamante podían parecer exagerados, pero la verdad es que no dudo en afirmar que esas alabanzas eran sinceras. Elogios que, como siempre, darían paso a cantar sus excelencias como Madre-de-familiaunida, de la mano y guía de sus hijos. La madre, escuchándolos complacida, seguiría sonriendo desde su sitial. En esta ocasión, me parecía, como quitándole importancia a tal ristra de halagos, incomodada pero mimada a la vez. No parecía haber nadie en la casa excepto ella. Desde el jardín del fondo, en disposición transversal a la sala que ocupábamos, se colaba por entre las cortinas de seda rústica, a través de la cancela abierta para propiciar la reconfortante corriente de aire entre la calle y el patio, el resplandor del sol acompañado de un coro de abejorros poniéndole una réplica al silencio como para acentuarlo. Por la noche, el resplandor y el bordoneo serían reemplazados por la oscuridad y el ruido tenue de los surtidores de agua, acompañados de las fragancias de los jazmines y galanes de noche, de madreselvas y enredaderas mil, que trepaban por los muros del jardín, ocultándolos. ¡Cuántas noches de verano, embriagados por la sensualidad del agua cantarina y la fragancia de las flores, a la luz de la luna, habíamos disfrutado de nuestra pandilla -muy numerosa entonces- de chicos y chicas, alrededor de Mario el Pintor, en alguna de sus múltiples fiestas o bailes de disfraces! Aunque ya no se salía a la calle a compartir los frescos y las tertulias con los vecinos desde la muerte del padre, dentro del patio jardín sí se podía disfrutar de estas reuniones y fiestas una vez dis- 64 tante en el tiempo tan trágico suceso. Dentro, en su sitial, la madre, llenando todo con su presencia, sonreía en silencio gustosa de ver a Mario rodeado de su corte de admiradores. Al lado, Lázaro, el mayor, en un silencio responsable; pues la madre exigía su presencia de hombre cabeza de familia como respaldando la pequeña transgresión que toda fiesta, y en esta casa enlutada más, podía suponer. Casto, como siempre, solícito y ocupándose de todos los menesteres para que no faltara un detalle. Me senté frente a ella, un poco de lado como es preceptivo, mi rostro hacia la poca luz que entraba desde el jardín, de modo que el rostro de la anfitriona quedaba siempre en penumbra, esa penumbra que diluía los límites de los objetos y de ella misma, suavizando las formas y fundiéndolas en un todo perfumado por los aromas emergentes desde el fondo de los rincones de la casa. Dispuesto a la conversación, empezaría, como había previsto mientras me acercaba, por unas referencias a su espléndido físico, sorprendente para su edad. (Porque, contando los años que tendría el primo Lázaro, más los que ella tendría cuando lo parió –a pesar de ser muy joven cuando se casó para dejar de pastorear el ganado familiar y de repartir la leche por las casas para, codo a codo con su hombre, disponerse a la no menos dura tarea de la venta en el puesto callejero, estuviera o no embarazada muy de seguido de sus tres hijos, siempre fuerte y dispuesta y enamorada de su marido, aunque hubiera algún problema entre ellos que jamás trascendería- tendría que ser anciana ya, a pesar de su aspecto renovado cada día). Este día su rostro aún parecía más bello que de costumbre. De rasgos menudos y regulares proporcionados a su corta estatura, con su color bronceado que destacaba más bajo su pelo níveo cuidadosamente peinado hacia atrás y recogido con un pequeño moño en la nuca, con esa sonrisa que dejaba entrever unos dientes blancos y perfectos, y unos ojos negros y grandes, siempre me había parecido bello ese rostro. Pero hoy, como digo, me parecía más que nunca, no en balde era un día de fiesta en el pueblo y se podía suponer que las visitas abundasen. Sin duda, Casto había estado más fino que nunca en el maquillaje del rostro querido; en la elección del vestido austero pero elegante, siempre pulcro y recién planchado, siempre digno en su color de luto. Y no es que pensara que, con ser una verdadera obra de arte la restauración que aquel magistral maquillaje podía suponer en el rostro de cualquiera, le 65 quitaba un ápice de su natural belleza; antes al contrario, y de ahí su acierto, la realzaba. Pero mi asombro provenía más del hecho de que una mujer a la antigua usanza, aun con hijos modernizados por contactos con mundos sofisticados, se dejara preparar de tal guisa para recibir. Casto era capaz de convencerla de esto como de lo otro, era cierto, pero esta artificialidad no me parecía a mí muy consustancial con tía Pura, de modo que no dejaba de asombrarme el cambio. Hoy, el maquillador había afinado, y Pura se disponía a emprender la jornada festiva con abundantes visitas, atendiendo desde la penumbra refrescante y difusora con su sempiterna sonrisa. Y en silencio, como siempre desde hacia unos años. Qué curioso, ahora me daba cuenta: Nunca había tenido ocasión de sorprenderme por ese silencio, puesto que los encuentros se habían producido en presencia de los primos -todos o alguno de ellos- dirigiéndolos como expertos maestros de ceremonias. Pronto la conversación solía compartirse entre los presentes y, aunque la tuvieran como protagonista (mejor dicho, siempre tenían como protagonista a la madre, de una u otra forma) ella siempre respondía sólo con su sonrisa silenciosa que, así, en la distancia del recuerdo, me parecía tan expresiva como cualquier palabra. Este día, sin la presencia de otros invitados y la experta dirección de Casto, que, sin duda ocupado en el interior de la casa en cualquier menester doméstico, no había reparado en mi presencia; frente a frente, su silencio me produjo más extrañeza. En realidad fue en ese instante cuando adquirí conciencia del mismo desde años atrás. Sobrecogido, me incorporé y me acerqué entre temeroso y reverente a aquella mujer a la que jamás me había acercado a más de tres metros de distancia. Pude ver los signos de su evidente vejez bajo el maquillaje, una vez que con el tiempo y la proximidad los ojos acostumbrados a la penumbra me permitían ver el detalle. Su sonrisa se había solidificado y el brillo de sus hermosos ojos aparecía artificial bajo la capa de colirio que los mantenía húmedos artificialmente. Pasé la mano temblorosa por sus hermosos y finos cabellos tan bien peinados y un mechón de seda blanca quedó adherido entre mis dedos a la vez que su cabeza caía hacia atrás en un gesto incontrolado. Estaba fría, muy fría; congelada como los productos congelados que vendían en su tienda. Por entre los delicados perfumes que siempre exhaló su cuidada vestimenta, me pareció adivinar como un olor agridulce. Con horror pude comprobar que estaba muerta, 66 pero ¿desde cuanto tiempo? Mi cerebro trataba de recuperar mis impresiones desde hacía años; encontrar la calma en medio de sensaciones contradictorias. Retrocedí horrorizado comprendiendo la realidad: La madre había fallecido algún tiempo después de la muerte de su esposo, pues nunca pudo resistir la soledad de su lecho a pesar de las atenciones que siempre le dispensaron sus hijos, capaces como fueron de sacrificar su vida a su lado, incapaces de unirse a otra mujer y dejarla sola. Había muerto de pena por la ausencia, y de alegría por poderle seguir hasta la tumba. Sin embargo, se equivocó al pensar que sus hijos dispondrían tal enterramiento junto al ser querido, se equivocó al medir la fuerza del cariño que engendró en ellos, la fuerza de esa unión irreductible. Sus hijos no la abandonarían… ¡ni ella les abandonaría nunca! Con el mismo secreto con el que eran capaces de mantener cualquier intimidad familiar, decidieron conservar a la madre junto a ellos cuidadosamente embalsamada y congelada durante años en esas potentes cámaras; y, preparada por Casto, tan dispuesto para esos detalles, por él lavada con agua de rosas, vestida con sus elegantes y dignos trajes de viuda enlutada, peinada con cuidado sus bellos cabellos blancos, maquillada con primor y minuciosidad su bello rostro, podrían exhibirla ante las visitas. Las cuales jamás adivinarían –envueltas en aquella atmósfera mágica- que ante ellas se encontraba un ser inanimado. La mamma. * * * Las noticias aparecidas en la prensa de todo el mundo se referían a este suceso. Pero, una vez más, intentando sorprender de una manera escandalosa a sus clientes, juzgaban equivocadamente las razones de mis primos, las razones de esos hijos para conservar de tal guisa a su amada mamma. No se trataba de una perversión. Menos, de espurias intenciones de cobrar el subsidio de la madre, como vergonzosamente se había interpretado. ¿Cómo sería posible en una familia acomodada desde los tiempos en que Indalecio, el Moreno, había amasado –se decía- una pequeña fortuna desde la guerra de unificación? ¿Cómo entenderlo del cosmopolitismo de Mario, que había dado varias veces la vuelta al mundo? El negocio, como he dicho, iba floreciente. No, no había ninguna necesidad de defraudar al fisco. Ni se puede 67 entender como perversión ese sentido del amor filial a la vez que reverencia ante la muerte que siempre hemos tenido en esta región apartada del mondo cane. En la actitud de mis primos hubo respeto y devoción. Aunque no dejo de sorprenderme por su audacia y valentía. Una vez descubierto el caso, con gran escándalo pero con gran firmeza, los restos de Tía Pura fueron inhumados junto a los de su amado esposo. Ahora, en el panteón familiar ricamente adornado con figuras de mármol, junto al retrato de un hombre joven, apuesto, moreno de verde luna, aparece una mujer de pelo blanco, sonrisa jovial y tierna mirada, unidos para siempre. Los primos han pasado a disposición de la justicia. Yo me vuelvo a España consternado y triste. Pero quiero hacer justicia a Lázaro, Casto y Mario. Justicia a tía Pura, Mater Dolorosa. 68 Señor Gnembe VÍCTOR GRAS VALENTÍ Seleccionado 69 “¿Señor Paul... Nembe?” titubeó una voz femenina desde la puerta. “Gnembe, mi nombre es Paul Ggggnembe” respondió sonriente Paul, haciendo especial hincapié en la correcta pronunciación, mientras se erguía y con sus manos recogía una carpeta que había alojado entre dos incómodas sillas, claramente destinadas a expandir la percepción temporal de quien esperara sentado en ellas. “Disculpe por la tardanza, señor Gnembe, ya le dije que el señor Dupont estaba en una importante reunión y no podía atenderle antes. Sígame hasta el despacho, por favor”. Paul siguió a la secretaria fuera de la sala de espera, a lo largo del pasillo, hasta que ambos accedieron a una pequeña estancia que tenía la puerta entreabierta. Apenas hubo entrado en la sala, Paul advirtió que aún no había llegado la hora de su reunión. “¿Y el señor Dupont?” dijo, volviendo su mirada a la secretaria. “Ehhh, sí. Viene en un momento, por favor siéntese, vendrá en muy breves instantes”. Paul miró la silla con desconfianza. Deseaba con toda su alma que no fuera familia, ni lejana, de aquel par de sillas de la sala de espera. Observó que ésta tenía posabrazos, además de estar forrada de piel, o, en su defecto, una buena imitación. Se sentó en ella y comprobó que esta silla era, sencillamente, otro mundo. Con la atención desviada de sus glúteos, se dedicó a pasear su mirada por las ventanas, estantes repletos de carpetas, y sobre todo por la inmensa colección de bolígrafos, plumas, y subrayadores embutidos en dos lapiceros de diseño, los cuales coquetamente posaban sobre el escritorio, entre ordenados montones de hojas que la secretaria se encargó de desplazar unos centímetros. “Buenas tardes, señor Gnembe, siento haberle hecho esperar”, dijo Fabrice Dupont. Paul reparó en que, unos veinte minutos antes, había visto a este mismo hombre, que rondaría los sesenta años, en mangas de camisa, sin la americana que ahora llevaba. Estaba sacando un café de la máquina y riendo junto a un clon rejuvenecido y trajeado, ambos maleta en mano. Parece que 70 no se había apresurado en pasar de una reunión a otra. Eso en caso de que la primera reunión hubiera existido. “Debe ser un maravilloso café el de esa máquina, para que merezca ser degustado tanto tiempo” pensó Paul. “Y bien, señor Gnembe, ¿qué tal fue el viaje?¿todo bien en el avión, los aeropuertos y demás?” Fabrice Dupont no levantó la vista de los papeles que había comenzado a desordenar de nuevo, previa mirada de desaprobación a su secretaria. “La verdad es que para ser mi primer viaje en avión sentado en una butaca, no noté demasiada mejoría de espacio y comodidad”. Al oír esto, Fabrice levantó los ojos de los papeles, miró a Paul y comenzó a reír. “¡Qué razón tiene! La primera clase es un robo de dinero. Que si más anchura, que si asientos reclinables, pantalla propia... y sin embargo sigue siendo imposible echar una cabezada en el avión. Eso sí, ¡todo sea por la comodidad de nuestros empleados, gastemos más dinero! Pero estoy con usted, ¡qué chorradas!”. Paul se lamentó interiormente, “ciertamente el señor Eric tenía razón: este tipo de señores se muestran cómplices cuando se trata de negativizar, su intelectualidad es el pesimismo, éntrales por ahí y empiezas a ganártelos”. No obstante, Paul no tenía especial interés en ganarse a Fabrice. “En realidad, señor Dupont, no viajé en primera clase, sino en clase turista. Me refería a que era la primera vez que viajaba sentado en un avión. Y créame que, sin ser una maravilla, dormí un par de horas al rato de montar. Después no quise perderme el poder ver el Sáhara y el Mediterráneo desde las alturas. Debo decirle que la Costa Azul me pareció preciosa, y es de lo poco que pude ver de su país desde arriba, porque después todo fueron nubes”. Fabrice Dupont apartó la mirada de los ojos de Paul y, hábilmente desvió la atención de su desafortunado comentario. “Le envidio entonces, señor Gnembe. Me gustaría que me explicara cuál es ese motivo tan importante como para hacerle venir hasta aquí, y que no puede decirme comunicándonos por teléfono como hasta ahora. Le repito que estoy en contra de la operación de venta de la fábrica. Considero que puede tener un valor estratégico en un futuro”. Paul tomó aire. “Es más que eso, pero hemos de hablarlo a solas, si no le importa”. Fabrice Dupont miró levemente extrañado a Paul e indicó a su secretaria, señalándole un dispositivo de memoria. “Monique, por favor, déjenos a solas. Mientras tanto, tome eso e imprima los dos primeros informes”. La secretaria tomó el dispositivo y abandonó la habitación. 71 “Vengo a ocupar su puesto, ya le toca jubilarse, señor Dupont” reanudó Paul al salir la secretaria. Fabrice permaneció observandole, y sonrió irónicamente. “Es usted un cómico muy ambicioso”. Tras oírle y ver su reacción, Paul ladeó la cabeza y arqueó las cejas mientras sacaba unas pocas hojas de su carpeta. “Lea esto por favor, es una carta del director de la fábrica de Ghana. Aunque creo que le he hecho un buen resumen”. Fabrice tomó la carta mirando a Paul con cara de pocos amigos pero con aires de invulnerabilidad. La carta estaba manuscrita, y la letra le era extremadamente familiar. Comenzó a leerla para sí. “Estimado señor Fabrice Dupont: Fue usted quien aprobó mi nombramiento como director de la fábrica de proyectiles de Accra, de modo que quizás le sorprenda el contenido de esta carta, al menos hasta que le haga recordar diversos sucesos que hasta ahora no habían tenido ninguna consecuencia. Sé que usted ha sido siempre sinónimo de buenos resultados en todas las empresas en las que ha tenido algún cargo. También sé que éste es un mundo difícil y usted ha tomado como propia la ideología de la ley del más fuerte. Sin ánimo de juzgar la eficacia de sus principios, he de comunicarle que su propia suerte se le ha vuelto en contra a partir de ya”. Fabrice miró con las cejas asimétricas y sonrisa sarcástica a Paul y siguió leyendo. “Mi nombre no siempre ha sido Eric Biem, que es como ahora me conoce. Pero le daré pistas para saber quien soy. También le daré pistas para que entienda mi motivación y compruebe que no es un asunto trivial. En primer lugar, he de comunicarle que en Accra, todos los empleados están contentos con mi gestión, y especialmente con el señor Paul Gnembe, por lo que me duele separarme de él, pese a que es el más indicado para sustituirle dada su motivación. Todos reciben un sueldo digno y tienen un horario digno. No trabajan en las mejores condiciones, pero la situación humana es buena, a pesar de las trabas que usted nos ha puesto. Quizás lo anterior no le interese demasiado, pero opino que debe saberlo. Como también debe saber que conozco cuáles son las condiciones bajo las cuales permanece en la empresa. Sé que se hizo famoso por sus métodos agresivos y demostró ser un temible adversario para todo negociador. Sé que recibió 72 importantes ofertas de otras empresas, pero que permaneció en la nuestra por una golosa cláusula que añadieron a su contrato. Debido a su valía, había conseguido hacerse con una pequeña parte del capital de la empresa y formar parte de su junta directiva. Y quiso blindarse. No necesitaba más dinero. Le ofrecieron la posibilidad de jubilarse cuando quisiera, y usted exigió también poder elegir a su sucesor en la junta directiva, y que ese sucesor fuera dueño de su parte de capital. Cuando cedieron a sus peticiones, obviamente usted pensaba en Denis, el malcriado de su hijo menor, pero lo que para usted era una obviedad en el contrato, para mí significó una oportunidad de oro. Olvidó especificar un beneficiario, y posiblemente tenga que elegir a quien no quiere. Hasta ahí lo que usted debe saber, que yo sé de usted mismo. Le hablaré ahora de Paul. Es magnífico en el trato humano, y la vida le ha enseñado a ser eficiente, por un camino bien distinto al suyo. Paul participó en la guerra civil de Ghana en el bando rebelde. Ha matado personas, ha visto morir a su esposa y al único hijo que le había dado, ambos asesinados por su propio bando, antes de que el luchara de su parte por obligación. Mató para no morir. No le juzgue. Usted no ha matado, pero tiene responsabilidad en muchas muertes. Ha de entender que si vende balas en África, quizás la sangre no le salpique hasta Francia, pero si se hubiera dedicado a vender libros, tampoco hubiera salpicado aquí en Ghana con la fuerza que lo hizo. Sepa que la familia de Paul recibió balazos con la marca de nuestra empresa. Y sepa usted también que él no deseaba ninguna guerra ni tampoco un subfusil, pero que era su única alternativa a morir. Desde que acabó la guerra hasta ahora, trabajó en la fábrica y además le enseñé gran parte de lo que sé, de modo que está curtido en el mundo de los negocios. No quiere vivir más en Ghana. Le pesan sus muertos y los que él ha causado. Quiere recomenzar su vida, y yo le ofrecí esta oportunidad. No le hablaré más de Paul. Espero que los próximos en hablar bien de él, sean sus futuros ex-compañeros de la junta directiva, señor Dupont. Le hablaré del dinero que desapareció de su fábrica durante la guerra. No desapareció. Así de sencillo. Me apropié de él, gasté del mío propio lo que fue necesario, y tras el armisticio, hice construir una escuela al lado de la fábrica. Cada empleado de la fábrica ha estudiado en ella desde los últimos doce años, y a los pocos que ya tenían estudios, como Paul, yo mismo me encargué de enseñarles materias de economía e ingeniería. Creo que ya va sospechando quién soy”. Paul com- 73 probó cómo los aires de invulnerabilidad de Fabrice se disipaban como una neblina a media mañana. La palidez de su rostro, ya de por sí pálido al parecer de Paul, le delataba. “Efectivamente, señor Fabrice. Sobre otros despistes, le nombraré cuál me situó en ventaja respecto a usted. Entre los documentos que me entregó para la negociación con las autoridades de Ghana, figuraban, erróneamente, y además, catastróficamente para usted, varios contratos ilegales, un par de cartas escritas al parecer para diversos jefes de las fuerzas rebeldes en Ghana, y ¡oh, sorpresa!, una carta de despido dirigida a mi persona. Es obvio que era un error y también que, dada la importancia de los otros documentos, el detalle de la carta se le había escapado hasta ahora. Su pérdida quedó eclipsada por las otras“. De nuevo, Fabrice levantó la mirada de la carta y miró con incredulidad a Paul, abriendo la boca, como si quisiera hablar y un viejo fantasma se hubiera apoderado del aire de sus pulmones. Observó una de las fotos que había colgadas en la pared detrás de Paul, cerró la boca, tragó saliva y continuó la lectura. “Cómo pretendía que me sintiera, sabiendo que iba a ser despedido pese a mi buen trabajo, y sabiendo que el único motivo que le movía a ello era disentir de sus ideas. Negarme a acatar una educación que no quería. Negarme a ser malcriado por usted. Intentar ser yo mismo. Y por eso usted quería quitarme de en medio. Sólo quería despedirme, no creo que deseara mi muerte, pero no se arriesgó a enviar a Denis a Ghana, y me envió a mí pese a la tensión prebélica en la zona. Tensión que usted alimentaba con esas oportunistas e inmorales cartas, ofreciendo armamento a precios de risa a jefes de las fuerzas rebeldes y al propio gobierno. Pero tuve suerte gracias a la mala suerte. Sí, tal y como suena. El comienzo de la guerra me atrapó en Ghana, y aproveché para desaparecer. Más tarde me las apañé para demostrar mi muerte, y le imaginé a usted llorando en mi funeral sin entierro, y después darle a su hijo Denis un abrazo como los que a mí nunca me daba. Y así es la ley del más fuerte. Con otro nombre, Eric Biem, y buen conocedor del negocio como era, no me costó llegar a ser director de la fábrica de Accra que no deja de ser propiedad de su empresa. Ahora usted comprueba que su hijo más fuerte no es el que había pensado. Sólo porque ponía la dignidad de las personas por encima de las ambiciones de su padre. Y debe 74 dolerte. Así es, Fabrice, nunca más te llamaré de usted, y mucho menos te llamaré padre, y no te preocupes, porque seguirás teniendo un único hijo, Denis. La decisión es sencilla. Jubílate, deja que Paul ocupe tu puesto, y así será aprobada, muy a tu pesar, la venta de la fábrica de Accra a su director, es decir a mí. Sabes que sin tu voto en contra, y con un voto más a favor, la junta directiva aprobará dicha venta. Tu alternativa no es más apetecible. Si te niegas, que puedes, Paul volverá y seguirá trabajando aquí, pero mucho me temo que tengo toda la documentación necesaria para mandarte a la cárcel a ti, con la agradable compañía de Denis, cuya firma figura en algunas cartas y documentos. Mis abogados me han confirmado que según la legislación vigente en Francia, en el mejor de los casos para vosotros, serían dieciséis años de cárcel para ti, y doce para Denis. Y que tendríais pocas opciones de acortar la condena o tener una sentencia benévola, pues el caso causará una alarma e indignación a nivel mundial. La trama se desvelará, no lo dudes. Tengo muchas pruebas y no sois los únicos culpables. Sólo que tú tienes la oportunidad de no ser el cabecilla a ojos de la justicia, la oportunidad de que olvide que poseo los documentos que contienen vuestras firmas. No te puedo asegurar que la trama no te salpique, pero sí quizás que no haya ninguna prueba concluyente como para emitir una orden de busca y captura internacional contra vosotros. Considero justo destrozar vuestras vidas a cambio de darle nuevos horizontes a la de Paul. Tienes una última oportunidad de ser libre, pero sabiendo que parte del imperio que construiste, será del heredero que decidiste desheredar, y que la parte restante jamás volverá a ser tuya. Tú eliges qué derrota prefieres. Para mí ambas son victorias. Atentamente: Bernard Dupont” Sin mediar palabra, Fabrice sacó su llavero del bolsillo, abrió el cajón de su escritorio, rebuscó entre algunas carpetas, y encontró la que buscaba. Tras una nerviosa búsqueda sacó una hoja con diversas firmas y sellos, y se la entregó a Paul. “Rómpala. Yo no puedo”. Paul la rompió en pedazos que dejó sobre el escritorio. Acto seguido Fabrice extrajo otra hoja, idéntica, pero sin firmar. “Firme aquí por favor”. Paul leyó el texto, firmó, y se la entregó girada a Fabrice. Éste, visiblemente afectado, tomó una pluma de uno de los coquetos lapiceros, y estampó su firma y su sello, además del de la compañía, al lado de 75 la firma de Paul. Inmediatamente después presionó un pulsador que había al lado del interruptor de la luz. “Enhorabuena, es usted el nuevo director de estrategia comercial de esta empresa”. Acto seguido, Monique abrió la puerta. “¿Me ha llamado, señor Dupont?”, dijo con voz temblorosa, al ver el terrible semblante de su jefe. “Sí, Monique, pase. Le presento a Paul su nuevo jefe, a partir de mañana. Y, por favor, consígame una bolsa o baúl para llevarme todos mis enseres de aquí cuanto antes”. Monique, desconcertada, permaneció en la puerta del despacho, sin saber cómo reaccionar. “Pero antes acompañe al señor Nembe hasta la salida, por favor”. Paul miró por última vez a Fabrice Dupont y le corrigió “Ggggnembe, señor Gnembe”. 76 El rastro PEP RUBIO QUEREDA Seleccionado 77 El Pere no recordaba cuándo fue la primera vez que entró en la panaderia de la Carmen, pero cada día esperaba animado aquel momento. Su iaia María lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. El pequeño Pere acudía a la panaderia de la mano de su iaia, y ya con solo ver el establecimiento al final de la calle, sentía un escalofrío que le recorría toda la espalda. Aquel tesoro era suyo y sólo suyo. Estaba seguro de que nadie más lo conocía, porque de ser así la panadería estaría siempre llena y no daría abasto. La pobre Carmen tendría que pedir ayuda a toda su familia, ampliar el local y comprarse nuevos hornos como los de la ciudad. Y si todo eso no pasaba era porque el Pere era el único conocedor de aquella maravilla. A punto de entrar, su iaia se encontró con una amiga y empezaron a hablar de recetas de cocina. El Pere estiró el cuello para asomarse al interior y pudo ver el mostrador con las barras de pan, las galletas, los dulces,… La espera duró una eternidad hasta que la iaia María se despidió de su amiga. Cruzar el umbral de la puerta transportó al Pere a un mundo casi idílico. Esa felicidad le llegaba a través de la nariz, por medio de un aroma que siempre le hacía olvidar cualquier berrinche que hubiese tenido. Era un aroma suave y delicado, dulce y a la vez amargo, sedoso y fino. El pequeño tocaba el cielo cada vez que entraba en la panadería. Mientras su iaia compraba el pan y saludaba a la Carmen, el Pere se fijó en la niña sentada a un lado del mostrador. Era la Loli, hija de la panadera. La niña se estaba sacando un moco de la nariz. El Pere sintió envidia y procedió a imitar la operación. Era delicioso rascarse la nariz invadida por el aroma de la felicidad. La Loli le sacó la lengua al ver como le copiaba, y el Pere se limitó a poner cara de circunstancia e ignorarla. 78 El momento triste era la salida de la panaderia, aunque aquel aroma se quedaba registrado en su memoria. Después de comer, mientras su iaia veía en la tele el concurso de preguntas de cada tarde, el Pere se asomó al balcón para ver el mar, su otra pasión. El sol se reflejaba sobre el agua produciendo destellos mágicos que encantaban al pequeño. El Pere se quedó sonriente y concentrado mirándolos y recordando el aroma de la felicidad. ¿Podía la vida ser mejor que aquel momento? El Pere se sentía en el paraíso y no podía concebir que existiese nada mejor. Era la primera vez que se fijaba en ella con detalle. La Loli tenia los ojos de color canela, el pelo moreno y brillante, y una figura que quitaba el hipo. Ya no era aquella niña de la panaderia. Y él tampoco era ya aquel mocoso que acompañaba a su iaia. Comprobó en el reflejo de una columna dorara que estaba más o menos arreglado y se acercó a la mesa de la chica. Estaba algo tenso y le sudaban las manos. Pensó en dar media vuelta y pasar de todo, pero había algo que le atraía irremediablemente hacia ella. Era… el Pere se quedó paralizado. Era aquel aroma encantador. Sentirlo en sus fosas nasales fuera de la panadería era una sensación muy extraña y desconocida. Allí no veía barras de pan, ni dulces ni nada. Entonces, ¿de dónde provenía? ¿La Loli llevaba pan escondido bajo su ropa? ¿Cómo podía aquel aroma ocultarse en el fino cuerpo de la chica? La Loli hablaba animada con su grupo de amigas, todas ellas bien arregladas y fumando. Incluso con el humo del tabaco en el aire, el Pere era capaz de distinguir el aroma de la felicidad. Se armó de valor para vencer su timidez y saludó a las chicas. Ellas dejaron de hablar y le dirigieron sus miradas. Al mover la cabeza, el cabello de la Loli se desplazó con una bellísima gracilidad. El aroma ahora era más intenso y el corazón le latía a una velocidad de vértigo. Las chicas le saludaron y la Loli le dedicó una sonrisa. El Pere sintió un vacío en el estómago y nauseas al mismo tiempo que le invadía la felicidad y se le erizaba el pelo de la nuca. 79 En alguna ocasión el Pere había entrado en otra panadería que no era la de la Carmen, pero el olor había sido otro distinto. Al principio siempre pensó que su aroma de felicidad era el olor a pan recién hecho o a algún tipo de torta, pero su teoría no se veía nunca reforzada. Ahora, al estar delante de la Loli y tener el olfato invadido por el placer, una lucecita se le encendió en la cabeza. ¿Provenía ese aroma de la propia Loli? Y, ¿por qué nadie más lo podía oler? Porque el Pere estaba seguro de que cualquiera que lo oliese acabaría embriagado y enamorado. ¿Enamorado?, pensó. ¿Era el amor lo que le estaba llamando? Durante los días siguientes casi dejó de pensar en sus estudios, en los amigos y en la televisión. El Pere sólo tenía en la cabeza la figura de la Loli. Sus piernas, sus brazos de porcelana, sus pechos, sus mejillas sonrosadas... No comprendía cómo es que nadie hasta entonces no había reparado en ella. ¡Si era una diosa! Y ese aroma que la acompañaba la convertía en un objeto casi sagrado, de culto. Cualquier persona con un mínimo de tacto la hubiese rodeado de algodones para evitar que se dañase con el simple roce del viento. La iaia María, que ya no era tan joven, sonreía con picardía al ver a su nieto ausente tumbado en el sofá de la casa. Una tarde se sentó a su lado, como viendo la tele, y le dejó caer que había oído a la Carmen que su hija iba por las tardes a pasear y a leer a la biblioteca del barrio. El Pere pegó un brinco del sofá. Su iaia siguió fingiendo y le dijo que quizá a él le fuese bien ir a leer un poco, porque relajaba y culturizaba. El Pere, haciéndose el remolón, aceptó la idea y esa misma tarde fue a la biblioteca a hacerse socio. Se pasó casi dos horas con un libro delante esperando a la chica del aroma de la felicidad. Cuando por fin la vio entrar esperó a que cogiese un libro y se sentase sin verle. El Pere apretó los ojos para fijarse en el título del libro, que resultó ser una novela de misterio. Sin perder tiempo se agenció un libro similar y se acercó a ella. De nuevo hecho un matojo de nervios la saludó en voz baja y le dijo que menuda casualidad encontrarse allí. Al ver la novela expresó de nuevo su asombro por coincidir en gusto y le preguntó si le importaba que se sentase con ella. La Loli no puso ningún inconveniente, le sonrió y le señaló la silla a su lado. Hecho un rey, el Pere se sentó junto a la joya más bonita del mundo, cerró los ojos y aspiró aquel encantador aroma. 80 Pasaron los días y aquella amistad entre los dos creció hasta convertirse en un romance. El Pere le compraba flores, ella le dejaba novelas de misterio, los dos paseaban e iban al cine, y la historia se hizo seria un viernes por la noche cuando la Loli le cogió de la mano y le pidió que le hiciese el amor. El Pere empezó a sudar y a temblar, sorprendido pero deseoso de poder sentir el calor de su Loli, y se sintió la persona más afortunada del mundo. Aprovechando que sus padres estaban fuera, la Loli invitó al Pere a su propia casa, a su propia habitación. El corazón le latía cada vez con más fuerza y a punto estuvo de irse de allí corriendo. Aunque al principio no fue fácil, las caricias, los besos y los susurros convergieron en un acto puro y lleno de ternura. Todo ello envuelto por el manto del perfume más cálido y agradable del mundo. Era una noche ideal en la que no importaba nada más que las miradas cómplices que se hacían uno a otro entre las sábanas. El Pere, relajado y acariciando el suave cabello de la Loli, percibió entonces una anomalía. Ya no olía aquel aroma de la felicidad. Qué raro... Acercó su nariz a la suave piel de su princesa y buscó sin éxito algún rastro de fragancia. Ella, adormecida, no se percató. El Pere entonces rebuscó entre las mantas, entre el aire, entre todas partes... y al final detectó el rastro del aroma. Qué cosa más rara, pensó. Le llegó de un pañuelo rosa sobre la mesa. Era el inconfundible olor a felicidad, sin ninguna duda. Pero había algo más… la camiseta, el sujetador tirado, ¿el cajón de la ropa interior? Todo tenía esa frescura indescriptible. El Pere estaba estupefacto ante su descubrimiento. Siguió el rastro por toda la casa, por el pasillo hasta la cocina, y una vez allí su sorpresa fue mayúscula al entrar a la galería. El aroma de la felicidad le golpeó y le invadió, percibiéndolo casi más que el propio oxígeno. La ropa amontonada en un cesto y recién sacada de la lavadora era la fuente de aquel orgasmo olfativo. El Pere no comprendía nada pero decidió dejarse llevar por el placer y el relax, descubriendo entonces algo que desprendía el aroma de la felicidad con más fuerza que nada de lo que hubiese olido hasta el momento... esa botella abierta, azul y con 81 barriga... La fuente del paraíso residía allí dentro, entre el espeso líquido brillante y azulado. El Pere, rendido ante tanto goce, se quedó dormido abrazado a aquella botella de detergente que radiaba todo lo que él adoraba del mundo. 82 Mi vida es sólo un recordar sus besos LOLA HERNÁNDEZ FRANCÉS Seleccionada 83 Imagino que todos querréis saber qué fue de Laura después de que Manuel se marchara. Qué pasó con ella, cómo pudo soportar su ausencia, qué ha sido de sus esperanzas, cuáles son sus sueños ahora que lo ha perdido todo. No sé por qué yo debo ser la persona idónea para contarlo, no sé más de lo que todos saben, no éramos especialmente amigas, pero supongo que fui la única que se atrevió a preguntar. Laura es la dueña del quiosco de la esquina, “el quiosco de la fea” lo llaman todos. Allí, detrás de un mostrador de madera lleno de muescas y restregones, Laura vende infinidad de cosas: desde la prensa del día hasta las golosinas más variadas, pasando por artículos de regalo, fascículos coleccionables, libros de bolsillo, carretes de fotos, revistas del corazón y qué sé yo cuántas cosas más. Nadie sabe a qué hora abre ni cuándo cierra su tienda, hay quien dice que vive detrás del mostrador, que tiene allí un cuchitril con un camastro templado y revuelto en el que se deja caer cuando el quiosco se vacía. Yo nunca, hasta que llegó Manuel, la había visto salir de aquellas cuatro paredes llenas de artículos para la venta al público. “La fea”, como la llamaban, solía asomarse los días de sol a la puerta de su quiosco y allí, entre revistas y palitos de chicle, disfrutaba de los tristres rayos de sol que, obstinados y rebeldes, llegaban hasta el fondo de la calle, justo en la esquina en la que daban la vuelta las tardes infantiles de invierno. Al salir de la escuela, justo cuando yo regresaba a casa del trabajo, los niños del barrio se arremolinaban a la puerta de la tienda, con la nariz pegada a los nudos de la madera del mostrador, para comprar dulces de colores. Un euro por cinco gominolas, en un puñado apretado en el que siempre caía alguna de regalo; a dos euros los sobres sorpresa que ella misma fabricaba, bien rellenos de los caprichos que hacían a los niños suspirar con sorpresa; por cinco 84 podías llevarte media tienda y, cuando “la fea” estaba de buenas, regalaba caramelos de los que hacen cosquillas en la boca. El griterío de los críos se oía mucho antes de alcanzar la bocacalle, y ella no se cansaba de repetir: “primero tenéis que comeros toda la merienda, ¿eh?”. Tardé años en descubrir que se llamaba Laura y que detrás de su aspecto bonachón y simple, latía un corazón ansioso y lleno de esperanzas. Siempre nos habíamos comunicado con gestos, una sonrisa al coger el periódico y dejarle las monedas sobre el mostrador, un gesto de la cabeza cuando volvía a casa y la descubría rodeada de niños, los fines de semana la saludaba con la mano desde el balcón de casa y, sólo en raras ocasiones, se nos escapaban unas palabras amables cruzadas al descuido. Debimos de crear entonces algún tipo de amistad tácita que se fue alimentando sola y a tropezones, como un perro abandonado en la calle, iluminada por breves espasmos de complicidad que se difuminaban tan pronto como surgían, espontáneos como el estallido de un relámpago. ¿Por qué “la fea”? No lo sé, sus rasgos no eran desagradables, e incluso podría decirse que, cuando los niños la asaltaban en su tienda, la cara se le iluminaba con una sonrisa amable. Tal vez la llamaran así sencillamente porque no era guapa, quizá fuera un mote cruel impuesto por algún gracioso años atrás, lo cierto es que ése era el nombre por el que la conocía todo el barrio y que hasta yo, que ahora me arrepiento de haberlo hecho, utilizaba para identificarla. Supongo que ella lo sabe, y lo admitirá con resignación, igual que tolera los gritos de los niños en su tienda o el hecho de que la gente, incluso hoy que ya han pasado meses, siga murmurando de cuando se fue Manuel. Ella ha vuelto a recoger su pelo claro en un moño apretado y firme y viste con el mismo descuido que solía preferir, pero su mirada, antes huidiza y nerviosa, es ahora franca, satisfecha y serena. Manuel llegó a la ciudad para cubrir la baja del profesor de matemáticas, situación que llenó de sospechas a los críos de su clase. Una úlcera mal llevada lo apartó de las aulas de un carpetazo seco y repentino: el director dijo que llevaba unos días comiendo poco y mal, la señorita de ciencias comentó que sus alumnos le habían preguntado por no sé qué potingue altamente tóxico, la bedel del instituto no quiso aventar rumores pero las palabras sueltas volaron tan rápido como las ondas sonoras y sobre el barrio se posó la sentencia de que 85 los propios alumnos habían propiciado su baja. Don Roque era un hombre seco, arrugado como un folio inservible, cetrino y mal encarado, que impartía la asignatura como quien predice el fin del mundo, con una única debilidad: las empanadillas de atún picante de la panadería de la Petra. Siempre solía llevar algunas de ellas en un hatillo apretado y aceitoso cuando volvía a casa y, entre clase y clase, mordisqueaba su manjar por los pasillos, dejando siempre migas colgando de la solapa de su traje. A todos alegró la noticia de que, el próximo curso escolar, don Roque permanecería en reposo, bajo estricta vigilancia médica, en su pueblo, un lugar perdido y sombrío que ni siquiera estaba en los mapas. Así que aquella mañana de jueves en la que debía llegar el nuevo profesor, todos los ojos estaban pendientes de los coches desconocidos que aparcaban frente a la puerta del colegio. Los alumnos se apretaron en un grupo escandaloso y espectante; sentados en las escaleras del ayuntamiento, lugar ideal para ser testigos de tan esperado suceso, retorciéndose entre risas y bromas, gastando a grandes zancadas los minutos, ansiosos por despejar aquella incógnita matemática. Poco antes de la hora de comer, un vehículo blanco estacionó a la entrada de la plaza, la portezuela del conductor se abrió y el tiempo se detuvo en los relojes. Esa es la imagen que guardo de él cuando el recuerdo caprichoso de aquellos días me asalta por sorpresa, abriéndose paso entre mis pensamientos, sin respeto alguno por mi voluntarioso empeño de olvidarle. Manuel bajó del coche despertando un murmullo de admiración. Aunque resulte una paradoja era un hombre muy varonil, moreno, de complexión fuerte, pestañas interminables y una sonrisa que era más una provocación que un gesto. Sus movimientos siempre fueron pausados, firmes y seguros, algo gatunos, imposible apartar la vista de sus manos, de dedos largos coronados por una uñas bien cuidadas en las que el albugo formaba una media luna perfecta. Yo siempre sospeché que él conocía perfectamente la seducción que se despegaba de su cuerpo, aunque nunca noté que la ejerciera, simplemente la disfrutaba como quien nace alto o inteligente. Atravesó el patio del colegio seguido por una nube de admiración y, durante más de media hora, permaneció reunido con el director que fue poniéndolo al día en sus obligaciones. Después salieron juntos a comer y, en el bar de la plaza, preguntó si alguien alquilaba un piso cerca de allí. El destino quiso que mi edificio tuviera el ático disponible, el destino y la señora 86 Teresa, que acababa de desalojar al último inquilino por no pagarle la mensualidad. Se instaló aquella misma tarde, yo le escuché trastear y moverse pocos metros por encima de mi cabeza. Traía varias cajas llenas de libros y, días más tarde, llegaron algunos muebles: una cama grande que se grabó en la mente de todas las mujeres del barrio, un sillón orejero con ruedas algo desteñido, dos estanterías de pino y algunos bultos que supusimos ropa de cama y poca cosa más. Manuel se hizo cliente asíduo de mis tardes. Después del colegio solíamos tomar café sentados en el estrecho balcón de mi casa mientras comentábamos las incidencias del día. Él hablaba con tranquilidad, con aquella voz grave y profunda que aún me estremece recordar. Gustaba de acompañar con gestos de las manos cada una de sus palabras, y se quedó pensativo durante unos minutos cuando yo le conté la historia de “la fea”. Le dije que ya estaba en el barrio cuando yo llegué, que antes repartía las horas entre el quiosco y su madre, una mujer oscura que vivía en el piso superior, justo encima de su local y que había fallecido no sé cuántos años atrás. No se le conocía familia alguna, su vida eran las cuatro paredes del local y hubiera alertado a todos los que vivíamos en aquella calle si algún día se hubiera atrevido a traspasar el manojo de metros que la separaban de la plaza, alegre y bulliciosa como un recreo. Él la miró largamente la primera tarde que coincidimos, nosotros en el balcón de mi casa y ella apoyada en el umbral de la tienda, respirando los rayos de sol que se detenían perezosos a aquella hora, para perderse en el horizonte hasta el día siguiente. No dijo nada durante unos minutos y supuse que, igual que yo, estaría pensando en la tristeza que debía teñir de angustia la vida de Laura, lo monótono de sus días, las noches solitarias y la juventud que se le escapaba sin haberla disfrutado ni siquiera una vez. La tarde siguiente me quedé esperándolo durante horas; supuse que tendría trabajo pero no escuché sus pasos tranquilos como otras veces en el piso de arriba. Tal vez una reunión, un compromiso, algo importante que justificara que mi esperanza de verlo languideciera y que el café de todos los días se enfriara, aburrido y marrón, sobre el fogón de la cocina. Al asomarme al balcón para airear mi abandono, lo vi salir del quiosco de “la fea”, levantó la cabeza y me saludó con un gesto de la mano. Después, para mi sorpresa, vi salir a Laura, con el pelo suelto y un halo especial pegado a sus 87 faldas. Juntos bajaron la calle, charlando amigablemente, acompañados por los pasos apretados de mis celos. Por supuesto, al día siguiente “la fea” fue el blanco de todos los comentarios, que si “mira, la mosquita muerta”, que si “hay que ver, y parecía medio tonta”, no sé aún por qué salí en su defensa, supongo que me dominó un sentimiento de justicia, porque inmediatamente reconocí que, si alguna mujer en el barrio, incluso en toda la ciudad, se merecía las atenciones de Manuel, el aroma cálido de su compañía, el suave dibujo de sus cejas, la imprescindible belleza de su mirada, aquella mujer era Laura, la fea, la solitaria, la olvidada de todos, nadie como ella había pagado con soledad y amargura la recompensa de sus encantos. Todos me llamaron loca, todos dijeron “precisamente tú la defiendes”, y aún no sé por qué me resbalaron aquellos comentarios afilados como insultos que, en lugar de quedar prendidos como alfileres en mi orgullo, se deslizaron insignificantes y pobres a mis pies, que los pisotearon con ánimo indefinible. Para asegurar mis comentarios con acciones, acostumbré a salir al balcón cuando sabía que Laura cerraba la tienda para salir a pasear con Manuel y, sonriente, les decía adiós con la mano. Ellos se perdían apretados calle abajo, subían al coche de Manuel y escapaban de las miradas malintencionadas. Tal vez fuera yo la única que vi florecer a Laura; por las mañanas, cuando le compraba el periódico, me sonreía llena de algo muy especial que sólo las mujeres enamoradas esconden detrás de la mirada. Olvidó su moño apretado, sus batas amplias y aquellos zapatones cómodos que le hacían la figura achaparrada y vulgar. Fue por entonces cuando descubrí que el amor puede darle la vuelta a las personas y dotarlas de un poder imbatible, es capaz de trasformar todo lo que toca, caprichoso y obstinado como es, con la facultad de hacerte volar sólo con la delicada caricia inapreciable de sus dedos. He intentado averiguar muchas veces qué impulsó a Manuel, cuál fue la razón por la que, de entre todas las mujeres, se decidió por Laura, qué pasó aquella tarde en la que ella se asomó a la puerta de la tienda para disfrutar de los últimos rayos de sol, mientras yo le contaba su historia. Todos los días me hacía el firme propósito de preguntárselo cuando tuviera ocasión de charlar con él como lo hacía antes, pero nunca volvió a dedicarme su tiempo, apenas pude disfrutar de los escasos segundos que empleaba en saludar- 88 me atentamente cada vez que nos cruzábamos en la escalera o coincidíamos en el supermercado. El tiempo pasó como lo hace siempre, sin avisar, sin dejarse atrapar, de puntillas y a traición. La gente se acostumbró a ver juntos a Laura y a Manuel, poco a poco comenzaron a pasear más por el barrio. Ella resplandecía y él parecía feliz. Llegó el invierno y ella decoró el quiosco como jamás lo había hecho: colgó espumillón de colores del techo, llenó de nieve falsa el escaparate, puso unas cestas con dulces de obsequio sobre el mostrador y, el día de fin de año, invitó a quien quiso a vino dulce y turrón. Yo pasé la última noche del año con algunos compañeros del trabajo: tomamos las uvas, bailamos hasta que se hizo de día y embadurnamos el suelo de mi piso con cava, serpentinas, deseos de un nuevo año feliz y, aunque sólo fuera un poquito, algo de envidia por la noche que estarían pasando ellos, con su amor recién estrenado. Sé que aquella fue la primera noche que durmieron juntos, intenté espiar cada uno de los sonidos que provenían del piso superior pero el escándalo que había en el mío me impidió conseguir resultados fiables. Mientras bailaba como una posesa y celebraba el comienzo del año, imaginé risas ahogadas, rumor de besos y el eco de algún suspiro y, en silencio, brindé para que aquella felicidad les acompañara siempre. Esa noche conseguí vencer la eterna rivalidad que siempre ha existido entre mis deseos de buena voluntad y este caprichoso corazón que me acompaña y se empeña en jugármela cada vez que le da la gana. Lo mantuve ocupado disfrutando de la gente que llenaba mi casa a raudales, y así conseguí que no se detuviera en envidias, malos pensamientos ni celos y, por fin, cuando el sol saltó por encima de los tejados del vecindario, en el preciso instante en que Laura despertaba entre los brazos codiciados de Manuel, mi corazón y yo caímos rendidos, ebrios y, llenos, por fin, de paz. El año nuevo no trajo, como no suele hacerlo nunca, una vida nueva; yo seguí peleando con mis rutinas, llené las ausencias de Manuel con libros, mucha televisión, largos paseos por el campo y cualquier actividad que me mantuviera alejada de lo que me gritaba, a pleno pulmón, mi subconsciente. Es curioso lo lento que pasa el tiempo cuando nos empeñamos en que se apresure, y lo raudo que se escapa cuando intentamos retenerlo pero, por suerte, la memoria nos devuelve los días que se escaparon veloces y nos los presenta vívidos, como recién estrenados, cada vez que 89 dejamos volar los pensamientos con un poco de vino y música suave. De esta forma he tenido a Manuel de nuevo en mi casa cada vez que me ha apetecido, he vuelto a verme reflejada en sus ojos color miel, su voz ha vuelto a acariciarme, a envolverme cálida y tersa, y el amargo aroma del café ha sellado, como solía hacer antes, aquellas conversaciones interminables que nos mantenían juntos, con las cabezas próximas, las rodillas juntas y el alma entrelazada. Así, entre recuerdos ciertos e inventados, a pesar de mi voluntad y contra todo pronóstico, se nos fue colando el verano, el final del curso y la marcha de Manuel. Llamó una tarde calurosa a mi puerta y me sorprendió con un ramo de margaritas amarillas, tan apretadas como los besos que yo hubiera querido recibir de sus labios. Me las tendió con un gesto indefinible y, mientras yo las colocaba con manos nerviosas en un jarrón con algo de agua y una aspirina, sus palabras asaetearon mi esperanza de volver a tenerlo a mi alrededor, y me dejaron vencida y lejana. Me dijo que se marchaba aquella misma semana y me comentó que yo era la primera persona de la que se despedía cuando yo hubiera traicionado todo aquello en lo que creo por haber sido la última. No recuerdo con qué palabras recordará nuestra despedida porque no soy consciente de lo que le dije, fue tan grande el esfuerzo que tuve que hacer para no rogarle que se quedara que no creo que me quedaran fuerzas para hilvanar frases amigables de despedida. Sólo sé que aún tengo grabado el ruido que produjo la puerta al cerrarse a su espalda, el sonido de sus pasos al bajar las escaleras y el del portal de la calle. Después sólo silencio. Todo el barrio volvió a llenarse de rumores, frases susurradas con maldad, “qué será de la fea ahora que él se va”, “la pobre, otra vez sola como antes”, se dijo tanto y tan cruel, que no quise que aquella suciedad me salpicara e hice todo lo posible por no prestarme a conversaciones en las que surgiera el tema. Apreté el paso, cerré el corazón en banda, me fingí ocupadísima, y viví aquellos días ausente e inaccesible. A través de los cristales de mi balcón vi marcharse a Manuel, detuvo su coche frente al quiosco de Laura y se quedó quieto mirando hacia el interior, donde ella debía estar haciendo lo mismo. No intercambiaron palabras que todo el mundo habría podido escuchar, ni utilizaron gestos que pudieran malinterpretarse, se miraron y eso bastó para que se comprendieran. Después el coche de Manuel se deslizó calle abajo y la esquina 90 lo hizo desaparecer, sin que mi cielo se desplomara ni dejaran de taconear los segundos en el viejo reloj del salón. Pero estaréis más interesados en saber lo que sintió Laura, cómo transcurrieron los días inmediatamente posteriores a su marcha, y he de reconocer que a mí también me sorprendió su fortaleza, su capacidad de autocontrol, porque yo me habría lanzado como una loca a la calle, habría corrido mientras me quedaran fuerzas detrás de su coche y le habría suplicado que me llevara con él dondequiera que se fuera. Ella salió de la tienda, como cada tarde, a disfrutar de los últimos rayos de sol, y volvió a abrazarse a la rutina de los días sin dar muestras de desánimo. Cuando dejé que mi curiosidad venciera a la sensatez que suele caracterizarme, me acerqué una tarde a la puerta de la tienda, justo cuando ella salía para apoyarse en el umbral, y me interesé por su vida con amabilidad, como quien pregunta la hora. Supuse que aprovecharía la oportunidad que le brindaba para desahogar la pena que debía sentir y derramar las lágrimas de su tristeza, creí que mis atenciones aliviarían el dolor que se había instalado en su corazón, pero sus ojos fueron francos al responderme. No dio muestras de comprender lo que deseaba que me contara hasta que, atrevida, se lo pregunté abiertamente. Ella sonrió con alegría y me sorprendió con las palabras más bonitas que he escuchado jamás. - Manuel quiso darme algo que nadie me habría entregado jamás. Sé que todas las mujeres que lo conociais deseasteis lo que yo tuve, pero habría sido injusto, ¿no crees? Nadie mejor que yo habría valorado lo que me hizo sentir, yo desconocía que pudiera ser capaz de amar de esta manera, entre suspiros, con el alma a flor de piel, descubriéndome cada vez que lo tenía cerca. ¿Sabes que desconocía lo que era el calor de un susurro, la premura del deseo, el hambre de unos besos, el sentir una mano buscando la tuya, el caminar al mismo ritmo? Yo he atesorado esos recuerdos y los saborearé mientras me dure la vida, porque nunca he experimentado nada tan intenso, tan imprescindible. Jamás le agradeceré lo suficiente el bien que me ha hecho y sería muy estúpida si dejara que la tristeza, el despecho o la amargura vinieran a manchar la luz de aquellos días. Mi vida es sólo un recordar sus besos, el camino de sus manos en mi cuerpo, la caricia de su presencia, el rumor de mi sangre cada vez que tenía frente a mí sus ojos. El resto son días que pasan, nada realmente importante. 91 Así que no sintáis lástima por Laura, no os compadezcáis de ella porque vuelve a estar sola, no busquéis una mirada triste en sus ojos cada vez que se le llene la tienda de chiquillos, ni penséis que sale a la puerta de la calle para ver si vuelve Manuel, porque ella tiene un tesoro que nosotros ni siquiera hemos llegado a imaginar en el mejor de los sueños. 92 Secretos de familia ALICIA PERAL FERNÁNDEZ Seleccionada 93 En la bendita ciudad de Orihuela, donde lo sacro y lo obsceno se confunden, famosa tanto por sus venerables Iglesias e hierática Catedral como por sus casas de moral distraída. Aún hay ingenuos que se preguntan como con el huevo y la gallina, qué fue primero, respuesta que el que conoce bien los vicios contra los que se supone lucha la Santísima Institución, continúa siendo uno de sus mayores debilidades. Pero al margen de la doble moral que inunda la ciudad, que no hace más que de escenario a esta historia, se presenta el personaje que será narrador y vividor de la misma, y así es como empieza Don Manuel a descubrir lo más bajo y lo más alto que esconde en su cajón de sastre la urbe de su nacimiento. I “Siendo los más morales los que no ocultan su vida nocturna, los que cogen el puente de plata que brinda la luna llena a la ciudad de las luces, empieza a darle a la húmeda mi compañero de fatigas, Joselito: - ¡Manolo!, ¿a qué no te imaginas a quién vi el otro día en el Azul?- a grito pelado, sin vergüenza,¿para qué?, no se dedica a esconderse en la primera fila de la Iglesia de Santa Justa y Rufina para que el cura no dude de su presencia. Mi silencio fue la mejor respuesta, no voy a tales lugares, si tuviera dinero me lo podría plantear, pero de momento mi mujer controla mis ingresos, así que era cierto que no tenía ni idea.- ¡A tú nenito!, el cabronazo no me quiso invitar a nada, se parece a su puto padre.- Mostrando su sonrisa amarilla limón. - Lo sabías, cabroncete, ¡y no dices na! 94 - Pues no, ¿de qué trabaja?.- el tipo para ser portero no lo cumplía ni de lejos, y el chico no parecía haber cruzado la acera, además, en el Azul no hay chaperos, que yo supiera. - Tranquilo que tu hijo sigue siendo un machote, es el “barman”- Sonaba cómica la palabra en este tipo hosco y moreno tintado a la puesta del sol, cuyo perfil era bien parecido al del eslabón perdido, orgulloso del pelo en pecho español. Sus palabras me supieron a gloria bendita, no es que tenga nada en contra de los mariquitas ni de las señoritas de burdel, pero si mi hijo no lo es no pienso quejarme. Cuando se percató que la conversación no iba a ir mucho más lejos, se cortó relativamente y me llevó a casa para dejarme en la puerta de mi infierno personal. ¿Qué le iba a decir al chico?, bien sabido es por todos, que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, situación difícil, no podía decírselo cara a cara, aunque lógicamente él tenía conciencia de que ya me habrían informado, así, cuando abrí la puerta, me dirigí al salón como todos los días, con la cabeza alta, y lo vi allí. Se escondía detrás de una revista, cuándo fue lo suficientemente valiente como para mirarme, le demostré lo que pensaba con una sola mirada, una sonrisilla de medió lado, y un guiño imperceptible para mi señora. ¿Qué le vamos a hacer?, guardaré el secreto, no está tan mal vivir a través de los hijos, había cumplido uno de mis sueños, claro que ahora tenía un sitio menos donde pensar echar una canita al aire, pero a lo mejor me caería un whisky gratis. La monotonía del lecho conyugal es algo horrible, aunque los gritos de la media noche de la vecina me vuelven loco, “menuda puerca, sabe que se oye todo”,bendita puerca pensé en contestarle a mi mujercita, pero ya tendría otras excusas para pelear, así contesté con un “sí querida”. Yo no diría que eso es ser un calzonazos, es ser inteligente, eso que me ahorro. ¡Oh Katrina!, eso es una mujer y lo demás son tonterías, alta, rubia, pero de verdad, y bien formada, eso de las curvas españolas es un bulo, una forma elegante para llamarlas gordas cuando cumplen una edad, y encima orgullosas, ¡Oh!,¡Katrina!, por tí me uniría a la Madre Rusia. - Buenos días.- voz suave y acento áspero, una combinación rara pero deliciosa. Cuando nos cruzamos en el ascensor sueño despierto que se abalanza 95 sobre mí y sonrío como un idiota, mientras ella algo incomoda mira a todas partes y sale rápidamente del ascensor, seguro que al igual que yo lucha contra sus impulso naturales, está loquita por mí. Solo suspiro cuando la veo salir, ay los hay con suerte, o con dinero según las malas lenguas. II Pasaron meses desde que supe de su trabajo, y lo único que conseguí fue preocuparme por el muchacho, pero preferí dejarlo en paz, “sabe lo que se hace, con 21 años yo ya estaba casado, y tenía la vida hecha y acabada” me decía para relajarme. Se iba siempre muy temprano, teniendo las clases por la tarde era fácil intuir que le toca turno de mañana, mucha gente va a desahogarse antes del tajo. Así pasaron un día y otro sin tregua, lo están explotando un poco, pero que cabía esperar de donde se había metido. Mi señora se hartaba de sus ausencias, espero que le paguen muy bien, le llaman continuamente al móvil y salía corriendo de casa, dejando por hacer lo que fuera, no creo que ser camarero requiera semejante disposición.¿Y los estudios?, no le pueden ir lo bien que debieran, es cierto que está estudiando la profesión del vago, Políticas, pero según he oído no es fácil, no me enorgullece, pero es mejor que meterse en la mafia de la trata de blancas, quizá la corrupción es parecida, pero al menos la política tiene mayor aceptación social, y seguro se trabaja menos. Uno sacrificándose toda la vida para que tengan lo mejor, y cuando lo tienen... Reflexionaba todo esto cuando llegaba a casa caminando, y como era normal el corazón me dio un vuelco al girar la esquina, mi edificio había sido tomado por la autoridad, Antonio estaba allí, compañero del instituto al que me dirigí con la cara desencajada, el también pareció asustado, pero de mí. - Lo siento Manolo, vas a tener que acompañarnos.- salió del área acordonada, alrededor no vi ni a mi mujer ni al chico.- tengo que hacerte unas preguntas.- me imaginé que podía ser, el chico se había metido en un buen lío, semejante disposición solo podía justificarse haciendo servicios extra a la mafia,¿sería por drogas, o por chulear a las putas? o lo que más temía, un 96 ajuste de cuentas, ya me enteraría en comisaría, no pude contener la pregunta de cómo estaban mi familia, pero no recibí respuesta. Subí al coche patrulla, en el asiento trasero, sentí la claustrofobia en ese espacio reducido, el cristal que me separaba de los conductores, las correas de los asientos y esposa que colgaban, aunque lo que más me preocupaba era los vecinos que me habían visto subir. En la sala de interrogatorios se pierde toda cortesía, solo me ofrecieron un cigarro, estaba tranquilo, si no me leía mis derechos quería decir que estaba fuera de sospechas, o quizá me equivocaba, que era lo más probable. - Dime, ¿qué tal era vuestra relación con la vecina de al lado?.- “era”, que quería decir con eso, evidentemente la buscaban a ella. Simplemente respondí que era cordial.- Los vecinos nos han dicho que os quejabais de ella, querías denunciarla por prostitución.- no paraba de dar vueltas alrededor de la mesa, aficionada técnica aprendida en las pelis de polis, y con el tópico bueno y el malo, Antonio preguntaba, y el otro tipo, gordo y sudoroso caminaba detrás de mí, no era buena señal que quisieran ponerme nervioso. - Mi mujer decía muchas cosas, pero sin pruebas no se puede hacer nada. - Su mujer tenía en una libreta un control de entradas y salidas de casa de su vecina- Ya me había hablado de esa libreta, pero eso no es una prueba, sigue siendo su palabra contra la de ella, la dejaba hacer por que así gastaba sus energías en otra cosa que no fuera reprocharme lo desgraciada que era su vida conmigo. - No hay que tenérselo en cuenta, no servia para nada, es como un hobby para ella. - ¿Y su hijo?¿sabe que eran amantes?.- no pude ocultar la sorpresa, que horror, mi nuera era mi fantasía erótica, ¿cuántas veces no había soñado por otro lado con eso? - Quizá sería mejor llamarlo proxeneta.- interrumpió el gordo en mi nuca.Y parece que se portó mal la puta, porque la ha dejado hecha una mierda.- tiró sobre la mesa unas fotos, cuando tuve fuerzas para salir de mi sorpresa y mirar, vi a otra persona, no era Katrina, era un muñón de sangre, le habían arrancado sus facciones a fuerza de navajazos, estaba desnuda y boca abajo, su cuerpo continuaba siendo hermoso y blanco como la luz del día, a pesar de los 97 moratones de distintos colores que estampaban su cuerpo, el charco de sangre la seguía detrás, parecía que la hubiesen arrastrado hasta el pasillo, donde situé la fotografía.- Mírala bien, recuerda como era y como es. El interrogatorio siguió en torno a preguntas sobre las que no tenía respuesta, o sobre las que se suponía que no las tenía, no podía decir nada del trabajo en el prostíbulo, la Mafía podía estar esperándolo fuera y no quería más problemas. Cuando me cansé de sus juegos, en un arrojo de valentía solté. - Si no tienen nada contra mí hijo, ni nadie de mi familia, más vale que nos dejen ir a todos.- sonrieron. - Es cierto, no te lo hemos dicho.- hicieron una pausa en la que se miraron divertidos, como si esperasen mi pregunta.- El chico estaba junto a ella cuando acudimos al aviso, nos abrió la puerta, lo que pasa es que él no quiere hablar, ahora mismo le estamos haciendo una evaluación psicológica a ver si es por el trauma.Era increíble que me tuvieran más de 20 minutos de interrogatorio y no me hubieran informado, es fácil manipular a través de la ignorancia, así no exigiría la presencia de un abogado, claro que en ese momento lo exigí, y solicité que me dejarán ver a mi esposa y a mi hijo, aunque solo obedecieron a la primera de mis exigencias. Después de la tortura psicológica de cuatro horas me dejaron junto a mi mujer, pero mi hijo pasó a disposición judicial. No pude soportar los llantos de mi mujer, sus gritos y agonías, ¿era mi culpa?, para ella era evidente, y eso que no sabía de la misa la mitad. No sabía si sentirme reconfortado o al borde de una crisis de nervios, mi hijo era incapaz de hacer algo así, pero si no lo había hecho, era muy posible que estuviera mucho más seguro allí dentro. Me sentía tan impotente, había dejado que todo ocurriera, y no había marcha atrás, ¿qué clase de padre he sido?. Caminando llegué a la puerta de la parroquia, necesitaba hablar con alguien, necesitaba paz, entré en busca de ella. No necesitaba llamar, la puerta siempre esta abierta. – Buenas tardes.- era un patio amplio ensombrecido por enormes naranjos, silencioso, solo se oía el canto de algunos pajarillos, un lugar perfecto para la meditación, para la confesión. - Buenas tardes, esperaba que vinieras a verme.- me brindó una enorme sonrisa. - ¿Ya te has enterado?, esperaba que tardase algunas horas más en difundirse. 98 - El padre Octavio está en comisaria, me ha llamado para decírmelo, ¿cómo estás?- mostró una cara preocupada y me cogió del hombro para darme ánimos. - ¿Te lo puedes creer?, era proxeneta, trabajaba en un prostíbulo...no me hago a la idea.- no lloré, no me quedaban fuerzas aunque la angustia me apretaba la garganta. - No tienes la culpa, nadie sabe donde andan sus hijos en estos tiempos que corren.- era una evidente falacia, que la mayoría sean malos padres no significaba que estuviera justificado, aunque yo era peor que todos ellos, lo que hubiera dado por gozar de la ignorancia exculpatoria. - Te equivocas, lo sabía, y le dejé hacer, es culpa mía. Concha tiene razón, debía haber sido un padre.- Le sorprendió la confesión.- Está metido en un buen lió y no puedo sacarlo del hoyo, recuerdo cuando tenía seis años y le sacaba de todos los follones en que se metía, era su héroe...- las lágrimas volvieron a recorrer mi agrietada cara. - No sufras, haré todo lo que está en mi mano para que salga bajo custodia hasta que se celebre la instrucción, moveré algunos hilos. - No lo hagas, está más seguro rodeado de policías que en la calle, seguramente es la cabeza de turco ¿sabes?, si sale equivaldría a una chivatazo. He pensado declararme culpable, quedaría libre de sospechas para sus “jefes”, pero si me equivoco pueden matarle a él también. - La mentira solo confunde, nuca deben pagar justos por pecadores, debemos perdonar siempre, recuérdalo, no fuerces las cosas, todo saldrá a la luz, y podreis descansar. - Si supieras algo, me lo dirías, ¿verdad? Padre. - Llámame hermano, es más apropiado ¿no crees?.- hizo una breve pausa pensativa.- Sabes que no puedo hablar, pero sí puedo encaminar hacia el bien a quién desea salvar su alma. No te puedo hacer promesas, pero rogaré por vosotros.- Tristemente era sincero, y creía realmente lo que decía. - Eso no será suficiente.- Me fui por donde había entrado, sin respuestas, sin ayudas, sin nada, solo con mi angustia y un hijo entre rejas. 99 III Pasaron las horas como días, y los días como meses, se decretó su ingreso en prisión hasta que comenzará la instrucción, a nadie parecía importarle que el chico no dijera ni una sola palabra, el abogado defendía su derecho a guardar silencio. ¿Qué clase de abogado puede defender a alguien con quien no habla?, le dejará que se pudra en la cárcel, pero no nos podíamos permitir un abogado. Por otro lado parecía prudente, la lengua podía perderle, y en vez de pasar 20 años en la cárcel, podía pasar la eternidad en el infierno. Mi mujer era quien solía visitarle en prisión, no me sentía con fuerzas para mirarle a la cara, pero finalmente me hice con fuerzas para verle. - Lo siento, es culpa mía, ¿cómo has llegado a esto?- miraba al suelo, y lloraba, me quedé en silencio, esperé a que me dijera algo. - Yo la quería, la quería muchísimo, es culpa mía, solo mía. - ¿Por qué no te declaras inocente?- mis ojos se humedecían. - No quiero morir. Papá no quiero morir. No vengáis, dejadme en paz, no quiero que os hagan daño a vosotros también. - Por Dios, ¿qué has hecho?, ¿cómo ocurrió?¿por qué?. - La quería, vosotros no lo entendéis, llevábamos un año saliendo. Fue ella quien me ofertó trabajo como camarero. Todo iba bien hasta que se enteró uno de los jefes de lo nuestro. Yo no sabía que cogía dinero de la caja de arriba, ¡sospechaban de los dos! Era tan hermosa papá, como los ángeles. - ¿Les robaba?, se vengaron y ahora tú pagas por ellos. Hijo mío cuanto siento haberte hecho esto, haberte dejado llegar a esta situación. - Tenía mucho miedo, me llamaba continuamente, sospechaban de ella, cuando me lo confesó no pude hacer otra cosa. - No tienes la culpa hijo, esta gente es muy peligrosa, haces bien callando. Perdóname. - No lo entiendes papá, yo se lo dije a mis superiores, yo fui su delator, nunca debió hacerlo, a las demás chicas les daban palizas salvajes, pero ella 100 era libre, tampoco necesitaba tanto dinero, tenía buena clientela, fue demasiado egoísta. - ¿Sabías que la iban a matar y no la protegiste? - Lo siento tanto papá. - Tú no empuñaste el cuchillo, no eres un asesino, cuidaremos de ti, no te preocupes.- lloraba espasmódicamente ante mis palabras. - Es que sí empuñe el cuchillo, la maté yo, desobedeció las normas, quién desobedece paga, yo obedecí, pero pago la penitencia de haber matado al amor de mi vida, por eso me quede allí, esperando a que exhalara su último aliento. Preparaba las maletas para fugarse, había ahorrado mucho robándonos a los demás, y esperaba que la recogiera para fugarnos juntos, qué romántico ¿verdad?, hicimos el amor, y después la maté, deforme su cara para no verla morir, y esperé a ver frenarse su abdomen en busca de la última bocanada de oxígeno. Si no me fui, fue por que quería que me pillaran, le dejé gritar todo cuanto pudo, quería que me cogieran, merezco estar aquí, me enseñaron a ser lo que soy, y me queda poco, no confían en mí, si fui capaz de traicionar a mi novia... - Eres un cobarde hijo de puta.- me levanté y salí de la habitación, a mi mente venían las fotografías del horror. IV Que irónico resultaba, me había sentido el padre coraje durante meses, para descubrir que mi hijo era el único criminal contra el que luchaba, me preguntaba si el Padre Arturo, mi hermano de sangre, conocía la confesión cuando me pidió que perdonara, pero no se lo preguntaría nunca, el silencio es su única respuesta, quien no tiene nada que decir, es mejor que calle. Ya no me importaba nada, a partir de ese instante dejé de ser padre y marido, hermano y cristiano, lo dejé todo, y me fui para no volver. Ahora no tengo nombre, solo soy un caminante sin camino, el borrón de lo que fui. La noticia sobre el suici- 101 dio del que fuera el hijo de Don Manuel, llegó a mis manos en forma de mantas de papel, pero yo ya no soy don Manuel, aunque lloré, porque cuándo lo fui, no lo aproveché, no lo hice bien, ahora mi dios es el olvido que se esconde en el poso de un cartón de vino, no ruego que me salven de la autodestrucción, quien lo intente no lo entiende, pues con la muerte de Manolo, renazco YO como el ave fénix, deja de existir el dolor, el miedo, el que no tiene nada no tiene nada que perder. 102 El regalo del calamar JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ROS Seleccionado 103 Paso una vez más por la carretera que bordea el puerto y por la ventanilla del coche, veo lo que viene siendo habitual desde hace ya varias semanas: Grupos relativamente numerosos de barcos de todas clases y tamaños que se mantienen aparentemente inmóviles en zonas no muy distantes de la bocana, tal vez a medio camino entre ésta y la piscifactoría, o tal vez mas allá. Suelen salir al mar a eso de las tres o cuatro de la tarde y en él permanecen hasta que se pone el sol o aún más, en estos días tan cortos del invierno levantino. Se trata claro está, de la llamada del calamar, ese ser casi transparente y de colores cambiantes que se muestra con su aspecto real sólo ante aquellos que tienen la ocasión de verlo aún vivo, en el mar, mostrándose a los demás con esa otra apariencia suya, blanquecina y opaca, propia ya de las pescaderías. Me dicen los marineros del puerto que aquí es casi una tradición navideña intentar llevar a la mesa un par de estas criaturas que, cada año por estas fechas, aparecen en el alguero1 próximo a la costa, pocas semanas después de que los últimos túnidos de la temporada nos hayan abandonado. También me dicen que esta vez hay pocos, si bien afirman que son grandes, claro que siempre hay pocos peces que pescar en opinión de los pescadores y sus capturas siempre son grandes, por lo que no doy mayor crédito a lo que oigo. Me gusta oír hablar de estas cosas a las gentes del mar, aunque sus relatos despiertan en mi una cierta inquietud, un deseo fugaz de ser también yo protagonista de sus historias y de que mi barco sea uno más de esos barquitos aparentemente inmóviles sobre el alguero, al atardecer. Hoy es sábado, acabamos de comer y mi familia, que ya ha oído hablar de los calamares en más ocasiones de las que hubiera querido, me recuerda mi deseo insatisfecho tantas veces expresado y me anima a salir unas horas a intentarlo, aprovechando que hace un buen día para ello. No hago pereza, cojo la bolsa con las cosas que me suelo llevar cuando salgo a navegar y me voy al puerto. El Miracle y yo salimos diligentes por la bocana y, ante mi desconocimiento de no saber donde está “el mejor” sitio, me dirijo allí donde parece haber más barcos. Siempre me ha dado 1. Alguero hace referencia a un fondo marino de algas, aunque en esta zona, muchos de los llamados algueros son realmente praderas de Poseidonia oceánica, que no es un alga, sino una planta fanerógama. 104 apuro entrar en una zona donde ya hay otros barcos pescando, e incluso adivino alguna que otra mirada con visos de reproche. Al fin y al cabo, paso a ser uno más con quien repartir el botín. Me pregunto cuantos de los presentes habrán hecho lo mismo que yo y de haber sido así, cual de ellos habrá sido el primer barco en llegar y, por tanto, en decidir con algún fundamento que es ésta y no otra la zona adecuada, que es precisamente aquí y no en otro sitio donde nos esperan los calamares. Pasa el tiempo y la verdad es que no veo que ninguno de los barcos que me rodean coja nada. Perdón, “una sepia pequeña” he oído decir a alguien que voceaba desde un barco próximo a otro. Yo tampoco cojo nada y además, dudo de lo adecuado de mi aparejo, que he hecho yo mismo: Una braza de línea de nylon con un plomo al final y a continuación, una de esas poteras de colores que corre libre por el hilo entre dos topes. Cuando compré la potera, recuerdo que me dijeron que casi pescaba sola. “Señores Porreros”2, oigo por la radio, “yo ya he cogido mi calamar, así que me voy”, con ese tono tan característico de los anuncios hechos públicos por los pescadores, entre la presunción y el legítimo orgullo de saberse dueño de una de las preciadas presas. Desde otro barco próximo oigo también decir: “hay que tener paciencia, tiene que hacerse de noche para que piquen”. Tal vez tengan razón. Mi calamar, en todo caso, no acude a la cita. Me quedo embobado mirando uno de esos bellísimos atardeceres de colores increíbles: amarillos, rojos, violetas… ¿cómo puede haber montañas de color rosa…?. Se está haciendo de noche y empiezan a producirse cambios muy rápidamente. Una neblina que desdibuja completamente el horizonte ha hecho acto de presencia, dando una especie de continuidad entre el cielo y el mar. También la luna llena ha empezado a surgir, por el Noreste, aún muy baja y aportando una luz entre rojiza y amarillenta que se escapa por entre jirones de nubes oscuras y alargadas, configurando un ambiente un poco fantasmagórico, inquietante incluso; pero no, ahí están las luces de la piscifactoría, allí el faro del Cabo de las Huertas con sus familiares destellos… uno, dos…. un, dos, tres…; estamos en casa y no hay nada por lo que inquietarse. Todo a mi alrededor es paz y lo único que oigo es el chapoteo del mar en el casco de mi barco, el golpeteo rítmico de alguna driza y, a lo lejos, el arranque del motor de algún barco vecino que ha decidido ceder en su empeño. Las estrellas también han llegado ya. Orión por el Este, Casiopea justo arriba…, están todas. He encendido la luz del tope del mástil y mirándola, veo que dibuja en el cielo una curiosa trayectoria con el movimiento del barco, como si quisiera entretejerse en alguna de las constelaciones. De repente, estoy casi deslumbrado. La Luna se ha elevado ya sobre las nubes que la medio ocultaban y su luz es ahora blanca e inten2. Se dice de quienes salen a pescar y hacen “porra”, es decir, no cogen nada. 105 sa. Resulta curioso comprobar la capacidad de adaptación de nuestros ojos. En tierra, esta luz pasaría casi inadvertida y aquí, sin embargo, no hace falta ninguna otra. La Luna, que ahora riela con fuerza en la superficie del mar, manda su reflejo justo hacia mí, haciéndome sentir beneficiario principal de su afán por iluminarlo todo. Ya no veo barcos en los alrededores, me estoy quedando solo y aún así, no me quiero ir. Estoy disfrutando de veras y llamo a casa para que no se inquieten. Me dicen por teléfono que me asegure de llevar al menos el aperitivo para mañana y yo les contesto que el calamar no parece pensar de la misma manera. Aún así, los leves tirones del plomo al arrastrar a veces sobre el fondo, mantienen la esperanza de que pudiera picar en algún momento. Da igual, con calamar o sin él, merece la pena haber salido y disfrutar de toda esta belleza. Hace frío, pese a que estoy bien abrigado. Supongo que mi calamar también debe estar helado, el pobre. La próxima vez, me traeré un termo con café con leche bien caliente. Decido finalmente volver a puerto. Soy definitivamente el último en hacerlo. Arranco el motor y veo que el Miracle va dejando una estela que, iluminada por la Luna, es más bonita y mucho más grande que de día. Es increíble cuanto cambia nuestra percepción de las cosas por la noche. La luz verde del espigón se distingue ya claramente sobre el resto de las luces de la costa. La roja no se ve aún. La verdad es que la roja no se ve bien nunca, a no ser que te aproximes desde el Sur. Me viene a la cabeza cuán importantes son estas dos lucecitas cuando se trata de entrar en un puerto desconocido. “Green to green, red to red, all is clear, go ahead”, al decir de los ingleses3. Equivocarse en esto, de noche y con un poco de niebla, puede suponer ir a parar contra el espigón si se descuida uno, en vez de entrar a puerto. Estoy ya en la dársena y me aguarda aún una sorpresa adicional. Al entrar en la calle donde está mi puesto de amarre, casi centrada y al fondo de la misma, veo la masiva Torre de Campello en todo su esplendor, iluminada con esa luz cálida y amarillenta que tan bien queda sobre la rústica piedra, y en el oscuro espejo del agua, su imagen nítidamente reflejada. La Luna también pone de su parte y aparece mucho más arriba y a la derecha, como un adorno cósmico. Fantástico. Vuelvo a casa sin un solo calamar, pero traigo conmigo un cesto lleno de sensaciones, de imágenes… y ¿acaso no es ese el mejor fruto del mar?. Tal vez todo haya sido un regalo de mi calamar, como si con ello quisiera compensarme y pidiera disculpas por no haber picado. Creo que saldré a pescar con más frecuencia. 3. En español hay un dicho casi idéntico, que además se usa como regla de gobierno al encontrarse con otra embarcación. Dice así: “Si da verde con el verde, o encarnado con su igual, entonces nada se pierde; siga a rumbo cada cual”. 106 Camellos en el aparcamiento ENRIQUE ROCHE COLLADO Seleccionado 107 Amanecía en el limbo de los gnomos y me disponía a despertarme con el suave canto de las ninfas que anidaban en el jardín de mi casa ubicada en frente del mar. El sol lucía radiante como un bebé contento y ya estaba enfundándome mis zapatillas de deporte para salir a hacer un poco de ejercicio. Solía correr por la orilla del mar para poder aspirar la suave brisa que aportaba miles de matices y olores, lo que me permitía divagar y seguir soñando mientras sudaba la camiseta. Al acabar me esperaba la benefactora ducha y un pequeño tentempié en el confort del hogar. Los “churumbeles” se iban preparando para ir al colegio y ser alguien de valía en el futuro, ya que esta sociedad, si bien era extremadamente justa, era también muy exigente con sus miembros. Una vez a solas en el hogar tomé la prensa que ya estaba encima de la mesa y procedí a recorrer con mis pupilas las excelentes noticias que estaban escritas. Era extraordinario vivir en un mundo sin guerras ni odios, donde cada ser humano conocía sus limitaciones a la hora de funcionar. Luego, recogí un poco la cocina y bajé al garaje a coger mi coche eléctrico no contaminante. Conducía sin prisa, escuchando mis baladas favoritas en la radio, mientras que las flores crecían exuberantes en el arcén de la carretera y los pajarillos revoloteaban saludándome al pasar. La Universidad tenía un amplio aparcamiento y procedí a dejar mi vehículo siguiendo las amables indicaciones del guarda de seguridad, que con su radiante sonrisa me saludaba todos los días. Acometí mi jornada laboral dirigiéndome en primer lugar a mi buzón, donde me esperaba la correspondencia. Por la escalera me encontré con algún compañero de mi Unidad, un futuro Premio Nóbel sin lugar a dudas. Era un lujo estar rodeado de tanta calidad científica y de tantos cerebros preclaros. Me sentía un poco empequeñecido ante tanta sabiduría, pero sabía que algún día algo se me pegaría y podría codearme con ellos, dirigirles la palabra e incluso participar en algún proyecto conjunto. 108 Un aroma de frescor inundaba el edificio. Tenía una carta del Ministerio y otra del Gobierno Autonómico. Seguro que eran respuestas a los proyectos que había solicitado y como no podía ser de otra forma, me contestaban en las fechas y con la puntualidad que les caracterizaba. Esa mañana tenía la habitual sesión de datos con mis compañeros de Unidad, también Premios Nóbeles, pero quería saber lo que encerraban esos sobres antes de nada. Así que corrí raudo y veloz, cuan gacela perseguida por el guepardo, y me encerré en mi despacho para devorar con avidez las noticias que encerraban esas misteriosas misivas. Abrí en primer lugar el sobre que venía del Ministerio. Ante mis ojos se abrió un informe detallado de mi proyecto, punto por punto. Era un informe muy profesional, se veía que al evaluador no se le había escapado detalle. Mis pupilas iban recorriendo las líneas, leyendo y entreleyendo para sonsacar los puntos clave. Las críticas eran bastante buenas, me iba sintiendo satisfecho a medida que avanzaba en mi lectura, pero todavía no había llegado al veredicto final y por eso estaba aún un poco intranquilo. Al terminar la última hoja, allí estaba el párrafo enarbolando una evaluación favorable: tenía concedido el proyecto. Ahora bien, el presupuesto estaba un poco hinchado y me recomendaban que lo redujera en un 20%, pero por lo demás parecía que el proyecto había gustado. El dinero iba a ser ingresado para el año siguiente. Bueno, estaba feliz por disponer de esta oportunidad, no iba a defraudar en absoluto y me iba a volcar en cuerpo y alma con esta línea de investigación, que por fin iba encontrando una justa subvención. Enseguida, dirigí mi mirada al sobre del Gobierno Autonómico, como si de una tabla de salvación se tratara. Y la verdad es que no era para menos, aunque tenía la ayuda del Ministerio, el resto del año tenía que pasarlo con lo que el Gobierno Autonómico me diera, si es que me iba a dar algo. Esa carta encerraba la respuesta y con un nerviosismo parejo si cabe procedí a abrirla. Mis ojos se iban a salir de las órbitas buscando la ansiada frase de la concesión afirmativa y allí estaba al final, en letra negrita, el proyecto había sido muy bien valorado. Así que tenía cubiertos los gastos de investigación por este año hasta que empezara con el proyecto del Ministerio. Esto eran buenas noticias y como era de esperar corrí veloz al laboratorio a comunicar la noticia a mis becarios. Estos se pusieron muy contentos, eran dos chicos y una chica y la verdad es que estaban esperando esta noticia para poder continuar con las investigaciones, pues ya teníamos que reponer el material y los reactivos gastados y estas ayudas venían como agua de mayo. El tiempo apremiaba y debíamos darnos prisa si no queríamos perdernos la interesantísima sesión de datos. Así que corrimos ligeros a la sala de reuniones, donde se 109 iban acumulando los eminentes científicos que formaban el entorno de mi Unidad. Entré empequeñecido ante tan abrumadora abundancia de materia gris. Se respiraba en el ambiente un aire de sabiduría y aspiré profundo con la idea de incorporar a mi cerebro un poco de esa inteligencia que rezumaba por sus poros. Incluso hubiera lamido su piel para poder impregnarme de ese saber que con tanto esfuerzo habían conseguido. No me atreví a comunicarles la noticia de las concesiones de las ayudas, ya que ellos andaban sobrados de subvenciones y de dinero, eran Nóbeles, y para qué quería yo, simple y miserable mortal, distraerles con esas menudencias. Empezó la sesión de datos con la exposición de Ricardín, un becario, que ya desde sus más tiernos comienzos apuntaba a pertenecer a ese exclusivo Club de los Nóbeles. Fue una exposición perfecta, con su introducción, su metodología, sus resultados y su discusión. Le había salido todo a la primera y los resultados cuadraban perfectamente con la hipótesis planteada y con la discusión emitida. Desde luego, este chico llevaba una trayectoria impecable y en esta línea seguro que iba a llegar muy lejos. Luego vinieron las preguntas, una avalancha, y Ricardín respondió como un auténtico profesional, seguro y preciso como el fusil de un francotirador. Acabada la sesión de datos tenía que regresar al laboratorio para atender las tareas administrativas encomendadas por mi Unidad. No es que me emocionaran, pero al final de mes tenía una compensación económica que siempre era de agradecer, sobre todo si estas labores te quitaban tiempo de docencia y de investigación. Así que me reuní con el administrativo que ya tenía preparado un montón de documentos que tenía que firmar antes de enviar a los organismos oficiales correspondientes. Volví de nuevo al laboratorio para poder reunirme con mis estudiantes, todos los días les dedicaba un tiempo para repasar experimentos, ver resultados y discutir su interpretación con ellos. La verdad es que las cosas iban saliendo y que iba generando mi pequeña parcela de conocimiento poco a poco. Ni mucho menos llegaba al nivel de los Nóbel de mi entorno, pero con modestia conseguía ir generando algunos resultados, que posiblemente publicaría en alguna revista de índice de impacto miserable, pero suficiente para seguir avanzando. Por ello, podía considerarme un hombre afortunado. El estómago me recordó que era la hora de comer, así que me dirigí rápido al restaurante de la Universidad a degustar los manjares que allí se cocinaban todos los días. Como siempre, la comida estaba estupenda y muy bien condimentada. Me senté solo a comer, no quería ubicarme en ninguna mesa con los Nóbeles de mi Unidad, ya que no quería interrumpir sus elevadas conversaciones 110 sobre cómo curar el cáncer en el mundo o cómo erradicar el problema del hambre en el planeta. Me daba un poco de vergüenza intervenir en tan excelsas conversaciones y por ello prefería la soledad de la mesa, aunque siempre intentaba agudizar mi sentido del oído para intentar captar alguna información privilegiada que indirectamente me ayudara a reorientar mi humilde línea de investigación. Después de tomar un café, me dirigí de nuevo a mi despacho para intentar escribir algunas líneas de un capítulo de un libro al que unos editores del País de los Duendes me habían invitado. También tenía pendiente la escritura de un manuscrito con alguno de mis humildes resultados, aunque no me había metido todavía en faena. Así que me quedé pegado al ordenador unas cuantas horas, esperando la llamada de los míos intentando reclamar mi presencia en casa. Y la verdad es que hoy hacía una tarde magnífica y apetecía salir. En efecto, mi mujer me llamó y me invitó a venir antes a casa para dar una vuelta por la playa antes de ir a cenar. Igual con suerte veíamos algún gnomo o alguna hada volando, lo que siempre hacía mucha ilusión a los niños. Así que decidí cerrar mi sesión de ordenador un poco antes para poder disfrutar de la familia, de un paseo tranquilo, de una cena en compañía y de una velada leyendo algún cuento antes de ir a la cama. Había que madrugar y mañana de nuevo sería un día muy duro. Así que me entregué a los brazos de Morfeo para que con su arrullo me diera las energías para poder comenzar la nueva jornada. Sonó el despertador y me levanté sobresaltado. Hacía tiempo que no soñaba algo tan idílico y tan agradable. Últimamente mis sueños se habían vuelto algo monótonos y siempre acababa partiéndole la cara a alguien. Hoy había amanecido nublado y con amenaza de lluvia, así que mejor no iría a correr a la playa no fuera a ser que me pringara de barro hasta las rodillas y echara a perder mis flamantes zapatillas deportivas. Así que me incorporé al ajetreo doméstico para preparar los desayunos, hacer las camas, ducharme, arreglar a los críos y salir, al final, todos zumbando para el cole y para el trabajo. Todos los días la misma carrera de obstáculos. Los niños iban contentos al colegio. Les había contado la bola de que el estudio les haría ser unos hombres de bien y todo eso, aunque con los ejemplos que teníamos en nuestros dirigentes políticos me daba la mala conciencia de que les estaba tomando el pelo. En cualquier caso, ya crecerían y se darían cuenta de la realidad y que la diferencia entre los incompetentes de arriba y los de abajo residía principalmente en las influencias que los primero tenían para no ir a dar cuentas a la justicia. 111 Sin arreglar la cocina, bajé a toda prisa para coger el coche y llegar cuanto antes al trabajo. Iba por caminos vecinales con la idea de evitar los atascos matinales y no tragarme el humo contaminante de todos los coches, incluido el mío, que a la misma hora teníamos un mismo objetivo: ¡llegar!. Además en mi caso particular el problema era más delicado, ya que si me retrasaba un poco no encontraría sitio en el aparcamiento de mi Universidad, que solía saturarse a los pocos minutos. Básicamente a las 9:15 AM uno podía olvidarse de aparcar el coche allí y debía buscarse la vida en un descampado que estaba a 5 min a pie. Tuve suerte, parece que aún quedaba sitio. Saludé al guardia de seguridad que ponía cara de preguntar cuánto faltaba para el fin de semana y qué había hecho él para merecer esto. Camino del buzón me cruce con la variada fauna y flora que campea por mi Unidad. Generalmente gente que no investiga mucho, pero eso sí, son muy buenas personas, al menos eso es lo que el Jefe suele comentar. Lo curioso del asunto es que cara a la galería, todos son buenísimos, al menos eso era lo que ellos mismos decían, aunque luego las bases de datos de publicaciones (Medline) parecían ignorar tanta calidad suelta. Posiblemente publicaban en otras esferas diferentes de las que yo solía frecuentar y se medían por otras escalas que yo desconocía en su totalidad. En cualquier caso poco podían aportar a mi línea de trabajo, por lo que procedí a un saludo indiferente, pero lleno de ironía. Había que hacer un poco de teatro y no contrariarlos, ya que eso sí, ciencia no harían mucha, pero influencias tenían un montón y si les entrabas por el ojo izquierdo, te la habías jugado. Pasando por mi buzón recogí 2 cartas, una del Ministerio y otra del Gobierno Autonómico. Imaginé que serían las respuestas de concesión de los proyectos que había solicitado. La del Gobierno Autonómico llevaba un ligero retraso de 7 meses, pero parece que eso entraba dentro de la normalidad de funcionamiento de esta respetable y respetuosa Institución. Me imaginaba a los dirigentes de turno en las alocuciones, haciendo campaña ante los ciudadanos, llenándose la boca diciendo lo bien que habían invertido en la investigación y lo bien que habían hecho las cosas. Abrí en primer lugar el sobre del Ministerio y lo primero que hice fue ver si tenía la concesión. La respuesta era negativa, o sea no me habían dado el proyecto. La carta ocupaba apenas un folio y constaba de un párrafo en el que con una terminología vaga y poco precisa enumeraba las razones por las cuales el proyecto me había sido denegado. Había pocas alusiones a puntos concretos del proyecto y más que una carta evaluadora, parecía la Editorial de un periódico de provincias. De todas formas había una frase al final que indicaba que la productividad del investi- 112 gador principal había sido baja durante el último año. Bueno, bien era verdad que sólo tenía 2 publicaciones y sólo contaba con 2 becarios que encima no tenían ni beca y venían por las tardes a trabajar y a adelantar lo que podían en el proyecto. Una de las publicaciones hacía referencia a la generación de tumores en animales transplantados. Los tumores aparecían a los 3 meses. Si uno repite el experimento al menos 4 veces para asegurarse de la validez de los resultados, se encuentra que un año para realizar este trabajo es un plazo de tiempo más que razonable. Bien es verdad, que si te inventas los resultados puedes reducir muy considerablemente dicho tiempo y aumentar consiguientemente tu productividad ¿Sería esto lo que quería decir el evaluador? En cualquier caso una lectura detallada del proyecto podía dar muchas indicaciones al respecto, señalando que los experimentos llevaban un tiempo que era imposible reducir. Empezaba por tanto a dudar si la persona que emitía esas críticas había leído y comprendido el objetivo de la investigación. De todas formas, la carta de la evaluación me llegaba fuera del plazo de reclamaciones, saltándose a la torera mi más elemental de derecho a la réplica y a la pelea por mis intereses. Miré por la ventana preguntándome si estaba en algún país tercermundista, pero el ambiente en el exterior era el de cualquier país europeo: coches, tiendas, jardines, gente bien vestida… Luego procedí a abrir la carta del Gobierno Autonómico. Aquí había tenido suerte, me habían concedido el proyecto, aunque era una lástima que me enterara de esto con 7 meses de retraso, serían cosas del correo. El tema era que no iba a cobrar el dinero inmediatamente y debería pedir un anticipo a la Universidad. Como era verano, el trámite se iba a demorar y posiblemente dispondría del dinero un mes antes de enviar el primer informe, que eso sí, había que hacer puntualmente. Si hubiera sabido de la concesión desde principio de año, quizás mi informe sería un poco más jugoso, pero la ignorancia de la concesión y la no disponibilidad de fondos no me habían permitido avanzar a la velocidad deseada. Igual aquí también había que inventar resultados como en el caso del Ministerio, coincidencias de la vida. Después de muchos años en el extranjero y de ver cómo funcionan las cosas en países de referencia, no pude evitar echar nuevamente una mirada por la ventana para ver si en el aparcamiento en vez de coches habían aparcados burros y camellos, pero no, eran auténticos automóviles: un país moderno con un sistema de financiación científica de submundo subdesarrollado. Bueno, al menos tenía una ayuda económica que debería gastar en un tiempo record inflingiendo alguna que otra norma ética y con el fisco. De todas for- 113 mas y sin mucho entusiasmo, procedí a comunicárselo a mis estudiantes, que se pusieron relativamente contentos. Al menos podríamos ir tirando para este año. Imaginé como de costumbre, que no habría sesión de datos, ya llevábamos así más de 2 años y es que al enchufado del jefe no le gustaba enseñar sus resultados en público, no fuera a ser que se los copiáramos. De todas formas en la última sesión de datos de 30 personas, ninguno abrió la boca y sólo yo estuve un cuarto de hora preguntándole al susodicho. Igual eso le escandalizó y decidió cerrar esta ofensiva actividad, que por otro lado era una práctica habitual en otros laboratorios del planeta. Volví a buscar a los camellos por la ventana. Volví a mi despacho para seguir con los trámites administrativos que ocupaban una buena parte de mi tiempo. Ya llevaba alrededor de una semana rellenando informes y estadillos al ordenador para pedir no sé qué informe de solicitud. Lo más gracioso es que hace un año había rellenado unos informes similares y volvíamos a la carga con lo mismo, eso sí en otro formato, por lo que lo del año anterior no valía. Además había un montón de directrices sin aclarar y de puntos oscuros, que con mucha imaginación debía de ir completando. La reunión con los estudiantes debía posponerse, esta semana, como la anterior. Luego resulta que te critican de una productividad baja, pero eso sí, en labores administrativas soy el rey, aunque lastimeramente a fin de mes la cuenta bancaria no refleja el tiempo invertido… Volví a buscar más camellos a través de la ventana, pero ya de forma insistente. Llegó la hora de reponer energía comiendo, así que me dirigí al bar de la Universidad a hacerme con un bocadillo de pan gomoso con algo dentro y un bote de Coca-Cola, más que nada por lo de la cafeína. Volví rápido al despacho para comerme el tentempié allí, pues aún me quedaba mucho trabajo por realizar y quería acabar antes de las 8 de la tarde a ver si podía por un día pasar un rato con la familia. De repente sonó el teléfono y de las más altas instancias me llegaron nuevas instrucciones urgentes de que había que rellenar no sé cuantos formularios más y que todo debía estar para mañana a primera hora. Colgué el teléfono y volví a buscar, ya con tozudez, más camellos por la ventana, pero seguía sin verlos. Estaba claro que hoy iba a ser un día cargadito, los experimentos podían esperar, la burocracia era ahora la gran prioridad. Descolgué el teléfono, marqué el número de mi casa y comuniqué a mi mujer que hoy no me esperara para cenar. 114 Los amantes del eclipse solar TOMÁS MUÑOZ GARCÍA Seleccionado 115 Dos, como todos los amantes. Uno, lucero del alba, engendro de luz y energía, inspiración de esos cotidianos diablillos llamados horarios. Otra, musa de poetas y soñadores, patrimonio de los imposibles, reina de la noche. Cuentan que se conocieron una mañana de hace miles, millones de años, cuando ella, inesperada, se cruzó en el camino de él. Él, tan seguro de si mismo y de su ruta, creyó imposible tal error de cálculo. Ella, en un primer momento entristecida por llegar tarde a dormir, se sorprendió al encontrar tan luminoso caballero en su ruta. Ella sonrió... y entonces él sintió el reflejo de su mismo calor en su iluminada piel. Cuentan que ahí fue donde empezó todo. El encuentro fue breve, apenas unos minutos, pero no pasó inadvertido para quienes andaban por allí. Los padres de los abuelos de la humanidad fueron testigos de este bello encuentro, y así se lo hicieron saber a sus descendientes, aunque más tarde caería en el olvido. Pero los dos amantes sí se recordaban. Él a ella, ella a él. Como todos los amantes, se sorprendían creyendo ver al amado ser en otra estrella, o en otro satélite, para en un desliz de la órbita darse cuenta que tan solo era un reflejo de aquel ser. Quién no ha visto, al fin y al cabo, el rostro de un viejo amor en otro cuerpo, perdido en cualquier calle principal. Desde aquel día, él brilla con intensidad cariñosa, pues ella le confesó, en uno de sus encuentros, que sentía su brillo en la piel. Ella, impaciente por verle resplandecer, y como promesa de amor fiel, dejó un lado de sí misma oculta para los humanos, como una coqueta virgen que insinúa sus encantos pero reserva éstos al ser amado. Pero seguían separados. Condenados a mirarse, castigados sin tocarse. Muy de tanto en tanto consiguen juntarse. Son mañanas afortunadas para el amor, para el mundo y para ellos. Poco a poco los dos se van acercando, el uno al otro, despacito. Hasta que en un éxtasis de amor galáctico, pare- 116 cen fundirse en un solo cuerpo astral. Los humanos, que siempre gustaron de eufemismos, bautizaron aquel fenómeno con el nombre de eclipse solar. Y algunos, conscientes de los vaivenes e influencias del amor, lo recibían con miedo. Incluso algún agorero lo asoció a cataclismos, a catástrofes. Ya veis, siempre existió quien recibió el amor con recelo. Siempre hubo quien levantó suspicacias hacia los besos. Entre las criaturas de la tierra se empezó a comentar aquello. De los cuenta cuentos, de los juglares y astrólogos, empezaron a surgir historias que cargaban de culpabilidad tan tierno amor. ¡¡Menudo problema si la luna estuviera siempre con el sol!! Qué sería de nuestros horarios, de nuestras hipotecas, de nuestros calendarios. Qué raros aquellos sabios que creían que amor era siempre estar al lado. El destino, por unanimidad, decidió como medida cautelar, que la tierra ocultara de vez en cuando el sol a los ojos de la luna. Por ver si esta se olvidaba de aquel, para ver si lo daba por perdido. Gusta el destino siempre de separar amores, aunque hay quién dice que hace mucho por juntar amantes. Como planeta, interponerse entre tu satélite y tu estrella es algo parecido a que un hijo se interponga en el amor de dos padres. Un complejo de Edipo o de Electra nunca superado. No deben quedar psicólogos de guardia en la galaxia. Nadie hace nada por ayudar a nuestra esfera azul. Y esos días para la luna son días tristes. Se oscurece hasta pasar casi inadvertida, y uno diría que se le va la vida mientras se apaga. La tierra le tapa el sol. Los humanos llamaron a esto eclipse lunar. Total, parcial o penumbral. Algunos seres sensibles de este planeta, sienten la tristeza de ambos en ese instante. Los hindúes, que son gente con bastante sentido de la inteligencia emocional, lo consideran algo catastrófico. Y ahí sigue la historia. Dos, aprendiendo a vivir con un amor imposible. La distancia, el tiempo y una bola habitada los separan. Pero de vez en cuando vuelven a tener encuentros fugaces, y hay entre nosotros, habitantes de esta bola, quien lo empieza a ver con buenos ojos. Como tú y yo sentados aquella mañana de naturaleza en octubre. Nosotros les entendemos. Vimos el eclipse solar. Los amores de amantes siempre tienen un antes, pero jamás firman un después. Tampoco un nunca. Y sí, suele haber planetas de por medio. Siempre fueron más bonitas las historias de 117 amor que se escriben con renglones torcidos, los de la relatividad, o los de la metafísica, los de la ciencia, los de la técnica, los de la casualidad. Los de ¿Dios? Es la extraña incertidumbre de la distancia. Y tú y yo seguimos sin saber cuándo será nuestro próximo eclipse, por que ya ni la ciencia nos entiende. Tú y yo andamos perdidos en un antes, en un pasado. Andamos perdidos en una historia que cada uno dice haber superado, aunque con nuestras miradas nos neguemos que esté enterrado. Debe ser algo consensuado esto de las tristes historias, pues quizá estemos condenados a mirarnos. A ser dos amantes enigmáticos. Dos amantes condenados a verse a diario. A dar vueltas siempre entorno a un planeta que no hay quien entienda. Un planeta a veces cruel, a veces tierno, pero nunca fiel. Un planeta encantado y a la vez encantador. Allí arriba la luna y el sol nos miraban y nos entendieron... - Claro, igual que tú y que yo en esta mañana de naturaleza les entendemos a ellos, ellos nos miran y nos entienden a nosotros. – Lo dijiste con tal suavidad que mis oídos quedaron dulcificados. Yo sonreí. Cómo explicarte que también estaba pensando lo mismo. - ¿Te imaginas al sol diciéndole “hasta el próximo eclipse” a la luna? ¿Despidiéndose de ella, sin saber cuando será la próxima vez que se encontrarán? – Y nos quedamos en silencio. Me quitaste las gafas de las manos y miraste al sol. Rompí el silencio. Cambié el registro, como cuando imito a Vito Corleone – Querida, no se cómo ni cuando, pero esto volverá a pasar. Aunque tengamos que esperar al próximo eclipse solar. Y tu reíste. Y yo también reía. Alguien nos entiende en la Vía Láctea. - Bueno, son las 9:30 de un 3 de octubre. Apunta esta fecha. De un lunes. - Vale. – Y pensé que cuando uno siembra ilusiones, recoge casualidades.Nos veremos en el próximo. Terminamos de recoger aquel campamento, desmontamos los restos de un fin de semana casi perfecto. Y emprendimos el camino de vuelta. El último octubre ya quedó atrás. Es una buena ironía que dos amantes, cómplices de aquel encuentro, sean los que nos marquen las distancias. Los que 118 nos aten al tiempo. Y el espacio nos hace tan poquitos guiños que parecemos olvidarnos. Se interponen entre nosotros toda clase de cometas, tantas estrellas fugaces, que las dudas crecen en todas partes. Y viene la primavera. El sol, como si con su calor quisiera ser poeta, pinta los jardines de colores. La luna nos sonríe en noches despejadas, destacando entre todas las estrellas. Porque fuimos tachando jueves del calendario. Superando estaciones. Superando también ese andén en la vía del tren. Ese adiós, que sin ser un hasta luego, sabemos que lo es. Superando las semanas, las rutinas, los diciembres, los febreros. Superándonos cuando nos vemos y no somos compañeros de avión. Que divertidas las casualidades. Los amores de amantes en los que siempre hay dos. Claro, dos, como todos los amantes. La luna y el sol llevan siglos apostándose primaveras a ver cuando y cual será el próximo disparate. Saben lo que es este amor. Como lo supimos nosotros al encontrarnos. Amor de amantes. Tendremos más eclipses, es pura física, exacta e irrefutable. Siempre existió química entre nosotros. Como entre la luna y el sol, los dos eternos amantes. 119 120 Índice Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Premiados y seleccionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 El hijo pródigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Adagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 El avatar de un relato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 El tren nunca para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Lo que más me asusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Desde Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Mater dolorosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Señor Gnembe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 El rastro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Mi vida es sólo un recordar sus besos . . . . . . . . . . . . .83 Secretos de familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 El regalo del calamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Camellos en el aparcamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Los amantes del eclipse solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 121 122 Se acaba de imprimir este libro: “Atzavares” en los talleres de Alfagràfic el día 4 de diciembre de 2006 123