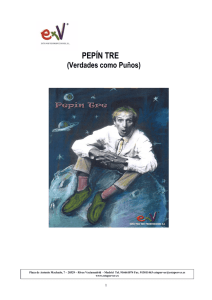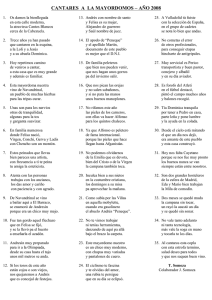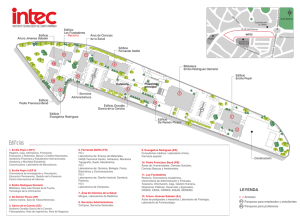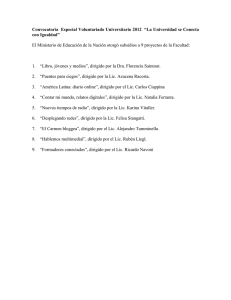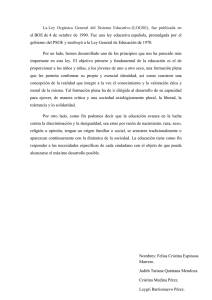El Piano de Cola
Anuncio

2 EL PIANO DE COLA PRÓLOGO Promulgan los existencialistas, que el hombre es un ser arrojado al mundo, y es cierto. La angustia, en palabras del filósofo Kierkegarrd, se refiere a esa sensación, y la distingue del temor porque a diferencia de éste, la angustia no posee un objeto definido y nace de las posibilidades y garantías que nos ofrece la existencia, y de eso nos habla Magda en su novela, del hombre arrojado al mundo con todas sus angustias, pero también con sus miedos. Aunque ellos sostienen que es el hombre quien crea el significado de su vida, aquí nos daremos cuenta que son las circunstancias, los momentos que nos toca vivir, los que realmente dan un verdadero valor a nuestra existencia, y el hombre, es solo un instrumento. Pero la obra de Magda alcanza mucho más. Enfrentarse a los tiempos del caciquismo y del señoritingo con una pluma como montera, es algo complejo a la vez que valiente. La historia que nos narra tiene su origen en uno de tantos conflictos entre el poderoso terrateniente y el débil obrero, pero ese enfrentamiento es solo un detonante para luego envolverte en el argumento de la obra. Una narración intimista sobre unos personajes bien perfilados, Magda mantiene como telón de fondo, con el rigor que caracteriza siempre sus obras, el escenario de la Guerra Civil Española y la Gran Guerra, un largo periodo vergonzoso para la humanidad y nuestro país en particular, donde los hombres y mujeres se veían abocados al sufrimiento infinito y al duro esfuerzo por sobrevivir, en unos tiempos difíciles y convulsos, y donde el acto de los hombres tenía la misma crudeza que la historia misma. Si para un escritor resulta complejo revestirse de la impostura que sustenta el perfil de cada uno de los personajes que componen la historia, y cederles también, una parte muy recóndita de uno mismo, más lo es construir una obra con diferentes voces, y cuando hablo de diferentes voces no me refiero solo a dos, que hasta cierto punto podríamos calificar de algo bastante habitual. Magda consigue incluir hasta tres narradores en su obra y los orquesta de forma inmaculada. A través de la historia nos encontramos con la voz de Felisa, la de Pepín y la del narrador omnisciente, y es que El piano de cola no tiene un solo personaje principal, todos ellos lo son y ahí lo excepcional, lo original de la obra. Pero lo novedoso de la misma lo encontramos en la forma cómo Magda nos presenta, uno a uno a todos ellos, cómo utiliza la retrospectiva para afrontar una misma situación bajo la perspectiva de los distintos personajes que transitan por ella, y cómo consigue que todos se conviertan en elementos principales de la trama, donde campan sobre un escenario perfectamente cincelado, con 3 la descripción justa, con la voz adecuada, creando una excelente ambientación que te sitúa con verdadero calor en la época narrada, sin tener que esforzarte en imaginar nada, pues esa nada, surge de forma espontánea y con gran nitidez de entre las líneas construidas con verdadero amor y arte literario. Ha utilizado una técnica que engancha desde la primera página. Los personajes dan vueltas con sus recuerdos sobre un mismo eje, sobre un único lugar. Les asaltan idénticos recuerdos: La casa grande, la casa del abuelo, el perrito Trisqui, Elisa, el invernadero, el sillón de mimbre, los castaños y los paseos con el abuelo, en el entrañable enclave de Colloto. Todo ello, obliga al lector a convertirse en un observador participativo, pues los tiene presentes en cada línea, en cada página, en todos y cada uno de sus capítulos, una técnica que me recuerda a grandes maestros de la literatura. Es una magnífica obra que rezuma soledad, miseria, nostalgia, amor, crudeza, guerra, calamidad, esperanza, desamor, odio. Escrita con el corazón, para que llegue, llanamente, al de todos los que tenemos la suerte de tener en nuestras manos su trabajo. Aglutina todos los sentires del alma, como declamé en uno de mis poemas. Saltan las lágrimas en ocasiones y produce profunda congoja, pues la narración alcanza un feroz ambiente de empatía del que no puedes huir, tampoco querrás hacerlo, aunque sí desearás cambiar el sino de la historia, pero la historia escrita por Magda no cambia, por suerte para todos. La narración es sencilla, lineal, pese a esa técnica que nos regalan las distintas perspectivas de Felisa y Pepín. Narrada con la tranquilidad y el sosiego fruto de la experiencia y la brillantez que nos sorprende con un final inesperado, desconcertante y que te deja con una enorme desazón, porque consigue que tú, seas ellos. Es una novela para leer con calma, para disfrutarla con paciencia, frente al fuego de una chimenea en las tardes-noches otoñales, en soledad, porque crea una comunión increíble entre el lector y los personajes. No es corta, es de la medida exacta y justa. A lo largo de mi vida como lector, me he quedado sorprendido del jugoso y enriquecedor contenido de las novelas cortas. Sintetizan la esencia que desea transmitir el escritor, como El piano de cola, que nos obsequia con esa fuerza narrativa propia de Magda, esa rica prosa, ese culto vocablo, con la sencillez de quien respira. AMANDO LACUEVA POVEDA Escritor de novelas de Ciencia Ficción y Poeta. Autor de las novelas EL TRIÁNGULO VIKINGO Y EL SEXTO SOL Director de la Revista Literaria “RESEÑAS LITERARIAS” 4 Estas letras están escritas como homenaje a la ciudad de Oviedo y al pueblo de Colloto. Lugares entrañables donde desperté a la vida. EL PIANO DE COLA 5 FELISA 1 Mi padre se suicidó de un tiro en la boca el día que yo cumplí cinco años. Casimira, la criada que me cuidaba, me había puesto un vestido blanco, lleno de volantes y cintas, se entretuvo en peinar mi pelo lacio con unos tirabuzones que le costó un esfuerzo sobrehumano conseguir a base de calentar unas tenacillas para ondular el pelo y me colocó un enorme lazo azul en la cabeza como adorno de aquella cara seria de mirada triste que yo tenía por aquel entonces. Nunca he podido saber la razón de mi nombre, pero una de las suposiciones puede ser porque era el femenino de Félix y así hubiera sido nombrado el varón tan deseado `por mis padres cuando yo nací y otra, la coincidencia del Santo del día de mi nacimiento. Tampoco tengo muy claro si fue una desgracia la muerte de mi madre en el parto, supongo que sí, pero como nunca disfruté de sus caricias ni conocí esos arrebatos de cariño maternales con los cuales, con el tiempo, he visto deleitarse a otros niños, esa carencia no hizo ningún menoscabo en mi emotividad. Crecí siendo una niña solitaria, silenciosa, observadora y poco dada a las risas y los juegos. Aunque tenía tres hermanas mucho mayores que yo y cualquiera de ellas podría haber desempeñado a la perfección el papel de madre, ninguna lo hizo y puedo decir sin temor a equivocarme, que a ninguna de las tres se le pasó por la cabeza la idea. Por lo tanto, quedé al cuidado de una criada que hacía todas las labores de la casa. Además de atender mis necesidades infantiles: era cocinera, doncella, ama de llaves, jardinera, limpiadora y se tomaba algunas otras atribuciones que, tal vez, no le correspondían, como, por ejemplo, administrar a su gusto el dinero entregado mensualmente por nuestro padre para encargarse de las necesidades de aquel hogar y otras más íntimas, las cuales yo, todavía, no sabía discernir. Lo del vestido y el lazo no lo tengo en la mente como un primer recuerdo de mi vida, lo sé porque, aun siendo un día aciago por aquello de la muerte de mi padre, el fotógrafo estaba contratado y la foto se hizo, aunque salí yo sola en lugar del grupo familiar, como, en un principio, estaba dispuesto se fotografiara. Esa foto todavía la conservo como un recuerdo especial porque, a partir de aquel día, las cosas cambiaron de manera rotunda en mi vida. Me considero una persona poco afectiva, aunque no estoy muy segura de ello porque, en algunas ocasiones se me parte el corazón cuando compruebo el amor mutuo que se profesan otras personas y, en esos momentos, se apodera de mi mente un sentimiento irritante, al que creo poder denominar envidia. Tanto mis hermanas como yo, celebrábamos nuestra onomástica el mismo día del cumpleaños; así, la mayor con diecisiete años más que yo, se llamaba Gracia porque había nacido el 8 de Septiembre, la segunda, Alondra, un año más joven, escogió la venida a este mundo el 22 de Octubre y la tercera, Paloma, lo hizo un 15 de Agosto del siguiente año en un parto adelantado muy comentado en la familia. Este detalle de los nombres escogidos del mismo día del nacimiento, tanto pudo ser un capricho de mi madre, como querer continuar con la antigua tradición de poner a los vástagos el nombre del santo del día, pero eso nunca lo he podido saber porque nadie me lo ha dicho. La persona más recordada a lo largo de mi vida con ese sentimiento denominado cariño tan poco usado por mí, es mi abuelo, el padre de mi madre. En aquellos años vivía 6 en una finca cercana a la nuestra, algo más pequeña, eso sí, a donde yo iba a visitarle tantas veces como libre tuviera el tiempo y me fuera permitido por las normas marcadas por Casimira que yo debía cumplir. Lo recuerdo como un anciano dulce y severo al mismo tiempo y la evocación más grata que conservo de su persona, es el contacto de su mano, suave y cálida que, algunas veces, apretaba la mía hasta hacerme daño. Cuando yo llegaba a su casa, me gustaba zarandear el badajo de la campanilla de la verja de entrada con todas mis fuerzas, además de por el temor a no ser oída, cosa que, afortunadamente, nunca sucedió, por retener en mis oídos el tintinear metálico de aquella campanilla de bronce anunciadora de mi visita que repiqueteaba en el monte como sonido misterioso de cuento de hadas y gnomos. Mateo, el jardinero y hombre para todo, además de ser tan viejo como mi abuelo, abría la puerta y con una mueca parecida a una sonrisa, me franqueaba la entrada. El abuelo me esperaba sentado en un sillón de mimbre detrás de la cristalera del mirador al que llamaban invernadero porque estaba lleno de plantas que, tanto Mateo como él, cuidaban con una exquisitez muy parecida a la ternura, ya dispuesto para salir a dar el paseo correspondiente. Vestido con un traje de lo que llamaban alpaca en verano y de paño en invierno, un sombrero de fieltro, un bastón de empuñadura de marfil y un chaleco en cuyo bolsillo izquierdo guardaba un reloj de plata sujeto por una cadena del mismo metal que se aseguraba en el segundo botón de aquel chaleco, su gesto siempre era el mismo y yo lo esperaba como si fuera la campanada que dispusiera el momento de emprender el camino. Se levantaba de su sillón con parsimonia, se colocaba el sombrero en la cabeza, cogía el bastón con la mano derecha y con la izquierda, sacaba el reloj del bolsillo, le daba cuerda durante unos segundos girando la ruedecilla, momento en el cual, colocaba el bastón bajo su brazo para poder usar la diestra, levantaba la tapa que cubría la esfera apretando una pequeña muesca situada en el borde del reloj, miraba la hora, cerraba la tapa con un chasquido suave y volvía a guardar el reloj en el bolsillo del chaleco. Entonces era el momento de coger mi mano con su izquierda y balanceando la vara de bambú de arriba abajo, otra vez con la derecha, taconeaba con la contera de goma siempre bien cuidada, como si fuera el marcapasos del paseo tan deseado. Siempre íbamos al monte, seguramente porque era lo más cercano y, en muchas ocasiones, por no decir siempre, nos acompañaba Trisqui, un perro blanco de manchas canela, que mi abuelo decía era mezcla de podenco y galgo. Lo más hermoso de mi abuelo según mis apreciaciones de aquellos años, era la barba. Una barba sedosa, con más hebras canas que de su color castaño auténtico, partida en dos como los personajes dibujados en la Biblia que él acostumbraba a leerme en las tardes de lluvia, historias con las cuales comencé a aprender a leer también ayudada por él. Cuando veía a Moisés entre aquellos dibujos inverosímiles de nubes y zarzas ardientes, llevando entre sus manos la piedra que mi abuelo decía eran las Tablas de la Ley entregadas por Dios para hacernos cumplir sus mandatos, me quedaba ensimismada mientras observaba la barba larga de aquel ser fantástico que me causaba cierto temor como si él mismo fuera ese Dios justiciero que me señalaba personalmente como el único ente vivo obligado a cumplir los diez mandamientos. Mi abuelo era entonces para mí el mismísimo Moisés, Jonás, Job, Abraham y hasta el mismo Dios sentado en un mítico trono entre nubarrones tormentosos, rodeado de rayos y centellas que me señalaba acusador con su dedo índice. La lectura en las tardes de lluvia era para mí una delicia. Nos sentábamos en el luminoso invernadero alrededor de una mesa camilla, donde, entre los tiestos de camelias, orquídeas y helechos, leíamos y escuchaba historias y cuentos que llenaban mi imaginación de escenas, las cuales, más tarde, en la soledad de mi lecho, transformaba mi 7 mente en deseadas realidades dispuesta a poder alcanzarlas algún día. El invernadero era una habitación de reducidas dimensiones a la cual se llegaba después de bajar media docena de escalones desde un lateral del vestíbulo en donde, además de las plantas, la mesa camilla y varias sillas, se encontraba un sofá y el sillón de mimbre lleno de cojines donde mi abuelo aposentaba su ya viejo cuerpo. Además de Trisqui que, cuando entraba allí se hacía una rosca para dormir una siesta sobre la alfombra redonda que cubría casi toda la sala, pululaban por la estancia, subiendo y bajando de la entrada hasta el jardín, un montón de gatos que nunca se peleaban entre sí y a los que jamás Trisqui perseguía. Eran gatos gordos, tranquilos y mimosos que se dejaban acariciar y que, pasado el tiempo, al recordarlos en mi vida adulta, pensé si estarían todos ellos capados pues nunca he vuelto a ver unos gatos callejeros tan gordos ni pacíficos. Pero eso tampoco lo supe nunca. Allí en aquella mesa, Mateo nos servía un chocolate espeso y caliente con unos picatostes como tampoco nunca he vuelto a probar. Ahora pienso que toda la bondad de las cosas que me rodeaban, estaba en mi desbordada mente infantil y no en la realidad. Casimira, venía a buscarme cuando se hacía la hora de la cena con un paraguas enorme más parecido a un palio, lloviera o no, y bajo el cual yo me escondía pegada a sus faldas, unas faldas con olor a masa de pan y bollos, a hierbas aromáticas, a guisos familiares, olores entre los cuales crecí y siempre calzada con unas almadreñas para protegerse los pies mientras, en la mano, traía otras para mí con las que yo imaginaba ser la pastora de los cuentos acabados de leer. Pero todo eso terminó al cumplir yo los diez años. Mi abuelo murió de lo que dijeron era una apoplejía, la casa se cerró y, poco a poco, se abandonó. Los cardos crecieron en el jardín y el invernadero se vació de plantas. Nunca pude saber qué le sucedió a Mateo, ni a Trisqui ni a los gatos. Toda la dulce paz de mi infancia se esfumó como el humo de las chimeneas que se deshacía en hilachas entre las nubes bajas cargadas de lluvia. Aquel fue el segundo cambio de mi vida. 8 2 Para llevar un poco de orden y no se desmande la historia, he de retroceder al día de mi quinto cumpleaños, aquel día en el que murió mi padre, pero primero hablaré de mis hermanas. Su fotografía mental es como la imagen fija en una tarjeta. Las veo a las tres en un día de otoño, con sus vestidos blancos, sus pamelas enormes y cada una comportándose según su carácter. No sé si esta imagen es real o ficticia pero cuando pienso en ellas, es lo primero en llegar a mi memoria. Paseando por el jardín de nuestra casa, hundidos sus pies calzados con escarpines blancos entre las hojas amarillas del castaños que bordeaban el paseo, cuchicheaban felices a la espera del cumplimiento de una vida feliz. No sé si expreso esta figura porque algún día las vi así o porque mi imaginación les da esas características, pero ese es siempre el primer recuerdo de mis hermanas. Para mí eran unos seres lejanos, poco familiares, me acariciaban cuando me veían, algunas veces se escapaba un beso, sobre todo por parte de Paloma, la menor de ellas, y poco más. Yo era eso que estaba ahí, la causa de la muerte de mamá y de que mi padre no hubiera soportado la soledad de su vida. Gracia, la mayor, contaba 22 años cuando ocurrió el suceso y tenía programado su matrimonio con un hombre de 30 comerciante de ganado vacuno; alto, grande, barbudo y feo que yo odiaba en silencio. Alondra, era la más sería, a los 21 años, parecía ya como si tuviera 30 y casó, poco después de la muerte de mi padre, con un indiano sin necesidad de trabajar, todas las riquezas le llegaban de más allá del Atlántico. Era rubio, relativamente hermoso, y presumía mucho de sus andanzas por las Américas. Llegaba casi a cuarentón pero esto no era ningún problema para el matrimonio con Alondra porque, como ya he dicho, nadie podía decir de ella que solo tuviera 21 años. Paloma era para mí la más hermosa, la más alegre y amable, con un pelo dorado como el cobre, abundante y ligeramente ondulado, lo llevaba siempre recogido en un moño en el centro de la nuca. Era dueña de una maravillosa sonrisa y de unos ojos chispeantes de un azul ligero y suave, igual al cielo de Asturias. Paloma casó con el hijo del dueño de una tienda de paños con sede en la calle Campoamor de Oviedo. Creo que fue la única que se casó verdaderamente enamorada y la que vivió más feliz. Aquel día de mi quinto cumpleaños era 30 de Mayo, día también de Santa Felisa. Casimira, después de dar el visto bueno a mi vestido blanco, a mis medias negras, sujetas por las gomas de los pololos y recolocar el lazo azul sobre aquellos tirabuzones que comenzaban a alisarse, me dio un empujoncito para que entrara al despacho donde se encontraba mi padre. Todo estaba en silencio, la alfombra roja ocupaba el suelo al completo donde se veía una mesa rectangular de madera labrada situada en el centro. La silla de respaldo alto, acolchado con una tela roja, donde se encontraba sentado mi padre, estaba vuelta hacia el ventanal desde el cual se divisaba el jardín y la verja de entrada flanqueada por dos cedros de grandes dimensiones que siempre me parecieron los centinelas de aquella mansión. En silencio, me acerqué despacio hasta la silla para darle los buenos días y lo que vi me dejó estupefacta, sin embargo, no puedo decir si sentí miedo, sorpresa o una rara serenidad porque algo que ya presentía, acababa de cumplirse. El rostro de mi padre era 9 una masa informe y sanguinolenta imposible de distinguir. La sangre chorreaba empapando su camisa y el respaldo de la butaca mostraba una mancha de una materia compacta y ensangrentada a lo que no pude dar nombre. Tan despacio como entré, salí, y mis palabras borraron la sonrisa de la cara de Casimira que me esperaba tras la puerta. -Papá está muerto. Después de un momento de quietud supongo que para ordenar las ideas, Casimira entró en la habitación alborotando con el revoloteo de sus sayas las partículas de polvo en un rayo de sol que penetraba a través de los cristales del ventanal y entonces oí el grito, las carreras de mis hermanas, los llantos y el desbarajuste organizado hasta que, Casimira y mi hermana Alondra, acertaron con el orden. Lo primero que se debía hacer era avisar a mi abuelo para que Mateo se acercara con la tartana a buscar al médico. Yo era muy pequeña, pero la decisión me extrañó porque yo sabía muy bien que los médicos curaban a los enfermos y mi padre no se sentía enfermo sino que estaba bien muerto. A partir de entonces todo cambió en la casa como ya he dicho. 10 3 Yo escuchaba en silencio cuanto ocurría alrededor, observaba y sacaba mis conclusiones sin comentarlas con nadie. Quien sintió más pena por la muerte de mi padre fue Casimira, su dolor era sincero, sin embargo, a mis hermanas se las veía pendientes de la preparación de su futuro y así fue como, las tres, contrajeron matrimonio el mismo día en una ceremonia austera, unos meses después del desgraciado suceso. Alondra se fue a vivir con su marido a Cudillero donde el indiano era dueño de varias propiedades; Paloma a Oviedo con la sonrisa más maravillosa que se pueda imaginar, para ayudar a su marido en la tienda de paños y Gracia, se quedó en nuestra casa con el odiado ganadero que, por cierto, se llamaba Faustino. Casimira siguió cuidando de mí mientras atendía los quehaceres del hogar aunque se le acabaron los privilegios concedidos en vida de mi padre. Y así fue como comenzaron las visitas diarias a la casa de mi abuelo, mi aprendizaje en la lectura, el uso desbordado de mi imaginación y el descubrimiento de una facultad que me sirvió mucho en la vida. Como perro sabueso, cuando conocía a una persona, descubría con antelación sus pensamientos y la sensación causada en ella por mi persona. La primera vez que fui consciente de esta facultad, fue el día de la muerte de mi padre porque, como ya he dicho con anterioridad, al ver lo sucedido, se serenó mi espíritu con esa tranquilidad que se siente al ver realizado un acontecimiento esperado pero del cual se desconoce la fecha de su ejecución. En aquel momento exacto fue cuando supe que poseía la facultad de prever o predecir sucesos pero no evitarlos, sólo se me avisaba de algo pero no sabía de qué exactamente y esperaba con ansiedad, el desenlace de algún incidente extraordinario. Esa sensación la tuve desde el primer día que me presentaron a Faustino, el marido de mi hermana Gracia. Aquel hombre alteraba mi entereza hasta el extremo de cortar mi respiración. Durante años intuí sería el causante de serios problemas en mi vida. Poco después de cumplir los cinco años, mi abuelo le comunicó a mi hermana Gracia su deseo de ponerme un tutor que se encargara de mi enseñanza y como a mi hermana no le importaba ni mucho ni poco mi persona mientras la dejara tranquila, accedió sin reparo alguno y así fue como conocí a la señorita Elisa, la persona que, con mi abuelo, fueron las dos más recordadas con afecto a lo largo de mi vida. Las clases se desarrollaban en la casa de mi abuelo, dos horas por la mañana y dos por la tarde. La señorita Elisa llegaba cada mañana en una tartana tirada por un pequeño jaco que ella misma guiaba y se marchaba por la tarde. Ella fue la única persona que mi mente pudo interpretar como madre. Fuera de las horas lectivas, lo mismo ayudaba a Mateo a podar rosales o desherbar macizos del jardín que a preparar un café o un chocolate para mi abuelo e incluso la comida, era preparada por ella. Yo pasaba el día en aquel lugar desde las diez de la mañana en que ya escuchaba el rodar del pequeño carro desde la verja de entrada donde, siempre permanecía apostada para verlo aparecer por la curva del camino de tierra bordeado de castaños, robles y hayas. Aquellos cinco años vividos hasta la muerte de mi abuelo, fueron los más felices de mi vida. Los momentos más agradables de mis estudios eran las clases de historia, tanto de España como Sagrada porque me parecían cuentos con un principio, un nudo y un desenlace; las de urbanidad, en las que la señorita Elisa me enseñaba a comportarme en la 11 sociedad; en la conducta en la mesa, en el trato con las personas mayores, cuando debía hablar o callar… En aquellos momentos teatrales en los cuales actuaba fingiendo momentos imaginarios, me sentía como una reina en el deber de saludar a sus súbditos y mantener, al mismo tiempo, un trato regio con todos en general. Pero sobre todo, lo que más amaba, eran las clases de música. En una hermosa sala que, según comentaba mi abuelo, había sido la más frecuentada por mi abuela, gran amante de la música, se hallaba un hermoso piano de cola en cuyas teclas aprendí la destreza de la interpretación musical. Ha quedado grabada en mi memoria de manera permanente la ilusión sentida el día en que pude ejecutar los primeros compases del "Para Elisa" o el "Claro de Luna" de Beethoven, el Vals de las Olas o una sonata infantil de la que nunca supe si tenía nombre y que nos divertía tocar a cuatro manos a la señorita Elisa y a mí. Pero todo acabó, otra vez, cinco años después, el día en que mi abuelo murió de lo que dijeron era una apoplejía como, creo, ya he dicho anteriormente. Una vez finalizados los funerales, la casa donde había pasado tantos ratos agradables, desapareció de mi vida, al mismo tiempo que la señorita Elisa se despedía de mí hecha un mar de lágrimas. Mi hermana Gracia tenía en mente otra idea para mi educación. Fue una tarde a principios de verano. En la casa grande o casona, como se denominaba la mansión en donde convivíamos Gracia, su marido Faustino, Casimira y yo, se presentó la señorita Elisa reclamada por mi hermana para hablar sobre su futuro e, indirectamente, también del mío. Yo estaba presente en la sala de recibir cuando apareció por la puerta mi tutora, a mi me pareció un poco pálida y con un gesto severo. Mi hermana Gracia no se anduvo por las ramas, aprovechó como excusa para despedirla la proximidad del tiempo vacacional, le dio un cheque con su sueldo, agradeció sus servicios y la despidió. Jamás se borrará de mi mente su imagen semejante a una figura de piedra, sin sentimientos. La señorita Elisa, vestía un traje azul fuerte con un ligero polisón, se adornaba con un sombrero pequeño que lucía en el lado izquierdo unas margaritas y lo sujetaba por encima de su moño con un gran alfiler de cabeza de ámbar. Me abrazó con lágrimas en sus mejillas y sin que mi hermana se percatara del detalle, metió en el bolsillo de mi guardapolvos, un pequeño trozo de papel doblado. Volvió a abrazarme con fuerza, me dio un largo beso y se marchó. Yo corrí tras ella hasta verla desaparecer después de cerrar la verja del jardín mientras se dirigía hasta su tartana. Así se ausentó de mi vida, pero solamente por un tiempo. Cuando volví a la casa, me encerré en la enorme cocina donde Casimira se dedicaba a encender los fogones y sentada en uno de los varios taburetes colocados debajo de la mesa grande de madera, me dediqué a leer lo escrito en aquel papel entregado en secreto por la señorita Elisa. Ponía lo siguiente: Elisa Martínez Cueto, Calle Fray Ceferino, 15. Oviedo. Comprendí que era su dirección en la ciudad y, sin que nadie se percatara, mientras fingía un juego infantil y esos enredos de niños que van de un lado a otro, llegué a mi habitación. En el libro de urbanidad, "La Buena Juanita", guardé la nota entre dos hojas. Aquel otoño mi hermana Gracia y su marido Faustino, me ingresaron como interna en el Colegio de las Ursulinas de Jesús en Oviedo. 12 4 No puedo decir que aquellos años de estudio en el colegio de las Ursulinas fueron malos porque adquirí una base cultural muy alta, la cual, más tarde, me sirvió para desenvolverme en la vida de una manera más o menos desahogada en momentos difíciles. Aprendí francés a la perfección, un inglés medianamente bueno y todos los conocimientos que una señorita de buena familia de la época necesitaba poseer para valerse correctamente en la sociedad de aquellos tiempos. Lo más hermoso para mí y lo más entretenido, eran las clases de solfeo y más tarde las de piano que llevaban hasta mi memoria momentos entrañables de las horas pasadas con la señorita Elisa delante del piano de cola en la casa de mi abuelo. Mi hermana Gracia no tuvo ningún hijo. Acostumbraba a recogerme cuando finalizaba el mes de julio para pasar las vacaciones en nuestra casa grande de Colloto. Era el momento de quitarme el uniforme negro y ponerme el traje de calle tan deseado. Las primeras vacaciones fueron en el verano de 1906, yo había cumplido los once años y comenzaba a cambiar mi cuerpo de niña a mujer por lo que me vi obligada a embutirme el vestido blanco y dejar algunos botones desabrochados. Mi hermana Gracia se quedó asombrada del cambio y eso me confirmó la falta de interés hacia mi persona. Cuando llegamos a la casa nos esperaba su marido Faustino en cuya cara pude también adivinar la sorpresa por aquel cambio incipiente de mi fisionomía. Su mirada me repugnó, y para evitar saludarlo, disimulé como acostumbraba. De manera un tanto infantil, como si no fuera consciente de mis actos, corrí a la cocina para encontrarme con Casimira. La sorpresa fue mía entonces. Me encontré con una anciana de pelo completamente blanco, encorvada y casi ciega que apenas me reconoció. No podía imaginar tanto cambio en tan poco tiempo y me eché a llorar. Supongo que el llanto no fue solamente por el cambio encontrado en la mujer que me había cuidado siempre sino por un cúmulo de situaciones amontonadas unas encima de otras y que yo todavía no sabía poner en orden para darles el valor correspondiente. Una vez reconocida por Casimira, me llenó de besos y abrazos y acompañadas de mi hermana, en una complicidad secreta de miradas y gestos subí hasta mi habitación. Era una estancia bastante grande como todas las habitaciones de la casa. Situada en el primer piso con una gran alfombra sobre la que se encontraba una cama con dosel donde yo había dormido desde siempre. En la pared de la derecha se podían ver dos balcones cubiertos por unos estores blancos y cortinajes de terciopelo granate, desde donde se divisaba el jardín. Al entrar, no lo vi en un primer momento pero al observar las expresiones expectantes de mi hermana y Casimira, me fijé en el rincón. Entre la puerta y uno de los balcones, se encontraba el piano de cola perteneciente a mi abuela, donde había aprendido a tocar bajo la enseñanza de la señorita Elisa. El llanto volvió a mis ojos al mismo tiempo que me invadía una alegría inverosímil; el recuerdo maravilloso de aquel tiempo transcurrido en casa de mi abuelo, me llenó de una añoranza jamás experimentada. Lo primero que hice fue levantar la tapa e interpretar la sonata "Para Elisa" de Beethoven tantas veces practicada en casa del abuelo, ahora, mis conocimientos adquiridos en las Ursulinas, habían mejorado mi trabajo y tanto mi hermana Gracia como Casimira, quedaron sorprendidas de mi pericia. En los días pasados en la casa antes de volver en Septiembre al internado, pude darme cuenta de cómo cambiaban las cosas en la vida de cada uno de una manera lenta pero inexorable y comprendí que a Casimira le quedaba poco tiempo para estar allí. La 13 mujer ya no tenía la capacidad de años atrás y cierto desorden y falta de limpieza, comenzaba a notarse en la casa. Mis razonamientos también iniciaban un cambio al igual que mi cuerpo y supe que si queríamos mantener aquella casona, se debería de contratar a gente más joven para cuidarla pero yo era una niña todavía sin suficiente capacidad para opinar, por lo tanto, callé y procuré ayudar en todo cuanto podía. Le encendía a Casimira las teas para los fogones, le ayudaba a llevar cubos de agua, me arreglaba mi habitación para evitarle a ella el trabajo de hacerlo y, por las tardes, ambas paseábamos por entre el bosque de castaños, cruzábamos el puente romano y nos parábamos a ver correr el río de aguas claras. Luego, poco a poco, entre huertos de manzanos, regresábamos hasta la casa para preparar la cena y descansar. Aquel año practiqué mucho el piano y también me sentí muy sola. No había niños a mi alrededor, sólo en una casa de labriegos algo alejada de la nuestra, vivía un matrimonio con un hijo de mi edad a quien llamaban Pepín y alguna vez me acercaba para ver como ordeñaban las vacas o para acariciar al perro que me recordaba a Trisqui, aquel del que mi abuelo decía era mezcla de podenco y galgo desaparecido tras su muerte. Estos cambios hicieron de mi vuelta a las Ursulinas un regreso más alegre, incluso sentí unos enormes deseos de volver a ver la casa pintada de rojo, los jardines que la rodeaban, las escaleras semicirculares que ascendían hasta el porche de cuatro columnas sobre el cual se encontraba el mirador y aunque no conseguí nunca hacer grandes amigas pues siempre seguí siendo una niña silenciosa y algo triste, sí sentí placer al ver otra vez a mis compañeras. Mi vida continuó rutinaria y monótona durante tres años más pero el verano de 1910 cuando yo había cumplido los quince años, todo cambió otra vez. 14 5 Mi hermana Gracia apareció en el colegio aquel 31 de Julio. La encontré envejecida y triste, parecía aburrida. Cuando subimos al coche que nos esperaba en la puerta y una vez los caballos comenzaron el camino hostigados por el cochero, me dio la noticia. -Felisa, ya no tenemos con nosotros a Casimira... En un principio necesité estructurar la frase en mi mente para comprender su contenido pero enseguida entendí que aquella mujer que hizo o intentó hacer el papel de madre en mi vida, había dejado de existir. Sin embargo, de mis ojos no cayó ni una lágrima. Sentí un vació en el estómago que, poco a poco, se deslizó hacia mi cabeza como si en aquel corto recorrido fuera, al mismo tiempo, deshaciendo quereres, recuerdos, palabras, encuentros... Mi vida cambiaba de forma radical, pero no mi vida externa, sino la íntima, esa que se guarda de manera avariciosa para no ser descubierta, para no ser vulnerable ante las acciones del prójimo. No debía dejarme vencer por los afectos, debía de ser fuerte y lo fui. No dije ni una palabra. Gracia me miró ligeramente sorprendida esperando de mi alguna reacción pero yo me limité a devolverle la mirada. Cuando nuestros ojos se cruzaron vi en mi hermana ese gesto sorprendido que se encuentra con una respuesta inesperada, un leve alzamiento de cejas y la expectativa de unas palabras nunca pronunciadas. Luego, volvió la mirada al frente, endureció sus rasgos y fuimos en silencio los cinco kilómetros que nos separaban Oviedo de nuestra casa en Colloto. Cuando llegué, me encontré con una sorpresa que mi hermana no había comentado. La casa estaba limpia, reluciente, todo en orden. Un entrañable olor a leche caliente y a pan recién horneado me abrió el apetito. Al entrar en la cocina encontré a la madre de Pepín preparando el almuerzo. Me saludó con una sonrisa y oí la voz de mi hermana como si se dirigiera a una multitud de criados aunque sus palabras estaban exclusivamente dirigidas a mis oídos. -Pacita se encargará ahora de la casa. Volví a quedarme en silencio y a ordenar en mi mente los nuevos sucesos. Teníamos otros criados y lo digo en plural porque al subir a mi habitación, me encontré con que, Pepín, seguía mis pasos con mi equipaje en sus manos. Había crecido, bajo su camisa, destacaban unos fuertes músculos, ya no era aquel niño de once años, larguirucho y desmadejado, era un hombre con cara de niño. Después de cerrar la puerta de mi habitación, al mirar hacia el jardín desde uno de los balcones, vi como el padre de Pepín se encargaba de podar los macizos de boj. Por lo tanto, la familia de labriegos, estaba ahora a nuestro servicio y lo primero que se me ocurrió pensar fue ¿qué habrá sido de las vacas? Miré mi habitación con una inquietud tranquila, no encuentro otra forma de dar interpretación a mis sentimientos, y entonces descubrí sobre la cama un vestido de muselina, largo hasta los pies, precioso, de flores amarillas y verdes sobre fondo blanco con una manga avolantada en el codo y otro volante en el escote. Le acompañaban unas enaguas también blancas y un corsé que despertó mis sentimientos femeninos por primera vez. En aquel momento me percaté de lo ridículo de mi aspecto con mi cuerpo ya hecho y vistiendo todavía traje corto sobre unos pololos blancos que surgían bajo las faldas. En un rincón, junto a la pared, había una tina llena de agua caliente y eso me obligó a sonreír. Me desnudé y me introduje en el recipiente dejando que la sensación 15 voluptuosa, se apoderara de todos mis sentidos. Después de un largo rato, oí una llamada en la puerta, la voz de Pacita requería mi presencia para poder servir la comida. La madre de Pepín me ayudó a apretar aquel mi primer corsé y cuando me reflejé en el espejo abatible de cuerpo entero con mi vestido nuevo, más que verme, me sentí hermosa. Me recogí el pelo en un moño y, satisfecha de mi misma, salí de la habitación no sin antes quitar una frazada de tela fina que cubría el piano de cola. 16 6 Fue el momento de ver resplandecer la sonrisa en la cara de mi hermana Gracia desde hacía mucho tiempo, creo que desde aquellos paseos grabados en mi memoria cuando atisbaba el caminar lento de mis tres hermanas por el paseo de castaños amarilleado el sendero con sus hojas caducas. Le respondí con otra sonrisa y ese fue el momento en el cual me sentí más unida a ella, sin embargo, no sé por qué, algo indefinible, una sensación apenas esbozada, me llenó de tristeza. Mi hermana no era feliz; me lo decía la energía emitida, esa intuición misteriosa que ha vivido conmigo desde siempre, me avisaba de aquel pesar encubierto. Me acerqué a ella antes de sentarme a la mesa y la besé. Fue el momento de percibir la existencia del mal, del desengaño sufrido por Gracia y cómo toda aquella aflicción, se desplazaba hacia mi cuñado Faustino para envolverlo con una oscuridad espesa y tangible. Él, sin embargo, seguía sentado a la mesa, nos observaba inmutable, pero yo sabía quién era el causante del dolor, no necesitaba demostraciones de ningún tipo. Mi hermana no era feliz a su lado. Pasé la tarde de aquel primer día en casa en la tarea de ordenar mi armario, guardé la ropa que me servía, mientras aquella imposible de utilizar, se la entregamos a Pacita, ella conocía a personas que podrían dar un buen uso a todas las prendas que escapaban de mi vida escondidos entre sus pliegues toda mi niñez. Yo era ya una señorita en el trance de cumplir pronto, los diecisiete años Los días que faltaban hasta el domingo, fueron muy distraídos. En compañía de Gracia, viajamos a Oviedo y además de comprarme ropa nueva, visitamos a nuestra hermana Paloma que se recuperaba de su tercer parto, un varón después de dos niñas. Paloma vivía en una villa pequeña muy cercana al Campo de San Francisco desde cuyos balcones se divisaba la centenaria arboleda que admiré ensimismada durante las horas de permanencia en su compañía. Mis sobrinos, eran unos niños hermosos, suaves y rubios como los padres pero no despertaron en mí ningún sentimiento fraternal, eran los hijos de Paloma, nada más. Paloma estaba muy consciente en su papel de madre y de esposa; solícita, cariñosa, dulce y envidié a aquellos niños porque podían disfrutar de unas caricias de las cuales yo no había disfrutado nunca. Paloma me besó con una demostración cortés, como si fuera una amiga en lugar de una hermana, y se sorprendió al comprobar que no necesitaba agacharse para darme un beso sino todo lo contrario, debía elevarse sobre las puntas de los pies; yo la sobrepasaba en estatura. En conjunto fue una tarde deliciosa, a la vuelta a casa, Gracia me prometió un viaje a Cudillero para visitar a nuestra hermana Alondra, lo cual me entusiasmó y no precisamente por ver a Alondra sino por el viaje en sí. Pero no sucedió nunca. En realidad aquel verano hubiera sido el mejor de todas mis vacaciones si no hubieran ocurrido dos sucesos: el de la muerte de Casimira y otro sucedido aquella misma noche cuando regresamos de nuestro viaje a Oviedo. La cena había terminado. Antes de retirarme a mi habitación, me entretuve entre mis libros y me preparaba para darme un baño en la tina preparada por Pacita cuando, de pronto, me entró una pereza incontrolable y me acosté pensando que, por la mañana, sería más apetecible el baño. No podía recordar el tiempo transcurrido ni tampoco era consciente de si había dormido aunque suponía que sí. Por los balcones, la luz de una luna llena alumbraba el interior con una claridad misteriosa, entonces lo vi. Entre los cendales del dosel, a los pies de la cama, se encontraba Faustino, el marido de mi hermana. Me incorporé asustada, pero no tuve tiempo de decir ni una palabra, se abalanzó sobre mí y me sentí como una mosca atrapada en una tela de araña mientras el animal sorbía mi sangre lentamente y se apoderaba de todas mis fuerzas. No podía gritar, el miedo, la 17 sorpresa y su boca que me baboseaba como animal en celo, no le permitían a la mía emitir ningún sonido. En un momento dado, nunca supe aclarar cuanto, se incorporó y sólo oí su voz que, en un susurro, me dijo: -Si dices algo de esto a tu hermana, te mataré. En aquel momento sólo deseaba morir pero cuando salió por la puerta, al quedarme sola en mi habitación, el terror se apoderó de mí. Luego de manera incongruente, me levanté y con unas fuerzas surgidas del pavor que me dominaba, corrí la cómoda adosada a la pared y la arrimé junto a la puerta. En aquel momento de suciedad y desesperanza, mi único temor era que volviera a entrar. No sabía qué hacer, pero el dolor de mi cuerpo y la humedad que sentía resbalar por mis muslos, me llevaron hasta la tina, fue entonces cuando me percaté de mi desnudez. Avergonzada, sin saber de qué, con un sentimiento de culpabilidad imposible de definir, me introduje en el agua y dejé a mi cuerpo refrescarse con su tibieza. Cerré los ojos para dar fuerza y claridad a mi mente sobre lo sucedido pero sólo conseguí sentir un odio mortal hacia la generalidad del ser humano y muy en particular hacia el género masculino. Después de un rato, cuando la serenidad y la aceptación, además del frío que sentía ya en mi cuerpo mojado, me obligó a volver a la realidad, me sequé, me puse un camisón limpio y me acosté pero antes saqué del armario unas sábanas; el olor, la suavidad de la ropa, atenuó en una parte ínfima, el recuerdo de aquella vileza. Todo debía volver a ser limpio, el solo recuerdo de lo sucedido, me asqueaba. Me dormí cuando ya clareaba. 18 7 Por la mañana, dejé pasar las horas en la habitación, todavía sangraba un poco y no tenía claras las ideas. Debía decírselo a mi hermana pero una culpabilidad incomprensible me obligaba a callar; sentía vergüenza por aquel acto como si yo hubiera sido el malhechor en lugar de la víctima. Mientras me vestía, volví a ser consciente de aquella extraña intuición anunciadora de sucesos inevitables. Se había cumplido nuevamente. La desazón presentida desde el momento de conocer a Faustino ya había tomado cuerpo y, otra vez, aquella rara serenidad ante los sucesos imposibles de cambiar, surgía dentro de mí. Curiosamente, esta sensación me proporcionaba una gran fortaleza y supe que aquello no volvería a ocurrir, todo lo contrario, Faustino pagaría muy caro aquel acto violento, pero esta vez me equivoqué. La llamada de Pacita en la puerta para arreglar mi habitación, me volvió a la realidad. Cuando entró, miró extrañada la ropa tirada en el suelo, pero de una manera muy discreta que yo agradecí en silencio, no lo mencionó, recogió todo y se lo llevó para lavar, momento aprovechado por mí para bajar a la cocina a desayunarme. Gracia me vio sentada a la mesa grande de la cocina y extrañada me preguntó por mi tardanza en despertarme, a lo que respondí con una evasiva: -He dormido mal esta noche... Aquel desconcierto culpable me negaba la sinceridad, debía guardar silencio, no por temor a las amenazas de Faustino sino porque, creía, era lo más adecuado para conseguir mi venganza, sin embargo, con el tiempo supe que aquel sentimiento de culpabilidad no me permitió colocar los sucesos en su lugar correspondiente. No puedo decir que cuando llegó la noche no tenía miedo, sería una mentira, pero planeé una estrategia. Volví a correr la cómoda para situarla apoyada sobre la puerta de la habitación y esperé sin permitir que el sueño me venciera, estaba segura del regreso de Faustino para volver a realizar la villanía. Cuando en la casa ya se había hecho total silencio, lo oí llegar. Por sus pisadas suaves comprendí que iba descalzo y sólo la representación en mi mente de aquellos pies grandes, anchos y su cuerpo velloso sobre el mío, me revolvió el estómago pero me rehíce, no podía permitirme ser derrotada por los sentimientos. Oí como movía la manilla para intentar abrir la puerta pero al encontrar el impedimento de la cómoda debió sorprenderse porque estuvo quieto durante un rato hasta que comenzó a empujar. La puerta se abría lentamente y cuando consiguió una abertura suficiente como para dar cabida a su cuerpo, me acerqué al piano y comencé a aporrearlo con todas mis fuerzas. No había melodía, sólo movía las teclas con rabia para que sonaran con toda su nitidez en el silencio de la noche ocupando cada rincón de la casa, tenía la seguridad de despertar a mi hermana. Era mi única salvación. Y así sucedió, él escapó con rapidez como niño pillado en travesura y volví a colocar el mueble tras la puerta. Si mi hermana venía no sabía si inventaría una excusa o le diría la verdad, pero esto no sucedió, sólo por la mañana me recriminó el escándalo de la noche. Apenas me disculpé y como estaba presente Faustino, respondí: -Pues lo siento, pero algunas veces me gusta tocar por la noche...- y mirando a mi cuñado dije muy claramente - no sé si volverá a ocurrir... no depende de mí. 19 No volvió a ocurrir en la habitación pero una tarde cuando paseaba por entre cañaverales cercanos al río, mientras me dirigía a casa de Pacita para que Pepín me enseñase un ternero recién parido, vi como Faustino me seguía escondido entre los chopos y las encinas. Eché a correr pero mi vestido largo era un impedimento para dar grandes zancadas, pronto noté como me alcanzaba y se tiraba sobre mí. Caímos ambos al suelo y al intentar escapar fui a parar al riachuelo, allí el vestido mojado fue todavía un estorbo más y su corpulencia pudo conmigo. Me violó con brutalidad y cuanto quiso para luego dejarme abandonada en el agua que, con su frescura, confortó mi cuerpo maltrecho. Me recuperé lentamente e intenté adecentarme cuanto pude pero el vestido estaba rasgado y yo llena de arañazos y moratones. Me levanté y llegué, como pude, hasta la casa de Pacita donde me esperaba Pepín quien, al verme en aquel estado, se asustó como si hubiera visto a un fantasma. A sus preguntas respondí con una invención: Me había caído entre los cañaverales, había ido a parar al río, me asusté, y no sé cuantas mentiras más le dije aunque no sé si las creyó. Le agradecí su ayuda, su afecto y su silencio. Me curó los arañazos y me ofreció una falda y una blusa de su madre para cambiar mi ropa. Me quedaba corta y ancha pero me las arreglé para llevarla puesta. Luego me ofreció un vaso de leche caliente y, como si no hubiera sucedido nada, le pedí me enseñara el ternero. Me acompañó hasta casa, compañía que agradecí profundamente, no sabía si volvería a encontrarme con aquel energúmeno de Faustino pero fuera por lo que fuese, no volví a verlo en todo el camino. -Pepín ¿se te ha ocurrido alguna vez matar a alguien?- le dije mientras caminábamos por los huertos de manzanos. Me miró sorprendido y no sé si en aquel momento comprendió todo lo ocurrido o si ya lo había supuesto con anterioridad, el caso es que me respondió: -Depende de lo que me hagan... - se quedó un rato en silencio, me miró a los ojos y terminó - algunas veces sí dan ganas de matar a alguien... En aquel momento me juré a mi misma matar al marido de mi hermana. Cuando llegué a casa, nadie me vio. Me cambié en mi habitación y, más tarde, a las preguntas de Gracia por mi vestido destrozado y mojado, respondí con las mismas mentiras dichas a Pepín, me caí y había ido a parar al río. No sé si lo creyó, pero se quedó en silencio. No volví a comer con ellos, a partir de entonces lo hice siempre en la mesa grande de la cocina y mi hermana no me impuso su compañía. Faltaban unos días para mi vuelta al internado, yo lo estaba deseando, quería huir de aquella mansión, de aquella odiosa compañía impuesta, pero una idea rondaba por mi cabeza. 20 8 Gracia me esperaba en el coche de caballos para acompañarme al internado un año más. Pepín subió a mi habitación a buscar mi equipaje y mientras recogía mis maletas, saqué el sobre del cajón donde lo había escondido. Toda la noche anterior busqué entre los libros aquel papelito doblado que me entregó la señorita Elisa el día de su marcha. Estaba segura de haberlo guardado entre las hojas de un libro pero no recordaba cuál y al fin lo encontré entre la página 17 y 18 del libro de Urbanidad "La buena Juanita". La idea seguía fija en mi mente. No volvería a aquella casa mientras estuviera en ella Faustino pero necesitaba ayuda y decidí buscarla en la señorita Elisa. ¿Cómo comunicarme con ella? En mi habitación, encima del buró se encontraba un tintero y una pluma, papel secante y en uno de los cajones, hojas para escribir. Mientras comenzaban a sucederse las horas silenciosas de la noche, con la cómoda bien apostada tras la puerta, me dispuse a escribirle una carta. Antes de poner las letras en el papel, pensé muy bien las palabras adecuadas. Decidí ser muy escueta, más delante, si la señorita Elisa se ponía en contacto conmigo, le hablaría con claridad, por lo tanto me limité a escribir lo siguiente: "Señorita Elisa: En mi vida están sucediendo hechos muy desagradables que no puedo explicar a nadie. Necesito su ayuda. Hoy mismo vuelvo al internado de las Ursulinas de Jesús, donde mis hermanas me ingresaron después de la muerte de mi abuelo y quisiera hablar con usted para que me aconsejara lo que debo hacer. De momento estoy a salvo en este Colegio pero he de decirle que no puedo, ni deseo, volver a mi casa en Colloto de ninguna manera. Le agradecería se pusiera en contacto conmigo, no tengo a nadie más a quien acudir. Esperando sus noticias, le saluda respetuosamente, su antigua discípula, Felisa". La doblé, la introduje en un sobre donde escribí la dirección y la escondí en el cajón de la cómoda. Estaba alterada y me felicitaba por haber sido tan precavida y haber guardado las señas de la señorita Elisa. Al fin, cuando oí dar las campanadas de las cuatro de la madrugada en el reloj de pared del salón, me quedé dormida. Oí la voz grave de Pepín que me preguntaba con la última bolsa de viaje en la mano: -¿Queda algo más, señorita Felisa? -Sólo quiero que me hagas un favor, pero no debe saberlo nadie, Pepín, tienes que jurarme que no lo dirás, es un secreto. Me miró ligeramente sorprendido y respondió mirando mis ojos con los suyos hermosamente pardos: -Lo juro, señorita Felisa, puede confiar en mí. -En cuanto puedas, envía esta carta, a esta dirección -le dije mientras le entregaba el sobre. Lo cogió, sin mirarlo, lo guardó en el interior de su camisa y dijo: 21 -Descuide usted, señorita, irá a parar a su destino sin que nadie más que usted y yo lo sepamos. No quiso aceptar las monedas que le ofrecí para el gasto del sello y antes de salir de mi habitación, le di un beso en la mejilla. Estaba ya sentada en el coche junto a mi hermana cuando vi como todavía le duraba el rubor en su rostro. Faustino quiso despedirse de mí pero yo lo evité, huí de su lado sin ninguna discreción, odiaba a aquel hombre de manera inmisericorde. Cuando miré a mi hermana para comprobar si era consciente del gesto incorrecto, sólo contemplé un rostro pétreo con la vista fija al frente. Le dijo al cochero un "adelante" y salí de aquella casa con un rencor en mi corazón imposible de describir. La vida me golpeaba sin darme opción para la defensa. 22 PEPÍN 1 El padre de José era hermano de la madre de Pacita, por lo tanto, a ellos les unía el parentesco de primos, aun así y todo, después de pedir y conseguir las licencias eclesiásticas, se casaron porque, aparte de la seguridad de su cariño desde siempre, estaban convencidos de no poder hacer otra cosa, no comprendían su vida el uno sin el otro. Habían sido labriegos desde siempre y lo que tenían en la actualidad, todo pertenecía a José, heredado de sus padres cuando estos se cansaron de aquella dura vida y dejaron de existir. Los terrenos pertenecían a los señores del valle y las ganancias salidas de la tierra, se entregaron a ellos durante mucho tiempo, sin embargo, el último amo, Don Damián, al que llamaban el abuelo por ser el más anciano de la familia que había quedado como dueña, entregó en propiedad, en un momento de generosidad o, tal vez, llevado por su benevolencia, la casa y el huerto de manzanos a los labradores más cercanos, quedando, eso sí, a su servicio para cuidar de su ganado y campos. Por aquella razón, José y Pacita se sentían unos privilegiados y su trato con el amo, fue siempre de agradecimiento. Tuvieron dos hijos. A la mayor la llamaron Estrella, fue un capricho de la madre y siete años después, nació el varón a quien pusieron el nombre de José, como el padre pero se le acabó conociendo con el diminutivo de Pepín. Estrella se casó tan joven como la madre con un chico de la Pola que se llamaba Miguel y se fueron a vivir a Somiedo entre montes majestuosos para cuidar las vacas de la familia del chico. Pepín se quedó con los padres en Colloto, cuidando también de algunas vacas que pudieron comprar y el huerto de manzanos de cuyo fruto sacaban buena sidra, pero este trabajo les daba poca ganancia y mucho cansancio, aunque eso sí, tenían la satisfacción de ser ellos sus propios dueños. Por todo este afán que daban los ganados y manzanos, acabaron por vender el fruto y solo se quedaron con las vacas y una pequeña parte de las manzanas para fabricar su propia sidra. Se llevaban bien con sus vecinos, unos pocos labriegos desperdigados por los montes, pero sobre todo con los señores de las villas cercanas. Cuidaban de su ganado y sus pastos, hasta que fueron muriendo los dueños y sólo quedó la casona grande del valle donde vivía la señorita Gracia, la mayor de las hijas de los dueños y Felisa, la pequeñina como todos la llamaban, quien, al morirse el abuelo que tanto la quería y con la hermana casada, internaron en el Colegio de las Ursulinas de Oviedo. La señorita Felisa era de la misma edad de Pepín quien acostumbraba a espiar las idas y venidas de la niña cuando paseaba con aquel abuelo alto y grueso de barba hendida, siempre acompañados de un perro que nunca nadie supo si era galgo o podenco. Pepín admiraba el cabello rubio de la señorita Felisa sujeto con un lazo casi siempre azul, en la parte alta de la cabeza como si fuera una muñeca de esas que se rifan en las ferias en los juegos de bolos. Le gustaba ver sus pololos blancos llenos de puntillas y adornos sobre unas medias negras y zapatos de charol mientras caminaba de la mano del anciano o correteaba delante o detrás, imitando las carreras del perro. La observó como crecía sin que ella lo supiera pues tenía buen cuidado de no ser descubierto y recordaba el 23 primer día cuando la vio de cerca y ella fijó en él sus ojos del color de los lagos de Covadonga. En uno de los frecuentes paseos por el campo, el perro espantó a una de las vacas que escapó mugiendo y Felisa se asustó tanto que, retrocedió en una carrera, se agarró a la mano de su abuelo ante el temor a ser embestida por aquel animal con cuernos y se echó a llorar. Este hecho hizo reír al anciano y para vencer el miedo de la nieta hacia aquellos animales grandes de ubres inmensas le dijo: -Pepín, acércate. Pepín se acercó con el cayado de dirigir al ganado y entonces vio como ella lo miraba entre curiosa, miedosa e impertinente. Era guapa la condenada. Y esta imagen le quedó tan grabada que, después, en el tiempo, cuando recordaba a la señorita Felisa, aparecía en su mente aquella figura celestial que nunca olvidó. Entre ambos, consiguieron quitar el temor de la niña quien, al fin, acarició el lomo de "Manchada", como se llamaba la vaca y, aquel día, fue muy feliz para Pepín, porque continuaron juntos el camino mientras charlaban de mil cosas que a él le gustaba aprender y, sobre todo, porque caminó al lado de la señorita Felisa durante aquel largo paseo. Luego, la vio más veces con aquella tutora, alta y delgada, puesta por el abuelo antes de morir y dejó de verla el día que la enviaron a las Ursulinas. Aquel momento fue uno de los peores recuerdos. Lo supo cuando volvió de vigilar a las vacas en el prado. Entró en la casa, se acercó al fogón para servirse el guiso cocinado por la madre cuando la oyó decir: -A la pequeñina la han internado en las Ursulinas... ¡Ya me dirás que hará la mayor casada con ese hombrón tan hosco, sola en la casona! - Su madre hizo un silencio mientras pellizcaba un pedazo de pan de la hogaza y luego continuó diciendo: - No me gusta ese hombre, no mira a la cara cuando habla, tiene los ojos huidizos y eso no es de gente noble...- guardó silencio durante unos momentos y como si dejara escapar su pensamiento en alta voz, murmuró –La muerte del abuelo ha sido una desgracia para todos… más de lo que se puede suponer… Pepín no oyó más. Su corazón se llenó de tristeza y a partir de aquel día, esperaba con impaciencia la llegada del verano para ver a la señorita Felisa. Ya había hablado con ella varias veces y en una ocasión, cuando se acercó a la casa, la llevó al establo para mostrarle al ternero recién parido. Le llenó de ternura ver como acariciaba el morro del animalito y a punto estuvo de acariciar él también, aquel pelo lacio y rubio sujeto con una cinta pero no lo hizo, no hubiera sido correcto. La distancia social y cultural de ambos, no se lo permitía y ese conocimiento fue el acicate para el comienzo del aprendizaje de la sabiduría encerrada en los libros. Cuando aprendía algo nuevo, se sentía satisfecho y el poco dinero conseguido con un trabajo aquí y otro allá, lo gastaba en libros en los frecuentes viajes a Oviedo. Cuando murió Casimira, la mujer que había servido desde siempre en la casona, la señorita Gracia les ofreció el trabajo de llevar ellos el orden de la finca, no tenían por qué abandonar su casa, sólo trasladarse por la mañana y regresar por la noche. Primero lo pensaron y después de hablarlo, decidieron aceptar, podían seguir cuidando de algunas vacas y también del huerto de manzanos, al mismo tiempo que atendían las necesidades de la casona. Esto les proporcionó un buen desahogo económico y Pepín pudo comprarse más libros para aprender. El día que Felisa llegó a la casa descompuesta con el vestido desgarrado y llena de golpes y arañazos, se le rompió el corazón. Le costó comprender lo sucedido pero, pronto 24 lo entendió y el odio desbordó sus sentimientos. Admiró la valentía de Felisa y juró vengarse, pero primero debía esperar. Él era todavía un muchacho demasiado joven. Ya llegaría su tiempo. La señorita Felisa se había vuelto realmente hermosa. Alta como su abuelo, distinguida y flexible como los juncos del río, con aquella melena rubia que pronto comenzó a recoger en un moño. Cuando la vio con aquel vestido largo, vaporoso, lleno de flores, le pareció un ángel, nunca había visto nada más hermoso. La observaba con detenimiento mientras paseaba por el camino de castaños entre las sombras de sus hojas, protegida con una sombrilla amarilla que iluminaba su rostro como si fuera una virgen. La amó profundamente y en silencio. Entonces supo que aquel afecto debía ocultarlo, no se le permitía llegar hasta ella, estaba en una peana demasiado alta para alcanzarla pero en lo más recóndito de su corazón, se prometió luchar para llegar a su mismo nivel y así poder conseguirla. Aquel momento de su marcha, otra vez, al internado, aunque inmensamente triste, lo llenó también de júbilo, cuando comprobó la confianza puesta en él al entregarle la misiva para la señorita Elisa y rogarle el silencio como si fuera un secreto. Un secreto compartido, sólo él y ella lo sabían, esa igualdad le llenó de felicidad. Al día siguiente cogió el carro, le dijo a su padre que iba a la capital a mirar unas cosas, unos libros, y se fue a Oviedo. Tanto José como Pacita eran conscientes de los sentimientos de su hijo, comprendían su afán por alcanzar un nivel cultural vedado para ellos, conocían la necesidad de su hijo en aquel momento aunque nunca se hablara de ello y lo dejaron uncir el percherón al carro. Pepín era un muchacho fuerte pronto a cumplir los dieciocho, ya podía valerse por sí mismo, tanto José el padre, como Pacita, la madre, confiaban en él. Esta fue la manera en la que la carta de Felisa llegó por correo, unos días después, a la señorita Elisa, su antigua tutora. Pasó el frío invierno. En la primavera de 1912 Pepín cumplía los dieciocho años y como un regalo especial, les suplicó a sus padres le permitieran acercarse a la capital de España para conocer mundo, les dijo. Deseaba ambientarse, empaparse de sabiduría, de conocimientos nuevos, de las noticias del mundo; sucesos preocupantes y terribles como los del insumergible Titanic que, aun con este adjetivo ponderativo, se había hundido llevándose consigo un montón de vidas, en Colloto se conocían con tardanza, cuando ya los periódicos habían dado la noticia días atrás. Los acontecimientos del extranjero tampoco eran muy halagüeños, los países se enfrentaban unos a otros y en la propia España, las cosas no parecían mejores. Pepín deseaba estar al corriente de tanto acontecimiento para poder opinar y, al mismo tiempo, le interesaba conocer como se desarrollaba la vida en una capital grande, donde no se conocían las vacas ni el rastrillar de los campos. Esperó todo el verano con la ilusión de ver, otra vez, a la señorita Felisa pero llegó el mes de Agosto y no apareció por la casona. La señorita Gracia salió en el coche de caballos como hacía todos los años y volvió sola, sin la compañía de su hermana. Por su madre, que atendía las necesidades de la casa, supo la negativa de Felisa a volver. Aquel mes de Mayo cumplió los dieciocho años y, según podía haber entendido cuando los señores lo comentaban entre sí, Felisa prefirió pasar el verano con quien fue su tutora, la señorita Elisa. Cuando Pepín tuvo conocimiento de lo sucedido, se alegró, pero, al mismo tiempo, se llenó de tristeza porque no podría verla. Sin embargo, aquella decisión le daba a él libertad y tiempo para realizar cuanto tenía en mente. El desenlace que le empujó a trasladarse a la capital, a abandonar su casa y a sus padres, sucedió cuando el otoño volvía a dejar los castañoss sin hojas y el frío avisaba de la inminente escarcha que cubriría el valle. 25 2 Pepín sacó a pastar las tres vacas con las que se habían quedado a un prado extendido algo más allá del huerto de manzanos, cerca del río, cuando apareció el dueño de la casona, el odiado Don Faustino. Montaba una yegua gris de manchas marrones con la crin y la cola negra, así como el morro y parte de la caña de las patas. Era una bonita yegua, Pepín pensó que aquel hombre no se merecía el noble animal. No quería saludarlo pero, Don Faustino ya lo había visto y se dirigió hacia él espantando a una vaca. -Buenas vacas tienes Pepín. ¿Cuánta leche dan? -No lo sé, señor - Pepín sabía con certeza la cantidad de leche que daban sus vacas pero no quiso decirlo. El dueño, se quedó en silencio mientras observaba a los animales que pastaban tranquilamente la hierba verde y fresca. Pepín, sin mirarlo, se alejó de aquel hombre con una rabia contenida demasiado tiempo. De buena gana lo hubiera descabalgado y le habría dado de puñetazos hasta matarlo. Lo odiaba profundamente pero debía disimular si no quería buscarse problemas. Cuando ya estaba separado unos metros de él, oyó como azuzaba al caballo y lo conducía para acorralar a la vaca de ubres más grandes repletas de leche. -Esa vaca es para mí. Ya la estás llevando a la casona y la encierras en el establo Aquella orden fue el disparadero de su odio, no pudo reprimir la respuesta. -Esa vaca es nuestra y no se la doy a nadie- decía esto con los puños apretados y la mirada fiera fija en el rostro de aquel arrogante señor. Sus mejillas encendidas no podían ocultar el rencor que Faustino descubrió. -Tú y tu familia pertenecéis a la casona, así que la vaca también es nuestra, la quiero para que la cubra uno de mis toros, la llevaré a Grado donde tengo parte del ganado. Llévala ya. Sin decir más, dio la vuelta para comenzar el trote. A Pepín la sangre se le subió a la cabeza. De un salto lo echó al suelo, se puso a horcajadas sobre él y comenzó a golpearlo con furia. El hombre intentó defenderse pero lo inesperado del acto y la juventud de Pepín estimulada por la rabia, lo clavó en el suelo. Cuando se cansó de golpearlo, al verlo ensangrentado, supo que debía huir, estaba metido en un buen lío. Echó a correr hacia su casa y por el camino se encontró a su padre que volvía de segar la hierba del jardín de la casa grande. -¿Qué te ha pasado, hijo? -Padre, tengo que marcharme. Mientras le explicaba lo sucedido, el padre empalidecía pero no le sorprendió. Era 26 buen observador, él también había sido joven, conocía los sentimientos de su hijo por la señorita Felisa y sospechaba lo sucedido con el dueño. Pacita le había explicado la recogida de la ropa para llevarla a lavar y el prestado de su falda unos días después para cambiarla por el vestido rasgado y empapado del río. Sabía que aquello no terminaría bien. Mientras pensaba en lo ocurrido, oyó decir a su hijo: -Las vacas están en el prado, Don Faustino quiere quedarse con la hija de Manchada porque tiene buenas ubres, la quiere para sus toros. No dejes que se la lleve. Aquellas palabras eran una excusa para dar una explicación a lo sucedido, el padre lo sabía, pero se limitó a contestar: -No te preocupes, ya me encargaré de eso. Ahora tienes que marchar. Y así fue como Pepín dejó su pueblo para trasladarse a la ciudad. Se llevó todos sus libros, para él era lo más importante y cuando llegó a Oviedo, pensó en alejarse cuanto más mejor, temía las represalias de aquel hombre odiado. Se trasladaría a la capital de España, se lo había pedido a sus padres aunque nunca pensó en su marcha con aquellas circunstancias. Mientras recorría la ciudad de Oviedo no dejaba de pensar en Felisa. Como no sabía a dónde ir, al encontrarse frente al campo de San Francisco, comenzó a pasear por los caminos entre cedros, castaños y robles mientras daba libertad a su imaginación. Se veía recorriendo las veredas en un verano futuro, bajo la sombra de la arboleda, acompañado de quien sería su esposa, la cual empujaba un cochecito con un bebé en su interior mientras otro más mayorcito jugueteaba bajo la mirada atenta de los padres. La mujer tenía el aspecto de Felisa y vestía un traje hermoso de seda fina cuajado de flores amarillas igual al destrozado aquel día que comenzaba a parecer lejano, cuando Felisa fue a buscar su ayuda. En aquel momento recordó la dirección escrita en el sobre entregado aquel último día pasado en la casona: Calle Fray Ceferino 15. Iría allí, recordaba también el nombre de la tutora, Elisa Martínez Cueto, ella sabría darle noticias sobre Felisa, estaba seguro. 27 3 Salió del parque y comenzó a recorrer la calle Uría. Pronto vio una bocacalle con el nombre: Fray Ceferino, entró por ella. La fachada del número 15 era hermosa, con miradores acristalados y balcones de hierro forjado muy adornados. En el momento de llamar a la puerta, se percató de su nerviosismo. Cuando abrieron se encontró con un bello rostro que no le era desconocido pero no supo ubicarlo en su mente hasta que la sonrisa de sorpresa la identificó como Felisa. -¡Pepín! ¿Qué haces tú aquí? No pudo reprimir el abrazo y el beso en la mejilla que llevó hasta su olfato aquel olor dulce de fragancias de flores que distinguía a la señorita Felisa. -¡Señorita Felisa…! - No sabía qué decir y se sintió como un niño tonto sin saber desenvolverse. Por detrás de Felisa, apareció desde el pasillo la figura recordada de aquella tutora con quien paseaba por los campos de Colloto, más envejecida, le sorprendió ver su peinado ya cubierto de canas. -¡Pepín! -oyó decir de nuevo -Pasa... no te quedes en la puerta. La casa olía a calor hogareño, a vida ordenada, a armonía, a cariño. Le precedieron por el pasillo amplio hasta donde se encontraba un salón comedor y junto al mirador, una mesa camilla, encima de la cual se podía ver una costura interrumpida. Le ofrecieron una silla mientras la señorita Elisa le invitaba a un café con leche. Se creyó en la obligación de dar una explicación y se oyó a sí mismo contar lo sucedido en los pastos, cuando Don Faustino quiso quedarse con la vaca. -En otras circunstancias no me hubiera importado que se llevara el animal para criar pero...-esto lo dijo mirando a los ojos de Felisa- odio a ese hombre... es déspota, cruel y.... malvado - esta última palabra la pronunció despacio, no encontró otra para poder describir mejor al hombre. Felisa lo observaba comprensiva con una mueca de tristeza en su rostro. El ceño fruncido, la boca entreabierta y las aletas de la nariz dilatadas, demostraban sus sentimientos. -Mi hermana Gracia se equivocó al unirse a ese hombre... -dijo pensativa, pero apartó de su mente la idea, sonrió, acarició con ternura una de las manos de Pepín y a su contacto, un escalofrío le llegó hasta la nuca. -Y cuéntame, Pepín, ¿qué piensas hacer ahora? -Quiero ir a Madrid, a la capital, quiero estudiar... trabajar... ser alguien.... En aquellos ojos pardos Felisa leyó el amor, la ilusión y el deseo de triunfar. Lo observó disimuladamente. Vestía una camisa blanca y un traje marrón que, seguro era el único ocupante de su guardarropa. El equipaje se componía de una pequeña maleta pero bastante pesada pues fue imposible moverla, entonces se fijó en la fortaleza de Pepín. Alto, muy alto, ancho de cuerpo y de espaldas, su cabeza hermosa de pelo enrubiado por 28 el sol, se asentaba sobre un cuello fuerte, potente. Ya no parecía aquel Pepín infantil hallado tantas veces por los caminos en sus paseos por el campo de Colloto acompañada de su abuelo y del perro Trisqui. O cuando salía con la señorita Elisa para diferenciar por sus nombres árboles y plantas o mirar el cielo y aprender de las nubes y del sol. No, Pepín era todo un hombre de mirada triste en la que, en aquel momento, bailaban unas estrellitas de felicidad. La señorita Elisa le invitó a quedarse con ellas, tenía una habitación con una cama libre después de la partida de su hermano, el cual, también se decidió por la capital de España –le explicó-. -Pues si no es molestia para ustedes, se lo agradeceré y acepto la invitación, aunque será por poco tiempo. Mañana mismo iré a la estación para sacar un billete de tren que me lleve a Madrid. -¿Conoces a alguien en Madrid, Pepín? -dijo la señorita Elisa mientras recogía la labor interrumpida. -No.... Pero buscaré una pensión y, no sé, intentaré encontrar algún trabajo para ayudarme económicamente...No me asusta trabajar de cualquier cosa. Elisa se quedó pensativa durante unos momentos, miró a Felisa como si quisiera cambiar con ella unas ideas mudas y, mientras alisaba la ropa que tenía entre las manos, dijo: -Pepín, voy a escribir una carta a mi hermano Pelayo hablándole de ti. El vive en una pensión en la calle Carretas en Madrid, es posible que pueda ayudarte... por lo menos durante los primeros días en la capital, luego tú verás lo que haces. -Pues yo se lo agradecería mucho, señorita Elisa. No le tengo miedo a la novedad, pero siempre será más fácil si tienes cerca a alguien que te apoye y te indique como actuar. Gracias. Se levantó de la silla una vez terminado el café con leche que le supo a gloria y dijo con entusiasmo: -Pues ya que ustedes se han ofrecido a hospedarme, les dejo la maleta y voy a la estación para preguntar por mi billete. Elisa le indicó como ir a la estación, no quedaba excesivamente lejos y, antes de salir, le enseñó la habitación donde iba a pasar la noche. En ella pudo ver una cama bastante grande, con una mesita a cada lado, un armario de tres puertas, un lavabo con una palangana y una jarra. A Pepín le pareció todo un lujo. Desde el balcón se veía el movimiento de la calle. Miró a Felisa, era una hermosa mujer, se sintió feliz y lleno de esperanzas. Pensó que la vida le sonreía. Cuando cerraron la puerta tras de él, las dos mujeres se abrazaron, se sentían acompañadas. 29 4 Pepín volvió a casa de la señorita Elisa cerca de las ocho de la noche con unas chocolatinas para Elisa y unas flores para Felisa cuyas mejillas enrojecieron tanto como las rosas del ramo. -He decidido ir a Gijón para ver el mar y de allí cogeré el expreso que me lleva a Madrid. Salgo mañana por la mañana. -Es una buena idea, Pepín -dijo la señorita Elisa en el momento en que dejaba su trabajo bien doblado y cubierto por un paño de color crudo para resguardarlo. Felisa se fijó en la observación del chico sobre la labor y aclaró: -Trabajamos de costureras y otros días damos clases de piano, de esa manera nos ayudamos para vivir. -¿Y tus hermanas, Felisa? - no sabía por qué hizo uso del tuteo para hablar con ella, surgió sin pensar como si la adversidad los igualara a ambos. Los dos estaban fuera de sus hogares, huidos, sintiéndose culpables por hechos inocentes. -No he vuelto a ver a ninguna... bueno sí... cuando vine aquí por primera vez, fui a ver a mi hermana Paloma pero.... -hizo un silencio para poder continuar con la explicación, cuando se serenó, terminó la frase - no quiso saber nada, me dijo que ella estaba muy ocupada con sus hijos y su marido, que me dejara de niñerías y volviera a casa. No la he vuelto a ver. De Alondra hace mucho tiempo que no sé nada. No se comunica con nosotras desde hace bastante tiempo... No sé, quizás Gracia sabía algo de ella... pero nunca me dijo nada, sólo en una ocasión cuando vinimos a ver a Paloma me dijo que, otro día, visitaríamos a Alondra en Cudillero pero todo quedó en nada. Cenaron unas patatas guisadas que Pepín tomó con apetito y mientras charlaban olvidaron sus tristezas, gastaron bromas sobre sus vidas novedosas, la esperanza y sorpresas que les esperaban, a las diez de la noche se retiraron a descansar. A Pepín le costó coger el sueño. La habitación de Felisa se encontraba frente a la suya, pronto oyó sus carraspeos y suspiros en el silencio de la noche. Esta cercanía de la mujer amada alborotó su imaginación. Al fin, el cansancio venció su cuerpo y despertó con el ruido cuando ya comenzaba el día. Los carros se movían por los adoquines de la calle en un traqueteo ruidoso imposible de no escuchar, acostumbrado como estaba al silencio del campo. Se levantó, hizo uso de la jarra de agua y la palangana para asearse. Cuando oyó a las mujeres moverse por la casa, salió de su habitación. El desayuno lo tenía preparado sobre la mesa camilla. Se sentaron los tres, y mientras daban buena cuenta de los alimentos, la señorita Elisa le entregó un sobre en donde leyó: Pelayo Martínez Cueto, Carretas 7 - 2º B - Pensión Los Asturianos - Madrid. -Mira, esta es la pensión donde se encuentra mi hermano, dentro va una carta dirigida a 30 él, le dices que vas de parte mía, seguro que te ayudará cuanto pueda. -Muchas gracias, señorita Elisa, no sabe usted cuánto se lo agradezco. Me siento tranquilo y muy esperanzado, les tendré al corriente de mi vida. -Mira, esto es para el viaje - Le entregó una bolsa con alimentos para que comiera durante el trayecto a Madrid -El viaje es largo y aunque creo que hay un vagón comedor en el expreso, no estamos para gastos extraordinarios ¿verdad Pepín? - le dijo mientras sonreía. Azarado por las atenciones, sólo supo responder con un "gracias" surgido de lo más profundo de su corazón. Besó a las dos mujeres y cuando ya salía a la escalera, se fijó en los ojos de Felisa cuajados de lágrimas. -Nunca las olvidaré, volveré a verlas.... Lo juro...- sin decir más, bajó las escaleras y salió a la calle. Le esperaba la vida... de momento vería aquel mar nunca antes contemplado aun estando tan cerca de él, sólo conocía las altas y hermosas montaña de la tierra adentro. 31 5 Llegó a Madrid después de pasar en el tren más de quince horas. Los huesos un poco molidos por tanto tiempo incómodo y falta de sueño pero con la esperanza despierta dueña de las expectativas. Al llegar a Madrid, el ruido, el movimiento poco usual para él, le mareó en un principio, se sentía como un pájaro fuera de su jaula sin saber volar, pero pronto se habituó. Madrid era una capital grande, llena de oportunidades, ese recuerdo le devolvió la seguridad. Como no conocía la ciudad, creyó conveniente tomar un taxi que lo llevara a la calle Carretas. Todo era una novedad. Se sentía perdido en aquella inmensidad de coches, gente y movimiento. Cuando llamó a la puerta de la pensión le abrió una mujer de mediana edad, cubierta con un delantal blanco que peinaba un moño alto en la cabeza. -Pregunto por el señor Pelayo Martínez. -Pase usted, creo que todavía duerme porque ayer tuvo turno de noche. -Si me hace el favor de entregarle esta carta- le dijo en el momento en que le entregaba el sobre escrito por la señorita Elisa. La mujer se quedó con la misiva y lo hizo entrar a una salita alfombrada, donde había un tresillo, dos butacas y un pequeño piano cubierto con un mantón de Manila. -Siéntese usted, voy a avisarle. Lo dejó solo y Pepín se dirigió hacia el balcón. No deseaba sentarse, estaba molido de tantas horas de tren. Desde los cristales pudo ver el ir y venir de la gente, el movimiento de coches y Guardias de Seguridad en la cercana Puerta del Sol. Al ver toda aquella actividad, sintió unos deseos tremendos de salir a la calle para empaparse de capital grande y el cansancio pareció haberse esfumado. La nueva vida se presentaba inquietante antes sus ojos. Se cumplía media hora de su espera en la salita cuando se abrió la puerta y apareció un hombre de unos treinta años, grande, de cara ancha poco agraciada y de manos enormes que estrecharon la suya mientras se presentaba. -Soy Pelayo, el hermano de Elisa. Me dice que viene usted a trabajar a Madrid y que si puedo ayudarlo. -La señorita Elisa ha sido muy amable ofreciéndome su ayuda. -Bueno, he estado hablando con Doña Manolita que es la dueña de esta Pensión y me ha dicho que puede darle una habitación, aunque sólo le quedan las interiores. Si le parece bien puede quedarse hasta que encuentre algo mejor... - Hizo un gesto con la mano para indicarle que saliera de la habitación y mientras se guardaba la carta en el bolsillo, le acompañó por un pasillo hasta una doble puerta pintada de gris donde llamó con los nudillos. -¿Doña Manolita? - dijo el hermano de Elisa y esperando respuesta puso la mano en la manilla dispuesto a abrir la puerta. 32 -Pase. Entraron a una sala más grande que la anterior, muy bien alfombrada, llena de estores blancos y cortinas de un azul brillante. Pepín pudo ver un montón de muebles y sillones mezclados con plantas que daban a la habitación una apariencia de invernadero. Sobre un estante de madera se encontraba una jaula grande donde un canario de plumaje amarillo chillón, dejaba oír sus trinos y, a su lado, recostada en un diván, lo observaba curiosa una mujer que parecía sacada de una lámina del pintor Toulouse Lautrec como, en cierta ocasión, había visto en una librería de Oviedo. Vestía una bata rosa rodeada de plumas de avestruz o algo semejante en el escote y dejaba ver una enagua o vestido negro muy escotado por donde sobresalía el principio de unos pechos generosos. Una cinta también negra, con un camafeo sujeta alrededor de su cuello, intentaba disimular los estragos de la edad en su piel embadurnada con abundantes polvos de arroz y unos ojos ribeteados de negro. No tuvo reparo alguno en descubrir unas piernas que se adivinaban bien torneadas bajo unas medias de hilo y unas chinelas plateadas con un pompón de plumas parecido a los adornos del escote de la bata, bailaban en sus pies pequeños. Los labios escarlatas le sonrieron mostrando una dentadura demasiado sana para la edad que parecía tener la mujer. En la mano derecha mantenía una boquilla de karey, con un cigarrillo encendido, probablemente perfumado, por el aroma que dejaban en la sala las volutas de humo. -Este es el amigo del que le he hablado, Doña Manolita, ya le he dicho que sólo puede usted ofrecerle una de las habitaciones interiores… -Lo siento, muchacho pero sólo me quedan libres las dos interiores, te cobraré una peseta por noche y si te quedas todo el mes estará incluido en el precio el desayuno y la cena. Dile a Tomasa que le enseñe la más grande, esto por ser amigo tuyo, Pelayo- le dijo sonriendo al hermano de Elisa al mismo tiempo que inhalaba humo por la larga boquilla. Espero que te guste muchacho, si aceptas, Tomasa te dirá los horarios y las normas a seguir. Pepín no abrió la boca en ningún momento, sólo observaba y guardaba cada detalle en su mente. En cuanto salieron de la estancia, Pelayo habló sonriendo, o eso le pareció a Pepín. El chico tenía un gesto en la cara marcado por dos hoyuelos profundos en las mejillas y parecía como si estuviera siempre con la sonrisa en la boca. -Es una mujer un poco extravagante pero la Pensión está limpia y da bien de comer. En el comedor, donde se encontraba una mesa rectangular bastante larga y tres cuadradas más pequeñas, todas cubiertas con unos manteles a cuadros, estaba Tomasa, la mujer que abrió la puerta, poniendo en orden las cosas. -Tomasa - llamó Pelayo -Doña Manolita dice que le enseñe a mi amigo la habitación mejor de las dos que le quedan. -Muy bien. Venga usted conmigo, señor. Los llevó por un pasillo largo con una serie de puertas numeradas y al fondo en la que llevaba el número 12, la criada se paró, sacó un manojo de llaves y abrió la puerta. Como muy bien le había dicho, la habitación era interior, sólo tenía un ventanuco casi a 33 ras de techo del que colgaba una cadena hasta una altura suficiente como para cogerla con la mano y al tirar hacia abajo, abría el cristal abatible del ventano. El techo alto tenía una lámpara demasiado pequeña para la habitación pero en la cama, de aspecto bastante cómodo, se podía ver una perilla desde la que se encendía un plafón situado en la pared sobre el cabecero. Dos mesitas de noche, un armario para la ropa, un par de sillas, una a cada lado del armario, y una mesa pequeña, rectangular, que parecía de cocina, constituía todo el mobiliario. Todo estaba muy limpio y Pepín pensó que aquello le bastaba, ahora le tocaba encontrar trabajo enseguida, sólo tenía dinero para pagarse un mes de pensión. Cuando aceptó y dejó la maleta en su habitación, Tomasa le echó la charla que, seguramente, era habitual para todos los huéspedes. -Si quiere que se le lave la ropa una vez a la semana, son 4 pesetas más al mes. Pueden venir amigos a visitarle pero no mujeres y nadie puede quedarse a pasar la noche en su habitación. Tampoco se admite que venga borracho. -Lo tendré en cuenta - dijo Pepín. Fue en aquel momento cuando se percató de que no había abierto la boca en ningún momento. Al quedarse solos los dos amigos, Pelayo le dijo: -No te preocupes, Tomasa parece muy rezongona pero es muy buena mujer y si necesitas algo siempre te hace el favor. -Sí, eso parece. Oye Pelayo, voy a salir a dar una vuelta por Madrid pero necesito encontrar trabajo enseguida ¿tú sabes de algún sitio que necesiten empleados? Estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa. Pelayo quedó pensativo con una mueca en aquella cara tan especial. Era moreno, tanto de pelo como de piel, una nariz pequeña y redonda sobre una boca extraña, siempre semisonriente, le daba cierto aspecto de payaso, pero su frente amplia y unas cejas espesas con un entrecejo muy marcado, daban a entender un carácter fuerte. Pepín se fijó que tenía un acento asturiano bastante acentuado todavía y le preguntó: -¿Hace mucho que estás en Madrid? -Pronto hará un año... el tiempo pasa deprisa... - volvió a quedarse pensativo y con mucha seriedad, añadió: - Pepín, yo trabajo en los ferrocarriles y creo que hace falta gente, si quieres te llevo para ver si te pueden dar un empleo ¿cómo estás de cuentas y de letras? -Bien -respondió Pepín muy animado - escribo bien y conozco las cuatro reglas a la perfección. Me gusta estudiar y traigo unos cuantos libros, además quería aprender aquí algún oficio o si puedo una carrera. -Bueno eso ya es mucho decir, Pepín, confórmate primero con encontrar un empleo que te dé lo suficiente para vivir y luego, poco a poco, ya irás haciendo tu vida. Venga, vamos que te acompaño a las oficinas. Y ambos salieron aquella mañana del otoño madrileño de 1912 en busca de un futuro mejor. 34 6 Mientras caminaban hacia las oficinas, Pepín absorbía por mente y ojos, todo cuanto sucedía a su alrededor. Los tranvías tirados por caballos, los coches con sus bocinas que más de una vez le hicieron pegar un brinco, la gente moviéndose con rapidez de un sitio para otro y al mismo tiempo no perdía detalle de la conversación de Pelayo. -Te presentaré al Jefe de Negociado que es bastante amigo mío aunque un hombre muy serio y haremos la solicitud para ver si puedes entrar de aspirante. -¿Qué compañía me has dicho que es? -La C.M.Z.A. Esta y la del Norte son las que funcionan bien. Yo he ascendido bastante deprisa, probablemente a final de año me propongan para Oficial. Se está mejorando la red de ferrocarriles y ampliando instalaciones así que es muy posible que se necesite más personal. -¿Y cuál será mi sueldo? -¡Jajaja! ¡Ya te consideras dentro de la empresa, eh! Bueno... creo que el sueldo es de unas 700 pesetas anuales, más o menos, pero el caso es que "metas la cabeza" luego ya poco a poco, irás ascendiendo de categoría y creo que lo conseguirás porque me pareces un chico listo y si además sigues estudiando, mejor que mejor. Todo eso te ayudará mucho. Al llegar a las oficinas, Pelayo lo presentó a sus jefes y compañeros. Rellenó la solicitud correspondiente para obtener el empleo y se sintió con muchos ánimos cuando le dijeron que podía tener suerte pues, como había adelantado Pelayo, se necesitaba personal ya que la red de ferrocarriles se ampliaba. Con esa esperanza bien fundada, reanudaron su paseo por Madrid. Las novedades pronto comenzaron a hacerse rutinarias. Pepín acostumbraba a salir todos los días a dar un paseo por la ciudad para conocer sus calles, sus tiendas, sus museos y sus gentes, mientras esperaba la respuesta de la Compañía ferroviaria. Pero aquel profundo cambio de vida, también reavivó el recuerdo de sus montes que le parecían tan lejanos, su vida tranquila al cuidado del ganado y la tristeza y añoranza por la separación de Felisa que no sabía cuándo volvería a ver. Aquella mañana 12 de Noviembre salió como siempre de la Pensión para dar un paseo por la ciudad. Eran algo más de las once de la mañana cuando, al pararse frente a la librería por donde acostumbraba a pasar cada día al salir a la Puerta del Sol, un caballero con un bigote poblado, de guías largas y unas gafas de pinzas ajustadas a la nariz, se situó a su lado para observar el escaparate. Le pareció reconocerlo pero no tuvo tiempo de fijarse, un ruido ensordecedor le llegó a los oídos e inmediatamente vio como el hombre, se desplomaba. Casi al mismo tiempo, otro hombre vestido con un gabán gris que portaba una pistola en la mano, fue abatido, entre gritos y forcejeos, por la gente y un policía de uniforme que salió de no sabía dónde. El dueño de la librería, alarmado, intentó 35 salir a la calle para enterase del suceso pero el cuerpo del hombre caído, obstruía la puerta, fue entonces cuando se concienció de las palabras y los gritos. -¡Han asesinado a Don José Canalejas! ¡Han asesinado al Presidente del Gobierno! -¡Han matado a José Canalejas! Sorprendido por los gritos, el suceso inesperado y el tumulto de gente, se quedó observando cuanto sucedía. Unos policías se llevaron el cuerpo y Pepín se mezcló con la multitud dirigiéndose hacia el Ministerio de Gobernación donde los Guardias ya no dejaron acercarse a nadie. Estaba alterado, nervioso, los gritos aumentaban y la gente se arremolinaba, al cabo de un rato decidió volver a la pensión, debía serenarse. En cuanto entró, vio a Tomasa a Doña Manolita y a alguno de los huéspedes asomados al balcón. -Pepín, viene usted blanco como el papel- dijo Tomasa al verlo. -Venga a mi habitación, Pepín - dijo Doña Manolita, agarrándolo por un brazo al mismo tiempo que decía -¡Tomasa, trae un par de coñacs! Pepín se sentó en el diván al lado de doña Manolita, estaba mareado y el coñac que bebió a pequeños sorbos le reanimó. Entonces comenzaron las preguntas y la explicación de los hechos. Sin saberlo, Pepín había sido testigo de un suceso trascendental en la historia de España. Poco rato después llegó su amigo Pelayo descompuesto. La noticia había corrido por la ciudad, la gente alborotada, salía a la calle a comentar el suceso, mientras hacían corrillos para obtener más noticias sobre lo acaecido. Cuando Pepín le explicó como había sido testigo del acontecimiento, no podía creerlo y le pidió le explicara con detalle todo cuanto pudiera recordar. -¡¿Tú a su lado frente al escaparate?! ¡Madre mía, qué susto te habrás llevado! -La verdad es que me he dado cuenta cuando el hombre ha caído al suelo. Ni siquiera sabía que le habían disparado hasta que he visto al asesino con la pistola en la mano y he oído gritar a la gente… Poco a poco, Pepín se recobró del susto y pasó unos días siendo casi el protagonista de la historia. De esta manera tan singular hizo cantidad de amigos que le preguntaban y escuchaban sus argumentos sobre el atentado. Al haber sido un testigo tan cercano, le pareció que aquel detalle le obligaba a asistir a los funerales del presidente y, sin saber por qué, se identificó de alguna forma con la víctima. Por ese motivo, los momentos más grabados en su recuerdo, fueron los del entierro. Se introdujo entre la multitud y se aproximó a las autoridades todo cuanto le permitieron los Guardias de Seguridad e íntimamente se consideró casi como si fuera un familiar de Don José Canalejas en aquella proximidad hacia el Rey Alfonso XIII, al cual veía en persona por primera vez en su vida. La expectación producida por todo aquel acontecimiento le entusiasmó y pasó una tarde completa escribiendo sendas cartas a Felisa, a la señorita Elisa y a sus padres, para explicarles los detalles contemplados. No sería exagerado decir que Pepín se hizo famoso entre el grupo de sus conocidos y, nunca pudo saber, si aquella oportunidad no buscada, le ayudó cuando fue llamado desde la Compañía de Ferrocarril, tal vez por aquello de que Don José Canalejas también había 36 sido, en su tiempo, un empleado de los ferrocarriles y, aunque de una manera muy indirecta, su testimonio le unía a uno y a otra. El caso es que a Pepín se le solucionó la vida. Poco tiempo después de estar a prueba como Aspirante en la Compañía del Ferrocarril, elevó Instancia y ascendió de la categoría de Aspirante a la de Auxiliar en un corto plazo de tiempo. La vida le sonreía y lo primero que hizo con aquel sueldo de Auxiliar fue comprarse un sombrero de fieltro gris oscuro, con el segundo sueldo, se compró un traje nuevo y dejó de parecer el pueblerino asturiano que venía de cuidar vacas. Se había convertido en un hombre de capital. 37 7 La carta llegó antes de la Navidad. En un mismo sobre dirigido a Don Pelayo Martínez Cueto, se incluía otro en el que se leía: "Para entregar a Don José Vega Menéndez". Cuando Pelayo abrió la carta, se había reunido con Pepín para sentarse en el comedor a cenar y, sorprendido dijo: -Mi hermana me envía una carta para Don José Vega Menéndez y no sé quién es este señor. -¡Ese soy yo!- dijo Pepín riendo -con esto de que siempre me llaman Pepín nadie se acuerda de mi verdadero nombre. -¡Anda, coño! Pues no me había dado cuenta - y acompañando las risas le entregó la carta. En cuanto vio la letra, Pepín supo que era de Felisa y la guardó en su bolsillo a la espera de quedarse solo para leer su contenido. -¿No la abres? Prefieres la soledad... eso es que tienes algo que esconder...- dijo Pelayo mientras extendía el pliego escrito por su hermana. -No hay nada que esconder, pero prefiero leerla cuando esté tranquilo. -Bueno... Elisa dice aquí que Felisa te envía una carta... A Pepín no le pasó desapercibido el gesto serio y disgustado de Pelayo y cortó la conversación. Como si no hubiera oído o dando a entender que la situación carecía de importancia, comenzó a comer la lombarda preparada por Tomasa. No se quitaba de la cabeza aquel gesto disgustado de Pelayo cuando nombró a Felisa, algo en su interior despertaba una alarma que no sabía cómo identificar. ¿Tenía Pelayo antipatía hacia Felisa o era todo lo contrario? Sin ser muy consciente de cuanto sucedía en su mente, aquel detalle le puso de mal humor y despertó en él una animosidad hacia su amigo que, al mismo tiempo, le dolía en el corazón. Le tenía aprecio y también le agradecía la ayuda obtenida para encontrar un buen trabajo en la capital, cosa bastante difícil, pero la adoración por Felisa no la compartía con nadie. Se arriesgaba a preguntarle por sus afectos cuando Pelayo se le adelantó: -Dice mi hermana que nos espera por Navidad. No sé... ¿qué te parece a ti? -Me gustaría... pero es un viaje demasiado largo para estar sólo un día con ellas. No podemos abandonar el trabajo. -Sí, creo que es mejor quedarse en casa pero van a ser momentos de mucha soledad, en esos días se echa mucho de menos a la familia. Ambos guardaron silencio cada cual inmerso en sus deseos y pensamientos. Pepín pensaba también en sus padres ¿cómo le habría ido la vida en la casona después de su marcha? Faustino era un hombre cruel que no perdonaba y cuando lo traía hasta su 38 memoria una rabia feroz se apoderaba de sus sentimientos. Aquel día en el campo le pegó con saña y volvería a hacerlo. Siempre que lo recordaba veía también la figura humillada de Felisa con el vestido destrozado. No, no lo perdonaría jamás pero debía saber cómo se encontraban sus padres. Se despidió con educación de todos los comensales y se dirigió a su habitación para escribirles, no tenía noticias de ellos desde su marcha de Colloto, estaba seguro de la preocupación de su madre. La carta enviada por Felisa era breve. Se limitaba a interesarse por su trabajo, por los acontecimientos fortuitos habidos en su vida y, como en la carta de Elisa a su hermano, le invitaba a pasar las Navidades junto a ellas en Asturias. Firmaba: Tu amiga que te aprecia…, y esa última palabra neutra, sin saber por qué, le dolió. Cerraba el sobre con la carta para sus padres una vez finalizada, cuando llamaron quedamente a la puerta. La abrió pensando que sería Pelayo y se encontró con Doña Manolita envuelta en una bata negra. -Pepín, me gustaría enseñarle unas pinturas que tengo de cuando estuve en París, sé que usted es un aficionado al arte y quisiera saber su opinión. Le espero en mi habitación. Sin decir más, dio media vuelta arrastrando la cola de su bata, chacleteando con las chinelas. Pepín se quedó estupefacto con la puerta entreabierta sin saber qué hacer. ¿Desde cuándo era él un aficionado al arte? Alguna vez se había comentado en la mesa los dibujos de Tolouse Lautrec que, en una ocasión había visto en una librería y le habían gustado, poco más. El entendido era el viejo Don Anastasio, el anciano solitario que tenía su habitación al otro extremo del pasillo. El hombre era un buen dibujante de esos frustrados a quienes la vida les ha negado realizarse mediante su vocación. Actualmente, se ganaba unas pesetas con dibujos de caricaturas y retratos a los paseantes del parque de El Retiro y ponía un tenderete en el Rastro los días de mercadillo para vender sus láminas. Pepín admiraba sus dibujos, eso era lo único que podía unirle al arte. No adivinaba el interés de Doña Manolita y después de ponerse la americana y atusarse un poco el cabello, atravesó el pasillo en dirección a los aposentos de la dueña de la pensión. -Pase - oyó después de llamar con los nudillos en la puerta. La habitación se encontraba igual a la primera vez de su visita, salvo que, ahora, estaba iluminada, tenuemente, mediante una lamparita muy trabajada en forma de tulipán situada sobre una pequeña mesita al lado del diván donde, Doña Manolita, descansaba semi recostada ya sin la bata, con una especie de camisón transparente que le ruborizó. Había oído nombrarlo como negligé, o algo parecido, mientras la boquilla larga de karey, mantenía un cigarrillo que llenaba la estancia de un humo perfumado. La jaula del pájaro estaba cubierta por un paño para que el ave durmiera sin molestar con sus trinos, supuso. -Siéntese Pepín, venga... no sea tímido - dijo Doña Manolita con su mejor sonrisa. Pepín intentó sentarse en la butaca situada frente al diván pero la mujer lo agarró por el brazo y lo obligó a acomodarse a su lado. Sobre una pequeña mesa se podían ver unas láminas a color y algunas otras en blanco y negro que, a Pepín, le parecieron dibujadas al carboncillo. Azarado ante la proximidad de la mujer que olía a polvos de arroz y a un perfume mareante imposible de identificar, Pepín se dispuso a darle un vistazo a los dibujos pero no pudo continuar porque Doña Manolita supo acaparar su atención sobre su figura. Se acercó a él poniendo un brazo sobre sus hombros, dejó la boquilla en un cenicero y aproximó su boca pintada con el rouge tan cerca de su cara que la vaharada de 39 perfume casi lo desmaya. En aquel momento, se dio cuenta de su situación y el estómago revolvió la cena recién tomada. Sin saber qué hacer, consiguió incorporarse, y tartamudeó: -Doña Manolita, yo no soy un entendido en arte... creo que ha confundido los conocimientos de Don Anastasio con los míos. No sabía cómo continuar, el rostro de la mujer era un cromo variable de la sonrisa a la seriedad para, al fin, tornarse duro e inflexible por la rabia. La mirada se volvió severa en aquellos ojos negros ya marchitos y ni siquiera se dilataron las aletas de una nariz que ya formaba, junto a la barbilla prominente, una parodia de belleza trasnochada. -Perdóneme pero voy a terminar de escribir unas cartas, si usted me lo permite... Dio media vuelta y salió de la habitación apresuradamente. Cuando cerró la puerta de la suya, le temblaban las piernas y supo que debería buscarse otra Pensión. La estancia en aquella, había finalizado. 40 8 Encontró una Pensión en la calle del Carmen, en el lado opuesto de la Puerta del Sol, no demasiado lejos de la anterior. Aquella estaba dirigida por la viuda de un militar que era la antítesis de Doña Manolita. Excesivamente seria, peinada con un moño en la nuca, vestía continuamente lo que parecía el mismo traje negro, un delantal siempre muy pulcro de color blanco y, supuso que como era invierno, se cubría los hombros y el cuerpo con una toquilla de lana en un color morado, único toque de luminosidad en su figura alta y bien formada. Tendría unos cincuenta años, conservaba una belleza serena, no usaba ningún afeite y olía a jabón y a ropa recién planchada. La Pensión estaba extremadamente limpia y tuvo suerte en el cambio porque le ofrecieron una habitación con un balcón desde el cual se podía ver parte de la Plaza Callao y un poquito de la Gran Vía. Había finalizado el año y recibido cartas, unas de Felisa que le entregó Pelayo ya que habían ido dirigidas a la dirección anterior y otra de sus padres. La de Felisa, como las anteriores, se interesaba por su vida en la capital y en su trabajo, explicaba poca cosa sobre ella misma. La de su padre, le preocupó. Habían dejado el trabajo de la casona, aparte de por las desavenencias con Don Faustino, por la falta de salud de la madre de Pepín, las fiebres la consumían poco a poco sin encontrar un remedio adecuado. Cuando Pelayo supo del traslado de su amigo se quedó muy sorprendido y al preguntarle el motivo, Pepín se vio obligado a explicarle lo sucedido con Doña Manolita. En lugar de enfadarse, Pelayo soltó una carcajada cuando le expuso los motivos de su marcha y le consoló diciendo que no era el único a quien le había sucedido algo parecido. Según le contó, la mujer decía haber sido en sus mejores años, una cupletista que, con el tiempo dejó de triunfar; presumía de haberse codeado con Raquel Meller, la Bella Chelito y otras famosas artistas del cuplé e, incluso, decía haber actuado en el Moulin Rouge de París. Nadie se creía sus historias pero, algo de verdad debía de haber en ellas porque, sí había fotografías que demostraban alguna certeza. -No se puede ser joven y guapo- dijo al tiempo que reía el suceso y le daba una palmada en la espalda, pero de pronto cambió la conversación. Con seriedad le preguntó: -¿Cómo va tu trabajo? --Ah, muy bien. Los jefes y los compañeros están muy contentos conmigo, de momento todo marcha a la perfección. Pelayo se quedó durante unos momentos en silencio con la mano puesta amistosamente en su espalda, para luego continuar: -Pepín, tenemos que arreglar la política de este país para que las cosas mejoren, los sueldos son bajos y tenemos demasiadas horas laborables, hay que rebajarlas y para ello debemos luchar. También por las pensiones para que las viudas y huérfanos obtengan una mejoría de subsidios. Este sábado nos reunimos unos cuantos amigos para hablar sobre estos asuntos ¿quieres venir a la reunión? sin ningún compromiso, claro, pero sí con discreción... -¿Qué quieres decir? -Pues que no vayas contando por ahí lo que hablamos y donde nos reunimos, ya sabes 41 cómo es la política y más después del asesinato de Canalejas... Por cierto, he dicho en el grupo que fuiste testigo de la muerte y ya te has hecho famoso, todos quieren conocerte. -Bueno... por ir no pasa nada- dijo Pepín no demasiado convencido. -Bueno... la verdad es que nos reunimos de una manera algo clandestina- aclaró Pelayo al ver su renuencia- No tenemos permiso para asociarnos y ya sabes que el gobierno ha prohibido las huelgas pero aun así y todo, nosotros continuamos con nuestras ideas para que no haya tantas diferencias entre riqueza y pobreza - le miró de soslayo y continuó en voz baja - puesto que el gobierno no hace nada y explota a los trabajadores, es el pueblo quien se debe tomar los derechos a cambiar el sistema social. A Pepín toda aquella parrafada le sonaba a latín, siempre había estado en su pueblo preocupado por sus vacas y siempre había tenido en consideración a los más ricos. Por suerte nunca tuvieron problema alguno con quienes habían convivido, eran buenas personas que les ayudaban cuanto podían y tampoco se podían quejar, excepto Don Faustino, fue el único déspota y cruel, el único que quiso hacer uso de su superioridad económica y social para conseguir ventajas sin ningún precio. Pepín aceptó la invitación. Debía estar al corriente de todo cuanto sucedía en el mundo y su mundo más cercano, era el que le rodeaba en el momento actual. A las cinco de la tarde de aquel sábado se encontraron en la Plaza Callao. Caminaron hasta la Plaza Mayor mientras disfrutaban de la templada tarde. Atravesaron el Arco de Cuchilleros hasta la Plaza de Santa Cruz. Penetraron en una antigua casa con portones de madera y diferentes capas de pintura sobre ella. En uno de los pisos altos con mirilla herrumbrosa en la puerta que se abrió cuando Pelayo llamó con los nudillos, un hombre, cubierta su cabeza con gorra de visera, dejó el espacio justo para permitirles el paso y, rápidamente, cerró tras ellos. Pepín vio como su amigo saludaba al hombre con un "Hola, Pablo" mientras éste les precedía hasta una habitación situada al final de un pasillo amplio. Allí estaban reunidos una decena de hombres aproximadamente, algunos fumaban sus cigarros, otros liaban alguno con parsimoniosa habilidad, y otros más, ahuyentaban con la mano la humareda que los envolvía. Pepín fue uno de ellos, nunca se había acostumbrado al tabaco. Cuando Pelayo lo presentó, todo fueron apretones de mano, palmadas en la espalda y palabras de afecto y curiosidad por haber sido el testigo del atentado contra Canalejas como si él hubiera sido el salvador o el asesino, eso no pudo distinguirlo adecuadamente, cosa que le llenó de confusión pues aquel suceso fue algo involuntario que le había dejado muy mal recuerdo pero que entre unos y otros no le dejaban olvidar. Después de ellos llegaron algunos más. Se descubrían de sus gorras que colgaban de un perchero o dejaban amontonadas sobre la mesa y cuando había una veintena, más o menos de hombres, uno de ellos, con bigote chamuscado por tanto fumar, tomó la palabra. El discurso le dejó a Pepín un poco inquieto. Se habló de anticlericalismo, de abolición del gobierno, de huelgas generales, de las duras condiciones de la clase trabajadora, de cómo atacar a las instituciones, de la corrupción en el Estado, del capitalismo, de la religión organizada… Y después de que muchos de los allí reunidos, explicaran ejemplos y se exaltaran con palabras injuriosas hacia todo lo gobernable, saludaron con el puño en alto y comenzaron a salir poco a poco, para no llamar la atención –dijeron-, mientras comenzaban a hablar de sus problemas personales, de su familia, de sus hijos, de sus carencias y, de vez en cuando, también de esos momentos cortos de felicidad que cada uno alcanza en su vida. 42 -¿Qué te ha parecido? - le preguntó Pelayo cuando ya estuvieron solos en la calle. Se le veía entusiasmado cosa que Pepín no entendía, a él no le iba demasiado la política, no en aquel momento y aquel rifi-rafe de odios, de querer arreglar la vida de todos, quitando a unos de en medio para poner a otros que, tal vez, iban a comportarse de la misma manera, no le convencía. Y así se lo dijo a su amigo, aunque no muy claramente para no herir susceptibilidades. Pasearon por la Plaza Mayor, por delante del Palacio Real y dando vueltas mientras charlaban, callejearon hasta Cibeles. Por Carrera San Jerónimo, después de admirar los leones del Congreso, poco a poco se acercaron, otra vez, a la Puerta del Sol. Allí en un Mesón, detrás de la calle Arenal, Pelayo le invitó a comer un cocido. 43 9 Pepín no asistió a ninguna otra reunión de los anarquistas a los que pertenecía Pelayo, el año 1913 había comenzado y el establecimiento del protectorado español en Marruecos y la aproximación de España a Europa por medio de Francia, comenzó a interesarle más que las reuniones ilegales. Se aficionó a comprar el periódico con tanta frecuencia como le era posible y, poco a poco, tomó interés por la política internacional. El sultanato de Marruecos había quedado bajo dominación francesa (Tratado de Fez) y Francia cede a España la administración colonial de una franja del Norte del país de 20.000 km2 que incluye la región montañosa del Rif. En Europa el puerto de Hamburgo es el primer puerto de Alemania y la flota mercantil alemana representa el 11% del total mundial; Bosnia-Herzegovina se anexiona al imperio Austro-húngaro, la rivalidad naval entre ingleses y alemanes y la segunda crisis marroquí entre Francia y Alemania presagian graves conflictos. Comienza a prepararse una guerra a la que ningún país teme. A los industriales les ofrece la ocasión de aumentar sus beneficios y los dirigentes de los países, ven en ella un antídoto a la lucha de clases, las cúpulas militares y los partidos políticos. ·En Octubre de aquel año 1913, Poincaré, el reciente Presidente de la República francesa, se entrevista en España con el Rey Alfonso XIII quien le manifiesta que en caso de conflicto generalizado, España sería neutral y Francia podía desguarnecer las zonas fronteras del Sur. Esta idea de no participar en caso de guerra, no satisfizo a Pepín al que, como a muchos otros, se le había contagiado la extraña alegría por entrar en una guerra por salvar el mundo de no se sabía muy bien qué y de la que no se podían conocer los resultados. Sus ideologías se afianzaron cuando el 28 de Junio de 1914 el heredero al trono austro-húngaro, Francisco-Fernando de Habsburgo, cae bajo los disparos de un nacionalista eslavo en Sarajevo, episodio que determina el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando Rusia se une al conflicto. Alemania responde a Rusia con la guerra y Francia se moviliza para ayudar a su aliado ruso. En el conflicto se involucran 32 países y 6 permanecen neutrales, entre ellos España que se divide en partidarios de ambos contendientes y el 25 de Agosto de 1914, el que era entonces Presidente del Gobierno, Don Eduardo Dato, escribe lo siguiente: "De la neutralidad sólo nos apartaría una agresión de hecho o una conminación que se nos dirigiese en términos de ultimátum" Los partidarios de los aliados consiguen poner en pie un contingente de voluntarios después de que el 8 de Agosto de 1914, el Boletín Oficial Francés, publicara un Decreto en el que se autorizaba un enganche de voluntarios extranjeros para participar bajo tutela de la Legión Francesa. Pelayo quien se manifestó, extrañamente, a favor de la política del gobierno, se enemistó con su amigo a causa de estas diferencias políticas puesto que Pepín consideraba la neutralidad, nefasta para el país. A partir de aquel momento, pensó únicamente en la manera de enrolarse para ir al frente. Buscando la información necesaria, consiguió saber que una dependencia de la sede social para el enganche de voluntarios españoles, estaba situada en París en la calle Michel-Angel y, sin pensarlo más, Pepín se despidió de su trabajo en el ferrocarril para unirse a los aliados en la capital francesa ante el asombro de muchos compañeros, entre ellos Pelayo que lo tachó de loco insensato. 44 -No sabes lo que haces, Pepín- le dijo en uno de sus últimos encuentros, mientras paseaban por los alrededores de la Gran Vía -te estás metiendo en un lío muy grande y vas a destrozar tu futuro. Deja que cada país resuelva sus problemas… Sin dejarle terminar su exposición de los hechos, Pepín respondió malhumorado a su amigo. -¿Y tú me lo dices que estás metido en política hasta los ojos? ¿Tú, que eres capaz de coger un pistola y lanzarte a la calle a defender unos derechos que ni siquiera sabes si son realmente justos? Voy a luchar por unos ideales, por mejorar el mundo de injusticias, no sólo España. -Pues preocúpate de España, que aquí tenemos muchas cosas que resolver y nadie intenta ayudarnos. Las palabras de reproche, en defensa cada uno de sus ideas políticas, continuaron hasta que decidieron separarse sin llegar a un acuerdo. El destino los bifurcaba por caminos distintos, ambos enarbolaban con entusiasmo, sus hipotéticas ideas salvadoras a la espera de un maravilloso resultado que jamás se lograría. A su llegada a París, Pepín buscó una pensión en la Rue Barrault recomendada por un compañero de trabajo de la Compañía Ferroviaria que, como él, era un apasionado de aquella naciente guerra pero, ante la imposibilidad de enrolarse a causa de su situación familiar, casado y con tres hijos, le ayudó cuanto pudo, animándolo en su arriesgada aventura. Una vez instalado, se presentó en las dependencias militares y tras conseguir ser "apto para el servicio" después del reconocimiento médico, fue enviado al Depósito de Instrucción de Bayona donde se le hizo un contrato por tiempo de guerra. La milicia fue algo novedoso para Pepín, acostumbrado como estaba a la vida civil, pero no le disgustó. El ánimo estaba exultante y el deseo de ir a la guerra a luchar por lo que él consideraba un deber, lo mantenía bien dispuesto a aguantar el duro entrenamiento. Cada Depósito de Instrucción contaba con un Oficial, cuatro suboficiales y ocho legionarios para instruir en combate a los voluntarios en espera de la llegada de los batallones. Una de las cosas que más entusiasmó a Pepín fue el uniforme que recibió y con el cual se sintió un soldado completo. Constaba de un quepi, una guerrera corta, un largo capote, pantalones rojos, botas, botines, corbata azul, mochila, correaje y fusil con bayoneta de un solo tiro, modelo Gras, del 74. Antes de unirse al Regimiento de marcha nº 2 del Regimiento de extranjeros nº 1 para pasar un mes de instrucción en el campo de Manly, volvió a la Pensión de la Rue Barrault donde se había hospedado al llegar a París. Quería presumir de uniforme no ya sólo por el hecho en sí sino para deslumbrar a la joven Françoise, una francesita rubia, de ojos azules hija de la dueña de la Pensión Madame Genevieve con quien hizo algo más que amistad, durante el poco tiempo de su hospedaje en la ciudad de la luz. Aunque la estancia duró muy poco, fue suficiente para que la joven Françoise quedara prendada del valiente voluntario español al que entregó una medalla de oro que siempre llevaba con ella. Pepín le juró que jamás la quitaría de su cuello y de esta manera idealista, por una parte con su incorporación al ejército y por otra, con su naciente amor francés, se fue a la región de Champagne hasta Abril de 1915 donde tomó parte en la segunda batalla de Artois ocupando el sector de Ouvrages Blancs. La explosión de los obuses, las alambradas de púas que desgarraban además del uniforme embarrado, los cuerpos maltrechos, la oscuridad de las batallas nocturnas, las 45 trincheras en donde se perdían entre el fango y la metralla, no permitían a Pepín ser consciente de una situación que comenzaba a desilusionarle. El desbarajuste de la lucha, donde veía morir reventados y en ocasiones abandonados a sus compañeros, le decepcionó poco a poco y apagó la luminaria de sus ideales. Se encontraba en la trinchera envuelto en lodo, aterido de frío, rodeado de soldados muertos o moribundos y confundido a la espera de la visita de la muerte en cualquier momento, cuando uno de los oficiales le ordenó se informara de la distancia a la que se encontraba el enemigo y el armamento que poseían. Salió de la trinchera con el fusil en la mano y comenzó a correr hacia las líneas enemigas entre cuerpos que no sabía si estaban muertos o heridos. Las explosiones de uno y otro lado lo derribaban y la seguridad de no estar muerto se la daba sólo el conocimiento de su constante carrera. Cuando fue consciente de la cercanía de las trincheras enemigas, comenzó a arrastrarse por el fango para acercarse lo más posible. Después de calcular, de la manera más rápida y a la luz de los estallidos, las órdenes de sus superiores, retrocedió hacia su puesto. No era consciente del peligro ni del dolor, sólo debía correr y al caer en su trinchera, se presentó ante el oficial al mando para informar sobre lo verificado. A partir de aquel momento, su mente quedaba en blanco. No recordaba nada más. Se concienció de su cabeza vendada y, por una enfermera, tuvo la noticia de encontrarse en un Hospital Militar a causa de una herida en la cabeza y diversos trozos de metralla en su cuerpo. Allí se hallaba recuperándose cuando disolvieron su regimiento el 11 de Noviembre de 1915, y en aquel Hospital Militar, recibió la noticia de su condecoración con la Cruz de Guerra por su intrepidez en el reconocimiento del terreno cerca de las líneas enemigas. Al curarse por completo, volvió a la Rue Barrault con su flamante condecoración donde hizo un intercambio de medallas; él conservaba la entregada por Françoise y la joven francesa recibió a cambio la Cruz de Guerra conseguida por Pepín en su lucha al lado del ejército francés. Al terminar la guerra, con el armisticio en Noviembre de 1918, Pepín, sin saber cómo, se encontraba siendo el marido de una dulce francesita y a la espera de ser padre. Francia estaba destruida por la guerra, casas y vías ferroviarias inutilizadas, permitían a las mujeres ocupar el lugar dejado vacío por los hombres y a Pepín no le faltó trabajo. Poco después, la Pensión de la Rue Barrault quedó en manos del joven matrimonio al morir Madame Geneviève, la madre de Françoise pero, poco a poco, a medida que la normalidad volvía a la vida diaria, Pepín comenzó a extrañar el país de su nacimiento. Al recuperarse la paz, también se recuperaron recuerdos; su trabajo en la empresa del ferrocarril, su amigo Pelayo a quien ya no guardaba ningún rencor -la guerra había cambiado sus valores, las cosas ahora eran diferentes y el entusiasmo por el ideal de la salvación del mundo, había desparecido-, donde hubo desavenencias se encontraba la manera de arreglar el malentendido, la amistad tenía una gran importancia y la añoranza de aquel Madrid donde se desarrolló su carácter y, sobre todo, el recuerdo de su vieja Asturias y la evocación desdibujada de Felisa, le hizo plantearse una visita a su lugar de origen. Su pequeño hijo Fabián, tenía dos años cuando al fin se decidió. La convivencia con Françoise no podía declararse como mala pero se había convertido en una rutinaria amistad. La Pensión progresaba con la llegada de emigrantes, y Françoise se desempeñaba muy bien como propietaria. Había contratado a una mujer francesa y dos jóvenes muchachas árabes para que la ayudasen en el mantenimiento del hospedaje, a él no lo necesitaba, por lo tanto, la vuelta a España se la planteó sin ningún remordimiento. 46 -Quiero ver como siguen allí las cosas. Te mantendré al corriente de todo - le dijo a Françoise. Y con un beso largo en la boca y sin ninguna oposición por parte de su esposa, Pepín regresó a España. 47 10 La llegada a España vino acompañada de una noticia desastrosa para Pepín. Unas semanas después de permanecer en la antigua Pensión de la calle del Carmen mientras intentaba recuperar su puesto en la empresa ferroviaria, recibió la noticia oficial de la muerte de Françoise y el pequeño Fabián. La mal denominada “Gripe española” había finalizado con sus vidas casi al mismo tiempo. Esta situación dejó a Pepín descolocado. Retornó a París para hacerse cargo de los trámites de los entierros pero llegó tarde, cuando ya los cuerpos habían sido enterrados, era preciso evitar contagios –le dijeron-. Con una soledad extraña que se aposentaba en su vida, se hizo cargo de los bienes que le correspondían como esposo de Françoise quien no tenía parientes y esta circunstancia, mejoró, sin buscarla, su situación económica pues quedó como dueño de la casa situada en la Rue Barrault aunque sin saber qué hacer con ella. Su preocupación estaba en volver a ordenar su vida en España algo que comenzaba a ser complicado, en parte, a causa de la difíciles circunstancias políticas pues aunque se había mantenido neutral en la Gran Guerra, las condiciones internas dejaban mucho que desear. Como ningún deber familiar le imponía la vuelta a Francia, se encontró con una libertad inesperada que agradeció a la vida sin saber el motivo. Los momentos pasados en aquel país; la guerra, su matrimonio con Françoise y el nacimiento de su pequeño Fabian, eran un sueño, una especie de pesadilla de la cual había despertado de improviso para encontrarse, otra vez, con su realidad perdida. Cerró la casa de la Rue Barralt, ya pensaría el uso que podría darle y volvió de nuevo a Madrid. Corrían ya los años 1920 y en España la política continuaba bastante alterada. Después del Desastre de Annual en 1921, el Capitán General de Cataluña Don Miguel Primo de Rivera provoca un golpe de estado el 13 de Septiembre de 1.923 y el Rey Alfonso XIII le encarga la formación de un gobierno. Otra vez alojado en la Pensión de la calle del Carmen, una mañana soleada del otoño madrileño, Pepín se acercó a la Pensión de Doña Manolita para ponerse en contacto con Pelayo pero al preguntar por él, le comunicaron había dejado la Pensión al contraer matrimonio. Tomasa fue quien le proporcionó más datos sobre aquella noticia sorprendente para Pepín. Jamás hubiera creído que en el transcurso de aquellos años, su amigo se decidiera a casarse. Le extrañaba como si fuera un imposible aunque admitió la misma culpabilidad pues tampoco él había comunicado a nadie su matrimonio. De hecho, nunca se puso en contacto con ningún familiar o amigo mientras permaneció en Francia, y ahora se arrepentía de aquella omisión. Madrid no era la misma ciudad dejada años atrás, la vida había seguido su curso sin su consentimiento y Pepín aceptó con pesar, aquel hecho irreversible. Sin embargo, necesitaba recuperar lo perdido y para saber todo lo ocurrido en su ausencia, se dirigió a la dirección proporcionada por la sirvienta de la pensión en busca, otra vez, de la amistad de Pelayo y, en parte, para, de nuevo con su ayuda, intentar volver a reencontrar su trabajo en los ferrocarriles. Después, escribiría a su padre y a Felisa. Encontraría la forma de disculparse por la falta de noticias y les relataría punto por punto, los sucesos de su vida en el extranjero. Cogió el tranvía que lo llevaba hasta Carabanchel y en la calle de la Oca en el Bajo del número 3, llamó a la puerta. Abrió una mujer rubia que no le fue desconocida. Vestía una sencilla bata y el pelo cortado a la moda, aniñaba una cara de ojos claros que, súbitamente le impresionó. -¡¡Pepín!! 48 La duda y la sorpresa no le permitían articular palabra. Frente a él, con un aspecto desconocido, se encontraba Felisa. -¿Felisa...? ¿Qué haces aquí? -Pasa, pasa. Se sintió agarrado por la manga de la chaqueta que le obligaba a entrar en el interior de la vivienda. Nada más traspasar la puerta se encontró en un comedor de muebles sencillos donde se veía una mesa cuadrada cubierta con un tapete granate, la rodeaban cuatro sillas de madera barnizada y junto a la pared, un aparador, mostraba tras los cristales de la vitrina, unos platos de loza y unas tazas de diferentes tamaños. Sobre una mesa auxiliar, un frutero con manzanas, exhalaba un perfume de tiempos añorados y una mecedora acercada a la ventana de un patio interior desde donde se veían unos tiestos con geranios entre unas sábanas y ropa puesta a secar en unas cuerdas que lo atravesaban de lado a lado, creaba un ambiente humildemente hogareño. Volvió a mirar a una Felisa sonriente pero el gesto no le impidió descubrir una sonrisa triste. Felisa estaba cambiada, muy cambiada. Aunque el corte de pelo a lo llamado "garçon", le daba un aspecto juvenil, al mirar sus rasgos con más detenimiento, se veían envejecidos, doloridos; en lo más profundo de aquellos ojos claros como las aguas de los lagos de Covadonga, se podía intuir una profunda tristeza. ¿Qué hacía allí Felisa? -Bueno... vengo buscando a Pelayo... me han dicho que vivía aquí... que se había cas....no pudo terminar la frase - de pronto la realidad se hizo evidente y las palabras que oyó lo confirmaron. -Pelayo es mi marido... No sabíamos nada de ti, pensamos que estabas muerto... Las palabras fueron una aclaración, no una afirmación. Parecían una disculpa, una lamentación por haber incurrido en un error lamentable y para Pepín fue como si toda su vida pasada, su verdadera vida, de pronto le exigía una explicación. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has dejado escapar la felicidad? ¿Qué esperabas encontrar en la vida, que has dejado perder lo que anhelabas? Fu en aquel momento cuando se hizo patente el amor por Felisa. Su amada Felisa. Y a su mente llegó con retroceso de años pero con una claridad diamantina, la infancia, los paseos por los montes asturianos, las vacas, los manzanos, la sidra, el abuelo de Felisa, la señorita Elisa... tiempo... tiempo pasado..., amor robado... amor perdido. No pudo reprimir casi lo que fue un sollozo y sin ser consciente del acto, abrazó a Felisa con fuerza. Luego, supo lo que debía hacer. -Me voy. Dile a Pelayo..., no, no le digas nada. Bueno... dile lo que quieras... - ¿Por qué no escribiste? ¿Por qué no hemos sabido nada de ti? Al oír aquel reproche lleno de amargura, Pepín se llenó de angustia y poco a poco, con esa lentitud con la que se explica algo muy doloroso de lo que se está arrepentido, le expuso a Felisa los hechos acaecidos en su vida durante el tiempo pasado en Francia. En el momento de enumerar su casamiento, el nacimiento de su hijo y la posterior muerte de 49 ambos cuando ya estaba de vuelta en España, volvió a parecerle todo tan irreal como si fuera un cuento y pensó si estaba contando algo inventado, algo que no había ocurrido nunca. Pero la realidad era palpable, diáfana. Los años habían transcurrido acompañados de sucesos inevitables. -¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta de Felisa le devolvió a la realidad. -Me voy a Asturias... tengo que reencontrarme y para eso he de volver a mis orígenes como si volviera a ser un niño, a empezar de nuevo la historia de mi vida. Adiós Felisa. Antes de salir, oyó la voz de Felisa: -Tu madre murió, Pepín… Nos lo dijo Paloma. Un día que coincidimos con ella en el Campo de San Francisco. -¿Y mi padre…? -No sé…, se iría con Estrella, tu hermana… debes buscarlos, tampoco saben nada de ti. Dio media vuelta y salió de aquella casa pobre que no tenía comparación con la Villa en donde Felisa había vivido con su familia, con aquel abuelo de barba cana quien paseaba con el sombrero puesto y el bastón de caña de bambú en la mano, con aquellas hermanas mayores que la dejaban solitaria aunque la amaban y con aquel hombre, Faustino, que odiaba. Sí, debía volver. Desentrañar la historia, y componerla. Poner en orden los capítulos para darle una congruencia a su vida y poder llegar al final lo mismo que si fuera un libro en el cual, un día, había interrumpido la lectura. Debía volver a Asturias y saber lo sucedido con sus padres, con su hermana Estrella y con todo lo demás. 50 ELISA 1 Llevaría una vida digna, abandonaba el pueblo minero. La silicosis adquirida en la mina había acabado con la vida del padre. Elisa se encontró sola con un hermano pequeño a quien debía cuidar y mantener, no podía vivir en aquella horrible casa del pueblo minero, sólo tenía dieciocho años pero la dura vida que ya había acabado con la madre, acabaría también con ella si se quedaba y no permitiría que su hermano, al crecer, siguiera los pasos del padre. La mina era asesina, acababa con la salud de todo hombre, no, no lo permitiría. Aquel día lo decidió. Era un día lluvioso, con esa fina lluvia que los asturianos llaman "orbayu" y que empapa sin percatarse. Hizo su maleta, metió todo cuanto le pertenecía a ella y a su hermano en un baúl, lo facturó y se marchó a Oviedo en busca de ayuda. Atrás quedaba un pasado desolador, de tristezas, enfermedades y muerte. Conocía la existencia de la tía Águeda. En realidad no era su tía, sino una tía-abuela, hermana de la madre de su madre, la cual era el único pariente vivo existente. Conocía su dirección por las cartas intercambiadas cuando, siempre por Navidad, recibían un regalo que era muy bienvenido. En cuanto llegaron a Oviedo se dirigieron a la calle Fray Ceferino, 15. Estaba dispuesta a todo para reorganizar sus vidas. Les abrió la puerta una criada mayor que los miró con reparo. Aun habiéndose arreglado decentemente lo más posible, no podían evitar la pátina dejada por el pueblo minero impronta en sus personas. Los botines de ambos hermanos y el bajo de las faldas de Elisa, estaban cubiertos del barro de las calles y aunque se había puesto su único pequeño sombrero de fieltro con un volante de blonda alrededor de la copa, no lucía demasiado ni alegraba el cansancio, la tristeza y el temor de su cara. Después de aclarar el parentesco cuando dijeron eran hijos de la sobrina Inés de la señora Águeda, se quedaron a la espera, no más allá de la puerta. La criada no permitió que aquellos zapatos embarrados ensuciaran las alfombras que cubrían la madera barnizada del suelo de la casa. Poco rato después, los hizo pasar al salón aunque sin dejar de mirar las huellas marcadas en el corto camino. Al llegar a la estancia donde unas cortinas corridas dejaban entrar la poca luz del nublado día, se encontraron con la mirada sorprendida de una mujer gruesa, de cara ovalada rodeada por unos tirabuzones blancos y cortos sujetos por encima de las orejas con unas pequeñas peinas. Se encontraba sentada a la mesa camilla con un bordador de madera en la mano en donde se podía ver un paño blanco comenzado a bordar. Vestía un traje de cuadros verdes, blancos y amarillos, de amplia falda recogida por los lados del sillón donde la ya anciana mujer descansaba. -¿¡Tú eres Elisa!? -dijo entre incrédula y segura para añadir a continuación -y éste es Pelayo. ¡Válgame Dios! ¿Y que estáis haciendo aquí los dos solos? Después de sentarse en una de las sillas tapizadas ofrecida a regañadientes por la criada sin dejar de observar sus zapatos embarrados, Elisa le explicó a su tía-abuela la desgracia ocurrida. -Al fin, a mi padre lo mató la silicosis. No podía quedarme allí sola con mi hermano y he pensado que tal vez usted podría ayudarnos. Puedo trabajar de cualquier cosa, no soy 51 perezosa y sé leer y escribir, sólo necesito un poco de ayuda. La mujer miró con tristeza a la joven y a su pequeño hermano. Aquellas dos caras pálidas, aniñadas pero llenas de firme voluntad, la impresionaron y no pudo evitar las lágrimas que secó, sin ningún disimulo, con un pañuelo ribeteado de puntillas. Los dos jovenzuelos eran sus únicos parientes, los nietos de su hermana Margarita. Aquella hermana más joven a quien le nació una niña de nombre Inés en su matrimonio con Sergio, el estudiante de leyes y que, luego, con el tiempo, la joven Inesita se casó por amor con un minero que ganaba dos perras y se pasaba todo el día en la mina, a no se sabía cuantos metros bajo tierra. Siempre pensó que aquella decisión de la hija había matado a su hermana y cuando nacieron los niños, primero Elisa y siete años después Pelayo, ella tuvo buen cuidado de que no les faltara lo más necesario. Más tarde, ella casó con un indiano y se olvidó de aquellos parientes. Viajó mucho por el mundo, pasó años en Buenos Aires en compañía de su esposo, visitó Méjico, Nueva York, y en Europa, París, Londres, Berlín y Moscú. Cuando su esposo se sintió enfermo volvieron a su Asturias natal y allí terminó su vida dejándola dueña de unos bienes que le proporcionaron una cómoda existencia. La soledad, madre de todos los recuerdos, le trajo a la memoria el único pariente vivo, su sobrina-nieta Inés y después del reencuentro y conocer su situación social, se preocupó mucho de enviar cada Navidad alimentos y ropa tanto para los niños como para ella. A Elisa la vio crecer, más por alguna foto que por verla en persona y se ocupó de su educación. La matriculó en las Adoratrices y cuando murió la madre, supo del suceso por una carta enviada por la pequeña Elisa. Nunca había tenido trato con el marido de su sobrina-nieta y padre de los niños, aquel matrimonio no había sido bien visto por nadie en la familia y ella era la primera en considerarlo como un tremendo error. Ahora tenía a los dos vástagos de aquella equivocación delante de ella, entristecidos, cansados, entumecidos y llenos de barro. -¡Palmira!- llamó poniéndose de pie y con una expresión de firme decisión. -Señora- dijo la criada asomando su cabeza por la puerta acristalada. -Lleva a la señorita Elisa a la habitación de flores y a Pelayo, lo acomodas en la habitación verde – luego se dirigió a los dos jóvenes y preguntó mientras miraba a su alrededor -¿y vuestro equipaje? -He facturado un baúl que tendré que ir a recoger y la maleta con lo más necesario la he dejado en la puerta. La tía Águeda hizo una señal a Palmira que volvió al poco rato con una maleta en la mano y abrió paso por el pasillo hasta una habitación donde dejó el equipaje. Al chiquillo, lo llevó a la habitación situada en la pared opuesta del pasillo. -Esta es la tuya- dijo concisa. Pelayo miró a su hermana con cierto temor pero la sonrisa de su cara le devolvió la seguridad. -Asearos un poco y venir a la mesa, es la hora de comer- ordenó la tía Águeda mientras se dirigía a la cocina para organizar una debida alimentación. Así fue como Elisa y Pelayo cambiaron su vida. De un pueblo minero pasaron a vivir 52 con cierto lujo en la capital, la vida les ofrecía un regalo que no podían rechazar. 2 Los dieciocho años recién cumplidos de Elisa y los once de Pelayo le hicieron pensar a la tía Águeda en las prioridades que se le presentaban. Lo primero era educarlos como correspondía a unos sobrinos suyos y lo segundo, ocuparse de su porvenir. Por lo tanto, Elisa volvió a asistir a clases en las Adoratrices. Clases de costura, de bordado, de francés, de piano y se preparó para ser una buena profesora y una excelente esposa. Pelayo fue más opuesto al aprendizaje, sus notas no se podían llamar extraordinarias como las de su hermana pero aprobó sus estudios primarios para, más tarde, asistir a clases de cultura general impuestas por la tía que no permitía que aquel niño puesto a su cuidado de manera imprevista, fuera un rapaz inculto y mentecato. Pero no pudo retenerlo todo el tiempo deseado. Al cumplir los dieciséis años, Pelayo prefirió ponerse a trabajar y aprovechó la necesidad de un dependiente en el Bazar situado junto al portal de la casa para, con el permiso de su tía, ocupar el puesto solicitado. En un principio la tía Águeda se negó rotundamente pero, ante la incapacidad de sacar más partido del muchachito, aceptó y se desentendió de su educación. Mientras no la marease con insensateces le daba igual, comenzaba a estar un poco cansada, era ya muy mayor y los achaques se apoderaban de su voluntad cada vez un poco más. Una tarde la encontraron muerta sentada en su sillón con el bordador en la mano y Elisa y Pelayo quedaron dueños de los bienes de la tía-abuela aunque ya habían mermado considerablemente. En realidad sólo les quedaba el piso de la calle Fray Ceferino y unos campos en Cangas de Onís que acabaron vendiéndose para pagar el viaje y la estancia de Pelayo en Madrid cuando, unos años después, decidió trasladarse a la capital de España. La casa de la calle Fray Ceferino quedó en propiedad de Elisa. Pero la estancia ocasionaba gastos, y Elisa pensó hacer uso de sus conocimientos para encontrar un empleo. Por medio de las monjas donde había cursado sus estudios, se puso en contacto con Don Damián Cuervo Solana el cual buscaba una tutora para una nieta suya de cinco años llamada Felisa. El día de su llegada a Colloto no lo olvidaría nunca. Su pupila era una hermosa niña rubia, silenciosa, observadora y solitaria y al verla, se apoderó de ella una ternura maternal nunca antes descubierta que la sorprendió. Ambas se entendieron a la perfección. Felisa, era inteligente, aprendía con rapidez y su mayor afición era tocar el piano; aquel piano de cola antiguo que el abuelo tenía en el salón, conservado con un cariño especial como recuerdo de una esposa ya fallecida. Aquellos años fueron de una felicidad inolvidable. Para trasladarse usaba un carro con caballo que, en un principio alquiló y acabó comprando, pero el día del fallecimiento del abuelo, fue como si el cielo lleno de nubarrones se derrumbara sobre su cabeza. Las tres hermanas mayores de Felisa, habían contraído matrimonio y Gracia, la mayor, casada con un ganadero de mal carácter, se apropió de todo como si fuera la única heredera. Ella fue quien se quedó con la casona y continuó viviendo allí como dueña y señora y, después de la muerte del abuelo, también al cuidado absoluto de la pequeña Felisa. Inmediatamente supo que habían finalizado sus días como tutora de la niña, y así fue. Cierto día la llamó a su presencia y ambos, Doña Gracia y Don Faustino, le dijeron, sin preámbulos, prescindían de sus servicios. Felisa iba a ser internada en un colegio de 53 monjas. Aceptó en silencio pero, un sexto sentido le avisaba de que aquella niña dulce que escondía una profunda tristeza en su corazón, tal vez la necesitase alguna vez en la vida y, al despedirse de ella, de manera lo más disimulada posible, le entregó un trozo de papel donde escribió su dirección en Oviedo. Un día, pasados unos años, recibió la carta. Felisa la necesitaba. Arrebujada en su mejor capa, se acercó al internado y pidió permiso para hablar con la jovencita. En el primer momento no la reconoció con aquel horrible uniforme negro donde destacaba un pálida cara enmarcada por un pelo lacio y rubio sujetado con un broche en la nuca. En cuanto quedaron solas en el recibimiento, se echó la una en brazos de la otra. Los sollozos de Felisa no le permitían explicar con coherencia lo sucedido pero no hicieron falta muchas palabras, Elisa lo comprendió con rapidez y le propuso un trato. En cuanto terminara el curso, el mismo día que debía venir a buscarla su hermana Gracia, ella estaría presente para explicarle lo sucedido y pedirle su tutela, de lo contrario, haría público el suceso y lo denunciaría. No sabía cómo podía hacerlo pero, durante los meses que faltaban para terminar aquel curso, se empapó del conocimiento de leyes y con ellas en la mano, el último día del curso, estaba presente en el internado antes de la llegada de Doña Gracia. En cuanto la vio le comunicó sin reservas, la decisión tomada tanto por Felisa como por ella después de los sucesos ocurridos el verano anterior en Colloto, con la afirmación de estar dispuesta a llevar a los tribunales a ella y a su marido Faustino si se negaba a conceder el deseo de su hermana para convivir en su compañía. Elisa sólo vio enrojecer las mejillas de Doña Gracia sin ningún gesto de sorpresa, detalle que le hizo intuir como, aquel hecho vergonzoso, era ya conocido por ella. Sin inconvenientes, la hermana mayor de Felisa, le concedió el permiso para que se hiciera cargo de la niña. Cuando llamaron a Felisa para confirmar su deseo, ninguna de las dos hermanas comentó la desagradable situación que la obligaba al cambio de residencia, se limitaron a acceder tanto la una como la otra casi sin mirarse y se despidieron con un beso. Los detalles quedaban sobreentendidos. En un principio, Felisa recibió el envío de una cantidad de dinero mensual para su manutención y eso duró un cierto tiempo pero, poco a poco, se alargó el recibo de la cantidad acordada hasta dejar definitivamente de llegar, sin embargo, jamás se le ocurrió reclamar nada. En aquel momento fue cuando las dos, decidieron trabajar de costureras y dar clases de piano a niños con dificultades para aprender. Era una manera de ayudarse económicamente. 54 3 Con la llegada de Felisa a la casa de la calle Fray Ceferino, cambiaron algunas cosas en las costumbres. Lo primero fue el acomodo de las habitaciones. Elisa, se trasladó a la habitación grande, cerrada desde el fallecimiento de su tía. Quitó y añadió propiedades de una y otra y la habitación tomó otro color, más luminosa, menos abigarrada y con aquella personalidad exquisita destacable en Elisa. La otra habitación, la de las flores, donde desde su llegada a la casa estuvo ocupada por ella, pasó a ser la de Felisa y Pelayo continuó en la suya, en la habitación verde, situada en el pasillo frente a la de Felisa. No hubo ningún malentendido, todos estuvieron de acuerdo en la manera de desenvolverse como si fueran una familia bien avenida y Elisa, comenzó a madurar en su cabeza una idea que le resultaba muy atractiva. Nunca se había preocupado por contraer matrimonio aunque no le faltaron pretendientes, de hecho, la tía Águeda se ocupó de presentarla a solteros jóvenes y no tan jóvenes que, muy gustosos la habrían llevado al altar, pero Elisa no sentía en su corazón el deseo de entregárselo a un hombre, tal vez, el ejemplo de la tristeza de su madre que acabó con su vida, el dolor y las necesidades sufridas después con la enfermedad del padre, no le permitieron ser ecuánime en la visión de un futuro que, de ninguna manera, podía ser igual al sufrido en su familia. Pero el temor y la responsabilidad se habían apoderado de ella con mucha profundidad, hasta el extremo de interesarle, sólo, el futuro de su hermano y, más tarde, cuando ya estuvo a su lado, el de Felisa. En esa pretensión de ayuda, comenzó la idea. Un día domingo, finalizado el desayuno que en esos días festivos tenía la satisfacción de presentarlo como algo más especial para dar un aire diferente al tiempo siempre rutinario, al decidir salir a dar un paseo por el campo de San Francisco hasta la hora de comer, vio como se alegraban los ojos de Pelayo y, sin contar con ella, ofreció su compañía a Felisa que aceptó con alegría. El paseo entre los caminos arbolados del parque fue relajante. Elisa pronto quedó relegada en un paseo a solas detrás de la pareja que hablaba y reía felices de su compañía. Fue en aquel momento cuando lo decidió, hablaría primero con Pelayo para conocer sus verdaderas intenciones y, después, con Felisa para saber de las suyas. Sólo pensar en la unión de la pareja, en su vida, juntos en la misma casa, en la próxima venida de los hijos, la hacía tan feliz como si el matrimonio futuro fuera exclusivamente de ella. Sin embargo, las cosas no sucedieron tal como las había planeado. Una noche, cuando ya Felisa se había retirado a descansar, se encaró con su hermano Pelayo. -¿Qué sientes por Felisa?- le espetó de buenas a primeras. El muchacho se quedó perplejo sin saber responder. Miró a su hermana sorprendido, enrojeció primero hasta las raíces del pelo para pasar a un tartamudeo incomprensible que hizo sonreír a Elisa. -Bueno, cálmate. He visto que la miras con afecto y que te gusta su compañía. ¿Has hablado con ella sobre algo más que amistad? 55 -No- dijo rotundo Pelayo. Elisa pudo leer en sus ojos una luz de esperanza e ilusión que jamás había visto en sus pupilas -pero creo que voy a proponerle matrimonio...-mantuvo un silencio pensativo para luego continuar: -¿A ti qué te parece? -Creo que formáis una bonita pareja- dijo Elisa, al mismo tiempo que acariciaba con su mano la de su hermano que permanecía sobre la mesa - Pero, tal vez sería mejor que antes, yo investigara los sentimientos de Felisa... -No. Quiero ser yo quien decida el momento y las palabras. No quiero que tú intervengas, tal vez podías influir en su decisión y quiero que esté completamente segura. -Bien, como quieras. Aquella luz esperanzadora leída en los ojos de su hermano Pelayo, pronto vio como cambiaba a una tristeza y desencanto que no necesitaban palabras. Un mes después, Pelayo planteaba su marcha hacia Madrid. Felisa no se atrevía a mirar directamente a los ojos de su protectora y amiga pero, cierta tarde, cuando ambas cosían alrededor de la mesa camilla, todo se aclaró. A Elisa no le gustaban las medias tintas, buscaba siempre la verdad por muy dolorosa que fuera y preguntó: -¿Te ha dicho algo Pelayo sobre sus esperanzas de matrimonio? Felisa, no levantó los ojos de la labor y mientras clavaba la aguja en el lienzo, roja como la grana, respondió: -Sí... Pero yo no puedo aceptar, Elisa. No me siento lo suficientemente preparada... Os quiero mucho a los dos - dijo esta vez mirándola a los ojos mientras el rubor se diluía en su rostro - pero no sé si es por lo ocurrido en mi casa de Colloto...- y tras una pausa, finalizó la frase, -pero no tengo ningún deseo de contraer matrimonio.... - como si fuera una afirmación muy calculada, remató su respuesta diciendo - no. No deseo casarme...por ahora... -Bueno, todavía eres muy joven - Elisa cosía sin parar al mismo tiempo que pensaba y hablaba - tal vez los años, el tiempo, la soledad, te hagan cambiar de idea. Lo sucedido en Colloto fue un accidente del que tú no tuviste ninguna culpa. Pelayo no sabe nada ni nadie tiene por qué saberlo... Aquellas palabras le hicieron retroceder al momento del suceso y, sin quererlo, recordó a Pepín, enardecido por la rabia cuando le ofreció la falda y la blusa de su madre para que se cubriera de aquel vestido rasgado y empapado en el río. Aquella ropa grande de la que nadie fue consciente cuando llegó a la casa. Siempre se había sentido muy sola, pero en aquel momento, la soledad fue tan dolorosa, que el recuerdo del afecto de Pepín despertó en ella un sentimiento amoroso de agradecimiento nunca antes percibido. Unos días después de aquella conversación, Pelayo proyectó su viaje a Madrid. Andaba en tratos con compañeros metidos en política que iban y venían de la capital a Oviedo y, un día, hizo la maleta y se marchó. Abrazó a su hermana con fuerza y a Felisa le dio la mano, nada más, pero ella se despidió con dos sonoros besos en las mejillas que le desconcertaron. 56 4 Las dos mujeres quedaron solas. Elisa cambió el sentimiento maternal hacia su hermano Pelayo por el de Felisa y ésta vivía sin saber qué esperaba. Necesitaba tiempo para poner sus ideas en orden y dejaba pasar los años dando libertad a la misma vida para que resolviera problemas y mostrara pautas a seguir. La idea de Elisa continuaba muy clara, tenía la seguridad de que Felisa sería su cuñada, su hermana, su amiga y única confidente; empleaba todas las horas en conseguir ese deseo y llegaría, ella procuraría que así fuese. Pero todo estuvo a punto de fracasar cuando aquel día, apareció en la casa Pepín. Ya nadie se acordaba de él, o eso creía ella, sin embargo, la luz y la alegría que iluminó el rostro de Felisa cuando apareció en la puerta, derrumbó, en parte, las esperanzas de Elisa. No hacía falta ser demasiado perspicaz para comprender como un hilo de amor y confianza unía a los dos jóvenes y Elisa estudió la manera de que aquel muchacho no acabara con sus esperanzas. Cuando le comunicó su deseo de trasladarse a Madrid, se aclaró el cielo de sus temores. Madrid era muy grande, tenía mucha vida, lo sabía por Pelayo, había cambiado mucho su carácter desde su estancia en la capital. Se había hecho hombre responsable, tenía trabajo e ideas propias y allí se podían conocer muchas mujeres que cambiarían las ideas infantiles de Pepín. Por eso lo envió con una carta para su hermano, necesitaba enfrentarlos de manera sutil, Pelayo debía verse obligado a luchar por el amor de Felisa. Más tarde, la gran guerra vino en su ayuda. Pepín se había hecho hombre, tenía nuevos proyectos, nuevas ideas, la capital se había apoderado de sus expectativas y su marcha a Francia para incorporarse a la lucha dejó la esperanza de Elisa con el camino libre. Ella no se había preocupado de su propio futuro aun habiendo tenido pretendientes, nunca se le había ocurrido casarse. Pelayo y después Felisa, eran su familia, sus hijos. Por esa razón acabó con las esperanzas del hijo del dueño del Bazar donde había trabajado su hermano. Era un buen partido que acabaría dueño del negocio y de las casas que tenían en propiedad pero eso no le entusiasmaba, Elisa no era una mujer ambiciosa, sólo luchaba por aquello que se había propuesto en la vida y eso era el matrimonio de su hermano y Felisa, la niña más amada. Al año siguiente 1915, después de la marcha de Pepín a París tras su entusiasmo político de salvar el mundo, le envió una carta a Pelayo en donde le exigía más que rogarle, les hiciera una visita, se sentían muy solas, le dijo. Y aquellas Navidades fueron las más hermosas de su vida. Pelayo se decidió a hablar con seriedad y seguridad de hombre hecho a Felisa que ya había cumplido los 20 años, edad suficiente para contraer matrimonio y le ofreció, sino una vida lujosa, sí lo suficientemente cómoda en Madrid. Elisa nunca llegó a saber si su pupila se convenció a aceptar a su hermano por la falta de noticias de Pepín, porque el deseo de vivir en Madrid espoleó sus esperanzas o bien condicionada por las palabras vertidas en su cabeza lentamente, gota a gota, para que fueran horadando su corazón. De Pepín, no se sabía nada, ni una carta, ni una noticia. O bien había muerto en alguna batalla, desaparecido o algún suceso incomprensible, lo había apartado de su vida en España. No podían esperar mientras los años transcurrían y mataban las esperanzas. Por otra parte, Felisa no le había comunicado jamás sus preferencias amorosas por Pepín, eso eran conjeturas suyas, claro que bien fundadas porque era lo suficientemente suspicaz para comprenderlo aunque no mediaran palabras y así fue como, con una frase adecuada en cada momento, consiguió el matrimonio de 57 Felisa con su hermano. La soledad de su vida, una vez la pareja fijó su residencia en Madrid, no le importó demasiado. Le gustaba el silencio, tener las cosas a su gusto; había cumplido los treinta y ocho años, comenzaba a hacerse mayor, a tener sus manías que no permitía a nadie desbaratar. Vivía feliz a la espera de niños que ayudar a educar, sus sobrinos. De alguna manera buscaría la cercanía para que crecieran según las costumbres impuestas por ella. Sin darse cuenta, poco a poco, Elisa se había hecho egoísta, manipuladora. Todo debía girar alrededor de sus costumbres y gustos. En el momento actual estudiaba la manera de traer otra vez a Asturias a su hermano y a Felisa. Madrid no era su sitio. 58 PELAYO 1 Recordaba poco de su infancia, no sabía si porque el recuerdo había llegado tarde o porque fue reacio a recordar sucesos desagradables. La oscuridad, la negrura del carbón, la enfermedad de su padre; todo aquel recuerdo lo detestaba y lo ahuyentaba de su memoria en cuanto llegaba a su pensamiento. En algunas ocasiones, la imagen de su padre ennegrecido, la lucha de su hermana Elisa para evitar en la casa una mota de aquella oscuridad de la mina, se fijaba de manera insistente e insidiosa en su recuerdo y debía luchar con fuerza para hacerla desaparecer. Entonces la cambiaba por los años vividos en casa de la tía Águeda. Limpieza, luz, comodidad, compañía, progreso. No podía añadir la palabra amistades porque nunca consideró como tal el trato mantenido con otras personas, pero no le preocupaba. Nunca había tenido un afecto al que se le pudiera dar el nombre de amistad, sólo el de su hermana y algo parecido en el de la tía Águeda, el resto eran sólo conocidos, gente (normalmente muchachos) con quienes trataba, charlaba y estaba de acuerdo o no. Así conoció a Pablo. Iba a comprar al Bazar de Don Aquilino y casi siempre intentaba ser atendido por él. Mientras escogía clavos, alcayatas o hembrillas de cualquier clase usadas en su trabajo de carpintero, charlaban de los sucesos acaecidos en España. Los gobiernos, el Rey, las luchas de los obreros por conseguir una vida digna, los sindicatos más o menos legalizados, los mineros… Un día, después de varios años de trato, Pablo le informó de su marcha a Madrid, allí conocía a gente afiliada a grupos políticos y quería colaborar para mejorar la vida de los trabajadores. Aquella idea se quedó grabada en su mente y un día, cuando volvió a ver a Pablo después de algún tiempo, éste lo convenció para que se trasladara a la capital. Se encontraba ya un poco desanimado después de la negativa de Felisa a sus pretensiones amorosas y, en parte por olvidarla y otro poco para darse a valer buscando la vida por sí mismo y poder progresar para presumir delante de ella, aceptó la proposición de Pablo, le acompañaría en su vuelta a la capital de España. Contrariamente a lo esperado, su hermana no le puso impedimento ninguno, le arregló los dos trajes que tenía, le cosió y planchó toda la ropa interior y le compró un sombrero negro para que llegara a la capital como un señor y no como un pobretón de pueblo –le dijo-. La única decepción se la produjo Felisa. Esperaba una pequeña demostración de tristeza al conocer la separación de ambos pero, al despedirse, el único reflejo que leyó en sus ojos fue el de una serenidad y descanso como nunca había imaginado. Lo miró con franqueza, sin huir el contacto visual y hasta se atrevería a decir que con un sentimiento muy parecido a la alegría, luego, sin ningún rubor, le dio dos besos sonoros en las mejillas que lo dejaron desorientado. Felisa se sentía satisfecha con su marcha, era evidente. 59 2 A su llegada a Madrid, cogieron un taxi para trasladarse a la Pensión de la calle Carretas. Pablo se había encargado de buscarle una habitación. En un principio buscó sitio libre en la calle Santa Cruz donde él estaba hospedado pero, además de no quedar ninguna habitación libre en aquel momento, el hospedaje era algo caro para un principiante sin trabajo que pisaba Madrid por primera vez. Pablo también fue quien se encargó de recomendarlo a los sindicales de los ferrocarriles españoles y así fue como consiguió trabajo. Al mismo tiempo, fue también Pablo quien lo llevó a las reuniones ilegales de los anarquistas y, poco a poco, Pelayo se involucró en la agrupación, tanto, que acabó cogiéndole gusto y no se perdía ninguna de las reuniones. En lo que se refiere a amores, no se preocupó mucho por conseguirlos, la imagen de Felisa y el afecto surgido en su corazón eran lo suficientemente fuertes como para no permitirle galantear a ninguna otra mujer y después de pasar por la experiencia demostrativa de afecto, más o menos seria o simplemente anecdótica, experimentada con la dueña por todos los hombres jóvenes hospedados en la pensión de Doña Manolita, surgió en su vida, sin él pretenderlo, un intento por conseguir un emparejamiento por parte de una madre de tres hijas casaderas vecinas del último piso del portal de la calle Carretas donde se encontraba la Pensión. Acostumbraba a tropezarse con ellas por la escalera, se saludaban correctamente y pasaban cada cual hacia su destino, ellas hacia su piso y él siempre hacia la calle. Una tarde la madre se detuvo y entabló conversación haciendo notar su cansancio mientras afirmaba la necesidad de un descanso en el mismo momento en el que cruzaban por las escaleras, y en la conversación protocolaria y educada que surgió, la doña lo invitó a merendar cualquier día que le apeteciera, unos pestiños con chocolate cocinados por sus hijas a las mil maravillas, según le explicó. Era la Doña Crucita -como la llamaban-, oriunda de La Coruña, decían que viuda de un Capitán de la Marina y a sus tres hijas a quienes nombraban en la escalera como "las galleguiñas", se las conocía en el barrio como las tres hermanas, pues eran muy pocas las veces que se las veía separadas. Siempre juntas, siempre emperifolladas y siempre dispuestas a parlotear sin disimular la esperanza de encontrar pronto un caballero dispuesto a llevarlas al altar. A la mayor la llamaban Gertru, debía de ser por Gertrudis. Muchacha rubia de pelo rizado estirado cuanto podía en un moño que siempre lucía despeinado, tenía la piel morena, excesivamente morena para un pelo tan rubio, motivo éste que había levantado murmuraciones sobre si aquel color de pelo era poco natural. Tenía la piel basta, con marcas en las mejillas probablemente de un acné superado en la adolescencia. Era ordinaria hasta en el habla, gritona, de un mal genio que procuraba ocultar sin conseguirlo con una sonrisa fingida y ya con los veinte años dejados atrás hacía bastante tiempo. La segunda, Eugenia, a Pelayo le parecía que tenía cara de gato. Afilada en la punta, con unos ojos muy grandes ligeramente ahuevados, y ésta, al contrario de su hermana mayor, blanca de piel y oscura de pelo, un pelo ralo y tieso nunca bien colocado en su sitio. Mojigata y dulzona en extremo era la antítesis de su hermana Gertru pues además poseía una estatura muy superior lo que le hacía caminar ligeramente encorvada para evitar la diferencia que, probablemente le hacía sentirse desgarbada. Y la menor no se podía identificar, era una muchacha que, no se sabía por qué, pasaba desapercibida, como si no 60 existiera, igual que si fuera el punto de una frase. Punto, ya se había dicho todo mirando a las dos hermanas mayores, después de verla una vez, se olvidaba su aspecto e incluso su existencia. Sin embargo, fue un hecho singular que se casara la primera y Pelayo nunca pudo saber si la única porque después de enterarse de aquella boda, que fue sonada, él se marchó de la Pensión. El caso fue que, cuando comentó con los compañeros de hospedaje la invitación de la gallega, enseguida lo pusieron sobre aviso. ¡Atención, que te casan sin que te des ni cuenta! Y así avisado, fue capaz de sortear las invitaciones, que llegaron a hacerse impertinentes, hasta el punto de que, antes de salir por la puerta de la Pensión, Pelayo miraba por la escalera y escuchaba si oía pasos para esperar y no encontrarse más con las gallegas. Pelayo admitía este suceso como una anécdota más de las sucedidas a lo largo de la vida y nunca le dio más importancia de la debida. 61 3 La llegada de Pepín a Madrid, marcaba un hito en su vida. Un punto y aparte. Un hacerle pensar con seriedad en su futuro. La carta de su hermana le informaba de la amistad entre Felisa y Pepín pero, aunque de una manera sutil, aquella información, poco a poco, al recordarla, se fue convirtiendo en una advertencia. ¡Ten cuidado! le quería decir, Felisa le tiene mucho afecto a Pepín, no pierdas el tiempo ni las oportunidades. Y por este motivo, al mismo tiempo que Pepín fue un gran amigo y una buena compañía, fue también ese rival solapado que le obligaba a estar atento a los resultados afectuosos de la mujer amada. Sin embargo, pronto comprendió que aquel paisano suyo recién llegado del pueblo asturiano, era un buen muchacho y nunca habló una palabra más alta que otra de la amistad entre Felisa y él, por lo cual, llegado un momento, dejó de preocuparse. Lo encontró muy pardillo al llegar a la capital y esta actitud, le hizo recordar la ayuda de su amigo Pablo cuando llegó él a Madrid. Por este motivo, puso gran interés en ayudar a Pepín para encontrar un trabajo decente; el chico era estudioso e inteligente, y más tarde, cuando sucedió el atentado del Presidente del Gobierno, pensó sería un buen número en las ilegales asambleas anarquistas. Desde el primer momento, al nombrar como amigo al muchacho testigo directo del atentado, todos le pidieron lo llevara a las reuniones como si aquel acto involuntario lo propusiera para una determinada idea política. Pero no cuajó, a Pepín aquellas agrupaciones no le convencieron, se interesó más por la política internacional y con el estallido de la guerra les dio a todos la sorpresa de su incorporación al frente como voluntario. Luego, no se supo más de él, no escribió una sola carta y todos creyeron lo peor, Pepín habría muerto, solo y desconocido, en alguna de las trincheras donde tanto hombre joven había caído. En 1918, cuando terminó la contienda y comenzó la epidemia de gripe, Pelayo pidió unos días de permiso para trasladarse a Oviedo. Estaba preocupado y con deseos de llevar a cabo una idea que se le había puesto en la cabeza. Comenzaba a hacerse mayor y necesitaba realizar sus deseos. Aquellas Navidades de 1918 se presentó con unos cuantos regalos en la casa de la calle Fray Ceferino en Oviedo. A su hermana la encontró más mayor de lo esperado y a Felisa alegre, delicada y hermosa como una flor. Además de las latas de membrillo, galletas, turrón y melocotón en almíbar para celebrar las fiestas, les compró a cada una de ellas unos metros de tela para confeccionar sendos vestidos. El de su hermana era de un azul intenso en un solo tono, el de Felisa era un jardín florido sobre una muselina verde claro parecida a sus ojos que brillaron sin ningún disimulo cuando se lo entregó. Precisamente aquella tela sirvió para el segundo vestido de boda, el que se puso para partir con él hacia Madrid después de casados aquella primavera. Durante aquella Nochebuena de 1918, en la cena de celebración se habló de Pepín y se intentó dar un razonamiento a su silencio de años. Tal vez, aquellas palabras dichas en la mesa fueron la causa de la aceptación de Felisa para el matrimonio, nunca lo supo. Estaban los tres sentados alrededor de la mesa bien adornada aunque sobriamente, las necesidades seguían siendo sino acuciantes, sí notorias y no se podían permitir ni lujos ni dispendios exagerados. Pusieron un mantel blanco bonitamente bordado a mano por las dos mujeres, la vajilla antigua de porcelana de la tía Águeda de la que ya iban mermando las piezas poco a poco y después de la sopa y el pescado típico, llegó el plato fuerte, el cabrito a la sidra, tan añorado por Pelayo de algunas otras festividades navideñas ya olvidadas. En aquel momento, como si de un momento tácito se tratara, comenzó la 62 conversación. -¿...y de Pepín tú no has sabido nada, tampoco? - preguntó Elisa a su hermano como si la conversación ya se hubiera desarrollado con anterioridad. -No. En todos estos años ni una carta, ni una señal... nada... - secó sus labios con la servilleta y después de un sorbo de vino, continuó - es muy raro que Pepín no diga nada en todo este tiempo...- y mirando de soslayo a Felisa que se encontraba frente a él, terminó diciendo -Me temo que habrá caído como un soldado más en las trincheras, hay que tener en cuenta los miles y miles de muertos habidos en esta guerra. No pudo evitar ver como llegaban las lágrimas a los ojos de Felisa y la dificultad en tragar el bocado, pero se repuso y la oyó decir: -¡Quién sabe! ¿Y si está herido, o enfermo...? -Nos hubiéramos enterado- dijo Elisa al tiempo de servir otro trozo de cabrito a su hermano- sabes que nos apreciaba como a su familia- y sin mirarla a los ojos para no dar más trascendencia de la deseada a las palabras, continuó- No puedes seguir esperando, Felisa, ya tienes edad más que suficiente para casarte... La frase fue un empujón para Pelayo que, posando una mano sobre la de Felisa, le dijo: -Quiero que vengas conmigo a Madrid como mi esposa, aquello te gustará y si no te gusta volvemos a Asturias. -Hubo un silencio en la mesa y al rato se oyó la voz débil de Felisa: -Lo pensaré, Pelayo, te diré algo antes de tu regreso a Madrid. La respuesta fue un sí..., bueno... Y cuando él se marchó, comenzaron los preparativos de la boda para la primavera. En marzo de 1919, se casaba con Felisa en la iglesia de San Juan de Oviedo. Facturó dos baúles, un par de maletas y fueron en busca de una felicidad que le pareció arañaba a la vida y suponía les esperaba en la capital de España. Pero allí las cosas no fueron como soñaban. 63 4 Alquilaron un piso bajo en la calle de la Oca en el pueblo de Carabanchel. No era excesivamente grande pero lo suficiente para ellos dos y alguno más si es que llegaba algún hijo. Compraron lo justo. Una mesa de comedor con sus sillas, un trinchante donde Felisa colocó la loza comprada entre ella y Elisa en Oviedo y una cama, armario y cómoda que costó sus buenos dineros, todos los ahorros de Pelayo y parte de cuanto su hermana le había entregado. Como el piso tenía dos habitaciones y una de ellas quedaba vacía, Felisa le pidió la dejaran como cuarto de plancha y allí sobre una mesa rústica fabricada por él mismo con unas patas y un tablero comprado en el Rastro, planchaba la ropa llena de puntillas y bordados realizados por Elisa y ella. Las planchas se calentaban en el fogón de la cocina de carbón y luego todo se guardaba en aquel cuarto pequeño que nunca se transformó en dormitorio. Pelayo estaba más preocupado por los acontecimientos del país que por su matrimonio el cual comenzaba a transformarse en una rutina. En Septiembre de 1.923, el Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera, se subleva con la mayoría de los militares dando un golpe de Estado y forma una Dictadura. El detonante de la sublevación fue el problema de Marruecos y el Rey Alfonso XIII se muestra abiertamente a favor del golpe. El estado de guerra se promueve el 14 de Septiembre de 1923 y dura hasta el 16 de Marzo de 1925, Primo de Rivera se convirtió en Jefe de Gobierno y único Ministro. Las protestas de los sindicatos obreros fueron acalladas con la censura y la represión. Pelayo y el grupo al cual pertenecía se encontraban, como otras muchas veces, ilegalizados y se reunían a escondidas. En uno de estos días cuando llegó a casa después de toda una jornada de trabajo y reuniones clandestinas fue cuando Felisa se lo dijo. -Ha venido Pepín. Está vivo. No pudo decir nada más, Pelayo comprobó con una tristeza celosa como las palabras no podían salir de su boca. -¿Y cómo ha conocido esta dirección?- preguntó de mal talante. -Se la han dado en la Pensión donde te hospedabas, fue a preguntar por ti. -¿Y qué va a hacer?- volvió a preguntar, esta vez con un ligero toque de miedo en su voz. -Se marcha a Asturias. Va a buscar a su familia... -¡Vaya! ¡qué sorpresas tiene la vida!- No se le ocurrió decir otra cosa. Su mente era un caos de ideas, recuerdos, temores y esperanzas no conseguidas. -Sí.... en eso estoy de acuerdo contigo. -Se habrá sorprendido al verte ¿no?- dijo al fin, después de un esfuerzo por sobreponerse a la noticia inesperada. -Sí, creo que sí... le habían dicho que te habías casado pero no esperaba que yo fuera la esposa... 64 Mientras se quitaba la americana y desabrochaba su camisa para lavarse un poco en la fregadera, contestó: -Lo imagino... debía de ser lo último que esperara ¿y qué te ha contado?- de manera incongruente, necesitaba saber más de su vida, necesitaba sacarle las ideas, conocer sus secretos, arrancar y adivinar las intenciones de Pepín. -Estuvo casado en Francia y tuvo un hijo pero murieron la mujer y el niño con la gripe. Está solo, por eso se va a Asturias, quiere saber que ha sido de sus padres y de su hermana. -Hace muy bien... eso es lo que debe hacer. Se secó la cara con una toalla que le entregó Felisa y sin más preguntó: -¿Está la cena? -En cinco minutos está lista. Felisa continuó en la cocina mientras atendía a los fogones y Pelayo se sentó a la mesa en espera de que la cena fuera servida. No hubo más comentarios, el recuerdo de Pepín se relegaba a lo pasado, a lo quedado atrás. No pertenecía a su actualidad, sólo en el corazón de Felisa la llama del afecto continuaba encendida. Un mes más tarde supo que esperaban su primer hijo. 65 PEPÍN EN ASTURIAS 1 El viaje hasta Oviedo fue doloroso. La soledad, la frustración, el sentimiento de pérdida y de las oportunidades desaprovechadas, fueron el constante acompañamiento en las largas horas de viaje. Al llegar a la capital asturiana inmediatamente se dirigió a Colloto, ni siquiera quiso posar su mirada en el Campo de San Francisco ni buscar o simplemente pensar en aquel piso con mirador de la calle Fray Ceferino donde sus ilusiones tomaron cuerpo. Todo aquello había pasado a la historia, era el pasado, estaba muerto. Ahora se dirigía a recoger las migajas del convite de su juventud pasada en el pueblo pero, en cuanto llegó, una nueva abrumadora añoranza se apoderó de su corazón. Para llegar a la que había sido su casa debía pasar antes por las casonas. La del abuelo, abandonada como una sombra de algo que fue, allí continuaba, sin vida. La grande, donde Felisa había vivido, presentaba unas piedras grises, gastadas por la humedad del tiempo, parecían muertas. La mayoría de las ventanas se veían cerradas, salvo las del piso bajo y la cocina donde, seguramente seguía haciendo su vida la hermana mayor, Gracia con su odiado marido Faustino. ¿Cómo se habría portado la vida con ellos durante todos aquellos años? -pensó. Pasó de largo por delante de ellas pero pudo apreciar el abandono del lugar. La verja de hierro aparecía herrumbrosa, con la necesidad imperiosa de una mano de pintura y tanto en los alrededores como en el jardín interior, las malas hierbas, los cardos y las zarzas habían crecido sin que nadie se preocupara de cortarlas y dejar los caminos limpios. Miró la casa con tristeza, le pareció un moribundo, algo que agonizaba. Todo en su vida se desmoronaba y ese temor le hizo apresurarse para llegar a la casa. Felisa le había comunicado la muerte de su madre… ¿Qué habría hecho su padre con la casa? Si la había vendido, estaría habitada. ¿O bien la había dejado a la espera de que alguien se ocupara de ella? Frente a la entrada no vio nada que pudiera manifestar vida. No había animales, el corral vacío, los abrevaderos secos, los manzanos con necesidad apremiante de poda, ofrecían unos frutos pequeños comidos de gusanos o picoteadas por los pájaros y el suelo, a su alrededor, era una alfombra de podredumbre por los frutos caídos. Ante aquella desolación, hizo un enorme esfuerzo para no dejarse vencer por los sentimientos y comenzar a derramar lágrimas. ¡Tanta vida vivida! ¡Tantas esperanzas soñadas! Todo estaba olvidado, aquello no parecía el hogar donde había crecido, donde había pasado su adolescencia, donde se había enamorado de la señorita Felisa, la pequeñina rubia de la casona grande. Entró, debía descansar, tomar aliento para continuar un camino que no deseaba realizar pero era necesario hablar con su padre, quería la casa, los campos, los manzanos y volvería a tener vacas. Adiós a la capital, a los países extraños donde se le presentó una vida también extraña que ahora le parecía una fábula, un cuento explicado por otros como si lo sucedido no le perteneciera. Había tenido una esposa, había luchado en una guerra terrible y decepcionante, había tenido un hijo que apenas conoció. Todo eso, ahora, era un sueño, un sueño lejano del cual despertaba para encontrar una realidad escapada de las manos. Felisa casada con otro, la casa abandonada, su madre muerta, su padre no sabía donde... Subió por las escaleras de madera a lo que, en otros tiempos, fue su dormitorio. La cama de hierro seguía allí, con el colchón cubierto por un lienzo. La ventana, crujió al abrirse por tanto tiempo cerrada, y miró los campos, apacibles, pero descuidados, 66 solitarios, sin ganado. Si miraba hacia la izquierda, divisaba la parte alta de los tejados de la casona de Felisa. Sí, se quedaría con la casa, lucharía por ello, pero primero debía encontrarse con su padre y saber las condiciones legales en las que se encontraba. Al levantar el lienzo de la cama, una nube de polvo se esparció por el aire. Se sintió agotado y se dejó caer sobre aquel colchón tantas veces vareado y vuelto a rehacer. Ahora se veía limpio, mullido. En cuanto posó el cuerpo sobre él, se quedó dormido. 67 2 Sacó agua del pozo, se lavó y sin desayunar porque no había nada con que alimentarse, volvió a partir hacia el pueblo. Allí comería algo, después, emprendería el camino hacia Sama de Langreo para hablar con su hermana y saber algo de su padre, confiaba en que estuviera con ella. Tardó más de dos horas en llegar. La belleza del paisaje lo llenó de una sensación imposible de describir. Era una mezcla de felicidad, añoranza, emoción y agradecimiento. Agradecimiento a la naturaleza, a la vida por ofrecerle tal maravilla. Se dirigió hacia el valle donde sabía se encontraba la vivienda de su hermana Estrella y pronto encontró la casa. Era la primera en aparecer por el camino, esperanzado, se quedó ensimismado en la contemplación de las hilachas del humo que escapaba de la chimenea hacia el cielo gris de Asturias mientras se disolvía lentamente antes de mezclarse con las nubes. Debía de haber llovido porque las hojas de las hayas se veían cubiertas de pequeñas gotas transparentes semejantes a perlas de cristal. La puerta se encontraba entreabierta y junto a ella un pequeño banco invitaba a sentarse para admirar la arboleda de robles y castaños que se extendía al frente. Llamó con los nudillos al tiempo que empujaba la madera para entrar. Se encontró en una sala donde chisporroteaban unos leños en la chimenea. Junto a ella se podía ver una rústica cuna y en una silla, sentado a una mesa cuadrada, un anciano cortaba una rebanada de una hogaza de pan. Sin decir palabra, padre e hijo se abrazaron. Luego se miraron a los ojos al tiempo que estudiaban los cambios ocurridos en sus personas a causa de los años transcurridos. Cada uno de ellos tuvo una impresión diferente pero a ambos los ojos se le cuajaron de lágrimas. -Padre... -Te creía muerto Pepín... -Estoy bien... ¿y mi hermana?- calló unos segundos, miró a los ojos cansados del anciano y volvió preguntar -¿Cómo murió mi madre? -Pensando en ti, Pepín…, pensando en ti. No pudo saber si el sabor amargo de las lágrimas era de dolor o de vergüenza, sólo supo que lloraba. Poco a poco, consiguieron serenarse y ya, algo más tranquilos, conversaron sin quitarse la vista de encima, con esa parquedad de palabras usada por los hombres del campo acostumbrados a charlar en silencio con la naturaleza. -Tu hermana...-como si aquella palabra fuera el permiso para dejar derramar las lágrimas, estas resbalaron sin contención por las mejillas del anciano padre. -¿Qué sucede?- Aquella reacción emotiva asustaba a Pepín -¿Qué le ha sucedido? repitió como si el pretérito fuera una razón para la aclaración no permitida en presente. -Está bien, está bien...-respondió el padre al mismo tiempo que secaba sus ojos con un pañuelo grande extraído del bolsillo, lo desdobló lentamente mostrando las rayas azules y marrones que rodeaban el cuadrado de tela y una vez sonada la nariz, lo dobló con 68 cuidado y lo guardó en el bolsillo del pantalón. En silenció fue a la cocina, volvió con un tarro de miel en la mano, extendió una buena cucharada por la rebanada de pan y se la ofreció a su hijo quien la devoró con un hambre más que sentida por falta de alimento, por la necesidad de comer ante la evocación de aquel pan con miel tantas veces cogido de la mano de la madre. -No..., no sé cómo está..., no sé qué pensar Pepín, hijo...- decía estas palabras y caminaba hacia la cuna donde Pepín pudo ver dormida a una hermosa niña de pocos meses. Rubia como el oro, blanca y rosada como una flor de montaña, tenía más el aspecto de una pequeña sílfide que la de un bebé humano. -¡Qué niña más preciosa! ¿Es mi sobrina?- dijo Pepín sin poder reprimir la admiración. -Sí, es tu sobrina y mi nieta. La menor de los tres hermanos. Estrella tiene otros dos hijos varones a los que ha ido ahora a buscar a la escuela para traerlos a casa...- se quedó el anciano en silencio durante unos segundos mientras observaba con una media sonrisa triste aquella maravilla de bebé y al tiempo de acariciar una de sus pequeñas manos, dijo: -Pepín, temo que tu hermana está perdiendo el juicio... -¿Por qué padre, qué sucede? -Desde que nació esta niña tan preciosa, se le ha metido en la cabeza la idea de que no es su hija... dice que es....una xana...-le costó expresar el pensamiento en palabras - dice que cuando nació su hija, las xanas del río se la robaron y le pusieron a cambio una de sus xaninas para que la bautizara y la amamantara..., dice..., que las ve peinarse en el río y que le regalan ovillos de oro de los que ellas tejen -aquí el padre ya no pudo contener los sollozos -¡ay Pepín...! ¿Qué nos está pasando...? - Después de unos minutos de silencio, el anciano continuó hablando como si sus palabras dieran coherencia a los sucesos - La verdad es que es tan bonita que más parece un hada que una niña. Pero esas historias son leyendas que corren de boca en boca… ¿acaso ha visto alguien a una xana…? La pregunta se quedó en el aire, nadie podía responderla. -Padre... ¿y qué dice su marido a todo esto? -Miguel está entusiasmado con su xanina, como la llama, pero él lo dice porque la niña es hermosa, es Estrella quien me preocupa... parece que lo cree de verdad. -Padre, todo se arreglará- no pudo continuar, las voces de unos niños que entraban en la casa interrumpieron la frase. Detrás entró una mujer con un cierto parecido físico a Pepín. Enrubiada por el sol, de piel blanca y sonrosada, esbelta, cubría su cuerpo con una pañoleta negra para resguardarse del fresco del otoño montañés. Se abrazaron en el momento en el que entraba en la casa un hombre joven, fuerte, con el pelo ondulado que besó a sus hijos y a Estrella en las mejillas, era Miguel, su marido. Se acercó a la cuna e inclinándose puso un beso tierno en la frente sonrosada de la niña. -¿Has visto a nuestra xanina, Pepín? - le dijo a su cuñado orgulloso de su paternidad. 69 -Es muy hermosa, Miguel. Sí -dijo entonces dirigiéndose a su hermana - igual que tú Estrella, por cierto, ¿cómo la habéis llamado? La madre lo miró y respondió con una sonrisa entre triste y esperanzada - Se llama Luz. -Luz...-repitió Pepín mientras pasaba los brazos por los hombros de su hermana mayor como la luz del cielo, como la luz de los montes de Asturias... - Lego se miraron a los ojos y callaron. Miguel se ocupó de guardar las vacas bajadas de pastar en las montañas y mientras lo hacía, Pepín lo acompañó. -¿Qué tal el negocio de las vacas, Miguel? No parecen de leche, estas. -No. Son de carne. Las engordamos para llevarlas al matadero. Aquí se dan bien los pastos... y tú Pepín ¿qué vas a hacer después de andar por esos mundos de Dios? - Le decía estas palabras cuando ya volvían al interior de la casa y el padre pudo oír la conversación. -Pues he decidido quedarme en Asturias, por lo menos durante un tiempo largoaprovechó el momento para dirigirse a su padre y le dijo- ¿Qué pasa con la casa y los prados de Colloto, padre? Estuve allí antes de venir y todo permanece cerrado, sin dueño ¿no lo vendiste? -No - el padre se sentó en la silla donde antes estaba, sacó la petaca, puso un puñadito de tabaco en la palma de la mano, desprendió una hojilla del librito de papel de fumar que sujetó entre el índice y el anular mientras con la otra mano guardaba el librillo en el bolsillo del chaleco, abarquillo el papelillo, echó las briznas de tabaco en el centro, lo extendió con los dedos y lió el cigarrillo. Pasó la punta de la lengua por la parte engomada del papel blanco y lo unió todo, dobló el papel con los dedos por uno de los extremos que se puso en la boca y con el mechero encendió el cigarrillo. Pepín lo observaba ensimismado, sin perder detalle, acosado por los recuerdos. Después de unas bocanadas expulsando el humo con fruición, el anciano dijo: -Yo ya no volveré, Pepín. No lo vendí, me dio pena. Muchas horas de trabajo y muchos días vividos entre los montes para abandonarlo en otras manos. Esperaba este día en el que vinieras para decirte que te quedes con ello, es tuyo. Si quieres darle algo a tu hermana, se lo das- No dijo más, siguió fumando con los ojos entrecerrados. Los hermanos se miraron tristemente entre ellos en silencio, sólo Miguel dijo: -El tiempo pasa... las cosas cambian... Mientras cenaban, cada cual puesto su pensamiento en un recuerdo escapado, Pepín dijo de pronto rompiendo un silencio demasiado largo: -Sí, me quedaré con la casa. Volveré a comprar vacas, tú me ayudarás Miguel y parte de lo que saque, será vuestro. -No tienes que darnos nada, Pepín- dijo su hermana - nosotros vivimos bien, trabajando mucho pero bien. Encárgate de que la casa salga adelante. 70 -Bueno... ya hablaremos. Ahora lo inmediato será volver a poner las cosas en orden. Hay que arreglar los huertos de manzanos, comprar vacas, hacer sidra... ya veremos.... -No quieras abarcar demasiado, Pepín- dijo el padre sin mirarlo, solo preocupado por su cucharada de sopa - empieza por poco, luego las cosas irán saliendo solas. -¿Y cómo has dejado las cosas por la capital? ¿Y por Francia, cómo te fue? -¿Estuviste en la guerra, tío? - preguntó con curiosidad uno de los niños. Pepín sonrió. Sí, tenía historias para contar y después de volver a explicar su vida pasada en Francia, escuchada por todos en un completo silencio como si fuera una fábula, continuó con los acontecimientos políticos de la capital de España. Las cosas andaban revueltas pero en el campo se estaba bien. -Cuidado... no tan bien, Pepín...-dijo Miguel -aquí, con las minas, hay mucha revolución. La gente está descontenta... puede haber jaleo. Y con esta charla pasó la noche. Pepín se quedó dos días más, al tercero emprendió la marcha dispuesto a rehacer su vida en Colloto. Volvería a empezar. Cuando se marchó, al despedirse de su hermana, está le entregó un ovillo de hilo dorado. -Me lo han dado las xanas... toma, te traerá suerte. -¡Estrella...! – cogió el ovillo entre sus manos y notó una suavidad especial. Lo miró y lo guardó en su bolsillo. Cuando salió por la puerta, meneó la cabeza tristemente. 71 3 El comienzo fue poner orden en el interior de la casa. En un principio pensó hacerlo con rapidez, solo había que limpiar, quitar o poner cosas, arreglar su habitación…, pero pronto advirtió cuántos recuerdos le traían cada cosa que veía. Las pequeñeces guardadas en los cajones, la navaja regalada por su padre en su adolescencia con la que se entretenía en formar figuritas con trozos de madera de pino, los cuadernos de sus primeros estudios. Algunos libros guardados en un arca como recuerdo de sus viajes a la ciudad. Un objeto, una silla determinada, una taza con su plato. Entrar a la cocina era el impacto de la madre siempre arrimada al fogón. Las recomendaciones del padre, ahora ya anciano. Ya no recomendaba, no aconsejaba, él era el fin de las atenciones, las tornas habían cambiado y con ello todo el sistema de vida dejado al marcharse de Colloto, aquel día en que le dijo a su padre: "no dejes que Faustino se lleve la vaca". No sabía si cumplió su deseo, y como sucede con los recuerdos, uno llevó a otro y se preguntó, ¿cómo estarían Faustino y la señora Gracia? Cuando pasó frente a la casa había sentido un repeluzno si no desagradable si incómodo, los recuerdos le asaltaron furiosos pero no debía dejarse dominar por el odio, ahora ya no era un muchacho inexperto, usaría la sensatez. Iban a ser vecinos y habría que marcar las distancias. Ya no sería el vasallo del señor sino un igual, sus tierras darían frutos y sorprendería con sus progresos. La casona estaba en decadencia, lo había visto al llegar, parecía como si nadie la cuidara. Con este pensamiento sintió una satisfacción por sí mismo mezclada con una frustración y dolor por Felisa... La señorita Felisa, ahora en la capital, en aquel Madrid ruidoso, de vida complicada, con la lucha diaria por sobrevivir, casada con un hombre ¿al que amaba? se preguntó. El recuerdo se hizo fuertemente doloroso. La vio niña en su mente, de la mano del abuelo, con la entonces joven señorita Elisa, observadora silenciosa de todo cuanto la rodeaba. Con aquellos ojos claros de profunda mirada que guardaban en su interior todo cuanto absorbían como si fuera un estuche cerrado con llave al que estaba vedado acceder. Y se sintió culpable. Sí, no había otro culpable en aquella pérdida porque ¿dónde estaba su amor cuando conquistó a la dulce Françoise? Tal vez lo que le unió a la rubia francesita fue el recuerdo de la hermosa Felisa. Ambas rubias, ambas dulces... pero Felisa más misteriosa..., más profunda..., más de él. Y como siempre, cuando se quiere evitar la culpabilidad, achacó a las circunstancias del momento el error cometido. Sin embargo, la vida, de alguna manera, aunque dolorosa, se puso de su parte y lo dejó libre para volver a encontrarla pero, como una burla cruel o como un pago por sus errores, se la ofreció en las manos y el corazón de otro, de un amigo. De pronto, fue consciente de su postura. Se encontraba detenido, sin hacer nada, en medio de la estancia que había servido de comedor, sólo acompañado de sus recuerdos. Tiró el trapo con el que adecentaba los escasos muebles y salió al exterior, necesitaba aire puro, el aire de su Asturias, de sus campos, de sus montes, ellos eran la única ayuda para sanar las heridas de su corazón. No quiso pensar. Ahuyentó de su mente los recuerdos, ahora no tenían solución, debía aceptarlo, su prioridad era volver a empezar poniendo sus tierras a cultivar. Se informaría sobre las ferias de venta de ganado y compraría un par de vacas pero primero necesitaba dinero. La casa donde estaba la Pensión de la rue Barrault en París, le pertenecía, la pondría a la venta. Francia se reconstruía después de pasados los años de la guerra, sacaría un buen dinero por ella. Y su primera idea fue trasladarse, otra vez, al cercano país. Pero antes dejaría los campos preparados, la casa y su vida en España, en orden. 72 FAUSTINO Y GRACIA 1 Ser la mayor la obligó a ser la más responsable de las hermanas, sin embargo, no era una característica personal. Gracia la asumía porque así se lo habían impuesto, era la mayor y debía poseer esta cualidad, le gustara o no. Su natural un poco indolente, casi sumiso, se vio empujado a cambiar hacia una autoridad que no sabía manejar, o se pasaba o se quedaba corta. A ella le gustaba más esto último aunque no era totalmente consciente de aquel acto. Tan fuerte fue la adaptación con aquella cualidad exigida que, al fin, se creyó dueña de ella sin que nadie comprendiera como toda aquella fuerza demostrativa de un determinado carácter, era ficticia. Cuando después de diecisiete años nació la inesperada cuarta niña que acabó con las esperanzas de sus padres por tener un varón en la familia, todo cambió. Felisa quedó en las manos de Casimira, la doncella para todo que tenían en la casa desde tanto tiempo antes. No estaba muy claro el motivo, pero todos se desentendieron de su cuidado. La madre murió unos días después del parto, no se sabe si agotada o defraudada por no haber conseguido el varón tan anhelado y el padre, después de buscar un consuelo cercano en la criada Casimira que no lo satisfizo, acabó también con su vida dejando a las cuatro hembras de la familia completamente solas. Cuando las tres mayores encontraron marido, conseguidos por un acto de voluntad férreo de las tres hermanas, Gracia, por aquella primacía del nacimiento, fue quien se quedó con la casa y otra vez con una responsabilidad no deseada, la educación de la hermana menor. Se casó con Faustino porque él fue a por ella en aquellas reuniones semanales celebradas en su residencia de Oviedo, por la esposa de un abogado amigo íntimo de su padre y que, en honor a esa amistad, se creyó con el deber de ayudar a las muchachas a conseguir un marido lo antes posible, ayuda que a ellas les allanó el camino en su propósito. Faustino era recio, basto, ganadero y medianamente rico. La cortejó y la consiguió sin esfuerzo. Se casaron las tres hermanas el mismo día y a partir de entonces, llegó también la separación. Cada una de ellas, comenzó una nueva vida. El primer pensamiento de Gracia fue en como quitarse de encima los deberes heredados para con su hermana menor Felisa y, un poco aconsejada por la esposa del abogado amigo de su padre, pensó en el Colegio de las Ursulinas. Sí, la ingresaría. El abuelo le había dejado a Felisa que era su pequeñina, su preferida, una herencia suficiente, como para vivir de manera desahogada y Gracia que fue quien se hizo cargo de su educación, también fue quien manejó el dinero. Lo único que le ofreció como completamente suyo, fue el piano de cola que colocaron en el dormitorio de la casona. El abuelo también dejó como heredera de su casa a la pequeña Felisa pero, por su corta edad, no pudo hacerse cargo de ella y la villa quedó cerrada y sin vida. Allí no entraría nadie hasta que ella, Gracia, la mayor de las hermanas, lo decidiera. A Felisa la manejaría a su gusto. Sin embargo, en cuanto se aposentó en la finca su marido Faustino, Gracia comprendió como, su poder, pasaba a segundo lugar, Faustino se hizo cargo de todo. Era el dueño absoluto. Él así lo creía por ser el varón y el consorte de la dueña y eso fue algo con lo que Gracia no había contado y a lo que no supo imponerse. Fue entonces cuando 73 comprendió su falta de amor por el hombre con el cual había contraído matrimonio, pero todo estaba hecho. Pronto comenzó a percibir su despotismo, su vulgaridad, su ambición, su avaricia y su lujuria. Él, por su parte, conocía, desde un principio, la buena elección. La chica tenía dinero, se enteró antes de cortejarla, aunque había tres hermanas más, ella era la mayor, huérfana y al cuidado de la menor que también había heredado una buena fortuna por parte del abuelo, por lo tanto, podría manejar a las dos hermanas a su antojo. Eran dueñas de terrenos y de una enorme finca en Colloto de la cual quedaba como dueña y señora la escogida como esposa. Las otras dos mayores, casaron bien. Una con un indiano, casi el amo de todo Cudillero y la otra, con el dueño de varias tiendas en Oviedo. No podían pedir más. Con la pequeña no tendría problemas, acabaría siendo el dueño de su fortuna. Pero cuando conoció a Felisa, algo más que su dinero se enredó entre sus ideas. La niña era hermosa, aquel encanto silencioso, aquella observación de sus ojos claros llenos de misterio que estudiaban mudos todo cuanto acontecía a su alrededor y aquella esbeltez espigada de un cuerpo en el que comenzaban a resaltar los atributos femeninos, dejó en segundo plano la ambición por el dinero. Cuando la veía, la sangre le hervía y aquel desdeñar su persona en la primera noche que la visitó, en lugar de amainar sus deseos, los embraveció más. Al fin y al cabo era sólo una hembra, no había por qué rechazarlo y la consiguió por la fuerza. Pero un día desapareció de su vida. Era lista la chiquilla y valiente, no quiso volver a la casa cuando Gracia la fue a buscar aquel verano al internado de las Ursulinas. Luego, recordaba al vaquero, al chico que le pegó cuando quiso adueñarse de sus vacas. Con el primer puñetazo recibido adivinó que no era la posesión del ganado el motivo del castigo, sino la posesión de la muchacha. Sí, el chico estaba enamorado de Felisa, se lo dijeron a gritos aquellos ojos cuando lo miraron con odio por haberle robado lo que más amaba, lo dijo su furia liberada cuando la transformó en golpes. Entonces se propuso dominarlo, arruinarlo pero tampoco lo consiguió porque el chico, listo, se marchó del pueblo. Luego, quiso vengarse en la familia pero se encontró con una madre moribunda y un padre que se refugió, en casa de una hija a kilómetros de distancia. Y así, se escapó de sus manos la venganza. Sólo quedaba la tierra y la casa de labriegos cerrada a cal y canto, los huertos de manzanos quedaron yermos y las vacas se las llevó el viejo cuando marchó. Sólo permanecía viva su ambición y su deseo de venganza. Aquel día supo de la vuelta del muchacho hecho un hombre pero él comenzaba a sentirse viejo, iba a ser difícil vengarse, podía perder, y esperó el desarrollo de los acontecimientos. No tenía otra cosa más importante que hacer. 74 ALONDRA Y PALOMA 1 Las dos hermanas que ocupaban el segundo y tercer lugar en la lista familiar, pasaron a un segundo plano y acabaron separadas por completo de los enredos familiares. Consiguieron la parte correspondiente de la herencia y, como ambas tuvieron más suerte en el matrimonio que la de la hermana mayor, pronto se olvidaron de los paseos en grupo por el castañar, en los otoños ya olvidados, aquellos en que las tres explicaban sus confidencias. Alondra, pasó a ser una mujer rica al casarse con el indiano, aunque no tuvo descendencia tampoco la echó en falta. Era lo suficientemente feliz con aquel esposo que la colmaba de bienestar. Se dedicó a viajar por España y por América donde el marido le explicaba con detalles los pormenores de la lucha mantenida en aquellos países extraños donde consiguió todas las riquezas que poseía. Por su parte, Paloma, se ocupó de los tres hijos que la vida le concedió. Ayudaba a su marido a regentar las tiendas de paños, se ocupó de dirigir el orden de la casa, la educación de sus hijos y en esos quehaceres dedicó su vida. Alguna vez se reunió con Gracia y Felisa en su residencia de Oviedo pero al no intercambiar las visitas, pronto se olvidaron las unas de las otras. Ambas hermanas se alejaron, poco a poco del entorno familiar y se dedicaron a sus descendientes más cercanos, Colloto pasó a la trastienda de sus pensamientos. 75 PEPÍN EN COLLOTO 1 Antes de ser proclamada la Segunda República, Pepín volvió a París para zanjar la venta de la casa de la Rue Barrault. No tardó mucho tiempo en conseguir su deseo, uno de los vecinos del inmueble, deseaba ampliar su negocio de antigüedades y aunque Pepín se vio obligado a rebajar el precio, consiguió unas buenas ganancias. La estancia en aquel lugar se le hizo dolorosa y al mismo tiempo increíblemente ajena. Nada de lo habitable le parecía haber pertenecido a un pasado especialmente suyo. Se sentía como un extraño entre aquellas paredes en las que, sin embargo, había vivido horas de grata compañía con Françoise y su pequeño hijo pero todo aquel recuerdo le parecía el de otra persona, como si aquella historia fuera inventada o relatada como una biografía extraña a él. Volvió a España en el mes de Mayo cuando conventos, colegios y centros católicos eran incendiados y asaltados. Al llegar a Madrid, su primera idea fue ir a visitar a Felisa. La política desarrollada en aquellos momentos en el país le preocupaba y la capital no le parecía el mejor lugar para vivir pero sabía que no podía inmiscuirse en la vida de aquella mujer aunque siguiera amándola. Estaba casada y velar por su seguridad era competencia de aquel esposo que él comenzaba a odiar. Pertenecer a un partido político de izquierdas, no era lo más adecuado para vivir con tranquilidad pero se convenció de que aquello no era de su incumbencia aunque le costó un gran esfuerzo, por lo tanto cogió el primer tren hacia Oviedo sin parar más tiempo en la gran ciudad. Allí se preocuparía de volver a construir su casa, sus huertos y apacentar el ganado que esperaba comprar. Después de instalarse en su casa de Colloto, cuando se veía obligado a pasar frente a la finca donde había vivido Felisa, no podía evitar los recuerdos de aquella infancia y adolescencia tan alejados en el tiempo. La casa seguía sin parecer habitada, en los jardines descuidados, crecían cardos y zarzas de manera espontánea y la casa comenzaba a mostrar un deterioro que pedía un arreglo imprescindible. Ventanas con cristales rotos sin reponer, puertas desvencijadas, desorden en lo que en un principio habían sido cuadras para luego transformarse en garajes apenas usados… Sin embargo, en su interior surgía siempre una llama de esperanza, una ilusión, como si alguien amado le dijera en un susurro: ...espera... Y Pepín esperaba sin dar demasiado crédito a los murmullos escondidos en su interior. No buscó la ayuda de nadie, sólo tuvo la compañía de su cuñado Miguel cuando le llevó unas cuantas vacas y los pocos días que estuvo a su lado, le ayudó a roturar los huertos de manzanos. Antes de su marcha, hablaron sobre la política. La información que llegaba a los pueblos les inquietaba, la mayoría de izquierdas estaba en el Parlamento y en el mes de Octubre Alcalá Zamora había dimitido como Presidente del Gobierno por su desacuerdo con el laicismo. Le sustituyó Manuel Azaña y se instauró la censura de prensa. Mientras araba y plantaba, mientras limpiaba y ordeñaba, mientras cocinaba y comía en aquella casa que volvía a ser una acogedora vivienda, su pensamiento no se apartaba de cuanto podía suceder en Madrid y por extensión, de cuanto le podía sobrevenir a Felisa con un marido afiliado a los sindicatos anarquistas. A pesar de la relativa proximidad de su casa con la finca donde vivían Gracia y Faustino, nunca habían coincidido, ninguno de ellos se había atrevido a acercarse a la casa del otro, por lo tanto, Pepín no sabía cómo transcurría la vida de la hermana de 76 Felisa, parecía como si en aquella mansión medio destruida, no viviera nadie. Sólo el cacareo de algunas cuantas gallinas que campaban a sus anchas por los jardines, denotaban la existencia de alguna persona al cuidado de ellas. En el verano de 1.933, Pepín tuvo la sorpresa más grande y grata de su vida. Había conseguido comprar una pequeña camioneta para acarrear los frutos de su huerto y llevarlos al lagar donde le compraban las manzanas cuando, un día, al enfilar la carretera que le conducía a la ciudad, necesitó apartarse para dejar paso a un coche. Al aminorar la marcha pudo ver a los ocupantes del vehículo. Una avejentada señorita Elisa, acompañaba a Felisa, desmejorada pero hermosa con su pelo rubio recogido en un moño, y sentado sobre sus rodillas un niño de unos siete u ocho años. Se apeó de la camioneta y saludó a las dos mujeres sin poder evitar demostrar la sorpresa. -¡No puedo creerlo! ¿Qué hacen ustedes por aquí? -Pues algo de esta parte del mundo nos pertenece. Quien habló fue la señorita Elisa pero Pepín no podía retirar la mirada de los ojos de Felisa en los que brillaban dos gruesas lágrimas. -Venimos a hacer una visita a la señorita Gracia- continuó hablando Elisa -Tenemos que arreglar algunos asunto legales. -¿Cómo estás, Felisa?- dijo Pepín sin poder contenerse. Solo pudo oír un tenue murmullo entrecortado. -Bien... -¿Y Pelayo?- preguntó sorprendido. Con más seguridad en su voz, Felisa respondió, mientras el niño escapaba de su regazo. -Sigue en Madrid. Las cosas andan muy revueltas, cada día hay más disturbios y Pelayo me ha enviado con el niño a Oviedo para que me quede con Elisa, cree que podemos estar más seguros. -¿Es tu hijo?- dijo casi con temor. -Sí... Hubo un silencio roto por una carraspera del conductor del coche que esperaba continuar la marcha. -Estoy en la casa de mis padres. ¿Por qué no venís y charlamos? Ahora voy a entregar esta mercancía y vuelvo en un rato. Os espero. Y sin decir más palabras subió otra vez a la camioneta y continuó camino. Una esperanza alegre mezclada con un dolor insostenible muy difícil de comprender, se había abierto camino a codazos en su corazón. 77 2 En el arca donde su madre siempre había guardado la ropa, buscó un mantel bordado, el que le pareció más bonito. Sacó del armario las tazas más finas y preparó un chocolate acompañado de picatostes. Estaba seguro de la visita de Felisa acompañada de la señorita Elisa y aquel pequeño niño moreno tan parecido a Pelayo. Este pensamiento le hizo sentir un calambre en el corazón pero lo apartó rápidamente de su cabeza. No se equivocó, a media tarde se presentaron en la casa. Antes de entrar se fijó en como Felisa observaba todo con interés. -Está todo mejor que antes, Pepín. ¡Cómo lo has arreglado! -He hecho cuanto he podido...-respondió Pepín con una sensación de agradable tintineo en su corazón. Mientras se sentaban a la mesa Felisa preguntó: -¿Y tu padre, y Estrella..., cómo están todos? - lo dijo con afán de saber como si hubiera perdido un tiempo precioso en el que la incomunicación era una falta imperdonable. -Mi padre, muy viejo, pero le agradecí que se llevara las vacas de aquí y no vendiera la casa, así tu cuñado Faustino, no pudo quedarse con lo que tanto deseaba… La rabia revelada en sus palabras no pasó desapercibida para Felisa ni tampoco para la señorita Elisa que, aunque jugaba con el pequeño Pelayo para distraerlo, tampoco perdía detalle de la conversación. -¿Vas a quedarte mucho tiempo en Oviedo? -De momento sí, pero no sé por cuanto tiempo, espero que Pelayo se olvide de sus reuniones políticas y abandone la capital, aquí estaremos mejor, más tranquilos, en la casa de Oviedo hay sitio para todos nosotros y a mí me gusta esto más que Madrid. Allí hay demasiado ruido, demasiada gente y demasiados líos. Me gusta la tranquilidad de esta ciudad...si por mi fuera-dijo ensoñando los ojos en un pensamiento deseado- me quedaría a vivir otra vez en Colloto - Hizo un silencio como para volver a la realidad y continuó diciendo con tristeza- ¡Ojalá pudiera quedarme con la casa!- no hizo falta decir a que casa se refería, Pepín sabía que era la casona en donde ella había nacido y vivido, la casona grande donde, ahora, vivía su hermana. Luego como animada por una ilusión, dijo: ¿Sabes? Voy a intentar recuperar la finca del abuelo. Sé que está muy deteriorada pero la quiero para mí, haré lo imposible por conseguirla. Me pertenece, mi hermana y Faustino no van a poder evitarlo. Lo hemos puesto en manos de un abogado, ¿verdad Elisa? -Verdad… - aseveró Elisa sin añadir más palabras. -Te ayudaré- Estas palabras le salieron a Pepín desde lo más profundo de su corazón pero una vez dichas, le amargaron la boca como si fuera acíbar. 78 La tarde terminó en un silencio grato de unos amigos en compañía después de un tiempo perdido y al llegar el momento de la vuelta, Pepín se brindó a acompañarlas en la camioneta. Irían un poco apretados pero era mejor que esperar el autobús de línea del que no conocían los horarios. Y así pasó aquel hermoso día para Pepín. Un día que levantó su ánimo y reavivó su esperanza. A la mañana siguiente, su primera actividad fue acercarse hasta la finca del abuelo de Felisa. Al verla cubierta de matojos, de cardos, y destruida por las inclemencias del tiempo, se echó a llorar. 79 3 En Octubre de 1933 se convocaron nuevas elecciones generales con sufragio femenino ganadas por los conservadores de Gil Robles, se fundó Falange Española por José Antonio Primo de Rivera y se movilizaron las masas obreras, pero la falta de las expectativas puestas en la Reforma Agraria, provocaron reacciones por parte de los anarquistas dando lugar a disturbios fuertemente reprimidos. Felisa comenzó a hacer frecuentes visitas a Pepín, al principio con la escusa de que le ayudara en el arreglo de la casa de su abuelo. El abogado contratado, después de poner en orden todo aquel desorden de papeleo, al fin, había conseguido legalizarla a su nombre. Acostumbraba a ir sola hasta Colloto y dejaba al pequeño Pelayo con su tía la cual no cabía en sí de gozo pues podía dar rienda suelta a su sentido maternal reprimido. Cierto día, cuando se encontraban los dos amigos sentados en el banco de piedra situado junto a la pared de la casa, mientras Felisa trataba de explicar los enredos que su hermana Gracia tenía sobre la herencia, Pepín dijo: -¿Sabes que todavía no he visto ni una vez ni a Faustino ni a tu hermana Gracia? -Pues ellos si te han visto a ti, cuando pasas por el camino, cuando vas con la camioneta... Me lo dijo mi hermana...:"Pepín ha vuelto hecho un hombre... Ha arreglado la casa y el huerto y tiene unas vacas...", me dijo- hizo un silencio, luego lo miró a los ojos, sonrió con aquella sonrisa entre adusta y dulce que aniñaba su rostro y continuó -Gracia no es feliz, pero se ha acostumbrado a esa vida… -¿Y a Faustino, le viste? -Sí - no sabía por qué pero lo dijo titubeando, con una seriedad dolorosa llena de recuerdos odiados - Si lo vieras... yo creo que está algo loco... tiene una mirada que asusta, no habla y siempre está encerrado en la habitación que le servía de despacho a mi padre... donde él se suicidó. - Volvió a hacer un silencio largo- parece que le gusta sentarse en aquella misma butaca... -Ese hombre acabará mal... - Y como si fuera una idea maldita surgida de pronto para martirizarle, dijo con rabia - ¡a mí que no se me ponga por delante, porque un día lo mato...! Felisa puso su mano sobre la de él, sin decir una palabra. Con aquel gesto sencillo, lo calmó. Pepín sintió como la sangre volvía a correr por sus venas de manera relajada y agarrando con fuerza su mano, se la llevó a la boca para darle un beso largo, larguísimo. -¿Tuviste problemas para conseguir el dinero que te corresponde? -He conseguido una parte pero las cuentas de mi hermana están muy confusas y el abogado tiene que estudiarlas. Mientras ellos vivan ahí, yo no volveré a poner los pies en esa casa, por lo tanto ¡qué más da!–lo dijo con rabia, con un rencor triste y luego, más serena, continuó -Ambos están muy viejos, más que viejos, cansados, agotados, aburridos, sobreviven, no hacen nada más. Me dijo Gracia que hablaría con Faustino... no sé por qué, ya que la herencia pertenece a mi hermana... y a mí, y no sé si una parte también puede pertenecer a Paloma y Alondra. La casona pertenece a las cuatro 80 hermanas. Deben estudiar el testamento y toda la documentación que tiene Gracia y Faustino sobre la casa.- Mientras explicaba, su mirada se alejaba en el recuerdo para volver a la realidad y continuar con la explicación. -El abogado nos citó para encontramos en un Notario… Gracia no sabe lo que quiere ni lo que hace… Al final pasó a mi cuenta una cantidad de dinero sustanciosa y toda la documentación de la casa del abuelo, eso no pudo evitarlo, todo me pertenece legalmente y pienso que está arrepentida de muchas de las cosas que ha hecho. A Gracia no le importa nada, ya no espera nada, tiene la mirada muerta. Y yo, Pepín- dijo con alegría, mientras estrechaba la mano grande del hombre amado -me he propuesto arreglar la casa del abuelo... está llena de los más amados recuerdos de mi vida… es mi prioridad, la casona grande…, no sé…, ya veremos qué pasa con ella… -Yo te ayudaré, ya te lo dije. Empezaré por rastrillar todo el jardín y limpiarlo de matojos. Luego nos meteremos con la casa...- y como si de pronto un abejorro importuno rondara alrededor de su cabeza, dijo temeroso - ¿Se lo has dicho a Pelayo? -Hace muchos días que no sé nada de Pelayo, recibí la última carta hace dos meses... estoy un poco inquieta. Voy a escribirle otra vez. La respuesta le dejó sorprendido pero al mismo tiempo satisfecho. -La política lo tiene muy comprometido, debería dejarlo, venirse aquí, buscarse un trabajo y cuidar de vosotros- inmediatamente después de decir estas palabras, un temor parecido al que surge cuando se ha descubierto un secreto, le hizo sentirse desleal consigo mismo ¿por qué le daba ideas a Felisa que jamás le hubiera gustado que consiguiera? Pero al mismo tiempo la contraposición de la idea se hacía valer en su mente. Pelayo era su marido y el padre de su hijo, su deber era estar con ellos y olvidarse de la política que, cualquier día, le daría un disgusto, él ya había tenido suficiente experiencia durante la guerra en Francia y no quería volver a meterse en líos. Una mañana cuando el sol ya estaba alto en el cielo, la vio aparecer por el camino. Su andar ligero y alegre, se veía dificultado por el peso de un paquete que llevaba entre sus manos. Cuando se encontraron sus ojos, ambos sonrieron. -¿Qué traes ahí, que vienes tan cargada?- le dijo Pepín al tiempo que agarraba el paquete para librarla del peso. -Lo primero que quiero arreglar en la casa del abuelo es el invernadero ¿lo recuerdas, Pepín? Allí nos reuníamos para charlar y dar las clases con Elisa... - detuvo sus palabras cambiando su expresión alegre por otra más seria y pensativa, y continuó-...la señorita Elisa... - y calló de nuevo mientras revivía mentalmente aquellos momentos tan lejanos huidos de su vida. Apretó los labios cerró los ojos para esforzarse en ahuyentar unas ideas tristes que nublaron su vista con lágrimas no deseadas. Ahora, el momento presente, era de felicidad, no debía de pensar en otra cosa. Comenzó a romper el envoltorio del paquete colocado sobre el banco de piedra y como si aquel recuerdo hubiera sido un lapsus en la conversación, le dijo a Pepín con alegría: - Mira Pepín, traigo tiestos y un montón de semillas... 81 -¡¿Tiestos?! ... pero si todavía no está ni hecho el invernadero... ¡jajajaja! Mi querida Felisa...-sin ser consciente de aquel acto espontáneo, la cogió entre sus brazos y la levantó en el aire, luego, con seriedad, la volvió a dejar en el suelo... Se miraron y sin evitar el contacto, con absoluta conciencia de sus actos, dejaron desahogar sus deseos en un beso largo y apasionado. Entraron en la casa y subieron al cuarto donde Pepín tenía su dormitorio, allí, en la penumbra de la estancia, entre el olor a manzanas puestas a madurar y el aire tibio del campo, dejaron libre la comunicación de su amor en caricias recónditas que ellos mismos se sorprendían al descubrirlas. Terminaron de pasar el día en una unión nunca antes encontrada. Felices del conocimiento mutuo de sus sentimientos, pasearon por entre los manzanos, los riachuelos de aguas cristalinas que dejaban traslucir los fondos pedregosos como si fueran espejos límpidos y en un abrazo íntimo, se acercaron hasta la casa del abuelo donde Pepín ya había comenzado a desbrozar el jardín. En haces sujetos con juncos, se encontraban amontonados los cardos y hierbas segados a la espera de ser quemados en una hoguera una vez secos. Los dos pensaron lo mismo cuando estuvieron cerca de la casa, la primera visita sería para el invernadero. Curiosamente, todavía entre los cristales rotos y la estructura destruida, se encontraban los despojos de lo que había sido aquel sillón de mimbre donde el abuelo acostumbraba a descansar su ya anciano cuerpo. Sin deshacer su abrazo, caminaron por el habitáculo en silencio, cada uno con sus recuerdos y sus ideas en la mente. Felisa, en sus regresiones a tiempos si no más felices que los actuales, algo que no sabía discernir en aquel momento, sí más entrañables y sencillos. Pepín con todo su interés puesto en la manera de rehacer aquella casa para que su amada Felisa pudiera disfrutar de ella. Pero en lo más escondido de su corazón, se veía a su lado, deleitándose del calor de aquellas estancias reconstruidas por él donde podría entregarle su amor incondicional. Las visitas de Felisa se hicieron frecuentes y el amor tantas veces reprimido, se exteriorizó sin impedimentos ni reproches en una saturación de deseos que colmaron de felicidad a ambos amantes. La casa de Pepín era el nido de amor abandonado sólo para atender a los adelantos de la reconstrucción de la casa del abuelo. Pepín, además de cuidar sus manzanos y sus vacas, comenzó a construir el invernadero, más tarde se preocuparía del conjunto de la casa. Aprovechó cuanto pudo de lo que se encontraba en pie aunque poco fue. Como el invernadero se hallaba adosado a la construcción del edificio y orientado al Sur, lo que le daba suficiente luz para la germinación de las semillas, se dedicó a recomponer la puerta del interior de la casa para que el invernadero recogiera el calor del lugar, lo cual, ayudaría a la frondosidad de las plantas. La estructura la restauró de forma rectangular con paneles y bastidores de madera de cedro que le costó encontrar y cuando colocó los paneles de vidrio, llevó a Felisa con los ojos tapados hasta el interior donde se los descubrió para que contemplara su obra realizada. Con gran ilusión decoró el interior con plantas trepadoras y el resto se lo dejó al gusto de Felisa para la colocación de sus tiestos con las semillas a la espera de su pronta germinación. Pepín, contrató a dos albañiles y entre los tres comenzaron a reconstruir aquella casa que guardaba tan gratos recuerdos. Pero la alegría de su compañía mutua les duró poco. Un día Felisa dejó de visitarle y al mes siguiente se presentó en la casa acompañada de su hijo, su marido Pelayo y su cuñada Elisa. Iban a ver como progresaba la construcción de la casa -le dijo-. -Ya terminada- respondió Pepín después de saludar a Pelayo y Elisa. Los invitó a pasar al interior de su casa pero ellos respondieron con una negativa y sólo se preocuparon de recorrer las estancias de la finca restaurada. Habían decidido trasladarse a vivir allí en 82 cuanto estuviera amueblada. -¿Y qué tal las cosas por Madrid?- preguntó Pepín a Pelayo para indagar sobre los problemas políticos que alborotaban el país. -Pues ya puedes saber, después de la represión de Asturias... Pepín aunque desinteresado en las cuestiones políticas, estaba al corriente de las movilizaciones de las masas obreras. Aquel Octubre de 1934 había habido un paro general en toda España y el 7 de aquel mismo mes, se dio un golpe de Estado por una parte del PSOE que amenazó con desembocar en una guerra civil. Los golpistas formaron el Ejército Rojo con 30.000 hombres y se lanzaron al asalto de Madrid para tomar el poder, entonces en manos de la derecha. Se saldó con 4.000 muertos, entre ellos 35 sacerdotes, motivo que aumentó la agitación social. Los revolucionarios anarquistas intentaron el asalto a la Presidencia del Gobierno y después de dos horas de disparos, el Gobierno dominó la situación y encarceló a los dirigentes revolucionarios. Fue esta la causa por la cual, Pelayo, abandonara Madrid y se refugiara en casa de su hermana en Oviedo, pero la revolución de Asturias, brutalmente sofocada por las fuerzas del Ejército Republicano, no le daba ninguna seguridad, por eso, al conocer la decisión de Felisa de reconstruir la casa de su abuelo en Colloto, decidió alejarse de la capital, no estaba seguro, su nombre era bien conocido en las filas anarquistas y como el gobierno había recuperado la soberanía en una amplia zona de Asturias dando inicio a una dura represión, Pelayo precisaba ocultarse y pasar desapercibido. Cuando manifestaron su deseo de trasladarse a vivir a la casa del abuelo, los sentimientos encontrados formaron un alboroto imposible de aclarar en la mente y el corazón de Pepín. La alegría por tener a dos pasos a su amada Felisa y poder verla cuando quisiera, le llenaba de alegría pero, también se vería obligado a ver a su marido, a Pelayo, a su amigo, y eso era un problema grande para su felicidad. La compañía de Elisa tampoco era una grata idea, aunque nunca había sentido encono contra ella, sino todo lo contrario por haber ayudado siempre a Felisa en los momentos más difíciles, pero su presencia continua cerca de su amada les restaba libertad, una libertad ansiada para él solo, para poder volver a tener a Felisa entre sus brazos sin ningún temor y poder amarla libremente. Pero el destino no le daba tregua. Entre sublevaciones, incendios y cambios de gobierno, llegó el año 1936. Se cumplía un año de la estancia esporádica de Felisa con su familia en La Casa del Abuelo, como llamaron a la finca restaurada. En la verja de entrada, sobre la campanilla situada en el extremo derecho, en unos azulejos blancos y azules, se podía leer el nombre con letras claras y grandes: LA CASA DEL ABUELO. Orientado al Sur y adosado a la casa, se encontraba un hermoso y claro invernadero donde Felisa, al igual que su abuelo en otros tiempos, había creado su pequeño refugio. Sin embargo, las idas y venidas desde Colloto a Oviedo eran frecuentes. Unas veces para acompañar a Pelayo mientras permanecía en la ciudad a la espera de sus continuos viajes a Madrid y otras para atender las necesidades de la casa de la calle Fray Ceferino. 83 4 En aquel año de 1936 de terribles sucesos en España, Pepín era un hombre de 41 años, ya cumplidos; fuerte, alto, entre rubio y castaño, de ojos almendrados, color avellana claro, tostado por los pocos soles de aquella su Asturias amada, de la que ya no pensaba alejarse nunca. Su casa era la de siempre, la de sus padres. Cuidaba sus manzanos y sus vacas sin aspirar a mucho más y cultivaba su mente con lecturas casi siempre conseguidas en la ciudad cuando a ella se acercaba. La vida rural, social y política en Asturias tan revuelta, le tenía preocupado y las escapadas que sabía hacía Pelayo hasta la capital para reunirse con sus compañeros de política, le asustaban por cuanto podían implicar para Felisa y su hijo y también para él, tan cercano en afecto y vivienda. La casona donde vivían Faustino y Gracia seguía cayéndose a cachos. El matrimonio envejecía y perdía salud al mismo tiempo hasta el extremo en que Felisa se creyó obligada a ayudarlos apartando el rencor que conservaba sobre todo hacia Faustino. Iba de vez en cuando y les llevaba alimentos además de atender a sus necesidades más urgentes, eso sí, siempre acompañada de Elisa porque ella podía atender a su hermana Gracia pero a Faustino no. Y de eso se encargaba Elisa. Con el frío desangelado del mes de Febrero, Pepín supo de la victoria de las izquierdas en las elecciones del 16 de aquel mes. Don Manuel Azaña fue nombrado Presidente del Gobierno. Las masas del Frente Popular se lanzaron a la calle y pusieron en libertad a los encarcelados como consecuencia de la revolución de octubre de 1934. Pelayo estaba eufórico y volvió a viajar a Madrid para reunirse con sus compañeros políticos. Mientras Pepín se sentía más feliz porque Felisa, al estar sin su marido al lado, la consideraba algo más suya, en Madrid las cosas cada vez estaban más enredadas. Los desórdenes sociales eran más evidentes, 160 iglesias destruidas, 269 muertos, 1287 heridos. Escaladas de violencia entre sectores radicales izquierdistas y derechistas y entre toda esta desorganización, destacaban los debates en las Cortes del Diputado Don José Calvo Sotelo en los que solicitó al Gobierno restableciese el orden público reclamando que en caso contrario, la tarea debería ser asumida por el Ejército. Tras recibir varias amenazas, en la madrugada del 13 de Julio de 1936, un grupo de Guardias de Asalto y militantes socialistas, le detuvo en su domicilio y le introdujo en el interior de una camioneta de la Guardia de Asalto donde Luis Cuenca, militante de las Juventudes Socialistas y guardaespaldas de Indalecio Prieto, le asesinó a sangre fría disparándole dos tiros en la nuca, en represalia por el asesinato horas antes del izquierdista Teniente de Asalto Castillo. Tres días después se produjo el alzamiento de las tropas. En España comenzaba una cruenta guerra civil. Con todos estos terribles acontecimientos, España entera estaba temerosa, Oviedo era una ciudad caótica y Elisa decidió cerrar, definitivamente, la casa de la calle Fray Ceferino para esconderse en la Casa del Abuelo en Colloto. No le parecía seguro aparecer por allí aunque fuera por poco tiempo; los vecinos los conocían y la falta de confianza de unos en otros, se había extendido peligrosamente hasta el extremo de temer la denuncia por cualquier motivo incluso aunque fuera personal en lugar de político. Sabían con seguridad que en ningún lugar estarían a salvo pero la casa del abuelo les ofrecía cierta protección al encontrarse más alejada de tanto disturbio. Pelayo las ayudó en el traslado pero él se quedó en Oviedo con los compañeros de su 84 partido dispuesto a integrarse a la lucha si era necesario. Una vez instalados en la finca hasta saber cómo se sucedían las cosas en la ciudad, Pelayo se dirigió a la casa de su amigo Pepín. -Pepín, amigo. Creo que nuestra amistad es lo suficientemente fuerte como para pedirte que, mientras yo no esté presente, hagas todo lo posible por el cuidado de mi familia. -Descuida, Pelayo. Haré todo cuanto esté en mi mano para evitarles cualquier peligro, pero las cosas no están tranquilas en ningún sitio. Aquí cerca ya han comenzado a construir un búnker, un parapeto que seguramente servirá para defenderse y atacar al mismo tiempo, toda Asturias se está llenando de ellos. He oído decir que en el Naranco también los hay. Esto no sé cómo acabará, Pelayo..., se están construyendo trincheras… abrazó a su amigo y con dolor le dijo - Ten mucho cuidado, deberías dejar la política, nosotros comenzamos a ser mayores, esto ya no nos va. -No puedo dejarla. He luchado mucho por esto y voy a continuar. -Ten cuidado amigo...- repitió con verdadero afecto. Y con un abrazo, se despidieron. La vida los separaba de nuevo y a Pepín le tocaba ser el protector de una familia que ya consideraba de su propiedad. Sin embargo, Elisa, la hermana de Pelayo, no deseaba aquella protección, todo el afecto ofrecido una vez hacia aquel amigo, se había cambiado en rencor. Los ojos de Felisa y su actitud no podían engañarla. Las frecuentes visitas a Colloto con la excusa, primero de visitar a la hermana mayor y, más tarde con el pretexto de la reconstrucción de la casa del abuelo, la tenían alerta en aquel comportamiento de su cuñada. La nueva luz de sus ojos, la alegría reflejada en su rostro, el deseo de comprar plantas y tiestos para el invernadero que Pepín se había encargado de reconstruir, la pusieron sobre aviso. Al fin y al cabo, conocía con certeza el afecto especial de Felisa por Pepín. 85 5 Durante aquella sangrienta guerra, Asturias se dividió en dos zonas separada por una línea de trincheras, la republicana y la nacional. Pelayo se unió al contingente de mineros veteranos de la revolución del 34 pero la resistencia de los nacionales que defendían los enclaves de Gijón y de la plaza sitiada de Oviedo, dio paso por occidente a las columnas gallegas venidas en auxilio de la guarnición asturiana y que finalizaron con el cerco de Oviedo. En la parte republicana se originó una situación confusa por el vacío de poder y los ataques desencadenados por los soldados de Franco, ocasionaron reñidos combates que concluyeron con la derrota del Frente Popular. Las tropas nacionales entraron victoriosas en Gijón el 21 de octubre de 1937. Pepín intentaba por todos los medios no apoyar ni a un bando ni a otro, sólo pensaba en conservar aquello que tanto trabajo le había costado volver a reunir y procuraba ocuparse solo de mantener sus vacas y sus árboles, cosa bastante difícil en aquellos momentos de desbarajuste. Aunque la animadversión de Elisa resultaba evidente, nunca dejó de visitarlas y ayudarlas en cuanto podía, incluso con graves riesgos, consiguió víveres para ellas y su hijo Pelayo que, aunque niño todavía, pensaba en emular a su padre en aquella lucha que ni siquiera conocía. Afortunadamente su edad, todavía en la infancia, no le permitió unirse a las tropas, lo cual fue un consuelo y una tranquilidad para Felisa. Cierto día de finales del año 37, cuando Pepín se encontraba asando unas castañas, único alimento de su frugal cena, llamaron a la puerta. Pepín estaba al corriente de los grupos escondidos por los montes asturianos desde la derrota de los republicanos, y sabía cómo, en ocasiones, se acercaban a las casas de labor para conseguir alimentos, esconderse y poder huir. Por esa razón, Pepín, antes de abrir, cogió la escopeta situada junto a la puerta. En un principio no lo conoció. La barba crecida, las ojeras y la suciedad que envolvía sus ropas hecha jirones, no le dejaron reconocerlo pero en cuanto lo nombró reconoció a Pelayo. -Pepín... ayúdame... necesito que me escondas unos días, andan tras de nosotros y me he escapado del grupo pero no quiero ir a casa pues temo poner en peligro a mi familia. -Pasa... Una vez dentro le ofreció parte de su comida y calentó un vaso de leche para entonar el cuerpo aterido del antiguo amigo. Luego le preparó una colchoneta de paja junto a la chimenea y lo dejó descansar. El fuerte agotamiento lo rindió e, inmediatamente, se quedó dormido. Pepín pensó en ir a avisar a Felisa pero la prudencia le aconsejó esperar para ver como se sucedían los acontecimientos. Mantuvo a Pelayo escondido en su casa durante dos días y al tercero se acercó a la Casa del Abuelo. Antes de hablar se cercioró de la soledad de las mujeres y cuando les explicó donde se encontraba escondido Pelayo sano y salvo, ambas no pudieron evitar el llanto. -He venido para ver como están las cosas ¿habéis recibido alguna visita de tropas? -No- respondió Elisa- Por aquí no ha pasado nadie, sin embargo si me ha parecido oír un grupo dirigirse a la casona, pero no nos hemos atrevido a salir. Creemos es mejor que 86 todo parezca abandonado. -Sí, es lo mejor- respondió Pepín - Pelayo quiere veros pero debéis ser muy prudentes. De momento por aquí parece que no hay tropas, sin embargo, no podemos fiarnos. Vendré con él al anochecer y que se quede unos cuantos días escondido, luego, lo más prudente sería que os marcharais. Pensarlo bien. Pasaron unos días sin novedades, sólo Pepín procuraba darles noticias de los sucesos importantes. No era prudente dejarse ver y transcurrió un tiempo sin salir de la casa del abuelo en el que consiguieron sobrevivir a base de las vacas, las manzanas y las castañas que Pepín les hacía llegar siempre cuando la oscuridad de la noche ofrecía un margen de seguridad. A finales del año 1939, finalizada la contienda, Pelayo se arriesgó a salir. Sabía en quienes podía confiar y consiguió, por medio de compañeros republicanos, escapar de Oviedo con su familia escondidos en un camión que se dirigía a Alicante. Allí intentarían embarcarse para el exilio. Pepín y Felisa sólo tuvieron tiempo de cruzar sus miradas. Huyeron de noche, Pepín los llevó en su pequeña camioneta hasta donde les esperaba el camión que rápidamente emprendió la marcha. No hubo palabras, ni despedidas ni besos, sólo miedo. En Marzo de aquel año, Pelayo con su mujer Felisa, su hijo de 15 años y su hermana Elisa que supo no volvería jamás a su tierra asturiana, embarcaban con rumbo a América. 87 LA POSTGUERRA 1 Poco a poco la normalidad se apoderó de todas las ciudades de España. Pepín se había quedado solo, otra vez. Después de finalizada la guerra, supo de la muerte de su padre pero, afortunadamente también, de esas maneras extrañas en las cuales la vida ayuda a superar las dificultades y dolores, pudo saber por su cuñado que su hermana Estrella demostraba más cordura. Su hija crecía en salud, belleza e inteligencia y, la madre dejó de creer en la peregrina idea de que la niña fuera una hija de las Xanas de los ríos, sino su propia hija. Estas pequeñas satisfacciones ayudaron a Pepín a seguir adelante con una vida que comenzaba a pesarle. Ya había cumplido los 45 años cuando, un día, Gracia, la hermana mayor de Felisa se presentó en su casa. Pepín se quedó asombrado. Aun viviendo cerca, nunca la había visto y su aspecto de anciana hasta cierto punto desaliñado, le sorprendieron y le apenaron. Aquella mujer hermosa, tan pagada de sí misma, comenzaba a parecer un despojo humano con sólo algo más de los 65 años. -Pepín, necesito tu ayuda- le dijo sin miramientos ni presentaciones - ven conmigo a casa. Aunque era una orden más que una súplica, Pepín supo entender como la vida, la costumbre, el entorno despótico, la había vuelto así de arrogante. Toda su juventud y alegría había desaparecido lentamente en compañía de las vicisitudes impuestas. No dijeron nada en el camino hacia la casa. Pepín iba algo inquieto, no sabía qué pensar de aquella petición y de aquel silencio. Pensaba en su encuentro con Faustino ¿qué debía hacer? Sólo recordarlo le encendía la sangre pero procuró calmarse. Debía ser consciente de su presencia ante dos ancianos decrépitos. Entraron por aquella verja de hierro oxidada necesitada de una buena mano de pintura, atravesaron el jardín parecido a un rastrojal, lleno de hierbajos y cardos que habían apagado todo el color de las flores antaño hermosos adornos de los alrededores de la mansión. La puerta de entrada además de desvencijada, necesitaba también una mano de pintura tanto como la verja o más y el interior de la casa, aunque se veía habitado, demostraba el abandono de manos que se dedicaran a mantenerla limpia, acogedora y en orden. No pudo evitar el recuerdo de cuando era un muchacho y, con sus padres, se hicieron cargo del funcionamiento de lo que fue un hogar. Subieron las escaleras hasta el piso alto. El silencio roto por sus pasos, era el único sonido que llegaba a sus oídos. Al llegar a la habitación que, en su día, fue el despacho del padre de las hermanas, Gracia abrió la puerta y se hizo a un lado para no obstruir el paso. Nada más traspasar el umbral lo vio. Lo había hecho a conciencia. Tuvo la paciencia de haber descolgado del techo la lámpara de cristales tintineantes y del gancho donde estaba sujeta, pudo ver suspendida la soga con el cadáver de Faustino. No se balanceaba y cuando le miró al rostro, comprobó su color amoratado, la lengua sobresalía torcida de unos labios semiabiertos y las manos pendían exangües a lo largo del cuerpo. Pepín no necesitó palabras para comprender lo que Gracia deseaba de él, pero no podía hacerlo. Era necesario avisar a las autoridades para que se ocuparan de todos los trámites legales y descolgaran el cuerpo, y así se lo dijo. Fue hasta el cuartelillo de la Guardia Civil, allí explicó el caso. Después procuró desentenderse. La situación le había dejado una sensación agridulce. Faustino se merecía una muerte así pero, en lo más profundo de su corazón, deseaba haber tenido el valor de 88 realizarlo él, de esta manera, le parecía como si la vida ganaba la partida echando las cartas de triunfo. Sentado en el banco de piedra junto a la casa, mientras pelaba con su navaja un trozo de madera de pino para hacer, no sabía qué, pensaba en aquel hombre cruel, en como la vida se cobra sus deudas y sin saber por qué lo hacía, comenzó a llorar como no lo había hecho nunca, con un llanto acumulado durante años. 89 2 En la primavera de 1941, cuando comenzaba todo a reverdecer, además de las esperanzas, Pepín recibió una carta de Felisa desde la ciudad de Méjico. En ella, después de explicarle sus difíciles comienzos para reorganizar sus vidas en aquel país, le comunicaba como Pelayo había encontrado trabajo y tanto ella como Elisa también se dedicaban a enseñar a tocar el piano a niñas de la alta sociedad mejicana. Al final de la carta, le pedía un favor. Quería se hiciera cargo de la Casa del Abuelo y, si era posible, la alquilara por el precio más conveniente a su entender, abriera una cuenta corriente en un Banco para ingresar allí el dinero correspondiente al alquiler y tener así una cantidad para cuando decidiesen volver a España. Naturalmente él debía ponerse un sueldo por hacer el trabajo de supervisar todo lo referente a las necesidades que surgieran en el mantenimiento de la finca y también al cobro del alquiler. Pepín estudió aquella demanda de Felisa y creyó era una buena idea. Sobre todo porque el dinero del alquiler se iría acumulando y podría llegar a ser un buen fondo el día en que la familia decidiese volver a su casa. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con un Notario para legalizar todos los trámites y cuando toda la documentación estuvo en regla, se dedicó a poner anuncios para el alquiler de la Casa del Abuelo. Aquel mismo verano, dejados en barbecho los huertos de manzanos para el engorde de los frutos, al principio de una tarde soleada mientras disfrutaba del silencio y la soledad de los campos, oyó el motor de un coche que se acercaba por la carretera. Salió al camino para ver quien se atrevía a moverse por aquellos lugares y, asombrado vio como se paraba frente a él un coche descapotable conducido por una hermosa mujer que, muy probablemente, no llegaría a la cuarentena. -Busco al señor José Vega Menéndez sobre un anuncio en el que, dice, alquila una casa. -Sí soy yo- dijo Pepín mientras observaba a la mujer. Le extrañó verla sola conduciendo aquel coche, no era normal en aquellos parajes encontrar algo tan moderno, eso quedaba para las capitales grandes como Madrid y Barcelona. Como si leyera sus pensamientos, la mujer aclaró: -Soy viuda y he venido de Madrid para reorganizar mi vida en compañía de mis dos hijos y de mis padres que son muy ancianos. Pepín la escuchaba sin hacer preguntas y observó como la mujer, algo azarada por la situación, se sentía obligada a darle todas aquellas explicaciones con la esperanza de que no interpretara de forma incorrecta su presencia solitaria en aquel lugar. - Bueno... la verdad es que acostumbrábamos a pasar los veranos en Oviedo pero la casa donde nos alojábamos ha sido destruida durante la guerra y al leer por casualidad su anuncio, pensé que sería una buena oportunidad... si es que la casa me gusta... claro. A Pepín le costaba apartar los ojos de la mujer. Vestía una blusa blanca y una falda marrón que le llegaba a media pierna. Unos zapatos bajos también marrones, se ajustaban al pie con unos cordones. Cuando Pepín le informó de la lejanía de la casa por si creía conveniente acercarse con el coche, la mujer prefirió ir andando. 90 -Prefiero andar, así conoceré un poco más el entorno. Dice en el anuncio que es una casa restaurada- y diciendo esto sacó del coche un bolso de mano y una chaqueta de lana que colocó con gracia sobre sus hombros. Mientras caminaban por el sendero a Pepín se le ocurrió pensar que aquel conjunto de ropa le iba muy bien al color de pelo de la mujer, de un rubio dorado, peinado con unas ondas marcadas que le tapaban las orejas. -Me llamo Cecilia Castro del Río, viuda de Don Javier Gómez Utiel. Mi marido era armador de una Empresa de barcos en Galicia pero al quedarme viuda, me fui a vivir a Madrid con mis padres y mis dos hijos. Mi abuela era asturiana y por eso el amor que le tenemos a esta región, mi madre pasó aquí... en Oviedo- rectificó -su infancia. Ahora queremos tranquilizar y reordenar nuestras vidas después de la guerra. Madrid está demasiado alborotado.- de pronto se calló como si ya lo hubiera dicho todo y continuaron en silencio hasta que, en la curva, apareció la Casa del Abuelo. -Esa es- dijo Pepín señalándola con un gesto de la cabeza. -Ahí la tiene- Lo dijo como si le estuviera presentando a una hija muy querida, en aquel preciso momento fue consciente de cuánto amaba aquella casa. Desde el primer momento, presintió la aceptación de la mujer, algo imperceptible, sin sonido, algo suspendido en el aire, intangible, que le causaba cosquillas en el estómago, le anticipaba el nuevo rumbo de la casa y lo primero que le mostró, fue el invernadero. -¡Es precioso! ¡Y qué cuidado está! Pepín la observó desde la puerta, sin entrar. La vio pasear entre los tiestos de plantas, acariciaba una flor o intentaba captar la fragancia de otra. El sol penetraba a través de la cristalera y resaltaba los reflejos de su pelo dorado como si fuera un ángel. Cuando se volvió a mirarlo, un rayo de sol iluminó sus ojos verdes, magníficos. Pepín se quedó maravillado, jamás había visto unos ojos iguales. -¿Cuanto pide de alquiler? -75 pesetas al mes. No dijeron nada más, ni la una ni el otro. Recorrieron juntos las habitaciones, la cocina, el salón del piso bajo y el jardín. Cuando estuvo todo visto, la mujer dijo: -Lo alquilo. Prepare toda la documentación y vendré a firmarla... ¿cuando le parece...? -Mejor nos encontramos en Oviedo, en la calle Trueba está el Notario. Él preparará la documentación. Verá, la casa no me pertenece, es de unos amigos con residencia en el extranjero y desean alquilarla. La mujer no pidió más explicaciones. Se encontrarían dos días después en el despacho del Notario y sin decir más, apretó la mano de Pepín en un saludo y se volvió en el coche por donde había venido. Esta fue la manera en que se alquiló la casa de Felisa y la manera en que Pepín 91 conoció a Cecilia. 3 Quince días después, hicieron la mudanza. Pepín conoció a los padres de Cecilia, dos ancianos todavía bien conservados y a sus dos hijos, un niño de unos diez años llamado Luisin y la pequeña Maribel que todavía no había cumplido los siete años. Aunque no había punto de comparación, sin saber por qué, a Pepín le pareció como si la casa retrocediera en la vida, como si volviera a ser aquella casa de cuando él era un adolescente, como si en cualquier momento pudiera aparecer la figura del abuelo con su barba partida que lo caracterizaba, su bastón en la mano y dando la otra a una Felisa todavía vestida con pololos; tras ellos, retozando alegre, el perro Trisqui. Sin embargo, al mismo tiempo, todos aquellos recuerdos parecían tan lejanos como si hubieran sido solamente sueños irreales, personajes imaginados en su mente de muchacho. Una semana después, escribió una carta a Felisa con la explicación de todas las novedades a la que añadió el fallecimiento de su hermana Gracia. La encontraron acostada en su cama donde, según dijo el forense, llevaba varios días muerta. La mujer encargada de llevarle la leche, fue a avisarle y él fue quien se ocupó de buscar a las otras dos hermanas. Alondra y Paloma aparecieron por allí lo justo. Como dos desconocidas, hicieron los trámites necesarios y se marcharon. La casona se cerró, en su interior quedó guardado el dolor, las esperanzas, las frustraciones y humillaciones vividas a lo largo de los años. Un día recibió carta de Alondra, quien era ahora la mayor de las hermanas, en ella le rogaba se hiciera cargo del traslado del piano de cola que permanecía en la casona, hasta la casa del abuelo, puesto que le pertenecía a Felisa. A la carta le acompañaba un cheque para abonar los gastos necesarios en el traslado del mueble, al tiempo que le preguntaba por el paradero de Felisa para ingresar en su cuenta la parte proporcional del dinero correspondiente por la venta de la casona. Después de vendida, pronto fueron a destruirla, el pueblo se hacía más grande, las calles se pavimentaban y se alargaban. La casona desapareció para siempre, en su lugar, un trecho de carretera asfaltada dejaba en el olvido la existencia de cualquier recuerdo. Una vez toda la situación en orden, después de ponerse en contacto con unas y otras, Pepín, le expuso a Cecilia la necesidad de llevar el piano a la casa del abuelo pero no hubo ningún inconveniente por su parte y, todo aclarado, el piano de cola ocupó el lugar donde siempre había estado en el salón de aquella casa tan amada. Todas estas novedades fueron expuestas en la carta enviada a Felisa en aquel verano de 1942. Poco a poco la vida tomaba un nuevo rumbo con sus contrariedades y sus bondades, con sus alegrías y sus tristezas. Pepín se sentía envejecer, la soledad comenzaba a pesarle, ese era el motivo por el que, casi sin percatarse de ello, se acercaba cada vez con más frecuencia a la casa del abuelo, le gustaba saludar a los dos ancianos, ver corretear a los niños y contemplar la hermosura de Cecilia que había aumentado desde su estancia en Colloto, o eso le parecía a él. Cecilia por su parte, se acercaba a casa de Pepín unas veces a por leche recién ordeñada, otras a por huevos o bien a por manzanas y siempre, se sentaba en el banco de piedra junto a la entrada para charlar con Pepín a quien consideraba un hombre sensato, más culto de lo aparente en un primer momento y muy cercano en el trato. Le gustaba aquella mirada triste, soñadora que parecía recordar nostalgias de vidas pasadas y así, poco a poco fueron intimando. 92 Un día, la visita de Cecilia fue para darle una mala noticia, la anciana madre debía ser hospitalizada, le habían encontrado un tumor maligno y se temía por su vida. 93 4 La madre de Cecilia fue ingresada en el Hospital de Oviedo, y aquellos días en soledad, Pepín recapacitó sobre su vida. Se sentía solo, inmensamente solo. Las cartas de Felisa se alargaban meses, quizás por la distancia, quizás por la pereza de escribir tanto por su parte como, adivinaba, por parte de Felisa y el deseo de volver a ver a Cecilia ocupando la Casa del Abuelo, se hizo imperativo. Después de unos días de notorio silencio, Cecilia se presentó sola en la casa de Pepín para comunicarle la muerte de su madre durante la operación a la que fue sometida. Pepín la invitó a entrar y mientras tomaban un café con leche bien caliente, Cecilia explicó como se había visto obligada a internar a sus hijos en un colegio de Oviedo por falta de tiempo para atender a sus necesidades y volvía a la casa con el padre que, cuando Pepín lo vio, no supo reconocerlo por lo avejentado de su aspecto. Aquella fue una época triste aunque corta, apenas duró un año pues el padre de Cecilia murió cuando ya comenzaba la primavera de 1.943 más por la tristeza de haberse quedado sin su compañera que por ninguna enfermedad. Una tarde Cecilia y Pepín se reunieron en conversación sentados en el banco de piedra junto a la puerta de la casa. -No puedo seguir aquí sola, Pepín. La casa me sobra... a mis hijos no los voy a traer porque a su edad están mejor en el internado que por aquí dando vueltas- su voz se quebró y de aquellos magníficos ojos verdes, comenzaron a caer unas lágrimas desde mucho tiempo contenidas. Pepín pasó su brazo por los hombros de la mujer y la acercó hacia él en un abrazo ya muy deseado. La besó en la mejilla, acarició su pelo rubio con las ondas desdibujadas, un poco abandonadas y le dijo: -Cecilia... cásate conmigo. Cecilia lo miró, secó sus lágrimas y se abrazó a él con fuerza como si fuera la barca encontrada entre el oleaje de una tremenda borrasca. Un mes más tarde, se casaban en la iglesia del pueblo, sólo asistieron los dos hijos de Cecilia y la hermana de Pepín quien quiso trasladarse para conocer a su cuñada, su marido no acudió, quedó al cuidado de las vacas y de los campos, no se podían abandonar un solo día si se querían obtener buenos resultados. Luego se quedaron solos. Pepín no aceptó cambiar su casa de labriego por la del abuelo, le hubiera parecido una profanación. Aquella era la casa de Felisa que él administraba, no su inquilino. En un principio Cecilia aceptó vivir en la casa de campo junto a su marido aunque no dejó de pagar el alquiler de la otra y así, iba y venía de una a otra mientras arreglaba y cuidaba ambas lo que la mantenía en un quehacer solo interrumpido cuando los fines de semana se acercaba a ver a sus hijos. Pepín la acompañaba unas veces sí, otras veces no. No le tenía excesivo cariño a unos niños que, además de no ser suyos, apenas los había tratado por lo cual no existía demasiada unión entre ellos. Para los niños, el nuevo marido de su madre, era un hombre rudo, a quien no consideraban de la familia. Estaban acostumbrados a otra clase de personas de más alto nivel, cultural y social y aunque todavía eran bastante niños, no comprendían ni aceptaban el paso dado por su madre. La vida rural pronto comenzó a notarse en el aspecto físico de Cecilia. El abandono de su imagen fue notable, le daba igual ponerse una falda nueva que vieja, mejor dicho, 94 todas comenzaban a ser viejas. Su melena rubia ondulada, acabó lacia y recogida en un moño y sus magníficos ojos verdes terminaron como dos estrellas que habían perdido su brillo. A Pepín no le pasaban desapercibidos todos estos cambios e intentaba animar a su mujer a salir de compras, a buscar amistades en la ciudad o se habituara a algún entretenimiento más acorde con sus gustos que el ayudar en el cuidado de la casa de labranza. La única felicidad de su vida era cuando los fines de semana, acudía a Oviedo para visitar a sus hijos. Entonces se arreglaba el pelo, se ponía algún vestido de los que guardaba para estas ocasiones y partía hacia la ciudad en aquel coche conducido por ella en el que llamaba un poco la atención, pero eso, la satisfacía y enaltecía su ego. Salía de compras con sus hijos, merendaban en algún local, paseaban por el parque o bien viajaban hasta Gijón para ver el mar. Luego volvía como nueva, con la alegría del primer día en que la conoció Pepín, sin embargo, esta alegría duraba poco; cuando se iniciaba la semana y debía ponerse las ropas más bastas para comenzar a ayudar a su marido, le cambiaba la expresión del rostro. Pepín se dio cuenta de que aquel matrimonio no funcionaba, sólo se habían casado para consolar la mutua soledad. Así continuaron las cosas hasta 1.945. Cierto día del mes de Abril, se presentó en la casa una mujer alta, de serena hermosura. Preguntaba por Pepín. 95 LA VUELTA A ASTURIAS 1 Mi vida en Méjico fue un calvario. Ni cuando nos reuníamos con nuestros compatriotas exiliados, me encontraba feliz. Afortunadamente llevamos dinero, si no en abundancia sí lo suficiente para encarar los primeros gastos al llegar a aquel nuevo país. No lo supe hasta que, al llegar a la ciudad de Méjico, donde nos acogió Pablo, aquel antiguo compañero de Pelayo, que fue quien, afortunadamente, nos proporcionó un techo, al quedarnos a solas en el dormitorio donde nos acomodaron en una casa donde convivíamos varios exiliados españoles, vi como Pelayo descosía el forro de su chaqueta y sacaba un montón de billetes. Gracias a ese dinero y a la ayuda de Pablo que se portó con nosotros como un verdadero padre, pudimos encontrar un piso si no grande, lo suficiente para nosotros cuatro. . Pelayo comenzó pronto a trabajar en una empresa de importación y exportación en el departamento de carga y descarga, mientras Elisa y yo conseguíamos trabajos de costura a domicilio y gracias a la publicidad que nosotras mismas nos hacíamos, nos ofrecieron unas clases de piano para niñas de terratenientes mejicanos las cuales nos ayudaron a salir adelante y a ofrecerle a nuestro hijo Pelayo unos estudios que supo aprovechar. Pero yo no podía acostumbrarme al país, era demasiado extraño para mí aun conociendo el idioma. Mis recuerdos de los amados montes asturianos, la casa del abuelo o incluso el piso de la calle Fray Ceferino, eran constantes y nostálgicos hasta el punto de entristecerme y hacerme enfermar. Perdí peso, la comida, la humedad bochornosa que me hacía sudar sin descanso, todo era diferente a cuanto estaba acostumbrada y la vida diaria resultaba insoportable. Sin embargo, a pesar de tantos inconvenientes, no nos podíamos quejar, teníamos suficiente dinero para vivir y el pequeño Pelayo pronto asistió a clases para formarse culturalmente. Así sobrevivimos durante varios años, ahorrando cuanto podíamos para mejorar nuestro estatus social, más que por nosotros mismos, por nuestro hijo para que pudiera conseguir un buen lugar en la sociedad del país, hasta que, cierto día, Pablo se presentó en casa con la terrible noticia. Pelayo, mi marido, había fallecido aplastado por un camión cuando iban a descargar mercancía. El conductor no lo vio y al echar marcha atrás para colocar correctamente el vehículo, aplastó contra la pared a Pelayo. No pudo hacerse nada por él. Me quedé desolada pero al mismo tiempo sentí una inexplicable liberación como si me hubieran abierto la jaula en donde me encontraba encerrada. No sabía volar, pero los barrotes habían desparecido, era libre. Esta sensación a la cual no sabía dar nombre, fue lo que no permitió a mis lágrimas surgir de mis ojos en ninguno de los momentos de duelo y sé que Elisa me lo recriminó en su fuero interno aunque jamás me lo reprochó con palabras. A partir de aquel día sólo pensé en la manera de volver a España. No me atrevía a proponérselo a Elisa a quien solamente le preocupaba el futuro de su sobrino Pelayo como si fuera su madre en lugar de serlo yo y cuando en 1945, mi hijo cumplía los 21 años y comprendí como se emancipaba poco a poco, decidí pedir ayuda a Pablo. Él siempre nos había echado una mano y estaba segura de que, ahora, también lo haría. Si yo seguía un año más en Méjico no lo resistiría, acababa loca o muerta. Con esta idea en la cabeza, me puse en contacto con Pablo y le expuse mi deseo de regresar a España. Él me respondió con la posibilidad de estudiarlo y fue, entonces, cuando comuniqué mi decisión a Elisa y a mi hijo. Habíamos intentado por todos los medios mantener nuestras costumbres de horarios en nuestros hábitos diarios y, aquella noche, en el momento de sentarnos a cenar, fue 96 cuando lo expuse: -He hablado con Pablo para que nos ayude a la repatriación a España. Si vivo aquí más tiempo, me moriré. La mesa se quedó muda. Los dos pares de ojos se fijaron en mí como si hubiera dicho la barbaridad más incongruente. -¿Estás loca?- fue la respuesta de Elisa. -Yo no pienso volver, estoy acostumbrado a esto y quiero terminar mis estudios aquífueron las palabras de Pelayo. Yo comprendía la dificultad y sacrificio para mi hijo Pelayo habituado ya al país, pero no iba a ceder. Estaba dispuesta a volver a España fuera como fuese. -Pues yo no puedo soportarlo un momento más, es superior a mí. Si no vuelvo a Asturias acabaré loca - me levanté de la mesa y comencé a recoger los platos. No se habló más de aquel asunto pero, unos días después, Pablo se presentó en nuestra casa y expuso su plan. -Bueno. Me han dado la posibilidad de que salga solo una persona, de momento…, más adelante, ya veremos..., así que vosotros decidís quien es, pero no tardéis mucho en decidirlo porque he de dar la respuesta enseguida. Lo volvimos a comentar y la respuesta fue la misma de la vez anterior, ni Elisa ni Pelayo se marchaban del país. Los motivos de mi hijo eran de todos conocidos y Elisa jamás se separaría de Pelayo, le había entregado toda su vida, para ella no era un sobrino sino el hijo que nunca tuvo. -Si es una persona sola quien puede reemigrar, vete tú. Yo me quedo aquí con Pelayo y más adelante ya veremos...- dijo sin convicción. Su decisión, igual que la mía, estaba tomada. Y esa seguridad confirmó mi determinación. Pelayo, aceptó la idea sin ningún problema, estaba muy acostumbrado a los cuidados y mandatos de Elisa y así, los sucesos siguieron su rumbo. Pablo me entregó una documentación nueva donde constaba mi nombre de soltera. De Méjico debía trasladarme a Buenos Aires desde donde, en compañía de un compositor de música argentino por el que pasaría como su secretaria si era el caso decirlo, embarcaría en el transatlántico Cabo de Buena Esperanza con dirección a España. Tomé un avión hasta Buenos Aires donde me entrevisté con la persona con quien debía embarcar y con el que mantuve el trato indispensable. Ni a él le interesaba mi compañía ni a mí la suya, cada cual tenía sus proyectos personales. Él me hacía un favor y, supongo que, a cambio, había recibido su recompensa, el dinero entregado a Pablo para conseguir el pasaje fue sustancioso. El viaje se hizo larguísimo, inquietante y al mismo tiempo aburrido. Aun con toda la documentación en regla, el miedo me hacía sospechar de cualquier persona y de cualquier circunstancia, motivo por el cual, apenas salía de mi camarote. Al fin, después de una larga travesía por mar, llegué al puerto de Cádiz e inmediatamente, comencé mi viaje en tren atravesando la península de Sur a Norte. Había tardado seis largos años en volver a pisar mi tierra asturiana, otra vez estaba en Oviedo. 97 2 Me acerqué a la calle Fray Ceferino lo más rápido posible con el corazón estrujado por la emoción más que por el cansancio. Ni siquiera percibí esos cambios inevitables ocurridos al paso de los años en todas las ciudades, sólo pensaba en que, al fin, estaba otra vez allí, en lo mío, en mi entorno, en mis aires añorados. El taxista me ayudó a subir las maletas, cuando cerré la puerta, cerré también los ojos y respiré hondo para captar la fragancia del añorado pasado. Esperé un rato antes de abrirlos, como cuando se espera ansioso el más deseado de los regalos. Aunque el ambiente de la casa era frío y desapacible, con esa humedad que se adueña de los hogares cuando no tienen vida, a mí me pareció el lugar más acogedor del mundo. Quedaban cuatro muebles, el resto se habían llevado a la Casa del Abuelo pero lo poco que quedaba estaba recogido y cubierto con lienzos con los que Elisa y yo nos ocupamos de protegerlos del polvo y la humedad. Al escuchar aquel silencio, aquella soledad y aquella oscuridad, pues llegué cuando ya anochecía, no pude evitar un escalofrío que poco a poco se convirtió en pánico y de ahí acabó en un llanto profundo imposible de contener. No conocía el motivo de mi llanto, no sabía si era de alegría, de temor, de tristeza o de acumulación de desesperanza. Sólo sentía una necesidad de llorar imposible de contener que limpiaba mi alma como una calle después de una lluvia torrencial. Me tumbé a descansar sobre la cama pequeña que había en el piso pero, fuera por la excitación nerviosa, el cansancio, el cambio de ambiente, o la tristeza que me acompañaba, me quedé dormida vestida tal como estaba. Cuando me desperté era de madrugada y comencé a poner en orden mis ideas. Lo prioritario era ponerme en contacto con Pepín para que me pusiera al corriente de cómo estaban mis cuentas y mis propiedades. Sin pensarlo más, saqué ropa limpia de mi maleta y me acerqué hasta la parada de autobuses de línea que me llevaban a Colloto. El recorrido fue corto, demasiado corto para mis recuerdos pasados y apenas tuve tiempo de pensar. Los nuevos caminos, los cambios de una ciudad reconstruida que, en algunos momentos me parecía desconocida, captaron toda mi atención y cuando al bajarme del vehículo, me encaminé hacia la casona, me perdí. No me atrevía a mirar, caminaba como quien atraviesa un lugar terrorífico, sin darme cuenta de que todo había desaparecido y donde había estado la casa, se ensanchaba la carretera. De pronto, antes de lo esperado, sin ser consciente de haber escogido el camino correcto, me encontré frente a la casa de Pepín. La puerta estaba entreabierta y cuando iba a llamar, una mujer rubia, de cara hermosa pero bastante estropeada y de mirada muy triste, se sorprendió al verme. -Pregunto por José Vega Menéndez- dije dudosa pensando si me había equivocado. La mujer me miró de arriba a abajo en una observación detenida. No le dio tiempo a decir media palabra, del interior salió un hombre a quien reconocí como Pepín. Ligeramente más grueso o más ancho, no podría asegurarlo, con las sienes plateadas, unas arrugas gestuales imprimían carácter a su rostro tostado por ese sol y aire de las montañas, reconocí con satisfacción, se había transformado en un hombre mayor muy atractivo. Me miró incrédulo, primero sin reconocerme, y al fin se quedó blanco como el papel. 98 -¡Felisa....! ¿Qué haces aquí? Nuestro afecto mutuo venció a la discreción y ambos nos echamos en los brazos del otro ante la atónita mirada de la mujer que nos observaba desconcertada. Luego nos separamos con lágrimas en los ojos y sin absoluta coherencia, comenzamos a hacernos preguntas ininteligibles, hablábamos al mismo tiempo hasta que, al fin, la cordura se instaló lentamente entre nosotros y cuando fuimos capaces de aceptar la realidad, nos sentimos confundidos, nos examinamos mutuamente y al percibir Pepín la presencia de la mujer fue cuando hizo las presentaciones. -Es Felisa- le dijo a la mujer rubia- la dueña de la casa del abuelo- y dirigiéndose a mí, con dificultad en su dicción, como si, por alguna causa desconocida no quisiera ser entendido correctamente, le oí murmurar: -Ella es Cecilia.... mi mujer. Para él fue un esfuerzo pronunciar aquellas palabras y para mí fue una decepción dolorosa escucharlas. Como si a ambos nos hubieran cogido en falta, nos aturullamos en las frases de cortesía y pronto se instaló entre nosotros la barrera de la diplomacia. La vida volvía a golpear mis emociones de manera inflexible. -¿Cómo es que habéis vuelto sin avisarme?- me dijo Pepín, usando el plural, mientras entrábamos al interior de la casa. La mujer recogía sus cabellos que procuraba poner en su sitio de manera coqueta y se acercó a los fogones a preparar algo. -He vuelto sola, Pepín- dije aclarando su confusión - Pelayo murió en un accidente, yo no podía continuar allí, me moría poco a poco pero mi hijo Pelayo no quería volver…, él si se ha acostumbrado al país, hay que tener en cuenta que ha crecido en él… Yo no sabía qué hacer pero estaba decidida a marcharme como fuera. Al fin, Elisa que lo quiere como si fuera su hijo, volvió a ser mi salvación como otras veces en mi vida. Ella no se siente capaz de separarse de Pelayo, es más que un hijo para ella y se ha quedado allí para cuidarlo, aunque ya no necesita muchos cuidados, es un hombre…, sin embargo, Elisa continuará siempre a su lado… lo sé… El silencio se hizo entre nosotros llevados ya a la realidad, en una mezcla imposible de describir. Era alegría y tristeza, euforia y dolor, realización y frustración, todo mezclado en una coctelera que nos bebíamos lentamente para poder asimilar todos los sentimientos. Para cortar la tensión continué explicando mi periplo: -Pablo, el amigo de Pelayo (no sé si llegaste a conocerlo), me ayudó a arreglar toda la documentación para poder entrar en España otra vez, cogí el transatlántico en Buenos Aires y llegué a Cádiz desde donde he atravesado la península hasta aquí. Olía a café y entonces percibí la atención de Cecilia, sobre la mesa, esperaban sendas tazas llenas del líquido aromático. Ella no se sentó con nosotros, enredaba en la casa acá y allá, como si estuviera entretenida en algún quehacer para no interrumpirnos y, al observarla, me pareció que su figura no pertenecía al lugar. Todo estaba limpio y en orden, la casa había cambiado notablemente, ya no se podía considerar una casa de labriegos pobres sino todo lo contrario pero aun así, la figura de la mujer en aquel lugar, era como contemplar un jarrón chino de la dinastía Ming, en un estercolero. No formaba parte de él, algo del ambiente, de la situación, la rechazaba. En un momento en que nos 99 sirvió un pan tostado y una jarra de miel, me fijé en como Pepín la observó con cierta tristeza. Después, comenzamos a hablar de las cosas más prosaicas, la Casa del Abuelo, los alquileres, el dinero en la cuenta bancaria que debía legalizar personalmente, y diferentes circunstancias que, con mi vuelta, esperaban una solución. -Pepín, me gustaría mucho ver la casa del abuelo...- dije cuando ya la situación y la sorpresa del encuentro estaba controlada. -Por supuesto. Cecilia vive aquí conmigo aunque la sigue manteniendo como alquilada y de vez en cuando pasa allí algunos ratos, sobre todo en el invernadero que es lo que más le gusta. Sin más preámbulos, nos levantamos para dirigirnos hacia aquella casa donde yo había pasado los años más felices de mi infancia. Cuando vi el edificio, ya de lejos, una emoción incontenible me atenazó el corazón. Aquellos momentos infantiles vividos, se hicieron palpables y no pude evitar un estremecedor sollozo en el momento de cruzar la verja de hierro. La casa estaba cuidada al máximo, limpia, en orden, el jardín, tenía la mano inconfundible de Pepín. Había plantado árboles nuevos, y el pino antiguo cuyas ramas parecían abrazar la casa, continuaba en su sitio, me acerqué hasta él y fui yo quien lo abrazó. Olí su corteza áspera, acaricié su tronco como si fuera el rostro de un anciano o un bebé querido y tardé en separarme de él embebida en su savia que hasta incluso, me pareció gorgoteaba por el tronco como si corriera por sus venas. Todo aquello era mío, me pertenecía… era yo misma… Al traspasar la puerta acristalada que comunicaba con el salón, me quedé estupefacta. Allí, en el rincón de siempre, donde tantas veces había tocado el "Para Elisa" y el "Claro de Luna" de Beethoven, estaba el piano de cola. Mi piano. 100 3 Acompañaron a Felisa hasta la estación del autobús. Volvía a Oviedo, a la calle Fray Ceferino; quedaron en que el alquiler de la casa del abuelo finalizaba con el mes. Cecilia lo aceptó cuando se sentaron en el invernadero para rescindir el contrato. Comprendía la situación, la aceptaba y la asumía, sin embargo, cuando volvían de despedir a Felisa, el matrimonio guardaba un silencio tenso que amenazaba tormenta. -Y ahora ¿qué?-fue el primer comentario de Cecilia al coger el camino hacia la casa. -¿Qué de qué?- preguntó a su vez Pepín. -Sabes que en la casa del abuelo hay muebles míos ¿qué voy a hacer con ellos? -No lo sé... Bueno... Felisa es muy comprensiva, se puede llegar a un acuerdo. No sé... tal vez se puedan recoger en una habitación... ya veremos...- pero Pepín sabía que el enfado no era precisamente por los muebles sino por otras razones que el orgullo de su mujer no estaba dispuesta a admitir. El silencio continuaba entre ambos al llegar a la casa y cada uno se ocupó de sus quehaceres. Cecilia estuvo mucho rato encerrada en la habitación y Pepín se encargó de recoger las vacas y guardarlas en el establo para pasar la noche. Cuando volvió, todavía Cecilia continuaba en la habitación. La casa estaba fría, el fuego se había apagado y la cena no estaba preparada. Pepín, pensativo, miraba por la ventana hacia el huerto de manzanos que se divisaba desde ella. Su pensamiento estaba en la persona de Felisa. La había encontrado cambiada, más mujer, ya estaría en los cincuenta igual que él, no estaba muy envejecida pero se la veía mayor, algo más sofisticada. Llevaba los labios pintados y un traje de chaqueta bastante moderno en color gris con unos zapatos negros muy altos, topolinos, muy a la moda, y un bolso también negro hacía juego con ellos. Sí, estaba hermosa, moderna pero un poco triste. Rememoró cuánto le había sorprendido la presentación de Cecilia como su esposa. Nunca se lo comunicó en ninguna carta. Hacía mucho tiempo que no la escribía, se limitaba a enviarle los datos de su cuenta bancaria de los que siempre pedía una copia para él y de pronto un día, la encuentra en la puerta... no podía creerlo. -Pepín... La voz de Cecilia lo retornó a la realidad, no la había oído bajar de la habitación. Se volvió hacia ella y vio en su cara una mueca de seria determinación. -Faltan quince días para que termine el mes. En este tiempo arreglaré todos los asuntos para dejar la casa del abuelo- titubeó durante unos momentos, aspiró aire para hacerse la fuerte, y dijo con determinación: -Vuelvo a Madrid. Recogeré a mis hijos del internado y me vuelvo. Ahora que ya no están mis padres ya no tengo nada que hacer aquí, no soy persona de campo...lo siento Pepín. -Pero eres mi mujer...-dijo Pepín sin llegar a comprender lo que sucedía. 101 Cecilia se sentó a la mesa más tranquilizada y con un gesto invitó a Pepín a sentarse frente a ella. -Pepín, tu sabes que nuestro matrimonio no ha dado resultado-lo miró a los ojos con una fuerza que ya había domado- nos casamos porque ambos nos encontrábamos solos pero ahora las cosas han cambiado, aunque sigamos solos, ya somos más capaces de aceptar esa soledad. Yo soy mujer de ciudad y en Madrid, podré rehacer mi vida. Tengo dinero suficiente, tú lo sabes, y amistades que me ayudarán a volver a empezar. Espero que lo comprendas y tú, ahora, con Felisa tan cerca de ti, viviendo en la casa del abuelo, tampoco te sentirás solo- Se levantó y se acercó a Pepín que la escuchaba indeciso. Puso las manos en sus hombros y con suavidad le dijo: -Nuestro matrimonio ha terminado. De momento lo dejamos así, no podemos hacer otra cosa, yo viviré mi vida y tú la tuya..., acéptalo… Pepín la miró entre asombrado e incrédulo. Pero la sensación que sintió ante la determinación de su mujer, le sorprendió más todavía. Se sentía ligero, incluso alegre. Comprendió con rapidez que aquel era el único medio razonable para rehacer sus vidas y lo aceptó. Aquella noche, arrimó a la chimenea el sofá situado en el salón y allí se quedó dormido. Por la mañana, Cecilia se dedicó a escribir unas cartas, luego se fue hasta Oviedo, era preciso hablar con los directores de los colegios de sus hijos y arreglar asuntos bancarios. Antes del 30 de Noviembre quería estar ya en Madrid. Ambos se sentían satisfechos. 102 4 Me refugié en la casa de la calle fray Ceferino. No quería volver a Colloto hasta cumplida la fecha concertada para el final del alquiler de la casa del abuelo. La mirada de Cecilia, aun siendo cortés su comportamiento, demostraba que mi presencia no era muy de su gusto. Hasta cierto punto lo comprendía, era la mujer de Pepín y todo aquello le pertenecía un poco, incluida La Casa del Abuelo puesto que ella pagaba un alquiler. No se lo podía reprochar, muy al contrario, le estaba agradecida por el cuidado exquisito tenido con ella. Todo estaba en orden y lo que más me maravilló y me emocionó, después de ver el piano de cola en su sitio, fue el cuidadoso estado del invernadero, pero le faltaba calor. Aquel calor de vida, único, que le daba mi abuelo cuando se ocupaba de él. Su asiento de mimbre repleto de cojines había desaparecido y "un algo" invisible, imposible de concretar, faltaba en el ambiente. Sin que nadie lo mencionara, advertí la falta de vida, de calor, de amor y eso me entristeció, aquel lugar era muy mío. El primer día del mes decidí acercarme hasta Colloto para ver cómo estaban las cosas, si ya se había hecho el traslado o no. Por el camino me recogió el silencio de los campos, y casi, sin ser consciente, entré en el pequeño bosque de castaños por donde, antaño, se paseaban mis tres hermanas. Los árboles habían perdido sus hojas. Sólo, alguno, de vez en cuando, dejaba ver prendida en su rama el pequeño racimo marchito como si se negara a desprenderse de aquella hermosura que le pertenecía. El suelo cubierto de la hojarasca multicolor la enredaba entre mis pies a cada paso donde sólo se escuchaba el chasquido de la broza mientras caminaba por el paseo. El ambiente ahora tan solitario aunque no cambiado, me hizo retroceder a tiempos ya marchitos de mi infancia y una congoja imposible de soportar se apoderó de mi espíritu. ¡Cuántas hermosas cosas perdidas en poco tiempo! ¡Cuántos cambios! ¡Cuánta soledad! ¡Cuánta desesperanza! Sentí las lágrimas en mis ojos y para evitar el llanto, apresuré el paso y regresé al sendero que me llevaba hasta la casa de Pepín. Esperaba una explicación de cómo se desarrollaban los cambios. Cuando llegué, la casa estaba solitaria. La puerta entreabierta dejaba escapar el calor del hogar y un olor a café recién hecho despertó mis sentidos. Entré después de llamar a la puerta sin esperar respuesta. El fogón estaba encendido y una cafetera cercana a la chapa, humeaba. -¿Hay alguien en casa? ¿Pepín...? Soy Felisa. -Buenos días, Felisa- oí la voz grave de Pepín detrás de mí. Su figura fuerte, alta, se reflejaba en el umbral donde, los rayos de sol que incidían en la puerta le proporcionaban un halo misterioso. Me pareció un mago, un ser excepcional y sentí una profunda serenidad en mi interior. -Buenos días Pepín. ¿Cómo van las cosas? -Las cosas van...- Su parquedad habitual me hizo sonreír al evocar tiempos pasados - La casa del abuelo está libre- Entró en la casa, se acercó a la fregadera y se lavó las manossupongo que te apetecerá tomar un café...- Sin esperar mi contestación, preparó dos tazas y calentó la leche en un cazo. Yo le ayudé. Los cacharros continuaban en el sitio de siempre, eso no había cambiado. Cogí el azucarero, una hogaza de pan, la miel y la mantequilla y lo puse todo sobre la mesa de madera. Cuando él trajo el café, nos sentamos 103 juntos a desayunar. Aquellos momentos jamás los podré olvidar. Era una unión tan deseada, una comunión silenciosa de pensamientos tan conocida por ambos que resultaban innecesarias las palabras. Comimos las rebanadas de pan untadas con mantequilla y miel y bebimos el café sin decir una palabra, como si fuera un ritual religioso. Al terminar, recogimos la mesa y fregamos las tazas. Todo volvió a quedar en orden y como si aquel fuera el momento puntual para iniciar una conversación, oí la voz de Pepín. -Cecilia se ha ido a Madrid con sus hijos. No volverá- sentí su mirada sobre mi cara. En sus ojos había una esperanza de respuesta a la cual, no supe replicar. Cogió las llaves colgadas de una alcayata junto a la puerta y dijo: -¿Vamos a la casa...? Le seguí en silencio. Él aminoró el paso para unirlo al mío y al llegar a la bifurcación desde donde se veía el edificio, al unísono, en un acto reflejo, nos agarramos de la mano. Algo indefinible unió nuestros corazones en aquel preciso momento. La casa nos amaba. Me dio las llaves para que yo abriera la verja del jardín sujeta con un candado. Unos macizos de dalias coloreadas, florecían por el camino de tierra que conducía hasta la entrada y algunos árboles pequeños, recientemente plantados, comenzaban a engordar sus troncos. La puerta de madera de la casa era nueva, barnizada, en cuanto la traspasamos Pepín y yo, nos unimos en un abrazo largo... 104 5 El día se hizo corto y largo. Todas sus horas transcurrieron en el interior de la casa entre abrazos y besos que, después de tantos años de freno, quedaron libres sin temor de ofender la sensibilidad de nadie. Nuestros observadores eran sólo las paredes de la casa y aquel amor guardado en el tiempo, quedaba en libertad, a sus anchas, sin remordimientos ni temor se adueñaba, otra vez, de nuestros corazones. Nos entregamos mutuamente con la ternura de los primeros años y la felicidad sentida no podía envidiar cualquier otra quedada atrás. Tal vez por ser tardía, tenía más madurez, más dulzor, como la fruta ya en sazón dispuesta para tomarla. O tal vez, la casa que a ambos nos pertenecía, aquella casa donde se habían fraguado nuestras esperanzas y también nuestras desdichas, nos acogía, ahora, como madre amorosa, nos sentíamos arropados por sus paredes, su energía nos acunaba. Paseábamos por las habitaciones y nuestros pasos finalizaban siempre en el invernadero, allí recordábamos tiempos pasados. Lo único ajeno a nosotros, era la energía del abuelo que la casa conservaba sin lugar a dudas. Su esencia, su vida, su forma, su espíritu, continuaba allí como si estuviera vivo, compartía con nosotros nuestra felicidad. La casa de Pepín quedó solitaria, sólo, de vez en cuando, nos acercábamos a cuidarla para evitar su deterioro. Atendíamos a las vacas, cuidábamos el huerto de manzanos pero pronto comenzamos a cansarnos de aquella vida y decidimos cambiar nuestro futuro. La década de los cuarenta era muy dura pero también se podía sacar provecho de ella, los negocios volvían a surgir como setas en otoño y Pepín decidió asociarse con el dueño del lagar que le compraba los frutos para fabricar la sidra, así, formaron una Sociedad Limitada a la que nombraron “Manzanas del Norte” que, poco a poco, comenzó a progresar. La casa del abuelo era nuestra residencia habitual pero Pepín pasaba la mayor parte del tiempo en Oviedo y comencé a quedarme sola durante muchas horas. Un día, al llegar a casa ya era de noche, llovía, el tiempo comenzaba a ser frío. Pepín se arrimó a la chimenea y mientras atizaba el fuego, inició la conversación. -Queremos ampliar el negocio, Felisa- dijo entusiasmado - Estamos en tratos con catalanes, me voy a trasladar a Barcelona para intentar ampliar allí el negocio. Podemos extender la venta de nuestra sidra que, aunque no llegará a la calidad de su cava, si puede tener venta- me miró esperando una respuesta. Pepín era un hombre que comenzaba a ser mayor, le noté envejecido pero fuerte y emocionado con aquel negocio. Mientras yo argumentaba interiormente las nuevas posibilidades que se presentaban en nuestras vidas, le oí decir. -Es posible que tengamos que fijar residencia en Barcelona ¿qué te parece? No supe responder. Miré la casa, escuché la lluvia, el viento movía las ramas de los árboles y pensé en el invierno. Barcelona era una nueva vida, una nueva esperanza, el nuevo comienzo que nos hacía falta. Me levanté y me vi reflejada en el espejo grande del salón. Yo también había envejecido, debía aprovechar los regalos de la vida, era mi última oportunidad, nuestra última oportunidad. Si no la aprovechábamos acabaríamos ambos, prematuramente avejentados, nos apagaríamos poquito a poco como la casa del abuelo, como la casa de mi hermana…, como la casa de Pepín... Y quién sabe como terminarían nuestras vidas. 105 LA VIDA DE PEPÍN Y FELISA 1 Nos costó encontrar piso en Barcelona. Después de mucho rebuscar, encontramos uno en la Plaza del Regomir en lo que llamaban barrio gótico o antiguo, cerca del puerto, que aceptamos más por cansancio que por gusto. Ya no queríamos estar más en una pensión en donde nos sentíamos extranjeros. La ciudad todavía mostraba las marcas de la guerra y Pepín y yo nos hicimos con nuestras cartillas de racionamiento para poder subsistir. El negocio de la sidra empezó con dificultades, el momento era oportuno pero lleno de compromisos y problemas por resolver. Mientras Pepín se entrevistaba con los socios de aquel negocio al que comencé a temer, yo me entretenía colocando cortinas en aquel piso de tres habitaciones, un recibidor enorme parecido a una sala de baile, un comedor que no se sabía si era mejor usarlo como dormitorio, una cocina grande con un trastero interior sin ventilación que acomodé como despensa y un váter minúsculo situado entre el recibidor y una habitación en donde cabían cuatro camas. Para nosotros dos, el piso era demasiado grande y además mal estructurado pero como lo alquilamos por un precio módico, nos sentíamos satisfechos. Después de pintar techos y paredes, colgar cortinas, arreglar puertas y cristales, quedó bastante confortable. Poco a poco, me acostumbré al nuevo hogar. Se encontraba en un barrio muy céntrico donde muchas personas provenían de otras ciudades de España a causa de aquella diáspora obligada por la maldita guerra y así fue como, incluso, le cogí cariño a aquel piso al que llegaba sin resuello cuando subía los 84 escalones que me llevaban hasta él. Pronto comencé a darme cuenta de cómo los años pasaban inexorablemente y, sin embargo, nosotros, comenzábamos a proyectar un futuro. Esta situación me animaba en muchas ocasiones y, en otras, me deprimía pues pensaba en un éxito demasiado tardío, cuando ya mis ánimos no tenían deseos de luchar ni tan siquiera la capacidad de alegrarse por los triunfos. Pero Pepín, era terco, tenaz y continuaba con aquella esperanza que llenaba sus ojos de alegría aunque, por las noches, cuando me tenía entre sus brazos, dejaba escapar una sutil emanación de temor y rendición, captada sólo por mí. Eso me asustaba más que mi propia desesperanza. De mi hijo Pelayo comencé a separarme, no sé si fue él de mi o yo de él, pero las cartas comenzaron a hacerse esporádicas, hasta que llegaron a ser sólo una felicitación por Navidad. Supe de su matrimonio con una nativa cuando llegó una foto de la boda donde se le veía muy hombre, mirando con cariño a una chica morena de rasgos indios. Como regalo, le envié una cantidad de dinero que ni siquiera supe si le llegó pero dejé de preocuparme. Recordaba con predilección la casa del abuelo, la de Colloto, aunque nunca encontraba la manera de ir hasta allí. Cada día me sentía más atada a aquella ciudad catalana y cuando ya me resignaba a la costumbre, un día, Pepín me propuso el traslado a Madrid. El negocio prosperaba y quería retirarse. Se sentía cansado. Seguiría siendo el proveedor del producto básico de la sidra “Manzanas del Norte”, pero, "..no sé por qué..." -me dijo- "...deseo ir a la capital... me atrae...". Y acepté, sólo deseaba permanecer a su lado. 106 2 Nuestras cuentas corrientes comenzaron a estar bien cubiertas, no teníamos necesidades económicas, la vida se nos presentaba fácil y ya en Madrid, encontramos un bonito piso en la calle Conde de Peñalver, casi esquina con Goya y Alcalá. Madrid ya no era la ciudad en donde viví con Pelayo y donde nació mi único hijo. El piso que habitábamos era grande aunque a mí me parecía un poco oscuro acostumbrada a la iluminación de los otros lugares en donde había vivido. La sociedad comenzaba a recomponerse en España después de la guerra y se creaban nuevos comercios. Los Grandes Almacenes El Corte Inglés fue uno de los primeros en abrirse una vez finalizada la contienda y a mí me gustaba visitarlo para curiosear, allí buscaba novedades, telas que luego llevaba a una modista para coser los vestidos escogidos en un figurín, objetos para adornar la casa... Pepín se hizo un lugar en la sociedad machista de aquellos tiempos y se reunía en Clubs con paisanos asturianos y nuevos amigos madrileños. El negocio de la sidra funcionaba solo y nosotros recogíamos los beneficios. Teníamos una posición económica muy desahogada para las dificultades de aquellos tiempos en que los alimentos estaban racionados y se compraban mediante los cupones de la cartilla personal de Abastos. Una vez cortados los cupones y con los alimentos en casa, acostumbraba a dárselos a la asistenta que venía a limpiar cada día, nosotros no teníamos necesidad, Pepín traía todos los alimentos necesarios y de la mejor calidad aunque nunca supe de donde los sacaba. La vida comenzó a hacerse rutinaria, todas las amistades que tenía Pepín, a mi me faltaban, añoraba todo sin saber por qué. El ambiente aunque era agradable. La ciudad aunque la conocía. La gente aunque era simpática conmigo. Algunas veces Pepín me llevaba con él a fiestas y bailes en donde acababa aburrida y cansada. No me gustaban sus amistades. Presumidos, derrochadores en una sociedad muy necesitada. Con mujeres frívolas que, la mayoría de las veces no eran sus esposas y aunque eso no me importaba demasiado pues yo tampoco podía presumir de legalidad matrimonial, el comportamiento superficial, tanto de ellas como de ellos, me disgustaba. Esta situación me llevó, poco a poco, a desear apartarme en soledad, aquella vida no era para mí. Pronto comencé a pensar en mis montañas asturianas, en Oviedo, en Colloto, en la casa de mis padres ya desaparecida y, sobre todo, en la casa del abuelo… Seguía allí, esperándome como si fuera un amante despechado que no se resignaba. Casi sin quererlo, surgió en mí un deseo inquieto de volver a mi tierra. Corría el año 1952 cuando se cancelaron las cartillas de racionamiento y se pudo empezar a comprar libremente lo que cada cual necesitaba. La gente comenzaba a prosperar gracias principalmente a la financiación estadounidense a nuestro país y a la ayuda económica del país argentino después del ascenso del General Perón al poder y la subsiguiente visita de su esposa Eva Duarte a España. Yo comenzaba a envejecer, aquel año fue mi 57 cumpleaños y mi pelo encanecía sin poder remediarlo pero la blancura de la vejez comenzaba a invadir con más fuerza mi corazón, sin embargo, a Pepín se le veía cada vez más feliz aunque ambos teníamos la misma edad. 107 3 Una tarde, subía por Alcalá con otro Pepín asturiano para reunirse con amigos comunes en el Bar de Perico Chicote cuando la vio. Caminaba sola hacia lo que entonces se llamó Avda. José Antonio en lugar de Gran Vía. Cecilia estaba tan hermosa, elegante y rubia como siempre, parecía que por ella no habían pasado los años. A Pepín le dio un vuelco el corazón y le dijo a su tocayo asturiano que le esperase en el Bar de Chicote. Su vida ligera, sin problemas, se había apoltronado junto a él. Sin percatarse del cambio, se había convertido en el clásico hombre nuevo rico de aquella sociedad española resurgida de la desgracia de la guerra. Al ver a Cecilia se le encendió la llama de aquel corazón que parecía se apagaba lentamente. En una carrera se plantó junto a ella. Vestía de amarillo y marrón, muy a la moda con unos topolinos de color beige de enorme altura. --Yo a ti te conozco...- fue lo único que se le ocurrió decir al mismo tiempo que agarraba su brazo. Cecilia se detuvo sorprendida en un primer momento e inmediatamente, al reconocerlo, se echó en sus brazos sin ningún recato. -¡¡Pepín!! Cuando se separaron para observarse, ambos vieron lágrimas en sus ojos. -¿Qué haces aquí, en Madrid? Cecilia fue la primera en sobreponerse. -Vivo aquí desde hace un tiempo... ¿Cómo va tu vida? Estás guapísima, igual que hace unos años...- y decía la verdad. Cecilia era una mujer hermosa, bien cuidada y por la que no parecía pasar el tiempo. -Bien... demasiado sola... Mis hijos empiezan a ser mayores y se escapan de las manos, empiezan a no necesitarme-. Guardó unos minutos de silencio mientras lo observaba sin hacer caso de los empujones que los viandantes les proporcionaban al obstruir el paso en la acera. Para evitarlo, Pepín la tomó por el codo y entraron en el primer Bar que encontraron. -¿Dónde vives?- preguntó Pepín después de pedir sendos cafés al camarero. -En Velázquez. Pepín se quedó en silencio mientras admiraba aquellos magníficos ojos verdes en los que tantas veces se había perdido. Seguían igual de hermosos, la luz no había desaparecido de ellos, es más, estaba intensificada por un ardor desconocido. 108 -Te invito a comer. Tardó en reaccionar ante aquellas palabras ¿qué significaban? -Acepto, como no ¿escoges tu el lugar o lo escojo yo? -Yo. Comeremos en mi casa, estoy sola. Haremos algo especial... ¿Recuerdas que todavía eres mi marido? Sin decir más palabras, salieron del Bar después de pagar la consumición y paseando, agarrados del brazo, disfrutaron de la soleada mañana madrileña. Sin prisas, se dirigieron hacia la Plaza de Colón en busca de la calle Velázquez. Ambos creían que la vida les sonreía más de lo merecido. 109 4 Pasaron la tarde juntos en el piso de Cecilia en una entrega amorosa recordatorio de los primeros tiempos en Asturias cuando la soledad de ambos los unió. Poco antes de la hora de la llegada a casa de los hijos de Cecilia, Pepín se marchó no sin antes citarse para el día siguiente. El piso de la calle Velázquez no quedaba lejos de la de Pepín y Felisa, casi se podía decir que eran vecinos y eso les daba una facilidad para encontrarse. Cuando Pepín, al llegar a su casa, vio a Felisa esperándole con la cena preparada, sintió un dolor desconocido en el corazón. En la vida se le presentaba una difícil encrucijada en la cual debía elegir y eso le resultaba muy duro, tanto que aquel sentimiento importuno consiguió vencer la alegría sentida durante todo el día. En los ojos de Felisa leyó la duda. Se conocían demasiado bien como para fingir y un silencio frío como el acero se interpuso por primera vez entre ambos. Las visitas a la calle Velázquez se hicieron frecuentes y los acompañamientos también, hasta el extremo de que sus andanzas con Cecilia dejaron de ser un secreto. En una de las reuniones con los amigos en Perico Chicote, las bromas sobre infidelidades comenzaron a subir de tono y Pepín tomó la resolución de explicar la verdad ante sus amigos. -No es una amante... la verdad es que, Cecilia es mi esposa... estamos casados desde hace casi diez años... La perplejidad fue la expresión común de todo el grupo. -¿Y Felisa...?- se atrevió a preguntar uno de ellos. -Es una amiga de toda la vida. De la infancia. De cuando éramos chavales… Cuando salieron esas palabras de su boca llegó también a su paladar un sabor amargo como la hiel pero, al mismo tiempo, su corazón se tranquilizó como si ya hubiera pasado el peligro. Las cosas estaban claras pero volvió a surgir la inquietud ante la pregunta de Martín del Hierro, uno de los más mujeriegos del grupo que le interpeló mientras daba pequeños sorbos a su coctel. -Pero vamos a ver, Pepín... No me irás a decir que Felisa está al corriente de todo este lío… -Felisa sabe que estoy casado...-iba a dar más explicaciones; la marcha de Cecilia de Colloto, cómo lo había abandonado y cómo se echó entonces en los brazos de Felisa, recién llegada de Méjico, pero eran demasiadas particularidades difíciles de entender y demasiado íntimas para publicarlas a los cuatro vientos, por lo tanto, se limitó a decir: -Mira…son asuntos personales. Poco a poco, el silencio tenso se ausentó de la sala para dar paso a las conversaciones de otro tipo. Pepín decidió no dar más explicaciones de su vida personal pero sí estaba estudiando tomar una decisión trascendental, no podía seguir con dos mujeres al mismo tiempo y aunque a las dos las amaba, a cada una la tenía en un altar diferente. Las velas se habían encendido en la apagada capilla de Cecilia y en la de Felisa, comenzaban a 110 apagarse aunque intentaba mantenerla iluminada de la misma manera en la que se corta la mecha para reavivar el pabilo que se consume. Pepín, casi sin ser consciente de ello, comenzó a tener dos vidas. En uno de los análisis sobre su situación, como acostumbraba a hacer cuando se complicaban las cosas, comprobó la verdad incongruente de su vida actual: engañaba a su amante con su esposa legal. Aquello debía tener un fin, pero la tristeza que leía en los ojos de Felisa, su edad que apagaba la belleza de su juventud y la soledad en la que se había ido encerrando poco a poco, no le permitían decirle la verdad y esta situación lo tenía confundido sin encontrar la solución correcta. -Pepín, ¿cuándo vas a tomar una determinación?- La pregunta de Cecilia fue a bocajarro, sin preámbulos. Tomaban un Martini, sentados en sendas butacas después de una tarde de apasionado amor - Vivimos como si tuviéramos que esconder nuestra relación cuando somos marido y mujer, esto es absurdo. Pepín se levantó, se quitó el batín de seda, se vistió y después de servirse una copa de coñac, respondió con un fuerte suspiro: -No tengo valor, Cecilia... no tengo valor. -Pues debes decidirte, Pepín. Así no podemos continuar. Tu venida a Madrid y nuestro encuentro ha cambiado la vida de ambos..., la vida de los tres. Felisa pertenece a tu pasado y tú lo sabes. -Sí. 111 5 Era una tarde de sábado del mes de Octubre. Los hijos de Cecilia, habían salido. El mayor con amigos y la niña con 17 años ya cumplidos, pasaba el fin de semana en casa de su mejor amiga en la Sierra. Pepín tenía una reunión de negocios aunque era más una reunión amistosa de fin de semana que otra cosa, en una finca que uno de sus socios tenía en Toledo. No regresaba a Madrid hasta el lunes de la semana entrante. Cecilia, sola en casa, se vistió un traje de chaqueta gris perla, muy discreto y unos zapatos de ante negro corte salón. Colocó bajo su brazo su bolso-cartera, observó su melena ondulada en el espejo de la consola del recibidor y cerró la puerta del piso de la calle Velázquez mientras se calzaba los guantes de cabritilla negros. Caminando por la calle Goya, se dirigió hasta Conde de Peñalver. Felisa abrió la puerta cuando el reloj de pie del salón dejaba sonar las campanadas de las cinco de la tarde. En el primer momento no reconoció a la mujer rubia, hermosa y elegante que estaba frente a ella hasta que esta se presentó. -Soy Cecilia, Felisa ¿No me recuerdas? La mujer de Pepín. Dejó un intervalo de silencio como si quisiera dar tiempo al acomodo de los recuerdos en la mente de Felisa que la miró extrañada en un esfuerzo por comprender sus palabras. Luego abrió la boca, la cerró. Se llevó la mano al pecho para sujetar los latidos de su corazón y de su boca salió una palabra. -¡Cecilia...! -¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo- y sin esperar invitación, pasó al interior del recibidor como si ella fuera la dueña y Felisa la doncella. Necesitó unos segundos para sobreponerse y consecuente con su situación, acompañó a Cecilia hasta el salón comedor. Le ofreció asiento en una butaca junto al mirador mientras contemplaba confusa como se quitaba los guantes que dejó junto a su cartera encima de una pequeña mesa. Desabrochó la chaqueta de su traje gris dejando al descubierto una blusa floreada en blanco y negro y con la seguridad de una directora de empresa dispuesta a interrogar a una empleada, esperó, arrogante, a que Felisa se sentara frente a ella. Felisa la observaba en una mudez total hasta que al encontrarse su mirada con los ojos verdes de Cecilia, reaccionó como si hubiera estallado un fogonazo. Algo iba a ocurrir, lo sabía. Algo grave. -¿Quieres tomar un café?- le ofreció con seguridad en un dominio de la situación. Ahora ya sabía que sobre su cabeza se cernía una nube de tormenta, estaba preparada para aguantar el aguacero. -Un té, si tienes, por favor. -Sí. Felisa se levantó y se dirigió a la cocina. Se sentía vulnerable ante aquella mujer y aquel simple alejamiento le sirvió para tranquilizarse por completo y poder poner las ideas en su sitio, debía ubicar los acontecimientos que estaban sucediendo. Mientras el 112 agua para el té hervía, se arregló el pelo en el reflejo del cristal de uno de los armarios de la cocina, al contemplar su imagen, una tristeza inmensa la invadió. En el cristal apareció una mujer envejecida, canosa, con unas marcadas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Se sintió perdedora. Había perdido la carrera y la vencedora la esperaba triunfante en el salón para mostrarle su trofeo. Cuando volvió a la sala, puso el servicio de té sobre la mesa. Con la mayor dignidad posible y una sonrisa que le costó improvisar, se sentó para tomar la iniciativa de la conversación. -¿Qué haces por aquí, Cecilia? Se encontró con el gesto sorprendido y siempre arrogante de la mujer rubia. -Vivo aquí, soy de aquí, de Madrid- le respondió con impertinencia como si estuviera dando una explicación a una tonta de algo evidente. Y sin permitirle hablar continuó:- No es fácil lo que vengo a decirte y no sé si estás al corriente de la situación pero Pepín no tiene el valor de decírtelo, no quiere hacerte daño...- Guardó unos minutos de silencio para dar a entender a Felisa que debía captar las circunstancias de su visita. Mientras la miraba de hito en hito, aprovechó para endulzar el té que comenzó a beber con delicadeza. -Pepín te tiene mucho afecto, Felisa...-continuó con firmeza - pero es mi marido. Nos hemos reencontrado y hemos decidido volver a vivir juntos... -y como si con unas palabras apoyara la tesis de su pensamiento para expulsar cualquier duda, exclamóPepín y yo nos amamos. Debes marcharte, te repito que él no se atreve a decírtelo porque te tiene mucho aprecio pero cuanto más se alargue la situación, más doloroso será. Debes comprender que soy su mujer. -Una mujer que no dudó en abandonarlo... -Eran otros tiempos... Yo estaba fuera de mi ambiente... había sufrido muchas desgracias y tu presencia me hizo dudar del amor de Pepín... pero al reencontrarnos, ambos hemos sabido que nuestro amor perdura y queremos seguir unidos. Sólo quería decirte eso. Y como si hubiera terminado una conferencia donde ya se habían expuesto y aclarado todos los conceptos, dejó la taza de té mediada encima de la mesa. Cogió su cartera y los guantes negros, se abrochó la chaqueta de su traje gris perla y mientras caminaba por el pasillo, se volvió y dijo: -Piénsalo bien y obra en consecuencia...¡Ah, por cierto! Pepín no está al corriente de esta visita... no me acompañes, sé donde está la puerta. Felisa no se movió del asiento, no iba a acompañarla y la dejó marchar en silencio. 113 DECISIÓN DE FELISA Me costó reaccionar. Estaba confundida. Me dolía el corazón y el cuerpo como si me hubieran agredido físicamente. Terminé el día sentada en la butaca rememorando mi vida hasta el momento actual. La muerte de mi padre el día de mi quinto cumpleaños, el cuidado de Casimira la criada, mis tres hermanas que aparecían en mi mente como en una nebulosa tal como si fueran personajes imaginados. La señorita Elisa tan importante en mi vida ahora ya probablemente muerta sin tener noticias de ello, el colegio de las Ursulinas, el marido de mi hermana, el odiado Faustino. Pelayo con quien me casé creída de no volver a encontrar nunca a Pepín, mi hijo de quien no había vuelto a tener noticias y que comenzaba a ser un extraño en mi vida, los años de mi exilio en Méjico siempre deseando el retorno. Y sobre todos estos pensamientos como una nota que daba continuamente el tono, la figura amada de Pepín. Su timidez cuando él era un niño pobre y yo una niña rica, su valentía y compasión en los momentos difíciles, dolorosos. Su madurez, el momento en el que llegó a Oviedo y se presentó en la casa de la calle Fray Ceferino dispuesto a comerse el mundo, su marcha a Madrid y luego a la guerra, después el silencio y más tarde el reencuentro. Después otra guerra cruel que nos marcó a todos y la separación para volvernos a reencontrar... y el desánimo actual, la soledad…, el amor y el desamor…Los golpes de la vida que hacen cambiar a las personas a mí me habían hundido, sin embargo, a Pepín lo habían sacado a flote y acercado a islas paradisíacas donde se le presentaba una vida llena de felicidad. "¡...Ah, Pepín no está al corriente de esta visita..." Las palabras golpeaban mi mente. Él no sabía, no me había dicho nada, había ocultado el reencuentro con Cecilia, con su esposa legal. Si, ella era hermosa, dispuesta, joven e integrada totalmente en aquella sociedad madrileña que me rechazaba... o yo la rechazaba a ella... de eso no estaba muy segura. Cuando ya se hizo de noche, dejé de pensar. Recogí el servicio de té, todavía sobre la mesa, lo fregué y coloqué en su sitio. Encendí la luz de la mesita y tomé una decisión que determinaba mi futuro para siempre. Cogí papel y pluma, me senté en la soledad silenciosa del salón y comencé a escribir sin ningún temor. Querido Pepín: No sé cómo empezar esta carta, espero que la pluma corra sola porque los sentimientos de mi corazón son los que la mueven. He estado pensando durante mucho tiempo en la situación de nuestra vida y he llegado a la conclusión de que debemos separarnos. Tú has triunfado en tus negocios, te has hecho un nombre en la sociedad madrileña, eres un hombre rico y me atrevería a decir que casi famoso, por lo menos en el círculo de negocios en donde te mueves y yo no puedo acompañarte, no me veo con fuerzas. Cada día añoro más la soledad de nuestros campos, de nuestra verde y húmeda Asturias, de nuestro pequeño Colloto. He vuelto a recordar con verdadero fervor la Casa del Abuelo, sus estancias, su invernadero, el amor que ha quedado impregnado en sus paredes y he decidido que quiero envejecer allí. No te pido que me acompañes, es más, te suplico que no lo hagas llevado por un sentimiento del cumplimiento del deber o un atisbo de compasión. No. Por favor, sólo quiero que recuerdes nuestros momentos felices, nuestra infancia, nuestra juventud, nuestros encuentros... Recuérdalo todo como un hermoso canto de amor que termina con 114 la última estrofa. Ahora le toca a la vida poner la nota final, debemos separarnos, quiero estar sola en la Casa del Abuelo. Tu vivirás aquí tu vida dedicado a tus negocios o a lo que decidas, estás inmerso en la sociedad de esta ciudad, yo no, Pepín. Yo aquí soy una intrusa, una flor trasplantada, me vuelvo a mi invernadero asturiano a pensar en todo lo que ha sido mi vida. Te he amado mucho Pepín... y te amo... pero ya no somos flores del mismo tiesto. Tu crecerás y llegarás a ser árbol, yo prefiero pasar desapercibida, una violeta más entre los tiestos pequeños que se amontonan en un rincón donde nadie se fija en ellos pero que llenan el aire de un suave perfume. ¡Déjame ser así! Sé que en un primer momento te dolerá mi partida, pero te acostumbrarás y te pido, te exijo por el recuerdo de nuestro amor que lo superes y encauces tu vida por el camino que más te guste. A mí siempre me tendrás en lo profundo de tu corazón cuando penetres en él y desees recordarme y, físicamente sabes que siempre, cuando tú quieras, me encontrarás en la Casa del Abuelo, en nuestro amado pueblo, en Colloto. Siempre te amaré y te recordaré, Felisa. Firmé con mi nombre, doblé la carta, la dejé sobre la mesa con la pluma encima y me dispuse a preparar la maleta. El domingo por la tarde subía en el tren que me llevaba hasta Asturias. En Madrid se quedaba un trozo de mi vida, de esa vida dejada a jirones por el ancho mundo. No puedo decir si me sentía triste o esperanzada, sólo sé que me sentía completamente sola, pero con una soledad indolora, como si siempre hubiera estado así, como si jamás hubiera existido nadie más en el mundo, yo, sólo yo, su única habitante. El lunes entré con mi maleta en la Casa del Abuelo. El aire olía a humedad y a manzanas maduras. Entré en el invernadero. Las flores estaban marchitas, secas, y de manera mecánica comencé a quitar algunas raicillas mustias que todavía conservaban algunos tiestos. Había que volver a plantar, a abonar, a regar, a cuidar. Comencé a recorrer la casa y me encontré con el piano de cola en el salón, lo destapé y presioné una de sus teclas amarillentas que resonó en la casa como un eco, como una llamada a la libertad. Me senté y comencé a tocar. Vi a mi abuelo sentado en su sillón de mimbre, al perro Trisqui, a la señorita Elisa sonriente… Por entre los cielos, de monte a monte, se extendió una dulce melodía, las notas del Para Elisa de Beethoven se quedaron prendidas en los macizos montañosos de la verde Asturias. Magda R. Martín. 115 NOTA: Los datos históricos están sacados de los libros de Historia de España de la Biblioteca El Mundo y de La página de Internet Wikipedia. 116 D.Legal: 1102068433635 Editorial: Ediciones De Letras España febrero de 2011