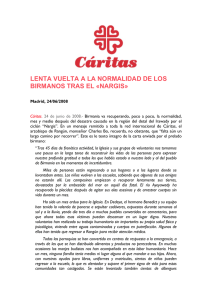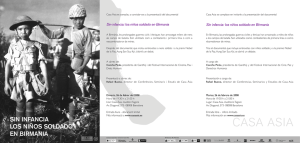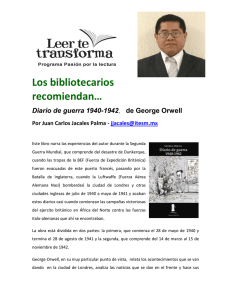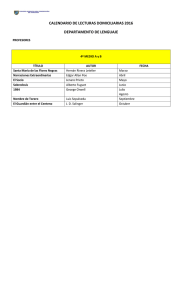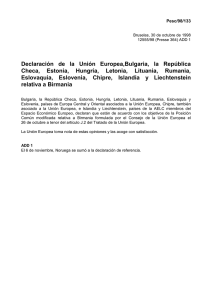Leer un fragmento
Anuncio

1. Mandalay «Quien controla el pasado, controla el futuro: quien controla el presente, controla el pasado.» 1984 Las mesas a la altura de la rodilla de una concurrida casa de té de Mandalay estaban muy juntas. A su alrededor, en los taburetes, se agolpaban hombres con sarongs de colores chillones. La sala estaba llena del murmullo de cientos de conversaciones distintas. Camareros mugrientos se paseaban entre el gentío gritando los pedidos al personal de cocina. De las tazas de té que llevaban en la mano, emanaban volutas de humo y el aire estaba cargado de olor a puros, similar al del incienso. —¿Ha leído a Charles Dickens? —me preguntó el hombre birmano que estaba sentado a mi lado. —Por supuesto —grité por encima del clamor. —¿Maupassant? —Una o dos historias. —¿Sidney Sheldon? —Eh... sí. —¿Robert Louis Stevenson? —Sí. —¡Ajá! ¡El doctor Jekyll y Mr. Hyde! Altaïr | 23 historias secretas de birmania —Sí. —Dígame, ¿de qué trata El doctor Jekyll y Mr. Hyde? Un amigo birmano me había presentado a Aye Myint porque era un apasionado de los libros. Era un hombre con los brazos excesivamente largos y una postura encorvada más apropiada para la vieja silla reclinable donde leía que para estar de pie. No dejaba de hacerme preguntas sobre libros, planteándome dudas que no estaba preparada para resolver. Hacía mucho tiempo que había leído El doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero igualmente me lancé a responder su pregunta. —Creo que trata sobre el lado oscuro que toda persona tiene escondido. Explora la idea de que todos somos buenos y malos. —¡Estoy de acuerdo! —exclamó y, tras una pausa para colocarse bien las gafas de culo de botella, continuó con el interrogatorio—: ¿Henry James? ¿Franz Kafka? El amor de Aye Myint por la literatura era algo habitual en Birmania. Fueras donde fueses, siempre veías a gente leyendo. Los conductores de trishaw que estaban aparcados en la esquina de mi hotel en Mandalay siempre estaban tendidos en los destrozados asientos de sus vehículos leyendo alguna revista o algún libro. A veces, incluso veías a tres de ellos hacinados dentro del vehículo devorando un único volumen. En las lonas desplegadas en las aceras de Rangún y en el bazar literario nocturno de Mandalay, se vendían libros nuevos y de segunda mano. Las revistas se compraban en mesas de madera plegables que había en las calles o directamente a los vendedores ambulantes que llevaban bolsas de revistas debajo de los brazos y que iban gritando el título mientras se paseaban por las casas de té y las estaciones de tren. Una anciana me explicó que perdió la casa y todas sus pertenencias en uno de los incendios que periódicamente azotan las ajadas calles de Mandalay. Y me dijo que lo que más echaba de menos era su colección de libros: «Perdí todos los libros... todos», dijo. Y citó el título de una novela de Dickens como si susurrara el nombre de un amor perdido hacía años. «Grandes esperanzas», dijo con profunda tristeza. 24 | Altaïr mandalay En una ocasión, un birmano intentó ligar conmigo sirviéndose de una escena de una novela de Emily Brontë que cariñosamente llamaba Cumbres amorosas y me propuso que le ayudara con sus clases de inglés, igual que la joven Catherine había hecho con Hareton, y que cada vez que acertara una respuesta, le diera un beso como premio. Sin amilanarse ante mi expresión de incredulidad, me dijo que comprobara la siguiente referencia: «La edición en inglés de Penguin, página 338». Después de interrogarme sobre los libros que había leído y si me habían gustado, Aye Myint decidió mostrarme su biblioteca. En Birmania no es fácil conseguir libros en inglés, pero su colección supera los mil volúmenes, todo ello como resultado de décadas rebuscando en librerías de segunda mano. Como él mismo dice, se retiró «del mundo» recién cumplidos los veinte y se había pasado los últimos cuarenta años viviendo como un ermitaño en Mandalay, encerrado en la biblioteca y compartiendo la vieja casa de madera de dos plantas que heredó de sus padres con su hermana soltera. El interior de la casa era oscuro y fresco. El salón de la entrada estaba abarrotado de muebles de madera viejos. En el brazo de una vieja silla colonial de madera, había una taza de té vacía, y las estanterías cerradas con puertas de cristal estaban llenas de periódicos antiguos, con los extremos anaranjados y arrugados por el paso de los años. También había dos relojes de pie, cada uno en un extremo del salón marcando una hora distinta. Aye Myint me acompañó al piso de arriba, donde guardaba los libros. El suelo de madera estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y solo se veía un pequeño rastro de huellas que iban de las escaleras a las estanterías, de ahí a la silla de lectura y otra vez hacia las escaleras; un mapa del mundo de Aye Myint. Guardaba los libros en baúles y abrió uno para mí. Cada libro estaba delicadamente envuelto con una bolsa de plástico para protegerlo de las hormigas blancas y el moho, que destruyen tantos libros en el clima húmedo y tropical de Birmania. Empezó a sacar libros. —¡Hans Christian Andersen! —exclamó en el momento en que me lanzaba una colección de cuentos infantiles con unas ilustracio- Altaïr | 25 historias secretas de birmania nes preciosas—. ¡O. Henry! ¡Somerset Maugham! ¡James Herbert! —Cogí al vuelo una releída edición de La invasión de las ratas. Aye Myint siguió rebuscando en el baúl—. ¡Ernest Hemingway! —gritó mientras sacaba una copia de Por quién doblan las campanas envuelta en una bolsa de café reciclada—. ¡Hemingway! —dijo—. ¿Sabe por qué se suicidó? Me ahorré tener que responder a su pregunta cuando Aye Myint se zambulló de nuevo en el baúl y volvió a levantarse con un grito triunfal: —¡Ja! ¡George Orwell! —dijo mientras me enseñaba una vieja copia de Rebelión en la granja en inglés publicada por Penguin. Tenía las habituales franjas blancas y naranjas en la portada y las páginas amarillentas, ligeramente húmedas. Me explicó que fue la primera novela que leyó en inglés—. Es un libro excelente. Y muy birmano. ¿Sabe por qué? —me preguntó entusiasmado, señalándome con el dedo índice—. ¡Porque trata de un grupo de cerdos y perros al frente del país! Y en Birmania llevamos años así. Ya le había expresado a Aye Myint mi interés por George Orwell, así que pronto sacó una carcomida copia de 1984 de las pilas de libros que había en el suelo. —Otro libro excelente —dijo—. Es particularmente maravilloso porque no tiene «ismos». No trata del socialismo, ni del comunismo, ni del autoritarismo. Trata del poder y el abuso de poder. Así de sencillo. —Me explicó que 1984 está prohibido en Birmania porque puede interpretarse como una crítica al modelo de gobierno, y a los generales no les gustan las críticas. Por lo tanto, era poco probable que encontrara a mucha gente que lo hubiera leído—. Además, ¿por qué iban a querer leerlo? —dijo—. Su vida diaria ya es 1984. Había llegado a Mandalay con una más que gastada copia de Los días de Birmania de George Orwell con las esquinas dobladas y los márgenes llenos de anotaciones y comentarios. A mi modo de ver, esta novela era la primera parte de la asombrosa y profética trilogía que ex- 26 | Altaïr mandalay plicaba la historia actual de Birmania. Orwell apenas tenía diecinueve años cuando llegó a Mandalay para entrar en la Escuela de Entrenamiento Policial del Gobierno británico. Allí empezó la carrera colonial que marcaría el inicio de su viaje hasta convertirse en escritor. Y fue la Administración británica en Birmania, de la que Orwell formaba parte, la que asentó las bases para los implacables poderes que han controlado el país la última mitad del siglo xx. Los británicos colonizaron Birmania por etapas, apoderándose gradualmente de grandes zonas de lo que ellos llamaban la Baja Birmania, aunque el país entero no pudo declararse oficialmente parte del Imperio británico hasta el año 1885, cuando los colonizadores se hicieron con la capital real: Mandalay. Por lo tanto, aquí quedaron grabadas las huellas tanto de Orwell como de Birmania. Mandalay, situada en las extensas y áridas llanuras de lo que los británicos denominaban la Alta Birmania, es la segunda ciudad más grande del país. En Los días de Birmania, Orwell la describía como «una ciudad más bien desagradable», «polvorienta e insoportablemente calurosa». A pesar de que la descripción sigue siendo válida hoy día, ya queda muy poco de las casas de madera y las calles sucias de los tiempos de Orwell. Las violentas batallas entre las fuerzas aliadas y los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial destruyeron barrios enteros de la ciudad. Y lo que los posteriores incendios no arrasaron fue destruido para dejar sitio a la afluencia de comerciantes chinos. La ubicación estratégica de la ciudad, a orillas de la enorme arteria fluvial del río Irrawaddy, la convierte en un centro industrial clave para el comercio con China. Mientras los ostentosos edificios chinos con ventanas con efecto espejo y columnas corintias doradas se apoderan del centro de la ciudad, las familias birmanas se ven obligadas a trasladarse a ciudades abandonadas a las afueras de la capital. Una de las quejas más habituales en Birmania es que esta ciudad se está convirtiendo en poco más que un satélite de China y que el antiguo romanticismo de la vieja Mandalay hace tiempo que se perdió. Las calles de Mandalay están ordenadas de forma numérica de norte a sur y de este a oeste en una cuadrícula matemáticamente precisa. A pesar de que los impresionantes muros del Altaïr | 27 historias secretas de birmania antiguo palacio del rey de Birmania siguen en pie, cubiertos de buganvillas, el régimen ha instalado un cuartel militar en su interior. A partir de este enclave, la ciudad se distribuye en un ordenado laberinto de tiendas, pagodas y casas de té. Me resulta imposible pronunciar «Mandalay» en voz alta sin sentir mariposas en el estómago. Para muchos extranjeros, su nombre evoca imágenes irresistibles de antiguos reinos orientales y esplendor tropical. El laureado poeta extraoficial del colonialismo británico Rudyard Kipling y su precioso poema Mandalay son en parte responsables de esta imagen. Sin embargo, su nombre también toca la fibra sensible de los birmanos. La ciudad era el centro de poder de Birmania, y el último monarca birmano, el rey Thibaw, reinó aquí. Muchas de las familias que vivían en la ciudad en aquella época eran artesanos encargados de los placeres y rituales de la corte real: tejedores de seda, artesanos de oro, titiriteros y bailarines. Mandalay se consideraba la capital artística y cultural del país. Somerset Maugham, que pasó por la ciudad en la década de 1920, escribió que el nombre Mandalay tenía «magia» por sí solo. Solía decir que los hombres sabios seguramente se mantenían alejados de la ciudad porque sabían que jamás estarían a la altura de las expectativas creadas por aquellas musicales sílabas. «Mandalay» es uno de los pocos nombres de lugares birmanos que el Gobierno militar no ha cambiado. En 1989, el régimen rebautizó calles, pueblos y ciudades de todo el país. Maymyo, la antigua ciudad de fundación británica que Orwell visitó, pasó a llamarse PyinOo-Lwin, y Fraser Street de Rangún se convirtió en Anawrahta Lan de Yangón. La mayoría de los nombres antiguos eran los que el Gobierno británico había utilizado en birmano anglicanizado, y el nuevo régimen militar expresó que los cambios eran necesarios desde hacía tiempo para deshacerse de viejas etiquetas coloniales. Sin embargo, había un motivo más poderoso. Los generales estaban reescribiendo la historia del país. Cuando un lugar recibe un nombre nuevo, el antiguo desaparece de los mapas y, con el tiempo, también de la memoria humana. De esta forma, quizá también se puedan eliminar los recuerdos del pasado. Al rebautizar las calles, los pueblos y las ciudades, el régimen se hizo con el control del espacio donde vivía la 28 | Altaïr mandalay gente; las direcciones personales y profesionales tenían que cambiarse. Además, con el cambio de nombre del país, los mapas y enciclopedias del mundo entero tenían que introducir correcciones. El país conocido como Birmania desapareció como tal y fue sustituido por uno nuevo: Myanmar. El acontecimiento que desencadenó esta reescritura del pasado fue el alzamiento popular de 1988. A las ocho y ocho de la mañana del día ocho del mes ocho de ese año, los estudiantes convocaron una manifestación a escala nacional en protesta contra casi las tres décadas de pobreza y opresión militar que llevaba sufriendo el país. Miles de personas invadieron las calles de las ciudades y pueblos de Birmania gritando: «Dee-mo-ka-ra-see! Dee-mo-ka-ra-see!».* La respuesta del Gobierno fue brutal: esa misma noche, los soldados salieron a la calle y atacaron a la multitud con armas de fuego. En Rangún, los doctores y las enfermeras, abrumados ante la ingente cantidad de heridos, colgaron carteles a las puertas del hospital general donde suplicaban a los soldados que dejaran de matar a gente. Estaban escritos con la sangre de los heridos y los muertos. Un grupo de enfermeras que salió a la calle y se unió a las protestas vestidas con sus uniformes blancos también recibió los disparos de los soldados. En los días de confusión y caos que siguieron a esos acontecimientos, murieron, entre otros, estudiantes de instituto, profesores y monjes. Los crematorios funcionaban día y noche, porque las autoridades se deshicieron de los cadáveres a toda prisa. El alzamiento terminó con más de tres mil personas muertas a consecuencia de disparos o de brutales palizas por parte de los soldados del Gobierno. Justo en aquella época, una birmana llamada Aung San Suu Kyi, que vivía en Oxford (Inglaterra), había regresado a Rangún para cuidar a su madre enferma. Aung San Suu Kyi es la hija de Aung San, el héroe militar birmano que lideró las negociaciones para la independencia de Birmania y que fue asesinado pocos meses antes de que esta se hiciera efectiva en 1948, cuando su hija tenía dos años. Una se- * Democracia en birmano. (N. de la T.) Altaïr | 29 historias secretas de birmania mana después de la terrible espiral de violencia que había azotado el país, Aung San Suu Kyi dejó el lecho de enferma de su madre para colocarse debajo de una enorme pancarta con la imagen de su padre y se dirigió al medio millón de personas que se habían congregado para escucharla. «Como merecedora hija de mi padre que espero ser, no podía permanecer impasible ante todo lo que está sucediendo —dijo, y comparó el alzamiento popular con la lucha del país contra el colonialismo inglés—. Esta crisis nacional podría perfectamente llamarse la segunda lucha por la independencia nacional.» Pero la lucha no había terminado. En cuanto las fuerzas militares volvieron a hacerse con el control del país, empezaron a borrar de forma sistemática los sangrientos acontecimientos de 1988. Se rebautizaron con el nombre de Consejo para la Restauración de la Ley y el Orden del Estado (slorc)1 y anunciaron la incorporación de nuevos generales al Gobierno. Los soldados limpiaron las calles, pintaron los edificios públicos y obligaron a la gente a pintar sus casas en lo que fue un lavado literal de la historia. En Mandalay y Rangún, los soldados arrasaron aquellos barrios donde el sentimiento antigubernamental había sido particularmente fuerte y obligaron a sus habitantes a trasladarse a otras regiones. Los líderes de las manifestaciones fueron perseguidos, torturados y encarcelados. Unas diez mil personas se vieron obligadas a abandonar el centro de Birmania y refugiarse en la jungla de las zonas fronterizas o en los países vecinos. El slorc prometió que permitiría que el pueblo eligiera su propio gobierno y organizó unas elecciones generales. Sin embargo, cuando Aung San Suu Kyi creó un partido con gran respaldo popular llamado la Liga Nacional para la Democracia (lnd), los generales intentaron evitar que ganara las elecciones deteniendo a miles de simpatizantes y decretaron el arresto domiciliario para Aung San Suu Kyi. A pesar de todo, la lnd se alzó con la victoria en todo el país, garantizándose un 80% de los escaños del Parlamento. El slorc hizo caso omiso de los resultados y siguió gobernando. 1. slorc corresponde a las siglas en inglés de State Law and Order Restoration Council. 30 | Altaïr mandalay En la actualidad, el ejército, llamado ahora Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (spdc),2 sigue mandando en Birmania. Cuenta con casi medio millón de efectivos, más del doble que en los tiempos del alzamiento. Aung San Suu Kyi, que recibió el premio Nobel de la Paz en 1991, se ha pasado gran parte del período ínterin encerrada en la precaria casa familiar de Rangún. La fecha del alzamiento, 8-8-88, o shiq lay-lone (cuatro ochos), se ha convertido en un mantra secreto en Birmania que marca un momento trágico en la historia del país que solo puede recordarse en secreto, de puertas adentro, como si los acontecimientos de 1988 jamás hubieran sucedido. Un año después del alzamiento, un portavoz del régimen resumió lo sucedido de la siguiente forma: «La verdad solo es cierta durante un período de tiempo —anunció—. Lo que un día fue verdad puede que, meses o años después, ya no lo sea». Durante los primeros días en Mandalay, me dediqué a visitar a viejos amigos y explicarles mi intención de seguir los pasos de Orwell por toda Birmania. Ellos me presentaron a escritores e historiadores birmanos interesados también en Orwell, y no tardé mucho en crear un club de lectura de Orwell extraoficial. Para no llamar la atención de las autoridades, era un grupo necesariamente reducido. Las reuniones de personas no autorizadas son ilegales, por lo que una reunión con una extranjera como yo seguro que llamaría la atención todavía más. El primer encuentro fue en una abarrotada casa de té con los toldos azules. Nos sentamos en un rincón, en una mesa debajo del televisor, para que los gritos y los llantos de las telenovelas alejaran nuestras voces de oídos no deseados. En total, éramos cuatro. Za Za Win, una licenciada de veintipocos años que estaba deseosa por mejorar su inglés; leía todo lo que caía en sus manos y sentía una especial predilección por la revista Reader’s 2. spdc corresponde a las siglas en inglés de State Peace and Development Council. Altaïr | 31 historias secretas de birmania Digest («Porque las historias siempre acaban bien», me dijo). Los dos hombres del grupo eran Maung Oo, un joven escritor y poeta, y Tun Lin, un profesor jubilado cuyas aficiones eran explicar chistes y leer a George Orwell. En la primera reunión habíamos pensado hablar de Los días de Birmania. A ojos del Gobierno, era un tema de conversación inocuo porque, a pesar de que Rebelión en la granja y 1984 estaban prohibidos, cualquier birmano podía adquirir una copia pirata en inglés de Los días de Birmania por un dólar norteamericano. Sin embargo, antes de empezar teníamos que pedir té. El té es una parte esencial de la vida cultural birmana, y Mandalay es famosa por tener algunas de las mejores casas de té del país. Casi siempre se trata de establecimientos al aire libre con mesas de madera a la altura de la rodilla y pequeños taburetes que ocupan parte de la acera, a la sombra de toldos o sombrillas. Cada casa de té tiene su propia especialidad. Por ejemplo, todo el mundo admira los milhojas de añojo y curry de la cadena Minthiha Tea Shop de Mandalay, pero yo prefería una casa de té que hacía esquina y que estaba cerca de mi hotel, donde el pan naan cocido al momento y la salsa de guisantes partidos se habían convertido en mi desayuno habitual. La vida en las casas de té de Mandalay tiene su propio ritmo, y uno puede pasarse un día entero muy agradable en su interior. Por la mañana, las bicicletas y las motocicletas se agolpan frente a la puerta en hileras mientras la gente se toma el primer té antes de ir a trabajar. A mediodía, a la hora más calurosa del día, están vacías y en silencio; los jóvenes camareros se quedan dormidos en las mesas mientras las moscas revolotean alrededor de su cabeza casi a cámara lenta. A última hora de la tarde y por la noche, el lugar recobra vida y los chicos empiezan a recibir pedidos de té y comida, y la tienda vuelve a vibrar con el bullicio de las conversaciones. Sin embargo, las casas de té birmanas no son tan inocentes como parecen a primera vista. Las conversaciones van desde el precio desorbitado de las piñas de este año o la calidad del té hasta el amor, la literatura y, por supuesto, la política. Los acontecimientos que culminaron con el alzamiento de 1988 se desencadenaron a partir de una 32 | Altaïr mandalay reyerta en una casa de té. El régimen militar las considera caldo de cultivo para las actividades antigubernamentales. Los espías del Gobierno recaban datos escuchando las conversaciones ajenas o «vapores de las casas de té», como han acabado llamándose para identificarse más con la atmósfera. Con lo cual tienes que escoger muy bien dónde te sientas, y cuando un birmano entra en una casa de té, antes tiene que echar una ojeada rápida y discreta a la clientela. Orwell comprendió a la perfección los poderes mágicos del té. En una ocasión escribió que una taza de té bien hecho puede hacerte sentirte más sabio, más valiente y más optimista. Proclamaba que el té tenía que ser fuerte y sin azúcar y, preferiblemente, de la especialidad Typhoo Tips. Los birmanos también son extremadamente exigentes con el té y la reputación de una casa de té se cimienta en su capacidad de satisfacer las demandas individuales de cada cliente. El té se sirve espeso como la miel con leche condensada y acompañado de té Oolong. En el centro de cada mesa hay un frasco con ese brebaje transparente que Elizabeth, la antiheroína de Orwell en Los días de Birmania, se queja que sabe exactamente igual que la tierra. Para ayudar al debate sobre Los días de Birmania, Tun Lin y yo pedimos lepet-yay paw kya (té fuerte y no demasiado dulce). Maung Oo pidió té cho hseint (con leche y dulce), mientras que Za Za Win prefirió el suyo paw hseint (con leche y no demasiado dulce). Estaba ansiosa por escuchar lo que los miembros de este improvisado club de lectura de Orwell tenían que decir acerca de su primera novela. Para mí, Los días de Birmania es un libro sombrío y maravilloso. Explica la historia de John Flory, un comerciante de madera inglés que vivió en las remotas colinas de la Alta Birmania en la década de 1920. A Flory, se le presenta una lucha interna entre respetar y defender el código del pukka sahib, los requisitos sociales de la administración inglesa en la que vive, o disfrutar de la cautivadora naturaleza exótica del pueblo birmano que lo rodea. Visita pwe, el pintoresco teatro callejero que representan compañías itinerantes; pasea por mercados que huelen a «ajo, pescado seco, sudor, polvo, anís, clavos y azafrán de las Indias», y se pasa las noches en el club bebiendo gin-tonics tibios (el hielo todavía no había llegado de las fábricas de Altaïr | 33 historias secretas de birmania hielo de Mandalay), escuchando viejos discos en un gramófono rayado, jugando al bridge y quejándose del insufrible calor y de la igualmente insufrible insolencia de los nativos. El escritor Maung Oo removió el té pensativo y dijo que Los días de Birmania le había parecido insultante. —Orwell menosprecia al pueblo birmano. No le gustábamos —dijo mientras servía té transparente del frasco en cuatro pequeños cuencos de cerámica, uno para cada uno. Y es cierto, los personajes birmanos del libro son muy desagradables. La amante birmana de Flory es una fulana desesperada, el criado es excesivamente obsequioso y también aparece un juez que intenta conspirar y conseguir su acceso a un club exclusivamente para británicos a través del chantaje. Maung Oo nos enseñó un artículo escrito hacía poco por un académico birmano sobre la novela de Orwell. El artículo tomaba el libro Orientalismo de Edward Said como punto de partida y presentaba la teoría de que un occidental veía a Oriente y a los orientales no como una cultura y un pueblo de pleno derecho, sino como una creación de Occidente. Si Oriente solo se veía y se interpretaba a través del prisma de los ideales occidentales, acabaría siendo retratado como primitivo y brutal, carente de todo tipo de ley y orden. Maung Oo dijo que Orwell cayó en ese error con Los días de Birmania. Decidió venir a Oriente para poder ser alguien respetable y civilizado entre los nativos incivilizados. Según él, en el libro de Orwell solo hay dos tipos de hombres: los amos y los esclavos. Y los blancos siempre son los amos. Za Za Win, la recién licenciada, estuvo de acuerdo. El hecho de que la novela terminara con el suicidio del personaje principal, Flory, que era el único inglés que simpatizaba con los birmanos, ilustraba que aquellos que no acataban las creencias básicas de la época no podían sobrevivir. Como lo resumió ella misma: —Orwell mantiene que el estilo inglés era el único estilo posible. De repente oímos un frenesí de actividad alrededor de la zona de la cocina abierta cuando una tetera gigantesca hirvió sobre el fuego de carbón. Dos chicos jóvenes la levantaron protegiéndose las manos con paños húmedos y vertieron el té en una jarra metálica. 34 | Altaïr mandalay El maestro de la ceremonia del té, un hombre mayor con una prominente barriga bajo una camiseta amarillo canario, empezó a mezclar raciones individuales de té con leche condensada y a verter con manos expertas la cremosa mezcla de una jarra a otra. Los camareros le gritaban las preferencias de los clientes («¡Dos Cho hseint!» o «¡Un Paw kya!») y él servía la mezcla en las tazas que ya tenía preparadas y que, una vez llenas, los camareros repartían entre los clientes. Cuando pasaron por mi lado con las tazas, me llegó el agradable aroma a tofi de la infusión recién hecha. Rompí una lanza a favor de Orwell. Una vez escribió que una de las cualidades que le permitían ser escritor era su habilidad para enfrentarse a los hechos desagradables: sentía que era capaz de expresar lo que veía como verdad, independientemente de lo doloroso o extraño que pudiera llegar a ser. En Los días de Birmania, Orwell solo estaba haciendo un retrato de cómo era Birmania a ojos de él. —No es que a Orwell no le gustara Birmania o los birmanos —dije—. Lo que no le gustaba era el sistema. Condenaba el marco político que provocó que los hombres buenos, birmanos y británicos, hicieran cosas malas. Sin embargo, el profesor jubilado y declarado seguidor de Orwell, Tun Lin, no iba a permitir que nadie dijera nada malo de los ingleses. Tenía sesenta y cuatro años y se había criado en la Birmania inglesa. Se educó en una escuela de misioneros en Mandalay y todavía recordaba el nombre de todos sus profesores. Una vez me enseñó unas fotografías en color sepia de todas sus maestras: unas mujeres serias con zapatos planos y el pelo recogido en unos apretados moños. Incluso recordaba el título de las redacciones que tuvo que escribir («Haz una redacción de quinientas palabras con el título “Bajo el baniano”»). A ojos de él, los ingleses no hacen, ni hicieron, nada malo. En una ocasión me dijo: «Bajo el mando inglés, podíamos vivir en paz. Una chica de dieciséis años podía viajar sola tranquilamente desde el extremo sur de la línea ferroviaria en Moulmein hasta el extremo norte, en Myitkyina. Los ingleses protegían a la gente. Vivíamos seguros. Podíamos acostarnos cada noche con la tranquilidad de que el mañana llegaría». Altaïr | 35 historias secretas de birmania Se produjo un silencio incómodo mientras todos nos quedamos mirando la taza de té, tristes por no estar de acuerdo. Y entonces un ruido de la calle llamó mi atención: una molesta bocina. Me volví hacia la entrada de la casa de té, hacia la implacable luz del sol, y vi pasar a un vendedor ambulante que hacía sonar una bocina de juguete. A la espalda llevaba un saco de red muy grande lleno de pelotas de fútbol de color rosa, balanceándose bajo la calina. Después de unas cuantas tazas de té más, la conversación giró de forma inexplicable hacia los perros. Al final de Los días de Birmania, justo antes de que Flory se suicide, arrastra a su aterrado cocker spaniel negro, Flo, a su habitación y le pega un tiro en la cabeza. Tun Lin recordaba lo mucho que los ingleses querían a sus perros. Decía que, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos ingleses mataron a sus animales antes de la llegada de los soldados japoneses porque no podían soportar dejarlos con el enemigo. Y acto seguido, describió un documental sobre exhibiciones caninas en Inglaterra que había visto a través del satélite de un amigo. —En el Discovery Channel vi muchísimos perros a los que bañaban, peinaban y alimentaban con una comida exquisita —dijo mientras chasqueaba la lengua ante la absurdidad de todo aquello—. En Inglaterra, los perros viven mejor que las personas aquí en Birmania. La Escuela de Entrenamiento Policial donde estudió George Orwell y la Residencia de Policías donde vivió todavía siguen en pie. Están situadas en un tranquilo barrio al sudeste de los muros de palacio. En esa zona, las calles son tranquilas y agradablemente polvorientas. Unos cuantos ciclistas pedalean bajo la sombra de los tamarindos y algún que otro coche o camioneta avanza por el asfalto lleno de baches. Todavía quedan unas pocas casas inglesas viejas, que ahora acogen a los oficiales del Gobierno. Son estructuras macizas construidas con cemento pintado de colores pastel y vigas de madera, con los jardines llenos de plátanos bananeros y cabañas artesanales. La Escuela de Entrenamiento Policial, una hilera de edificios espaciosos 36 | Altaïr mandalay y aireados de ladrillo rojo con columnata, todavía sirve para acoger a policías. Son unos edificios con vistas a los viejos jardines de desfile militar, que hoy están llenos de máquinas de instrucción policial y unos improvisados campos de fútbol. En los cruces de las calles hay pozos de agua fresca, verdes por el moho, donde los policías se bañan con el longyi bien atado a la cintura. Pasé en bicicleta varias veces en distintos días por delante de la antigua residencia de Orwell, la Residencia de Policías, antes de armarme de valor para entrar. Desde el sillín de la bicicleta vi el edificio al amanecer, cuando el patio interior todavía estaba cubierto de neblina matinal, y al atardecer, cuando las calles de alrededor adoptaban un aspecto onírico gracias al contraste de las delicadas ramas de los tamarindos de color oscuro con el taciturno cielo púrpura. La residencia es un imponente edificio de dos pisos hecho de ladrillo rojo en el que nunca se ve a nadie dentro, lo cual me resultó bastante aterrador. Pedí a varios amigos birmanos que me acompañaran, pero, como ninguno quería entrar en un edificio oficial con una extranjera, tuve que ir sola. Un día, a última hora de la mañana, caminé por la calle semicircular y pasé junto a un cuidado jardín con unas impresionantes fuentes de buganvillas blancas. El asfixiante calor de mediodía estaba a punto de empezar a dar un descanso y el complejo estaba totalmente vacío y en silencio. En un extremo del patio se había construido una habitación provisional con paredes de esteras de bambú. Me asomé y vi a un hombre planchando. No pareció contento de ver a una extranjera. —Doukkha yauppi —dijo entre dientes (literalmente: «Han llegado los problemas»). El conserje no me dejó visitar la residencia por dentro. Me dijo que ahora era una residencia de invitados para policías de alto rango y que solo podía dejar entrar a policías. Después de insistir un poco, me dejó pasear por el perímetro, con la condición de no hacer fotografías. Orwell llegó aquí en noviembre de 1922 y vivió un año en este edificio con otros dos candidatos ingleses que también se entrenaban Altaïr | 37 historias secretas de birmania para ocupar el cargo de superintendente adjunto de distrito. A la Escuela de Entrenamiento Policial, que estaba en el edificio contiguo, asistían unos setenta policías birmanos bajo el mando del director de la escuela, Clyne Stewart, a quien un contemporáneo de Orwell describió como «un escocés gigante, fuerte como un roble y con un carácter que va a juego con su cuerpo». Stewart aparecía en el centro de una fotografía tomada el año en que Orwell estudió allí. Lucía un oscuro y poblado bigote y se parecía mucho al líder soviético Iósif Stalin, en quien se dice que Orwell se inspiró para crear el Gran Hermano, el omnipotente gobernante de 1984. En un antiguo número del Burma Police Journal, encontré un reportaje sobre la rigurosa rutina diaria en la Escuela de Entrenamiento. Un día normal empezaba al amanecer con las abluciones matinales y una taza de café con pan. Entonces llegaban los ejercicios físicos en los jardines de desfile militar (en 1984, el personaje principal, Winston Smith, arrastra su agotado cuerpo en los ejercicios físicos obligatorios cada mañana «con la expresión de comedido placer que se consideraba adecuada durante la rutina física»). A las seis y media de la mañana, los policías empezaban una hora y media de desfiles militares y de instrucción con el mosquete. El resto del día, asistían a clases de derecho y de procedimiento policial basadas en aburridos tomos como el Código penal indio, el Manual de la oficina de huellas digitales, el Manual para leer mapas y hacer croquis y el Manual indio de primeros auxilios. También se impartían clases diarias de indostaní y birmano (que, a Orwell, se le daban particularmente bien, tanto, que incluso llegó a estudiar una tercera lengua opcional, la perteneciente a uno de los numerosos grupos étnicos de Birmania: el karen). A última hora de la tarde realizaban un desfile de una hora, tras el cual los oficiales regresaban a la residencia a dormir. En la época que vivió Orwell aquí, el edificio de la residencia era considerado uno de los mejores de Mandalay para acoger a regimientos y ofrecía unas espaciosas habitaciones para un oficial que se estaba entrenando. Los tres oficiales ingleses tenían a su servicio un pequeño ejército de sirvientes: un mayordomo y su ayudante, un cocinero y su ayudante, un punkahwallah (encargado del abanico), varios jardine- 38 | Altaïr mandalay ros, un fabricante de tacos de billar y un encargado de mantener las lámparas encendidas. Además, cada oficial tenía su propio criado. En la planta baja, había tres salas muy espaciosas y con unos muebles muy bonitos: una para comer, otra para sentarse y leer y otra para jugar al billar. Normalmente los oficiales se ponían la chaqueta para cenar, pero, una vez al mes, en las noches de invitados en las que la popular banda policial amenizaba la velada, llevaban el uniforme de la residencia al completo, con las espuelas y las camisas almidonadas. Ahora todas estas salas estaban vacías. Conseguí asomarme a través de una puerta abierta y sentir la fría penumbra antes de que el conserje me hiciera salir. El local se encontraba en impecables condiciones, los pasillos estaban resplandecientes y las puertas recién pintadas y, sin embargo, había algo extraño en aquel lugar. En el primer piso había una amplia galería con balaustres blancos que conectaba una serie de habitaciones. Cada una incorporaba un cuarto de baño privado y una estrecha escalera en la parte posterior para el servicio. A diferencia de las demás, la habitación del extremo oeste del edificio parecía abandonada y en ruinas. Los cristales de las ventanas estaban rotos y el marco estaba tapiado con tablas de madera podrida. Mientras miraba la ventana, un gorrión que se balanceaba delicadamente sobre un trozo de cristal roto, se metió en la habitación. Claro, esa debía de ser la habitación embrujada. Un oficial inglés llamado William Tydd, que vivió en la residencia en la década de 1920, recordaba que esta habitación siempre estaba vacía. En sus memorias, Peacock Dreams, Tydd relató que unos años antes de trasladarse a la residencia (antes de que Orwell llegara), un joven oficial inglés en prácticas, «incapaz de soportar la nostalgia que a todos nos invadía de vez en cuando, se suicidó de un disparo a los cuatro meses de su llegada. Se tendió en la alfombra junto a la cama, colocó el cañón de la pistola en la boca y apretó el gatillo». Tiempo después, un oficial irlandés llegó a la escuela de entrenamiento casi obligado para asistir a clases de birmano. Se hospedó en la residencia, en la misma habitación que el joven oficial inglés en prácticas. El primer día bajó dormido a desayunar, tras pasar una noche Altaïr | 39 historias secretas de birmania en vela. Dijo a los demás oficiales que, justo cuando se había quedado dormido, lo había despertado una pesadilla en la que un hombre se tendía junto a su cama, se metía un cañón de pistola en la boca y se disparaba. Antes de ir a la residencia, le había enseñado una fotografía del lugar a una amiga birmana que vivía en Mandalay. «Ah, esa es la habitación encantada, ¿no es cierto?», me dijo. No sabía nada del suicidio del joven oficial inglés, pero me explicó que, aproximadamente cada diez años, alguien moría en esa desventurada habitación. Recordaba que el incidente más reciente había sido hacía unos cinco años, cuando un policía murió apuñalado allí dentro. Más tarde repetí estas historias fantasmagóricas a un anciano monje birmano que conocía. A pesar de que el budismo Theravada es la religión predominante en Birmania, se trata de un budismo mezclado con fuertes creencias animistas, y el monje me habló de la creencia birmana en el leippya (el alma de un difunto o, literalmente, la «mariposa»). Si no recibe el acompañamiento indicado desde su hogar, el leippya sigue habitando entre los vivos. El monje atribuía los asesinatos en la habitación vacía a la torturada alma del oficial inglés en prácticas. «Ese lugar está maldito —dijo sacudiendo la cabeza con solemnidad—. Debería quemarse y reducirse a cenizas.» El conserje me acompañó hasta la parte de atrás, donde había una edificación anexa, sola en medio de un mar de crujientes hojas de bambú. Las escaleras de los criados habían desaparecido, con lo que habían quedado unas puertas en el primer piso que no llevaban a ninguna parte. Hice un último intento por convencer al conserje para que me dejara entrar, pero se negó en redondo. Volví muy despacio hacia la entrada, no sin antes recordar un libro de memorias coloniales que había leído hacía poco y que advertía que el pasado siempre vuelve para atormentarnos. Decía con certeza absoluta que cualquiera que visite Birmania tarde o temprano acabará viendo fantasmas. Cuando Orwell llegó a Birmania quedó fascinado por las historias de fantasmas. De hecho, una de sus amigas de la infancia, Jacintha Buddicom, que escribió un libro titulado Eric & Us sobre su temprana amistad con el escritor, sugiere una imagen muy distinta del prag- 40 | Altaïr mandalay mático y realista Orwell de los últimos años. Dice que las historias favoritas de Orwell eran las de fantasmas y le sorprendía que jamás hubiera escrito un libro de historias fantasmagóricas. Prefería los demonios de dedos largos y delgados y ojos sin alma de M. R. James, y una vez incluso le regaló una copia del Drácula de Bram Stoker por Navidad, acompañada de un crucifijo y un diente de ajo (protecciones contra los vampiros, para que no pasara tanto miedo como él leyendo el libro). Puede que el suicidio y la habitación vacía de la residencia donde Orwell vivió en Birmania lo siguieran atormentando. En Los días de Birmania, John Flory muere de una forma sorprendentemente parecida a la del joven inglés. Se encierra en su habitación, se acerca el cañón de la pistola al pecho y se dispara tendido en el suelo junto a la cama, donde más tarde lo encuentra su criado. La cara gigantesca del cómico preferido de Birmania me sonreía desde un cartel publicitario de una película. Su nombre artístico es Zagana y pocas veces aparece sin una sonrisa de oreja a oreja y un destello en forma de estrella pintado junto al ojo. Unos días después de mi primer encuentro con el club de lectura de Orwell, el joven escritor Maung Oo y su novia me invitaron a ver la última película de Zagana. Nos encontramos a última hora de la tarde frente a un cine en el centro de Mandalay. El cine era un bloque de cemento cuadrado, con la entrada abarrotada de vendedores ambulantes y la gente apelotonándose en las colas para conseguir una entrada. Uno de los puestos vendía innumerables bolsas de plástico con una pringosa mezcla de frutas escabechadas, carne curada, patatas fritas aceitosas y el aperitivo preferido del país, las pipas de girasol asadas. Oía el crujido del vendedor de zumo de caña de azúcar mientras escurría la caña fresca con un rodillo. Localicé a Maung Oo y a su novia en las escaleras del cine y me abrí paso hasta ellos. Una vez dentro, el auditorio era un auténtico bullicio con el ruido de las conversaciones del público, que se iba sentando en las mohosas butacas tapizadas Altaïr | 41