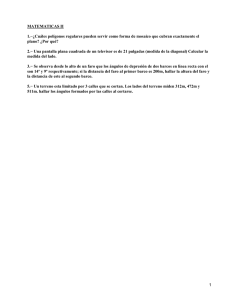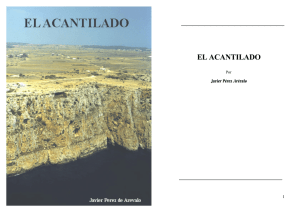Los sueños del Farero.
Anuncio
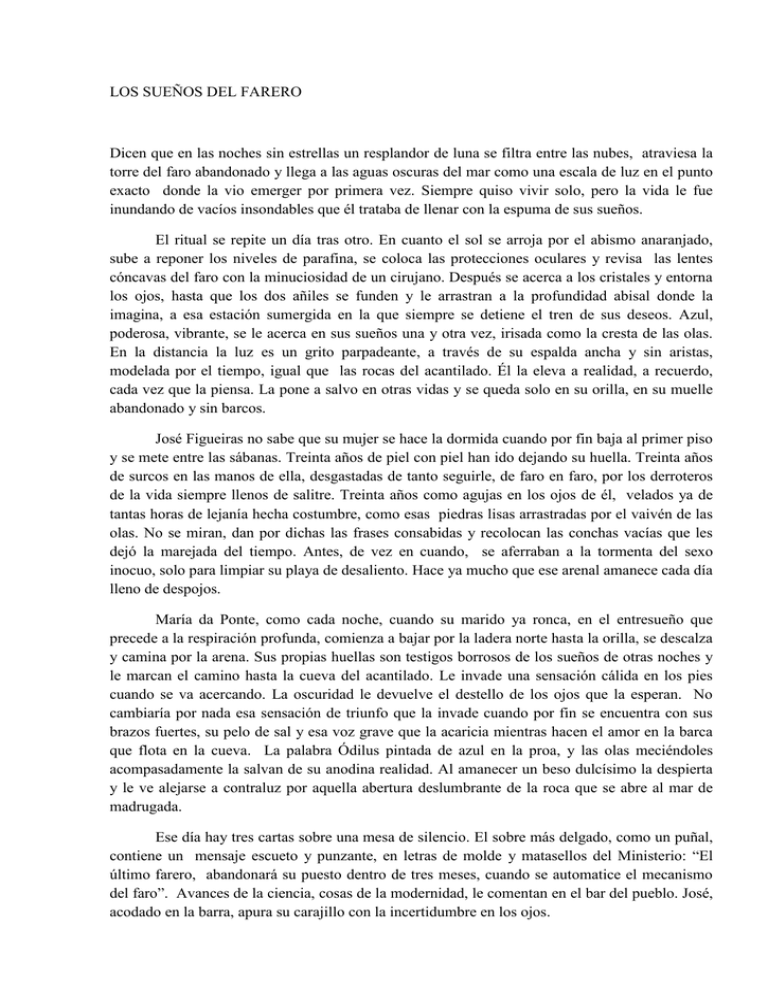
LOS SUEÑOS DEL FARERO Dicen que en las noches sin estrellas un resplandor de luna se filtra entre las nubes, atraviesa la torre del faro abandonado y llega a las aguas oscuras del mar como una escala de luz en el punto exacto donde la vio emerger por primera vez. Siempre quiso vivir solo, pero la vida le fue inundando de vacíos insondables que él trataba de llenar con la espuma de sus sueños. El ritual se repite un día tras otro. En cuanto el sol se arroja por el abismo anaranjado, sube a reponer los niveles de parafina, se coloca las protecciones oculares y revisa las lentes cóncavas del faro con la minuciosidad de un cirujano. Después se acerca a los cristales y entorna los ojos, hasta que los dos añiles se funden y le arrastran a la profundidad abisal donde la imagina, a esa estación sumergida en la que siempre se detiene el tren de sus deseos. Azul, poderosa, vibrante, se le acerca en sus sueños una y otra vez, irisada como la cresta de las olas. En la distancia la luz es un grito parpadeante, a través de su espalda ancha y sin aristas, modelada por el tiempo, igual que las rocas del acantilado. Él la eleva a realidad, a recuerdo, cada vez que la piensa. La pone a salvo en otras vidas y se queda solo en su orilla, en su muelle abandonado y sin barcos. José Figueiras no sabe que su mujer se hace la dormida cuando por fin baja al primer piso y se mete entre las sábanas. Treinta años de piel con piel han ido dejando su huella. Treinta años de surcos en las manos de ella, desgastadas de tanto seguirle, de faro en faro, por los derroteros de la vida siempre llenos de salitre. Treinta años como agujas en los ojos de él, velados ya de tantas horas de lejanía hecha costumbre, como esas piedras lisas arrastradas por el vaivén de las olas. No se miran, dan por dichas las frases consabidas y recolocan las conchas vacías que les dejó la marejada del tiempo. Antes, de vez en cuando, se aferraban a la tormenta del sexo inocuo, solo para limpiar su playa de desaliento. Hace ya mucho que ese arenal amanece cada día lleno de despojos. María da Ponte, como cada noche, cuando su marido ya ronca, en el entresueño que precede a la respiración profunda, comienza a bajar por la ladera norte hasta la orilla, se descalza y camina por la arena. Sus propias huellas son testigos borrosos de los sueños de otras noches y le marcan el camino hasta la cueva del acantilado. Le invade una sensación cálida en los pies cuando se va acercando. La oscuridad le devuelve el destello de los ojos que la esperan. No cambiaría por nada esa sensación de triunfo que la invade cuando por fin se encuentra con sus brazos fuertes, su pelo de sal y esa voz grave que la acaricia mientras hacen el amor en la barca que flota en la cueva. La palabra Ódilus pintada de azul en la proa, y las olas meciéndoles acompasadamente la salvan de su anodina realidad. Al amanecer un beso dulcísimo la despierta y le ve alejarse a contraluz por aquella abertura deslumbrante de la roca que se abre al mar de madrugada. Ese día hay tres cartas sobre una mesa de silencio. El sobre más delgado, como un puñal, contiene un mensaje escueto y punzante, en letras de molde y matasellos del Ministerio: “El último farero, abandonará su puesto dentro de tres meses, cuando se automatice el mecanismo del faro”. Avances de la ciencia, cosas de la modernidad, le comentan en el bar del pueblo. José, acodado en la barra, apura su carajillo con la incertidumbre en los ojos. Apenas ocho casas habitadas en la isla. Ya nadie aguanta el viento acerado y las pleamares violentas del invierno interminable. Diez horas de electricidad al día en verano y seis en invierno que gotean del viejo generador de gasoil a cambio de un ruido constante y cansino. Solo la voz de la radio flota en el aire espeso del bar, anunciando el tiempo para la semana, y José se guarda en la memoria la primera frase del día: “Hoy veremos una lluvia mansa”. María compra el pan en el bar media hora después de que José haya marchado a engrasar las poleas y enviar el informe de su pequeña estación meteorológica a una televisión local de la península. Él se imagina besando apasionadamente a la mujer del tiempo, esa pelirroja exótica del telediario que explica tan bien los fenómenos atmosféricos. Hace dos años que de vez en cuando la besa sobre fondos de cumulonimbos o sobre paisajes nevados y lejanos. Lo hace solo para vengarse de la vida, aun sabiendo que esa mujer tiene aspecto de soñar con islas paradisíacas de lugares cálidos. Es a ella a quien le roba la segunda frase del día: “las nubes ya no anunciarán tormentas”. Hace frío, mucho frío en las manos de José, esas que no pueden soñar y por eso se dedican a trabajar duro para lanzar y recoger las redes, y llevar a casa algo de pescado para la cena. María también siente ese frío en las entrañas mientras lucha con las sábanas que se quiere llevar el viento, azotando la ventana de la cocina que se abre como una boca en la pared encalada del primer piso del faro. Son sábanas, pero ambos quisieran que fuesen banderas blancas con olor a jabón de lavanda. Una hilera de calcetines verdosos se mecen como algas sobre la cuerda retorcida del tendedero que nunca quiso ser otra cosa que el cabrestante de un galeón. Se acostumbraron a vivir en el fin del mundo, como los buques inmóviles que se adivinan sobre la raya del horizonte. José sube la cuesta respirando fuerte, con el cubo lleno de peces que brillan con el sol y le miran con sus ojos transparentes; se diría que son pájaros mudos que quisieran volar navegando por ese cielo azul compacto. María lo observa desde la proa del galeón. Ya no es aquel gallego fuerte del que se enamoró. La pasión se fue deshaciendo sobre el escarpado que asciende al faro, sin darse cuenta, como se va deshaciendo el acantilado, imperceptiblemente, a fuerza de tiempo y de constancia. María grita el nombre de José para sus adentros, solo para ver si le produce aquel cosquilleo que sentía al pronunciarlo. Y toda ella suena a hueco, como un reloj con las piezas sueltas. La segunda carta, con la letra redondeada y torpe, es también para José, escrita por las manos de María, con frases sencillas. Comienza como todas las cartas que hablan de amores rotos, de zozobra, de la pérdida de los sueños. José no se ha atrevido a abrirla, porque en el remite solo hay un dibujo torcido de una sirena. La noche se come la luz. En algún lugar ladra un perro, muy lejos. Tal vez arden en bullicio ciudades desconocidas, que nunca quisieron visitar, y nacen niños que nunca tuvieron en medio de noches cerradas, o bajo un sol abrasador, cuando José recorta un trozo de un titular en la tercera página del periódico de ayer, su última frase del día: “ soñaremos juntos”. Es la hora. De nuevo sube a reponer los niveles de parafina, se coloca las protecciones oculares y revisa las lentes cóncavas del faro con la minuciosidad de un cirujano. Después se acerca a los cristales y entorna los ojos. Hoy llueve como le habían pronosticado los labios de la pelirroja entre los besos del mediodía. Dos gotas resbalan por el cristal y José las sigue con la mirada, sabiendo que su intrépida carrera acabará en el fondo del mar. La luz del faro ilumina toda la playa y al fin la ve. Esta vez va caminando y su figura oscura le parece más real que nunca. El cabello le ondea con la brisa y sus brazos largos parece que le llaman. José Figueiras baja corriendo el camino del acantilado, coge la barca y bordea la costa hasta la entrada. María lleva la tercera carta, todavía cerrada sobre su pecho, entre sus senos tibios. Tiene la caligrafía rudimentaria de José quien ha ido hilvanando frases, captadas al vuelo o recortadas de los papeles “Las nubes ya no anunciarán tormentas… hoy soñaremos juntos… veremos caer la lluvia mansa sobre el mar”. José se la lee de memoria, susurrándole al oído con voz profunda, mientras se aman en el fondo del amor, con una pasión casi olvidada, como si fuera la primera y la última vez, mecidos por las olas de la cueva, sobre su nave de madera que lleva escrita la palabra Ódilus en la proa. Se aman en ese fin del mundo que aún señalan las brújulas en los mapas viejos, rozando el borde de la felicidad. Sus nombres, sus soledades, sus silencios, todo lo que la vida les fue echando encima cae hacía las profundidades. Nada les hace falta. Ella cierra los ojos y los dos se funden en la misma certeza: “la vida jamás será tan intensa como los sueños”. El regreso es silencioso, lleno de presentimientos, con una sensación de cansancio en ambos, de ataraxia semiamarga o tal vez semidulce. Nadie sabe por qué al llegar al claror de la luna José Figueiras para de remar y mirando con dulzura a María da Ponte le susurra: - Todo se ha cumplido ¿Vamos? - ¡Vamos! . Tres años más tarde ya nadie habita la isla. El viento se resguarda del olvido entrando en las casas invadidas por la maleza y llenándolas de viejas voces. Sobre el faro, medio derruido, un haz de luz de luna, como un rejón de hielo, se clava en la superficie oscura del agua y luego se hace escala, por donde dicen que descendió, en una noche como esta, el último farero de la mano de su esposa.