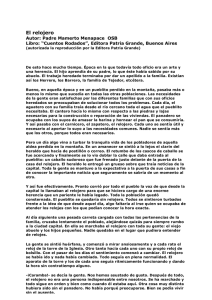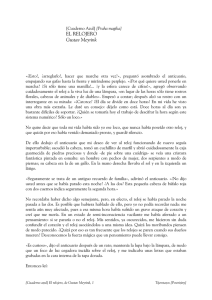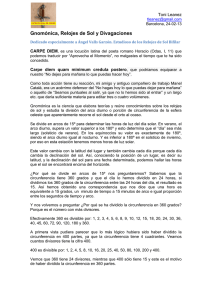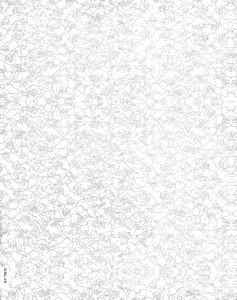Un reloj, un barco, un libro… Cerca de un puerto vivía un hombre
Anuncio
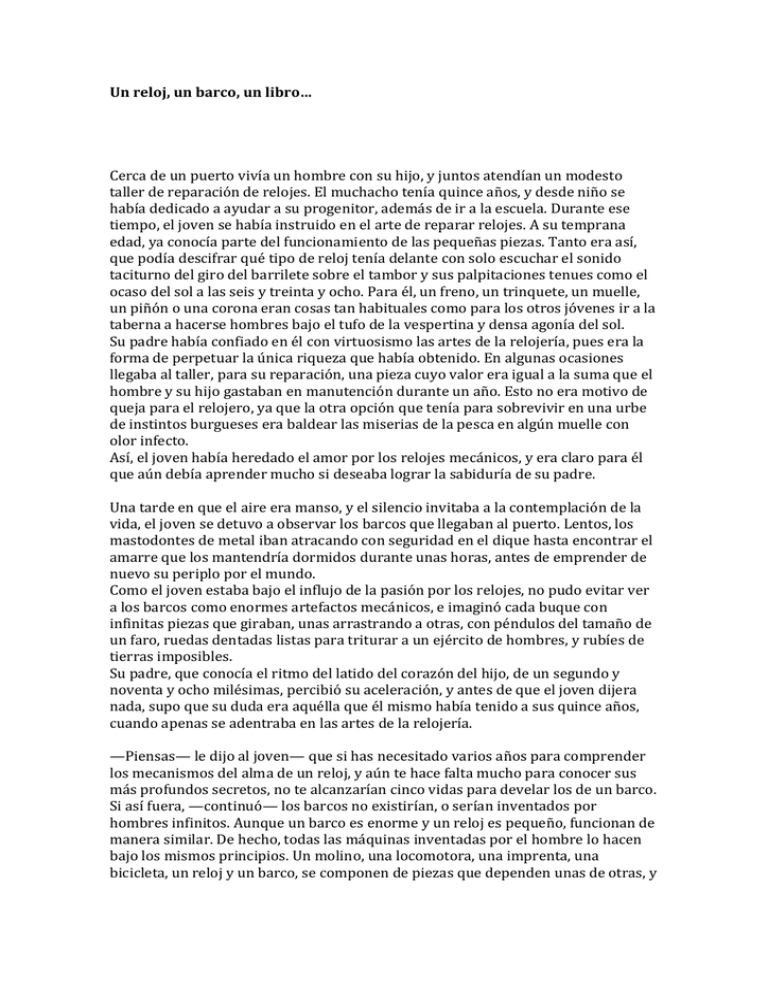
Un reloj, un barco, un libro… Cerca de un puerto vivía un hombre con su hijo, y juntos atendían un modesto taller de reparación de relojes. El muchacho tenía quince años, y desde niño se había dedicado a ayudar a su progenitor, además de ir a la escuela. Durante ese tiempo, el joven se había instruido en el arte de reparar relojes. A su temprana edad, ya conocía parte del funcionamiento de las pequeñas piezas. Tanto era así, que podía descifrar qué tipo de reloj tenía delante con solo escuchar el sonido taciturno del giro del barrilete sobre el tambor y sus palpitaciones tenues como el ocaso del sol a las seis y treinta y ocho. Para él, un freno, un trinquete, un muelle, un piñón o una corona eran cosas tan habituales como para los otros jóvenes ir a la taberna a hacerse hombres bajo el tufo de la vespertina y densa agonía del sol. Su padre había confiado en él con virtuosismo las artes de la relojería, pues era la forma de perpetuar la única riqueza que había obtenido. En algunas ocasiones llegaba al taller, para su reparación, una pieza cuyo valor era igual a la suma que el hombre y su hijo gastaban en manutención durante un año. Esto no era motivo de queja para el relojero, ya que la otra opción que tenía para sobrevivir en una urbe de instintos burgueses era baldear las miserias de la pesca en algún muelle con olor infecto. Así, el joven había heredado el amor por los relojes mecánicos, y era claro para él que aún debía aprender mucho si deseaba lograr la sabiduría de su padre. Una tarde en que el aire era manso, y el silencio invitaba a la contemplación de la vida, el joven se detuvo a observar los barcos que llegaban al puerto. Lentos, los mastodontes de metal iban atracando con seguridad en el dique hasta encontrar el amarre que los mantendría dormidos durante unas horas, antes de emprender de nuevo su periplo por el mundo. Como el joven estaba bajo el influjo de la pasión por los relojes, no pudo evitar ver a los barcos como enormes artefactos mecánicos, e imaginó cada buque con infinitas piezas que giraban, unas arrastrando a otras, con péndulos del tamaño de un faro, ruedas dentadas listas para triturar a un ejército de hombres, y rubíes de tierras imposibles. Su padre, que conocía el ritmo del latido del corazón del hijo, de un segundo y noventa y ocho milésimas, percibió su aceleración, y antes de que el joven dijera nada, supo que su duda era aquélla que él mismo había tenido a sus quince años, cuando apenas se adentraba en las artes de la relojería. —Piensas— le dijo al joven— que si has necesitado varios años para comprender los mecanismos del alma de un reloj, y aún te hace falta mucho para conocer sus más profundos secretos, no te alcanzarían cinco vidas para develar los de un barco. Si así fuera, —continuó— los barcos no existirían, o serían inventados por hombres infinitos. Aunque un barco es enorme y un reloj es pequeño, funcionan de manera similar. De hecho, todas las máquinas inventadas por el hombre lo hacen bajo los mismos principios. Un molino, una locomotora, una imprenta, una bicicleta, un reloj y un barco, se componen de piezas que dependen unas de otras, y que entre sí contribuyen a generar el movimiento que hace marchar la máquina. Como todos estos artefactos son inventos del hombre, llevan la lógica de su ser. Cada artefacto tiene un fin distinto, pero comparten la misma esencia. Algunos sirven para moler trigo y otros para medir las distancias. De una u otra forma, son las piezas las que, danzando en un ritual de negros, dan vida al aparato. A veces, dentro de una máquina, dos o más piezas cumplen la misma función, pero aún así, no puede faltar ninguna. De otra forma, la máquina andaría mal, o dejaría de hacerlo. Si has comprendido la mecánica de un reloj, también podrás entender la de un barco, y así lograrás que el tiempo navegue y que el timón de la nave enrosque una cuerda que la impulsará sobre las olas del tiempo. El hijo del relojero finalmente habría de convertirse en un gran maestro del arte de medir el tiempo. Años después de su muerte, otros hombres inventaron una máquina cuya función era contar historias a los niños y abrir caminos hacia los mundos imposibles de la poesía. Esa máquina, a diferencia de todas aquellas que había inventado el hombre hasta ese entonces, no tenía siempre el mismo funcionamiento. Cada versión que se fabricaba mostraba piezas distintas. Dependiendo de la historia que se contara, sus partes actuaban encadenadas, o en parejas, o en tríos, o experimentando ritmos ascendentes y descendentes. A veces las piezas concluían los ciclos en el mismo lugar de inicio. A veces, mostraban una cosa, al tiempo que ocultaban otra. Y a veces una membrana se expandía hasta estallar, lanzando al aire ideas de todos los colores. Como el artefacto fue inventado cuando ya habían sido creadas casi todas las máquinas del mundo, pudo adquirir la función de transformarse en cada una de las precedentes. De esta manera, lograba navegar los más oscuros mares que separan a las costas, moler y triturar pensamientos abyectos para convertirlos en bocados de suave exquisitez, transportar cargas pesadas a lugares distantes, y hasta convertir el vapor en fuerza animal liberada sobre rieles kilométricos. Quienes la compraban, sentían estar frente a la máquina más poderosa que habían tenido jamás, y se deleitaban al verla funcionar. Al principio, las personas adquirían el aparato para entretener a sus hijos, pues una de las cosas que más fascina a los niños es descubrir historias, y qué mejor que una máquina que las fabrica; pero poco a poco, todos fueron cayendo en el embrujo de sus engranajes. Al cabo de unos años, ya no se trataba de máquinas solo para niños. Las personas de todas las edades las usaban dejándose llevar por la fantasía que salía del artefacto en forma de humo. Como pasa con todas las máquinas, a veces un modelo resultaba defectuoso, y esto era porque una o varias de sus piezas no funcionaban de manera correcta. Entonces la gente las colocaba al borde de alguna ventana para decorar los ambientes. En otras ocasiones, no servían ni para decorar, e iban a ocupar el baúl de los olvidos. Las mejores eran aquellas que tenían todas sus piezas completas, cada una de ellas haciendo su trabajo de manera eficaz. La máquina de contar historias se iba perfeccionando más y más. Sus inventores se esforzaban pensando en nuevas maneras de funcionamiento porque querían que la suya fuese la más original y contara algo que nadie había narrado. En un comienzo se la llamó Máquina de contar historias, pero con el paso del tiempo, y al ver cómo alegraba la existencia de las personas, se la denominó Máquina de la vida. Muchos años después de su aparición, llegó un hombre que decía ser el biznieto del relojero que había imaginado a un barco como un enorme reloj capaz de contar el tiempo de los mares. Gracias a los sabios conocimientos que había heredado de su padre, cuyo padre a su vez le trasmitiera, y este otro también del suyo, supo inventar la Máquina de la vida más maravillosa jamás creada hasta ese momento. Cuando eso ocurrió, el artefacto ya había mutado de nombre incontables veces, pero todos sabían que se trataba del mismo. Hoy en día se la conoce como Libro Álbum. José Sanabria Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014