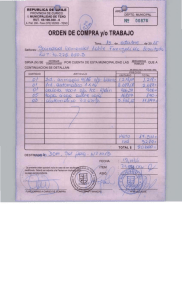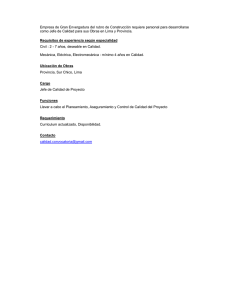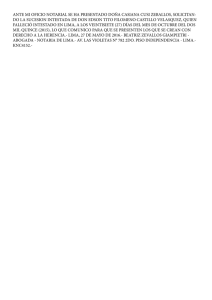Juan Carra - Lima un sabado mas
Anuncio

Juan Carrá Lima, un sábado más Editorial Vestales, 2014. 1 Lima asoma el bucal. Busca aire en cualquier parte. Las piernas le tiemblan, pero igual avanza. Tira la izquierda en punta. Marca el golpe y avanza. El corte en la ceja ya no sangra. Pero la zona parece un volcán morado a punto de estallar. Por eso sube la derecha. Se cubre. Lima sabe que, si el Nelson acierta otro golpe, ya no habrá forma de parar la hemorragia. En eso piensa mientras tira manos para mantenerse lejos. En eso piensa cuando baja la guardia para ensayar un gancho que corta el aire. En eso piensa, cuando Nelson retrocede y pega. Otra vez en la ceja. La lona desgastada se tiñe de sangre. —Te lo dije, forro, te lo dije... —No pude, traté, pero no pude. —Fracasado y la rreconcha de tu madre. ¡Todo te puse para que aproveches este puto momento! Y vos un choto… Nada... Te dejás cagar a trompadas por ese gordo pelotudo que no sabe ni levantar las manos. ¿Qué mierda hago ahora yo? ¿Qué mierda...? Decime, pelotudo. —Perdón, don, yo me cubrí como me dijo el Chango... No vi la mano, no la vi venir... Y el corte... el corte me cagó... siempre tuve quilombo para cicatrizar... —¿Qué mierda me importa a mí tu cicatrización, pajero? Lo único que me importa es que empieces a pensar cómo mierda me vas a devolver toda la guita que me hiciste perder. Diez lucas te puse encima. Una torta de guita para que lo tiraras, por lo menos una vez, en el octavo. ¡Es un gordo fofo! ¡Una bolsa de mierda que no puede ni moverse! Pero al lado tuyo parecía una gacela. ¡Ni una le pegaste! ¡Ni una! —¡Sí! Una le entró... ¿No la vio? —Seee, la vi... Tu mujer en cuatro y la pija de un negro entrándole a fondo. Pelotudo, no lo hiciste ni transpirar. Ese gordo de mierda se cae solo. Pero no... vos no... vos ni lo tocaste. Y para colmo te dejaste pegar como una puta. 1 —No diga eso. La Negra y mi vieja trabajan de eso... pero cuando yo gane unos pesos más las saco de ahí... —¿Unos pesos más? Olvidate Lima... Te vas a tener que hacer cagar a trompadas todos los sábados, pero a mí me devolvés hasta el último peso que puse. Y decile a tu jermu que me abra cuenta, me la voy a ir cogiendo para achicar diferencia... ¿Qué te parece Lima? —No, don, si usted toca a la Negra yo lo mato... Deme un sábado más, yo se lo soluciono. —Tarde Lima, tarde... Te hubieras acordado arriba del ring cuando el gordo puto ese te estaba cagando a trompadas. Ahí te hubieras hecho el taura, no conmigo... Yo de última lo único que quiero es lo que es mío. Mi guita. Don Cristóbal Duarte se puso el sombrero, escupió en el suelo del vestuario y se fue. Lima se quedó solo. Todavía tenía puestas las vendas en las manos. Un hilo de sangre le bajaba desde la ceja como lágrimas que lo asemejaban a un santo pagano. 2 Adalberto Lima nació en el amanecer de los cincuenta. Apenas lo parieron, quedó tirado en el barro de un terreno atrás del Justin, el puterío del Bajo. El viento arrastró su alarido de guacho, y fue la Tota, madama de carrera, la que salió a la búsqueda. La luna decoraba la tierra bañada de sangre y placenta. La Tota lo levantó sin asco. Las manos amarillas de nicotina y ásperas de crema barata lo cubrieron del frío. Lo envolvió en la falda del camisón blancuzco, que alguna vez fue de un celeste intenso, y se lo llevó adentro. Tota sabía que se metía en un quilombo. Pero estaba acostumbrada. La yuta la tenía a raya, literalmente hablando. Si no vendía una bolsa entera por noche, cobraba. Feo. Pias, patadas, pijas, lenguas. Por todo el cuerpo. Eran ellos los que ponían las reglas. Por lo menos algunas. Y ella tenía que respetarlas. Por los menos algunas. Las necesarias para que su puterío fuera el más tranquilo de la zona. Toda una garantía para la abultada y heterogénea cartera de clientes. La Tota entró al Justin y caminó entre las mesas sin detenerse. Los parroquianos la miraron pasar. Ninguno reparó en el bulto extraño que cargaba. Los ojos de todos se detenían en su par de tetas. Y en el tatuaje que asomaba por el escote; un corazón rojo sangre atravesado por una daga doble filo y un nombre: Adalberto. 2 Los que la conocen a la Tota, que son pocos, saben muy bien lo que significa ese nombre en la vida de esa mujer curtida por el tiempo y el abandono. Dicen que, cuando las carnes todavía estaban duras y que no le abría las piernas a cualquiera, se enamoró de un comisario: Adalberto Sosa. Todo arrancó en el camastro de atrás del Justin. Ella era una puta más del clan del Mono, el dueño del puterío. El Mono era un tipo leído. Dicen que también escribía algunos poemas. Siempre dedicados a alguna de sus putas. No podía con su genio: se enamoraba de las pendejas recién llegadas. La historia siempre tenía el mismo final: el Mono les escribía unas líneas y ellas, después de leerlas, se burlaban y enrollaban el papel para meterse algún tiro. Él fue el que le puso Justin al piringundín de cuarta que heredó de su abuelo. Lo había sacado de un libro que le dejó un marinero que tocó puerto en Buenos Aires. Justin, sin la "e" final. Así se lo habían escrito en el cartel de la entrada, y al pedo era quejarse. En definitiva, lejos estaba su puterío de ser uno de los tantos escenarios de las historias del marqués. El comisario Adalberto Sosa era el que recolectaba la cuota mensual que el Mono pagaba a la taquería. Siempre fue respetado por eso. El tipo iba en persona a buscar el billete. En el Justin, de paso, se tomaba un whisky y si daba se hacía tirar la goma. Y para eso la Tota era una máquina. Algunos dicen que han escuchado al comisario gritar como una morsa, mientras a la Tota se llenaba la boca de leche. Lo que nadie sabe bien es, porque la Tota siempre fue una mina reservada, cómo se enamoró de Sosa. Lo cierto es que una noche cayó con la teta tatuada. Y desde esa misma noche, Adalberto Sosa dejó de aparecer por el Justin. El Mono más de una vez le quiso tirar la lengua, pero siempre recibía una media sonrisa como respuesta y el movimiento del culo de su puta más querida que se iba a refugiar a la pieza. El Mono cree que apenas se cerraba esa puerta la Tota lloraba. Tenía veinte recién cumplidos, y el comisario había sido su única esperanza de cambio. Pero se fue, y con él las promesas. Entonces la Tota empezó a tomarse el negocio más en serio. El Mono vio en ella mucho más que un par de piernas y empezó a enseñarle el manejo de la cosa. Diez años después, el Mono se quedó seco en una mamada. Una piba de diecisiete salió espantada de la pieza, y fue la Tota la que se acercó para ver qué pasaba. Ahí lo encontró al Mono. Seco, la verga al palo todavía, y los ojos dados vuelta. El corazón no banco la intensidad juvenil de esa boca. Y se fue. La Tota se en- 3 cargó de todo y quedó al mando. Nadie puso un pero. Desde entonces, el Justin se mueve al ritmo de sus tetas. Por eso, aquella noche que encontró al pibe tirado en el terreno, caminó segura entre las mesas y no se detuvo a atender los piropos berretas de los clientes. Abrió la puerta de su habitación en suite y se sacó el camisón. El bebé quedó envuelto sobre la cama de dos plazas. La Tota, desnuda, fue al baño y cargó la bañadera con agua tibia. Cinco minutos después, con el pibe sollozando, los dos desnudos, piel con piel como si recién lo hubiera parido, se metió en el agua. —Te vas a llamar Adalberto como él; Lima como yo, como mi viejo. 3 El Justin era para el Bajo como una especie de faro. Un poco más que eso, quizá. La atracción que generaba en los marineros de agua dulce se replicaba en camioneros, colectiveros, taxistas, viajantes, comerciantes, hombres en general. El letrero pintado a mano con letras rojas en fondo negro y fileteado arrabalero en blanco estaba iluminado por dos focos de ciento cincuenta watts que colgaban de dos caños oxidados por el tiempo. Ese cartel era la referencia del barrio para todo y todos. La parada del colectivo estaba en la esquina del Justin, para ir al almacén había que doblar en la del Justin y pegarle derecho dos cuadras; para la comisaría, del Justin doscientos metros. El resto del frente, nada llamativo: revoque de cemento sin pintar y una puerta ancha, de dos hojas, que, al cierre, quedaba cubierta por una cortina de metal enrejada. Una red de acero que contenía miles de historias. Adentro del Justin, todo; afuera, el olvido de las cosas que pasaban entre esas cuatro paredes. Si había algo que el Justin tenía era que, una vez cruzada la puerta de entrada, no había clases sociales. El paisaje era homogéneo. Hombres que disfrutaban de mujeres que se brindaban con el profesionalismo de pocas. El Justin tenía eso, era una especie de catedral del sexo. Las mujeres del staff, al mando de la Tota, eran completas. "Versátiles", le gustaba decir a la madama. Cualquiera podía hacer cualquier cosa. Desde las que subían al escenario para algún espectáculo de striptease, pasando por las que, con artilugios impensados, lograban que el cliente consumiera copa tras copa, hasta las que, de la mano, con sutileza, se llevaban a los clientes a las piezas para los servicios. Algunas, también, salían del Justin. Daban servicios especiales en los hoteles de la zona, en alguna fiesta privada, despedida de soltero o, simplemente, se vestían de acom4 pañantes para alguna noche ejecutiva. En el Justin había todo tipo de nivel. En eso se distinguía de los demás piringundines. En el servicio. Después, muy similar a cualquiera: la barra pegada al pequeño escenario en el que podía actuar una mina en pelotas como algún cantante sin carrera. Una vitrina de espejos para lucir las botellas de licores y whiskys importados, muchas de ellas siempre vacías, simplemente una muestra de un estatus difícil de alcanzar. Después, una veintena de mesas con sillas. Algunos sillones en dos reservados y la puerta al cielo: una abertura con cortina que comunicaba al pasillo donde se desplegaban las pequeñas habitaciones para los pases. Al fondo de todo, al final del recorrido de ese pasillo, la habitación de la Tota, el baño, la cocina. También la habitación de Lima: ampliación hecha por la Tota cuando el pibe cumplió cinco años y ya no daba hacerlo dormir en un catre al costado de su cama. Entre la pieza de Lima y el Justin estaba la pieza de la Tota. Una especie de purgatorio que dividía el terreno del pecado con la pureza donde ella pretendía criar a su hijo. Pero, a medida que el chico crecía, era imposible que no se mezclara con todo lo que en el Justin ocurría. Así creció Lima, entre putas y almas en desgracia. Entre mujeres que lo abrazaban como un hijo y desconocidos que le llevaban regalos. Entre borrachos y bailarinas. Así creció Lima. En un mundo distinto. Pero siempre pegado a la pollera de su madre, la Tota. Mujer de mano firme y amor incondicional, convertida en madre a fuerza de realidad. "Puta de noche, madre de día". Así se definía cuando alguien intentaba socavar su rol ante el chico que crecía a las piñas. 4 La pelota Pulpo se estrella contra la vitrina. Tres estantes de espejos, diez botellas, un par de floreros, una jarra de whisky antiguo —que siempre estuvo vacía —y una docena de copas de licor se mezclan en el piso en un cóctel de vidrios de colores decorados con un ramillete de flores de plástico. Nunca en su puta vida, Lima iba a poder olvidarse de ese cumpleaños. Ocho años cumplía y, apenas se levantó, lo vio a Varela con un paquete esférico mal envuelto. Estaba sentado en la cocina. La Tota en batón, con ruleros y redecilla, de espaldas a la puerta, controlaba que no se pasara el agua del mate. Lima nunca supo si esa mañana Varela había amanecido en su casa, que no era más que una extensión del Justin, o si había ido temprano para darle el regalo. Nunca lo supo, porque, apenas Varela le extendió el paquete, Lima rompió el papel y empezó a pi5 car la pelota con las dos manos, mientras la Tota le decía que se quedara quieto, que tomara la leche y que después, sí podría irse a jugar con el regalo nuevo. La Tota puso el tazón de café con leche y un plato con tostadas arriba de la mesa. El olor al mate, al café, se mezclaba con el vaho de alcohol y cigarrillo que llegaba del salón del Justin o de alguna de las piezas. Las chicas dormían a esa hora. La Tota y Varela estaban en pie solo por Lima. Mientras Varela tomaba el primero de los mates, la Tota propuso cantarle el feliz cumpleaños al pibe. —En voz baja, porque las chicas duermen, y esta noche las necesito frescas —dijo la Tota antes de arrancar con el primer aplauso suave para acompasar las estrofas de la canción. Varela sacó del bolsillo del pantalón un encendedor a bencina. Lo prendió y, mientras se entonaban los últimos acordes, se lo acercó a Lima para que soplara. —Pará, nene, pedite unos deseos —gritó la Tota antes de que Lima se mandara la cagada de apagar el simulacro de vela sin hacer uso de la opción del deseo. El pibe sopló con fuerza, los cachetes inflados, la saliva saliendo en lluvia de la boca con alguna miga de tostada. La llama de deshizo en el aire. Entonces Varela se paró, guardó el encendedor y acarició la cabeza de Lima: —Feliz cumpleaños pibe... Disfruté la pelota. Varela rodeó la mesa, acarició la espalda de la Tota al pasar y se despidió hasta la noche. —Me voy a tirar un rato, es sábado... hoy seguro hay laburo. La Tota lo despidió con un silencioso movimiento de cabeza. Tomó el último sorbo de mate y ella también se levantó de la mesa. —Me voy a dormir, nene. No hagas cagadas. Feliz cumpleaños. La Tota besó la mollera de su hijo y salió. Lima se quedó solo. Tomó el café con leche casi de un trago, comió dos tostadas, todo sin dejar la Pulpo. Miró por la ventana de la cocina y notó que estaba lloviendo. Por un momento, pensó que el estreno de la pelota iba a tener que demorarse hasta el otro día. O, por lo menos, hasta que dejara de llover. Entonces se le ocurrió que podía probarla en el salón del Justin. Él iba poco a ese lugar, sobre todo de noche. Pero durante la mañana, sin 6 que su madre se diera cuenta, jugaba entre las mesas apiladas contra la pared. Varela las ponía así al cierre, mientras la Tota y alguna de las chicas —en turnos rotativos— pasaban los trapos de piso embebidos en acaroína diluida en agua. Ese ancho espacio entre las mesas era ideal para probar la pelota. Entonces, Lima se deslizó por el pasillo que separaba la cocina del salón del Justin y en el que se distribuían las piezas. Abrió la puerta con toda la suavidad posible para que el chillido de la bisagra no alertara a nadie de sus planes. Después cerró con la misma suavidad. Una vez en el Justin, encontró todo como esperaba: las sillas y las mesas arrumbadas contra la pared. El pasillo enorme para probar la pelota. Pero antes de patear armó un arco. Una de las mesas sería el palo izquierdo; una silla, el derecho. Después tomó distancia: doce pasos. Como si fuera a patear un penal, apoyó la pelota Pulpo a estrenar en el punto imaginario. Tomó carrera y pateó. La zurda de Lima dio de lleno con el empeine en la Pulpo. La pelota de goma dura salió como una bala, pegó el canto de la mesa —el palo izquierdo y— voló caprichosa atravesando el aire hediondo del Justin hasta dar de lleno en la estantería detrás de la barra. El estallido de los vidrios sirvió de despertador para la Tota y para sus putas. La primera en llegar al salón fue Cristina que se encontró con Lima inmóvil, con un charco de pis a sus pies. —Rajá pendejo, porque tu vieja te rompe el culo a patadas —le dijo mientras miraba, en medio del desastre, la prueba del delito: la pelota Pulpo había caído muerta entre los vidrios. Lima salió corriendo, pero en la dirección equivocada. Apenas atravesó la puerta, la Tota lo barajó de la remera y lo llevó a la rastra hasta el Justin. Cristina ya juntaba los vidrios. —¡¿Qué mierda hiciste, neneee?! —gritó la Tota agarrándole la oreja a Lima de un tirón que lo dejó a un centímetro del suelo. —Fue sin querer —atinó a decir el pibe entre sollozos. La Tota dejó a su hijo mientras, a las puteadas, caminaba por encima del charco de vidrios en busca de la pelota. Se agachó y la agarró con una sola mano. La izquierda. Enseguida, con la otra, la derecha, sacó del cajón una cuchilla y la clavó en la Pulpo como si apuñalara a su peor enemigo. Lima rompió en llanto, como si el puñal le hubiera entrado en el cuerpo. 7 —Rajá a tu pieza y no salgas hasta que yo te lo diga — gritó la Tota mientras le tiraba sin puntería los pedazos de goma que habían sido una pelota. Lima corrió entre las putas y se fue a la cama. A la tarde, cuando el Justin estaba por abrir, Cristina le tocó la puerta. Lima estaba acostado en su cama, y la tristeza no lo dejaba dormir. Cristina entró pidiendo permiso. Se acercó y se sentó en los pies de la cama. Lima se quedó inmóvil. Sabía que, si la Tota se enteraba de que Cristina había ido a consolarlo, la biaba se iba a venir fuerte. Cristina le acarició el cuerpo sobre las mantas hasta llegar a la cabeza. Le revolvió el pelo y le pidió que dejara de llorar. Después lo besó en un pedacito de cachete que quedaba al descubierto. Cristina pudo sentir en el roce de sus labios la oreja caliente de Lima. La tenía roja por el retorcijón de su madre. —No llores más, chiquito... A tu vieja se le va la mano, pero te quiere. Lima volvió a romper en un llanto desesperado. Entonces Cristina lo abrazó. Lo levantó de la cama como a un bebé y lo puso contra su pecho. —No te preocupes, mañana compramos otra pelota. Recién entonces Lima dejó las lágrimas. La miró a Cristina a los ojos y vio que ella también estaba llorando. —¿Y vos por qué llorás? —le preguntó. —Por nada nene... por nada. 8