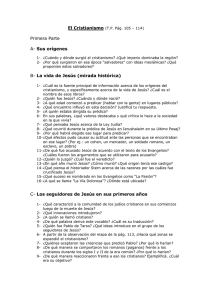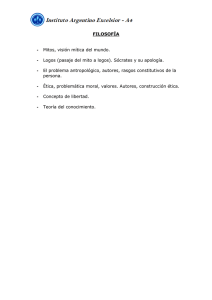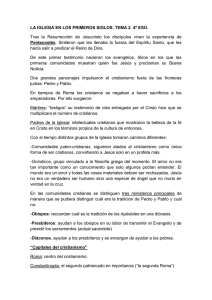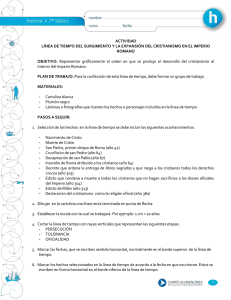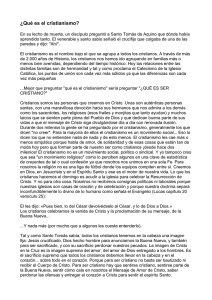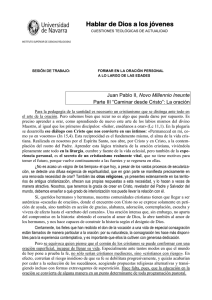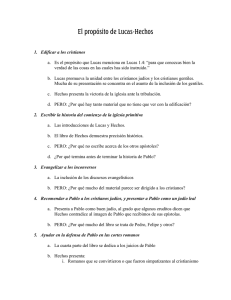LA CRISTOLOGIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA: EL PRECIO DE UNA
Anuncio
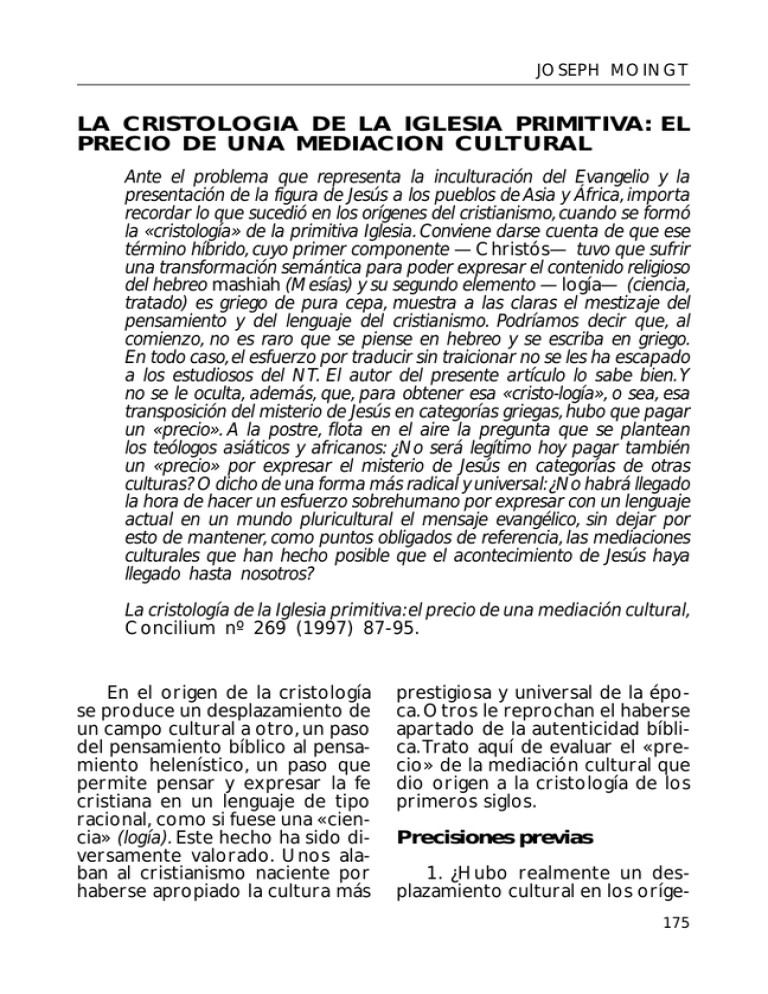
JOSEPH MOINGT LA CRISTOLOGIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA: EL PRECIO DE UNA MEDIACION CULTURAL Ante el problema que representa la inculturación del Evangelio y la presentación de la figura de Jesús a los pueblos de Asia y África, importa recordar lo que sucedió en los orígenes del cristianismo, cuando se formó la «cristología» de la primitiva Iglesia. Conviene darse cuenta de que ese término híbrido, cuyo primer componente —Christós— tuvo que sufrir una transformación semántica para poder expresar el contenido religioso del hebreo mashiah (Mesías) y su segundo elemento —logía— (ciencia, tratado) es griego de pura cepa, muestra a las claras el mestizaje del pensamiento y del lenguaje del cristianismo. Podríamos decir que, al comienzo, no es raro que se piense en hebreo y se escriba en griego. En todo caso, el esfuerzo por traducir sin traicionar no se les ha escapado a los estudiosos del NT. El autor del presente artículo lo sabe bien. Y no se le oculta, además, que, para obtener esa «cristo-logía», o sea, esa transposición del misterio de Jesús en categorías griegas, hubo que pagar un «precio». A la postre, flota en el aire la pregunta que se plantean los teólogos asiáticos y africanos: ¿No será legítimo hoy pagar también un «precio» por expresar el misterio de Jesús en categorías de otras culturas? O dicho de una forma más radical y universal: ¿No habrá llegado la hora de hacer un esfuerzo sobrehumano por expresar con un lenguaje actual en un mundo pluricultural el mensaje evangélico, sin dejar por esto de mantener, como puntos obligados de referencia, las mediaciones culturales que han hecho posible que el acontecimiento de Jesús haya llegado hasta nosotros? La cristología de la Iglesia primitiva: el precio de una mediación cultural, Concilium nº 269 (1997) 87-95. En el origen de la cristología se produce un desplazamiento de un campo cultural a otro, un paso del pensamiento bíblico al pensamiento helenístico, un paso que permite pensar y expresar la fe cristiana en un lenguaje de tipo racional, como si fuese una «ciencia» (logía). Este hecho ha sido diversamente valorado. Unos alaban al cristianismo naciente por haberse apropiado la cultura más prestigiosa y universal de la época. Otros le reprochan el haberse apartado de la autenticidad bíblica. Trato aquí de evaluar el «precio» de la mediación cultural que dio origen a la cristología de los primeros siglos. Precisiones previas 1. ¿Hubo realmente un desplazamiento cultural en los oríge175 nes del cristianismo? Al cerrarse las comunidades judías a la propaganda cristiana, desde finales de la época apostólica el cristianismo se desarrolló casi exclusivamente entre greco- y latinoparlantes y, naturalmente, los textos bíblicos que se leían en las comunidades cristianas estaban todos en griego. A las antiguas teologías cristianas se las ha acusado de helenización. A esto hay que alegar que, pese a todo, los cristianos nunca se apartaron, estrictamente hablando, de lo que S. Jerónimo llama la veritas hebraica (la verdad hebrea). Sería inútil pretender que, retornando al hebreo o al arameo que —se supone— subyace a nuestros Evangelios, estaríamos en mejores condiciones para reinterpretarlos. Porque esto no es posible.Y porque la veritas cristiana sólo puede valorarse referida a la regula fidei (norma de fe) inscrita en el núcleo fundamental del NT. Es en este campo —el NT griego— en el que hemos de examinar si hubo mediaciones y cuáles. Y, en todo caso, qué precio se pagó por ellas. 2. Las primeras expresiones teológicas que quedan ya fuera del canon del NT se apartan del sistema de referencias simbólicas propias del NT para adoptar un sentido diferente por referencia a otro orden simbólico utilizado en otro campo cultural. Se trata de un sentido no opuesto ni extraño, sino diferente. Pues las referencias bíblicas poseerán siempre una función reguladora respecto a la reflexión teológica. Pero, al «traducir» las referencias bíblicas 176 Joseph Moingt en una lengua «pensada» que no es la de los autores bíblicos, el sentido de dichas referencias bíblicas quedará modificado. Evolución de la cristología 1. El concepto de preexistencia. Este concepto, que aparece a mediados del siglo II, es el primero que se atreve a ir más allá de lo que estrictamente afirman los relatos evangélicos. Justino distingue dos vías para la «demostración» de la fe. La primera se contenta con establecer que Jesús es Cristo, «nacido hombre entre los hombres», tal como admitirían muchos judíos. La segunda va más allá y aspira a probar que «este Cristo (…) preexistió como Hijo del Creador del universo, siendo Dios, y nació hombre de madre virgen» (Diálogo con Trifón, cap. 48). Comparando con el NT, el cambio no está en la insistencia en la filiación divina de Jesús, sino en la inversión del sentido de los relatos evangélicos, que en vez de ir hacia adelante, por razón de la preexistencia van hacia atrás. Esta inversión desvía la mirada del creyente del centro de la fe cristiana, que consiste en el acontecimiento pascual, que nos muestra a Jesús constituido Hijo de Dios por la resurrección (Rm 1,4), y la dirige hacia su origen en el comienzo de los tiempos. La teología es incapaz de aportar esa demostración como no sea saliéndose del marco histórico de los Evangelios. La «demostración» quiere mantenerse dentro de la historia remitiendo a los relatos de los patriarcas y profetas y afirmando que era justamente el Hijo de Dios el que se aparecía a los primeros y hablaba a los segundos. No se trata, pues, de la historia de Jesús, sino de la «prehistoria» de Cristo. A diferencia de la argumentación mesiánica, usada ya por los apóstoles, que trataba de probar que las profecías del AT se habían cumplido en Jesús, este discurso propiamente «teológico», pues se centraba en la divinidad de Jesús, pretendía narrar la actividad del Hijo de Dios antes de su encarnación. En todo caso, esa encarnación vendría a ser como una cabeza de puente entre la preexistencia y la historia de Jesús. Con el término Logos el discurso se mantendrá únicamente en la orilla de Dios. 2. El término «Logos». ¿Cómo entró este término en el discurso cristiano? Muchos teólogos afirman que, aunque pudiera encontrarse en otras fuentes, sólo pudo entrar a través del prólogo de Juan y, aunque se mezclaran en él otros significados, incluso filosóficos, no podía tener otro sentido que el bíblico de palabra de Dios. Esto no es claro y creo legítimo investigar la mediación cultural que entra en juego en el término Logos. Supongamos que los primeros teólogos que utilizaron el término lo hicieron al amparo de la autoridad de Juan. En todo caso, lo que sí resulta evidente es que dichos teólogos, formados en la cultura helenística, debieron utilizar dicho término tal como lo habían venido haciendo, o sea, en el sentido que le daba la cultura de la época. Más todavía: el pro- pio redactor del prólogo joánico, independientemente de las referencias bíblicas que pudiera tener en cuenta, no podía ignorar el significado cultural de este término, el mismo que le daba entonces el judaísmo alejandrino en sus comentarios del AT. Sólo prejuicios dogmáticos pueden impedirnos reconocer que la presencia del término Logos implica un desplazamiento cultural de capital importancia con respecto al sistema simbólico del AT vigente todavía en el NT. ¿Cuál es el resultado de ese desplazamiento? El Logos no es la palabra eficaz de Dios que hace lo que dice, sino el pensamiento con el que Dios concibe todas las cosas y luego las ordena en el mundo. Los demonios —explica Justino— «sabiendo que Dios había hecho el mundo después de haberlo concebido por el Logos, llamaron Atenea a esta primera concepción» (Apología, 64,5). El término Logos posee, pues, los significados y las funciones que le asignan los filósofos estoicos: orden del mundo, ley moral, racionalidad. Las imágenes del verbo mental engendrado por el pensamiento, utilizadas por los apologetas para explicar la generación del Logos, remiten también el origen helenístico de este concepto. En la misma dirección apuntan las referencias a la mitología. A la referencia a Atenea hay que añadir una alusión a Hermes «en tanto que Logos y mensajero de Zeus» (Apología 22,1-2). Para Justino, la mitología miente en lo que cuenta de los hijos de Zeus, que jamás han existido, pero muchos La Cristología de la Iglesia primitiva 177 de estos relatos se han cumplido en el caso de Cristo, aunque en un registro simbólico evidentemente muy distinto del de la Biblia. En todo caso, el término Logos prestaba el inestimable servicio de explicar que Jesús no era Hijo de Dios a la manera de los hijos de Zeus. Esto tenía una ventaja: salía al paso de las burlas que podía provocar el anuncio de un nuevo «hijo de Dios» entre las personas cultas que se habían desembarazado de la mitología. Pero también un inconveniente: transfería el nombre de «Hijo» a un campo semántico que no era el del NT. El título de «Hijo de Dios» que los Evangelios asignan a Jesús ha de entenderse desde la inserción en una historia de salvación en la que Dios entra en conexión con los hombres gracias a la relación personal y singular que le une con él. Estamos, pues, en el plano de la historia. Pero el cotejo de Cristo con los «hijos de dios» de la mitología inducía a transferir su relación con Dios al marco de las genealogías divinas, evadiéndose así de la historia.Y el término Logos se prestaba a las mismas desviaciones por su asimilación al nombre de «hijo». De hecho, la teología gnóstica se enzarzó en abundantes especulaciones sobre las generaciones divinas y así surgió una nueva mitología que sustituyó la historia bíblica de la salvación por una nueva soteriología puramente celeste. Ireneo advirtió el peligro y quiso impedir que los teólogos especularan acerca de esa «generación inenarrable». Pero surgie178 Joseph Moingt ron otras herejías que les impidieron refugiarse en el silencio. Aterrados ante la idea de que el Padre y el Hijo fuesen considerados como dos dioses, los teólogos de comienzos del siglo III trataron de conjuntarlos en uno solo. Para ello era necesario explicar, acaso relatar, aquella «generación inenarrable». Es lo que hizo Tertuliano. Reasumiendo la imagen del verbo mental, explicó que, al pensar el mundo, la Mente divina producía en sí misma un Discurso interior, necesariamente subsistente, puesto que es la sustancia misma de Dios. Es así como la Mente divina engendraba el Logos y lo proyectaba fuera de sí para crear el mundo. De ahí al concepto de generación inmanente y eterna, canonizado un siglo más tarde en Nicea, había un paso. La teología había progresado especulativamente, pero se había distanciado de los «relatos» de la historia de la salvación para centrarse en la contemplación de los «misterios» celestes. El «precio» de la mediación cultural La evolución histórica de la cristología de la primitiva Iglesia nos ha puesto sobre la pista de la «mediación cultural» de conceptos tan importantes como son la «preexistencia» y la teología del Logos. Ahora se impone la pregunta: ¿cuál fue el «precio» de esa mediación cultural? A menudo se carga toda la responsabilidad sobre los enunciados dogmáticos de los Conci- lios de los siglos V y VI. Cierto que esos enunciados recurren a un lenguaje conceptual que, de hecho, rompe brutalmente con el de los Evangelios. Pero, en realidad, no hicieron sino dar respuesta a las cuestiones planteadas en el siglo III y IV por el origen divino de Cristo y por el modo como el Hijo de Dios se hizo hombre. El desplazamiento cultural es, pues, anterior y se consumó en el momento en que el cristianismo naciente eligió como campo de su propaganda la concepción mítica de una generación «inenarrable», pues todo cuanto ocurre antes del comienzo no entra en la categoría de relato y se sale de la historia. Es cierto que ya el Evangelio plantea la cuestión del origen de Cristo, pero invita a buscar la respuesta en los mismos términos en que está formulada la cuestión, o sea, en los términos de una historia de la salvación que se desarrolla entre Dios y los hombres sobre nuestra tierra y en nuestro tiempo. Toda respuesta que se salga de los límites de la cuestión se encamina derecha hacia el mito. Una vez constatada esta «desviación» precoz de la teología cristiana, quiero añadir que, a mi modo de ver, ella no implica infidelidad alguna a la fe y que incluso la considero inevitable y hasta fructífera, si nos decidimos a salir de ella. La fe de los cristianos del siglo II en la «preexistencia» de Cristo como Hijo de Dios se basa fundamentalmente en su resurrección (Rm 1,4) y en el relato de la con- cepción virginal. Pero tampoco hay que excluir el hecho de que, al salir en los Evangelios el título de «Hijo de Dios», éste no podía dejar de entenderse como cuando se hablaba de los hijos de los dioses del Olimpo: con un respeto infinitamente mayor, pero en un mismo orden de significación. Desde este ámbito de unas creencias heterogéneas, del que no deja de participar el lenguaje bíblico, resultaba más fácil acoger la fe cristiana. No es que las creencias paganas sirvieran para divinizar a Cristo. Pues su divinidad, entendida como el nexo que lo unía a Dios en una misma «economía» de salvación, constituye el presupuesto fundamental de la fe cristiana. Pero ésta, si bien buscaba sus argumentos sólo en los textos sagrados, no tenía dificultad en asumir sus significantes de la religiosidad y de la cultura helenística, para hacerlos así más comprensibles. Digámoslo de una vez: si hay razón para reprochar algo a los primeros cristianos, no es el haber pedido algo prestado a la cultura de su tiempo —¿qué otra cosa hacemos nosotros hoy?—, sino haberse dejado apartar de lo que constituye hoy para nosotros la historicidad de Jesucristo y de la salvación. Ahí está el verdadero «precio» de la mediación cultural. ¿Podían haber ocurrido las cosas de otra forma? ¿Cabe imaginar la posibilidad de anunciar a Jesús Hijo de Dios en un mundo lleno de divinidades engendradas sin enfrentarse a ellas? En todo caso, el enfrentamiento no es posible, si no se acepta la mediación del La Cristología de la Iglesia primitiva 179 mismo lenguaje cultural y religioso. Los cristianos sabían oponer la verdad histórica de los relatos bíblicos a los «embustes» de los mitos paganos. Pero, al no tener la misma idea de historicidad que nosotros, buscaban en esos relatos la «revelación» de unos «misterios» ocultos con los mismos prejuicios de lectura que sus contemporáneos paganos.Y esto es lo que pagaron con un alejamiento de las realidades históricas. Aquella mediación cultural, más que inevitable, era necesaria para el anuncio de la fe. Y no me refiero a las exigencias insoslayables de la comunicación lingüística, sino a las de la comunión cultural, indispensable para el reconocimiento del otro y de su verdad. El uso de una lengua puede reducirse a unos contactos utilitarios. En cambio, la aceptación de una cultura distinta implica un gesto de comprensión, de intercambio, de aquiescencia a sus valores, que no puede realizarse sin una alteración de la cultura original de cada cual. El que pretende comunicar a otro un mensaje ha de plegarse a los criterios de credibilidad que condicionan su recepción por parte del otro. Esta ley de comunicación se impone en especial a la fe evangélica, en cuanto que, como tránsito de Israel a las naciones, no ha sido establecida bajo una ley de identidad, sino de conversión de lo propio a lo otro con vistas a la reconciliación de lo uno y de lo otro. Esta ley del origen no permi- tía al cristianismo replegarse en una «verdad hebraica» preestablecida, sino que le obligaba a buscar su verdad en su relación con lo otro. Esto es lo que hizo la teología del siglo II al aceptar definirse como la fe en aquel Logos que era objeto de la búsqueda emprendida por los sabios de Grecia desde siglos atrás.Y es así como se hizo realidad la Nueva Alianza de la profecía hebraica y de la cultura helenística. Desde este punto de vista, la «mediación cultural», a la que me he referido como una «desviación», representa el «precio» más justo que podía pagarse para que el Evangelio «derivara» hacia nosotros, y constituye la deuda de gratitud que los cristianos de hoy tenemos contraída con los primeros siglos. Gracias a la «mediación cultural» de que hemos hablado, la fe ha llegado hasta nosotros. Pero ahora la fe cristiana está situada en un contexto cultural completamente nuevo, al que ha de aproximarse con la misma audacia. Antes era el griego el que llamaba a las puertas del cristianismo. Ahora es el inmigrante sin patria, el pobre sin esperanza, las muchedumbres de Asia y África con una religiosidad milenaria. Los apocalipsis gnósticos y los nuevos movimientos religiosos cubren de nubarrones nuestros horizontes. Es preciso convertirse constantemente al otro, sobre todo al otro que sufre. Deslastrada del mito, la verdad de ayer ha de realizarse hoy en la historia. Condensó: JORDI CASTILLERO 180 Joseph Moingt 1 Diálogo interreligioso y encarnación Por Manuel OSSA http://servicioskoinonia.org/relat/360.htm Estas notas fueron presentadas en una reunión del Foro Interreligioso por la Paz en Santiago de Chile en septiembre de 2004, donde el autor fue invitado a exponer el punto de vista «protestante» sobre el diálogo interreligioso. Como en el protestantismo no hay magisterio ni autoridad doctrinal, no hay ni puede haber una sola visión protestante. Por ello no se va a presentar aquí la visión de ninguna iglesia en particular, sino más bien el resultado provisorio de búsquedas realizadas por cristianos, tanto protestantes como católicos. Puede ser que la visión aquí presentada esté más cerca de líneas de pensamiento elaboradas en el ámbito de las iglesias nacidas de la Reforma del siglo XVI. Sin embargo, también en estas iglesias más de alguno podrá criticar la forma como se tratan aquí las definiciones de los cuatro primeros Concilios Ecuménicos, -Nicea, Éfeso, Constantinopla y Calcedonia-, pues éstos son admitidos en general como interpretaciones autorizadas de los Evangelios, y por consiguiente, como parte de la confesión de fe. Al apartarse de la letra de estos Concilios Ecuménicos, las tesis aquí presentadas se alejan también de esquemas mentales propios de una cultura y una época muy distinta de la nuestra. Pero esos Concilios contienen de todas maneras una afirmación de fe a la que el autor sigue adhiriendo, sólo que buscando revalidarla en y para los contextos y esquemas mentales y culturales de nuestra época. Se lo hace aquí mediante un retorno al testimonio directo –mediatizado sí por la Escritura- de quienes fueron los primeros en entender su fe en Dios como seguimiento de Jesús de Nazaret. I. Encarnación e intolerancia 1. La convicción doctrinaria del cristianismo que más ha entrabado el diálogo interreligioso es aquélla que se formula en la afirmación dogmática que Dios se ha encarnado en la persona de Jesús. Con esta formulación, el Cristianismo, protestante o católico, se distingue de otras religiones reveladas y monoteístas afines, como el Judaísmo y el Islam, al atribuirle a Dios una presencia terrena e histórica contingente y particular y al remontar la fundación de la iglesia a una iniciativa del Dios hecho hombre. Este convencimiento implica la afirmación de ser la única religión verdadera, y la única iglesia para los católicos. Ella explica en parte la intolerancia de la que las iglesias cristianas han dado prueba a veces en la historia. Si hoy los cristianos son más tolerantes, permanece todavía una cierta suficiencia o sentimiento de superioridad, por ejemplo, en la forma como se construye mentalmente un estatuto de «cristianismo 2 anónimo» para reconocer de alguna manera como propios a los «hombres de buena voluntad». A esta actitud algo altanera se ha llegado no por razones puramente religiosas, sino por el uso que el poder político ha hecho de la religión y de las iglesias cristianas, uso al que las iglesias por su parte se han prestado, y no siempre de mala gana. 2. Sin embargo, en los tiempos modernos varias oleadas de críticas racionales han remecido los fundamentos de muchas representaciones comunes a las iglesias cristianas. La crítica inicial vino de la Ilustración, la cual comenzó a remover en los siglos XVII y XVIII las bases históricas y literarias de la Biblia. De allí han salido no sólo el laicismo y la irreligión, sino varios intentos serios de refundar la religión dentro de los límites de la razón, conservando, eso sí, los valores éticos que ella afirmaba y garantizaba. En la línea de la Ilustración, pero apelando a principios distintos que los de la pura razón, han argumentado los «maestros de la sospecha» tales como Nietzsche, quien critica a la ética y a la religión desde la «voluntad de poder»; Marx, quien extiende a la religión la sospecha de hacerse cómplice de los intereses económicos del capital; Freud y el psicoanálisis, para quien el origen de la religión está en las pulsiones reprimidas del inconsciente. En nuestros días de «globalización», la crítica a las iglesias cristianas se alza potente en los pueblos del Sur y del Oriente de esta tierra, porque se las vincula al imperialismo cultural del Occidente. Las iglesias hacen un enorme esfuerzo por redefinir su «misión» en términos de in-culturación o de diálogo interreligioso 3. La confluencia de estas sospechas y críticas con el cambio de visión del mundo que ha traído la ciencia contemporánea ha llevado a que algunos teólogos cristianos [1] se pongan a reconsiderar los fundamentos del «dogma» central del cristianismo, el de la encarnación, en cuanto que éste supone la existencia de otro mundo distinto del material, fuera del tiempo y del espacio, anterior y superior al de nuestra experiencia diaria, desde donde un ser divino hubiera bajado a la tierra, haciéndose hombre, para volver, tras una corta y dolorosa experiencia de vida humana, al otro mundo eterno del que habría venido. II. Reconsideración crítica del dogma cristiano de la encarnación Esta reconsideración crítica tiene varios pasos, entre los cuales se enumerarán sumariamente los siguientes: 1. Desde el punto de vista que hoy tenemos de los condicionamientos culturales, parece imposible que Jesús se haya 3 igualado a Dios. Como judío, Jesús creía en el Dios único, Yahvé. Para el pensamiento hebreo, la palabra «Dios» no se refería a una categoría de seres que incluyera varios dioses, como en el pensamiento griego. En la cultura hebrea, daba lo mismo decir «Yahvé» que decir «Dios», porque en ambos casos se trataba del Único. 2. El estudio de las fuentes bíblicas confirma lo dicho en el punto anterior, pues no consta en los evangelios que Jesús haya tenido conciencia de ser Dios, ni que los discípulos le hayan adorado como Dios. Las frases que se aducen como prueba de ambas aseveraciones, o bien no son atribuibles a Jesús y son por tanto posteriores, o bien Jesús y sus discípulos sólo pudieron haberlas pronunciado en el sentido metafórico en que se usan en los salmos y demás escrituras hebreas. Incluso hay indicios contrarios a una conciencia divina, como el que Jesús rechaza el calificativo de «bueno» que le da el joven rico, con el argumento de que el único bueno es Dios (Mc 10,17 //). Otros indicios son la confesión de su ignorancia respecto al día del juicio (Mc 13,32); su equivocación respecto a la pronta llegada del Reino de Dios (Mc 14,25) y las señales que Jesús mismo da de estar sorprendido (Mt. 8,10//Lc. 7,9) o de aprender de la experiencia (Mc 5,30). 3. Luego después de la muerte de Jesús, los discípulos tuvieron una experiencia que, contra toda esperanza, transformó sus vidas, vinculándolos estrechamente entre ellos y con quien había sido su Maestro. Fue la experiencia de que Jesús, no obstante su muerte, seguía presente y eficaz en medio de ellos, con su misma vida y energía. No podían contar mejor esta experiencia que refiriéndose al paso de la muerte a la vida, como si ellos mismos vivieran después de la muerte, o hubieran muerto y vuelto a vivir con Jesús, quien se les había «hecho ver» (w[fqh, I Cor 15,6,7,8) como viviente después de su muerte. 4. Quienes vivieron directamente la experiencia de «ver» de alguna manera al que había muerto y de confiar en que de alguna manera seguía viviendo, se pusieron a seguirlo y a continuar con él, como quien vive en medio de ellos, la construcción de comunidades de amor fraterno y de justicia, con miras a acoger el Reino de Dios entre los seres humanos. Al mismo tiempo, iniciaron un proceso de rememoración de los dichos y hechos de su Señor, entendiéndolos de forma nueva al confrontar las Escrituras hebreas con su propia experiencia del viviente (Lc. 24), proceso que pusieron luego por escrito. Lo recordaban como el Jesús de Nazaret, al que Dios había «ungido con poder» (de ahí el nombre de Cristo, es decir, Ungido) y que había pasado «haciendo el bien»... «porque Dios estaba con él» (Hech 10,38). Por eso se le podía designar con diversos títulos utilizados ya en el Antiguo Testamento para calificar a otros enviados: «hijo de Dios» (Sal 2,7), «Cristo» o «Mesías» (Dan 9,25-26), «hijo del hombre» (Dan 7,13; 8,16). Ninguno de estos títulos atribuía la divinidad a sus destinatarios. Su sentido era metafórico. Al ser aplicados a Jesús, estos títulos no tenían un alcance distinto. Sólo 4 quieren afirmar que Jesús era un «hombre que venía de Dios»[2]. En los discursos de Pedro de los Hechos de los Apóstoles, se habla de Jesús como el «hombre acreditado por Dios» (Hechos 2,22), distinto por tanto de Dios, pues «Dios hizo por su medio» las señales que lo acreditaban. Es notable que en estos primeros testimonios de las comunidades creyentes no se utiliza la fórmula «resucitó», sino se dice que Dios lo resucitó (Hechos 2,22.32; 3,13; 5,30; 10,40)[3], y que esta expresión es sólo una de las varias que se utilizan para expresar la certeza de que Dios aprobaba de manera definitiva, más allá de la muerte, lo que Jesús había hecho y dicho. 5. Entre las varias expresiones, metafóricas y equivalentes, de la fe en la aprobación divina de Jesús (glorificado, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, se le dio un nombre sobre todo nombre...), cabe anotar acerca de la metáfora de la «resurrección» que es distinto creer «que Jesús resucitó» a creer «en Jesús resucitado». Creer «que Jesús resucitó» o «en la resurrección» es referirse a una verdad abstracta, la misma sobre la que los atenienses le dijeron educadamente a Pablo: «te oiremos sobre esto otro día...» [4] En cambio, creer «en Jesús resucitado» es comprometerse en proseguir la obra por él comenzada y confiar en el vigor de su espíritu que nos anima, fortalece y da esperanza a quienes vivimos cada día como emergiendo de nuestros desesperos, o levantándonos «después de la muerte»[5]. 6. Los cristianos comenzaron a llamar «Dios» a Jesús a fines del siglo I y durante el siglo II, en el ámbito de las comunidades de cultura griega. En esta cultura, el nombre de «dios» era un predicado, atribuible a varios sujetos, sean ellos propiamente «dioses», como Zeus, Aries, Afrodita, sean «divinos», como Aquiles y otros héroes de los poemas épicos, o como los emperadores romanos que se hacían llamar «dios y señor». Jesús no podía ser menos que éstos. El nombre de «dios» atribuido a Jesús en el siglo II no tenía, pues, el significado metafísico de una expresión que se referiera a su «esencia» o «naturaleza», significado que tuvo posteriormente, sino un sentido metafórico e hiperbólico, como quien dijera: Somos seguidores de Jesús, quien vivió como hijo de Dios por su poder, bondad y sabiduría; si a otros se les llama dioses por motivos semejantes, pues bien, con mayor razón a Jesús, quien es más que todos ellos. 7. En los siglos III y IV surgen los problemas filosóficos relacionados con la afirmaciones: «Jesús es hijo de Dios» y «Jesús es Dios». Cuando las confesiones de fe o las invocaciones (lex orandi, o fórmulas de oraciones) comenzaron a ser examinadas desde un punto de vista metafísico, esto es, como afirmaciones acerca de la esencia o la naturaleza de Jesús (lex credendi, i. e. ley acerca de una aseveración que debe tenerse por verdadera) se planteaban problemas respecto de Dios: ¿Jesús fue hijo de Dios por naturaleza o sólo adoptado? ¿Hay un solo Dios que se manifiesta de diversos modos, o hay dos dioses? Esos modos de manifestarse, ¿son sólo modos o llegan a ser personas? Entre el Hijo y el Padre, ¿hay una 5 relación de igualdad o una de subordinación? En una cultura altamente exigente en finuras metafísicas, las formas de responder a estas preguntas eran opuestas, y cada una de ellas tenía sus líderes y seguidores, los cuales se establecían en tiendas aparte, excomulgándose recíprocamente como herejes. En medio de estas contiendas verbales –«bizantinas»- se llega a comienzos del siglo IV. El Emperador Constantino buscaba unificar su imperio recientemente conquistado y veía en la religión cristiana un factor importante de unidad. No podía gustarle, pues, que entre los cristianos existieran divisiones. Por ello convoca en Nicea, en 325, el primer Concilio Ecuménico que zanja algunas de las cuestiones disputadas y abre otras. En Nicea se decreta, en contra de la «herejía» de Arrio, que Jesucristo era Dios, igual al Padre y de su misma naturaleza. De Concilio en Concilio, de anatema en anatema, se va a Efeso, luego a Constantinopla, para llegar, a mediados del siglo V, en 451, a Calcedonia, Concilio convocado igualmente por un emperador, Marciano, pero presidido por un obispo, León, llamado «el Grande». Pera afianzar el «dogma» de Nicea, se definió aquí que Jesucristo es una persona divina, con dos naturalezas, humana y divina, sin confusión, pero también sin separación entre ambas. 8. Pero esta definición plantea problemas insolubles, no sólo a quienes no comparten la visión metafísica subyacente a ella, sino en el interior de esa misma filosofía. Pues si es posible describir de alguna manera la naturaleza humana, es imposible definir lo que sea una «naturaleza» o una «persona divina». Lo que se afirma de Jesús es, pues, una incógnita, por lo que la afirmación carece de sentido. Tampoco parece posible decir que una persona – en este caso, divina – pueda ser distinta de su naturaleza humana, con la cual se hallaría, sin embargo, unida... Es una afirmación contradictoria. Por otra parte, los atributos supuestamente divinos de eternidad, omniciencia y omnipotencia son de todas maneras incompatibles con la naturaleza humana. 9. En vista de estos y otros sin sentidos lógicos, los cuales chocan, además, con la visión del ser humano y del mundo contemporánea, se propone volver al Jesús del que dieron testimonio quienes vivieron con él y nos contaron la experiencia transformadora para sus propias vidas de alguien que en todo su actuar, en su enseñanza y en su muerte, hizo visible lo que puede ser Dios para el ser humano. En este sentido metafórico se puede decir que él es una encarnación de Dios, como amor dedicado y vuelto hacia Dios, olvidado de sí mismo y consecuente hasta la muerte en una vida entregada a establecer vínculos de amor entre los seres humanos – lo que él llamó el reinado de Dios. Jesús vivió así su vida humana como respuesta creyente a Dios. Por eso dejó que Dios actuara por él. Todo el actuar de este hombre, «que pasó haciendo el bien» y luchando contra todo lo que se opone a lo humano, es reflejo de la voluntad de Dios para con su criatura. Por ello, Jesús ha hecho que Dios sea real para nosotros, como encarnándolo en su vida entera. Su vida se convierte en un desafío a vivir como él, en su seguimiento. 6 10. Para quienes creemos en Jesús, él ha sido y es la mayor manifestación de Dios en la historia. Puede que no sea la única. El está en la historia de nuestra cultura como símbolo de un futuro de humanidad, o de lo que puede llegar a ser el ser humano, como persona y sociedad, de acuerdo al amor y al designio de Dios. Conclusión: de vuelta al diálogo interreligioso Desde el punto de vista recién expuesto, pareciera que esta manera de ver el cristianismo flexibiliza ciertas rigideces dogmáticas y posibilita que el cristiano adopte una actitud abierta frente a cualquier manifestación divina en otros tiempos y culturas. Es cierto que el cristianismo queda relativizado, en cuanto que se interpretan sus afirmaciones doctrinales en función del ámbito histórico y cultural al que ellas necesariamente se refieren y del que depende. Es cierto también que se le liman sus aristas de verdad absoluta. Sin embargo, para quienes hemos encontrado en la fe en Jesús una manera de unirnos con Dios y con el prójimo, las aristas de absoluto son innecesarias y los condicionamientos históricos son precisamente los que definen una cultura que es la nuestra. Que Dios se haya manifestado también, aunque no exclusivamente, en esta cultura nuestra, es para nosotros fuente de energía y de compromiso. Desde esta fuente salimos al encuentro de cualquier otra manifestación de Dios, asombrándonos, tal vez como Jesús (Lc 7,9), de ver la variedad de lo divino manifestándose en todo lo humano. [1] Entre ellos se puede señalar al teólogo protestante alemán Paul Tillich (volumen II de su Teología Sistemática); al teólogo y psicoanalista católico Eugen Drewermann (p. ej. en Tiefenpsychologie und Exegese, I y II, DTV, München, 1993); al filósofo de confesión reformada Paul Ricoeur en su extensa obra hermenéutica; al filósofo, ensayista y profesor laico Luc Ferry, (L’homme-Dieu ou le sens de la vie, Grasset 1996). Los análisis del teólogo católico Joseph Moingt, en El hombre que venía de Dios (Desclée De Brouwer, 1995) van en esta misma dirección, aunque no llegan a sacar las últimas consecuencias en cuanto a llamar «metáfora» a la encarnación. El aporte más decisivo en la redacción del presente ensayo lo han hecho unas obras que dos amigos han puesto recientemente entre mis manos: una es del jesuita holandés Roger Lenaers, El sueño del rey Nabucodonosor o el fin de una iglesia medieval [Der Traum des Königs Nebukadnezar oder das Ende einer mittelalterlichen Kirche], publicada hasta ahora sólo en holandés. El propio autor me ha enviado la traducción alemana hecha por él para preparar una edición en esta lengua; la otra es del teólogo presbiteriano inglés John Hick, La Metáfora del Dios encarnado – Cristología para un tiempo pluralista, (Agenda Latinoamericana-Abya Yala, Quito, Ecuador, 2004, colección «Tiempo axial», presentada por José María Vigil, traducida del inglés: The 7 Metaphor of God Incarnate, (London: SCM Press, and Louisville: Westminster John Knox, 1993). [2] Joseph Moingt explica así esta expresión: La ausencia del término «encarnación» (en las consideraciones hechas sobre los escritos del Nuevo Testamento hasta el prólogo de Juan) «no nos ha impedido reconocer a Jesús como propio y único Hijo de Dios, considerándolo, no como un Dios bajado del cielo, pues no es eso lo que cuentan los evangelios, sino como un hombre convertido en Hijo de Dios, porque Dios lo llamaba a coexisitir con él en relación de Hijo a Padre y, finalmente, como un hombre que venía de Dios, en el sentido de que Dios lo llamaba, desde toda la eternidad, por su Verbo, a tomar en él desde su nacimiento su identidad de Hijo». o.c..II, p. 306 (destacado nuestro). [3] l Los únicos lugares del NT en que «resucitó» (hjgevrqh) se dice de Jesús son Mt 28,6 y 7; Mc 16, 6; Lc 24,6.34; Jn 2, 22; Rom 4, 25; Rom 6,4. El vocablo griego significa «se levantó», y se utiliza también en los evangelios para indicar el efecto de la curación de algunos enfermos. [4] Hech 17,18.32. La palabra griega «anástasis» (ajnavstasi") no significa primeramente resurrección, sino simplemente «levantarse» (como verbo ver Lc 1, 39; 4, 39). En el sentido de «resurrección» aparece pocas veces en el NT. En los evangelios (Lc 20,33; Jn 11,24-25) viene más bien como doctrina discutida o aceptada que como acto de fe o de adhesión personal. También en el cap. 15 de la I Corintios está en un contexto polémico, aunque vinculada con la confesión de fe. [5] l Roger. Lenaers, o.c., dedica el capítulo 11 de su obra a explicar la diferencia entre «creer que» y «creer en».