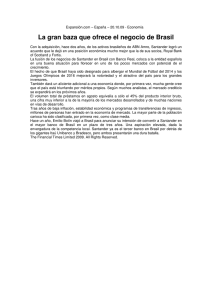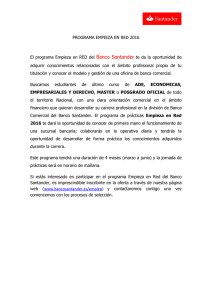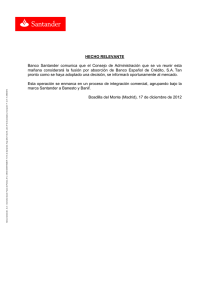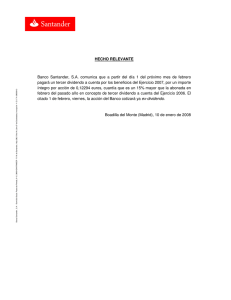regreso a bestiápolis
Anuncio

REGRESO A BESTIÁPOLIS FERNANDO CALDERÓN MEMORIAS CON ARTE ~ EDICIONES VALNERA REGRESO A BESTIÁPOLIS 1ª edición: junio 2003 © Del texto: Herederos de Fernando Calderón © De las imágenes: Juan Carlos Pascual © De la introducción: José Ramón Sánchez © Ediciones Valnera S.L. 2003 Villanueva de Villaescusa. 39690 Cantabria www.ediciones-valnera.com Diseño de la colección: José Ramón Sánchez ISBN: Depósito Legal: Impresión: PROCOGRAF Fotomecánica: Artes Gráficas Digital Encuadernación: Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multa, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica,o su transformación, interpretación o ejecución artística REGRESO A BESTIÁPOLIS (FRAGMENTOS DE LA MEMORIA) FERNANDO CALDERÓN Transcripción literaria: Jesús Vega Mediavilla Carta en un sobre sin dirección: José Ramón Sánchez Fotografías y reproducciones fotográficas: Juan Carlos Pascual EDICIONES VALNERA AGRADECIMIENTOS Ediciones Valnera quiere expresar su agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: Antonio Gutiérrez, por los sábados de ajetreo en su restaurante-museo de “La Casona”; Juan Manuel Bats, por ponernos tras la pista de la familia Vidal de la Peña; José y Fernando Vidal de la Peña, por permitirnos que “tomáramos” sus domicilios; Leopoldo Rodríguez Alcalde, por su retrato y una conversación impagable; Amelia Quintanal y Juan Gutiérrez Martínez-Conde, por varias fotografías antiguas; Pabellón de los Duques de Alba, Hotel Bahía, Hotel Chiqui, Iglesia Parroquial de Argoños y Ayuntamiento de Santander, por todas sus facilidades, y, muy especialmente a la familia Calderón, por tantos meses de amabilidad continuada. El panteón familiar de Borleña CARTA EN UN SOBRE SIN DIRECCIÓN Querido Fernando: Te debía esta carta desde hace tiempo. Después del último mes, dedicado por entero a la maquetación de tus memorias, es hora de aparcar textos, fotos familiares y reproducciones de tu obra para contarte a vuelapluma en qué ha terminado toda esta aventura de Valnera para editar unas “Memorias con arte” que tú vas a inaugurar. Esta carta que te debía me resulta un tanto fría y distante. Quisiera ser en estos momentos un personaje de esos que transitan por las películas de John Ford, que visitan el cementerio donde reposan sus seres queridos y hablan con ellos a la luz de las estrellas del desierto de Arizona. Quisiera subir hasta Borleña con una flor silvestre en la mano, visitar el panteón familiar y sentarme en la hierba para charlar contigo sin prisas, como colegas. Pero lo que en el cine resulta emotivo, en la vida real es pura fantasía. Y estas líneas sólo son una forma de conectar con el vacío, un intento de llenar la nada, un impulso irracional que nos consuela mientras lo elaboramos. ¿Tiene sentido que te cuente lo que quizá ya no te interesa? Sí lo tuvo aquella maqueta del libro que te llevó Jesús a Villa Asunción y que alegró una de tus últimas miradas durante un instante fugaz. Hemos llegado tarde, Fernando. Te nos fuiste dos meses antes de que estos libros se convirtieran en realidad. Porque durante seis meses nos confiaste cosas de tu vida viajera, seleccionando, al tiempo, la parte de tu obra que querías mostrar. Al comienzo pensamos en un libro de arte convencional: grande, aparatoso, espectacular. Como lo son casi todos los libros de arte. En la primera maqueta fuimos fieles a esa idea inicial. Pero apareció la monografía de Lucía Solana y creímos que un libro de apariencia similar, aunque sólo fuera en la forma, no tenía sentido. 7 La segunda maqueta, la que pudiste ver en tus últimos días, ya era otra cosa. Más discreta, más cercana, más novedosa. Me duele que no llegases a ver la definitiva, ésta que ahora podrán saborear todos tus amigos. Hemos decidido, tras semanas muy confusas, que las “Memorias con arte” sean libros pequeños, entrañables, como hechos para descubrir los detalles más íntimos de una vida. Como los libros de horas o los diarios que uno guarda donde nadie pueda descubrirlos. Pequeños libros de arte que dan la espalda a las reproducciones ampulosas, a la parafernalia de la totalidad, a la apariencia ostentosa de lo que brilla con estrépito. Hemos querido penetrar en los detalles y posar nuestra mirada en lo pequeño: una mano, una mirada penetrante, un brazo vendado, una sonrisa sutil, la llama de un candil, una flor, una pipa, un velero cercano. Lo mismo en el relato de tu vida: los grandes proyectos, de pasada; las pequeñas anécdotas, con todo tipo de detalles. También hemos querido que las “Memorias con arte” retraten al artista con sus luces y sus sombras. Memorias donde cada cual cuente sus cumbres y sus abismos. Para lo bueno y para lo malo, el artista entendido como alguien que convive con el resto de los mortales. Me alegra que Regreso a Bestiápolis sea también la confirmación de que todos los artistas nos sentimos “especiales”. No me preocupa que aparezcan, como lepras del espíritu, la soberbia y el menosprecio, la frivolidad y el desapego. Porque en la vida real somos también así de miserables. Si la colección tiene éxito y continúa creciendo con otros títulos, todos deberíamos aparecer como realmente somos, capaces de lo mejor y de lo peor. Con los derroches de algunas obras grandes y con las carencias de las menos afortunadas. 8 Y si algo me parece interesante y verdadero en tu relato es esa libre decisión de vivir con ligereza. Hay en el libro un momento luminoso donde tú hablas de la pintura y el dibujo. Dices que la esencia del arte es el dibujo, y creo que te engañas, Fernando. Desde muy niño te jodieron la vida. Oír desde chiquito que eres un genio y sentir a tu familia como los Reyes Magos que adoran al niño Jesús, fue el patrimonio más pobre que te pudieron dejar. Tanto halago y tanta admiración pueden hacer de un genio precoz un conformista. Y sin quererlo, de eso estoy seguro, los tuyos te estaban diciendo que casi todo estaba hecho, que podías andar por la vida apoyado en la belleza y el talento, y morir de éxito una y mil veces. Y te dedicaste a pasear por el arte sin prisas y sin agobios. El arte fue para ti una tierra a cuya entraña no quisiste descender. Preferiste quedarte en la piel, sin penetrar hasta la semilla. Preferiste caminar con zapatos cómodos, cuando un artista debe descalzarse y bajar a lo más profundo de sí mismo. Y, descalzo, quemarse en las brasas de lo imposible o refrescarse en las aguas de algún logro perseguido. El ángel que posó su ala en tus manos, se marchó presuroso. Debió dar la vuelta y tocarte también cabeza y corazón. Pero las cosas son como son, y naciste con el don del dibujo casi desarrollado. Los demás aprendemos con esfuerzo. Tú lo sabías casi todo. Estabas feliz con tus “retratos al cuarto de hora” y se te venía el mundo encima ante la idea de un cuadro que pudiese atormentarte durante una semana inacabable. Pero elegiste libremente, y todos los que te admiramos debemos respetar tu decisión. Pese a todo, querido artista, ¡cuántas veces tocaste la gloria creativa! Ya quiero terminar, Fernando, porque esta carta se me antoja, de pronto, una reprimenda dolorosa e inútil. 9 Tú ya descansas en Borleña, pero nosotros tenemos que publicar otras memorias. Las tuyas son las primeras. Pensamos en ti y en tu arte para abrir una puerta que no sabemos dónde nos conducirá. Nos hubiese gustado llevarte estos libros a Villa Asunción, recién encuadernados, con el olor a tinta reciente que los perfuma cuando salen de la imprenta. Pero no ha sido posible. Se nos anticipó tu cruel enfermedad. Doblo la carta y la introduzco en un sobre. No escribo la dirección porque no sé adónde enviártela. Pensar que tú nos escuchas y que apruebas nuestra edición es un sueño del corazón que la razón me niega. Pero tú, tan soñador, tan creyente en otros mundos, en otras realidades, entenderás, desde algún lugar incierto, este afán nuestro de integrar en la misma locura la vida y los sueños. José Ramón Sánchez, mayo de 2003. 10 PALABRAS PREVIAS, A MODO DE ADVERTENCIA odo libro de memorias es a su vez libro de olvidos, y en muchas oca- T siones libro que muestra la realidad de manera desenfocada, como no puede ser de otro modo cuando se trata de contar las vivencias personales, necesariamente subjetivas. Próximo a cumplir 74 años —aunque me gusta decir que el azar me ha castigado con un año extra, puesto que nací el 30 de diciembre de 1928, y por dos días de vida se me atribuye todo un año— el desenfoque es inevitable: una cámara fotográfica enfoca muy bien en las distancias cortas, pero, a partir de ciertos metros, el objetivo ya no sirve para nada, los fondos se funden en un todo borroso. Esa visión borrosa, solo salvada por ciertas imágenes nítidas, es la que yo poseo de mi vida. Y a esa nebulosa contribuye tanto la edad como el trabajo inexorable de las sesiones de quimioterapia que estoy recibiendo para ayudarme en la lucha contra el inquilino que llevo dentro desde hace unos años. Intentaré contar los recuerdos cronológicamente —como piden todos los manuales al uso en la técnica autobiográfica—, pero, conociéndome como me conozco, tendiendo como tiendo a la dispersión, es muy probable que los saltos en el tiempo resulten constantes e inevitables. Procuraré, de todos modos, organizar lo mejor que sepa y pueda mi natural tendencia al caos y a la desorganización. El subtítulo del libro —Fragmentos de la memoria— advierte y, por tanto, previene sobre este hecho, al menos sobre la fragmentación. El título, Regreso a Bestiápolis, quizá necesite alguna aclaración. Mi hermano Ramón escribió hace años un bello cuento que tituló “Las hadas del cedro y el aguacate”. En él da cuenta del ambiente que rodeó nuestra infancia en el jardín de “Villa Asunción”, el chalet que construyó mi abuelo José Calderón y que bautizó con el nombre de mi abuela. 11 Mi abuelo era de pura cepa cántabra, y mi abuela había nacido en Puebla de los Ángeles, Méjico. Aquí, en Santander, en el jardín de “Villa Asunción”, mis abuelos plantaron dos árboles, un cedro y un aguacate, uno de cada orilla del Atlántico, bajo cuya sombra crecimos toda la prole de nietos. En ese jardín transcurrieron nuestros juegos infantiles y se desarrollaron gran parte de nuestras tendencias artísticas posteriores. Y ese jardín fue el epicentro de “Bestiápolis”, como relata Ramón en su cuento: “…entonces los hombrecitos de este cuento de hadas construyeron un pueblo que se llamó “Bestiápolis”, que fue donde ellos demostraron sus primeras inquietudes artísticas y vivenciales… Y de esta manera, todos, de una forma o de otra, empezaron a crear un mundo de hadas, introvertido y muy alejado de la calle, de la realidad brutal de cada día…” Por eso he considerado que estas memorias son una manera de regresar a Bestiápolis. En realidad, en esta isla de “Villa Asunción” han transcurrido gran parte de los mejores años de mi vida. “Villa Asunción” me defendió, en su momento, tanto del ambiente timorato de la ciudad como de los horrores de la guerra. Y en lo personal siempre me ha servido de anclaje, de raíz, de puerto sereno. He viajado mucho, he vivido en muchos países, he conocido muchas culturas, pero, espiritualmente, el centralismo de este entorno me ha hecho permanecer, si no inmóvil, sí semimóvil. Este regreso a Bestiápolis, en la plena madurez de la vida, serena mi espíritu; y con esa serenidad, propia de un capitán que ha surcado muchos mares y fondea su barco en puerto abrigado de tempestades, me dispongo a luchar contra las nebulosas de mi memoria. 12 Revisando fotografías de este libro con Juan Carlos Pascual Plano de Bestiápolis y “Villa Asunción, el pino y el aguacate” EN EL PRINCIPIO FUE… UN PURO ierras de Puebla, Méjico. Tiempos revolucionarios. Bien avanzado el siglo T XIX. Un grupo de personas de aspecto fatigado, bajo un sol de justicia, las manos atadas a la espalda, los ojos cubiertos con un pañuelo pia- doso, esperan la orden de fusilamiento ante un paredón. —¡Atención, pelotón! ¡Apunten! —¡Señor! ¡Señor! Un momento, un momento, por favor. Un joven de los que forman el improvisado piquete de ejecución sale corriendo del grupo y se dirige al personaje que lleva el mando, un hombre de tez morena, gruesas manos de bracero y edad madura. Cuando está a su lado, le susurra algo al oído, señalando con mano firme a uno de los prisioneros. El cabecilla mira a quien indica el joven, hace un gesto de impaciencia, y, con voz espesa le dice a su interlocutor: —¿Estás seguro? —Sí, señor. Es él. —¿Completamente seguro? —No tengo ninguna duda, señor. —Bien, entonces, libéralo. El joven marcha raudo hacia el prisionero, le desata las manos y, quitándole el pañuelo de los ojos, le descubre el rostro. Más satisfecho, al comprobar que en verdad no se ha equivocado, le dice: —Don Manuel, ¿se acuerda usted de mí? El detenido parpadea varias veces para habituar sus ojos a la luz, y, mirándole atentamente, contesta: 15 —No, muchacho. Perdona, pero no te recuerdo. —Don Manuel, usted me regaló un cigarro puro, hace varios años, cuando yo trabajaba en su hacienda. Don Manuel Gómez de Rueda, mi bisabuelo, se abraza al joven. Ahora lo ha recordado todo. Pocos años antes, uno de sus capataces había tenido un enfrentamiento con el joven. A don Manuel le pareció que su capataz, si no injusto, había sido demasiado brusco. Llamó al chico, le puso ambas manos en los hombros, y durante un buen rato estuvo hablándole con cariño de padre. Después, cuando se despidió de él, le regaló uno de sus cigarros puros. Ahí estuvo su salvación y nuestro futuro. Manuel Gómez de Rueda pudo seguir viviendo y formar una familia. Una de sus hijas, Asunción Gómez de Rueda, se casó, pasado el tiempo, con José Calderón García. De ese matrimonio nació mi padre, Fernando Calderón Gómez de Rueda. Del matrimonio de Fernando y de Teresa, nací yo. Y, en el origen, el puro salvador. Posavasos publicitario del negocio familiar 16 José, Asunción y sus hijos: Manuel, José, Asunción, Fernando y Ramón Fernando y María Teresa el día de su boda Fernando Calderón, retrato de Pancho Cossío María Teresa López de Arróyabe, retrato de Flavio San Román. La primera foto de Fernando. “VILLA ASUNCIÓN”, LOS PRIMEROS AÑOS ací el 30 de diciembre de 1928 en el chalet que tenía mi padre en el N Paseo de la Concepción, en Santander, el chalet “Fernando”, hoy desaparecido; pero a los dos meses me trajeron a “Villa Asunción”. No nací en “Villa Asunción” por una casualidad, ya que estaban remo- zándola con vistas a dar acogida en ella a todo el “clan” familiar. Mi abuelo, José Calderón, mandó construir esta vivienda a finales del siglo XIX. Los negocios múltiples que mantenía como importador, banquero —dio consejos y enseñanzas a la familia Botín en la cosa de la banca—, armador… etc., le permitieron levantar esta mansión en la que quiso alojar a toda su descendencia. Es curioso que este espíritu emprendedor del abuelo se desdibujara en la siguiente generación. Solo mi tío Manolo, el mayor de sus hijos, parecía capacitado para llevar adelante las finanzas familiares, pero un accidente de coche le imposibilitó para ello. A mi abuelo no lo conocí, puesto que murió antes de mi nacimiento. De mi abuela Asunción no tengo más recuerdo personal que el que me transmitió mi padre: al parecer, me tuvo en sus brazos en un par de ocasiones, poco antes de morir. Mi padre resultó ser un magnífico inepto para esto de las finanzas, claro anticipo de lo que íbamos a ser posteriormente sus hijos. Inclinó su vocación hacia todo lo que significara actividad artística, a todo lo que no tenía rentabilidad económica. En un momento de su vida se hizo cargo del consulado de Colombia en Santander, sustituyendo a su hermano menor, Ramón, que acababa de morir. Creo que lo hizo, ante todo, por salvar su memoria. Pues bien, este empleo de cónsul le costaba dinero a fin de mes, pero desde él ayudó a estrechar lazos con la nación hermana, y su intermediación auxilió a muchas personas. Era un trabajo ajeno a lo que yo llamo “los parámetros de la cartera”. Pero, en estas cosas sentimentales, el único beneficio es el 21 beneficio espiritual, que suele resultar inmenso. Sus hijos, en esto como en tantas otras cosas, hemos seguido su ejemplo, que no me atrevo a juzgar de malo. Los cuatro pisos de “Villa Asunción” estaban ubicados entre dos espacios mágicos, el ático y el sótano. En el ático, mi actual estudio y vivienda, estaba situada la capilla, en cuyo armonio realizó sus primeros pinitos musicales mi hermano Juan Carlos. Aquí hicimos la Primera Comunión todos los hermanos. En los bajos, había un local inmenso, actual estudio de mi sobrino José Cobo Calderón, que llamábamos “Anamá” —nunca supe el origen de este nombre—, donde había un teatro con bambalinas decoradas por mi abuela Asunción, que, además de buena pintora, tenía, según me dijeron, una voz magnífica. Allí proyectábamos, con un aparato muy rudimentario, alguna que otra película muda. Entre estos dos lugares, en las viviendas de los cuatro pisos, vivía toda la familia. Casi siempre estuvo bien avenida, aunque, en las ocasiones en que pudo haber alguna diferencia, los niños permanecimos ajena a ella huyendo al espacio liberador del jardín. Mi padre lo había poblado de duendes, que nos sorprendían en multitud de ocasiones con su mundo de minúsculas huellas y con restos de hogueras diminutas que él preparaba pacientemente por la noche, cuando nadie le veía; como antes lo había llenado de magia la abuela Asunción, diseminando por el suelo trocitos multicolores de los envoltorios de los bombones, que las hormigas arrastraban formando coloridas caravanas, o capturando gorriones con liga para ponerles cartulinas recortadas que remedaban una cresta. En el jardín también nos esperaban los triángulos de rodamientos de acero; las cabañas aéreas, encaramadas en lo alto de los árboles; los animales —conejos, galli- 22 nas, una oveja… (en un tiempo que no conocí hubo una jaula enorme que tenía dentro un tigre que alguien había regalado a mi abuelo)—; los árboles frutales… Como es lógico, nuestra fruta nunca supo tan bien como la de nuestros vecinos, los Quintana, que vivían en el cercano chalet Sotileza. Recuerdo sus peras de vino con fruición. Ni como la de las higueras fantásticas de la finca de los Liaño, también cercana, donde íbamos a darnos “estibas” de higos. Para esas ocasiones yo inventé una especie de teletransportador de higos (siempre me ha encantado la mecánica), consistente en un cordel que iba desde la higuera hasta nuestro jardín de “Villa Asunción”. Al cordel le colocábamos una caja, que se movía mediante un carrete, y que yo llenaba, encaramado en el árbol por ser el más ágil, y mis primos recogían desde los terrenos seguros de nuestro jardín. He hablado de los animales que había allí. Todos me gustaban, y de todos hacía dibujos. Pero las que más me fascinaban, y me siguen fascinando, eran las gallinas, a las que siempre he considerado descendientes directas de los dinosaurios. Por la mañana, según me levantaba, bajaba al gallinero a contemplarlas, a observar sus patochadas y sus inteligencias, que también las tienen. Y al gallo, con sus actuaciones interesantes y sus gestos altivos. Era un mundo que me embelesaba. Desde entonces los he pintado en multitud de ocasiones; todavía la semana pasada he hecho un cuadro grande con este motivo, y se lo he regalado a mi sobrino Pedro Calderón. Las crestas y las papadas son deslumbrantes, de gran esplendor, de un rojo vivo, casi granate, sobre todo con el frío, que las hace de una singularidad especial. Mientras escribo esto, puedo contemplar en la pared de mi estudio la fotografía de una gallina de Guinea, con su espectacular gorro frigio, evocador del símbolo republicano. 23 Quizá no venga a cuento decirlo ahora —aunque ya he advertido del desorden de estas memorias—, pero me apetece incluir este comentario: fuera de España, yo sería republicano, por añoranza de lo romano, de la “res publica”. Aunque, bien pensado, siempre he dicho que nuestro rey, ya desde príncipe, ha demostrado en múltiples ocasiones su índole republicana. Es un republicano perfecto, disfrazado de rey. Y que conste que lo he seguido desde hace muchos años y que siento gran simpatía por él; no en vano mi hermano Juan Carlos lleva su nombre y fue apadrinado por don Juan. Precisamente la Segunda República se instauró en España en 1931. Tenía yo, por aquel entonces, tres años y, como es lógico, no guardo recuerdo alguno del acontecimiento. Nosotros —mi familia— no éramos republicanos. Cuando estalló la guerra civil, años más tarde, en 1936, eso se sabía sobradamente. Los Calderón, una familia numerosa 24 Con su ama de cría Los gallos y las gallinas, una fascinación desde la infancia LA GUERRA CIVIL n ocasiones pienso que si nadie nos hizo daño fue por auténtica E buena suerte: en el entorno de “Villa Asunción” estaban la CNT, un cuartel de milicianos y una especie de comisaría en donde se decidía a quien iban a dar el “paseo” en los siguientes días. También estaba, y está, la iglesia de los Carmelitas, objetivo reiterado de la aviación nacional, que conocía muy bien el hecho de que donde había una iglesia, había un polvorín. Las cocheras de “Villa Asunción” hicieron las veces de refugio para la familia y para todo el que quisiera guarecerse en ellas cuando sonaban las sirenas. En uno de mis recuerdos más vívidos, me veo corriendo hacia el refugio con todos mis primos, al cuello un collar, especie de escapulario que, en vez de llevar colgando la imagen de algún santo, llevaba un corcho. La explicación es sencilla: debíamos morder el tapón para mantener la boca abierta y evitar que se nos dañaran los tímpanos si las explosiones se producían cerca de nosotros. Pero, además de estas prevenciones, se necesitaba mucha ventura para sobrevivir en el ambiente de aquella tremenda y estúpida guerra fratricida. Mi padre y mi tío Ramón la tuvieron de verdad. He dejado dicho que cerca de nosotros había una especie de comisaría que tenía fama de ser, en realidad, una oficina de “reclutamiento forzoso” para los paseos nocturnos. El comisario era amigo de Antonio Lavín, un vecino nuestro de ideología republicana, pero también buen amigo de la familia. El bueno de Antonio Lavín se acercó cierta mañana a charlar con su amigo el comisario, que en aquel momento estaba ocupado con una visita. Alguien del cuerpo de guardia le dijo que, por tal causa, debía esperar un momento. Aquella espera resultó providencial para los intereses de mi padre y de mi tío Ramón: mientras 27 aguardaba, Antonio Lavín decidió pasear por la comisaría y, deambulando por ella de acá para allá, encontró un bloc encima de la mesa de una salita. Como quiera que tenía buenas amistades en aquel lugar, comenzó a ojearlo de una forma tan descarada como distendida. Su gesto despreocupado debió de cambiar súbitamente cuando descubrió los nombres de mi padre y de mi tío en una lista de espera para el “paseíllo”. Antonio arrancó, con disimulo y mucho cuidado para no dejar jirones visibles, la página del bloc, la apretó con todas sus fuerzas para hacer con ella una bola de pequeño tamaño, y se la tragó, evitando con esa acción la muerte de sus amigos. Afortunadamente, en esta ocasión, por encima de las ideas políticas prevaleció la amistad. Desconozco los términos de la conversación posterior del comisario y Antonio, que, entre los nervios y la digestión, no debió de estar muy lúcido. Mi propio padre, años después, en la posguerra, sacó a mucha gente de las cárceles de Franco. Gente que, como él decía, no pintaba nada en ellas. Eran otros gestos de amistad. Sin duda, el hecho de saberse en el punto de mira de posibles acciones de esta índole tuvo que dejar a la familia sumida en una gran zozobra. Y a aumentarla contribuyó una circunstancia que, vista desde la lejanía, resulta jocosa. Cada mañana, durante los días que los avatares de la guerra permitían la elaboración y el reparto del pan, la torta o la barra que llegaban a nuestra casa traían impreso el pie desnudo del panadero izquierdista. Un pie desnudo que parecía decirnos: “tragaos esto”. Fue éste un detalle tan inofensivo como de mal gusto. Suelo decir, desde entonces, que la guerra sí dejó en mí alguna huella, como mínimo, la diaria del panadero. Aunque, a decir verdad, sí que dejó traumas en lo más recóndito de mi personalidad, como pude descubrir en los primeros años de la mal llamada paz, en Burgos. 28 Mi padre nos había llevado a la capital castellana, supongo que para librarnos de las penurias a las que estábamos sometidos en Santander, y un domingo, en la Misa Mayor de la Catedral, acompañado por mi madre, comencé a gritar con todas mis fuerzas cuando descubrí que un monaguillo se acercaba a una soga para voltear las campanas. Asocié el acto de voltear las campanas con el aviso de las sirenas en los bombardeos, y no pude reprimir varias exclamaciones —¡No, no; que no tiren, que no tiren!— que dejaron perplejos a los asistentes. La guerra me impregnó, además, de un amor especial por la pirotecnia y por las armas. Entiéndase que este amor no tenía afán destructivo y sí una admiración por los artilugios como elementos mecánicos. Mis años mozos de Madrid están repletos de visitas al Museo del Prado y al Museo de Armas, en el que pasaba horas y horas contemplándolas. Niño aún, en el jardín de los juegos, hice bombas de mano con piedrecillas y pedazos de vidrio que envolvía en bolas de barro. Cuando se secaban, las lanzaba contra el suelo y las paredes, y su contenido se expandía ruidoso y multicolor. Después, hice muchos diseños de armas —pistola y fusil sin tornillos preparados para intercambiar los cañones y obtener distintos calibres— por los que se llegó a interesar la Fábrica Nacional de Bélgica. Pero quiero resaltar que, aunque estuve en la cárcel en dos ocasiones —como espero contar a su debido tiempo—, nunca quise hacer daño a nadie con esta afición “mecánica”. La guerra pasó, y dejó a vencedores y vencidos sumidos en los tiempos oscuros, pobres y ramplones de la posguerra. En unos tiempos que duraron mucho más de lo deseado, con la absurda división de “las dos Españas” que, hasta la llegada de la democracia, quebrantó la idea de un pueblo único y aglutinado, y que ahora parece volver a dividirse por ciertos afanes “diferenciadores”. Tuve un gato y un 29 ratón, allá por los años sesenta, que con su convivencia diaria, muy por encima de las profundas diferencias genéticas que los separaban, escribieron una página hermosísima de amistad y entendimiento, auténtico ejemplo para nuestra “superior” especie humana. 30 La guerra trajo hambre y miseria Armas diseñadas con objetos dispares LA ESCUELA n aquel ambiente era difícil pensar en cuestiones sublimes. Quizá por E eso nuestros padres nos aislaron un poco más en la libertad suprema de “Villa Asunción”, rodeándonos de libros bellos, en textos e ilustraciones, de sesiones de guiñol, de ambiente de cariño y protección envolvente. Y nosotros, los niños, inventamos una ciudad en la que vivían nuestros muñecos de peluche, encabezados por “Bistol”, un mono que fue mi primer regalo de Reyes y, desde entonces, me ha acompañado por todo el mundo. El paso del tiempo ha marcado su cuerpo de lana con múltiples huellas de desgaste, que en ningún caso son superiores a las que ha dejado en mí. Esta educación liberal, si se me permite la expresión, de libre albedrío controlado, chocaba frontalmente con la educación rígida y reglada de la escuela. Frente a este ambiente, la escuela era la viva imagen de la imposición, de la reglamentación. Lógicamente, chocó de lleno con mi carácter: he pasado por todos los colegios de Santander, me han expulsado de todos, y, a trancas y barrancas, llegué al 4º curso de Bachillerato. ¡Cuánto me han ayudado mis aportaciones artísticas al final de cada curso para ser mejor considerado, e incluso ejercer labores de vigilante en los Escolapios, por mandato del padre Miguel! Con todo, en ese 4º curso me quedé varado. Mi primer contacto con la escuela fue más llevadero, pues la maestra, doña Ula, venía a nuestra casa para enseñarnos a conocer las primeras letras y a trazar los palotes. ¡Qué encanto, doña Ula! Era sorda. Sorda de verdad. Mi hermano Ramón y yo comprendimos pronto, desde nuestra ingenua maldad infantil, que aquella sordera podía aportarnos muchos beneficios. Cuando doña Ula marcaba el ritmo de nuestra lectura con su puntero metálico, Ramón y yo tarareábamos cualquier cosa que se nos ocurriera, llevando, eso sí, escrupulosamente el ritmo musical. Había que ver la cara 33 de satisfacción de doña Ula ante aquellos discípulos que vencían como nadie todas las dificultades de la lectura, por difícil que ésta fuera. Pero doña Ula no nos duró mucho. Apenas los años de las primeras letras. Después llegó el viacrucis de los colegios serios. Pasé, como he dicho, por la mayor parte de ellos, aunque mi actitud puede resumirse en mi estancia en el de los Padres Agustinos y en el de los hermanos de La Salle. Si rememoro el primero, aún me resuena el interior del oído tras la bofetada que me dio el director en cierta ocasión. He de decir, que, aunque los frailes soltaban con alegría el cinturón que les ceñía el hábito, para repartir “leña” y orden, a mí me respetaron bastante. Quizá porque mi conducta, aparte del desdén hacia el estudio, no era especialmente conflictiva. El día que rememoro estaba castigado sin salir del cuarto de estudio, por pésimo estudiante. Me encontraba allí con otro compañero que me acompañaba en la desdicha del encierro, mientras afuera el día se ofrecía radiante. No lo resistí. Con la desfachatez de los pocos años, abrí la ventana, salté la tapia inmensa que circuía el colegio y me marché de allí. Fue al día siguiente cuando el director, después de un discurso en el que vi, tras su verbo amenazador, todos los castigos imaginables, me dio en el oído el bofetón del silbido. Sin embargo, ni la teoría del discurso ni la práctica del bofetón consiguieron encauzar mi pereza ante los estudios. En el segundo colegio, en el de La Salle, me las ingenié en más de una ocasión para subir por la fachada del Este, y, por la cornisa, descolgarme hasta mi aula en las horas en que no había nadie. Una vez allí, modificaba las notas a mi antojo. Los hermanos de la “orden del babero” aún deben de estar intentando explicarse el milagro de tales cambios. 34 Yo intentaba estudiar los libros soporíferos de aquel entonces, máxima expresión del gris de la época, y no podía. Los odiaba desde el “Nihil obstat” —¡la censura, siempre la censura!— hasta el final. En seguida comenzaba a hacer dibujos y composiciones en los márgenes. Los adornaba con toda clase de ocurrencias, que cualquier psicólogo atribuirá a un escapismo, a un salirme por la tangente, por los márgenes. Entonces adquirí una costumbre que todavía mantengo, aunque ahora solo la practico cuando el libro me gusta. En esos casos, hago dibujos y anotaciones en los márgenes y a pie de página, en un intento de acompañar a su autor. Los buenos amigos disculpan estos actos vandálicos para con los libros, diciéndome que para eso están los márgenes, y que, al fin y al cabo, con ese tipo de anotaciones comenzó el castellano sus balbuceos. Ante esta actitud de rebeldía, mis padres callaban. Mi padre sentía por mí una admiración silenciosa. Mi madre, auténtica adoración. Lo he presentido siempre; toda la vida he sido el favorito de mi casa y de todo el edificio. No sé bien por qué, aunque supongo que en la vida a cada cual le toca una papeleta, y la mía fue la favorable. Era el único que salía indemne de todas las rencillas y de todos los líos familiares. Y bien sabe Dios que sin hacer ningún tipo de adulación, salvo, acaso, cuando siendo muy niño, e intuía que me iban a reñir por alguna travesura, que ponía pucheros y decía: “un misín, un misín”. La escuela era mi cárcel. Sus métodos rígidos estaban muy lejos de mis intereses. Nunca cambié frente a ella. Recuerdo que, ya joven, en la Academia de San Fernando, viví otro episodio de rebeldía ante la rigidez de las normas. Siempre llegaba tarde a la clase en la que tenía que copiar modelos del natural; por tanto, siempre ocupaba los peores lugares. 35 Una mañana, cargado con el instrumental de dibujo, anduve buscando sitio adecuado por toda el aula para situarme y comenzar el trabajo. Solo lo encontré a los pies mismos de la modelo, sin posibilidad de perspectiva. Extendí la cartulina en el suelo, me acerqué a la modelo y, agachándome, inicié la copia de su imagen. Repetí esta tarea varias veces, hasta que en una de las vueltas alguien tocó mi hombro. Era el profesor: —¿Cómo se las arregla usted para dibujar esto, sin ver a la modelo? —Mire usted —le contesté—, me acerco ella, me fijo, retengo su imagen en mi mente y luego la traslado a la mano y la trazo. —¡Eso es imposible! —me contestó airado. —Para mí, no lo es. —¡Eso que usted dice es un disparate! —rugió con más fuerza.. Aquello no me gustó. No le importaba si mi dibujo se parecía o no al original. Lo que le importaba era el protocolo, las formas más que el resultado. Le contesté con cierto descaro: —Pues yo no soy un camaleón que pueda poner un ojo en la modelo y otro en el papel. Desde aquí, no sé hacerlo de otra manera. Mi respuesta desató una carcajada general y las iras del profesor, que me expulsó de clase sin contemplaciones. 36 El viejo “Bistol” Fernando niño. Los tres hermanos LOS MAESTROS ARTÍSTICOS omo se desprende de todo lo anterior, lo que verdaderamente me gus- C taba era dibujar. Mi primer fogonazo artístico, o al menos el primero que quedó grabado a fuego en mi memoria, me lo produjo la visita a las cuevas de Altamira. Nos sirvió de guía Simón, el primer guarda de la cueva, y llegamos hasta la Gran Sala de los policromos gateando —por un acceso que nada tiene que ver con el actual— siguiendo la luz dudosa del carburo de nuestro guía. ¡Aquello era maravilloso, increíble! Solo pensar que una mano humana de tiempos remotos había realizado aquella obra, ponía los pelos de punta. Cuando volví a casa, tuve necesidad de dar rienda suelta a aquella impresión. En la cocina de nuestro hogar había una enorme mesa de mármol —al menos es enorme en mi memoria— en la que se elaboraban las comidas. Siguiendo las explicaciones que había escuchado absorto en Altamira, decidí coger un trozo de antracita —así consideré los restos de carbón del fogón— y dibujar con él bajo la mesa, sobre la superficie áspera del mármol no pulido, y en la postura encogida que la situación exigía. Allí quedó, durante muchos años, mi particular mural de ciervos y bisontes, la obra que me inspiró el deslumbramiento de Altamira. Después llegaron otros maestros. El increíble dibujante inglés Arthur Rackham, con su mundo mágico de hadas y su línea fina y precisa —algo de él hay en las Anjanas que realicé muchos años después para ilustrar al gran Manuel Llano—. Conocí la obra de Rackham de la mano de mi padre, gracias a los libros bellos que siempre buscaba para nosotros. Y quedé prendido de ella. Mi padre tenía colgados en las paredes de casa algunos cuadros de pintores que también fueron mis maestros. ¡Cuánto aprendí yo ahí, viendo su obra! Recuerdo dos Rianchos. Agustín Riancho me entusiasma. Murió en 1929, sin apenas conocer el 39 éxito, pero empeñado en pintar hasta el último día. Riancho me apasiona, no sé si por contraste o compensación. Él no era precisamente dibujante, era, sobre todo, pintor, un grandísimo pintor; y mi verdadera facultad es la de dibujante. Pero su obra, su magisterio, me ha dejado huella indeleble. Había también un Cossío, un retrato de mi padre que aún cuelga en la pared de mi estudio. Y un Solana, “L’écuyer”, que trataba un tema de circo, tan querido por el pintor. Por necesidades de la vida, mi padre tuvo que venderlo. ¡Qué disgusto se llevó! Como si hubiera perdido algún miembro de la familia. El cuadro creo que está actualmente en Buenos Aires. Solana y Riancho me han marcado. Los llevo en la sangre, mi sintonía con ellos es total. ¿Cómo no hablar, además, de Walt Disney y su mundo de dibujos parlantes? De Disney heredé el estilo caricaturesco, la expresión máxima de sus personajes, la exageración de los rasgos. Es imposible ser niño y no quedar alelado ante su hechizo. Pero el espaldarazo definitivo fue conocer la obra de un gigante, la obra de Miguel Ángel. Perico Ribalaygua, un amigo de mi padre, me regaló una carpeta con reproducciones de sus dibujos y puso ante mí la fuerza de un artista sobrehumano. Algunos críticos me han honrado denominándome el Miguel Ángel del siglo XX. Lo tomo como alabanza desmesurada al más humilde de sus seguidores. Altamira, Solana, Riancho, Rackham, Disney, Miguel Ángel… ahí están mis maestros. Y la mejor escuela fue el hogar familiar, lleno siempre de gentes interesantes, de personajes extraordinarios que se aposentaban en él mientras duraba su estancia en Santander. Y en los libros de aventuras y magias, y en la antigua machina de la ciudad, a la que llegaba jadeante, después de correrme las clases, para ver los pataches abarloa- 40 dos, oír crujir su maderamen, observar su construcción, su tosquedad, su gracia, su romanticismo, su imagen de tiempo pasado que parecía no querer abandonarnos. No es extraño que uno de los dibujos más antiguos que conservo —está fechado en 1937— represente un velero frente a una isla solitaria. Ahí están mis lecturas, mis pataches, mi mundo pictórico. En ocasiones me paro a reflexionar y creo que mi inadaptación a la norma, a toda norma, ha sido proverbial. He seguido un camino, mi camino. He sido mi propia moda. No he variado un ápice mi modo de actuar. He estado siempre a gusto conmigo mismo: sin presunciones ni orgullos de ninguna clase. Soy Capricornio, ser de evolución muy lenta, muy atornillado a las cosas. Todo lo que cuente en estas memorias ha tenido su punto de partida, y tendrá su punto de llegada, en el chalet de “Villa Asunción”, en sus ambientes, en la apacible tranquilidad de su jardín-isla, el epicentro de Bestiápolis. Donde mis hermanos y yo crecimos y nos educamos en una atmósfera hermosa: Mª Teresa, artista del bel canto —que nunca usó sus increíbles facultades de voz—, con una capacidad innata para crear maravillosos muñecos; Ramón, personaje polifacético e inabarcable, coleccionista de colecciones, con un don especial para los hallazgos insólitos; y Juan Carlos, rubio y muy pequeño, que, sin llegar al teclado, ya componía sinfonías a los pájaros y a los leones. Y, protegiéndonos, como ahora siento que me protegen mientras escribo estas líneas, nuestros padres, particulares ángeles de la guarda: Fernando Calderón Gómez de Rueda y Mª Teresa López de Arróyabe y Regules. 41 Solana, uno de sus maestros Cuadro de Riancho y libros de Arthur Rackham Hadas de Rackham y anjana de Calderón El primer óleo y uno de sus primeros dibujos Los maestros de Altamira. Mural de 1959 EL NACIMIENTO DE UN ARTISTA unca he renunciado del todo al niño que fui, pero el año 1941 trajo N varios sucesos que me hicieron tomar conciencia de que el mundo de la infancia pugnaba por abandonarme para siempre. Sería por entonces cuando una mañana, mientras nos encontrába- mos jugando en el jardín —bien en la bañera que allí había llena de agua, pequeño mar en el que flotaban las piraguas con velas de tela, que yo construía en madera y pintaba con varias capas de pintura a modo de calafateo; bien en la vía del tren, marcada en la tierra con raíles de rayas que guiaban los vagones construidos con latas, y tenían como destino el restaurante de cartón donde mi primo José vendía bocadillos a maquinistas y viajeros—, sería por entonces, digo, cuando unas niñas se encaramaron por la tapia, y con sus risas acusadoras nos enfrentaron a la realidad de que ya éramos demasiado mayores para jugar a semejantes juegos. Mi primo José emitió un berrido, lanzó al aire su muñeco y huyó despavorido. Yo, más reposado, seguí jugando con Bistol, pero dentro de mi conciencia algo comenzó a decirme que me estaba haciendo mayor. Aquel mismo año gané un concurso de dibujo que convocó Radio Santander, “EAJ32, la voz de la Montaña”. Lo de radio Santander, “EAJ32, la voz de la Montaña”, lo digo así, seguido, porque así lo escuché miles de veces de boca de Delfina, la veterana locutora que con los húmedos calores del verano santanderino abría las ventanas del estudio, permitiendo de esa manera que su voz saliera al ambiente de la calle sin necesidad de la ayuda de las ondas. Para el concurso pidieron el dibujo de un portero de fútbol realizando una estirada. A mí, este deporte me importaba un bledo, pero le puse un poco de dedicación y, como he dicho, lo gané. No fue el primero —ya había ganado otro, infantil, a los 47 siete años—, pero sí el más sonado, pues, aun “sin enchufes”, mi nombre se divulgó por todo el ámbito que cubría la emisora de radio. También gané mi primer dinero, poco después, con la escultura de un fauno que hice en escayola y compró don José María Jado. Me pagó mil pesetas de las de entonces. Tuve la oportunidad de comprarme una bicicleta maravillosa, solo para mí, pero preferí comprar dos de menor categoría, una para mi hermano Ramón y otra para mí. La familia Jado hizo reproducir la escultura en piedra, para llevarla a su finca de la localidad de Corcos, en Valladolid. Allí continúa actualmente, al abrigo de un sauce, en una islita que forma el lecho del río que cruza su hacienda. Después, apenas seguí cultivando esta faceta de escultor. Sí que he realizado alguna que otra escultura más, pero este arte requiere una seriedad y una dedicación que yo no poseo. Estoy convencido de que la escultura es mucho más difícil que la pintura, porque exige trabajar con rigor la tercera dimensión. La pintura no es más que una técnica bidimensional, donde hay que simular esa tercera dimensión, inexistente en un soporte plano. Ni siquiera los cubistas consiguieron tener éxito en ese intento. Yo, procuro engañar con sombras y volúmenes para alcanzar el placer de la corporeidad tridimensional. Pese a los trucos del oficio, no siempre lo consigo. 48 Fernando Calderón. Retrato de Flavio San Román, 1943 La estirada del premio EL INCENDIO DE SANTANDER a maliciosa risa de aquellas niñas y el dinero ganado por la venta del L fauno, me alejaban de la infancia y me acercaban al mundo adulto. El incendio de Santander, el horroroso incendio de la madrugada del 15 al 16 de febrero de 1941, me arrancó de un golpe brutal la ciudad de mi niñez. Aquella tarde del 15 de febrero, el ingobernable viento Sur rugía por todas las esquinas de la ciudad. Mi hermano Ramón y yo presentimos la catástrofe, horas antes de que se desatase, por el sonido ensordecedor del vendaval, totalmente desconocido para nosotros. Cuando salimos del colegio de los padres Escolapios, las ramas de los árboles crujían amenazadoras, las tejas volteaban por los tejados y el viento traía en su seno un polvo irrespirable que nos azotaba en el rostro. Al alcanzar “Villa Asunción”, la noche se hizo de repente. En casa, mi padre había bajado las persianas y había apalancado las ventanas que daban al Sur, pero, a pesar de todas estas prevenciones, por los resquicios que quedaban comenzó a entrar un líquido negro y denso. Mi primer impulso fue probarlo. Sabía a humo salado. Era el agua pulverizada de la bahía, que traía consigo las primeras cenizas que surgieron en la calle Cádiz. Mi padre levantó la persiana de la ventana que daba a la ciudad, y pudimos contemplar el infierno de la urbe ardiendo en pompa. Pasamos la noche en vela, en medio de un ruido insoportable, temiendo que el fuego llegara hasta nosotros, aunque vivíamos muy alejados del foco del desastre. Al día siguiente, apenas quedaba nada en pie del centro histórico. No hubo muertos, pero la tragedia humana fue inmensa. Casi cuatrocientas casas quedaron destruidas, y lo primero que vimos nosotros, al amanecer, fueron grupos de personas, familias ente- 51 ras que se dirigían hacia el Sardinero para cobijarse en el Casino, en las playas o donde fuera. Me impresionó su aspecto fantasmagórico, sus miradas perdidas, sus vestimentas descuidadas —combinaciones imposibles de pijamas y gabardinas, de zapatillas y pies descalzos—, su afán por cargar con los pocos enseres que habían podido recoger en el desorden de la huida, su gesto de resignación silenciosa. Mi memoria guarda esa escena como la de una película sin sonido y proyectada a cámara lenta. El éxodo de estos grupos el día después de la catástrofe anunciaba el destierro posterior que sufrirían estas gentes con la reconstrucción de la ciudad. Nada volvió a ser como era. El fuego no solo se llevó por delante los restos medievales de la ciudad; el fuego terminó también con una manera de entender la sociedad. En la zona de Puertochico habían convivido hasta entonces la alta sociedad de la actual calle Castelar y los humildes pescadores del barrio de Tetuán. Evoco los paseos que me llevaban desde “Villa Asunción” al puerto pesquero, por la calle de bajada, plagada de chiringuitos que tenían en el exterior las mesas, protegidas por armazones de madera por los que crecían las parras retorcidas. Y cada uno de ellos con el omnipresente juego de la rana, en el que los pescadores probaban su pulso y se jugaban las rondas intentando introducir las piezas metálicas en la boca del batracio. Aquel ambiente parecía más de un puerto mediterráneo que de uno cántabro. De madrugada, las mujeres avisaban con gritos a los pescadores para que saliesen de la cama y comenzaran la jornada de pesca: —¡Manolín, a la mar! ¡Arriba, perezoso, que anoche bien que te gustaba retozar! ¡Qué barrio tan encantador! ¡Cuántas alegrías me ha dado! ¡Cuántas escenas para mis cuadros! (Por cierto, muchos años más tarde viví en él una de las satisfacciones mayores de mi vida: me encontraba paseando por esta zona, cuando un mendigo me 52 pidió limosna. Eché mano a uno y otro bolsillo, y no tenía nada. Así se lo dije, con pesar. El mendigo lo aceptó de buen grado, me extendió su mano y me dijo “no importa, con dar la mano al mejor pintor del mundo, me doy por satisfecho”). En ese entorno se cocía y se mezclaba ese caldo social que luego desapareció con el incendio y la especulación (como desapareció posteriormente un edificio de la calle Tetuán, de perspectiva inverosímil, similar a la proa de un barco. Un edificio bonito, pintoresco, único. Yo lo pinté para un catalán avispado que me encargó una serie de escenas santanderinas, en un tiempo en que no existían las postales de color. Ese edificio no se lo llevó por delante el incendio sino el salvaje especulador de turno). A los pescadores los trasladaron a un aséptico e impersonal Barrio Pesquero, donde yo realicé uno de mis primeros murales, en el restaurante “La Gaviota”. Y con su marcha desapareció una raza entrañable, que ya entonces estaba amenazada de extinción: los raqueros. Yo llegué a conocerlos y a sufrir sus iras. Raqueros: “rat de quai”, ratas de muelle. Dueños y señores de una zona bien definida de la bahía. Nunca me he considerado un señorito, pero el hecho de que saliésemos por la bahía en un bote, y que lo dejásemos atado a una piedra, cerca del club Marítimo, debió de hacerlos pensar que éramos de una clase social alta, y nos trataban a cantazo limpio. Cuando bajaba la marea y remábamos ceñidos a la orilla para poder avanzar, evitando el flujo negativo de las aguas, siempre aparecían ellos, auténticos piratas de la costa, y nos apedreaban inmisericordes. Nosotros, en previsión de que esto pudiera pasar, llevábamos el bote cargado de municiones para defendernos. Las batallas fueron muchas, los descalabros nulos, las aventuras únicas. 53 Los raqueros, como he dicho, eran dueños y señores de aquel entorno. Estaban organizados en bandas —callealteros, de Tantín, de Tetuán…— y tenían sus propios himnos de guerra. Se pasaban el día peleando entre ellos —bandas enfrentadas lanzándose piedras hasta el agotamiento—, supongo que para entretenerse con alguna actividad que les hiciera olvidar sus penalidades. ¡Cuántas veces los vi lanzarse al agua, en pos de una moneda de cobre que la gente les arrojaba envuelta en papel blanco para que se viera con mayor facilidad! Buceaban como auténticas ranas, desnudos, y no solían fallar en sus zambullidas. Muchos años más tarde, mi sobrino José Cobo Calderón los ha dejado inmortalizados en bronce por la zona que ellos frecuentaban. 54 Los tres hermanos en su barca Puertochico y la calle Tetuán La bahía, el club marítimo y la parroquia de San José El Palacio de la Magdalena y la Plaza de Correos IGNACIO ZULOAGA n 1941, pues, gané un concurso, cobré mi primer trabajo, me di cuen- E ta de que ya no era un niño y perdí una ciudad. Empezaba a hacerme mayor. Mi facilidad para el dibujo llamaba la atención de mi padre, quien, a su vez, mostraba ya mis obras a sus amistades. Una de ellas, José Cabrero Mons, le incitó a que enseñara mis creaciones al maestro Ignacio Zuloaga. Mi padre, ni corto ni perezoso, enrolló unos cuantos de mis trabajos “miguelangelescos” y se presentó en Madrid, en la tertulia del café “Lyon D’Or”, a la que Zuloaga era asiduo. Le entregó los dibujos y, cuando días más tarde acudió a recogerlos al estudio que el genial vasco tenía en las Vistillas, éste le recibió nervioso y un tanto desconfiado por la perfección que había visto. Entonces le dijo: —Si es verdad que estos dibujos son de un muchacho de trece años, se trata de un caso de los que sólo pueden darse cada cien o doscientos años. En el mismo rollo dejó escritas su opinión y algo de su desconfianza ante un posible fraude: “Todo está muy bien. Me atrevo a decir (demasiado bien). I. Zuloaga”. Pasado el tiempo, mi padre preparó un viaje a Zumaya para visitarle y para que me conociera personalmente. Para allá nos fuimos mi padre, mi hermano Ramón y yo. La casa de Zumaya era magnífica. Don Ignacio, un hombre de gran envergadura humana, sólido, expansivo y de una grandiosa manifestación emocional. Después de saludarnos, me pidió con toda la prudencia del mundo que dibujase algo para que él lo viera. Me senté en un sillón, tomé un bloc de dibujo y, bajo la atenta mirada de su hija Lucía, que situada por detrás de mí hacía gestos de asombro a su padre, lo hice. Se lo entregué y, cuando lo vio, se emocionó y me dio un tembloroso abrazo paternal. Entonces tuvo el gesto impulsivo de dirigirse hacia el cuadro que estaba 59 pintando y, para identificarse conmigo, para entregarme algo personal, especie de transmisión de un testigo, me regaló varios de sus pinceles. Desde aquel lejano tiempo, los guardo en una vitrina como se guardan las joyas más valiosas. Zuloaga era un ser honesto y claro. Nunca hubiera expresado una opinión ajena a sus sentimientos. Desde aquel día se propuso apadrinarme en esto de la pintura, y hasta su muerte nunca me abandonaron su sombra protectora ni su “persecución” agobiante. Cuando se acercaba a Santander, invitado por mi padre, indefectiblemente le preguntaba por mí: —¿Fernando, dónde está el niño? ¿Pintando? —Ahora estará en el bote o en la playa —contestaba mi padre—, tiene que aprovechar las vacaciones. Don Ignacio fruncía el ceño, y con toda la fuerza de su autoridad, elevando el tono de voz, replicaba: —¡Los artistas no tienen vacaciones! ¡Qué dibuje sin descanso! ¡Qué pinte y no deje de pintar! Ahí comenzó mi agobio. Un agobio que me ha acompañado como una acusación a partir de entonces. Yo comencé ingenua y espontáneamente a manifestarme en esto del dibujo, sin otra pretensión que no fuera la de divertirme. Pero después vinieron las críticas de los expertos y la presión social ante mis supuestas dotes extraordinarias. “¡Ay, si yo tuviera esas manos!”, decían unos. “Algún día tendrás que dar cuenta del uso que has hecho con los talentos que Dios te ha concedido”, aseveraban otros. Quizás sea el momento de decir que estas afirmaciones no han sido nada positivas para mí. Todos admiraban mi mano de trazo fácil, mas siempre he sentido los 60 fantasmas de sus “peros”. A mi obra, según ellos, siempre le faltaba algo. Unas veces, constancia. Otras, fondo y mensaje perdurables. Yo no tengo temperamento para encararme ante las críticas —no lo tuve entonces ni lo tengo ahora—, y me he replegado. Pero en muchos momentos he sentido la necesidad de exclamar “¡Dejadme en paz. Haré lo que me plazca, pero no pienso marcarme ninguna meta!”. Sin embargo, nunca lo hice. Preferí sufrir en silencio esa presión y envidiar secretamente a los pintores domingueros, que salen al campo armados con sus bastidores y con su ingenua libertad. Nadie ha querido comprender que mis inquietudes iban por otros derroteros. He dejado escrito en algún lugar que soy persona contemplativa, irregular en el trabajo, ajeno a la disciplina rigurosa. En realidad, me siento un científico, un pensador (en lo posible), un analista. Me gusta escribir, aunque creo que no lo hago bien del todo, y, en ocasiones, incluso pinto. Ignacio Zuloaga 61 El dibujo que realizó Fernando en presencia de Zuloaga SOLANA, FLAVIO SAN ROMÁN Y COBO BARQUERA ampoco quiero parecer desagradecido con Zuloaga ni con su hones- T ta preocupación por mis actividades. Él siempre apreció en mi persona, además de esas dotes naturales, la capacidad que tengo, y que ya tenía entonces, para componer un cuadro. —¡Cómo envidio a su hijo! —le decía a mi padre—. Tiene una capacidad muy grande para organizar una composición. Yo, don Fernando, le confieso que ese es mi talón de Aquiles. Soy incapaz de componer de esa forma. Don Ignacio se exigía muchísimo. Demasiado. Vivía del arte y para el arte. Y, al final de su vida, hasta su imagen superó todas las barreras sociales de la popularidad cuando salió reproducida en los antiguos billetes de 500 pesetas. El polo opuesto era Solana, mucho más despreocupado. Amigo de mi padre desde siempre, también me ayudó con su ánimo. Pero Solana no me exigió nunca nada. Era inocente y profundamente sensible, aunque armado con un caparazón tosco y rudimentario que intentaba esconder su enorme humanidad. Fue tosco hasta en el piropo que manifestó en alguna ocasión ante cierto dibujo mío —“Este cabrón, como Goya, con un trazo hace una pierna”—, pero esa tosquedad tan solo era, como he dicho, aparente. A Solana le costaba mucho pintar. Tenía gran complejo porque era incapaz de pintar con la facilidad de Zuloaga. Afortunadamente para el resultado final de su obra, era un torpe genial, y conste que yo este adjetivo lo empleo con cuentagotas. La grandeza de su obra nace de esa lucha constante contra las limitaciones que tenía, o creía tener, para la pintura. Guardo algún recuerdo suyo de Santander, de cuando venía a “Villa Asunción” y se quedaba extasiado ante un exvoto que tenía mi padre, un velero que hoy en día está 63 depositado en la iglesia de Latas; pero la imagen más simpática que recuerdo de él y de su hermano Manuel —ambos un cúmulo de simpatiquísimas anomalías— es la de sus paseos por las calles de Madrid, él delante y Manuel tres o cuatro metros por detrás, con el gesto digno, pero sin hablar palabra, ejerciendo de escudero por la calle como ejercía de cuidador y defensor en su vida. Posteriormente me reencontré con Solana, en su estudio de Madrid. Solana fue inconexo en la conversación. Posiblemente por ese tono inconexo, no recuerdo ninguno de sus comentarios. El arte de Solana me ha influido hasta la médula. Muchas de mis mejores composiciones, muchos de mis cuadros de ambiente marinero, del Puertochico que se nos fue, muestran a las claras su influjo. En este viaje errático que estoy realizando por los grandes de la pintura que me animaron en mis comienzos, no debo olvidarme de dos artistas, menos conocidos internacionalmente, pero auténticos puntos de referencia local: Flavio San Román y Cobo Barquera. Flavio no me animó especialmente. Incluso, estoy en disposición de decir que tenía celos de mí, celos quizás comprensibles, pero en su estudio-taller pasé un tiempo que, visto desde la distancia, me aportó más de una enseñanza. Era un hombre pequeño, muy enfermo y de carácter bastante avinagrado. Considerado con justicia maestro del dibujo, empezó a tener noticia de que el hijo de su amigo Fernando dibujaba prodigiosamente. Cuando mi caso empezó a ser una especie de fenómeno social, más por mi juventud que por mis méritos, Flavio comenzó a envidiarme. A él le costaba mucho dibujar, y siempre ponía reparos a mis dibujos, los analizaba con un detector de heterodoxias para ver sus defectos. Cuando vio un mural que hice en un edificio de la calle 64 Isabel la Católica, en la Obra Sindical de Artesanía —con un bailarín que coloqué en el suelo con los pies abiertos, con la doble intención de afianzarle bien y de buscar el retorcimiento expresivo, tan de mi gusto—, Flavio dijo, con su particular voz gangosa: —Dibujará muy bien, pero ese pie está revirado. Pese a todo, creo que Flavio me quería. El retrato que me hizo de niño, al poco de salir de una enfermedad que le puso al borde de la muerte, es una de las mejores obras de su vida, y, sin duda, su mejor retrato. Yo, le respetaba profundamente. Acudí durante un tiempo, como he dicho, a su estudio-taller para practicar la ortodoxia del dibujo, pero no trabajé mucho. Por aquel entonces andaba yo fascinado por los explosivos, y aprovechaba el tiempo en diseñar todo tipo de artefactos. Un día, bajando de su taller, no por molestarle sino porque el silencio y la soledad que había en las escaleras me fascinaron, coloqué una carga explosiva en uno de los escalones. La había fabricado aprovechando una bomba de inyectar bicicletas, doblada convenientemente por los extremos y con la carga en su interior. Iba aquel día con el gamberro de Carlos Sansegundo —hablaré de él cuando comente mis tiempos de Madrid—, que siempre se burlaba de Flavio y de su voz gangosa. Cuando llegamos a la calle, oímos una detonación enorme, que haría saltar al pobre Flavio en su estudio. Desde entonces, en el escalón de madera de aquel edificio hay restos incrustados de la metralla que produjo la rotura de la bomba. Cobo Barquera me dio clases en la Academia Elorz de la calle Menéndez Pelayo. Pasé muchos apuros por los elogios que me regalaba en público, delante del resto del alumnado. Me comparaba con Miguel Ángel, pero en lo personal no me aportó grandes enseñanzas artísticas. Se suponía que podía ser profesor mío por edad y conocimientos, pero destacaba más como crítico ácido y mordaz, como hacedor de 65 rimas jocosas. Recuerdo la que hizo refiriéndose a la iglesia de san Francisco, levantada porque unas viejecitas de la familia Jado —más generosas que los Jado vivos, auténticos tacaños—, queriendo asegurarse la entrada en la gloria triunfalmente, dejaron su dinero para levantar el edificio y salvar su alma: Caminante que asombrado contemplas ensimismado este templo refulgente, piensa que fue edificado con el dinero de Jado, dejado por un pariente. Esta otra, dedicada a Ángeles Parra de Lavín: Que la pinten con guitarra, que la pinten con violín, ¡qué mal pinta Ángeles Parra de Lavín! O una tercera que me comentó Benito Madariaga, dedicada a la boda de Lady Di: A un corneta, en el cuartel, demandóle un camarada su opinión sobre la aireada Diana en su luna de miel. Impávido extraordinario el “turuta” respondió: ¿Cómo he de admirarla yo si la “tocamos” a diario? 66 “Este cabrón, como Goya, con un trazo hace una pierna” El mural del mar de Castilla y decorando Villa Asunción PRIMEROS MURALES on el ánimo de todos estos personajes, comencé a trabajar más en serio, C intentando infundirme una disciplina que nunca conseguí alcanzar. En 1942, emprendí la decoración de la buhardilla de “Villa Asunción”, aprovechando el trastero que tenía mi familia. Por un impulso instintivo, me lié con una alegoría en la que emulé el ejemplo de mi maestro Miguel Ángel. Ahí sigue todavía, resistiendo el paso del tiempo, pero con ciertas huellas de decrepitud producidas porque la estructura del edificio es de madera, y ha cedido más de lo conveniente. Con el paso del tiempo he aprendido a valorar esta obra, quizás por ser mi primera obra mural, quizás por tener mala conciencia de haberla dejado abandonada a su suerte. Cada año me digo que tengo que restaurarla, y deseo hacerlo antes de irme “al otro barrio”. En 1943 decoré el salón principal de la exposición del Mar de Castilla. La decoración tuvo gran éxito y, por la intercesión de Carrero Blanco, fui a Burgos con toda la comitiva de autoridades de Santander. Muchos años después, el propio Carrero Blanco, con motivo del evento que representó la primera circunvalación lunar, pidió que yo hiciese una medalla conmemorativa. Pese a la autoridad del solicitante, los gerifaltes de la Casa de la Moneda, por unos celos malsanos de que la idea no se les hubiese ocurrido a ellos, no quisieron hacerla. Ante la insistencia de Carrero, la moneda se acuñó finalmente en los Estados Unidos. (Este hecho me hace reflexionar sobre lo desagradecido que suele ser nuestro país con sus hijos, bien sean artistas, bien científicos. Mi sobrino José Cobo llamó durante años a todas las puertas de la cultura regional y nacional. Harto de que no se le abrieran, emigró a los Estados Unidos, donde le recibieron con los brazos abiertos y supieron entender y valorar su arte). 69 En ese mismo año decoré con varios murales el restaurante “La Gaviota”, en el Barrio Pesquero. Hasta allí habían llevado, como tengo dicho, a los pescadores de Puertochico, y, por afecto hacia ellos y hacia el mundo que habían dejado atrás, empecé a enredar por las paredes, plasmando de forma realista escenas marineras de ambiente alegre y acogedor. No contento con ello, emprendí simultáneamente la elaboración de un altorrelieve de cinco metros, que representa a dos tritones portando un barco velero. Pero, como era vago y divagador, cuando me aburría de un trabajo, acometía el otro, y siempre terminaba viendo los barcos del puerto, que era lo que más me interesaba, aunque este puerto de ahora había perdido todo el tipismo del anterior. De este modo, cuando volvía al trabajo de la escultura, el barro se había secado y estaba resquebrajado, con lo cual no podía continuar trabajando en él y tenía que iniciar de nuevo la tarea. Después de muchos esfuerzos, finalicé los dos. El relieve permanece en una fachada, en la calle principal del Barrio Pesquero, casi tapado por los restaurantes que fueron ganándole paulatinamente el espacio a la acera. Los murales están destrozados, hechos polvo: el humo del tabaco y de los guisos se han cebado en ellos sin piedad. Además, con mucha más voluntad que acierto, alguien los ha repasado de manera muy tosca, y ahora me resultan irreconocibles. Lamentable: resulto ser un padre que no reconoce a sus hijos por el exceso de maquillaje. En esa misma época, por la inusitada actividad que desarrolló Ignacio Zuloaga entre los círculos intelectuales y artísticos para darme a conocer a fondo, conocí a Jean Cocteau. Me entrevisté con él en varias ocasiones. Era muy cordial, con una llaneza impresionante, pero con la huella indeleble de caballero francés, muy bien 70 reflejada en la época versallesca. Cocteau me regaló un dibujo con esta dedicatoria: “Á Fernando Calderón. Bonne chance. De Jean Cocteau. París 1944.” Poco después hice el mural de la Obra Sindical de Artesanía, que mereció la observación recriminatoria del bueno de Flavio San Román, por el pie del bailarín. Y en 1945 decoré el Club Astur de regatas, con temas marineros tan de mi gusto, y con una composición de la que me siento muy satisfecho. Fue por aquel entonces cuando el Marqués de Pidal me regaló un subfusil ametrallador —sabedor de mi gusto por las armas, y viéndome extasiado frente a la vitrina que tenía en su domicilio repleta de todo tipo de armamento—, que iba a tener un protagonismo muy relevante años más tarde. Viví en su casa con motivo de la realización de ese trabajo, en un ambiente palaciego, con una finca llena de manzanas, donde sus hijos y yo hacíamos batallas campales a manzanazos. Los marques estaban llenos de hijos. Él era un patriarca con mucho mundo, muy cazador, de los que iban a África para conseguir grandes piezas. Ella era hermana de Luis Montoro y cuñada de Cayetana. Creo que se llamaba Pilar. Recuerdo que en cierta ocasión me encontraba yo sentado en el salón familiar, cuando la marquesa comenzó a mirarme y a reírse sin ningún tipo de pudor, sin poderse contener. Al principio, no quiso decirme la causa de sus carcajadas, pero, ante mi insistencia, me confesó que mis tobillos le hacían mucha gracia, tan delgados como eran. Pocas veces en mi vida me he sentido tan desnudo ante una apreciación sobre mi físico. En ese mismo año de 1945 falleció José María Sert, una de las primeras figuras mundiales de su tiempo en el arte mural. Pude conocerle y estuve a punto de trabajar a su lado en la decoración que había prevista tras la recuperación del Alcázar 71 de Toledo. Tanto el Marqués de Lozoya como Sert deseaban ardientemente que yo decorase el Alcázar. La obra la dirigiría Sert, y supongo que el maestro catalán pensó en mi juventud como contrapunto de su ancianidad; para él, la obra era un reto imposible, y su alumno y admirador podía aportar la audacia, la fuerza y el barroquismo que tanto amaba. Desgraciadamente, su muerte hizo que el proyecto se olvidase. En cuanto a mi preparación cultural, seguí rodando de colegio en colegio. Mis padres procuraban que no me quedase retrasado, y me traían profesores particulares a casa. Uno de los que recuerdo con más cariño, don José Pontón, me entendió bastante bien. Era hombre bueno y comprensivo. Otra de mis inquietudes de entonces eran los inventos, y comenté con él uno que se me ocurrió a partir de la utilización del hidrógeno líquido. Tendría yo unos dieciséis años, y ya pensaba que el hidrógeno se podía utilizar en el futuro como energía alternativa. A raíz de esa idea, diseñé un motor sin pistones ni bielas, inspirado en una pieza de gramófono viejo, con un solo cuerpo rotativo. Hice los dibujos y se los llevé, siguiendo el consejo de Pontón, a un ingeniero de Santander, que tenía su despacho junto al mercado del Este. Me recibió y, tras analizarlos, me dijo que aquella idea no estaba mal, pero que del dibujo a la realidad había un gran trecho. Recogí mis dibujos para llevármelos, pero, con gesto indiferente, no dándoles mucho valor, me pidió que se los dejase algún tiempo más. Años más tarde, mi padre vio en la prensa que el tal ingeniero había ganado las medallas de oro y plata en el Atomium de Bruselas con un diseño similar al mío. “Su” invento del motor rotativo lo patentó, previo pago, la multinacional Wenkel NSU alemana. 72 En 1945 la ciudad estaba ya prácticamente reconstruida, y yo comencé mis primeros contactos con el mundo intelectual, que, cual ave fénix, había renacido de las cenizas con extraordinaria fuerza. Acaso porque eso que llamamos “lo cultural” puede realizarse con pocos medios económicos, siempre que haya ilusión; acaso porque la intelectualidad de Santander, bastante adormilada de por sí, sintió la obligación de ponerse en marcha, lo cierto es que un grupo de escritores y artistas tomaron las riendas del pensamiento, y surgieron o se reafirmaron proyectos culturales de gran valor: Proel, Sur, La Isla de los Ratones… Colaboré en muchos de ellos, realizando portadas e ilustraciones interiores, y, una vez más, en aquellos ambientes sesudos, me sentí un adolescente en un mundo de mayores. Porque, en el fondo, todavía quedaba en mí mucho del niño que jugaba en el jardín de “Villa Asunción”. Un niño que soportaba como podía una fama artística que le comenzaba a pesar más de lo que manifestaba, y a quien su padre quiso inculcar el academicismo estético enviándole a la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Relieve del Barrio Pesquero 73 Dedicatoria de Jean Coctau LOS AÑOS MADRILEÑOS nteligente cartero I que en las calles madrileñas repartes con diligencia copiosa correspondencia, lleva esta carta ligero a Fernando Calderón pintor de campeonato, que lo mismo hace un retrato que te pinta un bodegón. De las Delicias pensión, Gran Vía según mi cuenta, y que un 29 ostenta de su puerta en el frontón. Si allí no te dan razón vete a Marqués de Urquijo pues le encontrarás de fijo donde su tío Ramón. Andrés Novo Cuadrillero, ebanista de lujo, virtuoso del oficio, autodidacto, —un profesional a quien mi padre ayudó mucho en su faceta artística— me envió una carta a Madrid con este poema como única dirección. La carta llegó a su destino, debidamente franqueada —¿acaso franqueo viene de Franco, cuya figura aparecía en todos los sellos?—. Eran tiempos en que la gente usaba retar con escritos similares la sagacidad de los funcionarios de Correos, y, como el bueno de Andrés improvisaba poesía con facilidad, 75 me la envió de este modo a la pensión Delicias de Gran Vía 29. Allí me fui a vivir cuando mi padre me incitó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este edificio, que posteriormente ocupó la editorial Espasa-Calpe, está rematado por dos torres, en las que yo instalé mi primer estudio-taller. Desconozco cómo demonios pudo enterarse la comunidad de vecinos de que en la pensión vivía un artista —si bien es cierto que en Santander mi nombre había alcanzado notoriedad, no lo es menos que Madrid era ya entonces una metrópoli capaz de engullir a cualquiera en el anonimato—, lo cierto es que los vecinos, reunidos en asamblea, decidieron que las torres del edificio eran el lugar adecuado para que yo instalara mis bártulos y me dedicase a pintar. En lo alto del inmueble vivía uno de los personajes más singulares que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida: un español de leyenda, de quien nunca llegué a saber el nombre, o acaso lo olvidara con el tiempo, por ser muy común. Allí se instaló en los primeros años de la posguerra, y la comunidad le dejó como vivienda el garito que servía para proteger de las inclemencias del tiempo a los motores y a las poleas del ascensor. A cambio, él vigilaba el funcionamiento de la máquina y engrasaba la polea. Se estableció en la azotea, como un eremita, y prometió no volver a pisar jamás suelo español. Después de la “guerra incivil”, harto de los bandos rojos y azules, hastiado de tanta España como había sufrido, decidió vivir aislado en las alturas, sin hollar la tierra en la que tanta sangre se había vertido inútilmente. Apoyados en la barandilla de la terraza, con Madrid a nuestros pies, mantuve muchas conversaciones profundas con aquel sujeto extraordinario, en los lentos atardeceres de la ciudad, cuando la luz del sol dejaba paso a la de los focos artificiales. 76 En aquella misma barandilla tuve otra experiencia menos reposada. Allí me visitaba con frecuencia una joven exaltada, muy bonita, llena de vitalidad, Merche Farfán de Borbón. Estaba un poco chiflada, y había adquirido la mala costumbre de hacer equilibrios por el borde de la baranda, pasando de un extremo a otro con los brazos extendidos, y con la amenaza del abismo como posibilidad real. ¡Cuánto me hizo sufrir con aquellos jueguecitos! Y, desde aquella terraza, en más de una ocasión, era yo quien hacía sufrir a los policías municipales, haciendo ejercicios de puntería con huevos que lanzaba sobre sus cascos de blanco impecable. 77 Mi primer bodegón. 1946 JULIO MOISÉS Y LA ACADEMIA n Madrid visité, con la carta de presentación de mi padre, los talleres E de los pintores más famosos. Fui al estudio de Julio Moisés, entonces también director de la Academia de San Fernando, a quien mi padre conocía por sus vera- neos de Suances. Allí, en su estudio, realicé mi primer óleo, un bodegón bastante bueno. Cuando lo terminé, me dijo: —Mira muchacho, yo estaré encantado de que vengas aquí conmigo para aprender. Pero, ¿qué te puedo enseñar? El bodegón cuelga en la actualidad de las paredes de la buhardilla de “Villa Asunción”. Por detrás, mi madre escribió este texto: “Primer cuadro al óleo hecho por Fernando Calderón hacia el año 1945-1946 en el estudio de Julio Moisés. Hecho en alrededor de dos horas”. Yo añadí esta anotación: “Antes, esto lo añado yo, Fernando Calderón ya había pintado ese paisaje de un peral del jardín de “Villa Asunción” y que está colgado en la casona de Borleña”. Por último, visité a Manuel Benedito con unos cuantos dibujos bajo el brazo, aconsejado por amigos de mi padre. Trabajaba en un estudio que parecía un salón preparado para celebrar un baile vienés, repleto de tapices y cortinones, y con el suelo muy brillante y crujiente. Me quedé asombrado. ¿Cómo demonios se podía trabajar en un lugar así? Benedito era uno de los colosos de la época. Discípulo de Sorolla —aprendió en su estudio—, era admirado por la alta sociedad y realizaba unos retratos magníficos. Vivía envuelto en un lujo extraordinario. Cuando me recibió, con gesto encumbrado, miró mis trabajos y, con cierto tono de reparo, me dijo que no tenía nada que ense- 79 ñarme. Nunca supe si su tono fue por reacción celosa o por soberbia ante un “mocoso” que se presentaba ante él de forma tan atrevida. Conocí también entonces a su hermano el taxidermista, un hombre alto y delgado, nervudo, que en su arte era tan bueno o más que Manuel en el de la pintura. Sus piezas tienen un aire de exquisitez y de vida que las hacen inconfundibles. Aunque me había matriculado en la Academia de Bellas Artes, no asistía a las clases con asiduidad. El profesor que más me gustaba, quien más conocimientos me transmitió, era Stolz. Informal, muy abierto, comunicativo, buen transmisor de conocimientos. Era medio alemán, pero ya estaba integrado en Madrid. Me dio clases de una materia que me atraía mucho, porque reunía los aspectos artísticos y científicos de las artes: Procedimientos y Técnicas de la Pintura. Con él aprendí la técnica de la pintura al fresco; a superar las dificultades de trabajar deprisa para terminar antes de que se secara la masa —lo que no finalizas en una jornada hay que picarlo para trabajar la jornada siguiente—; a trabajar previamente los tonos, utilizando ladrillos calientes para airear el mortero, porque los colores palidecen mucho al secar… Pero, antes que las enseñanzas de la Academia, preferí la visita al Museo del Prado, donde pude dialogar a mis anchas con los monstruos de la pintura que hasta entonces solo conocía por las reproducciones de los libros. Y, aparte de eso, me atrajo el mundo de la gran ciudad, que exploré en numerosas ocasiones con Carlos Sansegundo. El día que me expulsaron de clase, por decirle al profesor que yo no tenía los ojos excéntricos de un camaleón, cuando salía por el amplio portón de la Academia, me encontré con él, santanderino también —siempre sonriente, y un pedazo de gamberro—. 80 —¡Coño! —me dijo—. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? —Nada, que me han echado de clase. —le contesté. —¡Joder, a mí también! No pudimos contener la carcajada por aquella feliz coincidencia. Carlos Sansegundo tenía unas dotes extraordinarias para la escultura. Pero era tan vago, como guapo y corpulento. Y prefirió ejercer de “gígolo”. Se le rifaban las mujeres que tenían mucho dinero —sobre todo las de Sudamérica, que paseaban por Madrid con sus inmensos “haigas”—, y él se dejaba querer y explotaba con ellas sus dotes de seducción interesada. Carlos era, por aquel entonces, un verdadero bestiazo, de personalidad desbordante, y tremendamente bromista. Una de sus diversiones favoritas consistía en acudir los domingos al Retiro y situarse estratégicamente delante de la banda municipal para comer limones. Cuando los pobres músicos cerraban los ojos para evitar el espectáculo, y con ello la salivación, él sorbía ruidosamente los limones. Alguna vez probé la rapidez de mis piernas cuando, por acompañarle en esta broma, los guardias municipales salieron en pos de los dos. El hambre rondaba en aquellos años por Madrid, y a nosotros también nos alcanzaba de refilón en alguna ocasión. Siguiendo las ideas de pícaro de Carlos, acudí a varios de los muchos banquetes de bodas que se celebraban, un fin de semana sí y otro también, por la zona de la Plaza de Argüelles. Había allí unos cuantos locales de tres o cuatro pisos, especializados en banquetes multitudinarios. Nosotros nos vestíamos como la ocasión requería, y aprovechábamos para comer opíparamente, con la tranquilidad que da el pensar que cada familia creía que éramos invitados de la otra parte. 81 Cerca de la pensión Delicias, había una callecita muy estrecha que desembocaba en la calle del Carmen, plagada de locales que ofrecían exquisitas tapas para picar, expuestas detrás de las vitrinas. Más de una vez me hablaron las tripas contemplando aquel derroche de imaginación gastronómica. La llamábamos la “calle de los cojones”, porque siempre que pasábamos por ella decíamos con pena “¡Cojones! ¡Si tuviéramos dinero!”. Cuando tiempo más tarde regresé a Santander, hice un cuadro que representa a uno de aquellos pordioseros patéticos de la posguerra, enfrentado a una vitrina repleta de embutidos y jamones, con la chepa acentuada por su propia pobreza, y con una inefable expresión beatífica en la mirada anhelante. Mirada que yo había experimentado también ante las magníficas ofertas inalcanzables de aquella callecita estrecha. El cuadro lo sigo guardando, viejo ya y necesitado de algún arreglo, en mi casa de Borleña. El hambre acuciaba a la población, y el frío, mucho más intenso en mi rememoración que el frío actual, también hacía estragos a partir de octubre. Para protegernos de ambos, cuando teníamos dinero, Carlos y yo comprábamos unos bocadillos pantagruélicos de rabas —léase calamares, fuera de Cantabria— y nos metíamos en las sesiones dobles de cine, que entonces comenzaron a proliferar, acaso para ofrecer un mundo de ilusiones a una sociedad que bien que las necesitaba. El tiempo, saciada la necesidad de comida, se nos pasaba sin darnos cuenta, sumidos también nosotros en las maravillosas ficciones del cine. 82 La mano y el rostro del artista Otro autorretrato Foto y autorretrato Petra cosiendo. 1945 LA GRAFOLOGÍA Y EL RASTRO ería por entonces cuando inicié mis conocimientos de grafología, ade- S más de por afán de investigar el misterio y desentrañar alguna faceta oculta del ser humano, por vencer mi timidez y poder acercarme a las mujeres con la excusa de analizar su personalidad desde la escritura. Yo, lo tengo ya dicho, era tímido con todo el mundo, pero mucho más con el otro sexo. Hay que ponerse en el pellejo de un niño que, como todos los de la época, había estudiado severamente separado de las niñas. Fuesen escuelas nacionales, fuesen escuelas religiosas, la coeducación estaba absolutamente prohibida. Así pues, me hice grafólogo para llegarle de alguna manera al deslumbrante sexo femenino. Comencé a pedir escritos y firmas a las chicas que más me gustaban. Después, con un poco de análisis que procuraba escarbar bajo el estilo uniforme que las imbuían las monjas, y con bastantes noticias que habían surgido de mis dotes de observación, las dejaba boquiabiertas con mis diagnósticos. Además de divertirme, así podía acercarme a ellas con facilidad. Y surgieron mis primeras conquistas, todas románticas, todas platónicas. En la pensión conocí a dos inglesas, Lee y Sheila, bellísimas. Puedo decir que me las ligué, aunque en el plan romántico que he referido. De Sheila hice un retrato a lápiz precioso, que, como otros tantos, he perdido. Tuve también una novia de las “serias”, que vivía en la calle Jorge Juan. Se llamaba Mari Lupe Vacas Belzunce. Estaba muy enamorada de mí, y cada día tenía el detalle adorable de elaborar un bollo de pan de artesanía, con sus propias manos, para regalármelo. Yo, a mi modo, también le tenía afecto, pero tanto como ella, me gustaba una prima suya. Ya entonces, romántico y platónico, comenzaba a dispersarme en el juego maravilloso del amor. 87 Los domingos por la mañana visitaba el Rastro. Fui uno de los primeros españoles que buscaba con interés inaudito, que buceaba en el maremagnum de objetos para comprar discos de jazz de 78 revoluciones. A mi temprana edad, yo intuía que aquella música era el germen de toda la música actual, aunque la mayor parte de la gente se reía de mí por adquirir “aquella basura, aquella música de negros”. Tengo en Borleña auténticas piezas de museo que compré, por el desconocimiento general que había entonces, a muy buen precio. El Rastro estaba lleno de piezas maravillosas, que fueron a parar allí después de la guerra. Mientras yo buscaba discos de jazz, otros se hacían “nobles” comprándose antepasados ilustres, lámparas maravillosas, óleos impresionantes. Después, cuando alterné con la alta sociedad madrileña, descubrí en muchos hogares reliquias que habían pertenecido a otros ilustres desahuciados, y que daban ahora cobertura noble a los nuevos ricos. Del trabajo que realizaba en mi taller, porque además de vivir trabajaba con intensidad, di muestras en una exposición colectiva, en la galería Paloma de Madrid, con los grandes de la época, entre los que se hallaban Picasso y Miró. Pese a la categoría de mis compañeros, lo viví con total naturalidad, sin soberbia, como un hecho ordinario. También me hicieron el encargo de decorar los pies derechos de un mercado, y lo hice con motivos alegóricos de los productos del mar y de la tierra. Cuando volví a verlo, muchos años después, comprobé que lo habían derribado. 88 Portada del catálogo de la exposición de 1949 Dibujo de 1945 PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL n 1948 realicé mi primera exposición individual. Fue en Santander, en E la sala del diario Alerta. Presenté 23 cuadros que merecieron el saludo de bienvenida de Pancho Cossío. De su crítica, destaco esta frase: “Desde su niñez, la personalidad de este jovencito lleva impresa la impronta que primero vio, esto es, la marca barroca del coloso del barroquismo, Miguel Ángel. […] Primero es el gesto audaz y de fuerza que es el querer, y en este caso, querer con pasión ser pintor es lo que Fernando Calderón exterioriza”. Pancho Cossío destilaba personalidad, pero una personalidad muy encerrada en sí misma. Tenía un disgusto interior, íntimo secreto, por su decisión de haber dejado París. Por sentirse apartado, dejado de lado por los artistas parisinos más famosos. Tengo la íntima sospecha de que volvió a España despechado, y no por patriotismo, como gustaba decir y explotó tan profusamente. Yo creo que allí no obtuvo el pedestal que esperaba tener y decidió venir a Cantabria siguiendo el dicho de que “más vale ser aquí cabeza de ratón, que allí cola de león”. Cossío hablaba con un tono mascullante, con la mandíbula salida, desencajada, y exteriorizaba comentarios deshilvanados, más para sí mismo que para los demás. Hablaba para autodefenderse y para defender su arte, no buscaba la opinión ni el parecer de nadie. Inventó un tipo de pintura interesante, elaboradísima, con un descubrimiento muy personal del punteado blanquecino —me parece una auténtica obra maestra el retrato de su madre, elaborado con esa técnica—. Sin embargo, echo en falta, en algunos de sus cuadros, las dotes compositivas. En el retrato del camarada Peña representa una figura de cuerpo entero con los brazos abajo, impidiendo que se vean las manos. Esta falta de estudio compositivo me da dentera. 91 La casualidad hizo que en sus tiempos de mayor fama surgiera en Santander un pintor, deficiente mental —de nombre Miguel Vázquez—, que no tenía capacidad para la pintura, pero se imbuyó de tal forma del estilo de Cossío que remedaba sus cuadros de manera exacta. Le bautizaron “Panchín”, y cuando le preguntaban por la técnica de la pintura de sus cuadros respondía, para mayor escarnio: —Los pinto con caca. Es de suponer el disgusto de Pancho cuando le llegaban estos comentarios. No reniego de la pintura ni del estilo de Pancho Cossío, pero me pasa con él lo mismo que con otros contemporáneos abstractos. Buscan constantemente nuevas expresiones artísticas y, en esa búsqueda, obtienen logros importantes y fracasos rotundos. En su estilo hay una figuración que me resulta aberrante por lo distorsionada, con una especie de abstracionismo en el que yo no veo más que “decorativismo”. Soy muy cerrado para eso del abstracto. Encuentro tan precioso el mundo que nos rodea, tan perfecto hasta en sus más mínimos detalles, que no siento necesidad de inventar lo que ya existe. Tengo para mí que lo del arte abstracto es todo literatura, y a mí la literatura que se utiliza para apuntalar a la pintura no me gusta en absoluto. Me parece un fraude. Me recuerda el papel de los arbotantes en las maravillosas construcciones góticas, que a fuerza de crecer y crecer, a fuerza de dispararse hacia el cielo, necesitan de su apoyo para no venirse abajo. Me gusta más la rotundidad de un templo griego o de una construcción románica, fuertes en sí mismos. Cuando el arte adolece de algo, hay que apuntalarlo. Llegará el día en que una voz inocente nos descubra el fraude, como el niño del cuento proclamó que el Emperador no tenía un traje nuevo sino que iba desnudo, y podamos respirar más tranquilos. 92 Esta primera exposición individual también la saludó con palabras elogiosas Pablo Beltrán de Heredia. Mi familia siempre ha mantenido con él muy buena amistad. Nuestra pusilánime sociedad santanderina le puso, en cierta ocasión, contra las cuerdas, con motivo de un “percance social”, motivado por sus inclinaciones sexuales, que tuvo bastante eco. Mi padre, mi hermano Ramón y yo lo defendimos a bloque, como una sola persona. Él, nos lo agradeció extraordinariamente. Esta exposición, como todas las que posteriormente siguieron en mi larga vida, apuntó hacia una inclinación realista, con preferencia por el dibujo. He sentido siempre una especie de pesadilla cuando se trataba de pintar al óleo. Me ha agobiado la necesidad, la obligación de tener que “empastar” los espacios, las parcelas que surgen alrededor del dibujo cuando concibes un tema que no tiene que saturarlo todo. Lo mío era entonces, y mucho más ahora, la pureza de la línea, la magia de lo más simple, la fragilidad y la fortaleza —no son conceptos antagónicos, pues de una se desprende la otra— del simple dibujo. 93 Diseño para el ballet “Isthar”, 1949 LOS BALLETS n 1949 realicé la decoración y los figurines para el ballet ruso “Isthar”, E del Coronel de Basil —ya en la sala del diario “Alerta” adelanté el cuadro titulado “Estudio para el ballet de Isthar”—. Isthar era una diosa asirio-babilónica, símbolo del amor, que en el ballet se desprendía, mien- tras danzaba y giraba, de las ataduras de lo material para liberar a su amado. Concebí un escenario con siete puertas, que iban a parar a su mundo interior, al fondo de su personalidad, en cada una de las cuales un personaje la desprendía de los aspectos materiales del amor. Isthar llegaba al final de la obra ante su amante, desnuda, armada solo con su parte más espiritual y pura, y lo liberaba. Preparando los decorados me hice muy amigo de Doukodowski, el primer bailarín del ballet, aunque nuestro encuentro inicial no parecía presagiarlo así. Empezamos realmente mal. Estábamos intentando solucionar el cambio rápido de vestimenta entre una escena y otra —prácticamente con gestos, porque no hablábamos ninguna lengua común— , y yo creía que mi solución era la mejor, la más sencilla y la más rápida, pero él se empeñaba con tozudez en que mis planes no servían. Me puse nervioso ante su negativa insistente, y le comenté a Julio Maruri —que me acompañaba en tal situación—: “¿Este hombre es un cretino, o qué?”. Calculé mal pensando que no me iba a entender. La palabra cretino es prácticamente internacional, con muy ligeros cambios. El bueno de Doukodowski montó en cólera y solo las buenas artes de Maruri pudieron calmarle. Lo cierto es que gocé, a pesar de este incidente anecdótico, de mucha libertad. Añadí a la escenografía partes que no existían en el boceto, y tuve también la oportunidad de conocer al compositor de la música, el gigante Rajmaninov. El ballet se representó en diversas partes del mundo, y yo viajé, invitado a sus actuaciones, por muchos países. 95 En este mismo año de 1949 mi padre estaba preparándome un viaje a Italia, con la loable intención de que estudiase en la Academia Española de Roma. Para facilitar mi estancia, contactó con el cónsul, su amigo Mario Ponce de León, y me buscó acomodo en la pensión “San Bucare”, próxima a la “Porta Pía”. Allí llegué con mi padre, y, mientras nos inscribíamos, pude oír por vez primera la poderosísima voz de un cantante de ópera que ensayaba en su habitación. Esa voz potente, barroca, rosiniana, me acompañó desde entonces en la pensión. Era la voz de un cantante aficionado que se llamaba Venturini. 96 DOS VIAJES A ITALIA CON INTERMEDIO MILITAR uando llegué a Roma, como siempre con una selección de mis dibu- C jos bajo el brazo, me presenté ante nuestro cónsul, Mario Ponce de León. Hombre de extraordinaria educación, con una formación artística elevada, cuando vio mis trabajos lo primero que me preguntó fue si yo tenía algún ascendiente mejicano. Me quedé estupefacto. Detectó a primera vista la mezcla fascinante, el vértigo de la convivencia, dentro de mis composiciones, de lo micro y de lo macro, propio del arte mejicano, que yo aún no conocía por entonces, pero que corría inconscientemente por mis genes. Mario, además de excelente diplomático, poseía una sensibilidad casi enfermiza hacia la belleza, hacia cualquiera de las manifestaciones estéticas del arte. Por su intercesión posterior realicé muchos trabajos en la legendaria capital italiana. Sin embargo, el primero me llegó de forma casual. La pensión “San Bucari” estaba próxima a la Porta Pía, y enfrente se hallaba situado el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón. Las religiosas del convento —acaso conocedoras de mi estancia en Italia por noticia de sus cofrades de Santander— me encargaron un retrato de su fundadora, la madre Josefina Topete. Acepté el trabajo desconociendo que no existía ninguna imagen de ella, y que lo tendría que realizar basándome en la descripción de unas monjas muy viejecitas que la habían conocido en vida. Tomé nota de sus explicaciones emocionadas. Separé el polvo de la paja de sus no siempre precisas informaciones. Me interesé por los rasgos faciales más evidentes y por su perfil psicológico. Al cabo de unos días había terminado la imagen de una mujer de extraordinaria fuerza —acorde con su carácter psicológico—, con una nariz aguileña que 97 remarcaba la energía de su mirada resuelta, muy propia de los personajes precursores. Cuando mis informadoras vieron el resultado, atribuyeron el parecido a un milagro, exclamando entre conmovidos pucheros que aquello era un prodigio de la Santísima Virgen. Con esta misma técnica, basada en la descripción oral, ejecuté mucho después el retrato robot de un violador que llevaba dos años atormentando a las jóvenes de Santander. Cierto día, recibí la visita de dos agentes de policía. Llegaron a mi estudio con mucho misterio, sin saber muy bien cómo requerir mi participación para un asunto que los estaba desbordando. Me explicaron de qué se trataba, y yo acepté el reto con la sola condición de que se mantuviese mi nombre en el anonimato. Un día después de su visita se presentaron en mi estudio con tres de las jóvenes violadas. Haciendo frente a sus dolorosos recuerdos, con claro afán de vengarse de su agresor, contestaron a mis preguntas sobre las facciones del delincuente, al tiempo que yo iba trazando las líneas maestras de la imagen. No perfilé mucho el retrato. Con el boceto se dieron por satisfechos. Hicieron copias de mi dibujo y las repartieron por toda la ciudad. A los dos días, casualmente en la calle del Sol, muy cerca de “Villa Asunción”, lograron detenerlo. El violador era un joven palentino que se encontraba haciendo el servicio militar en las oficinas de la Plaza Porticada. 98 Retrato robot del violador El violador de cerca ROMA Y MIGUEL ÁNGEL n Roma me encontré con mi maestro, Miguel Ángel, en todo su E esplendor. Pude cumplir el sueño, largamente concebido, de conocer de primera mano sus creaciones colosales. Para este encuentro iba preparado, casi podría decir que saturado, tanto había analizado su obra portentosa, tanto la había absorbido en la carpeta que me regaló Pedro Ribalaygua. Aún así, enmudecí ante sus figuras. Sin embargo, quiero decir algo, que debe entenderse como simple opinión personal, no como una salida de tono: los colores de sus frescos, muy bien estudiados y elaboradísimos, no añadieron grandiosidad a la imagen sepia de las láminas que yo conservaba en mi retina. No añadieron mérito alguno a una obra que yo admiraba y admiro, ante todo, por la composición, las proporciones, las formas y el virtuosismo de la anatomía. Encontrarme con la ciudad monumental fue como encontrarme con mi concepción personal del arte. Muchos artistas escogían entonces París, capital regida por una severa pauta en su concepción estructural. Yo elegí Roma, urbe que se ha hecho en torno a la más irreverente anarquía arquitectónica. Ciudad proporcionada, pese a su grandiosa desproporción, gracias a que sus edificios, aunque descomunales en tamaño, son muy equilibrados en las formas. Las diferentes escalas estructurales que aparecen por doquier, armonizan entre sí de modo pasmoso, y el observador asimila instintivamente tanta locura monumental, tanto gigantismo, tanta desmedida grandiosidad. Es difícil imaginar que los autores de tal magnificencia hayan sido seres humanos tan pequeños como nosotros, tan insignificantes; más bien parece la obra de una desaparecida especie de colosos. En Roma sientes que el genio del entorno rige sobre la razón, sobre los cánones creados por el hombre. Todas las ciudades tienen reglas; 101 a Roma —que leído al revés es amor—, le sobran todas; porque amor es pasión, con todas las consecuencias que ese vocablo encierra, y Roma es ciudad elevada sobre la pasión latente e intemporal de la raza y del espíritu romanos. Roma es anárquico equilibrio, paradoja ésta solo explicable por el genio tan particular de la civilización que la creó, la civilización latina. De la ciudad admiro dos monumentos por encima de todos los demás, dos joyas insuperables: la Fontana delle Tartarugne y el templo de Vesta. No me gusta en absoluto la aparatosa grandiosidad, casi cursi, del monumento a Vittorio Emanuele, plantado cual tarta enorme y desproporcionada, locura de mármol blanco, en uno de los lugares más maravillosos de la ciudad, la Plaza de Venecia. Pero Roma es grande y tiene capacidad para absorber e integrar armónicamente incluso ese gran despropósito. 102 TRABAJOS ROMANOS or mediación de Mario Ponce de León realicé trabajos murales en P numerosos edificios de la ciudad. Y multitud de restauraciones, que él mismo me encargaba, conocedor de mis habilidades artesanales. Son incontables las efigies de San Martino, el imaginero, a las que faltaba algún dedo, la mano, la nariz o cualquier otra parte del cuerpo, que yo restauré. Figuras muy antiguas que se transmiten las familias de generación en generación. El resultado final era muy bueno. Tanto, que el propio Mario se aprovechó de mis dotes para hacer una pequeña gran travesura. Acaso no fuera en este viaje, quizás ocurrió en mi segunda visita a Italia, pero, de todos modos, no viene mal referir en este momento la historia de una imitación que realicé siguiendo sus sugerencias. La iglesia española de Monserrat se encuentra en la Vía Iulia, junto al río Tiber. El prior de la misma vino un día al consulado para referirle al cónsul que, rebuscando en los sótanos del templo —en el que, por cierto, estuvo enterrado Alfonso XIII—, había descubierto una buena colección de tablas muy antiguas, una colección de pinturas que podían tener algún valor, pero cuyo estado de conservación era lamentable. Mario Ponce de León le pidió que las trajera a su domicilio para hacerles una limpieza, efectuar un estudio superficial y evaluar su auténtico valor. Cuando fueron debidamente adecentadas, surgió ante nosotros una extraordinaria colección de primitivos. Cuando el cónsul vio aquello, conocedor de la ignorancia de los curas y de su desinterés por lo artístico —siempre me decía que, a fuerza de estar volcados en lo espiritual, descuidaban los inmensos tesoros artísticos que cobijaban en los templos—, me dijo: —Es una pena que se queden con esta maravilla. No van a saber apreciarlos. 103 Fue entonces cuando me hizo la propuesta de copiar los cuadros, esperando mi respuesta con mucha expectación: —Fernando —me dijo— ¿tú eres capaz de hacer una réplica creíble de estas tablas? —Pues, no he hecho nunca nada similar, pero puedo probar. Dicho y hecho. El cónsul me agenció madera vieja, que yo envejecí aún más simulando orificios de polilla con la punta de un berbiquí. Posteriormente doré las tablas, las estofé en oro y copié, una tras otra, con máximo rigor, cada una de las imágenes, adaptándome al estilo de la época. En aquel momento descubrí que tenía una endiablada facilidad para el arte de la copia. Mario Ponce se quedó con las tablas originales y las colocó en los locales de la obra pía española. Así podía disfrutar de ellas y cuidarlas con más esmero. El prior recogió, encantado, mis réplicas, maravillado con los restauradores que habían hecho aquella estupenda labor de limpieza. Lo más gracioso sucedió meses más tarde, cuando estaba yo decorando las paredes de la iglesia de Monserrat —incluso viví allí un tiempo— y se me acercó el prior de la orden con misterioso entusiasmo para decirme: —Venga, Fernando, venga un momento. Le voy a mostrar unas obras de las que nos sentimos muy orgullosos. Imaginé lo que podía ser. Me cogió del brazo y me llevó a una sala retirada en la que pude ver colgadas todas las tablas. El prior, entre elogios hacia los restauradores, me fue enseñando la colección, mientras yo le dedicaba encendidos y cínicos comentarios de admiración hacia la precisión y pulcritud del trabajo realizado. 104 La vanidad de la alta sociedad madrileña me llevó a realizar encargos, años más tarde, de apuntes y sanguinas que imitaban el estilo de Van Dick o de Rubens. Eran invenciones mías, no copias, sobre temas similares a los que trataban estos maestros. El afán de poseer este tipo de obras inalcanzables les llevaba a peticiones tan poco comunes. En 1949 yo tenía veinte años y todavía no conocía mujer, en el puro sentido bíblico. El día de Viernes Santo de aquel año, con toda la ciudad volcada en la celebración de actos religiosos, un réprobo, entrañable amigo mío, de nombre Rocco Ventre, decidió que ya era llegado el momento de que perdiera la inocencia. Rocco era un siciliano muy atractivo y un juerguista empedernido. No quiso que nos muriéramos de aburrimiento aquel viernes y me llevó a un local que conocía, próximo al Vaticano, donde una “señorita” de total confianza se dedicaba a los menesteres de la carne, incluso en cuaresma. El lugar era muy modesto. Cuando llegamos, un hombre hacía arpegios con el violín, vestido con bata y zapatillas. Saludó correctamente a Rocco —estaba claro que mi amigo alternaba por allí con frecuencia— y desapareció de la sala en busca de la “señorita”. Cuando ella salió, Rocco le comentó con mucha guasa y socarronería el motivo de nuestra visita. Y fue allí, el día de Viernes Santo del año 1949, muy próximo al Vaticano, donde me inicié en el sexo. 105 Composición al modo de Goya Ejercicio goyesco El recluta Calderón LA “MILI” n 1950 regresé a España para hacer el servicio militar. Lo hice en el E Cuartel de Artillería de Bilbao. Tuve, cosa rara dentro de la inflexibilidad del ejército —sospecho que por detrás estaban las influencias de mi padre—, la posibilidad de elegir otros dos destinos: el desierto en el Aaiún y Ferroviario en Madrid. Mi madre, para tener más cerca a ese hijo que tantas veces se había alejado de su protección, me pidió que escogiera Bilbao. Fue lo que hice. Llegué al cuartel retrasado, y con unas espectaculares melenas que me había dejado en Roma. Mi relación con el ejército no empezaba nada bien. Y tampoco se enderezó durante el periodo de instrucción. No fui capaz de aprender a desfilar siguiendo las órdenes del cornetín en los ejercicios. Resulté ser una especie de payaso a la fuerza, mezcla de Buster Keaton y Charlot, torpe hasta la desesperación. Al sargento de mi compañía, un santo auténtico, le llevaban los demonios cada vez que me veía evolucionar tan torpemente. Y el capitán, que vio que yo no estaba hecho para aquel mundo, decidió liberarme del suplicio: —Márchese —dijo un día, harto de mi torpeza—. No quiero volver a verle entre nosotros en lo que le resta del servicio militar. La suerte, que me ha acompañado en muchas ocasiones, me dio de nuevo la cara. El Teniente Coronel del Regimiento de Artillería de Bilbao, Álvarez Builla, —pariente de Franco por la familia de doña Carmen Polo— era aficionado a la pintura, y en Dos Caminos estaban haciendo un nuevo cuartel de artillería. Me llamó a su despacho. Le saludé lo mejor que pude y supe, y, cuando me lo propuso, acepté su “desinteresado” encargo: —Quedas exento de la instrucción a cambio de decorar las paredes del nuevo cuartel de artillería. 109 En sus muros quedó, desde entonces, una alegoría de la historia de la artillería, que fui componiendo casi al tiempo que se levantaba la construcción, que estaba a cargo del Comandante de Ingeniería don Juan Uriarte, persona polivalente que lo mismo componía música y poesía que inventaba artilugios rarísimos. El comandante y yo sintonizamos desde el primer momento; tuvo mucha confianza en mí y en mi trabajo, y después de terminar mi servicio a la patria acudió en varias ocasiones a “Villa Asunción”. Le acompañé más de una vez a Francia, cosa muy arriesgada para una persona que está haciendo el servicio militar, y fui su chófer de vuelta en un acontecimiento de trascendental importancia para su futuro sentimental. Juan estaba prendado de una joven bilbaína que no le correspondía en su amor, Begoña Careaga. Cierto día se enteró de que Begoña iba a realizar un viaje en tren a Madrid, y tramó el plan de tomar su mismo tren para, cuando estuviese en marcha, entrar en su compartimiento por sorpresa y declarársele. Mi misión consistía en seguir su camino en coche y esperarle en la estación de Burgos para recogerle. Tenía claro que a esas alturas del viaje ya habría obtenido respuesta. Cogí su Mini Morris encantado —los coches y las motos me han entusiasmado desde siempre, y aprendí a manejarlos por mí mismo, sin las enseñanzas de las autoescuelas—, y me emocioné de tal forma, me excité de tal manera conduciéndolo, que eyaculé. Muchos años antes, en el jardín de “Villa Asunción” —con una pistola 635 que encontré en los cajones que se habían disimulado durante la guerra en las escaleras de nuestra casa— me pasó lo mismo al efectuar disparos “de verdad” hacia un árbol. Orgasmos relacionados con la situación emocional que me producían las armas y los vehículos. 110 Recogí al Comandante en Burgos, mustio y cabizbajo. Begoña le había dado calabazas. El regreso fue muy triste, casi no hablamos. Se podía hacer el chiste fácil de que lo hicimos doblemente corridos. Seguí mi servicio militar entregado a la decoración del cuartel de artillería y al diseño de planos de la costa cantábrica. Mi amor por la tierruca me impulsó a llenar su geografía de lugares con objetivos importantes. Menos mal que los planos no cayeron nunca en manos enemigas, porque, de haber sido así, Cantabria habría sido bombardeada sin piedad. Las veces que salía a la calle pasaba unos temores tremendos porque, al no haber realizado instrucción, no distinguía a un conserje de hotel o a un músico de la banda municipal, de un militar. Para acertar, saludaba a todos, y prefería las burlas que me hacían por saludarlos, que el castigo que me podían imponer si no lo hacía ante un militar de graduación. Cuando terminé los murales, me pidieron que decorase las escaleras. Para entonces yo ya había terminado el servicio y le dije al Comandante que la obra me la debía pagar el ejército, que yo ya había cumplido sobradamente con la patria. Y el ejército me la pagó. Sería por entonces cuando, aprovechando la cercanía, acudí a Bera de Bidasoa, junto con mi padre, al caserío de los Baroja para conocer a don Pío. No guardo otro recuerdo que el de su figura taciturna, cual buda hierático y hermético, seco, con gesto de adustez. Tenía un mundo interior en que fluían los personajes de sus historias, y me quedó la sensación de que, durante nuestra charla, él anduvo dándole vueltas a los problemas de alguno de sus argumentos. Mucho más amable fue su hermano Ricardo, con su físico peculiar —tuerto y con un dedo de su mano inútil—; pintor de temas muy bonitos. Con don Pío no mantu- 111 vimos posteriores contactos. A don Ricardo, siempre expansivo y jovial, lo vimos en otras ocasiones. A finales de 1950 realicé mi segunda exposición, esta vez en “Proel”. Hizo una presentación elogiosa Enrique Lafuente Ferrari, y tuve una crítica de José Hierro. Hierro alabó, entonces, mis dotes para el dibujo, pero dijo que aún no se veía en mi arte esa moderna vaguedad que se llama “mensaje”. Nunca perdió esa prevención. El gremio de la poesía siente dentera hacia el realismo en el arte. Pepe quizás también sentía ese lastre, veía las obras pictóricas con las gafas de lo poético. Y yo lo entiendo, aunque no lo comparto. Agradezco su actitud noble de decir lo que piensa, y de hacerlo siempre con mucha elegancia. Con Pepe no he tenido mucha relación, pero hace unos meses sentí el impulso de hacer un retrato suyo para celebrar que había superado una vez más su enfermedad1. Fragmento de un boceto de 1947 1 Me encontraba escribiendo estas líneas, más o menos a las dos de la tarde del día 21 de diciembre de 2002, y quiso la casualidad que, hora y media más tarde, la televisión me sorprendiera con el triste anuncio de su muerte 112 Pepe Hierro Pío Baroja Autorretrato, 1952 Las manos del autorretrato REGRESO A ROMA n 1951 regresé a Roma, para satisfacer la obsesión de mi padre de E que siguiera aprendiendo dibujo academicista, e ingresé en la Academia del desnudo de Vía Marguta. Pocas veces asistí a clase. Mi pobre padre hacía esfuerzos muy grandes para mandarme dinero. Yo, por mi parte, me apañaba haciendo trabajos para ganarlo. En esta oportunidad también vino conmigo mi hermano Ramón, y en más de una ocasión preferimos comprar algún disco antes que comer, seguros como estábamos de que cenaríamos en alguna de las fiestas nocturnas a las que nos invitaban en Monte Parioli, zona de residencia de la alta sociedad romana. Tengo fotografías de una de las fiestas que organizó el Instituto Español de Roma, en la Plaza del Panteón. Era una fiesta de disfraces que tenía como motivo el descubrimiento de América. En la fotografía aparecemos, entre un grupo numeroso de invitados, Rocco Ventre, disfrazado de indio; el canciller español, Fausto Ungarelli, vestido de Colón, y yo, con un traje de indio que improvisé a última hora —siempre reacio a actos multitudinarios— con trozos de paja en las perneras, collares de pasta cruda y un enorme sombrero mejicano que me prestó un arquitecto amigo mío, Ramón Molezún. Poco dado al bullicio y a los bailes, me aparté a un rincón y me senté en el suelo, escondido bajo las alas del sombrero. Pretendía ver los toros situado detrás de la barrera. Al poco de estar allí sentado, una muchacha preciosa, de cabellos rubios, se asomó por debajo del ala y me preguntó si se podía colocar allí conmigo. Le dije que sí, que no tenía ningún problema. Se presentó como Giovanna Ancilotto, de quien más tarde supe que tenía el título de condesa y que sentía mucha simpatía por España. 117 Cupido no permaneció pasivo. Lanzó sus dardos… y luego el amor hizo el resto. Giovanna vivía en Vía Arquímedes 161, en Monte Parioli. También tenía un palacio en medio del gran canal de Venecia —ciudad de donde procedía su título nobiliario— y una mansión en Mónaco, al lado del Casino. Tuve ocasión de visitar ambos, gozando de su compañía. Permanece grabada en mi recuerdo la noche en que, en medio de una tormenta, nos cobijamos en un templito circular y recoleto que hay en un parque anexo al magnífico edificio de la Academia Española de Bellas Artes, el templo de Bramante. ¡Qué bellos resultaron sus gemidos entre el sonido de los truenos! Con Giovanna solía acudir con frecuencia al famoso café Greco; allí conocí a dos monstruos del cine, que rebosaban humanidad y carácter italiano hasta por los zapatos: Vittorio Gasman y Marcello Mastroniani. Durante una buena temporada, mantuve con mi condesa un entendimiento admirable, y descubrí junto a ella los más bellos lugares de Italia. Giovanna tenía una amiga que se llamaba Flavia, por aquel entonces novia de mi hermano Ramón. Siempre estaban juntas. Acudían a todas las fiestas. Creo que aún hoy conservan su amistad. Flavia era hija de un romano y de una norteamericana. Por esa razón acudía con bastante asiduidad a la iglesia americana de Roma, donde yo me encontraba haciendo unos murales y en cuya Residencia Episcopal me habían dejado una alcoba preciosa para hospedarme mientras realizaba la obra. En esa misma iglesia se encontraba trabajando Hanke, un ingeniero americano que había ido a instalar un armonio gigante, acompañado de Carol, su mujer, una californiana morena de bellísimos ojos de gata. Nada más verla, Hanke quedó prendido de Flavia, y, aprovechando que mi hermano había regresado a España, se propuso seducirla sin pérdida de tiempo. Para tener 118 libertad, me confiaba la distracción de su esposa. Me dejaba su coche y su dinero para que yo la entretuviera visitando Roma y la mantuviera alejada de él. Los planes que se hacen para engañar a las mujeres fallan casi siempre. Carol sospechó desde el primer momento de las pretensiones de Hanke; aceptaba venir conmigo, pero se le notaba bastante disgustada con la actitud de su esposo. Ejerciendo de anfitrión de tan bella señora, llegó el momento de mostrarle el grandioso Coliseo, el escenario donde se han desarrollado tantas historias crueles y donde se ha derramado tanta sangre en la arena de su circo. Quiso la casualidad que la noche estuviera ornada con una luna llena que aclaraba aquella magnificencia. Cuando entramos al interior, solo los maullidos de los gatos rompían el silencio. Sentimos la necesidad de abrazarnos en medio de tan solitaria belleza. Nos besamos con pasión… y pude probar aquella fruta cierta que Hanke despreciaba por perseguir otras improbables. Cuando concluimos, me dio un bofetón impresionante que resonó por el anfiteatro y se perdió en la noche. Lo soporté en silencio, entendiendo el mecanismo emocional que le había movido: se había entregado a mí por despecho, y ahora quedaba enfrentada a la realidad. Yo lo pagué. De todos modos, ni Hanke depuso su actitud ni Carol me dio el bofetón definitivo. Continuamos viéndonos y amándonos para allanar el camino a su marido. Hanke no tuvo suerte con Flavia. Nunca lo tomó en serio. Una noche, después de dejar a Carol, llegué a la Residencia Episcopal para acostarme, y percibí un fuerte olor a gas. Como conocía muy bien aquellas instalaciones, seguí el rastro del gas, a oscuras, cada vez más nítido, por los intrincados pasillos del edificio. Cuando llegué a un salón donde el olor era insoportable, di una patada a la puerta y descubrí en su interior a 119 Hanke, tumbado en un sofá, descalzo, y con la espita del gas abierta. Abrí las ventanas, lo arrastré al exterior, y logramos reanimarlo milagrosamente: Hanke había intentado suicidarse cuando recibió la enésima negativa de Flavia. Sin ella, no le veía sentido a la vida. Shreve, el obispo anglicano que estaba al mando de la Residencia, enterado de nuestros enredos, nos llamó al orden y, con una regañina ejemplar, impuso su buen juicio en una situación que ya comenzaba a escapársenos de las manos. Seguí pintando paredes en Roma, gracias a las buenas artes de Mario Ponce de León y, también en parte, a que mi fama comenzaba a extenderse por la ciudad. Estaba pintando un muro con un motivo muy expresivo en el que algunos personajes parecía que se asomaban al escenario desde una puerta, cuando sentí unos pasos que, por su cadencia, juzgué que eran de mujer. Desde lo alto del andamio me volví para identificar a quien entraba, y comprobé que no me había equivocado en mi predicción. Pude ver a una joven con andares ligeros, típicos de quien practica la danza, graciosa, coqueta, desinhibida, inquieta, y con una larguísima melena rubia. Bajé del andamio y nos presentamos. Era Joan Bryan, la hija del guionista de Hollywood, John Bryan. Charlamos un momento de mi pintura y vimos que congeniábamos bien. Quedé con ella para más tarde, en una terraza de la Residencia. Cuando llegamos, llovía con suave cadencia. El agua no nos importó. Seguimos con la charla que habíamos dejado aplazada, y al momento estábamos fundiéndonos en un beso, sorbiendo el agua de nuestros labios y de nuestras mejillas. La sensación de húmeda calidez que desprendía su piel, me pareció inigualable. Aquella misma tarde sellamos nuestro amor. Pense que Joan podía ser la mujer de mi vida, y me fui a vivir con ella a un apartamento que le había dejado una gringa vieja en uno de los lugares más bellos de 120 Roma: la plaza de Jesús, uno de esos escenarios pequeños y recogidos, que tanto abundan en la ciudad, con una excepcional proporción y gracia artística. El verano de ese mismo año —¡qué ingenua locura!— vine con ella desde Roma a Santander en moto —una Lambretta que guardo en Borleña con mucho cariño— para presentársela a mis padres. Nuestras vidas, sin embargo, siguieron por derroteros distintos. En nuestro camino se cruzó un impedimento al que no supe o no pude responder —tengo el valor de aceptar mi cobardía—, ella en Los Ángeles, yo en Santander. Asumió a solas el trance amargo de abortar, y, cuando años más tarde la encontré en Manhattan, en donde vivía felizmente casada, en un lugar precioso de la Quinta Avenida, me saludó sin rencor. Su mente generosa había querido retener únicamente la parte más bonita de nuestra historia. El carnaval romano con Rocco Ventre y Fausto Ungarelli 121 Desnudo y autorretrato romántico En Roma, 1951 Autorretrato con humo de vela, 1948 PAPINI Y PICASSO e dejado casi para el final uno de los acontecimientos más importantes H de mi estancia en Italia: el conocimiento personal de Giovani Papini. Papini escribió una biografía de Miguel Ángel tan vívida, con tanto cariño y fervor, que cuando mi padre nos la leía de niños, pensé que el coloso pintor era contemporáneo nuestro. Cuando mi padre deshizo el entuerto y nos aclaró que era un personaje renacentista, mi sorpresa fue mayúscula. Desde entonces me propuse conocer al autor de aquellas maravillosas páginas, que había logrado hacer un poco más inmortal a un mito, gracias a su entusiasmo y a su buen escribir. Papini era un hombre apasionado, un torbellino de ideas oscilantes. Su temperamento vehemente le había hecho pasar por periodos de ateísmo y de religiosidad, de anarquismo y de patriotismo exacerbado. Él, como su obra, eran una vorágine ideológica. Pude conocerlo gracias a una pareja amiga de Santander que aterrizó en Roma buscándome, con la bizarra intención de que les acompañara en su viaje por Italia. Acepté encantado, aun a sabiendas de que ellos iban a moverse por toda la nación cual fichas del juego de la oca: de campo en campo de golf, y tiro porque me toca. Pues esa era su intención, conocer todos los campos donde se desarrollaba ese juego. Como se puede imaginar, mis intereses iban por otros caminos. Yo procuraba descubrir los aspectos artísticos de las ciudades que visitábamos, mientras ellos descubrían sus verdes céspedes. Cuando llegué a Florencia, abandoné la aventura común y me dejé llevar por el impulso de presentarme ante Papini. Sin cita previa ni carta de recomendación, con las únicas armas de mi admiración por su obra, y más en concreto por su biografía de Miguel Ángel. 125 Esta presentación, así, por las buenas, le conmovió. Mi espontaneidad rompió sus recelos. Vivía en un chalet de aspecto señorial, recoleto, silencioso, de sólida y airosa construcción. Me recibió en un amplio despacho, con una librería abundantísima, como un museo que reunía cuanto significase arte, ciencia y literatura. Papini era vigoroso, melenudo, de cabeza esférica y amplia frente. Me recordó a Goya o a Beethoven. Estaba en plena decadencia física, quedándose ciego poco a poco, y agradeció mucho el interés de aquel joven desconocido que había venido desde tan lejos con la intención de saludarlo. Me retuvo en su casa mucho tiempo, hablando de pintura, de literatura, de arte en general. Fue una velada inolvidable. Cuando nos despedimos, me pidió que le dibujara algo que representara, a través de mí, a España y al espíritu de lo español, y sacó de su cartera una serie de billetes —aquellas liras enormes— que quiso poner en mis manos. Como me negara, me dijo con brío de anciano: —Muchacho, esto es para que conozcas Florencia a mi salud. Y nada de negativas. Entre artistas hay que dejarse de fórmulas de cortesía. Días después le envié un autorretrato, que ahora está en las paredes de su casamuseo. Las liras, no quise gastarlas. Las consideraba sagradas, emblemáticas. Me las ingenié para vivir en residencias de estudiantes —que en Florencia están en magníficas mansiones renacentistas, en una de las cuales, “Villa Fabricotti”, me hospedé— y, comiendo aquí, cenando allá, las pude conservar hasta mi regreso a España. Ahora descansan en la vitrina, junto con cartas suyas que comienzan con un “Mio caro Calderón…” De Italia, me quedaba pendiente la asignatura de Venecia, una ciudad con la que había soñado desde niño. Tuve que volver a Roma y efectuar algunos trabajos para agenciarme dinero, y, cuando reuní el suficiente, encaminé mis pasos hacia la villa 126 de los canales, cuyos habitantes parecen vivir ajenos al tiempo, con sus ojos grises azulados, sonámbulos que avanzan cual fantasmas por las aceras sin calzadas. Llegué de madrugada. Serían las cuatro de la mañana cuando, inmersos en una niebla espesa, el gondolero me llevaba hacia el hotel que tenía reservado. El silencio, denso, húmedo, pastoso, solo lo rompía el lento impulso del remo y las señales acústicas que hacía el conductor en cada esquina, con una mano en la boca a modo de altavoz, avisando de nuestra presencia a otras posibles embarcaciones. Y, entonces, en aquel impensado momento, se produjo el milagro. De todas partes y de ninguna, en la soberbia magnitud de la noche, comenzó a surgir, como por arte de magia, la melodía del filme de “El tercer hombre”, una de mis películas favoritas. Aquella música, en aquel escenario, a aquellas horas, con un velo de niebla envolviéndolo todo, me conmovió de tal manera que días más tarde urdí un plan para escaparme a Viena, sin importarme que estuviese ocupada por los rusos. Menos mal que unos estudiantes amigos —a quienes referí la descabellada idea de introducirme en aquella capital yendo de polizón en un tren de mercancías— me hicieron recapacitar. Si no, es fácil imaginar lo que podía haberle pasado a un polizón, con pasaporte de la España de Franco, en una ciudad que estaba plagada de espías, igual que los de la película. Años más tarde realicé mi sueño de conocer Viena, en unos tiempos más tranquilos, sin los escombros de la guerra, sin los espías de la película, acompañado de Marly, mi mujer. Todavía llegamos a tiempo de oír tocar con su cítara a Anton Karas la melodía de la película de “El tercer hombre”, en el café Mozart. Aquella melodía que, a las cuatro de la mañana, en medio de un denso silencio neblinoso, me conmovió hasta las lágrimas. 127 En el final del periplo italiano, en un viaje de regreso a España, tuve la oportunidad de saludar personalmente a Pablo Ruiz Picasso (remarco lo de Ruiz, tan olvidado como importante para conocer su personalidad), en su refugio francés de Vallauris. Picasso se había dignado enviarme, años antes, una firma y un “aprieta y adelante” como contestación a unos dibujos míos que le envió mi padre a través de un amigo. Le fui a visitar con Mariano Villalta, pintor y persona excepcional que había venido a Roma andando desde Madrid —recién salido del hospital, donde había estado ingresado por la rotura de una pierna—, con una especie de cochecito de niño para transportar sus escasas pertenencias, acompañado de otros dos amigos. Esa aparición después de tan épico viaje me conmovió, y me volqué en ayudarlos durante su estancia en la capital, procurándoles trabajos de encargo; de hecho, Mariano Villalta siguió su carrera en Italia, allí se casó y allí se quedó a vivir. Picasso era Escorpio de signo y Escorpio de ascendiente. Me dio la impresión de ser un pozo de brujería, un volcán de astucia, un primitivo sin pulir. Un intuitivo que tuvo la audacia de jugárselo todo, o casi todo, a una carta. Y ganó. En vez de quedarse como un magnífico “segundón”, acertó en la ruleta de la vida y se sobrepuso a la discutible calidad de lo que entonces se hacía en Europa, que era tanto como decir de lo que se hacía en París. No era agradable en el trato, aunque resultaba fascinante, sobre todo por su ataque a lo convencional, por su constante arremeter a las costumbres burguesas. Poco más puedo decir de él, porque había blindado su vida y su mente con una coraza aislante, aunque me dio la impresión de ser tacaño y avaro hasta extremos increíbles. Supongo que en su infancia, hijo de un modesto pintor que no le aportó nada a su arte, no debió de vivir de manera holgada, y eso se apreciaba a las claras en su comportamiento adulto. 128 La dedicatoria de Picasso y las liras de Papini En Italia OSCUROS TIEMPOS DE HASTÍO egresé a Santander, y en 1952 participé en el Museo Municipal de R Bellas Artes en una exposición colectiva sobre temas urbanos de la ciudad. Recuerdo dos cuadros con especial cariño: el de la iglesia de la Compañía y el de la Plaza de la Esperanza. Luego los he encontra- do, amarillos y bastante deteriorados, en una de las salas de los juzgados de Santander, en la calle Alta. ¡Cuántas cosas valiosas se están perdiendo por la falta de interés y de fuste de quienes tienen poder de decisión! Después de haber vivido en Italia en ambientes espaciosos y artísticos, trabajando, divirtiéndome, buscando formas definitivas de expresión estética, perdiéndome casi a diario en las noches de lujo de Monte Parioli, este regreso a mi Santander, mi cuna, mi congoja, me produjo un estado depresivo. La ciudad que me vio nacer me acoge de forma posesiva cada vez que vuelvo a ella, con su desesperante mansedumbre provinciana. Su peculiaridad climática —después de los primeros días de reencuentro casi emotivo con los grises profundos del cielo y con el siempre verde de montes y valles— comienza a pesarme, pasado el tiempo, como una losa. Entro entonces en un estado próximo a la hibernación melancólica, y el entorno me afecta de modo espantoso. Hay que distinguir mi tendencia a la misantropía, de estas sensaciones que me produce Santander. Soy capaz de retirarme gustoso a mi casona de Borleña y vivir allí en un retiro cercano al de los ermitaños. Pero hay que entender que este apartamiento es buscado. Lo peor es cuando la ciudad y su ambiente mortecino te provoca una claustrofobia que tú no has pretendido. Entonces siento la urbe como una amenaza exterior y me hundo en una desidia comatosa, frustrado por no poder volar a mi antojo en ambientes más despejados. 131 Varado en Santander, he vivido muchas noches tenebrosas, borracho hasta el desfallecimiento, sintiéndome sin metas importantes en la vida. Sumido en esa desesperación, organizaba “safaris” nocturnos de caza o de pesca. Cazaba en las noches tristes, colmadas de lluvia y aburrimiento, por los alrededores míseros de la calle San Pedro, donde los jornaleros acudían a desbravarse con las putas infelices de la ciudad. Iba en mi coche y clavaba un trozo de tocino en el suelo, próximo a los desagües de los canalones, para atraer a las ratas. Esperaba con los faros del coche encendidos. Cuando aparecían, con mi endiablada puntería y una escopeta de balines, las volaba por los aires. Si salía de pesca, lo hacía por el Paseo de Reina Victoria. Me asomaba por los balconcillos del paseo y desde allí descolgaba un cepo infalible atado a una cuerda de aparejo de pesca, para colocarlo en el sendero de las ratas nocturnas. Fuera caza, fuera pesca, fuera en la mísera calle San Pedro o en la elegante Reina Victoria, el resultado no se hacía esperar, tantas ratas había en la ciudad. Así he tirado por la borda de mi vida mucho tiempo. Lo he desperdiciado, lo he quemado miserablemente. En multitud de ocasiones me ha sorprendido la madrugada, con la boca pastosa y la cabeza atormentada por la resaca, en lugares que no conocía, sin saber en qué ciudad o en qué calle me encontraba. Mi aspecto, entonces, debía de ser diabólico, porque en una ocasión en que iba a visitar de esta guisa a mi primo Ramón, como silbara y nadie me oyera, decidí saltar la tapia de su urbanización, y me encontré con dos perros enormes que venían por mí. Me enfrenté a ellos con un alarido tal —especie de lobo satánico— que los animales huyeron con el rabo entre las patas. Con las escasas reservas de energía física y psicológica que me quedan ahora, añoro el enorme caudal que poseía entonces, y que quemé sin previsión y sin pausa. 132 No sé cómo puedo continuar vivo. Mi vida ha sido una incomprensible insensatez de riesgos de los que salí adelante a costa de mi quebrantamiento personal. He sido un inconsciente enemigo de mi mismo, un insensato agente de riesgo contra mi salud. Con su inseparable Harley 133 Autorretrato LAS BOMBAS DEL TENIS Q uien haya vivido trances similares, me podrá entender. Es horrible. Así se encontraba mi ánimo y mi persona allá por el año 1953. Con dos situaciones que, a mi parecer, actuaban como agravantes: la presencia de una novia muy dulce, pero muy posesiva, que me quería tener esclavo —la llamaremos Margarita (aproveché su rostro para retratar, en 1956, a una Virgen que está ahora en el Museo Municipal de Santander)—, y las peleas ridículas de los socios del Club de Tenis, haciendo un uso estúpido de la democracia para elegir a su próximo presidente. (Por cierto, decoré muros del Tenis e hice diseños de mesas y sillas, pero, aunque era socio honorario, casi nunca acudí a sus instalaciones). La noche que voy a referir, llegué a casa remojado en cerveza. Distraje mis pasos por mi estudio-buhardilla, repasando mis apuntes artísticos antes de acostarme, y quiso el azar que una ráfaga de viento moviera el contrapeso que utilizaba para cerrar la claraboya del techo. Fue una señal. Aquel contrapeso era un obús que yo había dedicado a tal uso pacífico. Ahora parecía que quisiera hablarme: “¡Dales un buen susto a esos mentecatos del Tenis, y haz algo movido para salir de este marasmo en que te encuentras!”. Me despabilé, lavándome la cara con agua fría, y comencé a llenar el obús de explosivos. Cuando lo terminé, consideré que una bomba era poca cosa, y decidí fabricar otra que, además de explosiva, fuese incendiaria. Cargué las dos bombas en una mochila, cogí a mi perro (“Niño” —que así se llamaba— y yo éramos inseparables), y con la Lambretta emprendí el camino del Tenis en plena madrugada. Coloqué las bombas en dos ventanas distintas, volví a casa, y me metí en la cama, bien arropado, a esperar acontecimientos. 135 Al poco tiempo, oí el estruendo de la primera. Acurrucado, esperé la segunda explosión, que, afortunadamente, nunca se produjo. Al día siguiente el revuelo en los medios de comunicación fue enorme. Por la ciudad no se hablaba de otra cosa: en nuestra tranquila capital, tan señora y mojigata, alguien había realizado el primer atentado contra el régimen franquista, y eso ¡era imperdonable! Decidí acercarme al lugar de los hechos. El espectáculo era tremendo, parecía que estábamos en estado de guerra con toda la zona acordonada y multitud de policías nacionales y guardias civiles. Para colmo, yo no sabía que el edificio que está situado frente al Tenis, especie de castillo color crema, era un cuartelillo de la guardia civil, y que un buen trozo de mi obús había atravesado su puerta en la madrugada, organizando un revuelo sin par. Como el asunto tomaba tintes de terrorismo y podían comenzar las detenciones de inocentes, decidí presentarme en las instalaciones de la comisaría. Me atendió Julio Madroñal, comisario andaluz, muy buena persona: —No busquen a nadie —le dije—. Yo he sido el de la bomba. Julio respiró aliviado y alabó mi gesto. Me mostró los trozos de metralla que habían penetrado en el cuartelillo y que habían adquirido un pulimento envidiable tras deslizarse por la carretera. Los reconocí como pertenecientes a mi bomba (íntimamente me hubiera gustado quedarme con ellos, porque tenían unos brillos preciosos, como de insecto acorazado; pero la cosa no estaba para bromas). —Tu confesión te honra. Está muy bien tu nobleza. Quédate aquí esta noche, que mañana ya lo aclararemos todo. Al otro día se produjeron no una sino dos aclaraciones: la primera, una multa que se llevó por delante el dinero de mi primer premio Estanislao Abarca de pintura 136 —ganado poco antes—, dinero empleado para reponer la cubertería del Real Club de Tenis, que tengo para mí que no se malogró tanto por mi bomba como con el lento goteo de los hurtos de los socios; la segunda, la llegada de un “Jeep” de la policía nacional que me trasladó a la cárcel del Alta. En Villa Asunción, con su fiel compañero 137 Estudio de presos LA CÁRCEL ngresé en prisión el día de la Merced, y un preso me dijo, con inge- I nuo contento, nada más verme entrar: —¡Qué suerte has tenido, muchacho! Hoy hay filete de ración. Y sí que lo había, duro como una suela. Y para mayor dificultad había que comerlo “a tirón”, porque, por motivos de seguridad, en las cárceles no hay cuchillos. Hasta ese momento mi vida había transcurrido por ambientes sociales elevados. En la prisión iba a tener oportunidad de conocer otros más bajos, pero no por ello menos dignos, humanamente hablando. En los dos meses que permanecí recluido, comprobé que las amistades que se hacen en el interior pueden ser más fuertes, sinceras y solidarias que las del mundo exterior. Y es curioso cómo esa relación amistosa se produce por preferencias que, aunque se efectúan por impulso, no suelen fallar; en un primer vistazo sientes la certidumbre de a qué grupo perteneces. Fui muy bien aceptado por un grupo de “maquis” de las cuadrillas de Juanín y Bedoya, y me hice amigo de todos ellos, sobre todo de Santín, un guerrillero asturiano. Creían que mi bomba había sido un acto de sabotaje contra Franco y su régimen. No les dije que no, gracias a lo cual me contaron muchos secretos de su vida en el monte, de las contraseñas que se hacían entre ellos imitando voces animales, de la lectura que hacían del vuelo de las aves, de los súbitos silencios de la arboleda, de la pugna que existía entre la guardia civil y la policía nacional para llevarse los honores del arresto de los guerrilleros…, incluso Pedro el cocinero —en el sótano había un horno enorme—, un gallego imponente de dos metros de pura nobleza que decidió un día echarse al monte, pagó de su bolsillo un pollo para que lo comiera con el escogido clan de los “maquis”, en señal de homenaje por mi acto explosivo. 139 También formaba parte de nuestra cuadrilla el administrador de los Padres Capuchinos, que se encontraba allí por haber sisado a los frailes más de lo que la prudencia aconsejaba. Me contó una de las argucias que tenían los presos para almacenar artículos prohibidos en los lugares más insospechados, en los escondites más surrealistas: —Mira esos extintores, Fernando. Si algún día hay que hacer uso de ellos, descubrirán que no tienen la carga original: están repletos de vino. La cárcel era un cúmulo de sorpresas. Para sobrevivir del mejor modo posible, los reclusos reaccionaban con el mayor ingenio. Simpáticos, por su mansedumbre, casi por su profesionalidad, eran los que llamábamos “presos de la quincena”, pequeños rateros que, cuando venía una época difícil, por el frío o por la necesidad, hacían un hurto de muy calibrada pena —tenían para ello más precisión que los mejores abogados—, y entraban en la trena para comer caliente, dormir bajo techo e “ir tirando”. Cuando llegaban, era gracioso ver el gesto cansado del carcelero, que, harto de verlos por allí, les decía: —Pasa y acomódate, que ya sabes dónde es. Ellos, se dirigían sin dudarlo hacia “su habitación” y se acurrucaban en el catre con sumo placer, casi ronroneando, como los gatos. Había historias muy tiernas, alguna de las cuales tengo dibujadas. Me impresionó la de un recluso de físico desagradable, un tanto bizco, de aspecto enfermizo, que siempre estaba solitario. No era mala persona, pero la vida le había golpeado inmisericorde, y no tenía más amigo que un gorrión —desconozco cómo se le había agenciado—. Cuidaba al gorrión más que a su persona. Le daba comida de su comida; le hablaba como a un compañero; lo abrigaba como a un hijo. 140 La vida de los gorriones suele durar menos que cualquier condena importante. El animalito murió, y el prisionero quedó sumido en una profunda crisis de tristeza y soledad. Si estas memorias no fueran reales, vendría muy bien dejar escrito que el preso murió de pena. Yo salía de la cárcel al poco tiempo de morir el gorrión y no puedo asegurar el desenlace. Pero al dueño lo dejé en un estado de salud lamentable. Traté también a dos muchachos que vivían de milagro, gracias a la fortaleza de un policía nacional. No eran entonces las leyes como las de ahora. Imperaba, en muchas ocasiones, la ley “del ojo por ojo, diente por diente”. En el inicio de su desventura, eran tres jóvenes que se habían enfrentado a la policía nacional. En la reyerta, uno de ellos había matado a un agente y había dejado malherido a otro. Al compañero que mató al policía lo fusilaron en Ciriego. Ellos, habían estado esperando su suerte durante algunos días, pendientes de la salud del guardia herido: si se salvaba, ellos se salvaban; si moría, ellos serían ajusticiados. Afortunadamente para todos, el policía se salvó. Cuando los conocí, estaban completamente regenerados, gente nueva que estudiaba a fondo, que se preparaba con ahínco, sintiendo próxima su salida. Un caso ejemplar de que la prisión puede servir, en ocasiones, de rehabilitación. Y su ejemplo trae a mi desorganizada memoria el de otro preso rehabilitado, quizás el más emblemático de todos, Eleuterio Sánchez, “El Lute”, a quien sentí la necesidad de retratar en uno de mis cuadros más populares. Lo presento rodeado de guardias civiles que no pueden ocultar su satisfacción por haberle detenido, mirando fijamente al retratista. Hice este cuadro con “El Lute” huido, y cuando la policía tuvo noticia de su existencia, vinieron a mi casa para hacer fotografías de su cara y distribuirlas por todas las comisarías de España, porque su imagen era más real que las 141 de las fotografías que ellos poseían. Incluso un periódico sensacionalista —que también entonces los había— utilizó el retrato en su portada, con este titular: “El Lute localizado y arrestado en Santander”. El cuadro cuelga actualmente en el local que “el pobre Chus” fundó en la calle Cuesta, en Santander, y pertenece a Antonio Gutiérrez, el dueño de “La Casona”, uno de los mayores coleccionistas de mi obra. Hasta allí se ha desplazado en más de una ocasión un personaje misterioso, que, sin identificarse, ha expuesto su deseo de comprarlo. Antonio no se ha desprendido de esta obra, aunque tiene la íntima sospecha de que el personaje misterioso iba enviado por Eleuterio Sánchez. Mientras tanto, en la prisión, el tiempo pasaba con lentitud insoportable. Las cartas que escribía al exterior estaban preñadas de pensamientos pesimistas. Nada me podía sacar de un profundo decaimiento. Los dos años y un día que me cayeron —gracias a un fiscal burgalés, Fernando D., a quien parece que le birlé una muchacha francesa que él pretendía— me pesaban como una losa. Diseñé un juego de la oca, con dados de migas de pan bien prieto, para entretenerme; dibujé a los presos en diversas actitudes; escribí pensamientos que, recordados en la lejanía, aún me asustan. Pero, nada me apartaba de mi desesperación. Para colmo, todas las tardes, hacia las siete, había oportunidad de, pagando una mísera cantidad de dinero, escuchar discos por la megafonía de la prisión; y un preso pedía, un día sí y otro también, una música insoportable. Aquello se convirtió en una auténtica tortura añadida a mis males. Algún buen amigo debió de enterarse de mis cuitas, y se las comunicó a los encargados de la discoteca. Días más tarde supe que, fingiendo un accidente, habían 142 hecho añicos el disco de la discordia. Aquellos personajes anónimos, que al parecer me estimaban, me libraron de la música horrenda. Extramuros, mi padre se ocupaba y preocupaba por mi situación, pero mi expediente parecía perderse en los juzgados como por arte de magia. Nunca estaba en su lugar cuando había revisión de penas. Tengo para mí la sospecha de que la mano del fiscal burgalés era muy larga, y procuraba que estuviese al final de todos para que yo cumpliera el mayor tiempo posible de pena. A los dos meses de mi ingreso, me salvó una amnistía que se decretó por la muerte de Pío XII. Casualidades de la vida, a Pío XII lo retraté durante una de mis estancias romanas. El retrato está actualmente en el Museo Vaticano. Cuando lo conocí, Pío XII era un místico arrebatado, ajeno a la importancia política de su cargo. Tan débil de constitución como inmenso de alma, estaba siempre en un estado próximo a la levitación. En uno de sus paseos por los jardines del Vaticano, quedó deslumbrado por la presencia de cuerpos celestes; cuando se lo contó a su médico personal, creyó que Su Santidad estaba majareta. Pero en otro paseo posterior volvió a ver los susodichos cuerpos, y lo tomó como un mensaje divino para que actuara. No es de extrañar que hiciera dogma de fe de la Asunción de la Virgen. Ahora le acusan de connivencia con el régimen nazi. Él no tenía dotes de mando. Habría que ver quién estaba por detrás de sus decisiones. Tengo para mí que el Papa de Roma en aquella época era una Papisa, su ama de llaves, su camarera, sor Pascualina, una alemana de Baviera llena de energía que llevaba las riendas de aquel ser etéreo y espiritual. Era su brazo derecho. Sin ella, él no hubiera sobrellevado el cargo. (Y conste que hablo así de este Papa porque viví una temporada muy grande 143 en casa de sus familiares, los Goretti, en la vía Piabe de Roma, donde, incluso, tuve una novia, Giovanna Goretti). Sería fácil identificar su tibieza frente al comportamiento de los nazis, con el mando y la nacionalidad de sor Pascualina. Pero, viendo el arriesgado modo de actuar de esta religiosa durante la presión alemana, haciendo documentos falsos para salvar a los judíos y dándoles asilo en el Vaticano, este pensamiento se desautoriza por sí solo. Sea como fuere, salí de la cárcel por la muerte de Pío XII. Cuando abandoné el recinto, el director se me acercó y me dijo: —No sabe que alivio me supone su libertad. He leído su correspondencia con los de afuera, y me han conmovido sus pensamientos y su drama. Estoy muy feliz de que se vaya de aquí. Desgraciadamente, con la muerte de mi padre, y la posterior de mi hermana Teresa, perdí el rastro de tales cartas. Como desconozco el de los escritos carcelarios que pude sacar escondidos en mis botas de media caña. Hubiera sido interesante transcribir el contenido de alguno de ellos en estas memorias. Al salir, sentí congoja por los que se quedaban dentro: Santín, Pedro el cocinero, el administrador de los Capuchinos, los chorizos de la quincena, el solitario del gorrión… Me importó menos dejar la compañía de los presos políticos, siempre distantes y con una agresividad peligrosa y huraña. 144 Fragmento de “El Lute” El Lute, 1973 El brazo de El Lute EL ÚLTIMO “MAQUI” n 1957 murió uno de los últimos “maquis”: Bedoya, compañero de E fatigas de algunos de mis amigos de prisión. La vida da muchas vueltas, y el azar, que, parafraseando a Borges, es uno de los nombres del destino, quiso que en esa muerte participara yo de forma indirecta y no deseada. La policía había tendido una trampa a Bedoya, valiéndose de su cuñado San Miguel, al que prestaron una moto para que engañase al guerrillero proponiéndole la fuga a Francia. La policía lo tenía todo preparado. Solo esperaban el día para organizar la “cacería”. Cuando lo decidieron, su moto fue seguida a distancia por varios coches de los agentes, y sucedió lo que transcribo del libro de Isidro Cicero, “Los que se echaron al monte”: “El propósito de la policía y la guardia civil —dice El Diario Montañés— era capturarlos en un lugar donde si se producía algún tiroteo, no pudiera causarse víctimas inocentes, y para ello se escogió el sitio del Pontarrón en el trayecto de carretera comprendido entre el Puente de Oriñón y el langostero de Islares. A la izquierda, en aquel lugar, está la playa y a la derecha el Monte Cerredo, de acantilados casi perpendiculares; se considera casi imposible la huida a uno y otro lado” […] En un Seat con matrícula de Santander iban tres policías: Agustín, Solar y un tal Cuerno, hombre muy famoso en la brigada secreta de Santander. El Seat dio el intermitente al rebasar a la moto. Solar, que llevaba la metralleta asomada al cristal, vio que le temblaban las manos al gritar, ya al costado de Bedoya: “Paco, alto a la policía.” En ese momento, continúo yo, se produjo el tiroteo. La noche era desapacible, de niebla compacta. Cuando bajaron del coche, solo encontraron a San Miguel tendido 149 en la carretera, muerto. Solar no podía explicarse la huida de Bedoya. Sabía que sus ráfagas cercanas le habían alcanzado forzosamente. Esperaron a que amaneciera, y dieron el aviso para que la guardia civil acordonara la zona escabrosa del Monte Cerredo. Con las primeras luces del día, iniciaron la búsqueda de Bedoya, y lo encontraron vivo, trescientos metros más arriba, con cinco balas en el estómago, cuyos orificios había taponado con pedazos de su propia camisa para no desangrarse. Tenía realmente una fortaleza sobrehumana. Cuando llegaron, todavía tuvo tiempo de efectuar un disparo que no alcanzó su objetivo. Allí mismo lo remataron sin contemplaciones. Víctor Solar López, el policía que le dejó malherido aquella madrugada con sus disparos desde el coche, era hijo del encargado de cuidar nuestro bote en el muelle de Santander, Román Solar. La metralleta que portaba, era mía, la que me regalara en Gijón el Marqués de Pidal cuando vio que yo me extasiaba delante de su colección de armas. Yo tenía amistad con Víctor y se la había prestado para que hiciera prácticas y le diera uso, para que la mantuviera cuidada, años antes de la triste historia de Bedoya. Nunca me la devolvió ni yo me atreví a reclamársela; al fin y al cabo, yo ni siquiera tenía permiso de armas, y, aunque amigo, Víctor era policía, y no parecía muy oportuno recordarle a un policía, en tales circunstancias, quien era el auténtico dueño del arma. Durante mi internamiento pensé en muchas ocasiones sobre cuál sería mi próximo destino cuando saliese de la cárcel. Llegué a la conclusión de que debía marchar un tiempo de Santander, donde la presión social podía ser más asfixiante aún que en tiempos anteriores. Decidí irme a Madrid. 150 Cuando llegué a la estación del Norte, después de un largo viaje en tren, mi sorpresa fue mayúscula: encabezados por Natalia Figueroa (más de uno la consideraba novia mía porque nos carteábamos, yo en Santander, ella en la calle Claudio Coello de Madrid), un grupo de personajes de Madrid me esperaban en el andén, y prorrumpieron en un aplauso en cuanto inicié el descenso del vagón. Pude constatar que la noticia de mi acción explosiva se había difundido generosamente. Apunte de preso 151 Natalia Figueroa, en las playas del norte ENTRE MADRID Y SANTANDER, PASANDO POR LOECHES o me pidan fechas ni precisiones temporales a partir de ahora. Este N invierno se presenta con agobiante persistencia de los vientos del Sur, que confunden aún más, si cabe, mi mente —algunos etnógrafos miden el cantabrismo de las gentes proporcionalmente con el grado de molestias que les producen estos aires secos y bochornosos—. Además, una persistente acumulación de líquido en mi pulmón derecho me sume en dificultades respiratorias y no puedo oxigenar correctamente mis células. Puedo seguir adelante porque en el hospital me alivian, siquiera levemente, extrayéndomelo y dejándome limpio por unos días, pero este otro invierno personal también me hostiga. Quede claro, no obstante, que, si no prometo fechas exactas, no faltaré a la verdad de los hechos. Regresé a Madrid, como decía, para que la sociedad santanderina fuera olvidándose paulatinamente de mí. Viví una temporada en la calle Velázquez 64, de pensión, en un piso viejo con suelos de madera desgastada y artesonados en el techo. Otra, en Almagro, en la casa de una viuda de la alta burguesía madrileña, que alquilaba habitaciones a recomendados, para llegar a fin de mes. Agustín de Figueroa, el padre de Natalia, me prestó sine die un bajo en la calle Lista 45, hoy en día Ortega y Gasset, para que estuviera cerca de su domicilio de Claudio Coello, donde vivía junto a su hija. Así me podía ver con ella con mayor frecuencia. Fafi Brandón, buena amiga mía y aspirante a pintora, me dejó su estudio en la calle Fernando el Santo, que muy pronto fue más mío que de ella. Entre estos cuatro emplazamientos transcurre la acción de mi segunda etapa madrileña, después de mi primera estancia en la calle Alcalá, mientras estudié en la 153 Academia de San Fernando. Pido al lector que imagine una obra de teatro con el escenario circular y giratorio, dividido, como una tarta, en cuatro porciones iguales. Cada porción se corresponde con uno de los cuatro emplazamientos, y ocupará el lugar preferente, dejando a los otros tres ocultos, según lo vaya necesitando la historia que narro. Con Gloria Swanson 154 LOS FAMOSOS i frágil memoria me lleva en primer lugar a la calle Lista 45, al local M que puso a mi entera disposición Agustín de Figueroa. Esta cercanía permitió que Natalia y yo nos tratásemos con asiduidad, y ese trato hizo que la gente pensara que éramos novios. Natalia era una persona con una educación y una sensibilidad exquisitas. Amante de la Literatura, escribía con vocación, y no lo hacía nada mal —en su chalet de Claudio Coello tenía un estudio, con exceso de reliquias y objetos antiguos, en que daba rienda suelta a su pasión literaria—, aunque los argumentos de sus escritos, acaso por su extrema juventud, estaban cargados de melancolía y abusaban de un tono lacrimógeno. Vivía muy unida a su padre, cultivando las artes y rodeada de un lujo extraordinario. Yo acudía cada tarde a su domicilio, después de las jornadas matinales de trabajo, y con su charla y su compañía el tiempo pasaba veloz. En casa de don Agustín uno podía encontrarse con las visitas más inesperadas. En una de sus fiestas, a la que acudieron, entre otros, Concha Piquer y Edgar Neville, me presentaron a Gloria Swanson. La famosa artista me había querido conocer en Italia, a raíz del descubrimiento de uno de mis murales, pero, aunque hizo muchos intentos, no coincidimos hasta ese día. Gloria llegó a hacerse muy amiga mía, casi mi protectora —se indignaba cuando años después Marly me cortaba el pelo, pues no le gustaba nada el resultado—, y volví a coincidir con ella en multitud de ocasiones posteriores en el hotel Jorge V de París —allí me presentó a Greta Garbo—, en mis viajes a Nueva York —nunca iba a esa ciudad sin visitarla— y en el hotel Castellana Hillton, cuyas paredes decoré en la segunda mitad de los años 50. 155 Precisamente en este hotel, y por su mediación, traté, si bien fugazmente, a Sofía Loren y a Cary Grant, que se encontraban en España rodando “Orgullo y pasión”. Cary Grant era un tipo muy amable, muy contenido, muy educado, se podía decir que estereotipado en sus acciones. Tengo la impresión de que interpretaba su forma de ser; a fuerza de oficio había adquirido un modo peculiar de actuar, de gesticular, como si el personaje hubiera absorbido a la persona y se hubiese apropiado de su voluntad. Sofía, toda ella belleza y esplendor, me habló de su encuentro con la industria cinematográfica, de sus aventuras para alcanzar el estrellato. No había perdido aún la ingenuidad provinciana de la joven napolitana que abandonó su pueblo para luchar por un puesto de honor en el mundo de los astros de la gran pantalla. Mi retina conserva una huella indeleble de ese encuentro: cuando me despedí de ella, con una leve reverencia respetuosa que enfrentó mi mirada a su generosísimo escote, pude ver el suelo desde el canal que formaban sus erguidos pechos, tan amplio, abierto y vaporoso era su vestido. En ese tiempo comencé a tratar con la alta sociedad madrileña, como otrora hiciera con la romana. Y la alta sociedad tiene unas costumbres que, por reiteradas, son casi norma de obligado cumplimiento. Una de ellas es la celebrar fiestas imponentes para la puesta de largo de las jóvenes. También le llegó el turno a Natalia, y su padre decidió organizar un acto por todo lo alto en su finca de El Cigarral, en Toledo. Soy poco amante de actos sociales y, como no tenía coche para desplazarme hasta Toledo, pensé que mi excusa para no acudir era irreprochable. Sin embargo, don Agustín estaba tan obstinado con la idea de que asistiera, que, incluso, me permitió 156 invitar a la fiesta de Natalia a mi amigo Ángel Escárzaga; de este modo, como Ángel sí tenía automóvil, nos trasladamos juntos a El Cigarral. Y, en verdad, no lo pasamos nada mal, aunque no pude evitar el baile con la homenajeada —tan poco amante como soy de los bailes— ante la insistencia constante, ante la casi persecución de don Agustín: —Fernando, tienes que bailar con Natalia, que te estoy vigilando toda la noche y todavía no lo has hecho. Mi amistad con Natalia siguió viva con el paso del tiempo, y en las ocasiones en que se acercó a Cantabria no era difícil vernos en mi Harley descubriendo los rincones más bellos de la provincia. En aquel lejano tiempo, yo tonteaba con otra joven que, curiosamente, se parecía mucho físicamente a ella, aunque de carácter era radicalmente distinta. Era carioca de nacimiento, de ancestros alemanes, y se llamaba Marta Patricia. Cuando la insinuaba medio en broma que se casara conmigo, me contestaba con una fanfarronada muy típica de los portugueses que se habían enriquecido en Brasil, y que contaban su fortuna por las patas de las reses: —Nunca podrías, Fernando. Mi padre te pediría más de 600 patas por mí. 157 Con Carmen Amaya. La carta del Príncipe Youssoupoff CONDES Y CONDESAS o recuerdo ahora cómo, pero en mi etapa de la calle Velázquez (gíre- N se el escenario y ocupe ahora el centro un piso antiguo con profusión de maderas en suelos, zócalos y techos) intimé con el conde José Potocki y su familia, compuesta por su mujer, Cristina, y sus cuatro hijos, Ana, Dosu, Cristina y José. Huidos de la Polonia comunista, vivían en Madrid acogidos por el régimen de Franco, en la legación de Polonia, donde el conde ejercía de legado. Allí se celebraban tertulias interesantísimas, a las que yo acudía invitado, en las que se mezclaban gentes del mundo artístico y de la alta sociedad. Cristina Potocka, esposa del conde y princesa de Ratzivil, me quería con pasión de madre. Desde el cariño y la admiración que me profesaba, me incitaba constantemente a trabajar, a que gastase mis energías en la pintura, a que siguiese mi instinto artístico con todas las fuerzas. Más de una vez viajó de paquete en mi Lambretta, indiferente a su condición noble, para desplazarnos con mayor rapidez por la capital de España. (Mi moto, Genoveffa la Racchia, se había hecho ya entonces muy famosa por sus andanzas en Madrid. Por la noche la dejaba en la calle, frente a la puerta de mi piso. Recuerdo que cierto día el limpiabotas me hizo este comentario, mientras me lustraba los zapatos: —¿Qué es de la golfa? Como le mirara sorprendido, sin saber a quién se refería, siguió diciendo: —Es suya, ¿y no la conoce? Me refiero a su moto. —¿Por qué la llama usted así? —le pregunté. —Porque se pasa las noches en la calle.) Los condes de Potocki me apreciaban mucho. Igual que sus antepasados habían sido mecenas de Chopin, ellos recomendaron mi nombre al Duque de Alba para que 159 fuese yo quien emprendiera la ardua tarea de pintar las paredes del panteón de Loeches. Y, como cuando venían a Cantabria se instalaban en el golf de Pedreña, Cristina aprovechó el tiempo y promovió mi candidatura para que hiciera el mural de la iglesia del pueblo. Mi relación casi familiar con la princesa y sus hijas, llevó a los cenáculos de la capital de España a considerarme una especie de Rasputín, encantador de la emperatriz Alejandra y de su familia, pero yo mantenía con ellas un trato espontáneo, sin ningún interés ni afán de dominio, sin pedir nada a cambio, porque me sentía muy bien, muy protegido. (Además, no quería bajo ningún concepto tener la muerte del aventurero y taumaturgo ruso. Cuando conocí en París a la persona que puso fin a su vida, el príncipe Youssoupoff, con quien intercambié correspondencia, me refirió los detalles de cómo lo había eliminado. Le habían citado a una reunión, para tenderle una trampa, y él, aunque desconfiado, porque era medio brujo y algo intuía, acudió. Después de la reunión le dieron una comida con abundantes dulces de repostería, a los que era muy aficionado, rellenos de un veneno mortal. Rasputín comía y comía, pero no mostraba ningún síntoma de envenenamiento. Los confabulados observaban medrosos que el veneno no hacía efecto. Fue entonces cuando el príncipe Youssoupoff decidió matarle a tiros, antes que la gente divulgase la superchería de que Rasputín tenía poderes extraordinarios, que era inmortal. El propio Youssoupoff , que había meditado mucho sobre el fallo de aquel día, me explicó su sospecha de que los dulces, en combinación con el veneno, habían contrarrestado los efectos tóxicos). 160 LOS DUQUES DE ALBA urante la guerra, el pabellón de los duques de Alba, en el convento D de las Madres Dominicas de Loeches, había perdido los murales de los tres altares. El Duque de Alba, Jacobo Fitzstuart, pensó que debería encargarle a un artista capacitado la realización de unos motivos nue- vos para decorar las paredes. Ahí intervino la familia Potocki recomendándome. Y el Duque aceptó la recomendación. Tras varios encuentros en “Villa Asunción” y Madrid, llevando las negociaciones con mi padre, con una lentitud que se me hacía insoportable —en pleno proceso de conversaciones aconteció la muerte del propio Jacobo—, se definió el proyecto y se firmó el acuerdo. Podía poner manos a la obra en uno de los planes más ambiciosos que jamás había emprendido. Para realizar los murales, estuve retratando a Cayetana, al marido, a los niños, y a Jacobo, que me recordaba enormemente la imagen del Alfonso XIII de los bustos. Jacobo Fitzuart nos mostró a mi padre y a mí, en una de nuestras estancias en Madrid, el museo que tenía en el palacio de Liria, un museo que no dudé en denominar Museo de los Horrores. Allí albergaba cuantas obras y retratos le habían hecho artistas espontáneos, de esos que no tenían un duro y aparecían en palacio necesitados de un empujón económico. Jacobo hacía de mecenas de todos ellos, pero sin filtrar calidades, por mera cuestión de caridad, así había conseguido reunir gran número de obras espantosas. Los duques de Alba también me acogieron con entusiasmo, y antes de los de Loeches hice para ellos los murales de la capilla del Cristo de los Gitanos y de la iglesia de San Román, en Sevilla. El fervor andaluz es especial en Semana Santa. Recuerdo con emoción el año que desfilamos por la capital andaluza, en primera fila, con las autoridades, Cayetana, Luis 161 Montoro y yo, detrás del paso cuyos candelabros barrocos había diseñado yo mismo unos meses antes (debo decir que he hecho múltiples diseños de candelabros y de rejas para iglesias, tanto en España como en Estados Unidos). Como ya he dicho, los duques de Alba me acogieron con entusiasmo, pero conecté de manera muy especial con Cayetana. La duquesa era una excelente pintora —sólo a mí me mostraba sus creaciones—, en la línea amable de los expresionistas franceses: con una pintura alegre, suelta, algo deshilvanada y muy colorista, que va muy bien con el carácter femenino. Esta afición la llevaba en secreto, como su pasión por el baile flamenco, que ejecutaba a las mil maravillas, sobre todo cuando con ardor gitano se quitaba los zapatos y se movía descalza con agilidad felina. Con Cayetana me unía una amistad que funcionaba muy bien, teníamos lo que los jóvenes de ahora denominan una química especial. Pero el diablo, siempre atento a las debilidades humanas, decidió intervenir para enturbiar lo nuestro. (Gírese el escenario y ocupe el lugar principal el caserón de Almagro, donde una viuda de la alta burguesía alquilaba habitaciones a gente recomendada) En este piso de Almagro, vivía alquilado por temporadas mientras trabajaba en Madrid. Y, como en esto de los amoríos soy —ya lo he dicho anteriormente— bastante disperso, estaba liado con la hija de la dueña, sentimental y muy liberada para su época, cuyo nombre, por respeto, cambiaré por el de Patricia. Quiso la casualidad que en esa casa hubiera un teléfono con auricular supletorio secreto, al menos para mí, que utilizaban las buenas damas, madre e hija, para espiar a sus huéspedes en algunas ocasiones, como la que voy a referir. Aquel día Cayetana me llamó al piso. Como tantas otras veces, hablamos distendidos de nuestras cosas, ajenos a que Patricia, llevada por la curiosidad, escuchaba nuestra charla. De buena 162 gana hubiera intervenido en la conversación, empujada por la rabia y los celos, de haber tenido posibilidad de hacerlo, pero como su aparato espía estaba compuesto por un simple auricular, prefirió montar en cólera cuando terminamos, y vengarse proclamando a los cuatro vientos que Cayetana y yo éramos amantes. El hecho transcendió a los mentideros de Madrid, mas no logró en nosotros el efecto que Patricia deseaba: nuestra amistad se ha mantenido por encima de todas las intrigas. El año pasado fui a Loeches para fotografiar mis composiciones murales —necesitaba las imágenes para el libro que Lucía Solana estaba preparando sobre mí—, y, como no pude ver a Cayetana, le dejé una nota junto con una fotografía de mi familia. Esto es lo que me contestó: Sevilla, 02 Querido Fernando me alegro que estés mejor, aunque esa enfermedad es pesadísima para no decir horrible. Creo que tendrás suerte y saldrás de ello, porque tienes mucha paciencia y ganas de vivir. He recibido tu cariñosa carta con la fotografía de tu familia. Tus hijas son guapísimas, no me extraña con el padre que tienen. […] Me encanta la idea de que están escribiendo un libro sobre ti y tu obra, será muy interesante. Deseándote una pronta recuperación, cuídate y hasta muy pronto, espero. Un beso muy fuerte. Cayetana. En Loeches desplegué todas mis energías artísticas. Acompañado por la música clásica que salía potente por unos altavoces que instalé en la capilla, trabajé sin descanso, mezclando imaginación, oficio y trucos. La imaginación me sirvió para componer un escenario acorde con las dimensiones y la forma de los muros; el oficio, para documentarme sobre algunos personajes que no conocía, como Santo Domingo 163 de Guzmán, antepasado de la familia de los duques del que no existía ninguna imagen, y que yo conseguí retratar, a través de descripciones de textos antiguos, con gran parecido, como me demostró más tarde un fraile de Las Caldas; los trucos, para pintar rostros conocidos entre los personajes de bulto de la composición —siempre he mantenido que es absurdo inventar a la gente, si los rostros ya existen entre nosotros, y además así se le añade un reto al espectador—: Paco Cossío, Ramón Calderón o yo mismo. Trabajé, o al menos lo intenté, con mi hermano Juan Carlos, tanto aquí como en Sevilla. Yo pretendía ayudarle económicamente, a cambio de que él me ayudase en mi actividad, aunque solo me acercase los botes de pintura, pero sus manos sensibles se endurecían, se quedaban rígidas, y eso no era bueno para su carrera de pianista. (Por aquel tiempo tocaba el piano en un local de la calle Villa Magna de Madrid, adonde iba a verle actuar Ava Gardner, para llevarle después a su mansión alquilada de la Moraleja). Toda esta actividad pictórica para los Alba logró sacarme del marasmo de mis tiempos santanderinos, cuando no encontraba un camino claro. Seguí realizando multitud de murales en mi tierra natal, mientras hacía los de Loeches: en el hotel Bahía, en la sala de actos del Ayuntamiento de Santander, en la Electra de Viesgo, en la iglesia de Argoños, en la Escuela de Peritos…, y comencé a colaborar asiduamente en el ABC, ilustrando episodios históricos de los tiempos más variados, sin documentarme, dejándome llevar por mis intuiciones y mi imaginación guerrera —en ese periódico conocí y me hice muy amigo de Julián Cortés Cabanillas, que odiaba tanto a Franco como admiraba a la monarquía—. Un colaborador habitual del ABC era Wenceslao Fernández Flórez. Ocupaba siempre el mismo rincón de un café de la calle Serrano —cuyo nombre se ha eva- 164 porado de mi memoria—, y llegué a intimar con él. Wenceslao era cáustico, como buen gallego, y casi brujo. Como escritor, me cautivó su estilo inteligente y mordaz, aunque ya en aquella época se le tildaba de excesivamente barroco. Si hubiera sido pintor, yo diría que, más que barroco, sería rococó, plateresco. Pero, en cualquier caso, magnífico. Uno de los grandes. 165 El pabellón de Loeches Fragmentos del pabellón de Loeches Fragmentos del pabellón de Loeches Mural del Hotel Bahía, 1959 Detalle del mural del Hotel Bahía Mural de la Iglesia Parroquial de Argoños, 1959 Detalles del mural de Argoños Mural del Ayuntamiento de Santander, 1965 Detalles de los murales del Ayuntamiento de Santander Mural del Hotel Chiqui de Santander. 1966 LA LLEGADA DE MARLY i vida artística estaba bien encauzada. Unos encargos llamaban a otros, M y la alta sociedad de Madrid me consideraba su pintor predilecto —si se gira el escenario hacia el decorado de mi estudio de Fernando el Santo, se verá entrar en él a muy distinguidas damas, cada una con un afán diferente, y todas para hacerle algún encargo al pintor—. En 1957 obtuve por segunda vez el premio Estanislao Abarca con un óleo sobre San Carlos Borromeo, patrono de la banca. Que este hecho no lleve a nadie a engaño, porque debo aclarar, antes de seguir adelante, que soy muy poco dado a la competición. Lo competitivo es un invento de nuestro tiempo, y, aunque yo lo discuto en todos los ámbitos, en el artístico lo encuentro inexplicable. La creación pictórica es labor silenciosa, enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre el artista y el lienzo, sin pretensión alguna. Me presenté a este premio animado por mi padre, que siempre tuvo una amistad especial con don Estanislao. Lo cierto es que lo gané, y que subí un peldaño más en el escalón de la apreciación artística. Fueron unos años, los comprendidos entre 1955 y 1960, de verdadero frenesí creativo, tanto en lo que respecta a murales, como a óleos y retratos. Fue mi auténtica explosión artística. En 1961 conocí a Marly Kuenerz, una aventurera brasileña que cambió mi vida. La vi por vez primera en Santander, adonde había llegado para participar en los cursos de la Universidad de Verano. La he denominado aventurera y no ha sido en vano: su espíritu viajero y su afán de aprender hace que domine a la perfección el castellano, el francés, el italiano, el inglés, el alemán y el brasileño, hijo maravilloso del portugués. Y con todos estos idiomas, raro es el país que se le resiste. 177 Marly había nacido en Ipanema. Su padre, Alfonso Kuenerz, era hijo de un alemán, Carlos Kuenerz, y de una condesa italiana, Margarita Pallavicini, que se habían instalado en Brasil, creando una factoría de pinturas en Río de Janeiro. Allí vino al mundo Alfonso Kuenerz. Con motivo de sus estudios, Alfonso fue a Alemania y conoció a Elisabeth, quien posteriormente sería su esposa. Cuando se casaron, se la llevó a Brasil. Y ahora ya tenemos una clara idea de los antecedentes familiares de Marly: hija de una alemana y de un carioca, que a su vez tenía padre hamburgués y madre italiana. Los padres de Marly se estrellaron en un avión en medio de la inmensa selva amazónica. Sus cuerpos nunca aparecieron. Acaso porque había tenido una premonición, su madre nunca quiso tomar el vuelo que iba a llevarlos a Nueva York, donde Alfonso Kuenerz tenía negocios, pero la insistencia de su marido le hizo cambiar de opinión a última hora. Posiblemente por un sabotaje, el avión se vino abajo y a sus ocupantes se los tragó la selva. Marly tenía entonces once años, y fue a recalar, junto con sus hermanos, a casa de unas tías —hermanas de su padre—, Mercedes y Carmen, que vivían en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Muchos años más tarde, en la casona de Borleña, hojeando antes de acostarme una revista que daba información de catástrofes sin aclarar, leí con sorpresa un artículo que trataba de aquel desgraciado vuelo. No pude reprimir el impulso de despertar a Marly, que ya dormía, para comentarle el hecho. Pese al tiempo transcurrido, se enfrentó a la lectura del artículo con lágrimas en los ojos. El Drink Club era el centro de nuestra modernidad provinciana. Impulsado por mi hermano Ramón, su dueño, se había hecho famoso por sus sesiones de jazz 178 —aquí debo decir que las primeras jazz sessions de España tuvieron lugar en el jardín de “Villa Asunción”, Juan Carlos al piano, Ramón al trombón de varas, José, nuestro primo, a la batería, yo al contrabajo, y uno o dos muchachos que reclutaba Ramón, atendiendo el resto de instrumentos. No lo hacíamos mal del todo, puesto que la gente se asomaba con respeto para ver nuestros balbucientes conciertos—. Como digo, el Drink Club se había hecho famoso y en él alternaba lo más granado de la juventud de la época. Allí vi por primera vez a Marly, acompañada de otras dos amigas muy bellas. Tímido como soy, las miré, y las vi muy discretas, conversando entre ellas sin fijarse en nadie. Resolví volverme a casa. Salí para tomar el coche del aparcamiento, y en el momento en que buscaba las llaves para abrirlo, sentí que en la puerta del Club estaba una de las chicas, solitaria. Era Marly. Pensé que había salido detrás de mí porque quería conocerme, porque quería romper el aura de misterio que me rodeaba —como siempre he sido tan tímido y discreto, se llegó a pensar que el tercer hermano de los Calderón era una invención de los otros dos—. Me volví hacia ella y le pregunté si quería que le llevase a alguna parte. No recuerdo bien lo que me contestó, pero comenzamos a hablar y desde aquel día nos vimos a diario. Yo tenía dos cosas muy importantes para atraer su compañía: primero, soy muy lento hablando, y me entendía bastante mejor que a los demás; segundo, estaba enamorada de Italia, y yo en esa nación era bastante experto (en uno de sus periplos por Italia, Marly había comprado un disco de 45 revoluciones de un tal Claudio Villa, de cuya música estaba prendada. Ardides de joven sagaz: yo me aprendí de memoria las canciones de Claudio y se las tarareaba al oído). 179 Marly me caló muy hondo. Más de una noche sentí el impulso de caminar por la calle General Dávila, para ver de lejos el chalet donde estaba instalada con el resto de estudiantes, quedarme como un pasmarote observando sus ropas de playa secando a la luz lunar e imaginar su placentero dormir. Lo nuestro iba en serio, y Marly, muy práctica, decidió que, como estaba excesivamente delgado, tenía que engordarme. Puso manos a la obra desde el primer día que comimos juntos. Creí reventar. Cuanto más comía, más me incitaba a comer. Guardo la factura de aquel banquete pantagruélico, porque con su afán de que lo engordara todo en unas horas, más parecía que aquella relación detallada de platos la hubiera comido un regimiento completo. Al poco tiempo, siguiendo su deseo, nos fuimos a París en mi Seat “600”, pues Marly quería ver de nuevo “Jamais le Dimanche”, película muy de su gusto de la que era protagonista su admirada Melina Mercuri. Planificamos nuestra boda, cuidando todos los pasos con sumo cuidado. El primero, que, al no ser católica, tendría que recibir unos cursillos rápidos de religión para poder casarnos por la Iglesia. Casualidades de la vida, cayó en manos de Jesús Aguirre —quien años después se casaría con Cayetana—, joven sacerdote que le impartió las primeras enseñanzas de catecismo en el Paseo de la Concepción. Poco después, Marly se vino a Madrid, donde yo estaba dándole los últimos toques al panteón de Loeches, y allí vivimos hasta que el obispo de Santander, bastante más comprensivo que la jerarquía católica gobernante, decidió casarnos sin tantas trabas, en la catedral de Santander, acompañados en la ceremonia por los cánticos de la Escolanía de Comillas. 180 Después de la boda, tras el viaje de novios en que ya iniciamos nuestro periplo viajero, nos fuimos a vivir a un piso de la calle Ramón de la Cruz. Junto a Marly, comencé una vida mucho más asentada en lo personal, pero mucho más viajera de la que hasta entonces había tenido. En el Drink Club, Ramón, Juan Carlos, Antonio el bailarín y Fernando 181 Retrato de Marly Fernando y Marly intercambiándose los anillos DE VIAJES, DE ÉXITOS, DE PERSONAJES l periplo comenzó al día siguiente de nuestro matrimonio, con el viaje E de novios, que aprovechamos para recorrer los rincones más recónditos de España. Marly no conocía gran parte de nuestro país, y decidimos aprovechar tal coyuntura para descubrirlo. Recuerdo con especial melancolía Torremolinos, población muy distinta de la actual, compuesta, apenas, por el hotel Don Pepe y un conjunto recogido de “casucas” de pescadores que conservaban todo el tipismo de los barrios andaluces. Desgraciadamente, el turismo moderno lo ha contaminado todo, se ha hecho masivo e inculto, ha terminado con la aventura, casi me atrevería a decir que ha acabado con el propio turismo. De regreso del viaje de novios, nos establecimos en Inglaterra; un encargo del hugonote inglés Somerset de Chair nos obligó a ello. Un recorte de prensa de aquella época, fechado el 29 de agosto de 1961 —Marly ha sido una eficiente recopiladora de las noticias referidas a mí, hasta el año 1975, noticias que guardó en tres voluminosos álbumes— me refresca la memoria. Dice así: “Fernando Calderón es santanderino, y su obra más importante hasta ahora es la capilla de los Duques de Alba. Su visita a Inglaterra tuvo un origen curioso: Somerset de Chair, escritor y exparlamentario, fue a ver las cuevas de Altamira y se alojó en un hotel de Santander, en cuyo bar hay un cuadro de Calderón. Tanto le gustó, que quiso encargarle una obra de grandes proporciones para su casa de campo, Saint Ossyth´s Priory, en el condado de Sussex. Calderón estaba en Madrid, y hasta allí fue el señor de Chair. En el Priorato hay ahora una sala Van Dick y una sala Calderón”. 185 Como digo, este recorte refresca mi memoria, siquiera con un flash repentino. Veo, fugaz, al propietario de Saint Ossyth´s, apareciendo en Loeches, encorbatado, estirado, elegante, típico personaje inglés, para encargarme la decoración de una pared de su palacio. Y veo luego los magníficos aposentos del antiguo priorato, y sus cuidados jardines, con estanques, pavos reales, venados… hasta un conjunto de tumbas de los antiguos habitantes del convento, frailes en cuyas lápidas podía leerse, entre el musgo que las cubría, su calidad y condición. Me sedujo la idea de decorar su casa museo, repleta de piezas de valor. Además, mis pinturas iban a reemplazar —todo un gesto de confianza que me honraba— una obra perdida del coloso Rubens. Siempre he sentido una pasión especial por Goya —ahora me percato de que, por olvido, no lo he citado entre mis maestros—, y decidí que para acometer el encargo del acaudalado inglés, una escena taurina de las fiestas de San Fermín, su estilo me venía pintiparado. Creo, modestamente, que logré una composición muy buena, multitudinaria en la forma, casi confusa, y con un dinamismo que sirve para mostrar el trágico júbilo de las gentes. Además, me adapté profesionalmente a la imagen goyesca que de mí había descubierto Somerset de Chair cuando viajó a Santander y le sedujo la pared del hotel Bahía. Hay todavía otra imagen del adinerado personaje que perdura en mi retina. Cuando ya tuvo confianza con Marly y conmigo, nos acompañaba en la cena, vestido de smoking, pero, para darse una concesión al bienestar, por todo calzado utilizaba unas cómodas zapatillas. Al año siguiente, en 1962 —sigo recurriendo a los recortes de prensa para refrescar mi memoria—, Marly y yo viajamos a Brasil. Yo le había mostrado a ella mi país, 186 lo mismo iba hacer ella ahora con el suyo, en una labor bastante más ardua que la mía. Visitamos casi toda la inmensa nación. Brasil es, en sí mismo, un disparate. Enorme en sus dimensiones, exuberante en su naturaleza, grandioso en la calidad humana de sus gentes. Si los conjuntos arquitectónicos me subyugaron en Italia, en Brasil me sedujo la lujuria y la anarquía de su naturaleza. Llegué a pensar que si Dios existiera, sería de aquella tierra, pues en verdad me pareció un paraíso. El éxito me acompañó por todo mi periplo brasileño, y la revista “O Cruceiro Internacional” llegó a compararme con Miguel Ángel. Hice los retratos del presidente Juscelino Kubitchek, que posaba por las mañanas en pijama de rayas, con dos guardaespaldas fornidos, uno a cada lado; del ministro de Hacienda, Walter Moreira; de varios miembros de la familia Matarazzo, los industriales más fuertes de Sao Paulo; del poeta más famoso del país, Augusto Federico Shmith… El reconocimiento social y artístico me amparaba, haciéndose realidad un pensamiento que tuve desde muy joven, que me decía que algún día iría a pasear, conocer y residir en Brasil. Aunque la realidad todavía superó al deseo, y en ese joven país vino al mundo Bianca, mi primera hija. 187 La prensa brasileña le consideró el Miguel Angel del Siglo XX VIAJES Y MÁS VIAJES is viajes siguieron por toda América, desde las repúblicas del Sur hasta M los Estados Unidos. En Hispanoamérica encontré buenas fuentes de inspiración, que me sirvieron para evolucionar en mi arte, superándome, ganando en viveza cromática. Desde entonces, mi paleta, sin perder los atavismos propios de mi personalidad, se hizo mucho más diáfana. En Méjico, país especialmente querido por mí, no en vano buena parte de la historia de mi familia se desarrolló allí, concebí la idea de pintar el encuentro de Villa y Zapata, uno de los cuadros de los que más satisfecho me siento. Este de Villa y Zapata es de los pocos míos que me acompañan en “Villa Asunción”, y le tengo tan especial cariño, que rechacé una oferta espléndida que Samuel Bronston me hizo por él. Lo realicé en Roma, con la pretensión de plasmar, no un episodio a la manera histórica, sino un reportaje casi fotográfico del acontecimiento del encuentro de ambos caudillos revolucionarios, apagando el color y dejando un regusto de cosa avejentada. Viene a mi memoria, cada vez que lo veo, con óleo tan abundante y pastoso, el viaje que realizó desde Italia, enrollado, debido a su gran tamaño; y los viajes que ha realizado más tarde por todo el mundo. Dejo de escribir y me acerco a su tela. Ni una grieta. Fresco como el primer día, hace de esto más de cuarenta años. Y en ello tienen mucho que ver los elementos que empleé en su elaboración. Por aquel entonces yo experimentaba mucho con los materiales pictóricos. Felipe Mantilla, familiar mío y, ante todo buen amigo, desempeñó un papel importantísimo en esos experimentos: tenía en aquel tiempo, y tiene ahora, una industria de materiales de pintura, camino de Santander a Torrelavega, y gracias a él y 189 a sus químicos conseguía colores especiales, realizados a partir de pigmentos que traían expresamente de Alemania. En su industria los molían, y preparaban colores nuevos con unos aglutinantes fantásticos. Conseguí en mis óleos pigmentos buenos y estables, y aglutinantes espesos, de secado rápido e inquebrantables. No es de extrañar que los botes de tan singular materia viajasen conmigo por todo el mundo. Después, he sentido con asombro cómo algunos pintores de Nueva York y París copiaban mi técnica y mis materiales; plagios tan perfectos que casi me pondría en un brete tener que discernir sobre su autoría. Mi vanidad se conmueve pensando que, de algún modo, he creado escuela. Durante una de mis estancias en Méjico recibí el encargo de pintar los murales de la sala Maya, en el Museo de Antropología e Historia de la capital. A instancias del Museo, y con el fin de tomar un contacto más directo con la civilización maya, tomé parte, junto con Marly, en una expedición destinada a rescatar lápidas e ídolos mayas, y muy especialmente para visitar los últimos vestigios de la antigua raza, una cuarentena de indios que vivían en lo más tupido e impenetrable de la selva: los lacandones. Las vicisitudes del viaje las tengo relatadas en mi libro Lecciones de las cosas, y no aportan mucho a estas memorias; lo que sí quiero referir aquí es que el descubrimiento de aquellos seres, quizá hoy desaparecidos, me aportó un buen grado de riqueza personal. Su modo de vida, ajeno a nuestras preocupaciones, me mostraba a las claras los caminos errados de nuestra civilización superior, no sólo en lo que se refiere al sistema de vida que hemos escogido, sino a ese afán insensato de imponer nuestro criterio a otras culturas que han llegado hasta aquí sin nuestra intervención. 190 Intenté, y conseguí con problemas, tener alguna foto suya como recuerdo, y algunos metros de película “robados” a la distracción, pues aquel pueblo ingenuo pensaba que su alma podía quedar presa en las placas fotográficas o en los rollos de las cintas. Cuando marchábamos, tras retirar a varios integrantes de la tribu de las aspas del avión, que tomaban por un juguete, un jefe se acercó a Jorge, nuestro piloto, y le dijo: “Esa kika que has traído me gusta”. Se alejó, meditó un buen rato, y volvió a la carga: “Cambio tu kika por tres kikas mías”. Ya habrán adivinado que kika significa, en lengua maya, mujer, y que el jefe, dando muestras de un proceso mental simple y de unas formas sociales muy primitivas, quería que le cambiase a Marly por tres nativas. Afortunadamente, no hubo grandes problemas con la negativa. Tampoco conseguimos ninguna lápida, ni ningún idolillo y sí muchos apuntes para el mural que iba a realizar en la sala del Museo. En la inauguración, mi mural recibió los efusivos elogios del presidente de Méjico, López Mateos. He dicho anteriormente, que mis viajes siguieron por toda América, desde las repúblicas del Sur hasta los Estados Unidos. En los Estados Unidos decoré bastantes paredes, y conocí sus gentes y sus ciudades inmensas. Los americanos del Norte me parecen una raza joven, ingenua. Artísticamente, frente al ingenio europeo, oponen la diafanidad, la sencillez y la autenticidad. Sus gentes me resultaron entonces pletóricas de optimismo, pletóricas de dinero, pletóricas de producción. Allí todo es grande, todo fabuloso, todo es eso… Norteamérica. Sin solución de continuidad se pasa de la ciudad típica —colmena en que se trabaja—, a las viviendas familiares de las afueras, muy cerca del campo y de la naturaleza. Viven cara al progreso y cara a la naturaleza. 191 De Nueva York me impactó su grandiosidad; Washington me pareció una Grecia moderna, como una Atenas que soñara alguno de los urbanistas de hace 2.000 años; me gustaron mucho las indescriptibles mansiones de Luisiana, en Nueva Orleans; me estremecieron los cementerios con sus jardines y huertos, en Virginia; admiré con respeto los desiertos inabarcables de Arizona, Nevada y Colorado; me asombré con el clima de San Francisco, tan similar al nuestro de Santander… Estuve en Canadá, entrando por Toronto y saliendo por las magníficas cataratas del Niágara. Después, seguí a Méjico y a Guatemala, donde llegué a escuchar muy antiguas fórmulas de educación, heredadas de los tiempos de nuestros conquistadores: “Hará bueno si Dios y el Rey Nuestro Señor lo permiten.” Pero no todo fueron viajes, también expuse en el Pabellón de la Feria de Nueva York y en la Liga de Arquitectos de la misma ciudad, y realicé murales en la iglesia de St. Andrew, en New Jersey, durante varias temporadas. En alguno de estos murales retraté a unas sobrinas mías, andaluzas, como ángeles, y no es que lo fueran, precisamente, pero ya he dejado dicho en el capítulo anterior que prefiero dibujar caras conocidas, con el consiguiente reto para el espectador. El obispo anglicano de St. Andrew puso a mi disposición un documento importantísimo, que me permitía aparcar en cualquier lugar de Nueva York —respetando, eso sí, una prudencial distancia de cinco metros con las bocas de agua para bomberos, tal es el pánico que en esa ciudad tienen al fuego—. El documento en cuestión era un cartel, con su sello reglamentario, y esta lectura: CLERICAL BUSINESS. Gracias a esta especie de “bula aparcal”, Marly y yo recorríamos la ciudad sin el agobio que representa tener que buscar un sitio adecuado para estacionar el vehículo. 192 Cierto día, volviendo a casa por el túnel de Lincoln, como hiciera mucho calor y los coches de entonces no tenían más aire acondicionado que la apertura de las ventanillas, una ráfaga de aire nos arrebató el cartelito en mitad de un tráfico exagerado en ambos sentidos. ¡Qué disgusto nos llevamos! Parados en el arcén, unos kilómetros más adelante, solamente supimos echarnos la culpa el uno al otro, porque había sido imposible recuperarlo. Y en verdad que había sido una pérdida muy importante. Un amigo mío, Martin Schalenberger, siempre me decía que a fuerza de haber pagado en cada uno de los puentes que unen Manhattan con la periferia, en el túnel de Lincoln y en los aparcamientos de la ciudad, se sentía casi dueño de alguno de los rascacielos de la urbe. Imágenes del viaje a la selva amazónica 193 Villa y Zapata Villa y Zapata. Detalle Bar mejicano Vendedora mejicana MÁS PERSONAJES n Nueva York me encontré con Dalí, pintor grande en su expresión E artística, pero sujeto en lo personal a un cúmulo de tonterías e inseguridades. Cuando le vi, llevaba un abrigo de visón con un corte completamente pasado de moda. Tenía una especie de tertulia en el Hotel Plaza, a la que siempre acudía acompañado de un famoso travestí de tan perfecta feminidad que ni la propia Marly descubrió tras una tarde entera de conversación. Allí me reencontré con una persona con quien también merecía la pena relacionarse, Luis Escobar. Lo había conocido en Madrid, y me contó, en cuanto tuvo confianza, todos los trapos sucios de muchas personalidades de la época. No se libraban de su lengua ácida y mordaz ni las más consolidadas reputaciones, ni siquiera su buen amigo Luis Miguel Dominguín. ¡Qué bien lo pasaba con él, con su expresión de bruja y su inteligencia a raudales! Meditando en la distancia, creo que siempre envidié su naturalidad, su libertad suprema. Pese a pertenecer a la aristocracia, había dado la espalda a sus rancias costumbres y se dedicaba a lo que le gustaba, al cine, participando en películas de baja calidad sólo por divertirse. Mientras tanto, mi familia crecía. A Bianca le llegó, dos años más tarde, una hermanita: Bruna. Los nombres hablan a las claras del color de su pelo y de su piel. Tan iguales y tan distintas a la vez. Bianca, en italiano, significa rubia. Recuerdo que cuando Marly quedó embarazada le decía que si teníamos otra niña y era morena, le pondríamos el nombre de Bruna. Marly se negaba, pero quiso la casualidad que, además de morena, naciera en el día de san Bruno. Evidentemente, ante tanta coincidencia, no siguió oponiéndose. Cuatro años después de Bruna, nació Fernando, el único hijo varón de mi matrimonio con Marly. Y tres años después, Beatriz. 199 Espero hablar de ellos más adelante, cuando evoque la desaparición de mi padre, en 1977, que tanto me marcó. Pero conviene tener claro que mi vida como artista estaba alcanzando en aquellos años su mayor plenitud, pareja a la de mi vida familiar. Por mi estudio de Madrid comenzó a pasar gente muy importante, en momentos diferentes: Samuel Bronston, que desde que viera mi cuadro de Villa y Zapata hizo mil tentativas de comprármelo; Borman, el astronauta del Apolo VIII, primer hombre que circunvaló la luna; Luis de la Serna, que me sacó de los bajos de Gobernación, en Madrid, cuando me detuvieron los miembros de las brigadas políticas por hacer algún chiste sobre Franco en un lugar público (esa fue mi segunda estancia en una cárcel); Alfonso de Borbón y Dampierre, sencillo, preparadísimo, humano, encantador…, y tantos otros. A la exposición que celebré en la Galería San Jorge de Madrid, en 1963, acudieron los reyes de Bulgaria, el embajador de Francia, los duques de Alba, los ministros de la Presidencia y de Asuntos Exteriores… Cuando volvía a Santander, la familia Botín me recibía como a uno de los suyos. Don Emilio, el viejo don Emilio, me quería mucho. Marly y yo celebramos algunas comidas en su finca de Puente San Miguel y en su mansión de Pérez Galdós, en la cubierta de cuya piscina climatizada, de agua de mar que absorben desde la playa de La Magdalena con un motor, se estrellaban los pájaros, de puro limpios que tenían los cristales los empleados del banquero. Los Botín me pedían pases privados de mis obras, bien en fotos, bien en diapositivas, y se pasaban por mi casa para ver qué estaba haciendo en cada momento, con la segunda intención de comprar lo que les gustara. Las casas de todos ellos guardan muchas obras mías. 200 Don Emilio me mostró, en una ocasión, su alcoba, separada de la de su mujer, Anita. Enfrente de la cama tenía un retrato que yo le había hecho a Anita; en el cabecero, había uno de los bocetos que realicé para los duques de Alba —don Emilio se encaprichó del boceto que la familia Alba escogió para figurar en las paredes de Loeches, pero, como yo no quería desprenderme de él, eligió otro de cinco o seis bocetos originales que había realizado para tal mural—; en uno de los laterales de la habitación, tenía un Greco, y valiosas piezas de plata por todos los rincones. ¿Solamente trataba yo con este tipo de personas? Radicalmente no. En mi familia siempre hemos buscado la esencia de lo humano, que suele darse en personajes de toda condición. ¿Cómo no evocar aquí y ahora a Jesús Campos Gautier, “Chus” de sobrenombre, que apareció en “Villa Asunción” en los tiempos de la posguerra y nos acompañó hasta su muerte? Referiré someramente su historia. Jesús Campos había participado en la guerra como miliciano, en el departamento de intendencia; departamento muy importante en tiempos de hambre, pues era el encargado de distribuir las mercancías. Le gustaban mucho las mujeres, y de más de una obtuvo favor carnal a cambio de ser más descuidado con la medida de las raciones. Era todo el mal que había hecho, pero como pertenecía al bando perdedor de la contienda, lo encarcelaron, y quiso la casualidad que mi padre lo descubriera en los calabozos de la Prisión Provincial. —Chus —le dijo—, ¿qué haces tú aquí? —No sé, don Fernando; aquí me han traído. Mi padre movió todas sus influencias para que lo liberaran. Como “Cholo” no tuviera dónde acudir, ni un medio para ganarse la vida, papá le dijo que se quedara a vivir con nosotros, y que a cambio mantuviera limpio el jardín, desarrollase 201 labores de mantenimiento por “Villa Asunción” y fuese nuestro recadero particular. Sólo así aceptó. Su dignidad no le permitía vivir de limosna. Adecentó los locales del gallinero, llevó allí sus escasas pertenencias, y se quedó con nosotros, uno más en el clan familiar. Con la pretensión de dar un respiro a su dignidad, yo le llevaba de ayudante mío, para que me echara una mano con mis botes de pintura. Pintando el altar mayor de Pedreña, y teniéndole a él de ayudante, debí de embeberme en el mural, y bajé una y otra vez del andamio a recoger pintura y pinceles sin solicitar su colaboración. Cuando, en un momento determinado le pedí que me echase una mano, descubrí que Jesús ya no estaba allí: herido en su dignidad, había regresado andando a Santander por no haberle dado trabajo. Ya que he mencionado que regresó andando de Pedreña a Santander, diré que Jesús fue un andarín desmedido. Cuando llegaba la primavera, su carácter, como el de un animalillo, sentía una irrefrenable llamada interior, buscaba cualquier pretexto para discutir con nosotros, y, enfadado, se ponía a caminar sin destino determinado. En más de siete ocasiones hizo el viaje de Santander a Madrid para visitarnos a Marly, a los niños y a mí. Emprendía el camino sin prisas, efectuaba trabajos por los pueblos para conseguir alimentos, pescaba en los ríos, dormía en cuevas muy determinadas que conocía al dedillo, y, en su lata mil usos, reblandecía con agua los mendrugos de pan. Su llegada a Madrid, aunque la visita durara poco tiempo, me traía una buena dosis de aire fresco, de ingenua bondad, de historias inigualables, por lo desmedidas. Jesús era otro espíritu libre, incapaz de someterse a ningún criterio injusto. Mucho disfruté cuando me refirió que se había despedido de un taller mecánico 202 en Santander, porque el patrón era un hueso insoportable. Lo decidió mientras comía un bocadillo en la empresa. No esperó a finiquitos ni a esas gaitas contractuales. Echó un vistazo por las instalaciones del taller, vio unos patines encima de un armario, los diputó por excelentes, y decidió que con ellos estaba bien pagado. El sueño de todo andarín debe de ser desplazarse con facilidad, rodando. Jesús creyó que con los patines tendría alas en los pies; se los calzó y emprendió camino hacia Valencia. No tuvo paciencia para aprender: a los pocos metros, tras haberse dado varias trompadas, los tiró con rabia a la cuneta y continuó andando hacia el destino mediterráneo. Con su familia 203 El pleno de Arredondo, 1969. Detalle El pleno de Arredondo, 1969. Detalle MURALES Y EXPOSICIONES ¿P or qué me atraían tanto estos personajes con un punto de excentricidad y mucha libertad? Luis Escobar, Jesús Campo… ¿Acaso me sentía presionado por un ambiente social que cada vez me exigía más y más exposiciones, más y más murales, más y más trabajo? ¿Estaba hacien- do yo lo que realmente me apetecía, o la pintura comenzaba a ser una obsesión? Había vivido con ella desde muy pequeño, la había amado, la había maltratado, le debía fama y dinero, pero ¿podría vivir con ella sin sentirme observado y exigido a cada momento? ¿No empezaba a empalagarme tanto reconocimiento? No supe o no pude saberlo entonces, aunque tuviera ya alguna duda. La vorágine de exposiciones y encargos se sucedía sin interrupción: murales para el Ayuntamiento de Santander, techo mural de la Diputación de Palencia, mural en el castillo de Ampudia, mural en la Ciudad de las Hadas de Méjico, exposiciones en Nueva York, en Inglaterra, casi anualmente en la galería Sur de mi amigo Manuel Arce… Además, los brasileños, en otra muestra de generosísimo reconocimiento, me nombraron miembro de la Academia de Bellas Artes de Brasil. La vida me enseñaba su cara más amable, pero… Don Guillermo Herrera y Martínez, Presidente de la Diputación de Palencia —casado con una cántabra, doña Inés Moro Ribalaygua— me encargó los murales de la Diputación Provincial de la ciudad castellana. Quiero contar un par de anécdotas, relacionadas con ese trabajo, tan complicado por la perspectiva que escogí para las figuras que conforman el techo. La primera, que cuando se quitaron los andamiajes para la inauguración, yo no me hallaba presente; no tuve paciencia para esperar y regresé a mi domicilio, con lo cual, no pude ver, hasta unos meses después, mi obra desde la distancia del espectador normal. Siempre la había contemplado desde la altura de los andamios. 207 La segunda, tiene que ver con un personaje femenino que me atormentaba mientras realizaba las pinturas del techo. Cada vuelta que daba era un martirio. Se quejaba de que manchaba mucho el suelo, y lo hacía de modo que yo pudiera oírla desde las alturas. Cuando, años más tarde, hice el cuadro de “El Lute”, detecté que la composición flaqueaba un poco por el lado derecho. Los guardias civiles que había custodiando al detenido parecían reclamar un nuevo compañero para que la hechura fuese redonda. Recordé el cuadro de mi admirado Solana, “Mujeres de la vida”, en que retrató a Ramón Gómez de la Serna de puta, tras una discusión que mantuvo con él. Siguiendo su ejemplo —y contando con la suerte de que encontré entre viejas fotografías una de la nada venerable señora—, coloqué, en el lateral derecho de mi cuadro, a la impertinente dama, como un guardia civil más. Su rostro de castellana seca y antigua, ha pasado por el de un hombre sin ninguna dificultad. Yo puedo asegurar que está retratada cual era. Quedó perfecto. De vuelta a Santander, llevado por mi admiración hacia la prehistoria regional, hice el boceto de lo que pretendía ser el proyecto para una escultura del caudillo indígena Corocotta, a quien consideraba el símbolo más genuino de lo cántabro. Quería acercarme a la escultura —tras realizar los bocetos de las estatuas de la Caja de Ahorros de Santander, hechas en bronce posteriormente por Agustín de la Herrán—, aunque ya anunciaba en la prensa que sentía pavor, no tanto porque la escultura no fuese mi especialidad, cuanto que luchar con el bronce y con la tercera dimensión podía ser muy duro. Fui aplazando el proyecto —de hecho nunca lo llegué a ejecutar—, y, poco después, una oferta del millonario boliviano Atenor Patiño, “el rey del estaño”, me llevó de nuevo a Méjico para elaborar una de mis más grandes obras murales: los de la fastuosa urbanización hotelera, en Manzanillo, en la llamada “ciudad de las Hadas”. 208 José Luis Ezquerra, arquitecto y pariente mío que trabajó en la urbanización, fue quien promovió mi candidatura, como anteriormente había hecho ya en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el idílico lugar de Manzanillo, se estaba construyendo una verdadera ciudad residencial, con todas las comodidades, dedicada al recreo de gentes pudientes: el complejo hotelero de la “ciudad de las Hadas”. Me encargaron ocho murales sobre el tema de la colonización española. En el situado en la cafetería, “El tornaviaje”, quise plasmar el espíritu aventurero e inasequible al desaliento de aquellos intrépidos conquistadores, con quienes tanto me unía —no en vano mi apellido, Flores de Alatorre, me emparienta con Cortés—, y concebí una escena que simbolizase un canto a su espíritu emprendedor. Del vasco Urdaneta, uno de los valerosos personajes que participaron en la gesta, se decía que era capaz de hacer navegar un carro de bueyes por la mar océana, queriendo significar con ello su pericia y su voluntad inquebrantable. Plasmando en las paredes un grupo humano que se afana en la construcción de los barcos para el camino de vuelta, quise hacer una metáfora del valor de la voluntad; pintando cuatro naos voladoras, imaginé la importancia de los ideales, capaces de sacar lo mejor de dentro de cada uno de nosotros, imprescindibles para superar cualquier problema. Fue fácil relacionar la fuerza de los ideales con la consecución del objetivo principal de aquel grupo de conquistadores veteranos: regresar a su tierra, aunque fuese a lomos de naves que surcan los aires. Mientras trabajaba en aquel hotel-pueblo, tuve a mi servicio a más de cien personas, puesto que, aunque no estaba inaugurado, los empleados ya se encontraban en el lugar para poner todo en marcha. Trabajé mucho, pero me sentí tratado como un rey. 209 Recuerdo, y este pensamiento es ajeno a lo artístico, que cierto día, mientras me bañaba en las aguas transparentes de la playa del entorno, descubrí dos tortugas gigantescas que los jóvenes empleados habían capturado con las lanchas rápidas. Las tenían amarradas en el puerto deportivo, sin duda, para comérselas. Pintando el mural, no me pude desprender de su imagen. Las veía sufriendo con el calor, dando bocanadas lastimeras. Me entró pánico y desazón. No me podía concentrar, pensando en el sufrimiento de aquellos pobres animales. Entonces, dos escenas muy anteriores vinieron a mi mente. En una de ellas llegaba a “Villa Asunción” con un pato silvestre macho, de cuello verde eléctrico, que había matado en la única jornada de caza que hice en toda mi vida, con Modesto Piñeiro y Santiago Quijano. Mi padre no me dijo nada al momento, pero al cabo de unos días me hizo dos preguntas que me desarmaron: “¿Para qué cazas, si no vives de ello? ¿no consideras desproporcionado matar por diversión?”. La segunda escena transcurría en la azotea del edificio de la pensión “Delicias”, varios años después. Siempre que el dinero me lo permitía, compraba codornices en los puestos de la plaza para salvarlas de la muerte cierta. Después, al atardecer, las soltaba al cielo libre de Madrid, desde el balconcillo del ático. Daba gusto verlas marchar. Liberándolas, me sentía muy bien conmigo mismo. Decididamente, tenía que liberar a los quelonios de aquella tortura que anunciaba un final en las cacerolas. Aquella misma noche cogí un cuchillo de cocina, lo metí en el pantalón, a modo de Tarzán, y me lancé a las aguas, dispuesto a soltarlas. No soy buen nadador y me costó llegar más de lo previsto, porque, además, debía nadar con mucho sigilo para no alarmar al servicio. Cuando llegué junto a ellas, pude comprobar dos errores de cálculo: la soga con la que estaban atadas era mucho más 210 gruesa de lo que había sospechado, y el cuchillo cortaba mucho menos de lo que yo creía. Entonces surgió el Calderón paciente, constante y cabezón que llevo dentro de mí. No puedo precisar el tiempo que pasé intentando desatarlas, ellas jadeando de ahogo, yo de cansancio. Pero el esfuerzo mereció la pena. Cuando las conducía empujándolas hacia la bocana del puerto, sentí cómo se reanimaban al “comprender” que de nuevo eran libres. Estaba tan contento que las despedí con unos golpes cariñosos en sus caparazones, como se golpea las grupas de los caballos, al tiempo que les decía: “¡Salud, amigas, que seáis felices el resto de vuestra vida!”. Por la “ciudad de las Hadas” volví en otras ocasiones, ya abierto el recinto al público. Los gerentes del negocio me consideraban el artista principal, y siempre que había algún invitado de relumbrón, me exhortaban a que hiciese de anfitrión y le explicase mis pinturas. Yo lo hacía un poco obligado, pues desde siempre he defendido que son mis obras, y no yo, las que tienen que hablar por mí. En aquel ambiente, parecido al de los decorados de las mil y una noches, saludé a ministros y a sus esposas, a toda la alta burguesía, a escritores, a constructores de renombre, a nobles, a nuevos ricos…, pero solo citaré a dos personas, por el encanto personal que emanaban: Soraya, impresionante en su madurez rotunda, siempre acompañada de una mujer imponente, especie de matrona vigilante que la escoltaba a todas partes, y Bo Dereck, con su celoso marido, que había ido a conocer la zona para estudiar la posibilidad de rodar en aquel paraíso la película de la mujer “10”, como, efectivamente, hicieron poco después. 211 La dama Guardia Civil Bocetos para la Caja de Ahorros de Santander Con John y Bo Dereck. Veleros El mural de “Las Hadas” Fernando, en plena concentración creadora REFLEXIONES ualquier exposición retrospectiva sobre mi obra no debería prescindir C de la mayoría de los trabajos que hice en este tiempo. Como muralista, como pintor, como retratista, esa fue una época dorada. He seguido haciendo retratos hasta el día de hoy, pero los murales los abandoné casi definitivamente finalizando la década de los años setenta, con dos excepciones: en 1999 hice otro mural en el palacio de Liria, y en 2000 unos cuadros enormes que cuelgan en la iglesia de El Cristo de los Gitanos, en Sevilla. He continuado expresándome con la técnica del óleo, pero raramente en su puridad; casi siempre me incliné por un conglomerado de técnicas, lo que genéricamente los críticos llaman técnica mixta. En la producción mural he experimentado la máxima libertad creativa. Los grandes espacios me dan seguridad, al contrario de los pequeños, que me agobian. Siempre he sentido claustrofobia ante las dimensiones reducidas. Asimismo, las paredes me aportan una firmeza añadida a la rotundidad de los trazos; su dureza me permite trabajar con energía, sin miedo a desgarrar el papel o la tela. Además de todas estas razones técnicas, hay otras de índole afectiva: la primera expresión artística del género humano se produjo sobre una pared, hace de esto más de 50.000 años, y una de las manifestaciones más perfectas del arte fue la creación pictórica de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. De estos muralistas me considero un continuador ferviente. En los lienzos, también he optado por las grandes dimensiones y, como ya tengo dicho, por la utilización de materiales densos en su textura, y de secado rápido. Soy veloz trabajando, y en mis creaciones no soporto las largas esperas del secado. Aunque haya desarrollado esta labor con gran constancia, no me considero tan sólo un retratista. He realizado cientos de retratos. Unos con más fortuna que otros, 217 pero todos con un parecido físico evidente e innegable entre el retrato y el retratado. Los más perfectos fueron aquellos en que integré la psicología del personaje en la imagen, y en los que pude volcar todo mi sentimiento con el modelo. Siempre he mantenido que el dibujo, antes que ser un proceso mental, es puro sentimiento. Si la persona es de mi agrado, parece ser que lo bordo, porque, curiosamente, siendo como soy un despistado para casi todas las facetas de la vida, en los retratos tengo muchas dotes de observación. Añado lo que había y no sale en la foto, lo que no recoge la frialdad de la cámara. Sé que está ahí, dentro del personaje, en su “alma”, y me encanta descubrirlo y plasmarlo en la mirada. Trabajo mucho los ojos, aunque el resto del rostro semeje un conjunto de garabatos; los ojos son las particulares y personalísimas ventanas del espíritu. He retratado a Pío XII, al rey Juan Carlos, a princesas, a marquesas, a condesas, a políticos, a personajes adinerados, a gentes humildes, a enfermos terminales…; algunos, creo que cinco, me han rechazado el trabajo, no sé muy bien por qué prurito. Entonces, con ligeros cambios, los he regalado para subastas de caridad. Guardo una jugosa anécdota de uno de mis retratos más famosos, el del “Alcalde de pueblo”. El tal alcalde, serio y circunspecto, es, en realidad, Valentín Pacheco, cura santanderino que pasó a la jurisdicción de la catedral de Madrid. Por la importancia de su cargo, usaba vestimentas púrpura, equivalentes a las de cardenal. Un día me invitó a comer y me encargó su retrato. Don Valentín tenía un apetito insaciable. Comía y hablaba y comía, en el mejor estilo del clérigo literario. Y me animaba a que yo comiera más, porque todo le parecía poco. Debí de hacerme una imagen demasiado humana del bueno de Valentín, a juzgar por los resultados posteriores. 218 Puse manos a la obra, y con un formato considerable, respetando la más ortodoxa de las técnicas del óleo, terminé el trabajo. Cuando lo vio, le puso reparos. Me dijo que se veía demasiado terrenal, muy poco espiritual; francamente se parecía, pero su imagen le resultaba demasiado humana. Fue su forma educada de rechazarlo. No me preocupé en absoluto. Apenas don Valentín abandonó mi estudio, cubrí sus ropajes con otra capa de óleo, y le vestí como viste un alcalde de pueblo posando para un pintor. La bandera situada en su espalda, el reló y los adornos de la mesa contribuyeron a conseguir el aire de un despacho pueblerino. Y así lo dejé inmortalizado, terrenal, con mirada penetrante y manos fuertes, para chanza de sus conocidos. Retrato de Valentín Pacheco. Detalle 219 Retrato de Valentín Pacheco. Detalle Retrato de Valentín Pacheco La antesala de la noticia, 1976 La antesala de la noticia. Detalle REGRESO A BESTIÁPOLIS iajes y éxito me acompañaban, pero la pintura me obsesionaba. ¿No V había vivido demasiados años con ella y junto a ella? ¿No debería tomarme un descanso y separarme de su compañía, tan grata como exigente? La felicidad, el empuje y el ánimo que me insuflaban mis padres y la propia Marly, me incitaban a seguir. No podía defraudarlos. Inicié, también por aquellos años, mi relación con los fenómenos extraños. Mi personalidad inquieta me empujaba hacia ese mundo fascinante de lo inexplicable. El franquismo nos había despojado de muchas libertades. Quiso que fuésemos medio hombres y medio monjes. Yo, pasé indemne sobre casi todas sus prohibiciones —me censuraron una exposición que contenía desnudos de mujer, y organizaron un revuelo vergonzoso con los desnudos de las estatuas de la plaza Porticada—, y unos cuantos más, núcleo estupendo y numeroso, se refugiaron en un ambiente diferente y siguieron con pasión el mundo de las manifestaciones paranormales. Era su particular manera de evadirse de la medianía, del tono gris de la vida diaria. Me integré en ese grupo de soñadores, de personas que pensaban que no todos los fenómenos son explicables desde la corta perspectiva humana, y con ellos viví un montón de años mágicos y muchas experiencias inigualables. El profesor Jiménez del Oso, Antonio Ribera, Enrique de Vicente, Juan José Benitez, el equipo de la revista “Karma 7”…, fueron habituales visitantes de mi domicilio, y el famosísimo Uri Geler nos obsequió con una velada privada en la que gozamos de su cautivadora presencia, a cambio de perder la utilidad de varias cucharillas. ¿Era mi forma peculiar de escapar de las tensiones de la pintura? No lo sé con certeza. Por entonces visité la Isla de Pascua, con un equipo de investigadores dirigido por Antonio Ribera, para investigar el misterio de las estatuas gigantes, y me introduje en 225 las cuevas familiares, grutas naturales donde los parientes guardan las osamentas de sus “durmientes” y conversan con ellos un tipo de diálogo desconocido para nosotros —por una casualidad inexplicable, en la que yo entré, tras obtener el permiso, era de un clan llamado Calderón—; viajé a Bélmez, estudie las famosas caras e hice calcos de ellas; grabé psicofonías en lugares insólitos; analicé la Biblia desde perspectivas científicas; me imbuí del fenómeno OVNI y fui uno de sus más fervientes estudiosos; emití ectoplasma en un momento de placer que fotografiaron mis amigos; admiré la Sábana Santa en Turín y reflexioné largamente sobre ella; pensando en vampiros, una noche, me autoestigmaticé, y las huellas de unos dientes inexistentes quedaron marcadas en mi brazo; asistí como paciente a la operación de varios sanadores, uno de los cuales extrajo del interior de mi cuerpo un objeto extraño con sus manos… Ningún fenómeno inexplicable me fue ajeno. A raíz de esa afición, impartí conferencias por todo el mundo —Santander, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Méjico, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires…—, sobreponiéndome a mi timidez natural y perdiendo la mirada entre los componentes del auditorio, con esa técnica que consiste en mirar a todos y no ver a ninguno. ¡Cuánto sufría en esas charlas, y, sin embargo, cuánto me seducían los temas de las mismas! A la única conclusión que he llegado es que el hombre —esa mezcla temporal de varios elementos, ese conjunto deambulante de electromagnetismo— no debe ser tan soberbio. Es difícil tener respuesta para todas las cosas, aunque en nuestro interior nos quedemos mucho más tranquilos si somos capaces de explicárnoslas. Siempre hay que dejar una puerta abierta a lo inexplicable y tener la suficiente humildad como para darnos cuenta de que nuestra perspectiva del cosmos es muy limitada. No creo en esa entidad que llamamos Dios —muy útil como comodín de la baraja 226 humana, un comodín demasiado cómodo para explicarlo todo—, pero no rechazo que eso que llamamos alma pueda existir. El alma puede ser algo similar a la energía que surge con la unión de un continente, un ácido y dos metales. Lo problemático es que esa energía perdure cuando falta alguno de sus componentes —yo suelo mantener que los fantasmas no son más que meras energías que se han quedado sin los componentes que los formaron—. (Espero que el último día, mi fantasma personal encuentre rápido el vehículo que le traslade al lugar de la paz definitiva, y que no se mueva por el cosmos intimidando a las gentes). Con el resultado de mis imaginaciones, sobre todo con las referidas a OVNIS y otros mundos, casi como un juego, elaboré cientos de dibujos y celebré una exposición, recientemente, de título “Ícaro en Urantia”. En el catálogo de la misma dejé escrita esta reflexión, que define a las claras mi pensamiento: “Lo que nos obstinamos en llamar realidad, no es más que una diminuta parcela del caos que hemos vallado y colonizado para no sucumbir al vértigo de un Universo cuya magnitud y complejidad nos desbordan.” Dos muy buenas amigas mías, Pitita Ridruejo y Lucía Bosé, caminan, como yo, por los mundos de lo esóterico para defenderse de la opresiva y aburrida esfera social que las rodea. Son muy diferentes en su personalidad, pero están unidas por inquietudes grandes, nobles; con una visión mucho más elevada de la que mantiene esa sociedad banal a la que pertenecen. Para la particular colección de ángeles de mi admirada Lucía, realicé una tríada de esos seres enigmáticos, de quienes presiento, igual que ella, que siempre están ahí, guardando a cada ser humano al nacer y dejándolo luego, discretamente, para que cada uno disponga de su libre albedrío. 227 Con Uri Geler. En la isla de Pascua En la isla de Pascua La Virgen de Guadalupe. Detalle ALGO INEXPLICABLE ay un acontecimiento que me sucedió en aquellos lejanos años que H aún no puedo explicarme, y que incide en esa zona de lo irreal. Cuando pienso en él no puedo evitar una extraña sensación de incertidumbre. Fue a principios de 1976. La Ópera del Rhin, dirigida por Alain Lombard y Jean Pierre Wurtz, me encargó los decorados y los vestuarios de dos obras: “Caballería Rusticana” y “Pagliacci”. Acudí a Estrasburgo y me hospedé frente a la inmensa catedral, al lado del anillo de agua que circunda la zona más antigua y medieval de la ciudad. Modernizar las decoraciones y el vestuario me costó bastante esfuerzo, y no precisamente en el apartado técnico, sino por lo complicado que resultaba convencer a los burgueses del lugar, muy aferrados a las viejas tradiciones, del acierto de mis diseños. Sin embargo, con el apoyo inequívoco de Alain Lombard, vencí todos los obstáculos. Me encontraba, como digo, en Estrasburgo, pero solía volver con asiduidad a Madrid, enlazando, para ello, con el vuelo París-Madrid. En una de las ocasiones en que esperaba en el aeropuerto para tomar el vuelo de París, la dureza del invierno hizo que hubiera que anular el vuelo por precaución. La megafonía del aeropuerto anunció la cancelación casi al mismo tiempo que me nombraban por ella pidiendo que me dirigiese a una determinada puerta de embarque para tomar un vuelo particular. Me quedé asombrado al comprobar la diligencia y el celo de mis contratantes —que habían urgido a la compañía aérea para que pusiese a mi disposición un avión especial—, y avancé hacia la puerta que me indicaban, entre la mirada de envidia de mis compañeros del frustrado viaje. Me recogió un coche que me dejó al pie de una aeronave ministerial, de esas de pocas plazas y muchas comodidades, donde me aguardaba una bellísima azafata de 231 aspecto angélico. Me saludó con aire de amable ausencia, y sus movimientos, cuando la seguí, me parecieron lentos, seguros, nada convencionales, como si se desplazase sin pisar el suelo. A primera vista, me resultó tan extraña como fascinante. En la cabina, un comandante a quien no llegué a ver, pilotaba el aparato entre la tormenta, mientras mi bella azafata me colmaba de atenciones, y con su serenidad y sus rasgos elegantes me hacía olvidar el riesgo de un vuelo que en condiciones normales se me hubiera antojado temerario. Su voz dulce y pausada me acompañó durante un viaje que me pareció demasiado breve a su lado. Cuando llegué a París, tuve el impulso de despedirme de ella con un beso de cariño. Como no lo rechazara, di un paso más en mi osadía y le pedí su dirección para enviarle mi agradecimiento por las atenciones que me había dispensado. Tampoco se negó a facilitármela. Días más tarde le envié una postal, y casi a vuelta de correo me contestó. Así sucedió durante varios meses, yo escribiéndole y ella contestándome, hasta que un día sentí la necesidad imperiosa de volver a verla, aprovechando un viaje a París. No le puse sobre aviso. Quería sorprenderla. Me dirigí en un taxi a su dirección, pero no encontré a nadie en el lugar que se llamara así. Preocupado, indagué sin éxito en los buzones del portal. Di una muestra más de empeño y llamé en distintas puertas del vecindario: allí nunca había vivido nadie con ese nombre. Ya en un estado nervioso, describí sus rasgos a los vecinos. No conocían a nadie con tal descripción. Y, sin embargo, las cartas habían llegado a su destino, y ella las contestaba. Seguí indagando varias horas más, en vano. Si no fuera porque poseo su correspondencia, pensaría que nunca ha existido, o que acaso los ángeles sí existen, y ella 232 era mi particular ángel de la guarda. Me gusta mantener viva la ilusión de que acaso me esté esperando para acompañarme en otro viaje. (Potenciales, evanescentes criaturas, transparentes entidades, fascinantes quimeras, os adoro serenamente, os presiento, os aguardo.) En 1974 me fui a vivir con mi familia a la casa que diseñó para nosotros José Luis Ezquerra, en la Moraleja. La bauticé “Villa Toranzo”, tanto amaba el valle cántabro donde tuvo su cuna mi apellido. Mi primo José Luis la concibió, después de innumerables conversaciones conmigo, como un proyecto en torno a mi taller de pintura, el cual debía realizarse con grandes dimensiones y puertas lo suficientemente altas como para permitir la entrada y salida de lienzos de gran formato. El mismo arquitecto decía que la casa debía ser una ínsula para refugio de un artista como yo, sustancialmente tímido, ínsula en la que pudiera refugiarme en mis momentos de desesperación imaginativa. Pretendí conseguir en ella, para mis hijos, el mundo mágico que tuvo “Villa Asunción” para nosotros. Nunca faltaron en “Villa Toranzo” toda clase de mascotas, de lugares maravillosos, de juegos imaginativos, que enriquecían personal y humanamente a nuestros chicos. Ahí intenté seguir el ejemplo de mis padres. Quise ser para mis hijos una mezcla de Fernando, siempre cultivando nuestra sensibilidad, y de Mª Teresa, auténtica gallina clueca que dejó todo por nosotros. 233 “…os adoro, os presiento, …os aguardo.” Autorretrato ADIÓS A MIS PADRES ernando y Mª Teresa, ¡qué pronto nos dejaron! Mamá primero, tras F larga enfermedad. Papá después, en 1977, con el corazón roto de tan usado. Creo, en la distancia, que papá había tenido una especie de premonición. A mí me iban a operar de una simple apendicitis, y la tarde anterior mi padre se mostró como si conociera que un mal interno iba a destruirlo. En el jardín de su casa me dio un abrazo, como de despedida. Yo no me entregué en el abrazo, no quise hacer dramático aquel momento. Pero él me sorprendió con unas palabras que aún resuenan en mi interior: —“Coge tú mi antorcha y mi relevo, hijo mío —me dijo—. Guía por el buen camino a todo el clan”. Fue Marly quien me comunicó su muerte, en el mismo hospital, mientras me recuperaba de mi operación. Y fue allí, en la triste soledad de la habitación, sumido en una emoción que me abrumaba, donde evoqué las figuras de ambos. Mi madre, excelente pintora, personalidad sensible donde las haya. La vi con nitidez, aquel día que en que me animó a pintar junto a ella, en mi adolescencia, yo por un lado del lienzo, ella por el otro. Me incitaba a trabajar para sacarme de mis perezas preocupantes, no quería que me hiciese tanto el remolón. Me sentí muy bien a su lado. Confieso que dejé de pintar cuando comprobé que ella lo hacía por su parte mucho mejor que yo por la mía. En las paredes de “Villa Asunción” conservo con todo el cariño uno de los cuadros maravillosos que pintó en su juventud. Mi padre, auténtico protector y valedor de sus hijos. ¿Cómo no recordar, en la triste espera, el día en que me llamó, asombrado, jubiloso, porque dentro de una merluza había aparecido el soldadito de plomo que yo había perdido en un estanque días antes? Sólo él era capaz de tales hechizos. De comprar otro soldado e introdu- 237 cirlo en el pescado o de hacer huellas con plantillas diminutas por todo el jardín, para que sintiésemos que estaba poblado de seres mágicos. Y en aquel momento me dejaba sólo, al cargo de todo. Huérfano de su fortaleza personal, de su seriedad, de su caballerosidad antigua. Él, que había pertenecido a la Orden de San Lázaro de Jerusalén y a la Orden de Malta, caballero de ambas. Yo, tan sólo Hermano Mayor de la Orden del Cangrejo, título divertido que me concedieron cuando terminé el mural en el castillo de Ampudia. Pude heredar los títulos de mi padre y no lo hice. Asocio ciertos títulos con las vanidades humanas, y yo soy, esencial y radicalmente, existencialista; el resto no me afecta. Siempre he ido a la esencia de lo humano, ajeno y enemigo de consideraciones, de distinciones entre nobles y plebeyos. Pero es que tampoco me consideraba merecedor de ellos: hay que ser muy serio y muy ejemplar para portarlos dignamente. No quise empañar, bajo ningún concepto, la imagen de mi padre. 238 Retrato de su madre Retrato de su padre LA SEPARACIÓN in su impulso, sin su ejemplo, mi vida se tambaleó. Pasados unos S años, Marly y yo nos separamos. Ella regresó durante una temporada a su país, yo regresé, definitivamente, a Santander. Como marido no estoy en disposición de decir que fui ejemplar. La cuestión de la fidelidad no ha sido mi fuerte, aunque, en mi fondo interior, nunca pretendiera hacerle daño a nadie. Creo que en esto del amor, como en toda la creación de mi obra, he sido excesivo y desordenado. No es disculpa ni pedantería: también en el amor me he sentido un creador, un dador y receptor del placer, siempre con la inmensa necesidad de regalar o devolver a los demás algo de la plenitud recibida. Y ha sido en esos momentos de entrega cuando más he salido de mi mismo, hacia el otro, hacia todos los demás, hacia el mundo, hacia todo el mundo. Raúl Chávarri lo expresó muy bien en “El tornaviaje”, cuando dijo que mi “vida era una quimera de extraño misticismo tremendamente indisciplinado”. Sin embargo, sí presumo de haber sido y de seguir siendo un padre ejemplar. He jugado con mis hijos, he hecho juguetes para ellos, los he cuidado en la enfermedad, he procurado educarlos en la libertad en que fui educado…, los he amado por sobre todas las cosas. Cuando volví a Cantabria después de mi separación, ellos, por esa especie de cordón invisible que nos une, comenzaron a aparecer, a emerger, a eclosionar a mi lado; primero uno, luego los demás. Creo que a nivel íntimo, profundo, he sido para ellos su referente, su guía. Y aquí los tengo ahora, cuidándome en esta pesada enfermedad, sufriendo a mi lado, rodeándome de cariño, elevándome con su sola presencia. Por ellos cualquier esfuerzo es pequeño. Con ellos, todo dolor es soportable. 241 Todos han sido artistas, cada uno a su manera, cada uno con una manifestación diferente. Bianca, una colorista excepcional. Bruna, toda una realidad artística en la manifestación pictórica. Bea, con una voz magnífica, portentosa. Nano, dibujante precoz de tebeos, inteligente, pero excesivamente contemplativo, con un carácter muy sensible, demasiado introvertido. Tienen todas las posibilidades futuras, porque poseen facultades a raudales. Han heredado nuestra dotes artísticas, aunque también les ha alcanzado algo de mi falta de orden. Contra ella deberán aprender a luchar. Deseo que los cuatro vivan y gocen con la plenitud con que yo he vivido y he gozado. Como he dicho, Marly y yo nos separamos —un matiz muy importante: no nos hemos divorciado—, y decidí regresar a “Villa Asunción”. Supongo que mis primeros tiempos serían de cierta pérdida del Norte vital, moviéndome de un lugar a otro sin rumbo determinado. Suele pasar cuando se inicia una nueva etapa en la vida. También decidí separarme de la pintura —al menos separarme de su imposición productiva, de la tiranía que querían imponerme desde fuera con exposiciones constantes, con producción enloquecida—, y volver a descubrirla, cual compañera novicia, en una relación ingenua que nunca había podido mantener con ella. Mi unión con la creación artística fue excesivamente temprana, como esos matrimonios adolescentes que nacen por un descuido en el mágico momento en que la pareja descubre la maravilla del sexo. Para salvar las apariencias, se les impone el castigo de la convivencia obligada, convirtiendo en adultos, de la noche a la mañana, a un par de jovencitos que tenían por delante toda la maravillosa perspectiva de la vida. ¿No había pasado yo por semejante desdicha artística?, ¿acaso mi temprana facilidad me había impuesto un matrimonio demasiado precipitado con el mundo pictó- 242 rico?, ¿no había alcanzado, con muy pocos años, la fama que otros alcanzan al final de su vida, y no en todas las ocasiones?, ¿quería seguir por ese camino? Me hice estas y otras muchas preguntas de tal índole, y concluí que, por un mínimo de coherencia personal, para salvar mi relación con la pintura, debía actuar a mi modo, con la mayor libertad creadora, dejándome llevar por mi instinto, pintando con la máxima espontaneidad, ajeno a toda presión social. Basta con echar un vistazo a la cantidad de exposiciones que hice hasta los años 80, y las que he realizado desde el 80 hasta ahora —en esta reflexión me ha ayudado el apéndice del libro que sobre mí acaba de escribir Lucía Solana2—, para darse cuenta de que en aquel preciso momento se produjo entre nosotros una ruptura connubial, y un renacimiento pasional. No debo juzgar si acerté o no en el plano artístico, para eso están los críticos —a los que, dicho sea de paso, tampoco conviene prestar mucha atención—, pero desde entonces me sentí mucho más libre en el plano personal. Escuché, de nuevo, expresiones de admiración por la facilidad, y de reparo por el fondo de mis creaciones —“Qué mano, Fernando, qué mano…”—, pero estaba en disposición de encauzar mi vida artística según me dictara la conciencia. Y la conciencia me dictó el camino del libre albedrío creativo, con lo cual no pienso dejar escrita ni una sola palabra sobre la justicia o la injusticia de que este hecho significase mi apartamiento de los cenáculos artísticos. Yo lo elegí. 2 Lucia Solana: “Fernando Calderón”. Colegio de Arquitectos Técnicos de Cantabria. Santander, 2002. 243 El equilibrista y Jesús de Monasterio El usurero y Zapatos Veleros “El pobre Chus” Lines, Polín y Cioli Manolo el albañil Bette Davis, 2000 SOLEDAD Y RENUNCIA ambién puse —o al menos lo intenté, porque conseguirlo es otro can- T tar— cauce en mi vida afectiva, uniéndome sentimentalmente a Soledad Saenz de Buruaga, mi segunda compañera. En cierta ocasión leí una de esas revistas americanas que explican todo con estadísticas. Refiriéndose a la estabilidad de los periodos de unión de las parejas, comentaba que la duración media de la primera pareja era de unos veinte años, y la de la segunda unos ocho. Hoy en día esta cifras parecen excesivas en su permanencia, pero entonces descubrí que yo era un perfecto ortodoxo: mi matrimonio con Marly duró veinte años, mi unión con Soledad duró ocho. Con Soledad coincidí en algún momento y establecí una simbiosis perfecta que superaba todas nuestras diferencias, siendo una de las más importantes la de la edad. Durante los años que convivimos juntos, fue una compañera magnífica, hecha a mi medida —cual horma precisa para mi carácter inquieto e indisciplinado—, dispuesta a todo por mí, su compañero, su artista, su ídolo. Mucho más femenina de lo que pudiera revelar su aspecto, establecimos la asociación ideal que ya nos auguraba la astrología: su camino personal transcurría por el Norte hacia el Este; el mío llegaba al mismo destino desde el Sur. Y de esa unión nació un diablillo que me trae loco de alegría —quizá porque me llegó en edad avanzada, impulso vital de renovación—, Juan, mi quinto hijo, cuya carta astrológica señala también el destino del Este. Soledad comprendió y apoyó mi decisión de abandonar la senda de los elefantes sagrados del arte y de seguir mi propio camino. Fui más anárquico que nunca, embarcado en el descubrimiento de dos jóvenes amores (joven Soledad, joven la obra que creaba) que me atraían con pasión renovada e inocente. 251 Seguí viajando sin descanso —rememoro ahora un viaje con Soledad en el transiberiano, por toda la antigua URSS antes de su desmembramiento (¿no confluía nuestro destino en el Este?)—, pero ahora en viajes de placer, sin tener que pintar murales; escribí y publiqué dos libros —“Soliloquios” y “Lecciones de las cosas”—; ilustré, por sentida admiración, los mitos y leyendas de Manuel Llano, uno de nuestros más grandes escritores —recientemente, Mercedes Llano, su hija, me pidió muy educadamente permiso para hacer una reedición de ese libro, totalmente agotado; le dije que hacer ese trabajo para Manuel Llano me honraba a mí, y que tenía mi permiso y toda mi gratitud—; participé más que en ningún otro tiempo en conferencias de lo “paranormal”; y pinté, cada día de mi vida, desde la más íntima convicción artística, llegando, con la lucidez que tan sólo he descubierto en algunos poetas sensatos, a la inmensa atracción de lo esencial, de la línea desnuda. Y me reafirmé —como el niño que repite sus lecturas noche tras noche, o como el sabio lector que en la madurez solo relee a los autores de su gusto— en unos pocos temas, ajeno a experimentaciones y a modas, más Fernando Calderón que en ninguna otra época de mi vida. Como ya había presentido, la sociedad no comprendió mi renuncia. 252 Escritos de Fernando Viaje a Rusia. Soledad Recuperado de la quimioterapia La casa museo de Fernando EPíLOGO n el hospital, mientras los doctores extraen otro día más el líquido de E mi pulmón derecho, evado mi pensamiento hacia este libro de memorias —es una estratagema que utilizo para olvidarme de las molestias de la intervención—, y surge en mí una sensación de desasosiego por el carácter fragmentario de los últimos capítulos y por todo lo que he dejado de relatar a su debido tiempo. De la indulgencia del lector que haya llegado hasta aquí, espero la comprensión; de su inteligencia, la lectura integrada de tanta pieza suelta. De las personas y de los personajes importantes que en mi vida han sido, y que aquí no cito, reclamo el perdón. La maldita quimioterapia me ha hecho perder la facultad de controlar fechas y tiempos, de poner orden en los acontecimientos. Ahora más que nunca se ha hecho realidad mi creencia de que el tiempo no existe, tan sólo su sensación, y, mira por donde, yo estoy perdiendo, incluso, esa sensación. En el reposo del salón de “Villa Asunción”, de regreso de la clínica, sentado en el sofá, repaso algunos detalles de mi vida. Compruebo que es mucho lo que he dejado sin contar, pero no me siento con fuerzas para hacerlo con minuciosidad. Reviso fotografías y correspondencia, y me reencuentro con nombres olvidados, personas que traté en algún momento de mi existencia: Ferdinand e Imelda Marcos (viniendo a buscarnos al aeropuerto a Beatriz Hohenlohe, a Marly y a mí, para acudir posteriormente a un baile en su compañía); el duque de Edimburgo (y su resbalón en el suelo encerado, en la cena de gala que nos ofrecían en el palacio de Alborada, en Brasilia); Gregorio Marañón, Sixto Obrador y Severo Ochoa (médicos y sabios, grandes admiradores de mi obra, junto a mí en las exposiciones); el príncipe 257 Lancelloti (escultor genial y compañero de los tiempos romanos); la familia Lecquio (con Sandra, la madre, a la cabeza, y nuestro trato fraternal); personajes del mundo musical: Rubinstein (me confesó que odiaba la música actual), Ataulfo Argenta (de su desgraciada muerte placentera conozco bastantes detalles), Bob Marley (en sus comienzos), Mocedades, Serrat, Trigo Limpio, Sergio y Estíbaliz, Antonio el bailarín, Manolo Vargas, José Greco, Marienma…; gentes del cine: Gina Lollobrigida, Grace Kelly (la conocí en la mansión de Montecarlo de mi “contesina” Giovanna), Greta Garbo, Gloria Sawson, Ava Gardner, Brigitte Bardot, E. G. Robinson, Orson Welles (hice un retrato suyo para colocar en el mural de la iglesia de Pedreña, pero al cura le sobrecogía la fuerza de su mirada, y no lo aprobó), Bette Davis (me inspiró un retrato en su decrépita vejez)…; Paloma Picasso, Gonzalo de la Mora, Jacques Valle, Luis de la Serna, Gerardo Diego (siempre tan discreto y callado), Manuel Arce (mi galerista preferido), Leopoldo Rodríguez Alcalde (amigo mío desde antes de yo nacer), César Manrique (me hace mucha ilusión pensar que alguna de sus ideas geniales pude inspirárselas yo), Tip y Coll (y nuestras noches de juerga, con gambas y cerveza), la señora Wasmer (snob y millonaria, con cuadros de Picasso por el suelo de su mansión)… Imposible ahondar en todos ellos, en su recuerdo, difuso en mi memoria. Me acerco, nostálgico, a la vitrina en que guardo objetos que he ido recogiendo en mis viajes por todo el mundo, y a la mesa-museo que contiene alguno de los más importantes. Todos están numerados, lista sucinta que me ayuda a hacer memoria de alguno de los lugares que visité: bombillas de Edison que me regalaron los últimos trabajadores de su factoría; prototipos de fonógrafos; tokis, primeros instrumentos con 258 que se tallaron las cabezas gigantes de la isla de Pascua; los cigarrillos y la botella vacía de cerveza de unos matones a sueldo de los que me hice amigo en Nueva York; polvo de opio; flechas de los araucanos; la pipa de plata del Gran Lama, Laob Thenh Tsao; el revolver de mi bisabuelo, Manuel Gómez de Rueda; espuelas mejicanas de plata; una herradura del caballo de Padilla, comunero de Castilla; un dado de miga de pan de mi estancia en la cárcel; una cucharilla que dobló Uri Geller; una granada de bombarda que extraje de una columna del Partenón; arenas radioactivas del Guaraparí; idolillos de todo el mundo; fetiches varios; un quinqué, traspasado por una bala, de un minero asesinado en California; pequeños recipientes con venenos de todo tipo de serpientes; una cámara daguerrotipo, con aguafuertes y grabados procedentes de la casa misma de Daguerre; los binóculos de Eugenia de Montijo; mosaicos de residencias de emperadores romanos; clavos de las naves que fueron desde España hasta América en la hazaña del Descubrimiento; conchas y caracolas del mundo entero; tierra de los cinco continentes; una colección de bastones; varios platos de los empleados en la luna de miel de Alfonso XII; monedas y vajillas de la Villa de Nerón, en Corfú; cartas de Solana a mi padre; una colección de tintas chinas de los siglos XII y XVII; un hacha prehistórica que encontré en el Templo del Sol, en Cuzco; una daga del marajá de Kapurtala, grandísimo aficionado al fenómeno OVNI…, y tantas y tantas piezas de Tailandia, de Singapur, de Bali, de la Pampa argentina, de Méjico, de Hong Kong, de Marruecos, de Yugoslavia, de Grecia, de Tahití, de Guatemala, del Ganges, de las selvas de Brasil, de Jamaica, de Camboya, de Filipinas, de Birmania, de Austria, de Houston, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Portugal, de Jerusalén, de Túnez, de Chechenia, de Nepal… 259 Mis hijas entran en el salón, preocupadas por verme levantado, y me urgen para que tome las medicinas y me acueste un momento. Tengo problemas para conciliar el sueño, pero quieren que al menos permanezca descansando en la cama. Debo hacerles caso; son unas enfermeras excelentes, me cuidan con mucho cariño, y no conviene desobedecerlas. Siento frío. Voy a subir la temperatura del termostato. 260 Mujeres “La máxima belleza es mi máximo sufrimiento” DELIRIO CREPUSCULAR caso por la pastilla de ciprofloxacino que tomo antes de acostarme A para combatir las infecciones que me acechan, acaso por los resultados de la quimioterapia reciente o por el poso de las anfetaminas que tomé en mi juventud, acaso por el parche que llevo colocado en el costado liberando analgésico con minuciosa puntualidad, cada anochecer me acosan un conjunto de imágenes confusas que permanecen en mi memoria, diáfanas en su desorden, al día siguiente. He pensado que cerrar este libro de memorias caóticas con este sueño confuso e inconexo, tendría, aunque parezca un contrasentido, bastante coherencia. Además, intuyo, y casi deseo, que el final definitivo pueda parecerse al presagio que mi sueño anticipa, y que solo ahora puedo dejar escrito, desde esta vivencia opresiva, pero no postrera. Apenas mi mente comienza el duermevela, cuando aparece la bella azafata de Estrasburgo —potencial, evanescente criatura, transparente entidad, fascinante quimera; te presentí, te aguardé—, que me recibe en un avión especial para hacer un viaje cuyo destino desconozco. Mi contento es grande por reencontrarla, y ella se muestra tan amable como siempre, con su voz serena y sus andares flotantes. Me acompaña hasta el asiento y lo recuesta ligeramente. El avión se pone en marcha, y ella me invita a un vaso de agua para que pase mi pastilla de Baycip 500, que contiene el ciprofloxacino que lucha contra las bacterias que intentan destruirme. Me habla con mucho cariño, a la vez que coloca un termómetro en mi sobaco y pasa un paño húmedo por mi frente. Me siento seguro con mi azafata enfermera, me relajo con la tranquilidad de poder gozar de su compañía, sin importarme para nada el paisaje insólito que me ofrece la ventanilla: tierras secas, amarillentas, sin ningún signo 263 de presencia humana. Y, entonces, en mi sueño, siento que me quedo dormido, vencido por la fiebre, y que comienzo a soñar desvaríos. Sueño que sueño. Y las mujeres aparecen desde el adormecimiento inicial, y se transmutan de manera continuada y delirante. Todo comienza con Rocco Ventre llevándome al bautismo del sexo un viernes santo, en Roma, “¿qué puedes hacer mejor que esto en un día tan aburrido?”, y, cuando llegamos al lugar escogido, le dice algo de mí a la señorita que luego tendremos que pagar por oficiar la ceremonia, y ella se ríe y me mira profesionalmente, y me extiende la mano, y me lleva a la habitación, y se desnuda y me desnuda. Yo asisto imperturbable al espectáculo, como si lo viera desde fuera, dejándome hacer, espectador insensible. Y al momento soy yo el actor principal, y es Giovanna quien se cuela bajo el ala de mi sombrero mexicano y me pregunta, “¿puedo sentarme junto a ti?”, y me abraza fogosa en su palacio de Montecarlo, en el de Venecia y en el templo de Bramante, en noche de relámpagos intermitentes que iluminan el santuario de sus gemidos. Aunque, de pronto, la noche se transforma y es de luna llena, despejada, clara, sin truenos; tan solo acompañados por el maullido de los gatos —siempre hay gatos, muchos gatos, en las noches romanas—, y todo está vacío en el Coliseo, y Carol y yo nos abrazamos, y nos besamos, y nos fundimos en acto apasionado, y su bofetada de arrepentimiento resuena por el anfiteatro desocupado, y golpea la cara de Hanke para revivirlo del intento de suicidio por el desamor de Flavia, “regresa, cariño, regresa”, y las lágrimas invaden su rostro, como la lluvia moja las mejillas de Joan, que yo beso con placer, el agua lubricando su rostro, y ella balbucea “Fernando, ¿qué hacemos? Creo que estoy embarazada”, y yo le tapo la boca a Nicole, “no debes chillar tanto”, para que no se oigan sus gemidos dos pisos más abajo en el edificio del periódico belga “La Meuse”, donde el redactor que me admira prepara un repor- 264 taje sobre mi pintura, a toda página, en tanto que ella y yo esparcimos los papeles por la mesa y nos arrastramos por el suelo enmoquetado. Y en ese momento el jefe de la tribu de los lacandones me ofrece tres mujeres por Marly, y yo rezando para que arranque el avión sin problemas, antes que el cabecilla se enfade por mi negativa y dé la orden de ataque a sus guerreros, “cambio Marly por tres kikas”, y ver si puedo salir del baño de mujeres, adonde he entrado en un impulso irresponsable bajo las faldas de Françoise, faldas largas, que le llegan hasta el suelo y me cubren por completo, cual tienda de campaña, mientras el baño se llena de chicas —qué costumbre inexplicable la de acudir siempre juntas al lavabo—, y se convierte enseguida en una especie de camarote de los hermanos Marx. Ella goza en silencio, que nadie la oiga, la respiración alterada por el placer furtivo. Afuera, unas lavándose, otras orinando, otras pintándose. Y yo me arrastro y aprovecho la oscuridad de la proyección de diapositivas que ilustra y acompaña la sesuda charla del erudito, en el salón abarrotado de público aburrido, y me cuelo entre las piernas de la secretaria de la convención, tan bella, tan amiga desde el día anterior, tan pasional, seguro de que la sala permanecerá en penumbra el tiempo suficiente para que provoque su placer y recoja el zumo de su tibia humedad, néctar de vida. “Fernando, ¿qué hago?”, y yo le explico con todo detalle el milagro de Garabandal, en los recónditos montes de Cantabria, desde la cama del hostal Serafín, entrándole a la casada mística de cuerpo rotundo, que no se queja ante mi acometida, frente a la ventana que ofrece la visión de los nueve pinos de las apariciones de la Virgen, que contemplan el milagro de nuestra unión. “A ver, el carné. No se puede estar aquí”, y el guardia romano de Pincio y Villa Borghese, se transforma en tres guardias civiles de posguerra que nos deslumbran con su linterna insolente, y amenazan a las parejas de la noche con dete- 265 nerlas si nos vuelven a ver “haciendo esta cosa” en la vía pública, aunque sea dentro de un coche y en la obscuridad. “Pues si llueve, entremos en la basílica de San Marcos. Al fin y al cabo, Dios predica el amor, y esta es su casa”, y lo hacemos, con la sola presencia de una beata que susurra satisfecha al barruntar que más gente la acompaña en sus oraciones siseantes, bajo la mirada muerta de los bustos de santos antiguos, ¿o acaso algún sacerdote vio todo tras las rejillas del confesionario? Sí que nos ven las muñecas de la colección más grande que jamás conocí, en un apartamento del Paseo Rosales, mientras su dueña y yo hacemos el amor apasionados, centenares de ojos impasibles ante nuestro retozar jocundo. “No es adulterio, tan solo es la facultad que tenemos de usar nuestra capacidad de ser adultos”, le digo a otra mujer al oído, con arrumacos, y se me entrega al fin, dejando atrás su sentimiento de culpa, de casada fiel, gozando como ya no creía poder gozar, y me regala, cuando me despido de ella, “tenlo de recuerdo”, el crucifijo que siempre llevó al cuello en su época de estudiante, desprendiéndose con él de sus falsas culpas de cristiana católica, apostólica y romana, “¿crees que Él lo habrá visto?”. Y Mónica se retuerce de placer en la casona de Borleña, artista por herencia que valora mis manos de pintor, “me corro solo de pensar que esas manos que me acarician han creado tanta belleza”, y el piropo colma mi ego, y sigo acariciándola, creando con mis manos el más bello gozo del amor, devolviéndole con mis caricias el deleite recibido. “¿Qué tal te sientes?”, pregunta mi azafata, “parece que tienes más fiebre”, y renueva el paño húmedo de mi frente, que siente el frío de alivio balsámico. El frío de la nieve suiza, con los pantalones en las rodillas, haciendo el amor con Susana, la secretaria, encima del capó del coche de su jefe, que chirría por nuestros movimientos, pasión nerviosa por la incertidumbre de ser vistos por la gente que esquía a lo lejos. “Debes comer más, 266 que estás muy delgado”, musita la voz extranjera mientras avanzo en la noche para espiar la luz y el bañador del tendal de la residencia santanderina de Marly, “cambio por tres kikas”, “¡qué manos, Fernando, qué manos! ¡Si yo las hubiera tenido!, pero falta fondo, falta fondo, falta…” Yo sigo pintando en mi estudio de Madrid, en busca del fondo, en la calle de Fernando el Santo, “me tengo que ir, mi chófer espera abajo y tiene que recoger a mi marido en la oficina”, y la condesa abandona discreta mi estudio tras una jornada de frenesí disimulada con las notas de un retrato que hace mucho tiempo terminé, y siguen llegando las damas de nuestra alta sociedad franquista, seguras de que él no las ve, temiendo bastante más la mirada indiscreta de los vecinos, “voy donde el artista. ¡Qué manos tiene para el dibujo!”. Y al momento suena el timbre de “Villa Asunción”, pulsado por una señora de cuarenta atractivos años, que se disculpa compungida: “Mi hija no ha podido venir a posar. Si le sirvo yo…” Y no le hago ascos a la madre madura que me ofrece su cuerpo sabio, sus granadas esencias, al principio insegura, moneda de cambio del prometedor cuerpo adolescente que tenía que ir a clase, “cosas de exámenes, ya sabes”, y comienza a tutearme con cariño, ya resuelta a todo; y mis amigos, ocultos, tirando fotos a la mamá de la hija inalcanzable, mientras mi ectoplasma se fuga por una zona de mi oído y queda inmortalizado en las fotos clandestinas. Y ahora el calor me invade repentino, mientras me acerco a la adolescente de cuerpo fascinante, no en mi estudio, en un teleférico que nos sube a la pista de esquí, siempre el esquí, y ella, que no tiene exámenes, no advierte a sus guardaespaldas de mi proximidad excesiva, ni de la mano que acaricia ávida sus curvas tentadoras, “ojalá que no termine nunca este viaje, Carolina”. “Así solo bailo para ti”, me dice la lozana andaluza, revoloteando ágil por la habitación con su asombrosa desnudez y su gracia gitana, “si me desafías, no te 267 olvides que vengo de una familia que no le ha tenido miedo a la guerra ni ha hecho ascos al amor”, ¡menudas batallas incruentas celebramos! “Debes comer más, que estás muy delgado”. “¡Voy a contarlo todo, no puedo soportar que me engañes!”, me acusa Patricia, amante celosa, hija de la dueña de la casa en que vivo alquilado en Almagro, que ha oído nuestra conversación desde un auricular supletorio, “se va a enterar toda España de lo tuyo con esa duquesa”. “Patricia, por Dios, no seas niña”. Pero la duquesa no me guarda rencor, “yo te quiero a ti también y estoy deseando verte. Creo que saldrás de esto, porque tienes mucha paciencia y ganas de vivir”, y ahora, vestida de azafata, me alivia con un masaje en la sien, siempre nos hemos querido, y yo, repuesto, escalo por la fachada del lujoso chalet sevillano para encontrarme con la señora de la casa. Siempre señoras de la casa y casadas; yo no las busco, ellas vienen a mí, aunque yo vaya tras ellas en la noche de su pasión inflamada, “¡qué manos, Fernando, qué manos!”. “Rocío, por favor, que no puedo engordarlo todo en un día, con esta dieta macrobiótica, que voy a reventar”. Pero escalo decidido al andamio de Méjico, delgado y ágil, con una rubia exultante, y abajo, en la fiesta de cerveza y alcohol, nadie sospecha de nuestro amor funámbulo. El andamio de mis creaciones, el andamio de mis pasiones. También en Palencia, encaramados en lo más elevado, al pie de los caballos del techo, que amenazan aplastarnos, vibra mi cuerpo en amor de altura con recia vaccea, y, entonces, allá en lo alto, súbita, suena la voz alegre del piloto que anuncia que sobrevolamos la vertical de Estambul, gran noticia, los tres en el water, dos señoras increíbles y yo, ellas siempre de dos en dos, recreándonos en la visión y en el tacto de nuestros cuerpos desnudos, “¡si yo hubiera tenido esas manos, Fernando!”, y las dos señoras aristócratas saliendo con gesto serio, recién acicaladas, bien perfumadas para cubrir el olor del acto reciente, del sexo 268 robado al espacio y al tiempo, con esa costumbre inexplicable de acudir siempre juntas al lavabo, magnífica disculpa en esta ocasión, y el resto del pasaje viendo la proyección de una tediosa película de detectives sagaces que nunca averiguaron lo que se coció allá adentro, en el angosto espacio del water, sobre la vertical de Estambul. Yo vuelvo al asiento de mi avión privado y pido otra película y los cascos, que no me gusta nada la de detectives. Y aparece Bo Dereck corriendo por la playa, a cámara lenta, mujer 10, en el rodaje del complejo de Las Hadas, Méjico, y aprovechamos que su marido abandona unos días el trabajo para amarnos en la suite de la artista con amor prohibido, robado al descuido de John, su celoso guardián; la misma suite en la que saboreo el cuerpo maduro de Soraya, también artista, también bella, hermosísima pese a los años, mientras su matrona acompañante hace guardia en habitación cercana. “Tienes que bailar con ella. Hoy es su puesta de largo”, Natalia radiante, en su fiesta, en su día, admirada por todos; yo apartado, poco amigo de bailar, bajo el ala de mi sombrero mexicano, “¿puedo sentarme junto a ti?”, cuánto mejor solos, sin tanto remilgo social, “¡Ay, los islotes del Asón!”, con la Harley en la otra orilla, allí mucho mejor, en plena naturaleza salvaje, o en Limpias con Marta, ¿recuerdas?, tan rubia, tan joven, tan bella y caprichosa, “¡qué manos, Fernando, qué manos! ¡si yo hubiera tenido esas manos!”. “No te preocupes, cariño, ven cuando puedas. Yo te espero aquí en casa, aburrida, como siempre que estoy sin ti. Fíjate que he decidido meterme a la cama”, y el marido no sospecha que está en su propio lecho nupcial, unida a mi, “ponte seria, que nos va a descubrir, no hagas que me ría”, y ella aprieta las nalgas, estrujándome, como me aprieta Imelda juntándose aún más en el baile, al ritmo del “Eres tú” de mi hermano Juan Carlos, y mete su pierna entre las mías en los giros, palpándome, calibrándome con su muslo, y su esposo, el general 269 Marcos, con Marly, mirando con gesto de espía, buscándonos en las vueltas para empujarnos. Y yo me desequilibro con la brusquedad de un bache de aire, y me sobresalto, y pido otra pastilla, con anfetaminas a poder ser, para seguir viendo la película privada, pero al momento aparece mi azafata, Gloria Swanson, y me cuida solícita y me regaña mimosa por haber mirado con todo el descaro del mundo el escote de la Loren, “vi el suelo por su abertura, te lo juro”, y por no llevar atado el cinturón de seguridad, “tu siempre arriesgando, siempre sin precauciones. Fernando, ¿qué puedo hago contigo?”. Me da un beso de agua, he dicho bien, que me tranquiliza y me sume de nuevo en el sueño del sueño, y aparezco en el Palacio de Alborada, con Teresa, ¡ay, Teresa!, “que no se entere mi marido, que nos mata, el muy cornudo”, en la alcoba vetusta, rodeados de antepasados famosos que nos observan desde las paredes, y nosotros fundidos, entre murmullos de placer, haciendo uso de la cama donde ellos se reprodujeron desde tiempos inmemoriales. Entonces entra un perrillo faldero, según retozo con la nieta de Ataturk, y olfatea mis testículos, y comienza a lamerlos, descarado, pese a mis intentos de quitármelo de encima sin desasirme de su dueña, qué situación tan propicia para que el poeta dijera aquello del perrillo “lamedor de culantrillo”. “Creo que saldrás de esto, porque tienes mucha paciencia y ganas de vivir”. “Si al menos pudiera desprenderme de la ropa sudada que se pega a mi cuerpo. Si pudiese salir de tu falda sin que me vieran, para respirar libre”. Y afuera las carcajadas y los comentarios de las jóvenes, siempre juntas en el baño, me sorprenden por su descaro, “joder, ha estado fantástico con las dos”, y yo que estuve a punto de disculparme por no dar la talla en la noche de amor oriental que me prepararon, deprimido por la reciente muerte de mi padre, “menos mal, si no cualquiera imagina lo que serías capaz de hacer”. “De dos en dos es mucho 270 mejor”, me dicen picantes la gallega y la mallorquina, en Madrid, celebrando mis 69 años en el año 96, gozando hasta el amanecer sin descanso, agotando hasta el último cartucho en el cuerpo a cuerpo; de dos en dos, con la Libra preciosa que me recibe con ansia mientras liba la entrepierna de mi chica; de dos en dos, con Marionne Suchard y Jacqueline, inventando esencias de chocolate blanco para gula de negros, en Suiza. De dos en dos con mis ángeles sobrinas. “¡Qué manos, Fernando! ¡quién las pillara!”, y yo, me revuelvo inquieto en la pesadilla, y proclamo a los cuatro vientos que las quiero a todas, que siento la necesidad de darles algo de la plenitud recibida, que quiero salir de mí mismo por ellas y hacia ellas, hacia el mundo, hacia todo el mundo. Y ellas me quieren y son capaces de seguirme desde Bruselas hasta París, en su coche, para continuar la juerga en casa de una antigua amante, en este confuso viaje de amor sin fin y sin principio y sin rumbo. “Tranquilo, papá, tranquilo”, mis hijas azafatas me cuidan ahora solícitas, mi Bianca, mi Bruna, mi Bea, y sus amigas, casi hijas mías también, Mónica, Elena, Pilar, Louise, Lorena, Pati, Soledad, Berta, Ana… “Los pilotos saben navegar la noche oscura”, me dicen. Los pilotos, mis hijos pilotos, mi Nano y mi Juan, “se me cae la baba al verlos”. Y Marly y Soledad. “Las quiero a todas. A la mujer esposa, con reposo; a la amante joven, con lujuria; a la novia adolescente, con romanticismo. La Trinidad perfecta”. Mi Marly, mi Soledad, mi Bianca, mi Bruna, mi Bea. “¡Qué mano tiene el niño! ¡Ojalá no se malogre!”. “Despierta, Fernando, despierta, que ya hemos llegado”, la azafata misteriosa me toca el hombro con cariño y retira la cinta del video reproductor con mirada cómplice, y, cuando abandono el avión, siento la necesidad de besarla y de pedirle su dirección, pero ella me dice que no es necesaria la despedida, que me acompaña, y descendemos por la escalerilla cogidos de la mano, “qué manos, Fernando, qué manos”, y 271 avanzamos por un suelo de brumas espumosas hacia un hangar gigantesco que tiene las paredes y los techos decorados por mi mano: mis dibujos, mis óleos, mis murales todos, La Gaviota, el Mar de Castilla, el cuartel de Artillería, St. Paul, Castellana Hilton, Loeches, St. Osyth, Las Hadas, St. Andrew, Ampudia… Y las figuras parecen reconocerme, incluso algunas abandonan su lugar y se dirigen hacia mí con aire amable y acogedor, guiadas por los hombres de Altamira y sus lámparas indecisas: Pancho Cossío, pasito a pasito con su cojera; mi hermano Ramón, revisando una nueva colección insólita; mis ángeles sobrinas revoloteando desde el techo, con su deje andaluz; el Lute, con su brazo enyesado, vigilado por los guardias civiles; la Fundadora de las Esclavas, cogida de la mano del violador palentino; San Carlos Borromeo, con el dinero del premio Estanislao Abarca; los Duques de Alba, con porte imponente; don Pío Baroja, cabizbajo y extrañamente risueño, y Lines, mi editora, que me urge y me pide el manuscrito, “Fernando, tienes que ir poniéndole fin a tus memorias”. Y entonces aparecen en lo alto, flotando ingrávidos, con fondo musical de mi hermano Juan Carlos, los galeones del Tornaviaje, pilotados por Cortés, y desde la proa un Flores de Alatorre lanza la pesada cadena del ancla y una escala, “sube, Fernando, que vienen a recogerte para el viaje de vuelta”, me urge la azafata mientras me besa y deja un papel en mi mano, con su dirección. Y yo trepo ligero, siempre he escalado con mucha facilidad, y salto al interior, donde me reciben mis padres alborozados, y saludo desde la amurada a los personajes de la superficie, a mis personajes, en el momento en que las naos inflaman las velas y dirigen su derrota hacia “Villa Asunción”. Y, cuando el barco fija sus amarras, la proa al ciprés, la popa al aguacate, veo desde mi buhardilla a Fernando niño que se descuelga desde la nao capitana por el teletransportador de los higos, y encamina sus pasos hacia mi estu- 272 dio, para decorar sus paredes. Y yo me siento a su lado, con el mono Bistol, a observar la destreza de su mano pura, y él continúa su ejercicio virtuoso, sin importarle mi presencia, sin sospechar que ese personaje delgado y canoso, de vista cansada y restos de fiebre en su rostro ajado, es él mismo, de mayor, cuando regrese del viaje de la vida que apenas ha iniciado; quizá por eso no entiende mi charla de viejo, murmurada mientras traza sus rasgos, cuando le digo que en mi vida, por encima de todo y de todos ha estado mi familia, principio y fin de mi ser, mi clan intocable, y que cuando recoja la antorcha —aunque navegue sin rumbo como yo he hecho, viviendo del arte y no para el arte, bebiendo de todos los placeres como le aconsejo que beba— no olvide jamás a los suyos, ni el espíritu del jardín de “Villa Asunción”, ni la ciudad de “Bestiápolis”, y que aproveche su mano y su talento, para que el día del paso al destino ignoto le vengan a recoger los personajes de su obra, los únicos que pueden juzgar con propiedad la calidad artística de su padre creador. “Qué mano, Fernando, que mano. Si yo la tuviera…” 273 274 POST MORTEM Q uizá debería haber advertido en un prólogo que yo, Jesús Vega Mediavilla, he sido el transcriptor de este libro, la mano que ha intentado ordenar con fidelidad las palabras y las notas que me transmitió Fernando Calderón. Mantuve con él —qué difícil me resulta conjugar en pretérito— amistad de varios años, cuyo origen estuvo en la admiración que siempre sentí por el personaje. Posteriormente, cuando le traté más a fondo, su espíritu libre, su temperamento de niño grande, ajeno a toda norma y disciplina, y su carácter desprendido contribuyeron a aumentar mi fascinación por el ser humano. Poco a poco intimamos y tuve acceso privilegiado a sus confidencias de amigo. Conocí de primera mano la riqueza de sus experiencias artísticas y vitales. Y entendí que una vida tan fértil como la suya merecía ser divulgada. Fue entonces cuando concebí la idea de que escribiera su biografía. Si el paciente lector ha llegado hasta este punto, y yo he sabido retratar con fidelidad la personalidad del artista, habrá inferido que la tarea era impensable e imposible: Fernando no se sometería nunca, bajo ningún concepto, al trabajo riguroso de redactar unas memorias. La sola idea de tener que hacerlo le hubiera predispuesto en contra. Por tanto, me ofrecí para recoger sus recuerdos en una grabadora, transcribirlos, ordenarlos y darlos, en lo posible, forma literaria. Él aceptó entusiasmado y colaboró hasta el último aliento. Desgraciadamente, un cáncer traicionero se había instalado en su organismo dos años antes de comenzar nuestro trabajo. Ambos fuimos conscientes —aunque él nunca lo manifestara— de que no disponíamos de mucho tiempo. La cruel enfermedad se extendía veloz minando su cuerpo y poblando su mente de lagunas temporales y de olvidos. 275 Comenzamos las grabaciones el día 6 de diciembre de 2002, y acordamos unas sesiones de trabajo a micrófono y corazón abiertos que se prolongaron durante todo ese mes y alcanzaron los primeros días de enero. Fueron sesiones rigurosas, intensas. Pero, a partir de esa fecha Fernando comenzó a tener persistentes problemas respiratorios y de fatiga, su pulmón derecho se “encharcaba” con asiduidad —eran continuas las visitas al hospital para extraerle el líquido— y la conversación se hizo casi imposible. En mi grabadora han quedado recogidos fielmente sus carraspeos. Entonces cambiamos de táctica. En los instantes en que la enfermedad le dejaba un mínimo tiempo de respiro, decidimos que anotara sus recuerdos. Luego, cuando yo acudía a su chalet de Villa Asunción —para que Juan Carlos Pascual efectuara las sesiones fotográficas que han recogido en imágenes aspectos de su vida y de su obra— Fernando me entregaba las notas y despejaba mis dudas con voz entrecortada. Por mi parte, cada semana, después de transcribir las conversaciones grabadas y organizar las notas, componía un capítulo para que él lo leyera. Tras la lectura, efectuaba algunas precisiones que yo corregía al instante en el ordenador portátil. Con este método de trabajo el libro avanzó con rapidez, aunque las circunstancias de su enfermedad hacían que este avance nos pareciese de una lentitud angustiosa. Dando un salto mortal en la lógica natural del ritmo de escritura, y en previsión de que el desenlace se adelantase, redacté el último capítulo tiempo antes de finalizar el libro. Quería que Fernando lo conociese y lo aprobase, pues era esta una parte tan pensada como extraña y delirante. Ahí debería haber concluido este libro de memorias. En ese capítulo que esboza un viaje “al otro lado”, concebido como loca orgía, como borrachera de los sentidos, como delirio confuso originado por la medicación que nuestro artista soportaba en los momentos críticos de su dolencia. 276 Cuando lo leyó, se emocionó hondamente. Lo consideró una maravillosa fiesta de fuegos de artificio que le enfrentaba a las mujeres —con quienes tanto amó y por quienes tanto sufrió— y al viaje que propiciaba un encuentro definitivo con los suyos, con su obra y consigo mismo. Pero él, creador genial hasta el último momento, quiso cerrar el libro con un escalón superior, vuelta de tuerca que no lograba aprehender, que tan solo entreveía en las tinieblas terminales, lo que llamaba “la traca final”. No tuvo muy claro cómo tenía que ser, pero tenía confianza en que yo supiera resolverlo. Con su muerte, me dio la clave. Ojalá, Fernando, mi amigo-hermano, que este cierre que te ofrezco desde el más intenso dolor sea de tu agrado: Sábado 12 de abril de 2003. Seis cincuenta de la tarde. Punto final. Quizá, puntos suspensivos... Viajo hacia la luz. (Pero antes mis manos quieren despedirse de todos vosotros. Estas manos, definitivamente yertas, os piden perdón si las utilicé como puño, si acaso no os acariciaron con afecto, si, cóncavas, no supieron arropar vuestro descanso. Estas manos, mis manos, casi descarnadas, emprenden el camino asiendo tres pinceles para pintar el lienzo decisivo de mi vida: el cuadro de mi muerte. 277 Estas manos, mis manos, ajadas por la sal de tantos mares, gastadas en mil vicisitudes, piden vuestra indulgencia si no fueron capaces de crear cuanto de ellas se esperaba. Estas manos, mis manos... Ahora, vuestras.) Huérfano estudio del pintor 278 FERNANDO CALDERÓN 1928 30 de diciembre. Nace en Santander Fernando Calderón López de Arróyabe 1943 Murales en el restaurante “La Gaviota”, Santander. 1943 Murales para el “Homenaje a la Marina de Castilla”. 1945 Mural en el Real Club Astur de Regatas, Gijón. 1947 Murales en la iglesia Sta. Lucía, Santander. 1948 Sala Alerta (Santander), 1ª exposición individual. Mural iglesia La Compañía, Santander. Mural Sanatorio de Ronda, Málaga. 1949 Decoraciones y figurines para los ballets rusos. Murales en la iglesia de Rucandio, Cantabria. Exposición en la galería Parma, Madrid. Viaje a Italia. 1950 Exposición en Proel, Santander. Mural Oficina de Turismo, Roma. Mural Consulado Español, Roma. Mural Embajada Española, Roma. 1951 Mural en la residencia del cónsul español en Roma. Mural en el Mercado Español de Artesanía, Roma. Mural en el cuartel de Artillería, Bilbao. 1952 Premio Estanislao Abarca (Banco de Santander). Mural Club de Tenis, Santander. Mural iglesia Ntra. Sra. Monserrat, Roma. Mural “Astillero”, Diputación de Santander. Mural Cámara de Comercio, Santander. Murales iglesia y casa de Ejercicios en Pedreña (Cantabria). Exposición en Santander. Temas urbanos. 279 1953 Mural en el Castillo de S. Felipe (Santander). Panteón duques de Alba. Murales iglesia de S. Román y capilla Cristo de los Gitanos (Sevilla). 1954 Mural Capilla Acción Católica, Santander. 1955 Decoraciones iglesia S. Paul, Roma. Capilla Torre de Penilla, Santander. 1956 Exposición colectiva Artistas Montañeses. Mural Hotel Castellana Hilton, Madrid. Murales capilla Cristo de los Gitanos, Sevilla. 1957 Premio Estanislao Abarca (Banco de Santander). Mural Hotel Bahía. 1958 Murales Panteón Duques de Alba. 1959 Exposición galería Sur, Santander. Exposiciones en Ayuntamiento Torrelavega, Casa de Cultura de Reinosa, Biblioteca José Mª de Pereda de Santander, Biblioteca de Ramales. Mural lateral derecho de la iglesia panteón de los Duques de Alba, Loeches, Madrid. Mural iglesia parroquial de Argoños, Cantabria. Mural Salón de Actos del Ayuntamiento de Santander. Mural Electra de Viesgo, Santander. 1961 Mural en Saint Ossyt. Essex, Inglaterra. Exposición sala Alerta, Santander. Mural Escuela Ingenieros Industriales, Santander. 1962 Mural Convento Dominicas, Loeches, Madrid. Murales en S. Andrews, Murray Hill, New York. 280 1963 Exposiciones en el Pabellón Español (Feria Mundial, New York); Club Marítimo del Abra, Bilbao; sala Alerta, Santander; galería S. Jorge, Madrid. 1964 Mural iglesia S. Andrew, Murray Hill, New York. Exposición en Arquitectural League, New York. Colectiva en Wesley Collage, Dover. Mural Museo Nacional de Antropología, México. 1965 Murales Ayuntamiento de Santander. Mural para la Mercedes Benz, Santander. Exposiciones en galería W&L. Sloane, Los Ángeles y en el Gabinete Literario de Las Palmas, Canarias. 1966 Mural Hotel Chiqui, Santander. Exposiciones en galería Sur, Santander, y galería Fortuny, Madrid. 1967 Exposición en galería Sur, Santander. Murales Diputación de Palencia. 1968 Mural iglesia Providence, Rhode Island. Exposiciones en galería Sur, Santander, y galería Don Quijote, Londres. 1969 Mural castillo de Ampudia, Palencia. Mural en Murray Hill, N. Yersey, USA. Bocetos esculturas Caja de Ahorros, Santander. Exposiciones en Sur, Santander; Hotel Meliá, Marbella y Walter Gallery, New York. 1970 Galería Fortuny, Madrid; Galería Merino; Spanische Malher der Gegenmart, RFA y Museos de Arte Contemporáneo de Bilbao y Madrid. 1971 Galería Mouro, Cámara de Comercio, galería Sur, Diputación Provincial de Santander. 281 1972 Galería Mouro, Santander; Salón Cano, Madrid; Galería Besaya, Torrelavega. Mural iglesia S. Pablo, N. Jersey. Mural “El tornaviaje”, Ciudad de Las Hadas, Manzanillo, México. 1973 Galería Mouro, Cámara de Comercio, Galería Trazos y Museo Municipal de Bellas Artes, Santander. Museo San Telmo, San Sebastián. 1974 Galería Sart, Huesca; Salón Cano, Madrid; Museo Bellas Artes, Cáceres; Sala Provincial, León; Museo Bellas Artes, Málaga; Museo Arte Moderno Alto Aragón; Palacio de Elsedo, Elsedo, Cantabria y Galería Mouro, Santander. 1975 Museo Bellas Artes, Río de Janeiro; Museo Bellas Artes, Cádiz; Hastings Gallery, Spanish Institute, New York; sala Nonel, Barcelona; Torre Merino, Santillana del Mar, Cantabria; galería El David, Madrid; galería Rúa, Santander. 1976 Galería Altex, Madrid. 1977 Sala Van Gogh, Vigo; sala Gran Vía, Bilbao; sala Malake, Málaga; galería Vale Ortí, Valencia. Murales Aeropuerto, Santander. 1979 Galería Castilla, Valladolid; sala Malake, Málaga; galería Espí, Bilbao. 1980 Galería Gorosane, París; galería S. Remy, Lieja. 1981 Galería Roswitha Benket, Zurich; Caja Rural, Santander; galería Espí, Torrelavega. 1982 Galería S. Remy, Lieja; sala Monticelli, Gijón. 282 1984 Galería Espí, Torrelavega; Casa de Cultura, Torrelavega; Club Náutico, Laredo; sala Monticelli, Gijón; antológica en Museo Bellas Artes, Santander. 1985 Sala Malake, Málaga; sala Mª Blanchard, Santander. 1986 Galería Espí, Torrelavega. 1987 Galería Espí, Torrelavega. 1989 Galería Monticelli, Gijón. 1990 Sala A. Segura Viudas, Barcelona; Espí, Torrelavega. 1996 San Román de Escalante, Cantabria. 1997 Pinacoteca Municipal, Santoña, Cantabria. 1998 Casa Cultura, Santoña; Artesantander, Santander; San Román de Escalante, Escalante, Cantabria. 1999 Centro Comercial Bahía de Santander; Centro Cultural Caja Cantabria. 2000 Artesantander; Santander. 2001 Artesantander, Santander. 2002 Galería Espí, Torrelavega. 2003 Muere en su casa familiar de Puente Agüero, Cantabria, el día 12 de abril. 283 ÍNDICE — CARTA EN UN SOBRE SIN DIRECCIÓN. José Ramón Sánchez . 7 — REGRESO A BESTIÁPOLIS • PALABRAS PREVIAS, A MODO DE ADVERTENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . 11 • EN EL PRINCIPIO FUE…UN PURO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • “VILLA ASUNCIÓN”, LOS PRIMEROS AÑOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • LA GUERRA CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 • LA ESCUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 • LOS MAESTROS ARTÍSTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 • EL NACIMIENTO DE UN ARTISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 • EL INCENDIO DE SANTANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 • IGNACIO ZULOAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 • SOLANA, FLAVIO SAN ROMÁN Y COBO BARQUERA . . . . . . . . . . . . . . . 63 • PRIMEROS MURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 • LOS AÑOS MADRILEÑOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 • JULIO MOISÉS Y LA ACADEMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 • LA GRAFOLOGÍA Y EL RASTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 • PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 • LOS BALLETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 • DOS VIAJES A ITALIA CON INTERMEDIO MILITAR . . . . . . . . . . . . . . . . 97 • ROMA Y MIGUEL ANGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 • TRABAJOS ROMANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 • LA “MILI” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 • REGRESO A ROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 • PAPINI Y PICASSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 285 • OSCUROS TIEMPOS DE HASTÍO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 • LAS BOMBAS DEL TENIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 • LA CÁRCEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 • EL ÚLTIMO “MAQUI” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 • ENTRE MADRID Y SANTANDER PASANDO POR LOECHES . . . . . . . . . 153 • LOS FAMOSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 • CONDES Y CONDESAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 • LOS DUQUES DE ALBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 • LA LLEGADA DE MARLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 • DE VIAJES, DE ÉXITOS, DE PERSONAJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 • VIAJES Y MÁS VIAJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 • MÁS PERSONAJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 • MURALES Y EXPOSICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 • REFLEXIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 • REGRESO A BESTIÁPOLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 • ALGO INEXPLICABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 • ADIÓS A MIS PADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 • LA SEPARACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 • SOLEDAD Y RENUNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 • EPÍLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 • DELIRIO CREPUSCULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 — POST MORTEM. Jesús Vega Mediavilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 — FERNANDO CALDERÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 286 Este Regreso a Bestiápolis se acabó de imprimir el día 24 de junio de 2003, festividad de Juan el Bautista, profeta hijo de Zacarías, que se retiró al desierto y llevó una vida austera y de penitencia, pero grande ante Dios. Su sobrio ejemplo determinó el camino de la colección Memorias con arte.