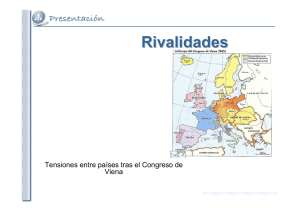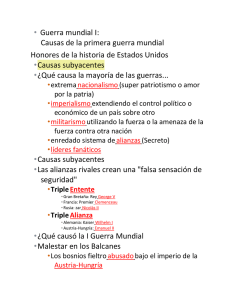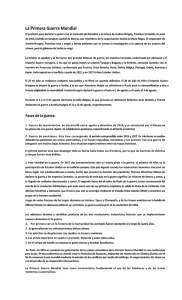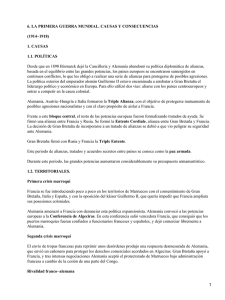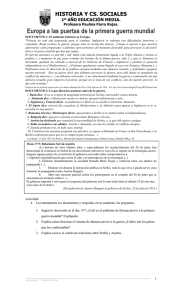En junio de 1914 Europa estaba en paz desde hacía ya cuarenta y
Anuncio

En junio de 1914 Europa estaba en paz desde hacía ya cuarenta y tres años, mientras que los recuerdos de la pasada guerra de 1870 entre Francia y Alemania quedaban difuminados en las brumas de un pasado que parecía cada vez más remoto. Nada en el ambiente hacía pensar en la posibilidad de un conflicto generalizado de atroces consecuencias. El clima en que se vivía, aseguró el escritor austriaco Stefan Zweig en sus memorias, era el de una "era de seguridad" en la que parecía imposible un cambio sustancial en un plazo corto de tiempo. Esos eran también los rasgos esenciales de la época del liberalismo y del positivismo científico, que se presentaban como verdades absolutas e incontrovertibles. Tan solo en el mundo cultural había ciertas novedades que eran expresión de una crisis del espíritu, pero asimismo del amanecer de una nueva sensibilidad. Zweig también afirmó que era imposible encontrar una ciudad en Europa en que la aspiración a la cultura fuera más apasionada que en Viena. El fin de siglo se vivió en ella como un "alegre apocalipsis" del que surgieron algunas de las grandes creaciones del talento humano. Al mismo tiempo en la propia capital del Imperio austrohúngaro se vivía la lenta aparición de nuevos fenómenos como la política de masas, el antisemitismo y el nacionalismo, que Zweig describió como "la pestilencia de las pestilencias". Viena, por el cruce de culturas que en ella se producía, fue la prefiguración de una Europa unida como la actual, pero la estructura política en que se basaba era frágil y una guerra de nuevo tipo la haría quebrar, desatando además los males que se habían visto ya germinar en su política interna. Para que todo ello sucediera era preciso un conflicto generalizado. Las jóvenes generaciones habían olvidado la guerra y nadie pensaba que esta resultara posible. Incluso parecía existir un panorama confortable desde muchos puntos de vista en las relaciones internacionales. La perspectiva de estas a medio plazo ofrecía motivos para la esperanza en el porvenir inmediato. Se preveía, por parte de algunos economistas, que la apertura del mundo al comercio haría imposible el estallido de la guerra, porque esta iría en contra de los intereses de todas las potencias. En 1900 había tenido lugar la primera expedición conjunta de los países europeos destinada a levantar el sitio de sus embajadas en Pekín. Desde mediados del siglo XIX se había llegado a un acuerdo en torno a la inmunidad de los médicos militares en los conflictos bélicos, primer paso hacia la humanización de estos. En 1899 el zar Nicolás II propició la reunión de una conferencia en Ginebra para lograr la limitación de armamentos, impedir los bombardeos aéreos y crear un Tribunal Internacional de Justicia que luego se ubicaría en La Haya. Había argumentos, por lo tanto, para considerar que estaba naciendo un nuevo orden internacional. Pero, al mismo tiempo, Europa estaba dividida en dos desde 1907, y desde 1911 la paz en que vivía era ficticia, porque se trataba de una paz armada y vigilante. Además todas las potencias eran imperialistas: ninguna quería de un modo claro y decidido la guerra, pero todas estaban dispuestas a arriesgarse hasta el extremo en los choques diplomáticos con sus adversarios y eso podía convertirla en posible. El centro de las preocupaciones en el escenario internacional era, de nuevo, Europa. En ocasiones pudo parecer que eran rivalidades de carácter colonial las que provocaban las situaciones conflictivas, pero esa impresión no se correspondía con la realidad. Habían desaparecido ya por completo las posibilidades de un reparto del mundo por la simple razón de que el continente africano no disponía ya de más territorios vacantes, mientras que algunos antiguos imperios -China y Turquía- estaban divididos en zonas de influencia sobre las que se ejercía una especie de protectorado de las grandes potencias. El creciente papel desempeñado por jóvenes potencias, como Estados Unidos y Japón, también evitaba una expansión que pudiera tener como consecuencia chocar con ellas, porque se habían demostrado peligrosas desde el punto de vista militar y gozaban ya de una potencia económica reconocida. Lo que centraba las tensiones europeas era la existencia de dos grandes alianzas. El tratado de 1904 entre Francia e Inglaterra no suponía ninguna cláusula de coincidencia política general, pues la segunda no quiso nunca comprometerse a ella, pero sí la desaparición de conflictos entre dos potencias que los habían tenido de forma habitual en sus respectivos imperios coloniales. Aél se sumaba la alianza tradicional antigermánica entre Francia y Rusia. Frente a ellos los imperios centrales estaban unidos por la hegemonía de su componente germánico que los enfrentaba a los eslavos y Rusia en los Balcanes y a una posible revancha francesa contra Alemania después de la guerra de 1870. Durante los siete años que siguieron a 1907, Europa estuvo dividida entre estos dos bloques antagonistas, que encontraron sobrados motivos para la confrontación en el avispero más conflictivo del mundo, los Balcanes. La crisis de Bosnia se produjo porque el Imperio austriaco se la anexionó (1908-1909), temeroso de que los eslavos, que tenían un reino propio -Serbia-, pero también habitaban el Imperio, acabaran por ser un peligro para su integridad. De esta crisis salió Rusia, protectora de los serbios y eslavos, profundamente humillada, mientras que Austria se sentía reforzada. Alemania, sin embargo, no logró romper la alianza franco-rusa, tal como había pensado originariamente. La crisis marroquí de 1911 fue otra prueba de fuerza, un tanto brutal, provocada por la presión alemana, sin que sus resultados fueran tan relevantes. Finalmente, las guerras balcánicas de 1912-1913 debilitaron la posición de los imperios centrales en los Balcanes. Serbia se engrandeció, mientras que Alemania, que había ejercido hasta el momento algo parecido a un protectorado respecto de Turquía, veía en creciente peligro a esta, un perpetuo enfermo desde tiempo inmemorial. Todas estas alertas sirvieron con el transcurso del tiempo para que los europeos pensaran en la posibilidad de un conflicto. Aunque los pueblos estuvieran instalados en una sensación de tranquilidad y paz, incluso de lejanía respecto de esos conflictos balcánicos, en la mayor parte de los países en medios reducidos pero muy influyentes empezó a desarrollarse la impresión de que la guerra podía ser inevitable y que además era preciso adelantarse al adversario en el momento decisivo. En ello, como veremos, jugaba un papel la estrategia militar imaginada hasta el momento. Acerca de los precedentes precisos de la Primera Guerra Mundial se han esbozado dos teorías. Una de ellas insiste en que fueron las rivalidades comerciales o imperiales entre dos grandes potencias -Gran Bretaña y Alemania- las que jugaron un papel decisivo. Parece indudable que esta competición existió y pudo contribuir a agriar las relaciones entre los dos países. Así, por ejemplo, el comercio alemán había superado al británico en América del Sur, una región del mundo en la que Gran Bretaña había tenido una clara hegemonía. Pero incluso en los medios económicos británicos más tradicionales el temor relativo a Alemania se refería a un tiempo remoto y no inmediato. Quizá los hombres de negocios alemanes eran más agresivos que sus competidores, pero esa no fue la causa del estallido de la guerra. La rivalidad política tuvo mayor importancia hasta resultar decisiva. No se refería ya a las colonias, en donde, aparte de que la división del mundo entre los países europeos estuviera ya realizada, de hecho británicos y franceses reconocían a los alemanes un cierto derecho a ampliar su área de influencia e incluso a consolidarla en Turquía. Tampoco recordaba ya la guerra de 1870: la propia idea de la revancha, acariciada durante tanto tiempo, había desaparecido ya por completo del horizonte de los franceses. Los diputados elegidos por Alsacia y Lorena para el Parlamento alemán eran ya autonomistas más que partidarios del retorno a Francia; muchos jóvenes huían para no cumplir el servicio militar bajo banderas alemanas, pero eso no causaba tampoco una especial conflictividad. La tensión se centró en los Balcanes y nació de la debilidad austriaca frente a Serbia y de la necesidad sentida por Rusia de mantener su condición de nación protectora de los eslavos. Francia, Gran Bretaña y Alemania carecían de grandes intereses en los Balcanes, pero se sintieron obligadas a intervenir allí por razón de sus alianzas respectivas. Desde 1912 estas se reforzaron y, además, se desencadenó una carrera de armamentos que aumentó el nerviosismo de las potencias. De esta manera se llegó al estallido de un conflicto trágico e innecesario. Fue lo último, porque ninguno de los protagonistas tuvo la suficiente buena voluntad o prudencia a lo largo de las cinco semanas que precedieron al definitivo estallido de la guerra; de haber sido así el resultado hubiera sido otro. Resultó trágico porque dejó una herencia de sangre y de rencor que acabó provocando una nueva guerra mundial que causó hasta cinco veces más víctimas. Todavía hoy, tantos años después, no hay pequeño núcleo de población en Francia o en Inglaterra que no tenga un monumento dedicado a los muertos durante la Primera Guerra Mundial. En ellos resulta habitual que aparezcan los nombres de varios miembros de la misma familia. Dos de cada nueve franceses que tomaron las armas murieron, y en este país había, en 1918, 630.000 viudas de guerra. Serbia perdió el 15 por 100 de la población, que era de tan solo cinco millones de habitantes. La Humanidad no había presenciado hasta el momento espectáculos de mortandad semejantes. En realidad, nadie quiso la guerra, al menos tal como estalló; pero nadie hizo lo suficiente para conseguir evitarla. Hubiera sido lo óptimo detenerla en sus orígenes cuando empezó la carrera de armamentos. En 1900, Alemania aprobó su segunda ley naval, que la capacitaba para rivalizar con Gran Bretaña en los mares, donde esta había dispuesto de una hegemonía indisputada. En 1913, Francia, con 40 millones de habitantes, frente a los 70 que tenía Alemania, su adversaria tradicional, prolongó el servicio militar. En ocasiones como estas se debería haber evitado el estallido del conflicto. Los diplomáticos constituían la única clase internacional en Europa; hubieran sido capaces de evitar el conflicto de ser otras las circunstancias. Pero no había instituciones internacionales a las que recurrir y la tecnología no ofrecía por el momento la posibilidad de comunicaciones rápidas. En el transcurso de una crisis no había procedimientos para conseguir tiempo, ni tan siquiera pausas breves para la negociación. Además buena parte de los mismos sistemas políticos no estaban habituados a la discusión coordinada capaz de llegar a una decisión colectiva. Esto es lo que explica, por ejemplo, que el káiser alemán tuviera unas cincuenta personas a su alrededor con acceso directo a su persona, pero a las que nadie obligaba a ponerse de acuerdo y llegar a una decisión colectiva. A lo largo de la crisis prebélica muy a menudo dio la sensación de que los acontecimientos arrastraban a los participantes y que estos no los dominaban. Sobre ellos gravitaban, además, los planes estratégicos elaborados con carácter previo. Un rasgo muy característico de ellos fue su condición de secretos e incluso elaborados apenas sin discusión por una minoría muy reducida. El jefe naval italiano careció de noticias hasta 1915 de que se iba a declarar la guerra a Austria, y solo en el caso de Gran Bretaña existió una auténtica discusión de la planificación militar con la participación del conjunto de los altos mandos y de los políticos. Lo curioso del caso es que a pesar de ello existió una general coincidencia en cómo se iba a desarrollar una guerra futura. Por la experiencia de la guerra ruso-japonesa se creía que las fortificaciones serían incapaces de convertirse en barrera suficiente frente a una artillería cada vez más poderosa; se confiaba, además, en la capacidad ofensiva de la caballería. La victoria sería, por lo tanto, cuestión de rapidez, tal como había sucedido en la guerra franco-prusiana de 1870. La planificación militar tenía como fundamento la existencia de una red de ferrocarril en cada país capaz de concentrar a los reclutas en el frente. Los franceses, que sabían que su mayor lentitud les había causado la derrota en 1870, calcularon que cada día de retraso suponía perder 25 kilómetros de territorio nacional propio. Fue la planificación militar alemana la que tuvo una mayor trascendencia en 1914. El "Plan Schlieffen", por el nombre de su autor, tuvo una extraordinaria importancia por las esperanzas que hizo nacer, e incluso en la actualidad sus consecuencias históricas todavía duran. Era un plan para una victoria rápida en una guerra corta en el frente occidental. En el frente Este no se pensaba en la penetración en Rusia, sino en contener al adversario. Al Oeste se trataba de concentrar la mayoría de las fuerzas alemanas en una ofensiva contra Francia. En un principio su autor había pensado en destruir las fortalezas fronterizas francesas, pero luego juzgó este propósito imposible de cumplir y lo que hizo fue tomar la decisión de concentrar el peso de la ofensiva alemana a través de Luxemburgo y Bélgica. El viejo Moltke, el general que había ganado la guerra de Austria en 1866 en seis semanas y la de Francia en 1870 en siete, parecía proporcionar la seguridad de una victoria siempre que se actuara con rapidez. Schlieffen se daba cuenta de que si los franceses eran capaces de resistir en las cuencas fluviales la guerra no tendría un desenlace rápido, pero no fue capaz de prever la complicación nacida de ampliar los espacios y tener comunicaciones insuficientes para sus propias fuerzas. Tampoco estaba clara la intervención de los británicos, pues, en realidad, no se comprometieron sino en 1912. Pero junto a estos inconvenientes los alemanes tuvieron ventajas nacidas de la imprevisión del adversario. Los franceses en 1911 parecieron convencidos de que el ataque adversario podía venir por Bélgica, pero en 1913 cambiaron de opinión. El peor temor francés radicaba en la lentitud de los rusos; solo a base de grandes presiones consiguieron convencerles de que se comprometieran a un ataque con 800.000 soldados a los quince días de la movilización. Si los rusos se movilizaban rápido tenían el convencimiento de poder aguantar la ofensiva alemana. La rapidez de los ejércitos jugaba, pues, un papel decisivo en el planteamiento del conflicto. En las crisis anteriores a la de 1914 se habían jugado cuestiones de interés y no de prestigio. Ahora Austria, que contaba con sesenta divisiones frente a una Serbia que tenía diez, era abrumadoramente superior en el campo militar y, sin embargo, la primera se sentía débil frente a la segunda porque esta, con su mera existencia independiente, ponía en peligro al Imperio austriaco. En un principio no tenía sentido que Serbia intentara resistir a su adversario, pero, como veremos, los aliados de una y otro contribuyeron, y la sensación de que la rapidez llevaba a la victoria provocaron la guerra. Las maniobras austriacas del verano de 1914 fueron realizadas en la frontera con Serbia, en Bosnia. Tras ellas el príncipe Francisco Fernando visitó Sarajevo, una pequeña capital provincial, en una fecha cercana al aniversario de una derrota serbia frente al Turco. En una época en que, desde principios de siglo, los atentados individuales se habían convertido en algo habitual hubo un intento el 28 de junio contra el heredero del Imperio austriaco con bombas seguido de otro con pistola, que fue el que consiguió el objetivo de matarle. El gobierno serbio no tuvo que ver con el atentado, pero en él participaron individuos de esta nacionalidad conectados con sus servicios secretos. Si los austriacos se hubieran tomado la revancha por sus propias manos sin acudir a Alemania, la crisis hubiera podido resolverse mediante una ofensiva contra ese pequeño adversario que, además, por el momento, estaba aislado. Pero Austria reclamó el apoyo alemán y lo logró en un momento en que Alemania estaba convencida de que ni Rusia ni Gran Bretaña intervendrían en la guerra. Fue la decisión de empezar a movilizar a sus tropas, tomada por los rusos por el temor a perder toda influencia en los Balcanes, la que alimentó la voluntad de resistencia de los serbios; pero tuvo, de inmediato, consecuencias perversas, porque nadie quiso amilanarse ante el adversario. Se produjeron, entonces, una serie de movilizaciones parciales en cascada: la de Rusia contra Austria; la austriaca y la alemana, de forma sucesiva, frente a los rusos. Alemania, por un lado, procuraba moderar a Austria, y por otro, dar seguridades públicas de que la apoyaría; algo parecido le sucedió a Rusia con Serbia. Los austriacos, finalmente, presentaron un ultimátum el 23 de julio que obligaba a una respuesta en cuarenta y ocho horas y a su intervención en la investigación de lo sucedido en la propia Serbia, en violación flagrante de la soberanía de esta. Todo esto sucedía veinticinco días después del asesinato del príncipe austriaco. Al día siguiente Gran Bretaña intentó una reunión de las grandes potencias no directamente implicadas en el conflicto (Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia), pero no logró nada. El 29 de julio Rusia se movilizó definitivamente y el 1 de agosto lo hizo Alemania, que el2 pidió el tránsito de sus tropas por Bélgica. Las alertas anteriores han acostumbrado a la posibilidad de una guerra, pero también a que se evitara al final. En esta ocasión fue imposible ese resultado feliz y la culpable no fue tan solo Alemania, por su política imperialista, como luego se aseguraría en Versalles. Rusia había jugado un papel decisivo por su apoyo a Serbia, pero también Poincaré, el presidente francés, que quizá dio demasiadas seguridades a los rusos de que les apoyaría hasta el final. El titubeo de Gran Bretaña, de la que no se sabía si elegiría la neutralidad o la guerra al lado de Francia, también tuvo como consecuencia el desenlace bélico; fue la violación de la neutralidad belga lo que decidió a la primera. También correspondió una máxima responsabilidad a Austria-Hungría al arriesgarse a un conflicto generalizado por su propio complejo de debilidad ante un adversario tan minúsculo como Serbia. El 3 de agosto de 1914 estallaba una guerra que empezó por ser europea y acabó por resultar mundial. Sus objetivos, en cuanto se produjo el estallido, fueron pronto mucho más amplios que las cuestiones que la habían provocado. En el momento en que empezó la guerra el balance de las fuerzas en presencia resultaba un tanto ambivalente. Los imperios centrales tenían detrás 120 millones de habitantes, mientras que la Entente representaba a 238. Pero el poderío militar, en sus estrictos términos inmediatos, resultaba considerablemente más equilibrado. Alemania contaba con 87 divisiones de infantería y 10 de caballería; Austria, con 48 de infantería y 11 de caballería. Rusia, por sí sola, disponía nada menos que de 110 de infantería y 40 de caballería, pero de calidad muy inferior. Al mismo tiempo, si Francia seguía siendo una gran potencia bélica, en cambio Gran Bretaña no tenía servicio militar obligatorio; en condiciones normales solo disponía para su defensa de seis divisiones de infantería y una de caballería, que en el momento de iniciarse la guerra apenas se habían convertido en tan solo 11. La superioridad alemana en material bélico terrestre era importante, en especial en artillería y ametralladoras, pero en el mar le correspondía a Gran Bretaña un predominio sobre Alemania que se acentuaba contando con los respectivos aliados. Francia, con 21 acorazados, superaba manifiestamente a los 11 de Austria, y Alemania, que disponía de 40 acorazados, estaba muy por debajo de los 64británicos. En principio podía pensarse, además, que la arquitectura constitucional de los imperios centrales era más apropiada para una situación bélica. En Alemania existía la posibilidad de que el ejecutivo legislara por sí solo, y algo parecido sucedía en Austria. En realidad, pronto los países que se regían por la democracia estuvieron en condiciones de hacer algo parecido, adecuando sus instituciones a la situación crítica. Otro fenómeno convergente en los dos bandos fue el de la "unión sagrada". La expresión tuvo un origen francés pero, con unas u otras palabras, se convirtió en realidad en todo el mundo: indicaba la solidaridad nacional frente al enemigo, por encima de ideas y supuestos internacionalismos. El emperador Guillermo II declaró que "no conocía partidos, sino tan solo alemanes". Pero más sorprendente aún fue que los socialistas alemanes, que se habían declarado internacionalistas, aceptaran votar los créditos para la guerra por 92 contra 14. En Inglaterra, Mac Donald hubiera querido la neutralidad de su país por repudio de la Rusia zarista, pero quedó también en clara minoría en el seno de su partido. En definitiva, el balance parecía equilibrado en el momento del estallido del conflicto, pero si la guerra se prolongaba las condiciones parecían destinadas a cambiar por la superioridad demográfica y económica de la Entente, que, además, estaba en condiciones de multiplicar sus aliados en otras partes del mundo, lo que no era el caso de los imperios centrales. Lo que ocurrió fue que las previsiones de rapidez alemanas no pudieron cumplirse. El general alemán Moltke (hijo del vencedor en Sedán) cometió el error de enviar tropas de refuerzo al frente ruso cuando allí tuvo lugar la ofensiva. Al avanzar por la campiña francesa no tuvo en cuenta las tropas de guarnición situadas en París, que fueron las que hicieron posible la victoria del Marne. Durante tres meses la lucha siguió siendo encarnizada, pero tras ellos el frente se estabilizó definitivamente. La razón fundamental de lo ocurrido estribó no tanto en la inferioridad numérica de los alemanes para cumplir la misión encargada, como en un mando que no estaba a la altura. Moltke no era un gran caudillo militar como lo fue su padre; le faltaba la decisión de un Napoleón. Joffre, el general francés, era, en cambio, calmado y enérgico incluso en situaciones de aparente derrota como al principio de la guerra. En el frente oriental los alemanes vencieron a los rusos invasores, pero los austriacos fracasaron en su ataque en Galizia. Los rusos se demostraron capaces de atraer a los alemanes, pero no de derrotarlos. De esta situación derivó, sobre todo en el frente occidental, una cruel guerra de posiciones que fue la herencia más perdurable y más grave de la Primera Guerra Mundial.