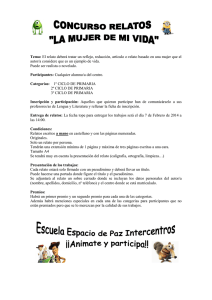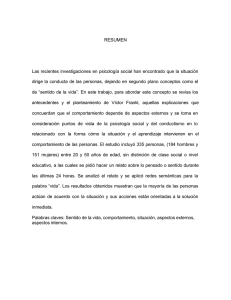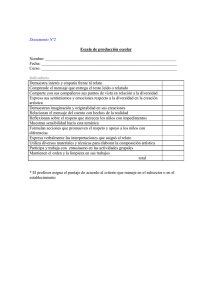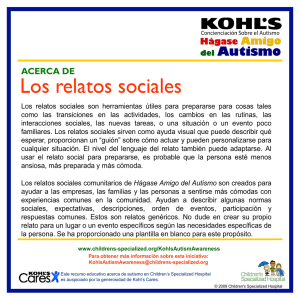Cuento y mandato de presente. Relatos de autoficción
Anuncio

CUENTO Y MANDATO DE PRESENTE. RELATOS DE AUTOFICCIÓN EN LA PRENSA DEL SIGLO XIX Joan OLEZA Universitat de València En el delicioso relato que abre El jardín de las delicias (1971), bajo el título «Recortes del diario Las Noticias, de ayer», evoca Francisco Ayala una del año 1921 aparecida en los diarios parisienses, la de la ejecución del joven Mécislas Charrier, condenado a muerte por la Audiencia de Versalles, y de la que también se hizo eco el poeta cubista André Salmon en sus Souvenirs sans fin (1961). Es en esas páginas donde Ayala rastrea los dos únicos acontecimientos de la vida de Mécislas Charrier que le es posible restituir: el del proceso, sentencia y ejecución de este petit tuberculeux, y aquel otro en que su desconocida madre decidió abandonar a su compañero, Mécislas Goldberg, estrafalario, tuberculoso y famélico figurante de la Bohemia parisiense del Fin du Siècle, dejándole en prenda a su hijo de pocos meses. Y comenta Ayala: «Nada más; nada, entre tan desamparados comienzos y el episodio que había de terminar en la guillotina». Desde entonces ha pasado medio siglo y Ayala se pregunta: «¿Por qué se me ocurre a mí ahora sacar a colación este caso, que no tiene mucho de particular, que es un caso más entre tantísimos semejantes? No lo sé bien; no estoy demasiado seguro», contesta. «Quizá porque, desde hace tiempo, me dedico a fraguar noticias fingidas que, en el fondo, son demasiado reales».1 Los textos que siguen a esta declaración continúan arrancando noticias, generalmente de la crónica de sucesos, y fraguándolas como relatos demasiado reales, hasta que al entrar en la tercera sección del libro, titulada muy beckettianamente «Días felices», los materiales que llegan a la mirada del lector ya no han 1 El jardín de las delicias, Seix Barral, Barcelona, 1972 (segunda ed.), p. 15. 1 sido recogidos en las páginas de los diarios sino en las páginas de la propia vida, pues como escribe Ayala en la «Introducción» con la que quiso acompañar la edición del libro en 1990, el curso que hace confluir tan diversos textos es «el del viaje de un hombre […] que, mirando con ojos asombrados la fascinante, casi delirante diversidad del mundo, avanza por la vida y se esfuerza en vano por apresar el tiempo fugitivo […] Sería protagonista de tal viaje […] un cierto sujeto, testigo presente siempre de un modo u otro en sus páginas […] a quien pudiéramos designar como El Autor».2 En las palabras de Ayala de 1971 cree reconocer el lector de esta primera década del siglo las primeras y tempranas aguas de lo que años después será una corriente tumultuosa, bien característica de la Postmodernidad, la de los que Javier Cercas, por poner un ejemplo, llamó relatos reales,3 relatos que se desenvuelven en un sí es no es grado cero de ficción, en los que se nos presentan personas y sucesos de la vida que llamamos real, con sus precisas señas de identidad y circunstancias, más algunos otros inventados según verosímil consonancia, y tratados todos ellos como los elementos de una ficción, por medio de procedimientos ficcionalizadores. Desde aquel proyecto pionero que Max Aub no pudo terminar, porque la muerte se lo interrumpió un 22 de julio de 1972, que tituló Buñuel, novela y que había de someter a un tratamiento novelesco la biografía de su amigo Luis Buñuel, así como los ambientes del Madrid de entreguerras, del París de las vanguardias, o del Méjico del exilio que ambos habían compartido,4 desde este proyecto pionero, digo, hasta libros como Ardor guerrero (1995), de Antonio Muñoz Molina, La vie sexuelle de Catherine M. (2001) de Catherine Millet, o La velocidad de la luz (2005) de Javier Cercas, lo que fue audaz experimentación se ha mudado en poderosa corriente literaria. No en vano el final del siglo XX escenificó una nueva alianza entre la Historia como disciplina y la Ficción, basada en el reconocimiento del trabajo del historiador como construcción Francisco Ayala, El jardín de las delicias. Madrid. Mondadori. 1990, p. 9. Javier Cercas, Relatos reales, Quaderns Crema, Barcelona, 2000. 4 Max Aub, Conversaciones con Buñuel seguidas de 45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del cineasta aragonés, ed. de F. Álvarez, Aguilar, Madrid, 1985. 2 3 2 narrativa, reconocimiento que podía adoptar formulaciones tan radicales como las de un Hayden White, para quien entre historia y ficción narrativa no hay ninguna diferencia substancial, o más matizadas como las del filósofo Paul Ricoeur, quien fundamenta ambos tipos de escritura como formas diferentes de una misma exigencia de verdad, teniendo en común las dos su estructura narrativa, una estructura que pone en juego el carácter temporal de la experiencia humana. También un historiador y pensador de la historia, como Roger Chartier, afirma como inevitable el reconocimiento de la identidad estructural entre relato de ficción y relato histórico. Para Chartier la intriga opera en el relato como vehículo de comprensión: explicar históricamente unos acontecimientos no es otra cosa que desvelar su intriga, escribe. Contando, se conoce.5 Este movimiento de aproximación entre la Historia y la Ficción, constituye un entorno idóneo para la atracción de historiadores, novelistas y lectores hacia las formas híbridas de novela y de realidad histórica, que se concreta en la convergencia de géneros mixtos como las biografías históricas noveladas (El general en su laberinto, de García Márquez, El último emperador, de Bertolucci, la reciente F, de Justo Navarro, sobre la vida novelada del poeta Gabriel Ferrater…), las autobiografías históricas noveladas (Años de penitencia, de Carlos Barral, La autobiografía de Federico Sánchez, de Jorge Semprún, Ardor guerrero, de Antonio Muñoz Molina…), las autobiografías ficticias (Yo Claudio, de Robert Graves; Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar; Noticias del Imperio, de Fernando del Paso; Borja Papa, de Joan Francesc Mira…), los reportajes ficcionalizados de sucesos reales (El relato de un náufrago o Noticia de un secuestro, de García Márquez; Enterrar a los muertos, de Martínez de Pisón…), las reconstrucciones históricas noveladas (El queso y los gusanos, de Carlo Guinzburg; El Sacco de Roma, de André Chastel; The Gate of Heavenly Peace, de Jonathan Spence…), o incluso las novelas con un grado casi cero de ficción (A sangre fría, de Truman Capote; Hasta no verte Jesús mío, de Elena Poniatowska). Todos estos géneros, Hayden White, El texto histórico como artefacto literario, Paidós, Barcelona, 2003; Paul Ricoeur., Temps et récit, Éditions Du Seuil, París, 3 vols., 1985; Roger Chartier, El mundo como representación, Gedisa, Barcelona, 1992. 5 3 dentro de los cuales se han producido algunas de las mejores narraciones contemporáneas, son mutantes de historia y ficción. A partir de los años setenta algunos filósofos del lenguaje han puesto en cuestión la naturaleza diferenciada del lenguaje literario como un lenguaje ficticio, oponiéndose a una corriente mayoritaria en la semiótica y en la pragmática, que siguiendo a John Austin consideraba los textos literarios como falsos (esto es ficticios) actos del lenguaje.6 En el caso de John R. Searle, los textos de ficción están constituidos por un conjunto de ficciones y de actos efectivos de palabra. «Most fictional stories contain non-fictional elements», escribe.7 En Guerra y paz Pierre y Natasha son personajes de ficción, pero Rusia es Rusia y la guerra contra Napoleón la guerra contra Napoleón. Searle se pregunta: ¿cuál es el test a aplicar para saber lo que es ficticio y lo que no lo es en un texto de ficción? Si se le puede aplicar el concepto de error, responde, entonces no es ficticio. La diferencia entre novelas naturalistas, cuentos de hadas, relatos de ciencia ficción y fábulas surrealistas se establece sobre la extensión del compromiso del autor de representar actual facts, y la extensión de ese compromiso puede ser mucha o muy poca, en todo caso una cantidad variable, al contrario de lo que piensan Hamburger o Pozuelo,8 para quienes lo dicho en una novela es siempre ficticio, sin grados ni variaciones. Para Searle en los textos de Ficción se incluyen aserciones auténticas, actos de habla plenos, al referirse a objetos, personajes, situaciones reales, pero también al dejar escuchar la meditación del autor, sus juicios sobre lo real. Es justamente lo mismo que propone un Javier Cercas para fundamentar sus relatos reales: «Todo relato parte de la realidad», escribe, «pero establece una relación distinta entre lo real y lo inventado: en el relato ficticio domina esto último; en el real, lo primero. Para crear la suya propia, el relato ficticio anhela emanciparse de la realidad; el real, John Austin, How to Do Things With Words, Clarendon Press, Oxford, 1962. John R. Searle, Expression and meaning, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, p. 72. 8 Kate Hamburger (1977), Die Logik der Dichtung, Stuttgart; cito por la edición francesa, Logique des genres littéraires, Éditions Du Seuil, París, 1986; José Mª Pozuelo, «La ficcionalidad: estado de la cuestión», Signa (UNED, Madrid), 3 (1994), pp. 265-282. 6 7 4 permanecer cosido a ella. Lo cierto es que ninguno de los dos puede satisfacer su ambición».9 Si tras este breve excurso sobre la relación entre realidad, historia y ficción, en el debate de nuestro fin de siglo volvemos a los cuentos, entonces no será difícil discernir todo un género narrativo breve que se ha dado en llamar «de autoficción» y que utiliza la experiencia personal de su autor, e incluso su entorno social y cultural, como materia elaborada referencialmente, sin mediaciones, en la que se inserta algún elemento de invención, pero que es sometida a procedimientos narrativos ficcionalizadores. «Aquí se habla ante todo de yo», escribe Javier Cercas en el «Prólogo» a sus Relatos reales, «un yo que soy yo y no soy yo al mismo tiempo»,10 y abre el fuego con un primer relato titulado «Kafka en Barcelona», en el que el autor cuenta que «decidido a pasar el mes de agosto en Barcelona, trabajando en mi novela y disfrutando de esa ciudad feliz y deshabitada que pregona el Ayuntamiento, empaqueto a mi mujer y a mi hijo y los mando en tren a la playa, a bregar con las incomodidades del sol y el mar y los turistas, y con las estrecheces de un apartamento minúsculo». Lo que le ocurre en Barcelona a continuación es una tal serie de calamidades cotidianas (el casero le aumenta el alquiler, él es incapaz de escribir una sola línea de su novela, la grúa le ha secuestrado el coche y cuando se presenta para recuperarlo no lleva suficiente dinero para pagar el rescate, busca en el cine una película para distraerse y se encuentra con «un drama atroz de Alfred Hitchcock…») que, finalmente desesperado, decide él también empaquetarse «en el último tren que va a la playa […] para olvidarme durante un mes del sofoco amenazante de la ciudad vacía, y también de mi novela que agoniza», dispuesto a confesarle todas sus calamidades a su mujer con tal de no confesarle la más verdadera: «Que tengo miedo». Muchos de estos relatos nacen en la actualidad de la intersección de literatura y periodismo y son obra de autores que mantienen una columna en algún medio de comunicación. En el siglo XIX esta confluencia en un mismo espacio de escritor, periodismo y literatura fue decisiva para la masiva floración del cuento o relato 9 Javier Cercas, «Prólogo» a Relatos reales, op. cit., p. 17. Ibíd., pp. 7-8. 10 5 breve, a veces no tan breve. Escribe una especialista: «A partir de 1833, España se incorpora a esta expansión de la prensa. El cuento […] alcanza una gran difusión y se convierte en un ingrediente indispensable de la prensa en general […] Durante el Romanticismo, los cuentos se publicaron principalmente en los periódicos y son muy poco frecuentes las ediciones de cuentos en forma de libros».11 Si esto es así, uno podría esperar que una época marcada por un proceso culturalmente tan revolucionario como la configuración de la subjetividad moderna, con la emergencia de un yo afirmativo y desafiante en su individualismo, que además se convirtió por primera vez en la historia en sujeto de derechos, tal como lo proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, constituyera un escenario idóneo para la floración de un género que convocara por un lado la escritura del yo, tan de época, y, por el otro, y en contacto con el periodismo, el interés por un presente más facticio que ficticio. Se suelen distinguir tres modelos básicos en el cuento romántico: «el relato de pura ficción (fantástico, maravilloso), el histórico y el de costumbres».12 Habría que descartar de nuestra indagación los dos primeros, el histórico por incumplir la exigencia de actualidad, y el de ficción por incumplir la de relato real. Nos queda el relato costumbrista, en el que es muy frecuente toparse de buenas a primeras con un narrador en primera persona, que representa al autor y que habla de su presente: «Preparábame a sentarme a la mesa a la hora acostumbrada, cuando de repente un fuerte campanillazo hirió mis oídos», así da comienzo Ramón de Mesonero Romanos a su «El extranjero en su patria».13 No obstante, lo más habitual es que el relato se distancie progresivamente del protagonismo del narrador-autor, reconvirtiéndolo en testigo de una escena llamativa, de un tipo humano notable, de una costumbre social digna de atención, que interesan más por su carácter Monserrat Trancón (ed.), Relatos fantásticos del Romanticismo español, Instituto de Estudios Modernistas, s.l., 1999, pp. 14-15. 12 Angeles Ezama, «El cuento», en Guillermo Carnero (coord.), Historia de la literatura española. 8. Siglo XIX (I), Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 740. 13 Escenas matritenses, serie I, en Obras de Don Ramón de Mesonero Romanos, Atlas (BAE), Madrid, 1967, vol. I, p. 149. 11 6 prototípico y socialmente ejemplificador que por su interés de actualidad concreta. En caso de que el texto no abandone ese protagonismo, entonces lo más frecuente es que huya de la estructura narrativa para trocarse en una exposición de ideas —a menudo doctrinaria, con o sin ejemplos ilustradores— sobre algún aspecto de la vida social, para lo cual es de gran utilidad en escritores como Larra, Bécquer o Clarín el formato epistolar,14 de tradición dieciochesca. Cualquiera de estos desarrollos nos lleva lejos de lo que buscamos. En ocasiones el relato costumbrista nos sitúa en la frontera misma de ese género que tratamos de aprehender. Tomemos como ejemplo «La leva», célebre relato de José Mª de Pereda. Aquí las sucesivas situaciones narradas, con las peleas entre vecinos, adquieren una magnífica concreción, y aunque están orientadas a caracterizar el comportamiento habitual de los pescadores en su vida cotidiana, vienen a componer una historia, la de una familia particular, que fragua en un conflicto que si resulta representativo de una situación social nada tiene de prototípico, de abstracto o de intercambiable por cualquier otra historia del mismo tipo. Es una historia llena de singularidad, en suma: un joven padre de familia es obligado a dejar su medio de vida y a ausentarse durante cuatro años para el servicio de la patria, pero antes de embarcarse debe tomar decisiones personalísimas, como la de privar del cuidado de sus hijos a su esposa, borrachona y poco fiable como madre, para entregárselos a la abuela, que se lleva a matar con la nuera. Toda esta escena, con la angustia de la mujer al quedarse sola y apartada, y a pesar de ello y de las numerosas palizas a que está acostumbrada, con su aferrarse al marido que se va y sus lágrimas de desamparo, alcanzan sobre el lector el valor de lo irrepetible. Sin embargo el narrador no integra este drama humano, que transcurre en su vecindario, como un drama propio, que viene a modificar su experiencia. Él se limita a contemplar «enfrente de la habitación en que escribo estas líneas» lo que ocurre cotidianamente en «un casucho de miserable aspecto», y al final, cuando el Tuerto abandona la casa para acudir al muelle, donde será embarcado junto con otros reclutas, y sus vecinos forman Véanse las Cartas de Andrés Niporesas del primero, las Cartas desde mi celda del segundo, o las Cartas a un estudiante y las Cartas a Hamlet del tercero. 14 7 un séquito para acompañarlo, «yo me decidí a seguir a mis conocidos hasta el desenlace de la escena cuyo principio había presenciado». Su actitud es la del espectador, no la del co-protagonista. A fin de cuentas «el dolor tiene su fascinación como el placer, y las lágrimas seducen lo mismo que las sonrisas. // Tomé, pues, el sombrero, y me largué al muelle».15 Pero si en textos como éste rozamos el modelo de relato de autoficción que pretendo detectar, en otros nos encontramos de lleno con el mismo. En las páginas que siguen encontrará el lector dos muestras representativas que compensan la rareza de este tipo de relato con su excelencia literaria.16 LARRA: «LA NOCHEBUENA DE 1836» De todos los narradores del período romántico estricto ninguno se pone a sí mismo en juego en sus artículos tanto como Mariano José de Larra. En ocasiones llega a desplazar el asunto del que se disponía a hablar hasta un segundo plano, como en el caso de «La fonda nueva», artículo en el que adquieren más peso el feroz diagnóstico que Fígaro hace a su amigo francés sobre la falta de diversiones elegantes que hay en Madrid, o la no menos feroz diatriba contra una clase media cuya única forma de celebrar las fiestas es sacando a toda la familia a comer en una fonda, que la visita misma a la fonda nueva y su caracterización, que uno hubiera esperado que llenara el relato, dado el título. En otras ocasiones el asunto desaparece, relegado por el torrente de ideas, agudezas y sentimientos del autor. Tal es el caso de uno de sus artículos más imprescindibles, «El día de difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio», que se despega de todo posible cuadro de costumbres de los madrileños en ese día en el momento en que el autor-narrador-protagonista se pregunta: «¿dónde está el José. Mª de Pereda, «La leva», en Escenas montañesas, Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1934, pp. 38-47. 16 Por razones que no podría tratar aquí, pero que tienen que ver con el estatuto de la ficción en el pensamiento estético del siglo XIX, este tipo de relato si bien no falta tampoco es frecuente, especialmente en la segunda mitad del siglo. 15 8 cementerio? ¿fuera o dentro?». Y se contesta: «Un vértigo espantoso se apoderó de mí y comencé a ver claro. El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio». A partir de este instante su paseo por la ciudad va registrando en todas partes señales de muerte, como aquella tan siniestra que cree percibir ante los ministerios: «Aquí yace media España; murió de la otra media». Al caer la noche, Fígaro tiende una última mirada sobre la ciudad, y lo que ve es un vasto cementerio: «Olía a muerte próxima […] el gran coloso, la inmensa capital». Quiere entonces escapar violentamente de allí, combatir el frío que había empezado a helarle las venas: «Quise refugiarme en mi propio corazón, lleno no ha mucho de vida, de ilusiones, de deseos. // ¡Santo cielo! También otro cementerio. Mi corazón no es más que otro sepulcro». Este artículo reúne muchas de las condiciones del tipo de relato que tratamos de perfilar. Se da la plena identificación entre Autor, Narrador y Protagonista; las referencias de espacio son precisas y reconocibles, al igual que las de tiempo, situadas en un presente inmediatamente anterior a la escritura;17 no hay ficción propiamente, el texto no la necesita; y sin embargo está escasamente satisfecha una condición esencial, la del relato, reducido a contar la salida a la calle a contemplar la ciudad, suceso que modifica levemente el estado de ánimo del protagonista desde una melancolía sin objeto a una melancolía fundada: el mundo exterior y el interior se han convertido en lugares de muerte, constatación final que ocupa la función del desenlace. Hay otros artículos de Larra que reúnen las condiciones citadas y además completan un relato, pero también lo enturbian en distinta medida y por distintas razones (ejemplos podrían ser «El casarse pronto y mal», «El castellano viejo» o «Un reo de muerte»). No obstante, cuando en medio del despliegue de todas estas variantes se detecta un espécimen en estado puro de estos que hemos llamado relatos reales, o relatos de un yo actual, o también relatos de El artículo se publicó el mismo 2 de noviembre, día de la fiesta de los difuntos en el que transcurren los sucesos narrados. Cito por Mariano José de Larra, Artículos sociales, políticos y de crítica literaria, ed. de Juan Cano Ballesta, Alhambra, Madrid, 1982, pp. 459-465. Sigo la misma edición para el relato que sigue, pp. 466-474. 17 9 autoficción, entonces el efecto es deslumbrante. De los varios textos en que podría demorarme, hay uno que no por muy conocido ha dejado de impresionarme desde que lo leí por primera vez. Me refiero a «La nochebuena de 1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico», artículo publicado el 26 de diciembre de ese año en las páginas de El redactor general. La situación inicial de la narración viene dada por un estado de ánimo que tiene su origen en una creencia supersticiosa: «El número 24 me es fatal». La agudeza de Larra al fundamentar el carácter fatídico de los días 24 en que él nació un día 24, asocia esa fatalidad a los célebres versos de La vida es sueño que no necesita mencionar porque están en la memoria pasiva de muchos de sus lectores: «pues el delito mayor / del hombre es haber nacido». La primera consecuencia de esa creencia supersticiosa es permanecer en una actitud totalmente pasiva, no moverse, no provocar la fatalidad. Es una mañana triste, de nieve, y sus meditaciones en la quietud se ajustan a esa tristeza del clima y de su ánimo: el vaho en el diáfano cristal de su balcón se condensa como si fueran lágrimas, y Fígaro piensa: «así se empaña la vida […] así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre, así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón». Y transcurren las horas hasta que el criado anuncia que son las cuatro y que está lista la comida. Es justo el momento en que va a aparecer un factor que dilata la situación inicial y la abre a un desarrollo narrativo. Al principio es sólo una ocurrencia: ¿Y si, por una vez al año, ocurriera como en las Saturnales romanas que los esclavos eran autorizados a decir la verdad a sus amos? Pero de inmediato la ocurrencia se trueca en determinación: «Miré a mi criado y dije para mí: “Esta noche me dirás la verdad”». La acción que sigue desencadena el relato. Fígaro entrega a su criado unas monedas para que pueda comer y beber a su gusto, con la intención de provocar el juego de la verdad a que quiere someterlo. La narración sigue a Fígaro, no al criado, aunque lo verdaderamente importante para la intriga es lo que hace el criado, como esas acciones capitales de algunos dramas que suceden dentro, en un espacio que el espectador no puede ver pero que sabe que está ahí y que ahí es donde ocurre lo decisivo. De esta manera, y a la espera de que la prueba realizada con el criado produzca el efecto 10 apetecido, Fígaro se lanza a la calle, recorre el bullicioso mercado, a las cinco entra en el teatro para presenciar dos comedias de escaso interés, que reseña burlonamente, después pasea desasosegado durante varias horas por una ciudad que, refugiada en sus espacios familiares, celebra la bacanal navideña, hasta que las campanas que se han salvado de la expropiación de los conventos anuncian las doce. Es el momento de volver a casa y de enfrentarse al criado. A oscuras en una habitación en la que una bocanada de aire ha apagado las velas, y situados amo y criado el uno frente al otro, estalla el conflicto que es el corazón caliente de todo relato. El criado, que exhibe un hasta ahora impensable don de la palabra, no sólo vence en la prueba a que ha sido sometido y habla, sino que convierte su discurso en una formidable requisitoria contra su amo. Pese a las órdenes de su amo, que le manda callar, sólo callará cuando haya concluido lo que tenía que decir: entonces se deja caer a los pies de la cama y se echa a roncar. Es el momento del desenlace, que nos devuelve por un instante a la situación inicial, pero para ofrecerle un resultado: «¡Ahora te conozco —exclamé—, día 24!». Como temía, el día 24 ha probado una vez más su condición de día maldito, pero el desenlace no se conforma con esta constatación, hurga en busca de una prolongación trágica que reverberará más allá de su final. Tumbado sobre su cama Fígaro contempla llegar la mañana con los ojos abiertos, de los que resbala «una lágrima preñada de horror y desesperación», y obsesivamente fijos sobre «una caja amarilla donde se leía mañana», esa caja amarilla que, según sus biógrafos, guardaba la pistola con la que se suicidaría ante el espejo cincuenta días después. El artículo se constituye pues en narración, y en narración impregnada de actualidad. No sólo se anuncia desde el título mismo el día y el año en que transcurre la acción, un 24 de diciembre inmediatamente anterior al 26 en que fue publicado, sino que además el presente del autor se configura como un sustrato textual de referencias a su biografía tanto como al momento político del país. En el primer aspecto, se trasluce claramente la frustración de Larra ante la actitud esquiva de Dolores Armijo: «imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no lo cree es un tormento, y si lo cree… 11 ¡Bienaventurado aquel a quien la mujer dice no quiero, porque ése a lo menos oye la verdad!». También se trasluce en esa «multitud de artículos» que yacen sin acabar sobre su mesa, y que remiten a aquel período que se inicia a principios de agosto de ese año, con el golpe de estado de los sargentos de la Granja que ha hecho caer el gobierno de Istúriz, con el que Larra se había comprometido, en beneficio de Mendizábal, y que ha dejado al escritor en una situación política tremendamente incómoda, que le obliga a explicarse y justificarse públicamente mientras le llueven los reproches, que le hace perder el acta de diputado que no llegó a estrenar, que le cierra las puertas de El Español a los artículos satíricos (no publicará allí más que artículos de crítica literaria y teatral), de manera que se ve obligado a buscarles cobijo en periódicos conservadores como El mundo o El redactor general, una situación en que, sobre todo entre septiembre y octubre, enmudece su pluma. En nuestro relato, Fígaro compara esos artículos no natos con «esos nichos preparados en los cementerios que no aguardan más que el cadáver; comparación exacta, porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión». También la brillante metonimia efectuada sobre las monedas que entrega a su criado tiene una clave biográfica: «Saqué de mi gaveta unas monedas; tenían el busto de los monarcas de España: cualquiera diría que son retratos; sin embargo eran artículos de periódico». El orgullo de Fígaro por la posición económica conquistada con sus artículos es el orgullo del intelectual moderno emancipado del mecenazgo por el ejercicio de su pluma, un orgullo que empezó a sentir pero que no pudo acabar de disfrutar el Lope de Vega propietario de una casa comprada con sus comedias, un orgullo que años más tarde iría a parar a unos versos célebres de Antonio Machado: Y al cabo, nada os debo; debeisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.18 Antonio Machado, «(Retrato)», en Campos de Castilla, ed. de G. Ribbans. Madrid, Cátedra (cuarta ed.), 1993, p. 99. 18 12 De momento, la metonimia se despliega gracias a una agudeza complementaria, que revela toda la hostilidad, y también todo el desprecio, que el artista minoritario experimenta frente al populacho: «Come y bebe de mis artículos —añadí con desprecio; sólo en esa forma, sólo por medio de esa estratagema se consigue meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes». Y si de las referencias biográficas nos trasladamos a las de época, entonces nos asalta su abundancia tanto como su índole elusiva. Las noches de insomnio son «más largas para el triste desvelado que una guerra civil», leemos, en alusión sin duda a la primera guerra carlista (1833-1840), que estaba entonces en plena efervescencia, y que reaparece líneas atrás, cuando Fígaro atraviesa la plaza del mercado con sus «montones de comestibles acumulados», con su bullicio, con sus «sobras por todas partes», e imagina que por encima de aquella abundancia asoma el rostro demacrado y exhausto de un soldado que se lleva a la boca, negra de morder cartuchos, un manojo de laurel sangriento. Entonces, escribe Larra, «no pudo menos de ocurrirme la idea de Bilbao», un Bilbao hambriento y asediado por las tropas carlistas en aquel noviembre de 1836. Las desamortizaciones de aquel mismo año, la caída dramática del crédito del Estado, la censura ejercida contra la libertad de imprenta, la insustancialidad de la prensa oficial representada por La Gaceta de Madrid… son otras tantas alusiones a una situación política que Larra percibe con dramatismo. El grado de ficción en un relato tan impregnado de circunstancias actuales es mínimo, y más que ficción, es decir, invención de sucesos y personajes imaginarios, lo que hay es una ficcionalización de posibles situaciones y personajes reales. «Yo cuento un hecho», escribe Larra, «tal me ha pasado; yo no escribo para los que dudan de mi veracidad; el que no quiera creerme puede doblar la hoja, esto se ahorrará tal vez de fastidio». Lo que hay, en última instancia, es la transferencia de la frustración de Fígaro a su criado, que la transforma en acta de acusación contra su amo. Amo y criado se contraponen en un esquema binario y carente de matices. Como si Fígaro se esforzase en hacer de su criado astur un negativo de su amo. Como lector uno hubiera esperado que el criado se pareciese como una gota de agua a otra al amo del que tanto se diferencia mentalmente: hubiera sido entonces un doble 13 antagónico, a la manera del William Wilson de Poe, o del caballero y del canónigo que semejantes en todo rivalizan por la Jueza no en La Regenta, pero sí en el relato que anticipa la novela de Clarín, «El diablo en Semana Santa». Pero aun sin ser el doble, el criado es el otro, un otro radicalmente antagonista. Uno es el amo, el otro es el siervo. Uno es don Quijote, el otro Sancho Panza. Uno escribe los artículos, el otro los digiere. Uno representa el espíritu, el otro «aquel ser que los naturalistas han tenido la bondad de llamar racional sólo porque lo han visto hombre», y cuyo aspecto «indica la ausencia completa de aquello con que se piensa». Uno es el dandy, el otro un mueble. El amo desprecia al criado y no pierde ocasión de tratarlo de forma denigrante («Aparta, imbécil»), de hacer constar su estupidez y su brutalidad: «Los fabulistas hacen hablar a los animales, ¿por qué no he de hacer yo hablar a mi criado?».19 Hasta aquí la presentación que el amo hace de su criado, construyéndolo como su negativo. Pero cuando se hacen las doce de la noche y el amo vuelve a casa y encuentra a su criado, «el asturiano ya no es hombre; es todo verdad». Y ahora la voz pasa al criado, y esta voz construye al amo como su otro, y de una forma mucho más devastadora, con un castigo más implacable, porque no tiene réplica. ¿Quién tiene más razones para sentir lástima del otro? Esa es la pregunta que desencadena la requisitoria del criado, que comienza por una constatación: «Tú vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que suelo», tu color es pálido, tus ojos tienen hondas ojeras, por las noches «te vuelves y te revuelves en tu mullido lecho como un criminal, acostado con su remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima». No obstante, la diferencia que contrapone a uno y otro no es exclusiva de ambos. A Larra se le escapa una proyección de ese contraste sobre el conjunto de la población, en la que distingue únicamente dos clases de seres, la élite y el populacho. Al criado, escribe, «todavía sería difícil reconocerle entre la multitud», a pesar del retrato que de él ha realizado, «porque al fin no es sino un ejemplar de la grande edición hecha por la Providencia de la humanidad, y que yo comparo de buena gana con las que suelen hacer los autores: algunos ejemplares de regalo finos y bien empastado; el surtido todo igual, ordinario y a la rústica». 19 14 ¿Quién debe tener lástima de quién?, vuelve a preguntar, y es entonces cuando comienza a desgranar sus acusaciones, que buscan las heridas del escritor en, al menos, cuatro frentes. El primero es el de la vida social, y Fígaro es acusado de arrebatar el honor de una familia «seduciendo a la mujer casada o a la hija honesta»; o de infamar «con una palabra dicha al oído, con una carta cerrada»; o de ser un elegante hipócrita que hace trampas con los naipes; o de llevar consigo a un acusador bajo «ese frac elegante y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto [usar como] tus armas maldecidas». No siempre, sin embargo, puede jugar el papel de verdugo, a veces en la farsa social le corresponde el de víctima, pues «a pesar de tus riquezas, acaso tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque vosotros tragáis oro». El segundo frente de acusaciones ataca su actitud política. «Hombre de partido», le apostrofa, estás obligado a hacer la guerra a otros partidos y a pagar cada derrota del tuyo con una humillación, o a tener que comprar la victoria a un precio demasiado caro para poder disfrutar de ella. Ofendes y, sin embargo, no quieres tener enemigos. ¿Cómo es posible eso? «Te llamas liberal y despreocupado, y el día que te apoderes de un látigo azotarás como te han azotado. Los hombres de mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vuestros principios». Tu futuro es pura incertidumbre «y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las Baleares [en el exilio, como Jovellanos] o a un calabozo». El tercer frente de ataque se concentra en la condición de escritor de Fígaro. «Tú eres literato y escritor, y ¡qué tormentos no te hace pasar tu amor propio, ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos! Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo, si amigos hubiera». A Fígaro, le apostrofa su criado, le devora la sed de gloria, y como escritor es tan inconsecuente que desprecia a aquellos para quienes escribe, aunque hipócritamente los adula para ser por ellos adulado. Hay un último frente en el que la saña del criado sabe provocar el desmoronamiento de las defensas de Fígaro, es el de su vida íntima, allí donde se supone que habría de aparecer el hombre más interior, más auténtico. En su trato con las mujeres, por ejemplo: 15 «cuando yo necesito de mujeres echo mano de mi salario y las encuentro, fieles por más de un cuarto de hora; tú echas mano de tu corazón, y vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa», y encima pides que no te lo pisen. «Confías tu tesoro a cualquiera por una linda cara […] y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo». Por eso nada tiene de extraño que «ese billete que desdoblas [sea] un anónimo embustero que va a separar de ti para siempre la mujer que adorabas». Yo te he visto morder y despedazar con las uñas más de uno, le dice. Seguramente «es una prueba de la ingratitud de ella o de su perfidia». Pero el mal que aqueja a Fígaro no es solamente la inmadurez amorosa. Es también su incapacidad para hallar y aceptar la felicidad: «Tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso lo destrozas, hozando en él, como quien remueve la tierra en busca de un tesoro». Y es también su incapacidad para buscar la verdad: «Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni escrita». Por todo ello el resultado de su actitud ante la vida no puede ser más patético: «Ente ridículo, bailas sin alegría; tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama que, sin gozar de ella, quema». Toda su energía, toda su creatividad, es pura palabrería, pura invención retórica que no deja tras de sí más que la frustración de un vacío: «Concluyo; inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia. ¡Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor! Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices». Tres veces intenta Fígaro detener el torrente acusatorio, la última ya casi sin fuerzas, implorando. «Por piedad, déjame, voz del infierno». Pero el criado contestó a su primera orden de silencio: «has de oír al vino una vez que habla», y no lo deja callar hasta su conclusión: «Tenme lástima, literato. Yo estoy ebrio de vino, es verdad; pero tú lo estás de deseos y de impotencia!... ». Como buen relato real, lo que el lector lee en clave semificticia, se prolonga en la vida real, alcanza en ella sus últimas consecuencias. Se ha dicho que este relato es la carta de despedida de un suicida. Y en verdad no hizo falta dirigirla a un juez, porque pudieron leerla todos sus lectores. BÉCQUER: «TRES FECHAS» 16 Gustavo Adolfo Bécquer publicó su relato «Tres fechas» en el periódico El contemporáneo, del que entonces era redactor, en julio de 1862, en tres entregas (días 20, 22 y 24), apenas unos días después de haber publicado en esas mismas páginas «El Cristo de la calavera. Leyenda toledana». Ambos textos, aparecidos sin firma, en un mismo periódico, y en unas fechas sucesivas, son sin embargo diferentes. «Tres fechas», por mucho que en algunos aspectos se asemeje a las Leyendas, no es una leyenda, pues su materia prima procede de la experiencia biográfica del autor y su cuota de ficción se aplica a acontecimientos vividos unos años antes. La acción comienza «cuando por primera vez fui a Toledo, mientras me ocupé en sacar algunos apuntes de San Juan de los Reyes».20 Cuando preparaba, pues, su Historia de los templos de España, cuya primera entrega apareció el 5 de agosto de 1857, y la última el 5 de enero de 1858. Son los años de la poethambre madrileña de Gustavo Adolfo, antes de conocer a Casta Esteban y antes también de estabilizar su situación profesional como redactor de El contemporáneo. En aquellos años Bécquer viaja de Madrid a Toledo en un vehículo de tracción animal, porque todavía no estaba concluida la vía férrea, llevando consigo su «cartera de dibujo, una mano de papel, media docena de lápices y unos cuantos napoleones» (p.187). A esta precisión de la circunstancia biográfica corresponde una no menor precisión de la intencionalidad poética, que se recorta como alternativa a una posibilidad distinta. Según confiesa Bécquer, con los sucesos ocurridos «me he entretenido en formar algunas noches de insomnio una novela más o menos sentimental o sombría, según que mi imaginación se hallaba más o menos exaltada y propensa a ideas risueñas o terribles». Pero no es esa novela la que va a contar ahora. Esa novela es como otras muchas «historias imposibles» compuestas mentalmente en esas largas horas de «nocturnos y extravagantes delirios», y que si algún día las escribiera «seguramente formarían un libro disparatado, pero original y acaso interesante». Ahora bien, «no es eso lo que pretendo hacer ahora […] Voy, pues, a limitarme a narrar brevemente los tres sucesos» que si bien podrían servir de epígrafes a esas soñadoras novelas, a esas Cito por Obras Completas, ed. de Ricardo Navas Ruiz, Biblioteca Castro, Madrid, vol. II, pp. 183-201. 20 17 «absurdas sinfonías de la imaginación», aquí serán tan sólo «los tres puntos aislados que yo suelo reunir en mi mente por medio de una serie de ideas como un hilo de luz» (p. 183). Ese «hilo de luz que», como insiste en explicar una vez consumado el relato, «se extiende rápido como la idea y brilla en la oscuridad y la confusión de la mente, y reúne los puntos más distantes y los relaciona entre sí de un modo maravilloso», fue el que «ató mis vagos recuerdos, y todo lo comprendí o creí comprenderlo» (p. 200). El recuerdo de tres sucesos aislados a los que un hilo de luz mental, no una lógica causal o facticia, dota de sentido, pero que se articulan por un movimiento de vaivén del personaje-narrador-autor, por sus tres visitas a Toledo en el plazo de un año y medio, y por la cartera de dibujo que asegura una base material a ese movimiento. Esto es, en suma, el relato. En la primera visita a Toledo el protagonista pasa todas las tardes por «una calle estrecha, torcida y oscura» para trasladarse desde su posada hasta el convento de San Juan de los Reyes. Nunca encuentra a nadie en ella, pero su sensibilidad percibe gozosa el desorden arquitectónico, la mezcla de estilos, los caprichos de una historia que destruye y reconstruye la ciudad en cada ciclo histórico y sobre los que el tiempo deposita una noble pátina de antigüedad. Nada más opuesto a la pureza que la historia, por eso nada más digno de salvarse frente a la impiedad modernizadora. El autornarrador, enamorado de este despojo de los siglos, quisiera protegerla con barreras a un lado y otro y con un tarjetón en el que pudiera leerse: «En nombre de los poetas y los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que estudian, se prohíbe a la civilización que toque uno solo de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica». Más que nunca es aquí Bécquer heredero del legado de Friedrich Schlegel y sus compañeros de Jena, que habían condenado la civilización modernizadora por su sacrificio del espíritu, por la devastadora primacía de la prosa utilitaria sobre la poesía de la belleza, y a la vez heredero de los poetas ingleses, que tradujeron la lucha del romanticismo por la libertad como una lucha contra el industrialismo. Desde entonces el poeta y el artista europeos hicieron suya la paradoja de cavar trincheras morales contra la modernización al tiempo que se sumaban entusiastas a los valores de 18 experimentación, de innovación, de cambio, que esa misma modernidad establecía como propios. No importa que unas líneas más atrás Bécquer se queje de que la línea ferroviaria entre Madrid y Toledo no esté acabada, la posición moral que mejor le representa es la de una nostalgia infinita por «aquellos silenciosos restos de otras edades más poéticas que la material en que vivimos y nos ahogamos en pura prosa» (p. 192). En esta calle se encuentra «el palacio de un magnate convertido en corral de vecindad, la casa de un alfaquí habitada por un canónigo, una sinagoga judía transformada en oratorio cristiano, un convento levantado sobre las ruinas de una mezquita árabe […] mil y mil curiosas muestras de distintas razas, civilizaciones y épocas compendiadas, por decirlo así, en cien varas de terreno». Bécquer, anonadado como siempre por el prestigio de la historia que sobrevive a sus propias destrucciones, exalta jubiloso la hibridez, la multiculturalidad, el pintoresco hermanamiento con el que la larga duración somete las que otrora fueran feroces diferencias, enfrentados dogmas, irreconciliables estilos, y calla o no se apercibe de que esa misma larga duración sometió más que hermanó las diferencias, les impuso la dominación de un poder vencedor cuyos signos últimos se perpetúan, ahora envejecidos, por encima de los fragmentos desautorizados de los vencidos, no a su lado ni en las mismas condiciones, sino por encima de ellos. Una tarde, al pasar «frente a un caserón antiquísimo y oscuro», un leve movimiento percibido en el aire le hace dirigir la mirada hacia un gran arco ojival tapiado, en cuyo centro se ha abierto una pequeña ventana, cuyas cortinillas se habían levantado un momento para volver a caer enseguida. A partir de aquella tarde, cada vez que pasa por la calle hace sonar sus tacones y procura reclamar la atención del ser enigmático de la ventana, sin duda una mujer, quien le responde agitando la cortinilla. Después, «en aquel claustro de San Juan de los Reyes […] tan misterioso y bañado en triste melancolía, sentado sobre el roto capitel de una columna, la cartera sobre las rodillas, el codo sobre la cartera y la frente entre las manos […] ¡cuánto no soñaría yo con aquella ventana y aquella mujer!, ¿qué historias imposibles no forjaría en mi mente! […] ¡cuántos sueños, cuántas locuras, cuánta 19 poesía, despertó en mi alma aquella ventana, mientras permanecí en Toledo!». Cuando finalmente llega el día de despedirse de la ciudad «saqué el lápiz y apunté una fecha. Es la primera de las tres, a la que yo llamo la fecha de la ventana» (p. 187). Algunos meses después vuelve el narrador-protagonista a Toledo para una estancia breve, de apenas tres o cuatro días, y de nuevo retorna todo, y retorna a pesar de sus pasos sin norte que se pierden en un laberinto de callejuelas, pero del que le va sacando con instinto certero su cartera de dibujo. Es el azar el que durante la última tarde de su visita, y después de horas de caminar a través de lo desconocido, lo deposita sorpresivamente en otro lugar mágico: «una plaza grande, desierta, olvidada al parecer aun de los mismos moradores de la población y como escondida en uno de sus más apartados rincones» (p. 188). El éxtasis del poeta-dibujante no le impide describir con minuciosidad la plaza, en la que de nuevo le sobrecoge esa mezcla informe de fragmentos que la historia se complace en presentar como su resultado más convincente. Esta tarde, no obstante, esa mezcla tiene un matiz curioso, de detritus, de sobras abandonadas allí por los siglos: «la basura y los escombros arrojados de tiempo inmemorial en ella se habían identificado, por decirlo así, con el terreno», escribe el narrador-autor, y anota al paso «mil y mil cosas distintas, rotas», propias de «diferentes épocas», que van conformando como estratos: allí los azulejos moriscos, los trozos de columnas de mármol y de jaspe, los pedazos de ladrillo de cien clases diversas, los grandes sillares cubiertos de verdín y de musgo, los restos de antiguos artesonados, los jirones de tela, las tiras de cuero, los fragmentos de vidrio, de pucheros, de platos, de vasijas, todo revuelto. Pero en medio de este paisaje que Bécquer percibe como poético, y que un urbanista habría calificado probablemente de muladar, surge la noble mole de un edificio «más caprichoso, más original, infinitamente más bello en su artístico desorden que todos los que se levantaban en su alrededor». Bécquer duda de poder trasladar al lector el efecto fascinador que a él le produce porque lo que vislumbra pertenece a ese orden tan inmaterial de las cosas que «es imposible encerrarlo en el círculo estrecho de la palabra». Ya lo había dicho en el preámbulo de su relato: «Esas fantasías ligeras y, por decirlo así, impalpables, son en cierto modo como las mariposas, 20 que no pueden cogerse con las manos sin que se quede entre los dedos el polvo de oro de sus alas» (p. 183). Unos años antes que Mallarmé, Bécquer se afana en la lucha del poeta por hacer hablar al silencio. Y no obstante, y a pesar de estas dudas, el narrador-pintor se obstina en conseguir una descripción fiable: «Figuraos un palacio árabe, con sus puertas en forma de herradura», comienza, y paso a paso va imaginando la traza original del edificio, después el abandono de sus propietarios árabes, su decadencia, su preocupación por un monarca cristiano que, sin deshacerlo del todo, lo rehace para acabar, también él, abandonándolo, de manera que viene a parar a manos de una comunidad de religiosas, que lo acomodan a sus costumbres, trocándolo ahora en convento… las cigüeñas, los vencejos, las golondrinas, los búhos y los años le van echando una última mano hasta proporcionarle su aspecto actual. La belleza es aquí la perla sumida en los lodos de la historia que el poeta rescata como un regalo de los dioses, pero es también el desorden causado por «todas estas revoluciones», que si la mudan incesantemente también incesantemente la llenan «de poesía y recuerdos» (p. 192). Ahora Bécquer, mientras cae la tarde y se esfuerza en dibujar el edificio, o se deja llevar por sus ensueños hasta imaginar a los habitantes de las distintas épocas de ese palacio-fortalezaconvento, se verá sacudido de nuevo por el prodigio: De pronto di un salto sobre mi asiento y, pasándome la mano por los ojos para convencerme de que no seguía soñando, incorporándome como movido de un resorte nervioso, fijé la mirada en uno de los altos miradores del convento. Había visto, no me puede caber duda, la había visto perfectamente, una mano blanquísima que, saliendo por uno de los huecos de aquellos miradores de argamasa […] se había agitado varias veces, como saludándome con un signo mudo y cariñoso. Y me saludaba a mí, no era posible que me equivocase: estaba solo, completamente solo en la plaza. En balde dejó pasar las horas y llegar la noche esperando que la mano volviera. «No la volví a ver más…». Al partir de Toledo «escribí otra fecha, la segunda, la que yo conozco por la fecha de la mano» (p. 193). 21 La tercera fecha no se escribirá hasta pasado cerca de un año, cuando el poeta-narrador vuelva a Toledo y los recuerdos que durante todo este tiempo habían menguado pero ni mucho menos desaparecido, le asaltan de nuevo. Y el azar, también de nuevo, vuelve a llevarle a la plaza. «El día estaba triste, con esa tristeza que alcanza a todo lo que se ve y se siente […] la atmósfera húmeda y fría helaba el rostro a su contacto y hasta diríase que helaba el alma con su soplo glacial». También el estado de ánimo del poeta es de tristeza: el paso del tiempo entre su última visita y la de ahora ha mudado lo que fue melancolía en amargura. Al contemplar el convento lo percibe «más sombrío que nunca a mis ojos». Entonces, y cuando ya se disponía a marcharse «hirió mis oídos el son de una campana». Poco después se le une el de un esquilón, formando entre ambos un dúo grotesco: la una lloraba con sollozos ahogados, el otro reía con carcajadas estridentes, «semejantes a las de una mujer loca». Entremezclados con estos sones cree escuchar también notas confusas de un órgano y palabras de un cántico religioso y solemne. Sugestionado, Bécquer, que ha desistido de su intención de alejarse de allí, se acerca a la puerta de la iglesia y pregunta al inevitable mendigo que hace allí su guardia: «Qué hay aquí?». El mendigo, al recibir una moneda de cobre, contesta: «Una toma de hábito». Sin dudarlo el poeta-narrador entra en el recinto de la iglesia, de nave alta y oscura, pero iluminada por una claridad extraña, fantasmagórica. Se veían allí pocos fieles. La ceremonia había comenzado hacía bastante tiempo y los sacerdotes que oficiaran en el altar mayor bajaban ya sus gradas, cubiertos de sus capas pluviales bordadas en oro, precedidos de unos acólitos que conducían una cruz de plata y dos ciriales, y seguidos de otros que agitaban los incensarios, y a continuación se dirigían todos hacia el coro donde se escuchaba el cántico de un salmo. También el protagonista se dirige hacia allí y se asoma a las rejas que separan la nave del coro. Pero allí era muy poco lo que podía verse: unos bultos blancos y negros que se movían sumidos en la tiniebla, una fila de sitiales altos y puntiagudos, coronados de doseles, un crucifijo alumbrado por cuatro velas, que se destacaba sobre el sombrío fondo del cuadro. «Hasta aquel momento no pude distinguir, entre las otras sombras confusas, cuál era la virgen que iba a consagrarse al señor». Pero entonces vino a colocarse delante de las velas que iluminaban el 22 crucifijo y toda su figura quedó resaltada contra la oscuridad, aunque seguía siendo imposible distinguir su rostro. A la luz indecisa de esas velas Bécquer contemplará el mismo impresionante espectáculo que sobrecogió al René de Chateaubriand, en su Génie du Christianisme, libro tan grato como escuchado por el poeta sevillano, y que medio siglo después volverá a inspirar al José Martínez Ruiz de La voluntad. Quien no haya leído este relato de Bécquer debería leerlo aunque sólo fuera para descubrir este fragmento, cuya fuerza narrativa iguala a la de su modelo, a pesar de que éste se beneficia del perturbador golpe de efecto que provoca en el narrador la revelación del amor incestuoso de la religiosa, que brota desde el sepulcro simbólico. Aquí el despojamiento de la virgen de su corona de flores, de su velo, de las joyas, del vestido nupcial, la cruel siega de sus cabellos mientras a su alrededor la asedian la oscuridad y la salmodia del coro, su cuerpo que se desploma buscando la tierra, donde debe morir para este mundo, el murmullo creciente de las voces de los sacerdotes, que inician el oficio de difuntos y pronuncian las atronadoras palabras: «Dies irae, dies illa!» en respuesta al quejido del coro femenino «De profundis clamavi ad te!», el repique entonces de las campanas que tañen a muerte, todo ello estremece al poeta que contempla la ceremonia como había estremecido a René: «Yo estaba conmovido; no, conmovido no; aterrado», aterrado por la presencia de lo sobrenatural, y también por el sentimiento de pérdida, de privación de alguien muy querido. Al levantarse del suelo la profesa y ser cubierta por la madre priora con su nuevo hábito, las monjas de la comunidad formaron con sus velas en la mano dos filas y, acogiéndola en medio, la condujeron hacia el fondo, donde se abrió la puerta del claustro para recibirla. Es entonces cuando surge, otra vez, el prodigio. La nueva monja, antes de dejarse entrar en el claustro, se vuelve para despedirse del altar. «El resplandor de todas las luces la iluminó de pronto y pude verle el rostro. Al mirarla tuve que ahogar un grito. Yo conocía a aquella mujer: no la había visto nunca, pero la conocía de haberla contemplado en sueños». Quiso llamarla, pero no pudo. La puerta del claustro se cerró tras ella y las vaharadas de incienso, las enloquecidas campanadas, los cánticos de júbilo, el poderoso órgano inundaron el templo con la algazara de su celebración. 23 Una vieja que contempla la escena entre gemidos es la encargada de responder a las preguntas anhelantes del narrador, y sus respuestas van desgranando la identidad de la joven y los sucesivos lugares donde tuvo su residencia. Bécquer apresa entonces ese hilo de luz que lleva de la cortina que se agitaba tras la ventana, a la mano que le reconoció y que le saludó en la plaza, y a la joven que ahora ha perdido para siempre, y que quizá pudo haber sido suya, pues no fue la vocación la que la encerró en el claustro sino la necesidad, y ese hilo de luz tiene su punto final en el corazón del poeta. Por ello: «Esta fecha que no tiene nombre, no la escribí en ninguna parte. Digo mal: la llevo escrita en un sitio en que nadie más que yo la puede leer y de donde no se borrará nunca». * El dramatismo de una vida que fluye en busca de una dignidad amenazada, en Larra, el engarce orfebre de tres fechas en el misterio de los días de Bécquer, ambos relatos dan cuenta de la constitución de un género de cuento nacido para expresar la entonces en formación subjetividad moderna que, hoy cuestionada, sigue propiciando esos relatos de autoficción, relatos del yo actual, con mandato de presente. Valencia, octubre de 2006. Barcelona, noviembre de 2006. L’Eliana, marzo de 2008. 24