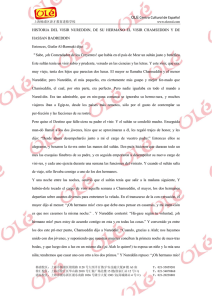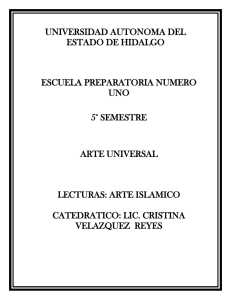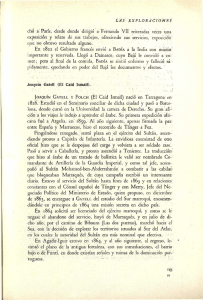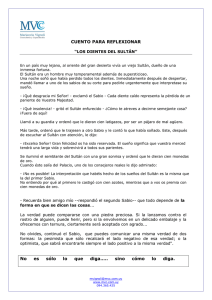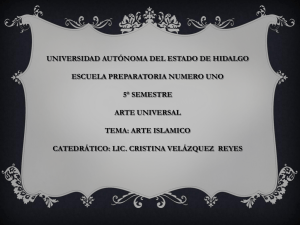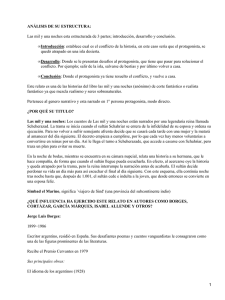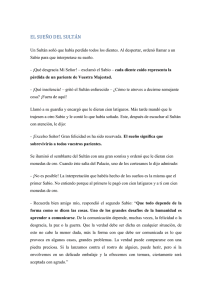Cuentos de las mil y una noches
Anuncio

Punto de Encuentro con los Clásicos Cuentos de las mil y una noches Adaptado por Seve Calleja Dirección Editorial Raquel López Varela Coordinación Editorial Ana María García Alonso Maquetación Susana Diez González Diseño de cubierta Francisco A. Morais Imagen de cubierta 123rf Reservados todos los derechos de uso de este ejemplar. Su infracción puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Prohibida su reproducción total o parcial, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, tratamiento informático, transformación en sus más amplios términos o transmisión sin permiso previo y por escrito. Para fotocopiar o escanear algún fragmento, debe solicitarse autorización a EVEREST (info@everest.es) como titular de la obra, o a la entidad de gestión de derechos CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org). © Severino Calleja Pérez © EDITORIAL EVEREST, S. A. Carretera León-La Coruña, km 5 - LEÓN ISBN: 978-84-241-1872-3 Depósito legal: LE. 1131-2012 Printed in Spain - Impreso en España EDITORIAL EVERGRÁFICAS, S. L. Carretera León-La Coruña, km 5 LEÓN (España) Atención al cliente: 902 123 400 Introducción ......................................... 5 Preámbulo ............................................. 10 El asno, el buey y el labrador ................ 34 El comerciante y el genio ....................... 49 Historia del primer viejo y de la corza ......................................... 61 Historia del segundo viejo y de los dos perros negros ................ 71 Historia del pescador y el genio .............. 82 Historia del rey griego y del médico Dubán .............................. 95 Historia del marido y del papagayo .................................... 104 Historia del visir castigado ................ 109 Historia del joven rey de las Islas Negras ............................ 139 Historia de los tres calendas, hijos de reyes, y de las cinco damas de Bagdad ........... 164 Historia del primer calenda, hijo de rey ... 201 Historia del segundo calenda, hijo de rey ... 216 Historia del envidioso y el envidiado ..... 237 Historia del tercer calenda, hijo de rey .... 265 Historia de Zobeida ........................... 312 Historia de Amina ........................... 331 Introduccion Uno de los más inmensos caudales de cuentos de procedencia oriental lo constituyen los reunidos bajo el título de Las mil y una noches, amplia colección de los motivos más variados, anudados entre sí mediante la argucia de una imaginativa y calculadora joven narradora, la hermosa Scheherezade, hija del visir del sultán de Bagdad, quien despechado se ha jurado venganza contra las mujeres, y al que esta consigue tener en vilo contándole cada noche una historia que deja sin acabar hasta la siguiente, para volver a hilarla con otra nueva, manteniendo así durante un millar de noches un interés por el desenlace de cada relato, lo que la va salvando de una muerte anunciada. Así es como la destreza de la narradora y la curiosidad de su oyente convierten cada cuento en el fragmento de una historia inacabada en la que se entremezclan la intriga, el humor, la picardía, el amor, el misterio, la magia… Y así es como aquellas supuestas mil noches de 5 cuentos han terminado viviendo más de mil años en la memoria de los oyentes y lectores de todos los confines. Los cuentos de Las mil y una noches son un cuento de cuentos. Tras la historia que abre y cierra el conjunto de la obra se van acumulando los más diversos relatos, que se interrumpen y reanudan cada noche dando así lugar a una amplia gama de leyendas heroicas, fábulas morales, cuentos de hadas, anécdotas costumbristas, poemas…, como si el conjunto la obra fuera el escaparate de una librería en el que poder encontrar y elegir los motivos y temas más variados. Las mil y una noches llegan al castellano en la segunda mitad del siglo XIX, junto a otras obras clásicas europeas que cruzaban los Pirineos procedentes de Francia, y lo hacían en una época en la que parecía renacer el gusto por los motivos orientales, gracias, entre otras obras, a la fascinación que suscitaron los Cuentos de la Alhambra de W. Irving. Así que, como era frecuente, también esta obra nos llega a través de traducciones del francés. Se constatan una edición de 1841 en Barcelona y otra de 1846 en Madrid. Esta última, impresa por Mellado, es anónima y procede de la adaptación del conocido arabista Galland. Para esta nuestra selección de cuentos hemos querido partir de una antigua edición castellana, traducción anónima de la edición francesa de 6 Galland, concretamente de la que en 1880 publicara la Casa Editorial de la Viuda de Rodríguez, en Madrid, y que deriva de la de Mellado de 1846. De ella hemos elegido las primeras historias, que Scheherezade va trenzando con las que, a su vez, nos relatan los protagonistas de esas historias suyas, formando entre sí un magistral e ininterrumpido entramado arabesco, similar a los que en pintura y arquitectura adornan mosaicos y fachadas de azulejo, es decir, labrados a base de trazos que se entrecruzan sin fin unos con otros. Y aunque con ello quedan al margen de este ramillete de historias los más populares y difundidos en ediciones precedentes —los de Simbad, Aladino, El jorobado o Alí Babá—, creemos haber seleccionado una significativa muestra de motivos y personajes que nos parecen paradigmáticos del conjunto de la obra, por cuanto que en esta antología alternan las fábulas, las intrigas y las aventuras protagonizadas por algunos de los más característicos personajestipo de la obra: el pescador, el mercader, la princesa, el caballero… entre los que despunta, como no podía ser menos, el mismo califa Harun-al-Raschid, incuestionable personaje central de la obra. En el entramado arabesco que decíamos, el libro va reuniendo en gavillas unos relatos con otros, creando ante el interesado monarca un interés creciente que la propia Scheherezade se encarga de sostener con sus oportunas y calculadas 7 interrupciones; y así es como hoy nosotros podemos mantener el espejismo de estar leyendo un libro sin fin, por mucho que cada una de las historias posea su rotundo desenlace. Con el deseo de no romper este espejismo, esta idea de continuidad de unas historias con otras, es como hemos seleccionado una pequeña porción del gran libro, tratando así de no arrancar cada brote por separado y procurando reunir un bloque del conjunto. Dicen quienes mejor han estudiado la obra que este final feliz no se recoge en muchos manuscritos, como tampoco el conjunto total de noches, y sospechan si no será un elaborado estuche que algún agradecido monarca mandara labrar para guardar el conjunto de los cuentos. Eso hemos leído en la versión de Cansinos, que «el rey Schahriar convocó a sus cronistas y copistas y les mandó que escribiesen todo lo que le había sucedido con su esposa desde el principio de las noches hasta el fin, y así lo escribieron y le pusieron el título de Historias de las mil y una noches. Treinta tomos ocupó el libro y el rey lo mando guardar en su tesoro…». Así que ahora, sin pararnos a confirmar la objetividad de los hechos, descubrimos que fue el propio monarca quien se encargó de supervisarlo todo. Como hizo Don Juan Manuel con su libro de El conde Lucanor. Y como han hecho con su obra tantos otros grandes creadores, a los que nos toca 8 agradecer su celo por preservarla. Gracias a ellos, y gracias a anónimos y pertinaces transmisores como la osada hija de un visir asustado, o a intermediarios como el ilustrado y entusiasta francés que las trajo en su valija diplomática desde Oriente, gracias, en fin, a gente como ellos, hoy podemos disfrutar de antiguas y preciosas fantasías sin importarnos demasiado cuántas noches hace que se inventaron. S. Calleja 9 Preambulo 1 Las crónicas de los Sasanios2, antiguos reyes de Persia que habían extendido su imperio en las Indias, en todas las islas que dependen de ellas y mucho más allá del Ganges, hasta la China, cuentan que había en otro tiempo un rey de aquella poderosa casa que era el príncipe más excelente de su tiempo. Se hacía amar tanto por sus súbditos por su cordura y prudencia, como se había hecho temible entre sus vecinos por la reputación de su valor y por el crédito de sus tropas belicosas y bien disci1 El arranque de este complejo entramado de relatos parte de las desdichas de un rey despechado ante la infidelidad de su esposa. Equivalente oriental del personaje de Barba Azul, el sultán Schahriar encarna los recelos de un hombre ante la conducta femenina, a los que irá haciendo frente la heroína Scheherezade, cuyos relatos irán haciéndole ver cómo otros hombres han sufrido desdichas similares y cómo, a pesar de ello, no todas las mujeres han de ser iguales que su esposa. Este motivo troncal, en torno al que irán enredándose las sucesivas historias que los personajes se relatan entre sí, nos muestra ya los muchos motivos que la literatura posterior irá tomando de este inmenso cofre que son Las mil y una noches. 2 La dinastía de los sasanios o sasánidas gobernó Persia entre los siglos III y VII, hasta que fueron derrotados por los árabes. Hubo entre estos reyes uno llamado Schahriar, como el monarca protagonista de estos relatos. 10 plinadas. Tenía dos hijos: el primogénito llamado Schahriar, digno heredero de su padre, poseía todas sus virtudes; y el segundo, nombrado Schahzenan, no tenía menos mérito que su hermano. Después de un reinado tan largo como glorioso, murió este rey, y subió al trono Schahriar. Schahzenan, excluido de toda sucesión por las leyes del reino y obligado a vivir como un particular, lejos de sufrir con impaciencia la dicha de su hermano, puso todo su empeño en complacerle, y lo consiguió a costa de muy poco trabajo. Schahriar, que sentía hacia su hermano un gran aprecio, quedó muy satisfecho de su complacencia, así que, deseando dividir con él sus estados, le dio el reino de la Gran Tartaria, del que fue inmediatamente a tomar posesión Schahzenan, estableciendo su residencia en Samarcanda, su capital. Hacía ya diez años que se habían separado estos dos reyes, cuando Schahriar, ansiando vivamente volver a ver a su hermano, resolvió enviarle un embajador para suplicarle que fuese a visitarle, eligiendo para esta embajada a su primer visir, quien marchó con toda la diligencia, con un acompañamiento propio de su dignidad. Cuando estuvo cerca de Samarcanda, avisado de su llegada, Schahzenan le salió al encuentro con los principales señores de su corte, quienes, por hacer mayor obsequio al ministro del sultán, se habían adornado magnífi- 11 camente. El rey de Tartaria le recibió con grandes demostraciones de júbilo y le preguntó inmediatamente por su hermano el sultán. Satisfizo el visir su curiosidad, después de lo cual expuso el objeto de su embajada. Conmovido Schahzenan al oírlo, dijo: —Prudente visir, el sultán mi hermano me honra demasiado, y nada podría proponerme que me fuese más grato. Si él ansía verme, no lo deseo yo menos, pues que el tiempo ni ha disminuido su amistad ni ha entibiado tampoco la mía. Mi reino está tranquilo, y diez días me bastan para ponerme en camino con vos; así no hay necesidad de que entréis en la ciudad por tampoco tiempo. Os ruego que os detengáis en este sitio y hagáis armar aquí las tiendas. Voy a mandar que os traigan víveres en abundancia para vos y para todas las personas de la comitiva. Así se ejecutó al momento; y no bien había entrado el rey en Samarcanda, cuando vio llegar el visir una prodigiosa cantidad de toda clase de provisiones, acompañadas de regalos y presentes de gran valor. Schahzenan, mientras tanto, se disponía a partir arreglando los asuntos más urgentes. Había establecido un consejo para gobernar su reino durante su ausencia y puesto a la cabeza a un ministro cuya prudencia le era conocida y en quien tenía completa confianza. Así, al cabo de diez días, con todos los preparativos dispuestos, se despidió de la 12 reina su mujer, salió al anochecer de Samarcanda y, seguido de los oficiales que debían acompañarle en el viaje, se fue al pabellón real que había hecho disponer junto a las tiendas del visir, con quien estuvo conversando hasta media noche. Deseando entonces dar un nuevo abrazo a la reina, a quien amaba entrañablemente, se volvió solo a su palacio y fue directo a la habitación de aquella princesa, quien, no esperando volverle a ver, había recibido en su cama a uno de los últimos oficiales de la casa. Hacía ya mucho tiempo que se habían acostado, y ambos se habían entregado al sueño más profundo. Entró el rey sin ruido, recreándose en pensar sorprendida con su vuelta a una esposa de quien se creía amado tiernamente. Pero, cual fue su sorpresa cuando, a la luz de los blandones, que jamás se apagaban por la noche en los aposentos de los príncipes y princesas, divisó a un hombre en sus brazos. Permaneció inmóvil durante algunos momentos sin saber si dar crédito a lo que veía. —¡Qué es esto! —se dijo a sí mismo—, no bien he salido de mi palacio, y todavía bajo las murallas de Samarcanda, tiene la osadía de ultrajarme. ¡Ah! pérfidos, no quedará impune este delito. Como rey, debo castigar los crímenes que se cometen en mis estados; como esposo ofendido, es indispensable que sacrifique a los traidores a mi justo resentimiento. 13 En fin, que el desgraciado príncipe, dejándose llevar de sus ímpetus, sacó su sable, se acercó a la cama, y de un solo golpe hizo pasar a los culpables del sueño a la muerte; y cogiendo luego al uno en pos del otro, los arrojó por una ventana al foso que rodeaba el palacio. Tras haberse vengado de aquella manera, salió de la ciudad y se retiró a su pabellón; y no bien hubo llegado a él, cuando sin comentar con nadie lo que acababa de hacer, mandó recoger las tiendas y partir. Todo se dispuso en un momento, y antes de amanecer se habían puesto en marcha al son de timbales y otros muchos instrumentos que inspiraban alegría a todo el mundo menos al rey, quien absorto aún en la infidelidad de la reina, parecía aletargado por una espantosa melancolía que no le abandonaría durante todo el viaje. Cuando estuvo cerca de la capital de las Indias, vio que salía a recibirle el sultán Schahriar con toda su corte. ¡Qué gozo para estos príncipes el volverse a ver! Ambos echaron pie a tierra para abrazarse y, después de haberse dado mil muestras de ternura, volvieron a montar a caballo y entraron en la ciudad en medio de las aclamaciones de una inmensa masa popular. El sultán condujo al rey, su hermano, al palacio que le había hecho preparar y que comunicaba con el suyo por medio de un jardín. Era tanto más magnífico, cuanto que estaba dedicado a las fiestas y 14 diversiones de la corte, incluso se había aumentado su magnificencia con nuevos adornos. Schahriar dejó entonces al rey de Tartaria, para darle tiempo de entrar en el baño y mudarse de ropa; y solo cuando supo que había terminado volvió a salir a su encuentro. Se sentaron ambos en un diván, y, como los demás cortesanos permanecían distantes por respeto, comenzaron a ocuparse de cuanto dos hermanos, más unidos aún por la amistad que por la sangre, tienen que decirse después de tan larga ausencia. Habiendo llegado la hora de cenar, lo hicieron juntos y entablaron de nuevo la conversación, hasta que Schahriar notando que se había adelantado mucho la noche, se retiró para dejar descansar a su hermano. Acostóse el desgraciado Schahzenan, pero si la presencia del sultán su hermano había sido capaz de mitigar por algún tiempo sus pesares fue solo para sentirlos luego con más violencia, y, en vez de disfrutar del reposo que necesitaba, no hizo más que dar pábulo en su mente a las más crueles reflexiones. Venían a su imaginación con tanta viveza todas las circunstancias de la infidelidad de la reina, que se sentía fuera de sí. En fin, no pudiendo dormir, se levantó y entregado como estaba a pensamientos tan aflictivos se imprimió en su rostro el sello de una tristeza tan intensa que no pudo dejar de notarlo su hermano el sultán. 15 —¿Qué es lo que tiene el rey de Tartaria? —decía para sí—. ¿Quién puede causar esta pena que noto en él? ¿Tendrá motivo de quejarse del recibimiento que le he hecho? No creo, yo lo he recibido como al hermano a quien amo, y nada tengo que reprocharme. Acaso estará disgustado de verse distante de sus estados y de la reina su mujer. ¡Ah!, sí; eso es lo que le aflige; será preciso que le entregue inmediatamente los regalos que le tengo destinados a fin de que pueda marchar cuando le plazca y volverse a Samarcanda. En efecto, al día siguiente le envió parte de aquellos regalos, que se componían de todo lo más raro, más rico y singular que producen las Indias. Y no por eso dejaba de procurar divertirle todos los días con nuevos placeres. Solo que las fiestas más agradables, en lugar de divertirle, no conseguían más que aumentar sus pesares. Habiendo organizado un día una gran montería a dos jornadas de la capital, en un país en que había muchos ciervos, le suplicó Schahzenan le dispensase de acompañarle, diciéndole que el estado de su salud no le permitía participar en la partida. No quiso el sultán violentarlo, así que lo dejó en libertad y partió él con toda su corte a disfrutar de aquella diversión. Viéndose solo el rey de la Gran Tartaria, se encerró en su habitación y se sentó junto a una ventana que daba al jardín. Aquel hermoso sitio y 16 el gorjeo de los infinitos pájaros que se refugiaban allí le hubieran complacido si su ánimo le hubiese permitido disfrutar, pero destrozado como estaba por el recuerdo de la infame acción de la reina, dirigía su mirada más hacia el cielo que hacia el jardín para quejarse de su desgraciada suerte. Sin embargo, y aunque muy ocupado de sus penas, no dejó de notar un objeto que atrajo su atención. Vio abrirse de repente una puerta secreta del palacio del sultán y salir por ella veinte mujeres, en medio de las cuales iba la sultana, con un aire de grandeza que la hacía distinguirse con facilidad. Esta princesa, creyendo que el rey de la Gran Tartaria había ido también de caza, se adelantó confiada hasta debajo de las ventanas de la habitación del príncipe, quien queriendo observarla por curiosidad, se colocó de modo que pudiese verlo todo sin ser visto. Notó que las personas que acompañaban a la sultana, para estar con más libertad, se descubrieron el rostro, que hasta entonces habían tenido cubierto, y dejaron los ropajes largos que llevaban sobre otros más cortos. Pero su admiración fue aún mayor al observar que en aquella compañía que él había creído compuesta solo de mujeres había diez negros, cada uno de los cuales se disponía a tomar a su querida. La sultana, por su parte, no estuvo mucho tiempo sin amante. En seguida dio palmadas con las manos gritando: «Masoud, Masoud», y al punto bajó 17 otro negro de lo alto de un árbol y corrió a ella apresuradamente. El pudor no permite contar todo lo que pasó entre aquellas mujeres y aquellos negros, ni hay necesidad de referir semejantes pormenores; baste decir que Schahzenan vio lo suficiente para juzgar que su hermano tenía tantos motivos de queja como él. Hasta medía noche duraron los placeres de aquella amorosa tropa; se bañaron todos juntos en un gran estanque que constituía uno de los más hermosos encantos del jardín, después de lo cual, habiendo tomado cada cual sus ropas, volvieron a entrar por la puerta secreta del palacio del sultán, y el tal Masoud, que había acudido de fuera por encima del muro del jardín, se volvía por el mismo sitio. Como todas estas cosas ocurrían a la vista del rey de la Gran Tartaria, le suministraron motivos para infinidad de reflexiones. —¡Qué poca razón tengo —se decía— en creer que solo yo soy desgraciado! Sin duda este es el destino inevitable de todos los maridos, puesto que ni el sultán, mi hermano, soberano de tantos estados y el mayor príncipe del mundo, lo ha podido evitar. Siendo así, ¡qué debilidad la mía dejarme consumir por el dolor! Se acabó: no nublará ya en adelante el reposo de mi vida el recuerdo de una desgracia tan común a otros hombres. Y, desde aquel momento, cesó de afligirse. Y, como no había querido cenar hasta no haber visto 18 la escena que acababa de representarse bajo sus ventanas, se la hizo servir inmediatamente y comió con mejor apetito del que había tenido desde su salida de Samarcanda; incluso disfrutó con cierto placer del agradable concierto de voces e instrumentos con que acompañaron la cena. Los días siguientes estuvo de muy buen humor; y, en cuanto supo que volvía el sultán, le salió al encuentro y le saludó con aire muy festivo. Al principio no reparó Schahriar en aquel cambio; solo pensó en quejarse amistosamente de que el príncipe hubiese rehusado el acompañarle a cazar, y sin darle tiempo a responder a sus reproches, le habló del gran número de ciervos y otros animales que había cobrado, y en fin, de todo lo que había disfrutado. Después de haberle escuchado con atención, Schahzenan tomó a su vez la palabra, y como ya no le dominaba el pesar que hasta entonces le había impedido mostrar el mucho talento que tenía, dijo mil cosas agradables y chistosas. El sultán, que había esperado hallarlo en el mismo estado en que lo había dejado, se llenó de regocijo al vele tan alegre. —Hermano mío, —le dijo—, doy gracias al cielo por la feliz mudanza que se ha producido en ti durante mi ausencia; esto me causa una verdadera satisfacción; pero tengo que hacerte una súplica, y te ruego encarecidamente me concedas lo que voy a pedirte. 19 —¿Qué puedo yo negarte a ti que ejerces un absoluto poder sobre Schahzenan? —respondió el rey de Tartaria—. Habla, que estoy impaciente por saber lo que deseas de mí. —Desde que estas en mi corte —replicó Schahriar—, te he visto sumergido en una negra melancolía que en vano he intentado disipar con toda clase de diversiones. Yo creía que tu disgusto se debía a que te hallabas distante de tus dominios; incluso he pensado que el amor tenía en él una no pequeña parte, y que la reina de Samarcanda, que sin duda será de una hermosura singular, era tal vez la causa; ignoro si me he equivocado en mis suposiciones, pero te confieso que esta ha sido la principal razón por la que no quería importunarte más, temiendo disgustarte; sin embargo, te encuentro a mi vuelta del mejor humor del mundo y con el espíritu enteramente desembarazado de aquella negra melancolía que antes turbaba toda tu jovialidad. Hazme el favor de decirme, ¿por qué estabas tan triste, y por qué no lo estas ya? Ante este requerimiento, el rey de la Gran Tartaria quedó algún tiempo pensativo como si estuviese discurriendo lo que había de responder. Hasta que al fin se expresó en estos términos: —Eres mi sultán y mi señor; pero te suplico me dispenses de darte la satisfacción que me pides. —No, hermano mío —insistió el sultán—, es preciso que me lo digas, porque ese es mi deseo, así que no te niegues. 20 No pudo Schahzenan resistir a los requerimientos de Schahriar. —Pues bien, hermano mío —le dijo—, voy a satisfacerte, puesto que me lo ordenas. —Y le contó la infidelidad de la reina de Samarcanda; y cuando hubo acabado su relato prosiguió—: He aquí el motivo de mi tristeza; juzga si tenía razón para abandonarme a ella. —¡Oh hermano mío! —exclamó el sultán con un tono que manifestaba la mucha parte que tomaba en el sentimiento del rey de Tartaria—, ¡qué horrible historia acabas de contarme! ¡Con qué impaciencia la he escuchado hasta el fin! Te felicito por haber castigado a los traidores que te han hecho tal ultraje. No te se podrá reprochar por una acción tan justa y, por lo que a mí respecta, te confieso que en tu lugar acaso hubiera tenido menos moderación que tú. Yo no me hubiera contentado con quitar la vida a una sola mujer, creo que hubiera sacrificado a más de mil. Ya no me asombran tus pesares; la causa era demasiado fuerte y sensible como para no sucumbir a ella. ¡Oh cielos, qué aventura! No, yo creo que a nadie más que a ti le ha sucedido jamás algo semejante. Pero en fin, debemos alabar a Dios de que te haya consolado; y como no dudo que tengas para ello fundado motivo, ten aún la complacencia de contármelo todo, y dame todo detalle. Sobre este punto tuvo más dificultad Schahzenan que sobre el precedente, porque afectaba muy 21 de cerca a su hermano, pero no pudo dejar de acceder a su insistencia. —Voy, pues, a obedecerte —le dijo—, puesto que así lo quieres. Temo que mi obediencia te cause más pesares aún de los que yo he sufrido, pero solo a ti mismo deberás imputártelos, puesto que tú eres quien me obliga a revelar una cosa que yo preferiría sepultar en el olvido. —Lo que me acabas de decir solo sirve para mover más mi curiosidad —replicó Schahriar—, date, pues, prisa en descubrirme ese secreto, sea cual sea. No pudiendo ya excusarse el rey de Tartaria, le hizo una relación detallada de cuanto había visto, del disfraz de los negros, y de la desenvoltura de la sultana y sus damas, sin olvidar mencionar a Masoud. —Después de haber sido testigo de estas infamias —continuó—, llegué a la conclusión de que todas las mujeres están inclinadas a lo mismo, y que no pueden resistir a su inclinación. Prevenido con esta opinión, me pareció una gran debilidad en un hombre el hacer que dependa de la fidelidad de una mujer su propio reposo. Esta reflexión me sugirió otras muchas, y juzgué por fin que el mejor partido que podía tomar era el de consolarme. Me ha costado algunos esfuerzos, pero al fin lo he conseguido, y, si me crees, tú también deberías seguir mi ejemplo. 22 Por muy juicioso que fuese este consejo, no pudo aprobarlo el sultán, ni dejar de enfurecerse. —¿Qué? —dijo—, ¿que la sultana de las Indias es capaz de prostituirse de un modo tan indigno? No, hermano mío —añadió—, yo no me puedo creer lo que me dices si no lo veo con mis propios ojos. Es probable que los tuyos te hayan engañado; es demasiado importante este asunto como para que quiera asegurarme por mí mismo. —Hermano mío —respondió Schahzenan—, si quieres ser tú mismo testigo de ello, no hay cosa más fácil; no tienes más que ordenar una nueva partida de caza; cuando estemos fuera de la ciudad con tu corte y la mía, nos detendremos en nuestros pabellones y, por la noche, nos volveremos los dos solos a mi habitación, estoy seguro de que al día siguiente verás lo mismo que yo he visto. Aprobó el sultán la estratagema, y ordenó al momento una nueva cacería; de suerte que desde aquel mismo momento se dispusieron los pabellones en el sitio designado. Al siguiente día, partieron los dos príncipes con toda su comitiva, llegaron al lugar en que debían acampar y se detuvieron allí hasta la noche. Entonces llamó Schahriar a su gran visir y, sin descubrirle su designio, le mandó que ocupara su lugar durante la ausencia y que no permitiese a nadie salir del campo bajo ningún pretexto. 23 Después de haber dado esta orden, montó a caballo con el rey de la Gran Tartaria, juntos atravesaron el campo de incógnito, entraron en la ciudad y se introdujeron en el palacio que ocupaba Schahzenan. Se acostaron y, a la mañana siguiente, muy temprano, se colocaron en la misma ventana desde donde el rey de Tartaria había visto la escena de los negros. Disfrutaron algún tiempo de la frescura de la mañana, porque aún no había salido el sol, y mientras estaban en conversación daban continuos vistazos hacia la puerta secreta, que por fin se abrió y, por decirlo en pocas palabras, se presentó la sultana con sus mujeres y los diez negros disfrazados, llamó a Masoud y el sultán tuvo ocasión de ver mucho más de lo que era menester para quedar plenamente convencido de su afrenta y su desgracia. —¡Oh Dios! —exclamó—, ¡qué indignidad!, ¡qué horror! ¿Puede caber tal infamia en la esposa de un soberano como yo? ¿Qué príncipe se atreverá a vanagloriarse de ser perfectamente dichoso? ¡Ah!, hermano mío —prosiguió abrazando al rey de Tartaria—, renunciemos los dos al mundo, de donde se ha desterrado la buena fe, pues si nos lisonjea por un lado, por otro nos vende; abandonemos nuestros estados y todo el boato que nos rodea, vamos a reinos extranjeros a arrastrar una vida oscura y a ocultar nuestra desgracia. 24 No aprobó Schahzenan esta resolución, aunque tampoco se atrevió a combatir la cólera que se había apoderado de Schahriar. —Hermano mío —le dijo—, yo no tengo otra voluntad que la tuya, estoy dispuesto a seguirte a cualquier parte; pero antes prométeme que nos volveremos si llegamos a encontrar a alguien que sea más desgraciado que nosotros. —Te lo prometo —dijo el sultán—, pero dudo mucho que encontremos a alguien que pueda serlo. —No soy yo de tu opinión acerca de esto —replicó el rey de Tartaria—, verás cómo no tendremos que viajar demasiado para hallarlo. Así convenidos, salieron secretamente de su palacio y tomaron distinto camino de aquel por donde habían venido. No cesaron de caminar mientras tuvieron bastante luz para guiar sus pasos; pasaron la primera noche bajo los árboles y levantándose al amanecer continuaron su marcha hasta que llegaron a una hermosa pradera a orillas del mar, en donde se veían de trecho en trecho grandes y frondosos árboles, bajo uno de los cuales se sentaron a descansar y tomar el fresco, mientras conversaban sobre la infidelidad de las princesas, sus mujeres. No llevaban así mucho tiempo, cuando oyeron cerca de sí un ruido horrible proveniente del mar y un grito espantoso que los llenó de temor. En aquel instante, se dividió el mar y se elevó como una gruesa columna que parecía iba a perderse en las 25 nubes. Esta imagen redobló su espanto, se levantaron inmediatamente y se subieron al árbol que les pareció más apropiado para ocultase. No bien se hubieron encaramado a él, cuando mirando hacia el sitio donde se había sentido el ruido y entreabierto el mar, notaron que la columna negra se adelantaba hacia la ribera hendiendo el agua. Ignoraban qué sería aquello, pero en seguida se enteraron de su significado. Era uno de aquellos genios malignos, maléficos y enemigos mortales de los hombres. Era negro y horroroso, tenía la forma de un gigante de altura prodigiosa, y llevaba sobre su cabeza una gran caja de cristal, cerrada con cuatro cerrojos de acero. Se adentró en la pradera con su caja, que fue a dejar al pie del árbol en que estaban los dos príncipes, quienes, intuyendo el extremo peligro en que se hallaban, se creyeron perdidos. Sentóse mientras tanto el genio junto a la caja y, abriéndola con cuatro llaves que llevaba atadas a la cintura, salió de ella una dama muy ricamente vestida, de majestuosa talla y de una perfecta hermosura. El monstruo la hizo sentar a su lado y, mirándola amorosamente, le dijo: —Señora, la más cumplida de todas las damas que se admiran por su hermosura; mujer encantadora, vos a quien arrebaté el día de vuestra boda y a quien desde entonces he amado siempre con tanta constancia, dejadme que duerma un momento junto a vos, pues el sueño me hace venir a este sitio para tomar un poco de reposo. 26 Al decir esto, dejó caer su abultada cabeza sobre las rodillas de la dama y, estirando luego los pies, que llegaban hasta el mar, no tardó en dormirse con tales ronquidos que resonaban en la playa. Entonces levantó la dama los ojos por casualidad y, viendo a los príncipes en lo alto del árbol, les hizo señas con la mano para que bajasen sin meter ruido. Fue creciendo su espanto cuando se vieron descubiertos y suplicaron a la dama, por medio de señas, que les dispensase de obedecerla; pero ella, después de haber apartado suavemente la cabeza del genio de sus rodillas y haberla puesto con tiento en el suelo, se levantó y les dijo con un tono de voz bajo pero animado: —Bajen ustedes, es necesario que vengan a mí. En vano intentaron hacerle entender con nuevas señas que temían al genio. —Bajen ustedes —les replicó en el mismo tono—, pues si no se apresuran a obedecerme yo misma lo despertaré y le pediré que los mate. De tal manera intimidaron estas palabras a los príncipes, que comenzaron a bajar con todas las precauciones para no despertarlo. Cuando estuvieron en tierra, los cogió la dama de la mano y, alejándose con ellos bajo los árboles, les hizo una propuesta que ellos rechazaron de inmediato; pero ella les obligó a aceptar con nuevas amenazas. Después de obtener de ambos lo que deseaba, y 27 habiendo advertido que ambos tenían una sortija en el dedo, se la pidió. En cuanto las tuvo en su poder, fue a buscar una caja de entre sus pertenencias, sacó de ella una sarta de otras sortijas de diferentes hechuras, y enseñándoselas, les dijo: —¿Saben ustedes lo que significan estas joyas? —No —respondieron ellos—, pero está en usted el explicárnoslo. —Son las sortijas de todos los hombres a quienes he hecho partícipes de mis favores. Hay noventa y ocho bien contadas, y las conservo para acordarme de ellos; por eso pido las de ustedes, para así tener el centenar completo. He aquí, pues, —continuó— que he tenido hasta el momento cien amantes, y eso a pesar de la vigilancia y las precauciones de este feo genio. Por más que me encierra en esta caja de cristal y me tiene oculta en el fondo del mar, no por eso dejo de eludir sus cuidados. Ya ven ustedes que, cuando una mujer ha formado un proyecto, no hay marido ni amante capaz de estorbar su ejecución. Mejor harían los hombres en no sujetar demasiado a las mujeres, pues tal sería el medio de hacerlas juiciosas. Habiendo hablado la dama de esta manera, pasó sus sortijas por el mismo hilo en que estaban engarzadas las demás; luego se sentó como antes, levantó la cabeza del genio sin despertarlo, la puso sobre sus rodillas e hizo señal a los príncipes de que se retirasen. 28 Volviendo a tomar el camino que habían dejado, y una vez que hubieron perdido de vista a la dama y al genio, dijo Schahzenan: —Conque, hermano mío, ¿qué te parece de la aventura que acaba de sucedernos? ¿No tiene el genio una querida muy fiel? ¿Y crees que no hay nada que iguale a la malicia de las mujeres? —Sí, hermano mío —respondió el rey de la Gran Tartaria—. Y tú también debes convenir en que el genio es más digno de compasión y más desgraciado que nosotros. Por eso, y puesto que hemos hallado lo que buscábamos, volvámonos a nuestros reinos, y que esto no sea motivo para dejar de casarnos. En cuanto a mí, ya he ideado el modo de que me sea guardado el respeto debido. No quiero dar por ahora más explicaciones, pero algún día las sabrás, y estoy seguro de que seguirás mi consejo. Fue el sultán del mismo parecer que su hermano, y continuando ambos el viaje, llegaron al campo al anochecer del tercer día de haber salido de él. Habiéndose extendido la noticia del regreso del sultán, se presentaron los cortesanos muy de madrugada ante su pabellón; él los hizo entrar y los recibió con ademanes más risueños que de ordinario, después de lo cual les mandó montar a caballo y volvió inmediatamente a su palacio. No bien hubo llegado, fue corriendo a los aposentos de la sultana, la hizo atar en su presencia y 29 la entregó a su gran visir, con la orden de hacerla ahogar; lo que el ministro ejecutó sin informarse del delito que había cometido. No contento con esto el irritado príncipe, él mismo cortó la cabeza a todas las doncellas de la sultana; y después de tan cruento castigo, persuadido de que no había una sola mujer virtuosa, y para prevenir las infidelidades de las que tomase en lo sucesivo, decidió casarse con una cada noche y hacerla ahogar al día siguiente. Tras haber tomado tan cruel decisión, juró mantenerla tan pronto como partiese el rey de Tartaria, quien se había despedido muy pronto de él y se había puesto en camino a su país, cargado de magníficos presentes. Así pues, habiendo marchado Schahzenan, se apresuró Schahriar en mandar a su gran visir que le llevase la hija de uno de los generales de su ejército. Se acostó con ella y, al día siguiente, tras ponerla en sus manos para que la hiciese matar, le mandó que le buscase otra para la noche siguiente. Por más repugnancia que el visir sintiera en ejecutar semejantes órdenes, y como le debía a su amo una obediencia ciega, se vio obligado a someterse a ellas. Así que le llevó a la hija de un oficial subalterno, a quien hizo matar al día siguiente. Tras aquella, fue la hija de su vecino de la capital, y en fin, todos los días había una joven casada y una mujer muerta. 30 El rumor de tal grado de inhumanidad causó una consternación general en la ciudad, en la que no se oían más que gritos y lamentos. Aquí se veía llorando a un padre que se desesperaba por la pérdida de su hija, allí desconsoladas madres que, temiendo por la suerte de las suyas, hacían resonar el aire con sus gemidos. Así es que, en vez de las alabanzas y bendiciones que se había venido granjeando hasta entonces el sultán, todos sus súbditos prorrumpían en insultos contra él. El gran visir, que, como se ha dicho, era a pesar suyo el ministro encargado de tan horrible injusticia, tenía dos hijas, la mayor de las cuales se llamaba Scheherezade y la segunda Dinarzade. Esta última no dejaba de tener sus encantos; pero era la otra la que poseía un temperamento y un talento prodigiosos. Había leído mucho, y tenía una memoria tan portentosa que lo retenía todo. Se había aplicado con esmero en la filosofía, la medicina, la historia y las artes, y componía mejores versos que los más célebres poetas de su tiempo. Además de esto, estaba dotada de extraordinaria hermosura, coronada por una virtud muy sólida. Amaba el visir con extrema pasión y ternura a su hija, la cual, un día en que ambos estaban conversando, comentó: —Padre mío, tengo que pedirle a usted un gran favor, y le suplico encarecidamente me lo conceda. 31 —No te lo negaré —respondió el padre— con tal que sea justo y razonable. —En cuanto a si es justo —replicó Scheherezade— no lo puede ser más, y así lo juzgara usted en cuanto sepa el motivo que me induce a pedírselo. He decidido firmemente atajar el curso de la barbarie que ejerce el sultán sobre las familias de esta ciudad, por eso quiero espantar el temor que tienen tantas madres de perder a sus hijas de una manera tan horrenda. —Tu intención es muy loable, hija mía —dijo el visir—, pero el mal que quieres remediar lo creo irremediable. ¿De qué medio piensas valerte para conseguirlo? —Padre —respondió Scheherezade—, puesto que es por su mediación como celebra el sultán todos los días un nuevo matrimonio, le suplico encarecidamente, por el afecto que le profeso, que esta vez me procure a mí misma el honor de su lecho. No pudo oír el visir aquellas palabras sin horrorizarse. —¡Oh Dios! —la interrumpió—. ¿Has perdido el juicio, hija mía? ¿Es posible que me hagas súplica semejante? ¿Sabes que el sultán ha hecho juramento de no acostarse con la misma mujer más que una sola noche, haciéndola matar al día siguiente, y quieres que le proponga que se case contigo? ¿Es que no te das cuenta a lo que te expones? 32 —Sí, padre mío —respondió la valerosa joven—, conozco el gran peligro que corro, pero no me asusta. Si yo perezco, mi muerte será gloriosa; y si salgo indemne habré hecho a mi país un servicio importante. —No, no —dijo el visir—, no te imagines que he de convenir en ello sea cual sea el motivo que emplees para obligarme a que permita arrojarte en tal espantoso peligro; pues, cuando el sultán me mande hundir el puñal en tu seno, ¡ah! Tendría que obedecerle. ¡Qué triste destino para un padre! Sino temes la muerte, teme al menos el causarme el dolor de ver mi mano teñida con tu sangre. —Insisto, padre —dijo Scheherezade—; concédame usted la gracia que le pido. —Tu obstinación —replicó el visir— excita mi cólera. ¿Por qué te empeñas en correr a tu perdición? Quien no prevé el fin de una empresa peligrosa no puede salir de ella con felicidad. Temo que te suceda lo que a aquel asno que estaba bien y no pudo permanecer en su estado. —¿Qué desgracia le sucedió? —quiso saber Scheherezade. —Voy a contártelo —respondió el visir— escúchame bien: 33 El asno, el buey y el labrador 3 Un comerciante muy rico tenía muchas casas de campo en las que criaba toda clase de ganados. Un día, se retiró con su mujer y sus hijos a una de sus posesiones para administrarla por sí mismo. Poseía el don de entender el lenguaje de sus bestias, pero con la condición de no poder interpretárselo a nadie sin exponerse a perder la vida. Y eso le impedía comunicar las cosas que había alcanzado a saber por medio de tan don. Una vez en que estaba sentado junto a un buey y a un asno que comían en el mismo pesebre y que 3 Esta primera historia que aparece incrustada en el relato central es una fábula, pertenece por tanto al más antiguo de los géneros literarios. Procedentes de la tradición hindú, este tipo de historias en las que los animales encarnan conductas humanas, se extenderían a la cultura grecolatina para llegar hasta los más conocidos fabulistas clásicos como La Fontaine, Samaniego o Iriarte. 34 se entretenía viendo jugar a sus hijos, oyó que el buey le decía al asno: —¡Qué feliz me pareces, amigo, cuando considero el descanso de que gozas y lo poco que te hacen trabajar! Un hombre se ocupa de limpiarte con cuidado; te lava, te da la cebada bien cribada, y agua fresca y limpia. Tu mayor trabajo no consiste más que en llevar al comerciante, nuestro amo, cuando se le ocurre hacer algún corto viaje, sin lo cual pasarías toda la vida en la ociosidad. A mí, en cambio, me tratan de un modo muy distinto, y mi condición es tan desgraciada como agradable la tuya. Aún no ha amanecido, cuando ya me uncen a un arado del que me hacen tirar todo el día para ir abriendo la tierra, lo que me cansa algunas veces hasta el punto de faltarme las fuerzas; y es más, el labrador que va siempre detrás de mí no cesa de aguijonearme. A fuerza de tirar del arado tengo toda la cerviz despellejada, y por si fuera poco, después de haber trabajado desde la mañana hasta la noche, cuando llego a casa me dan de comer unas miserables habas negras, a las que ni siquiera se han tomado el trabajo de quitar la tierra; y para colmo de desdichas, después de alimentado con un manjar tan poco apetecible, me veo obligado a pasar la noche echado sobre mis propias inmundicias. Ya ves si tengo motivos para envidiar tu suerte. No interrumpió el asno al buey y le dejó hablar cuanto quiso; pero cuando hubo acabado, le dijo: 35 —No desmientes el calificativo de idiota que te dan, pues eres muy simple; te dejas llevar adonde otros quieren sin tomar una decisión. ¿Qué lección sacas de cuantas indignidades sufres? Ya ves cómo tú mismo te matas por el reposo, el placer y el provecho de quien no te lo agradece. Si tuvieses tanto valor como fuerza, te tratarían de otro modo. ¿Por qué cuando van a atarte al pesebre no te resistes? ¿Por qué no das buenas cornadas? ¿Por qué no manifiestas tu cólera escarbando la tierra con los pies? ¿Por qué, en fin, no inspiras terror con tus bramidos espantosos? La naturaleza te ha provisto de medios para hacerte respetar, y no te vales de ellos. Si te dan malas habas y mala paja, no las comas; huélelas y déjalas. Si siguieras mis consejos, no tardarías en experimentar un cambio que me agradecerías. Agradeció el buey el consejo del asno y le manifestó qué complacido le quedaba. —Querido amigo, no dejaré de hacer cuanto me has dicho, y tú verás cómo me porto. Callaron después de esta conversación, de la que no perdió una sola palabra el comerciante. Al día siguiente de madrugada, fue el labrador a coger el buey, lo unció al arado y lo llevó a su trabajo ordinario. El buey, que no había olvidado los consejos del asno, hizo muy bien el marrajo todo aquel día, y por la noche, cuando el labrador quiso atarle al pesebre como tenía por costumbre, 36 en lugar de presentar mansamente los cuernos, comenzó a hacerse el remolón y a retroceder bramando, incluso bajó los cuernos como para herir al labrador, con todas los demás ademanes que el asno le había aconsejado. Al día siguiente fue a cogerle el labrador para llevarle a trabajar; pero hallando el pesebre lleno aún de las habas y la paja que le había echado por la noche, y al buey tirado en el suelo con los pies tendidos y jadeando de una manera extraña, le creyó malo, sintió lástima por él, y juzgando que sería inútil llevarle al trabajo, acudió a comunicárselo al amo. El comerciante supo así que los malos consejos del asno habían producido su efecto, y para castigarle según merecía le dijo: —Vete, pon al asno en lugar del buey y hazle trabajar mucho. Obedeció el labrador, y el asno tuvo que tirar del arado todo aquel día, lo que le causó tanta más fatiga cuanto menos acostumbrado estaba al trabajo. Además de eso llevó tantos palos, que no podía sostenerse cuando volvió a casa. Mientras tanto, el buey estaba encantado: había comido cuanto había en el pesebre y había estado descansando todo el día; así que se regocijaba consigo mismo de haber seguido los consejos de su amigo; lo bendecía una y mil veces por el beneficio que le había procurado y no dejó de manifestárselo en cuanto lo vio llegar. Solo que el asno no respon- 37 dió una palabra, tal era su despecho por haber sido tan maltratado. —Por mi imprudencia —se decía a sí mismo—, me he acarreado esta desgracia; yo vivía feliz, todo se me presentaba con semblante risueño, tenía cuanto podía desear; yo tengo la culpa del deplorable estado en que me veo, y, si mi talento no me sugiere alguna astucia para salir de él, estoy perdido. Al decir esto, se encontraron sus fuerzas de tal manera apuradas, que se dejó caer medio muerto junto al pesebre. Al llegar aquí el gran visir, dirigiéndose a Scheherezade, le dijo: —Hija mía, tú haces como el asno, te expones a perderte por tu falsa prudencia. —Padre mío —respondió Scheherezade—, el ejemplo que acaba usted de contarme no es capaz de hacerme cambiar de decisión, y no cesaré de importunarle hasta conseguir que me presente al sultán para ser su esposa. Viendo el visir que insistía tanto en su empeño, le replicó: —Pues bien, puesto que no quieres abandonar tu obstinación, me veré obligado a tratarte de la misma manera que el mercader del que acabo de hablar trató a su mujer poco tiempo después, y he aquí cómo ocurrió: Habiendo sabido el comerciante que su asno se hallaba en un estado tan lastimoso, tuvo curiosidad 38 de saber lo que pasaba entre él y el buey, motivo por el cual, después de cenar, salió a la claridad de la luna y fue a sentarse junto a ellos en compañía de su esposa. Cuando llegó, oyó que el asno le decía al buey: —Dime, compadre, ¿qué piensas hacer cuando el labrador te traiga mañana el pienso? —Lo que haré —respondió el buey—, será continuar haciendo lo que tú me has enseñado: me estiraré, presentaré mis cuernos como ayer, me haré el enfermo y fingiré que estoy en las últimas. —Guárdate bien de hacer tal cosa —le interrumpió el asno—, pues eso sería el medio de perderte; porque al llegar esta noche he oído decir al comerciante nuestro amo algo que me hace temblar por ti. —¿Pues qué has oído? —le preguntó el buey—. Hazme el favor de no ocultarme nada, mi querido amigo. —Nuestro amo —respondió el asno— comentaba al labrador estas tristes palabras: «Puesto que el buey ni come y ni puede sostenerse, será mejor que lo maten mañana. Con su carne daremos una limosna a los pobres por amor de Dios, y su pellejo, que podrá sernos útil, se lo darás al curtidor. Así que no dejes de llamar al carnicero». Esto es lo que yo tenía que decirte —añadió el asno—, el interés que me tomo por ti y la amistad que te profeso me obligan a advertírtelo y a darte un último consejo: 39 en el momento en que te traigan tus habas y tu paja, levántate y arrójate a ella con ansia; así creerá el amo que te has curado, y seguro que revocará tu sentencia de muerte. Este discurso produjo en el buey el efecto que se había propuesto el asno, pues al oírlo se turbó y bramó de espanto. El mercader, que había estado escuchándolos con mucha atención, prorrumpió entonces en una carcajada de la que su mujer no pudo dejar de sorprenderse. —Dime —le comentó—, ¿por qué te ríes así?, cuéntamelo para que yo también me ría contigo. —Esposa mía —le dijo el mercader—, confórmate con oírme reír. —No —replicó ella—, quiero saber el motivo. —No puedo decírtelo —contestó el marido—, confórmate con saber que me río de lo que el asno acaba de decirle al buey; lo demás es un secreto que no me es permitido revelar. —¿Y quién te impide descubrirme ese secreto? —le insistió ella. —Si te lo dijera, has de saber que me costaría la vida. —Tú te burlas de mí —exclamó la mujer—, no puede ser cierto lo que me dices. De modo que, si no me explicas inmediatamente por qué te has reído y te niegas a explicarme lo que el asno y el buey han dicho, te juro, por el gran Dios que 40 esta en los cielos, que no viviremos más tiempo juntos. Dichas estas palabras, se metió la mujer en casa y se fue a un rincón, donde pasó la noche llorando a mares. El marido tuvo que dormir solo, y al día siguiente, viendo que su mujer no cesaba de lamentarse, le dijo: —Qué necia eres en afligirte de ese modo; el asunto no merece la pena, y es tan poco importante para ti el saberlo, como lo es mucho para mí el callarlo. No pienses, pues, más en ello, te lo suplico. —Pienso tanto —respondió la mujer— que no cesaré de llorar hasta que hayas satisfecho mi curiosidad. —Insisto en que me costaría la vida el ceder a tu indiscreta insistencia. —Pues que suceda lo que Dios quiera —repuso ella—, que yo no desistiré de mi empeño. —Ya veo que no hay medio de hacerte ceder, y como sé que tu obstinación te acarreara la muerte, voy en busca de tus hijos para que tengan el consuelo de verte antes de que mueras. Hizo, en efecto, venir a sus hijos y envió a buscar también al padre, a la madre y a los demás parientes de la mujer. Cuando estuvieron reunidos y les explicó el asunto, emplearon su elocuencia en hacer comprender a la mujer que no tenía razón en persistir en su terquedad; pero ella les aseguró que antes moriría que ceder en eso ante su marido. Por 41 más que el padre y la madre le hablaron en privado, insistiendo en que lo que deseaba saber carecía de importancia, nada adelantaron en su empeño, ni siquiera imponiendo su autoridad. Así que, cuando vieron sus hijos que se empeñaba en desatender las buenas razones con que atacaban su obstinación, se pusieron a llorar amargamente. El desconcertado comerciante ya no sabía ni dónde se estaba, y sentado solo junto a la puerta de su casa se planteaba si sacrificar o no su vida por salvar la de su mujer, a la que amaba mucho. —Verás, hija mía —continuó el visir diciendo a Scheherezade—, este comerciante tenía cincuenta gallinas y un gallo con un perro muy fiel, y mientras estaba sentado, como he dicho, y meditaba profundamente sobre lo que debía hacer, vio al perro correr hacia el gallo, que se había abalanzado sobre una gallina, y oyó que le hablaba en estos términos: —¡Oh gallo, no permitirá Dios que vivas mucho tiempo! ¿No te avergüenzas de hacer lo que estás haciendo precisamente hoy? Se puso el gallo farruco, y volviéndose hacia el perro le dijo: —¿Por qué me esta prohibido esto hoy más que otros días? —Por lo visto, ignoras que nuestro amo se halla en un gran conflicto. Su mujer esta empeñada en que le revele un secreto, que es de tal naturaleza que le costará la vida si se lo descubre. Así están las 42 cosas, y es de suponer que no tenga bastante firmeza para resistir la obstinación de su mujer, porque la ama y le tienen muy conmovido las lágrimas que no cesa de derramar. Quizá se muera; por eso todos en casa andamos con el mayor cuidado, todos menos tú, que, insultando nuestra tristeza, cometes la imprudencia de divertirte con tus gallinas. El gallo respondió a la reprimenda del perro en estos términos: —¡Qué insensato es nuestro amo! No tiene más que una mujer y no puede sujetarla, en cambio a mí, que tengo cincuenta, todas me obedecen. Que medite un rato y así encontrará pronto algún remedio para salir del problema en que se halla. —¿Y qué quieres tú que haga? —dijo el perro. —Que entre en el cuarto en que está su mujer —respondió el gallo—, y que, tras haberse encerrado con ella, la amenace con tenerla aislada mientras insista en su terquedad; yo te aseguro que será menos curiosa después de un tiempo aislada de intrigas y rumores, y que así no le importunará más para que le diga lo que no debe revelarle. —Diculpa, esposo mío, basta, no me castigues así; no te importunaré más con mis preguntas.4 No bien hubo escuchado el comerciante lo que acababa de decir el gallo, cuando se levantó de 4 Escenas así, son frecuentes tanto en esta obra como en otras de la literatura antigua —El Conde Lucanor, El Decameron, Los cuentos de Canterbuy…— son reflejo del concepto que se tenía de la mujer como propiedad del marido. 43 donde estaba, fue en busca de su mujer, a la que halló aún llorando, se encerró con ella y la amenazó con no dejarla salir de allí si no cedía en su terquedad. No bien hubo escuchado el comerciante lo que acababa de decir el gallo, cuando se levantó de donde estaba, fue en busca de su mujer, a la que halló aún llorando, se encerró con ella, y le sacudió tales estacazos que ella no pudo dejar de gritar: —Basta, esposo mío, basta, déjame; no te importunaré más con mis preguntas. Al oír estas palabras, y viendo que se arrepentía de su enfermiza curiosidad, cesó de maltratarla, abrió la puerta y entró toda su parentela, que se regocijó de que hubiese desistido de su obstinación, y felicitó al marido por el feliz remedio del que se había servido para hacerla entrar en razón. —Hija mía —añadió el gran visir—, también tú merecerías que se te tratase de la misma manera que a la mujer del comerciante. —Padre disculpe —repuso entonces Scheherezade—, y no le parezca mal que insista en mi pretensión. La historia de esa mujer no me hará titubear, además, también yo podría contarle a usted otros muchos casos con los que se convencería de que no debe oponerse a mi designio. Por otra parte, perdone usted si me atrevo a declararle que es inútil oponerse, puesto que, aún cuando la ternura 44 paternal se negara a aceptar la súplica que le hago, yo misma iría a presentarme al sultán. Vencido al fin el padre por la firmeza de su hija, cedió a su insistencia y, aunque sumamente afligido de no haber podido retraerla de tan funesta resolución, en aquel momento fue a visitar a Schahriar para anunciarle que la noche próxima le entregaría a Scheherezade. Quedó admirado el sultán ante el sacrificio que le hacía su gran visir: —¿Cómo has podido consentir en entregarme tu propia hija? —Señor —le respondió el visir— ella misma se ha ofrecido. El triste destino que le espera no ha sido bastante para espantarla, prefiriendo el honor de ser una sola noche esposa de vuestra majestad antes que su vida. —Cuidado, y no te engañes, visir —replicó el sultán—, que mañana, cuando ponga en tus manos a Scheherezade, exigiré que le quites la vida; y si no lo haces, juro que no te salvaras ni tú de la muerte. —Señor —respondió el visir—, sentiré vivamente el tener que obedecer a vuestra majestad; pero por más que lo resista la naturaleza, y aunque sea padre, respondo de que mi brazo cumplirá fielmente las órdenes de vuestra majestad. Schahriar aceptó la oferta de su ministro y le dijo que podía llevar su hija cuando le conviniese. 45 El gran visir fue a comunicar la noticia a Scheherezade, que la recibió con tanto júbilo como si fuese la más agradable del mundo. Dio las gracias a su padre y, viendo que el dolor le consumía, le dijo para consolarle que confiaba en que no se arrepentiría de haberla casado con el sultán, antes por el contrario le sería motivo de alegría el resto de su vida. No pensó ya Scheherezade sino en prepararse para presentarse al sultán; pero antes de partir cogió a solas a su hermana Dinarzade y le dijo: —Mi querida hermana, tengo necesidad de tu ayuda en un asunto muy importante; te suplico no me lo niegues. Mi padre me va a conducir al palacio del sultán para ser su esposa; no te espante esta noticia y escúchame con atención. Cuando me vea en presencia del sultán, le suplicaré que te permita acostarte en la alcoba nupcial, a fin de que yo pueda gozar aún esta noche de tu compañía. Si obtengo esta gracia, como espero, acuérdate de despertarme mañana una hora antes de amanecer y dirigirme estas palabras: «Hermana, si es que no duermes, te suplico que mientras amanece, que no tardará, me cuentes uno de aquellos hermosos cuentos que sabes». Yo te responderé: «Al momento te contaré uno, y me alegro de librar por este medio a todo el pueblo de la tristeza en que se halla inmerso». Dinarzade respondió a su hermana que haría con el mayor gusto cuanto ella le pedía. 46 Habiendo por fin llegado la hora de acostarse, condujo el gran visir a Scheherezade a palacio y, después de haberla introducido en el aposento del sultán, este le mandó que se descubriese el rostro. Tras haberla visto, le pareció tan hermosa que quedó encantado de ella; y al advertir que lloraba, le preguntó el motivo. —Señor —respondió Scheherezade—, tengo una hermana a quien amo con mucha ternura y desearía que pasase la noche en este aposento para verla y darle el último adiós. ¿Quiere vuestra majestad que tenga el consuelo de darle este último testimonio de mi amistad? Habiendo consentido en ello Schahriar, fueron a buscar a Dinarzade, quien acudió inmediatamente. El sultán se acostó con Scheherezade sobre un estrado muy elevado, según costumbre de los monarcas orientales, y Dinarzade en una cama que se le había preparado bajo el estrado. Una hora antes de amanecer, habiéndose despertado Dinarzade, no se olvidó de hacer lo que su hermana le había encargado. —Mi querida hermana —exclamó—, si no duermes, te suplico que antes de que amanezca, que será pronto, me cuentes uno de aquellos divertidos cuentos que sabes. ¡Ay! esta será acaso la última vez que goce de tal placer. Scheherezade, en lugar de responder a su hermana, se dirigió al sultán y le dijo: 47 —Señor, ¿querrá vuestra majestad permitirme dar esta satisfacción a mi hermana? —Con mucho gusto —respondió el sultán. Entonces pidió Scheherezade a su hermana que la escuchase; y luego, dirigiendo la palabra a Schahriar, comenzó de este modo: 48