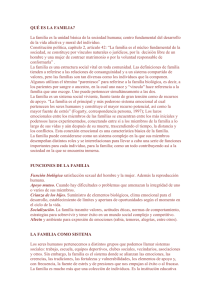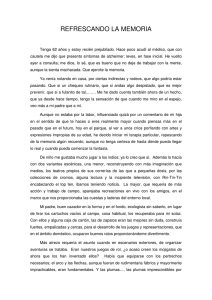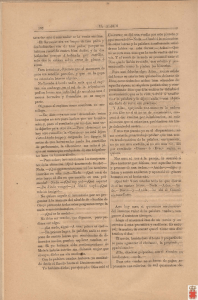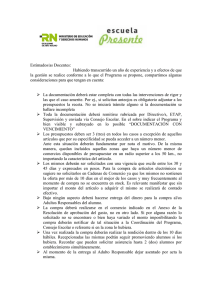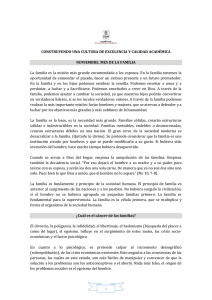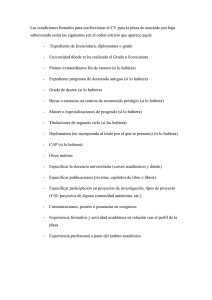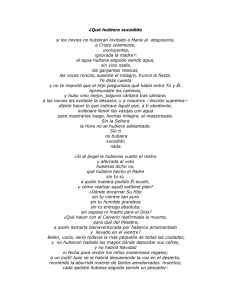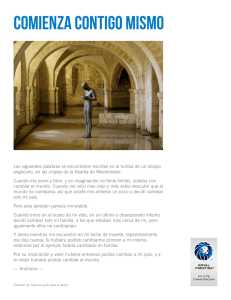No se desmayó la reina Egilona cuando, de boca del conde Pelayo
Anuncio

No se desmayó la reina Egilona cuando, de boca del conde Pelayo, escuchó el relato de la batalla, y eso que era buen narrador y se expresaba con sincero pesar. Es más, los que con ella estaban, comentaron después que, al conocer la derrota del Guadalete y la muerte de su marido el rey Rodrigo, no había contraído un solo músculo de la cara. Que siquiera se había conmovido al constatar lo que ya sabía: que don Rodrigo, rey de los godos, tras salir de Córdoba en su carro de marfil tirado por dos mulas y flanqueado por su guardia de honor, como correspondía a su dignidad, se había apeado en el campamento, llevando áurea corona y vistiendo ricas galas y que, sin descansar de tan largo viaje, había despachado con sus capitanes para conocer la situación del enemigo -de aquel vecino que, instalado años ha en la Tingitania, de repente, de buen amigo, se había tornado en enemigo y, atravesando el Estrecho, sembraba el pánico entre las gentes de la región-. Ni descompuso su dignidad cuando supo lo que ya había imaginado: que su esposo había presentado batalla al moro Tarik durante varios días, combatiendo con bravura, ordenando, mandando, gritando, corriendo en pos de él o huyendo del mismo, matando, avasallando, persiguiendo, cruzando espada, lanceando, cabalgando, descabalgando, pasando sed y hambre, y viendo lo que había; ora asistiendo a un soldado herido, ora pidiendo sacramento para los muertos, ora clamando Comunión para los vivos, y siempre presagiando lo que venía, es decir, la malandanza, la derrota de sus huestes. Ni cuando conoció lo que hasta entonces ignoraba: que Rodrigo anduvo desesperado por el campo de batalla, preguntando dó andaban las alas de su ejército -a la sazón al mando de los hijos de Witiza-, y no pudiendo detener lo que avecinaba, pues que tenía las armas destrozadas y la su espada hecha sierra y él se tambaleaba extenuado y, ay, que iba tinto en sangre. Ni al enterarse de lo que no había previsto: aquellas palabras que Pelayo, bajando la cabeza y santiguándose, expresó dolido sobre la suerte de don Rodrigo, que había quedado muerto en un ribazo y ella, la reina, había perdido de tal manera al hombre de su tálamo. Como si no le hubiera dado más importancia que a otro muerto de entre los muchos muertos de ambos bandos, pues que por allá había corrido la sangre cual arroyo; ni hubiera cuentas de haber sucedido el mayor de los desastres. Que, al parecer, no le había latido más fuerte el corazón y que lo tenía de piedra, pensaron muchos de los presentes. Pero no, no era eso. Era que la reina Egilona, o lo que fuere ya, presentía que Tarik, el vencedor de la batalla del Guadalete, y Muza, el gobernador de la Tingitania, que habían conquistado buena parte de la Bética, querían ambos juntarse en Mérida para, desde allí, después de asolar la Lusitania, encaminarse a Toledo y quién sabe si continuar hacia el norte para terminar con la grandeza del reino de los godos, destruido por los negros pecados del rey; tal venía diciéndose desde que supiera de la invasión, desde que los conquistadores, que eran multitud, desembarcaran. Y, ahora, demasiado tenía con defender la vía de la Plata y el Guadiana a su paso por Mérida y con dar de comer a todos los habitantes, en el momento en que los musulmanes, que se sabía andaban en camino, pusieran cerco a la ciudad. Era, además, que la muerte de su marido había estado más que anunciada, pues que, apenas elegido rey por los señores del Aula Regia, no se había dedicado a poner orden en sus dominios y a apaciguar a los hijos de Witiza, que querían lo que era dél, no, que se había dedicado a curiosear, a abrir un palacio de Toledo que había permanecido cerrado a cal y canto durante decenas o cientos de años, buscando algún tesoro quizá, la mesa de Salomón quizá, y encontró sólo un arca, que contenía nada más que un lienzo con ciertas letras escritas, que decían que las cabezas pintadas en él, correspondientes a gentes ajenas al reino godo y semejantes de rostro y color al ejército que lo había derrotado y muerto a los pocos meses del infeliz hallazgo, invadirían la Península y la someterían. Así las cosas, de nada valió que el rey devolviera el paño a su lugar, cerrara el arca, saliera apresurado de la casa, la mandara aherrojar, y se dedicara a la holganza. A holgar con lo que debía y con lo que no debía, con quien debía y con quien no debía. A ver, que bien estaba que hubiera practicado la caza, que se hubiera batido con sus capitanes, que hubiera jugado a los dados o frecuentado tabernas y hasta que se hubiera embriagado, pues que era mozo, que hubiera llamado a su cama a esclavas o a mujeres del común a muchos, pues que era hombre, pero que, cabalgando extramuros de Toledo, hubiera oído risas de mujer, hubiera detenido el potro, hubiera puesto pie en tierra y se hubiera dedicado a mirar lo prohibido, oculto entre espesas yedras, eso no. A contemplar a una hermosa doncella, nada menos que a Florinda, la hija del conde Julián, que se bañaba en una alberca; sin prestar atención a consejos que, seguro, que alguno de sus acompañantes le habría advertido de que tuviera cuidado pues que era el rey de los godos y no podía ni debía mirar con concupiscencia a las hijas de sus vasallos. Máxime porque Florinda, la más bella de las doncellas de la Corte, ya no era su prometida, porque había cambiado de prometida por razones de la política y aquel desdichado día era otra, era Egilona, y era en ella en la que debía pensar, pues que las bodas se iban a celebrar en dos semanas. Pero no, pensó en otra, penó por Florinda. Y, llegado a palacio, la llamó, y ésta acudió a su llamado y él mismo le enteró de su propuesta, que no era buena y, aunque la doncella se negó, de nada le valió, pues que Rodrigo, arrebatado, le quitó la virtud con rudeza, como tal se conoció. Violencia que se sintió también en los cielos y en la tierra, pues aún estaba el rey haciendo la maldad en la cama con la joven, cuando se desató terrible tormenta, cuyos truenos no acallaron las voces de cien doncellas, que entonaron oraciones al unísono para alejar el aguacero. Lo que, vive Dios, anunció malos agüeros, malos presagios que se confirmaron cuando aquella misma noche don Rodrigo soñó con la pérdida de España, aquella misma noche y las siguientes, entrellas la primera de sus bodas. A ver, que bien lo sabía Egilona.