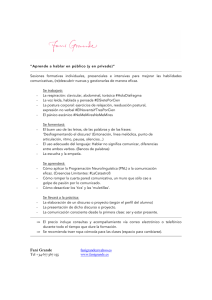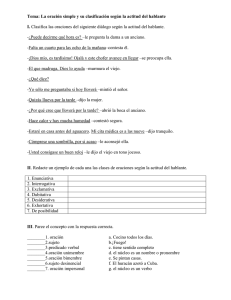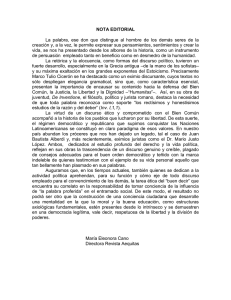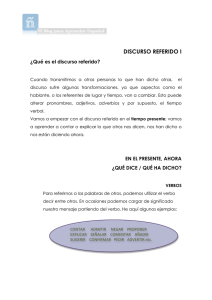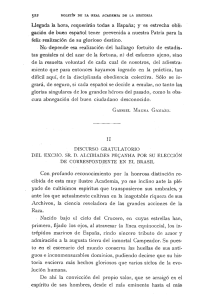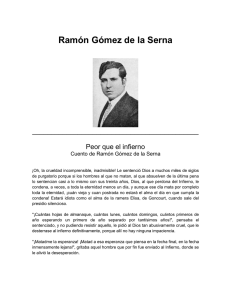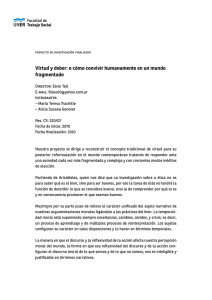Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2002 Casona de Verines. Pendueles(Asturias) LA VOZ Y LA LETRA Bernardo Atxaga Si yo convocara aquí a todos aquellos que han hablado sobre la voz y la letra, lo oral y lo escrito, no bastaría con toda esta provincia para darles asiento. No quiero decir con ello que Asturias sea pequeña, aun cuando la pequeñez no es desdoro para nadie y ya Galileo dejó escrito aquello de lo “lo pequeño es proporcionalmente más fuerte que lo grande”; sólo quiero señalar que son legión los escritores, críticos o estudiosos que en un momento de su vida se han parado a pensar en si ambas, la voz y la letra, lo oral y lo escrito, son lo mismo o son cosa diferente. Si, efectivamente, hubiera hecho yo tal convocatoria y a ésta le hubiese seguido el éxito, es seguro que podríamos oir ahora aquella afirmación de Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua: “Yo escribo como hablo”. O aquella otra, hecha siglos más tarde por Juan Ramón Jiménez, que no es sino una versión de la valdesiana: “Yo escribo como mi madre habla”. O la de Julio Cortazar, que camina en el mismo sentido: “Leo en alto lo que acabo de escribir para ver qué tal suena”. Serían, estas afirmaciones, muy jaleadas por los asistentes. Los cronistas encargados de cubrir este tipo de fantasmales reuniones, reseñarían necesariamente que 2quienes defendieron la mismidad de lo oral y de lo escrito lograron muchas adhesiones”. Pero no quedaría ahí la reseña. Los cronistas añadirían: “El punto de vista contrario logró, no obstante, una acogida mejor. Cuando Alfred Jarry declaró que “sólo la letra es literatura”. Porque así es como están las cosas. Ése es el estado de la cuestión. Colocadas en una balanza, las opiniones de quienes defienden la radical diferencia entre lo oral y lo escrito, entre la voz y la letra, pesarían más que las de sus contrarios. Pesaría más, por ejemplo, aquella de Lázaro Carreter que, en su crítica a la idea de que “la lengua literaria se produce o manifiesta de modo eminente cuando abundan en ellas “las figuras”, entendidas éstas como apartamientos o desvíos respecto de una norma lingüística –apartamientos, aclaro, como el que ejemplarmente se observa en el comienzo de la famosa canción a unas ruinas: “Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa”-... en esa crítica, digo, Lázaro Carreter comenta: “La confusión arranca de la creencia, legada a la posteridad por los filósofos griegos, de que la lengua oral y la escrita no eran sino variedades recíprocas, con lo cual se consagraba su esencial unidad”. Una buena parte de los escritores españoles actuales corroborarían las palabras del académico, aunque, probablemente, con otra precisión, de forma más intuitiva. En este sentido hablaron, al menos, en la reunión que se celebró aquí mismo, en esta misma casa de Verines, el año 1992. supimos entonces que la mayor parte de los escritores prefiere distanciarse de lo oral y aferrarse a lo que parece mejor y más suyo, más propio: la escritura. Por citar una postura representativa, Rosa Montero explicó primero su experiencia como entrevistadora, o mejor, como recomponedora de charlas y diálogos sin orden ni concierto, para acabar diciendo que “entre lo oral y lo escrito existe la misma disparidad que “entre el caos y el orden”. Lo oral sería, según Rosa Montero y según casi todos, -no recuerdo otra excepción que la de Álvaro Ruiz de la Peña-, lo espontáneo, lo natural, la prima materia informe, lo carente de estilo, lo imperfecto, lo simple. En el otro lado estaría la literatura: lo complejo, lo perfecto; aquello que tiene estilo. Es decir, lo mejor. Esta valoración ahondaría la sima entre ambos universos. No sólo serían dispares; mediaría, además, la cuestión de la calidad. Lo oral valdría menos. No es, pues, extraño que corrientes como la de Walter Ong, que lo entronizaron en razón de su “proximidad” (proximidad entre el que habla y el que escucha, proximidad con la comunidad y con el entorno), tengan pocos seguidores. Así ocurre: la mayoría de la gente, lo mismo los lectores que los escritores, prefieren desentenderse de lo oral. Les sucede a los colegas que se reunieron en Verines; les sucede a los que, entre mis amigos, se dedican a la pluma; me sucede también a mí. Aunque, en mi caso, el desentendimiento no es tan fácil. Un tópico que circula por ahí endosa lo oral a quienes provienen de zonas periféricas o a los que, como yo, utilizamos lenguas de poco curso. Para expresarlo en términos que suelen ser familiares entre los que así topiquean, los marroquíes, los turcos o los vascos, habríamos tenido abuelas o abuelos aficionados a los cuentos y a tomar a sus nietos en su amoroso regazo, y de esa tierna herencia derivaría nuestra literatura; los escritores de las diferentes metrópolis no habrían tenido, por el contrario, abuela o abuelo, o los habrían tenido sin regazo, o con regazo pero sin amor; sin ganas de contar cuentos, en todo caso; se habrían refugiado, así, en el cine, en los bares o en lugares monstruosos como la ópera, donde la contemplación de las fauces del aúreo tenor de turno les habría marcado para toda la vida. Me pregunto ahora: ¿Será que efectivamente existe tanta disparidad?¿Qué la voz y la letras pertenecen a orillas distintas, separadas por un río infranqueable? En contra de lo que afirman estudiosos como Lázaro Carreter, en contra también de la aprensión que los escritores sentimos hacia lo oral –y que, implícitamente, viene a sancionar tal disparidad- ambos universos no me parecen tan separados, tengo, por el contrario, la impresión de que puede establecerse entre ellos un tránsito sin saltos ni sobresalto; quizás no una línea, un continuum, un puente; pero sí una sucesión de lugares que como piedras atravesadas en el agua, en ese río que parece infranqueable, permitan el paso. Permítanme una explicación justificada de este punto de vista. El relato comienza con la transcripción de unas palabras que quedaron grabadas en una cinta magnetofónica. Formaron parte de una charla que, como veremos, había derivado en una discusión sobre la existencia del Más Allá. La persona que habla, un anciano, tenía delante a dos lingüistas que se habían acercado a él con motivo de una encuesta. Se expresaba de esta manera: “Yo os diré que no tengo miedo del infierno; tampoco el cielo me da alegría ¿Entendéis? Unos tienen miedo del infierno: si no hubiera infierno andarían robando. Muchos no roban por miedo al infierno. Yo, por el miedo a lo de aquí, no por miedo al infierno. A mí el infierno no me da miedo; tampoco el cielo alegría. Yo prefiero esto antes que el cielo. Que me dejen aquí 100 metros cuadrados para pasear con la mujer, y aquí la eternidad, yo siempre aquí. Que coman los pasteles del cielo los que tengan ese gusto”. Se puede estar de acuerdo en que se trata de un discurso imperfecto, con todos los defectos que los escritores que en 1992 se reúnen en Verines achacaban a la expresión oral. Carece de estilo, desde luego, porque no hay estilo en el mundo que permita tanta reiteración, y es además tosco y, desde el punto de vista ideológico, bastante sencillo. Una persona que, en el terreno de la expresión, de la comunicación, pretendiera alcanzar la utopía –“la literatura es la utopía del lenguaje”, escribió Roland Barthes-, jamás lo publicaría tal cual: lo corregiría, borraría y añadiría palabras, lo leería en alto para comprobar si su texto posee orden, sosiego, medida, ritmo; la cualidad que los antiguos llamaban sophrosyne. No quiere afirmarse con ello que, en este caso concreto, el literato fuera a lograr más belleza que la persona que dejó grabada su reflexión en una cinta magnetofónica. La belleza es cosa esquiva, y depende en gran parte de lo que queda fuera de la propia técnica literaria. En ese sentido, la idea de que para alcanzar el cielo bastan “cien metros cuadrados para pasear con la mujer” es notable, y más de un poeta habrá en España que, después de mil sonetos, mil textos correctamente redactados, no haya conseguido algo parecido. Sin embargo, el caso no nos debe ofuscar. En general, la belleza llega tras un arduo trabajo técnico. De todos modos, no me interesa ahora entrar en ese tipo de consideraciones, que son las de siempre, y que acabarían por llevarnos a una nueva discusión sobre el valor de los dos universos, el oral y el escrito, sino subrayar un hecho obvio: el comentario que les he leído, la confesión de ese hombre que no tenía miedo al infierno, nació con una voz. Alguien la transcribió convirtiéndola en texto, pero yo podía haber traído aquí la grabación, el discurso original, las palabras unidas a una voz. A una voz y a un cuerpo, a un sujeto concreto y particular. No es una característica cualquiera, la voz. No es como el color de los ojos o el tamaño de la nariz. Cuando leemos que Don Quijote era “de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza” la idea que nos hacemos del personaje es muy vaga. O lo sería de mediar el recuerdo de las ilustraciones que, a partir quizás de Gustave Doré, le han dado forma. Pero si apareciera en esta reunión, y lo hiciera además en espíritu, nos bastaría con escuchar su voz para saber de él, y saber muchas cosas. Podría decirse, hablando ya en general, que la voz es como una superficie, una lámina blanda en la que se inscriben un gran número de hechos. Así ocurre, por ejemplo, con la edad y con el sexo: la voz del niño no es la del anciano; la de la mujer no es la del hombre. Así ocurre también con el estado anímico del que habla, sea de alegría o de tristeza, y con la emoción del momento, con su enfado, con su miedo. Asimismo, en la voz se inscribe el carácter, pues no “suena” igual el arrogante que el humilde, el inseguro que el autoritario. La situación en el entramado del poder tampoco falta en la voz: el pupilo usa una, el tutor otra, y lo mismo puede proclamarse del director general y del empleado. El origen social o geográfico, así como su estado físico, también están ahí, en la voz, y no resulta difícil oir a alguien que no podemos ver y colegir que se trata de “un vasco de pueblo que está muy cansado”. Recordemos conversaciones que hemos tenido a lo largo de la vida: ¿acaso no nos dimos cuenta, sólo por el tono de su voz, que tal o cual amigo nos iba a confesar algo importante?. Recordemos asimismo la última entrevista que hemos oído en la radio. Supimos enseguida que el entrevistado decía lo que tenía que decir, pero sin gran convencimiento. Y es que en la voz también se inscribe la relación que el hablante tiene con el contenido de su discurso. La voz nunca es neutral. Esta siempre marcada, manchada, cargada de significados. Por eso puede decirse que la voz “clava” a su sujeto, que lo concreta, que lo particulariza; tanto o más que nuestro propio cuerpo, nuestra propia figura. Esta particularización deviene absoluta cuando el hablante habla de sí mismo, de lo que piensa o siente, de lo que le ocurre. Lo oral enmarca, así, en lo puramente subjetivo. Escuchamos al anciano hablar de sus ideas acerca el infierno, y eso nos lleva a conocerle una pizca. Eso es todo. Si nos interesa la persona, le seguimos escuchando. Si no nos interesa, nos vamos, nos alejamos de él. En general, por muy interesante que fuera lo que el anciano nos pudiera contar, acabaríamos por tomar la segunda opción. ¿Durante cúanto tiempo puede una persona escuchar a otra que habla de sí misma? En condiciones normales, ese tiempo, incluso entre aquellos que se tienen amor y confianza, rara vez pasará de una hora. Busquemos, ahora, a modo de contraste, un texto, un discurso escrito, y pongámoslo en la otra orilla, frente al comentario de José Lezama. Podría servir cualquiera, pero elijo, por concomitancia temática, el párrafo de un teólogo. “Si el homo religiosus, según las teorías de Elidae, es un ser separado del mundo, nostálgico, que pretende huir del mundo de lo creado para acceder a la vida eterna en algún otro, el cristianismo para Bonhoeffer no es propiamente una religión, pues no busca la salvación en el más allá. El cristiano debe apurar su tiempo presente como Cristo en la cruz: “El más acá no debe ser abandonado antes de tiempo”. Desde luego, es un comentario más rico, más complejo, mejor atado que el de José Lezama. Pero, como antes, no me interesa la cuestión del valor. Lo que me interesa es subrayar su carácter incorpóreo, impersonal, objetivo. Mientras que en la otra orilla hay voz, una voz que remite a un sujeto concreto y añade información –“confidencial”, diríamos- a la contenida en el propio discurso, en ésta sólo encontramos letras; letras de imprenta del tipo llamado Garamond. Si el nombre del autor, Amador Vega, no figurara al comienzo del texto nada sabríamos del sujeto al que se deben reflexiones como la citada, y cualquiera podría engañarnos diciendo que se trata de algo que escribió un tal Françóis Mourez o un profesor de San Petersburgo apellidado Kirsanov. Volvámosla anciano de la grabación; no por capricho, sino porque ésa es la orilla desde la que vamos a comenzar la construcción el paso, la colocación de piedras. Pensemos, lo primero de todo, en que no siempre se habla como él, en circunstancias favorables y ante interlocutores bien dispuestos; pensemos también que son mayoría las ocasiones en las que se habla de otra cosa y no de uno mismo; pensemos, finalmente, en un conferenciante, o en el profesor que explica la fotosíntesis ante treinta alumnos, o en el narrador que intenta entretener con un cuento a su público. Ellos no pueden permitirse –como sí el anciano- fallo alguno: no pueden equivocarse, ni bostezar, no soltar tacos, ni gritar, ni interrumpirse; ni siquiera pueden toser más de cinco o seis veces seguidas. Carecen de la libertad y el ambiente de confianza que tendrían en la cocina de su casa o en su bar. Esa represión afectará incluso al uso de la voz. Ni el conferenciante, ni el profesor, ni el narrador puede abandonarse a su voz, no pueden permitir que ésta se vaya por los derroteros a los que le quiere arrastrar su estado anímico; deben, por el contrario, procurar que sea fría, neutral, lo más impersonal posible. Casi todos hemos tenido la experiencia de ver a alguien que, hablando en público, se ve de pronto atacado por un recuerdo doloroso y no puede reprimir su emoción. La impresión suele ser violenta, porque estábamos en un ámbito y nos hemos visto lanzados a otro; hemos pasado, de forma repentina, de la sala de conferencias a la habitación privada del conferenciante. Llamaré presión social a lo que está en el origen de la falta de libertad que sufren el profesor y cuantos que se ven obligados a hablar en público. Es para mí un concepto crucial, pues estimo que esa presión actúa igual que la atmosférica, de cuya intensidad depende, entre otras cosas, el tamaño y la forma de nuestros cuerpos. La presión social enfría la voz y cambia el discurso oral, lo saca de su extrema particularidad; le empuja a salir del ámbito puramente subjetivo para acercarlo al de la objetividad, en cuyo centro se encuentra la letra. Siempre existe una determinada presión social. Por decirlo así, siempre hay alguien alrededor que puede escucharnos. La persona que más cerca estuvo de no tenerla, más cerca del cero absoluto, fue John Selryck, el marinero abandonado en la isla de Juan Fernández, de quien Robinson Crusoe es trasunto. John Selryck pasó más de veinte años de su vida en completo ostracismo, y cuando lo encontraron apenas era capaz de balbucear. Le señalaron un árbol preguntándole qué era, y de su boca salió la palabra, pig, “cerdo”. Pero, esos extremos aparte, la presión puede ser muy pequeña. El hablante que se mueve en su medio, en esa clase de situaciones en las que las personas reunidas “se entienden casi con gestos” apenas la siente, y produce, por ello, discursos tan imperfectos como el del anciano, igual de subjetivos, igual de particulares; aunque, en general, sin remates tan bellos como los de aquel: “Que me dejen aquí 100 metros cuadrados para pasear con la mujer, y aquí la eternidad, yo siempre aquí. Que coman los pasteles del cielo los que tengan ese gusto”. Si el campo de lo oral se redujera a eso, bien podríamos suscribir la opinión expresada en al anterior encuentro de Verines. Sería una prima materia, y nada más. Ocurre sin embargo que, cuando la presión aumenta, el hablante, sea profesor, narrador, conferenciante o cualquier otra cosa, trata inmediatamente de mejorar la calidad de su discurso; trata de hablar bien, de no olvidarse de nada; trata de decir cosas y de decirlas mejor, con exactitud, profundidad, encanto, de forma que sea memorable para quien lo escucha; trata, en una palabra, de poner al lenguaje camino de su utopía. Cierto que no podrá alcanzarla, porque, sobre todo, le faltará tiempo, porque no podrá hacer lo que el escritor que, persiguiendo lo mismo, puede pasarse horas corrigiendo una página; no obstante, lo intentará. No le quedará otro remedio que intentarlo, porque ahí está el público que le vigila, los que le presionan, los que sancionarán o condenarán lo que diga. Prueba de esfuerzo son las técnicas que, a lo largo de la historia, se han inventado y aplicado: desde la retórica tradicional hasta las ars memorativas de los predicadores, pasando por esa “máquina de contar cuentos” que describió Vladimir Propp o las melopeas que sirven para crear o recordar coplas y romances. Nadie se atrevería a comparar la cháchara de dos amigos los discursos de Azaña, uno de los últimos políticos con dominio de la retórica. Tampoco con los sermones de aquellos frailes que, a principios de los años treinta, en la republicana villa de Eibar –debo esta referencia a mi madre- atraían a cientos y cientos de no creyentes y los mantenían quietos en el banco durante horas. En cuanto a los narradores, ¿quién podría negar encanto a Dorotea Viehman, la mujer que refirió a los Hermanos Grimm más de la mitad de los cuentos luego publicados? Poco importa en todos estos casos la voz del sujeto, voz que, en todos los casos, sería impostada, teatral, ajena a todo íntimo, separada de su alma y, en la medida de lo posible, también de su cuerpo, puesta al servicio del oyente, del público. En cuanto al propio discurso –la arenga, el sermón, el cuento- ninguna referencia haría al sujeto, al hablante de turno; trataría de desentenderse de él y ser objetivo. Resumiendo: la presión social sacaría al discurso oral de su orilla – orilla de la voz, orilla de la subjetividad- para acercarla a aquella en la que reinan la objetividad y la letra. Imaginémonos ahora, para acabar, cual sería la piedra que, en ese acercamiento de la voz a la letra, serviría de conexión. De acuerdo en que un discurso de Azaña, por ejemplo, quedaría hacia el centro del río, con una buena carga de objetividad pero sin poder zafarse de esa estrecha relación con su cuerpo concreto y su alma concreta, una relación que provocaría entre sus oyentes comentarios del tipo “hoy está acatarrado” o “parece bastante afectado por los sucesos del otro día”; pero, qué tipo de texto le quedaría cerca? ¿El de Amador Vega, aquí citado? No voy a jugar a las adivinanzas. El texto cercano sería un manuscrito. Los manuscritos, los textos escritos a mano, no tienen voz, pero tienen cuerpo, están pegadas al sujeto: adivinamos, en esa letra temblorosa, la mano de un hombre nervioso, quizás enfermo; observamos en un museo las cartas escritas por Strindberg y nos parece que la forma que tenía de mover la pluma da idea cabal de su carácter; comparamos nuestra letra de hoy con la que teníamos hace treinta años y nos sentimos ante una vieja fotografía. Esa es, pues, la piedra que, perteneciendo a la orilla del texto, más cercana queda de la de la voz. Le seguirían los textos escritos en las viejas máquinas con personalidad, en las Wonderwood o las Olivetti, y así, piedra a piedra, paso a paso, llegaríamos a los textos impresos, a los libros, a la pura letra. Pero el tránsito sería suave: nada de saltos y sobresaltos; el río no era infranqueable. ba