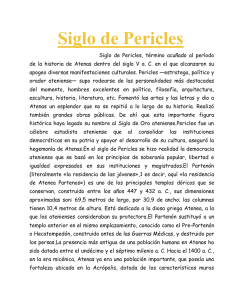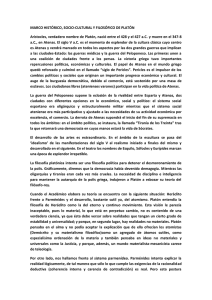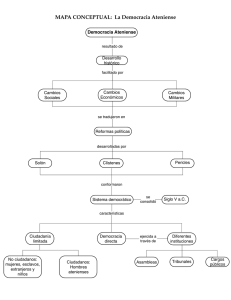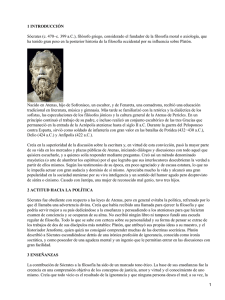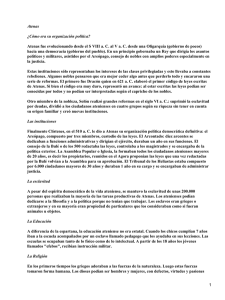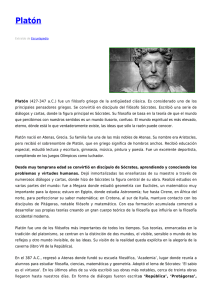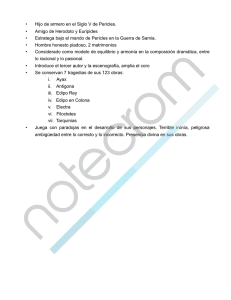Muestra
Anuncio

I PERICLES:ELCOMIENZODELFIN Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría, es democracia. Era una calurosa tarde del verano ateniense. La ciudad ardía, y sus estrechas calles estaban invadidas por moscas, mosquitos y todos los demás insectos posibles y presumibles. Sócrates y Tucídides habían concertado, días antes, un tranquilo paseo por los alrededores de la ciudad y para ello, Tucídides invitó a Aristófanes, mientras que Sócrates se hizo acompañar por el joven Platón, un muchacho recién incorporado al grupo más íntimo de sus discípulos. – ¿Dónde quieres que nos sentemos, Sócrates, para hablar? – preguntó Tucídides, hombre de reconocida riqueza derivada de los derechos de explotación de las minas de oro de Tracia, pero que había sido condenado al destierro, por una dudosa actuación en la defensa de Anfípolis. – Vayamos por la orilla del río y nos sentaremos donde mejor nos parezca – respondió Sócrates –. – Como podemos descalzarnos, lo más cómodo parece seguir el curso del arroyuelo mojándonos los pies – expuso Aristófanes –. Bueno Sócrates, cuando hablo de descalzarnos me refiero a las personas normales. Todos conocemos tu obsesión enfermiza por andar descalzo por Atenas. ¿Es una convicción o una provocación? – Junto a aquel plátano hay sombra, y un vientecillo suave y hierba para sentarnos o tumbarnos – intervino rápidamente Tucídides, preocupado por eliminar cualquier motivo de enfrentamiento entre Aristófanes y Sócrates –. Un pequeño arroyo que nace de una fuente, de fresquísima agua, hacía que el coro de cigarras apenas se percibiera. La sombra de un frondoso plátano en el césped que, en suave pendiente, ofrece a la cabeza una almohada placenteramente reclinada, permitía aprovechar la suave brisa. Tanto Tucídides como Aristófanes tenían sus pies descalzos en el arroyo, mientras Sócrates, prefería disfrutar la frescura del césped. Con ellos, apoyado en el tronco del plátano, permanecía sentado el joven Platón. – No recuerdo con exactitud las palabras precisas que utilizó Pericles – dijo Tucídides –. Sólo conservo con fidelidad expresiones rotundas, como la que os acabo de citar, del discurso fúnebre pronunciado en el invierno del 431, en homenaje a los soldados muertos en el primer año de la guerra, después de la invasión victoriosa de Megara. – Como era tradición en Atenas – continuó Sócrates –, la ceremonia duraba tres días. Comenzaba con la exposición en una tienda de los huesos de los difuntos, que se recogían después de quemar los cuerpos en el lugar de la batalla, para que cada persona ofrende lo que desee a su muerto. Luego, en féretros de madera de ciprés, uno por cada tribu, se introducían los restos de los muertos de cada tribu, de las diez en que Clisteles había dividido la ciudad. A los féretros les seguía una litera vacía, en homenaje a los desaparecidos en el combate. Detrás de la litera, ciudadanos y extranjeros, junto con las mujeres llorando y gritando su dolor. Después de depositar los féretros en el sepulcro público situado fuera de los muros de la ciudad, en el Cerámico, junto al Di pilón, y una vez cubiertos por la tierra que van depositando ciudadanos, amigos y familiares, el orador designado por el Consejo pronunciaba un discurso fúnebre. – Yo no pude asistir a ese momento grandioso – intervino el joven Platón, acercándose a Sócrates para poder observar mejor a los contertulios. Aún no había nacido. Pero he oído tantas veces hablar de ese discurso, nos lo han recitado tantas veces en la escuela como modelo de retórica, que casi siento dentro de mí el frío arañando el dolor de aquel día en el Cerámico. – Pues yo no asistí porque nunca me entusiasmó la retórica ni la política de Pericles – afirmó Aristófanes, mientras removía distraídamente el agua del arroyo con sus pies. Tal vez sea el momento, Tucídides, de que nos cuentes lo que de interesante dijo Pericles. También he oído citar frecuentemente ese epitafio. – Os advertí que me resulta casi imposible recordar literalmente lo que Pericles pronunció desde la tribuna – precisó Tucídides –. Sólo conservo fielmente en mi memoria ciertos pasajes, que considero memorables. Lo que os puedo asegurar es que el sentido, el espíritu del discurso aún soy capaz de reproducirlo. Como todo discurso que se precie, comienza con un elogio de los muertos y un elogio de la ciudad por la que dieron su vida, para finalizar con la consolación a los familiares y amigos. Los elogios que se pronuncian acerca de otros sólo resultan tolerables en la medida en que cada uno cree que él mismo es capaz de realizar las mismas acciones que oye elogiar; pero ante lo que va más allá, los hombres enseguida sienten envidia y no lo creen. En fin, puesto que los antiguos aprobaron que esto fuera así, es preciso que yo, siguiendo la costumbre, trate de acertar en la medida de lo posible con el deseo y la opinión de cada uno de vosotros. – Desde el comienzo, Pericles utiliza ya su demagogia – interrumpió Aristófanes –. No era más que un encantador de serpientes. Hay que reconocer que sabía utilizar la palabra para hechizar al auditorio. Pero en el embaucamiento que producía en la plebe, introducía lo que le interesaba. Como él dirigió la victoria de Megara, ya se cura en salud previniéndose de los envidiosos. Claro, él no quería pronunciar ese epitafio, pero ante el encargo del Consejo, no hace más que seguir las costumbres de los antiguos. – La realidad es que la oración fúnebre no es obra de Pericles, sino de Aspasia de Mileto, su segunda esposa. Me confesó ella misma que estaba elaborando una oración fúnebre, cuando se hablaba que el Consejo estaba dilucidando la elección del orador – aseguró Sócrates –. – ¡Lo que me faltaba por oír! – exclamó indignado Aristófanes –. Va a ser cierto que, además de ser puta y de dirigir una casa de putas, la milesia escribía los discursos del político y le convencía para organizar todas las guerras posibles para defender los intereses, no de Atenas, sino de Mileto. La obsesión de Pericles de remover la Hélade y de enfrentar a griegos contra griegos no tiene más explicación que la nefasta influencia de la prostituta con la que vivía. ¡Oh Sócrates!, y ahora me confirmas que además de dirigir su espada, dirigía también su palabra. – ¡Calma, amigo Aristófanes! Una cosa es escribir comedias para lograr el disfrute irracional de la plebe y otra, muy distinta, mantener una conversación con personas formadas y con criterio propio. No creo esa calumnia sobre Aspasia. La traté con frecuencia y era una figura excepcional, una maestra de la retórica. Lo que sucede es que los atenienses, acostumbrados a esposas encerradas en sus casas, siempre consideraron a las mujeres jonias adúlteras y avariciosas. – Sócrates iba suavizando su ira inicial ante la acusación de Aristófanes –. Aspasia era una hetaira que deseaba alcanzar la igualdad intelectual y social con el hombre. Y voy a decirte más: Pericles encontró la calma y la seguridad en su vida común con la milesia. Estaban profundamente enamorados. Algunos amigos de ambos afirmaban que, cada vez que Pericles abandonaba su casa, se besaban apasionadamente. Cuando Pericles contrajo la peste, Aspasia fue su esposa, su amiga, su enfermera. – Sócrates, no me vas a convencer con tu prudente defensa de esa impúdica con ojos de perra, que fue capaz de que el cornudo de su marido lograra que la Asamblea aprobara una ley que no permitía aparecer en escena personajes vivos para ridiculizarlos. ¿Qué idea tiene Pericles de la comedia? Los grandes trágicos escribían sobre los héroes mitológicos, porque el origen y la temática de la tragedia era toda nuestra mitología. Por el contrario, los cómicos escribimos, para criticar burlonamente, sobre acontecimientos, personajes, instituciones políticas de la sociedad en que vivimos. La burla cómica se dirige contra personajes importantes, conocidos y, de alguna manera, admirados por la plebe. ¿Cómo vamos a poder hacerlo si no podemos colocar en escena a esos personajes vivos? – ¡No te excites, amigo! Porque, a pesar de esa prohibición, tú te las arreglas para que los espectadores reconozcan perfectamente a los personajes a los que quieres criticar y zaherir. Pero me llama profundamente la atención que siempre criticas a los personajes públicos, pero nunca lo haces con ese pueblo que va a tus comedias. ¿Es que ese pueblo no tiene vicios que criticar, costumbres que cambiar, actitudes reprobables? Claro que, si lo criticaras, no te otorgarían su voto para lograr el premio que ansías. – Mira, Aristófanes, yo no sé si Aspasia era como tú pretendes o no. Pero lo que sí puedo decir es que, aunque no niego la enseñanza que pudo recibir de ella en cuestiones retóricas, Pericles era un gran orador – afirmó el joven Platón –. Es más, es posible que Pericles haya sido el más perfecto en el uso de la oratoria. – Estoy de acuerdo contigo, joven Platón – intervino Tucídides –. Cuando me enfrentaba a él, aunque le ganara, siempre afirmaba que él era el vencedor y persuadía de ello a los oyentes. Bueno, creo que deberíamos continuar con el recuerdo del discurso. Comenzaré, ante todo, por nuestros antepasados. Es justo, a la vez que adecuado en una ocasión como ésta, tributarles el homenaje del recuerdo. Ellos habitaron siempre esta tierra y, en el sucederse de las generaciones, nos la han transmitido libre hasta nuestros días gracias a su valor. Y si ellos son dignos de elogio, todavía lo son más nuestros padres, pues, al legado que habían recibido, consiguieron añadir, no sin esfuerzo, el imperio que poseemos, dejándonos así a nuestra generación una herencia incrementada. Nosotros, en fin, los hombres que ahora mismo aún estamos en plena madurez, hemos acrecentado todavía más la potencia de este imperio y hemos preparado nuestra ciudad en todos los aspectos, tanto para la guerra como para la paz, de forma que sea completamente autosuficiente. Respecto a todo eso, pasaré por alto las gestas militares que nos han permitido adquirir cada uno de nuestros dominios, o las ocasiones en que nosotros o nuestros padres hemos rechazado con ardor al enemigo, bárbaro o griego, en sus ataques. – Realmente, es curioso este elogio a los antepasados – afirmó Sócrates –. No responde a lo que era normal en los discursos fúnebres. No narra las hazañas militares de nuestros míticos: el triunfo sobre las Amazonas, la defensa de los hijos de Heracles frente al ejército que venía de todo el Peloponeso, etc. De esa antigüedad gloriosa, Pericles destaca dos elementos: la autoctonía (“habitaron siempre esta tierra”), por la que la tierra, el Ática, se convierte en madre y patria, y la libertad y el valor como fundamentos de la cultura ateniense. – Tienes razón, Sócrates – añadió Tucídides –. Incluso en la referencia a “nuestros padres” no se alude a las guerras médicas, aquel grandioso combate entre Oriente y Occidente. Un enorme imperio fue derrotado en tierra y en mar por los griegos liderados por los atenienses. Maratón, Salamina y Platea son tres hitos en la historia de nuestra ciudad, que la convirtieron en la referencia para todas las ciudades griegas. Sin embargo, Pericles liquida estos hechos inolvidables de nuestra historia afirmando simplemente “no sin esfuerzos”. Claro que, al final del elogio a los antepasados, se limita a decir “pasaré por alto las gestas militares”. ¿Qué pretendía Pericles al pasar por alto las hazañas guerreras? ¿Por qué silencia la guerra contra los persas? – Resulta evidente – clamó Aristófanes –. Aprovechando el carácter audaz de la juventud ateniense, incapaces de permanecer tranquilos y de dejar tranquilos a los demás, Pericles sólo tenía un objetivo político: incrementar el poderío de Atenas. Le importaba muy poco el modo de lograrlo y condujo a Atenas a guerras sin fin, que la llevaron a grandes riesgos. Era un devoto de la guerra, ya que ésta, además de otorgarle más poder, le permitía incrementar sus riquezas, así como enriquecer a sus amigos. Despreciaba el dolor de los atenienses. Su único dios era la batalla. Se emborrachaba con los triunfos. Miente al afirmar que rechazábamos los ataques. Eso lo hicieron nuestros padres al enfrentarse a los persas. Con él éramos nosotros, los atenienses, quienes atacábamos a nuestros hermanos griegos. Transformó la Hélade en un permanente campo de batalla. Su ambición de poder y de enriquecimiento enfangó el prestigio de Atenas y cubrió de dolor y de angustia la mayoría de los hogares áticos. Sacrificó miles de vidas a su ambición. – Algo de razón tienes, Aristófanes – intervino el joven Platón –. Creo que los sueños de los políticos se transforman, con mucha frecuencia, en la pesadilla de los ciudadanos. – Platón, me parece acertada tu precisión – dijo Tucídides –. Llevo años intentando entender el comportamiento político de una persona que fue amigo mío. ¿Qué sucedió para que Pericles desencadenara una espantosa guerra de griegos contra griegos? ¿Cuáles fueron las causas y cuáles son las consecuencias de esa enfermedad social, que es una guerra, y mucho más cuando es de hermanos contra hermanos? Cada día estoy más convencido que para contestar a esa pregunta hay que profundizar en el análisis de la naturaleza humana. Ahí reside la verdadera explicación. Permitidme que os haga un breve balance del mandato político de Pericles. En primer lugar, hay que recordar que fue elegido “estratega” en los años 458, 454, 448, y 446. Pero después sucedió algo asombroso: a pesar de que el mandato legal del estratega era de un año, fue elegido sucesivamente desde el 444 hasta su muerte en el 429. Permaneció durante 15 años continuados al frente del gobierno de Atenas, como si fuese una especie de dictadura, en la que Pericles lo dirige todo: ejército, mar, pueblos sometidos, alianzas … Transformó el gobierno popular en un poder fuerte y aristocrático. En realidad, la democracia de Pericles sólo tiene de democrática el nombre. Por eso, se suele hablar de dos Pericles: el primero, fue un político democrático y se convirtió en un líder auténtico, mientras que el segundo se acercó bastante a un dictador oligárquico. – ¡Al fin comenzamos a conocer al personaje! – exclamó entusiasmado Aristófanes –. Pericles era, en realidad, un aristócrata elitista, que despreciaba profundamente a la plebe. Y me preguntaréis: ¿cómo se erigió en el líder del partido democrático? Pues os contesto: porque era taimado y calculador. El partido en el que encajaba, por sus afinidades, era el aristocrático, pero el líder de este partido es Simón, hombre franco y generoso, gran patriota y gran soldado, como demostró olvidando el ostracismo al que le exiliaron y cooperando para lograr, varias veces, acuerdos de paz con Esparta, a ruegos de Pericles. Ese líder carismático, del que parecéis enamorados, eligió el partido democrático porque era el más numeroso, al integrar a artesanos, marineros, hoplitas, etc. Por eso, se sentó a la sombra de Efialtes, convenciéndole para que eliminara la autoridad del Areópago, condenando y expulsando de la ciudad a la mayoría de sus miembros, hombres sabios y justos. Cuando ya no lo necesitaba, prescindió de él. ¿O es que no habéis oído el rumor que circula por todas las esquinas de la ciudad de que Efialtes fue asesinado por Pericles? Este es vuestro ídolo: el tirano que gobernó, con mano de hierro, a Atenas. – Aristófanes, en parte estoy de acuerdo contigo – respondió Tucídides –. Pero no puedo aceptar, y no hay una sola prueba sino rumores, su participación en el asesinato de Efialtes. Evidentemente, ese asesinato le abrió todos los caminos hacia el liderazgo democrático. Sin embargo, no puedes negar, ni en el desprecio que sientes por él, su extraordinario talento oratorio, que ya destacó antes el joven Platón, como tampoco puedes soslayar que fue un notable jefe militar. Después de alcanzar el poder por medios honrados, no tenía necesidad de halagar a la plebe. Gracias a su autoridad la dominaba y, con frecuencia, se mostraba colérico con ella. Todas las veces que los atenienses se mostraron audaces y orgullosos sin motivo, él despertó sus temores. Si tenían miedo por nada, él los reconfortaba. – Perdonad mi atrevimiento – intervino Platón mientras paseaba alrededor del plátano –. A estas alturas de la conversación, no me queda nada claro que Pericles disfrutara de estas virtudes. Comienzo a contemplarlo como un gran charlatán, producto de los sofistas que le educaron, capaz de embaucar a la plebe, pero que no supo gobernar con prudencia ni justicia. ¿No es verdad que a lo largo de su mandato distribuyó magistraturas y puestos de responsabilidad entre sus amigos? ¿O no es cierto que, cuando la Asamblea aprobó el exilio de su amigo Anaxágoras de Clazomene, gran filósofo, en vez de acudir en su defensa y por temor a perder votos, le exigió que abandonara Atenas? – Querido Platón, tan cruel es el trato que los Estados infligen a los hombres más razonables, que no hay ningún otro individuo que padezca algo semejante. Por eso, para poder compararlos y defenderlos o atacarlos deben reunirse muchos datos – expuso Sócrates –. Imagínate una nave: hay un patrón, más alto y más fuerte que todos los que están en ella, pero algo sordo, corto de vista y que carece de conocimientos náuticos, mientras los marineros están en disputa sobre el gobierno de la nave, cada uno pensando que debe pilotar él, aunque jamás haya aprendido el arte del timonel. Se amontonan siempre alrededor del patrón de la nave, rogándole y haciendo todo lo posible para que les ceda el timón. Y, en ocasiones, si no lo persuaden ellos y otros sí, matan a estos y los arrojan por la borda. Al patrón lo encadenan, emborrachándolo, y se ponen a gobernar la nave, echando mano de todo lo que hay en ella y, tras beber y celebrar, navegan del modo que es probable que hagan semejantes individuos. Además, alaban y denominan “navegador”, “piloto” y “entendido en náutica” al que sea hábil para ayudarlos a gobernar la nave, persuadiendo u obligando al patrón. No perciben que el verdadero piloto presta atención al momento del año, a las estaciones, al cielo, a los astros, a los vientos y a cuantas cosas conciernen a su arte. Respecto a cómo pilotar con el consentimiento de otros o sin él, piensan que no es posible adquirir el arte del timonel, ni en cuanto a conocimientos técnicos ni en cuanto a la práctica. Si suceden tales cosas en la nave, ¿no crees que el piloto de verdad será llamado “charlatán” e “inútil” por los tripulantes de una nave en tal estado? Por eso te aconsejo, mi querido amigo, que esperes a reunir todos los datos precisos para definir tu punto de vista. Bueno, solicito que recuperemos el orden que nos habíamos impuesto. Por ello, Tucídides, te ruego que continúes tu intención de hacernos un breve resumen, como historiador, del gobierno de Pericles. Así nuestro joven y vehemente amigo podrá disponer de los datos necesarios. – Así lo haré, amigo Sócrates – continuó Tucídides –. Porque en mi análisis sobre su gobierno, con mucha frecuencia yo mismo me encuentro desorientado. Es tan contradictoria su figura, tan poliédricas sus actuaciones, que merece la pena, para comprender su personalidad y su política, establecer con rigor las distintas etapas de su liderazgo. En una primera etapa, compartió el gobierno de la ciudad con otros nueve estrategas. Realizó una buena actividad diplomática y se distinguió como un notable jefe militar. Se dedicó a organizar las fiestas Panateneas, que se celebraban cada cuatro años. Controló las obras públicas de Atenas, en especial la construcción del Partenón. Incluso, dirigió varias tragedias. Siempre mantuvo un objetivo: incrementar el poder de Atenas, pero sin conducir a la ciudad a riesgos incalculables en enfrentamientos fraticidas. En una segunda etapa, cuando ya era el único gobernante, se dedicó a contener las exigencias desorbitadas del pueblo. Se opuso a todos aquellos que estaban dominados por la funesta pasión de conquistar Sicilia, o que soñaban con invadir Etruria o Cartago, atemperando el espíritu aventurero de los jóvenes atenienses, borrachos de gloria, y de comerciantes ávidos de controlar las riquezas de esas regiones. Respetaba la paz de los Treinta Años, surgida al final de las guerras contra los persas, y que originó uno de esos raros períodos de tranquilidad y prosperidad que pudieron vivir los griegos. En aquel momento, Pericles era un hombre de paz, de diplomacia, de arreglar los conflictos procurando alcanzar pactos. Sólo atendía los llamamientos de las ciudades aliadas, que pagaban sus tributos anuales a Atenas. Así, cuando en el 441 estalla la guerra entre Samos y Mileto, Pericles intenta denodadamente lograr acuerdos entre ambos contendientes. Sólo ante la negativa de los samios, decide intervenir, ocupando la isla y estableciendo la democracia. En la primavera del 440 estalla una revuelta aristocrática en Samos, que obliga a Atenas a enviar un considerable ejército, al mando de diez generales, con un enorme costo. Aunque Samos recurrió a Esparta, se respetó el principio de que cada uno podía castigar a sus aliados, de acuerdo con el texto de la paz de los Treinta Años. Después de nueve meses de bloqueo, Samos se rindió aceptando unas duras condiciones, entre las que figuraba el pago de los gastos de la guerra. Hacia el 435, la política ateniense se centró en la región del Mar Negro y Macedonia. Se fundó la ciudad de Anfípolis para controlar enormes cantidades de madera, necesaria para construir barcos para la flota naval y la comercial, además de aprovechar importantes explotaciones mineras. En estos años, Atenas alcanzó el cénit de su poder y de su prestigio, gracias al respeto profundo a la paz y a la estabilidad. Nunca inició guerras ofensivas, ni invasiones de otras ciudades. Siempre acudía en ayuda de las ciudades aliadas que eran atacadas desde fuera. Es lo que podemos llamar la etapa del “imperialismo conservador”, que pretendía consolidar lo alcanzado y hacer respetar a sus aliados, pagadores de importantes tributos. La Hélade y, por consiguiente, el marco mediterráneo estaba dividida entre el poderío terrestre de Esparta y sus aliados y el imperio marítimo y comercial de Atenas y sus aliados. Este imperio estaba formado por unas 174 ciudades, de las cuales 75 pagaban el tributo anual que significaba unos 500 talentos para Atenas. A cambio, tenían asegurada su inviolabilidad, así como el desarrollo normal del comercio marítimo. Con la moneda única y el comercio concentrado en el Pireo, Pericles logró que el puerto de Atenas se convirtiera en el centro comercial del Mediterráneo, al que llegaban todos los recursos del mundo. ¿Por qué, en el 434, el mundo griego vuelve a encontrarse abocado a una guerra destructiva y fatal? He dedicado años de mi vida a estudiar las posibles causas de esta situación. Aún hoy, cansado ya de argumentos y contra‐argumentos, sólo encuentro una explicación racional: esta confrontación entre griegos era inevitable. Jamás tantas ciudades quedaron despobladas, jamás tantos hombres fueron desterrados o aniquilados, jamás el orden mundial quedó tan conmocionado. – Yo no creo en la inevitabilidad de los acontecimientos, amigo Tucídides – intervino Sócrates –. Los pueblos no están sometidos, irremediablemente, a un destino fatal. Nosotros creamos nuestro destino, lo inventamos día a día con las decisiones que tomamos. Lo mismo sucede con las ciudades. Lo que aconteció fue que Pericles, el hombre más poderoso de su tiempo, incitaba a los griegos a la guerra. Creó el estado de opinión de que la supervivencia, la supremacía y autoridad de Atenas sólo era posible con la guerra. ¡Qué curioso! Convenció a los atenienses de que la grandeza y seguridad de Atenas era el resultado lógico de la destrucción de todos los demás pueblos. En ese poder de convicción sí era un mago. Recuerdo que mi amigo Alcibíades, reflexionando sobre la situación en que nos encontrábamos, me dijo que ya no era posible determinar hasta qué punto estábamos dispuestos a ejercer el imperio, puesto que, en el punto al que hemos llegado, la necesidad exige la guerra. – Como ves, Sócrates, la opinión de Alcibíades coincide con la mía: necesidad o inevitabilidad, ¿qué más da? En verdad, los atenienses consideraron posible la evitabilidad de la guerra. Después de la segunda invasión de los espartanos en la guerra, cuando el país había sido asolado y la peste ya pesaba sobre ellos, los atenienses acusaban a Pericles de haberlos persuadido a hacer la guerra. En su discurso a la Asamblea, defendió la guerra, advirtiendo que no se luchaba únicamente entre esclavitud o libertad, ya que también estaba en juego la pérdida de un imperio y el riesgo de sufrir los odios de aquellas ciudades a las que hemos dominado. Este imperio que poseéis ya es como una tiranía: conseguirlo parece ser una injusticia pero abandonarlo constituye un peligro, dijo en medio de la aprobación entusiasmada de la Asamblea. Finalizó el discurso con un recordatorio a la gloria y al honor, explicando por qué los aliados y las demás ciudades griegas nos odiaban: Ser odiados y resultar molestos es lo que siempre les ha ocurrido a todos los que han pretendido dominar a otros … Pero el odio no dura mucho tiempo, mientras que el esplendor del presente y la gloria que se proyecta hacia el futuro perduran siempre en el recuerdo. – ¡Cómo se nota que ese mal nacido era un producto típico de los sofistas! – vociferó Aristófanes, asustando al joven Platón, que intentaba refrescar sus pies en el agua fría del arroyo –. ¡Que les hablen de esplendor y gloria a los campesinos a los que los espartanos arrasaron sus cosechas! ¡Que les cuente cómo es la gloria a los propietarios de las casas robadas y quemadas en el Ática! La tesis de este descabezado es muy simple: hay que dejar de dolerse por los sufrimientos individuales y ocuparse de la salvación de la ciudad. Pretendió levantar las insignias de la patria sobre montones de cadáveres de hombres maduros y de jóvenes, regados por las lágrimas de sus mujeres y madres. Ocultó la paz en una gruta, perfectamente vigilada por sus policías, para que nadie pudiera abrir la puerta y apareciera resplandeciente ante los apenados atenienses. No sabía que patria, gloria, honor … son posibles valores para los que ya lo tienen todo. Para los que viven de eso. Pero el pueblo prefiere otras cosas: trabajo, comida, familia … – Bueno, Aristófanes, cálmate un poco – dijo Sócrates – . Tal vez ni el pensamiento de Pericles ni el tuyo representen lo que desea el pueblo. Posiblemente, sea el justo medio lo que mejor le represente. Pero, Tucídides, retomemos ese análisis que, como gran historiador, nos estabas haciendo sobre las causas de la guerra. Parece lógico pensar que el poder de Atenas y el miedo de sus enemigos fue la verdadera causa. Recuérdanos ahora, sobre todo al joven Platón, que entonces era un niño casi recién nacido, cuál fue el proceso que originó el caos. – Gracias Sócrates, porque si, cada vez que narro algo, procedemos a criticar la postura de Pericles, además de desviarnos de los hechos, no lograremos que el joven Platón comprenda el desarrollo de los acontecimientos. Sólo con una narración estructurada podrá obtener una conclusión clara sobre el gran desastre que se abatió sobre Atenas y, consiguientemente, sobre toda la Hélade. Hacia el 432, y debido posiblemente a un sustancial incremento de su tributo, Potidea decidió romper su alianza con Atenas, arrastrando a otras ciudades que tomaron la misma decisión. Inmediatamente, los atenienses sitiaron Potidea, que estaba ayudada por los corintios. En ese momento, Mégara decide también actuar contra Atenas, debido a que Pericles había prohibido a los megarenses traficar en los mercados del Ática y de todo el imperio ateniense. ¿Por qué Pericles toma esta extraña y controvertida decisión? La versión oficial fue que los megarenses decidieron, sin consultar a nadie, explotar territorios fronterizos y acoger a esclavos fugitivos. Sinceramente, yo no creo esa versión oficial. Pericles decide provocar a Esparta: o bien los espartanos decidían defender a sus aliados de Mégara declarando la guerra a Atenas, que ya estaba preparada para esa eventualidad, o bien Esparta no se daba por enterada de la agresión, con lo que perdería todo el liderazgo ante sus aliados. Pericles, viejo zorro que ansiaba la guerra, porque poseía recursos económicos suficientes, una flota naval de 300 trirremes y un ejército preparado, creyó llegado el momento de acabar con el poder de Esparta. – No estoy de acuerdo contigo, Tucídides – afirmó Aristófanes –. Yo sigo creyendo que la prohibición a los megarenses fue la causa verdadera del estallido de la guerra. – Aristófanes, no tiene sentido alguno que algo tan baladí origine tan monstruoso conflicto. Estoy convencido que el decreto contra los megarenses fue el pretexto utilizado por Pericles para provocar la reacción esperada de Esparta. Si observas la historia, casi todas las guerras tienen un pretexto y una causa. ¿O crees realmente que miles de griegos abandonaron a sus familias para ir a luchar contra Troya con el fin de rescatar a Helena y el honor de Menelao? Fue el pretexto utilizado por Agamenón, cuyo objetivo fundamental era controlar el comercio marítimo, que estaba bajo el control de Troya. Siempre, y a lo largo de todos los tiempos, las guerras estallan por una causa real que nunca tiene relación con el pretexto que el gobernante de turno expone a su pueblo, y que suele llamar a las puertas de los sentimientos de ciudadanos poco informados: el honor, el miedo, las convicciones religiosas, el patriotismo, la seguridad … Las verdaderas causas de las guerras, y tú lo debías saber muy bien, no son más que el dinero, la ambición de poder, el control del comercio, el dominio de las materias primas necesarias … Pero el pueblo no lucharía por asuntos que sólo favorecen a los ricos. Hay que inventar un motivo que despierte los ideales del pueblo. – Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tucídides – confirmó Sócrates –. Al final, siempre es el pueblo el que padece las consecuencias de las guerras, sin obtener ningún tipo de beneficio. Pero continúa con tu lúcido análisis, por favor. – La táctica de Pericles surtió el deseado efecto – continuó Tucídides –. Ante la Asamblea espartana hablaron, en primer lugar, los representantes de Corinto, aliados de Esparta, acusando a los espartanos de pasividad ante el expansionismo ilimitado de Atenas: No es el opresor el auténtico responsable de la opresión, sino el que, pudiendo evitarla, se desentiende … Vosotros, espartanos, sois los únicos griegos que no os movilizáis; os defendéis de los ataques, no con vuestras fuerzas, sino con intenciones, y sois los únicos que no cortáis el crecimiento de vuestros enemigos cuando comienza, sino cuando se duplica. Estando en juego grandes intereses, no os dáis cuenta de cómo son los atenienses: son innovadores, resueltos en la concepción y ejecución de sus proyectos. Vosotros tendéis a dejar las cosas como están, a no decidir nada y a no llevar a cabo ni siquiera lo necesario. Ellos son audaces hasta más allá de sus fuerzas, arriesgados por encima de toda reflexión, y esperanzados en medio de los peligros. Lo vuestro, en cambio, es actuar por debajo de vuestras fuerzas, desconfiar de la seguridad de vuestras reflexiones, pensar que nunca os veréis libres de peligros. Ellos son decididos y vosotros vacilantes, y son aficionados a salir de su país, mientras vosotros estáis apegados a la tierra … Disfrutan muy poco de lo que tienen debido a que siempre siguen adquiriendo y a que consideran que no hay otra fiesta que la del cumplimiento del deber. En consecuencia, si alguien dijera que han nacido para no tener tranquilidad ellos mismos y para no dejar que otros la tengan, diría la verdad. Por todo ello, los embajadores corintios pidieron a los espartanos que se decidieran a intervenir contra Atenas. A continuación, la Asamblea espartana invitó a intervenir a los embajadores atenienses que, enviados por Pericles, llevaban varios días en la ciudad y que, al enterarse del clamor que se había levantado contra ellos, solicitaron hablar ante la Asamblea. Comienzan recordando la actitud de Atenas en Maratón y Salamina, liberando a todos los griegos de la esclavitud persa. Por ello, los griegos les pidieron que tomaran el mando. Y por el mismo ejercicio del mando nos vimos obligados desde un principio a llevar el imperio a la situación actual, primero por temor, luego por honor, y finalmente por interés. Ahora son odiados por aquellos que los eligieron para liderar la Hélade, porque se mueven por el interés. Al fin y al cabo, los atenienses reivindican el derecho del más fuerte para actuar según su voluntad, que es el distintivo del imperialismo expansivo instaurado por Pericles. Tampoco hemos sido los primeros en tomar una iniciativa semejante, sino siempre ha prevalecido la ley de que el más débil sea oprimido por el más fuerte. Porque, quien puede utilizar la fuerza no tiene ninguna necesidad de acudir a pleitos. Por eso, pidieron a los espartanos que deliberaran con calma y que respetaran el tratado de paz y que no violaran los juramentos. – Tucídides, es un placer avanzar al paso de tus razonamientos – exclamó un Platón entusiasmado –. Acabo de entender el proyecto de Pericles, y cómo ese proyecto hace inevitable el final. Ahora sí creo en la inevitabilidad o, lo que es lo mismo, en la necesidad de ciertos acontecimientos. Los audaces, arriesgados y esperanzados atenienses son reclamados por los pueblos griegos para que asumieran el mando en la lucha contra los persas. El propio ejercicio de ese mando les condujo, naturalmente, a sentirse superiores a los demás: primero, por temor a ser traicionados y atacados; después, por el honor de ser los líderes de la Hélade, capaces de marcar los caminos a seguir a todos los demás pueblos. Finalmente, por interés. ¿Por qué iban a renunciar, voluntariamente, a todo lo que les permite su fuerza y liderazgo? Los caminos del mar marcan su fuerza y su poder. ¿Por qué van a ceder voluntariamente el dominio y el control de las rutas comerciales y de los productos básicos? En esa lucha entre la fuerza y el derecho siempre ha triunfado la fuerza, alimentada por el interés. Perdonad, amigos míos, pero ahora me siento en condiciones de continuar con esta conversación. – No hay nada que perdonar a las personas inteligentes, Platón – respondió Tucídides –. Me alegro que hayas penetrado tan rápidamente en el meollo de lo que estoy narrando. Pero lo esencial en esa reunión de la Asamblea fue la postura espartana. Intervino, en primer lugar, el viejo rey Arquídamo quien, basado en su larga experiencia de guerras, hace un llamamiento a la razón, refiriéndose al poderío de Atenas: son expertísimos marinos y están provistos de todo lo demás – riqueza privada y pública, naves, caballos, armas y una población numerosa como no se encuentra en ningún otro lugar de Grecia – y que, por si fuera poco, cuentan con muchos aliados sujetos a tributos. Por todo ello, pide prudencia, porque la guerra no es un hecho fatal y, por eso, además de estar preparados, hay que tratar de evitarla. Somos valerosos en la guerra y prudentes en las decisiones. Esas son las virtudes del pueblo espartano, que siempre ha sido libre. No hay que hacer, pues, caso a los reproches de los corintios. Pide que se envíe una embajada a Atenas y que, al mismo tiempo, se prepare la guerra. Después del viejo rey intervino uno de los cinco magistrados de la Asamblea, llamado Estenelaidas. Según él, los atenienses tendrán riquezas y flota y caballos, pero los espartanos tienen muchos amigos. Que nadie nos explique, cuando somos víctimas de sus injusticias, que nos conviene deliberar; es más conveniente que deliberen largo tiempo quienes van a cometer la injusticia. Votad, pues, espartanos, la guerra, en una votación digna de Esparta. La mayoría de la Asamblea votó a favor de que los atenienses eran culpables de violar el tratado de paz. Era el verano del 432. En el Consejo de aliados peloponesios, convocado después de la decisión de la Asamblea, los corintios apelaron, de nuevo, a la unión y a la necesidad de liberar a los griegos de la esclavitud impuesta por una Atenas tiránica. La mayoría se pronunció a favor de la guerra. La explosión del cataclismo estaba más cerca. Y mucho más porque Pericles no quiso ceder a negociar con los espartanos. Se dedicó a alentar a los atenienses a la guerra, no respondiendo a ninguna de las tres embajadas enviadas por Esparta. Ante estos intentos espartanos de llegar a acuerdos, los atenienses convocaron la Asamblea. Parece que hubo un duro debate entre los que defendían la necesidad de la guerra y los que preconizaban derogar el decreto contra Mégara, que era el obstáculo para la paz. Entonces, Pericles tomó la palabra: Mi opinión, atenienses, es la misma de siempre: no ceder ante los espartanos. Comenzó defendiendo que la derogación del decreto tendría consecuencias graves, ya que si cedéis en esto, al punto recibiréis otras órdenes de mayor importancia, pues creerán que esta vez habréis obedecido por miedo. Así, Pericles establece una comparación entre acuerdo y debilidad: si se acepta la derogación del decreto contra Mégara, tanto los enemigos como los aliados pensarán que los atenienses tienen miedo, porque se sienten débiles. Por ello, solicita que la Asamblea apruebe hacer la guerra, y a partir de esa decisión que ningún pretexto, ni grande ni pequeño, los lleve a ceder. Continuó razonando las condiciones favorables a los atenienses en ese previsible conflicto bélico: los espartanos trabajan ellos mismos la tierra, ya que su economía se basa en la agricultura. Por tanto, no tienen capital privado ni público, y, como consecuencia, no pueden equipar naves ni enviar a menudo ejércitos de tierra, ya que ¿de qué vivirían si abandonan sus propios campos? En realidad, lo que pensaba Pericles es que el dinero, las reservas monetarias, son las que sostienen las guerras. Como Atenas tenía importantes reservas financieras, provenientes de los tributos de los aliados y de los beneficios que producía el comercio marítimo, insiste: la guerra es inevitable y cuanto más voluntariamente la aceptemos menos insistentes en sus ataques serán nuestros adversarios. La Asamblea aprobó comunicar a la embajada espartana que Atenas no aceptaba imposiciones. Los embajadores regresaron a Esparta, y no volvieron a enviar ninguna embajada más. – Vuelvo a insistir, Tucídides: la causa de la guerra es la obstinación de Pericles en mantener el decreto megarense – afirmó Aristófanes –. Obstinación que llevó a la ciudad a su destrucción. Su herencia es lo más catastrófico que le sucedió a Atenas en toda su historia. ¿Estaba tan convencido de la victoria final como para mantener esa postura inamovible? ¿Despreciaba tanto a los espartanos como para pensar que podía aniquilarlos? Sea lo que sea, lo cierto es que el gran gobernante, “el de mayor capacidad para la palabra y para la acción”, como lo has definido tú, cometió una equivocación tan monstruosa que costó la vida a miles y miles de atenienses, que empobreció la ciudad, y que logró que la Atenas próspera y respetada que él recibió se transformara en la Atenas despreciada y odiada por todos los griegos. – Por el contrario, amigo Tucídides, yo mantengo otra opinión – intervino Sócrates –. Una persona inteligente, como Pericles, no podía tener esa seguridad en la victoria, porque todos sabemos, por propia experiencia, que la victoria o la derrota depende, con demasiada frecuencia, del azar. Y el azar, por su propia naturaleza, es independiente de la voluntad del gobernante, de los recursos económicos o del número de navíos. Cualquier griego tenía un ejemplo perfecto: ¿quién en su sano juicio pudo pensar con seriedad la derrota del inmenso – en riquezas, en hombres y en naves – imperio persa? Eso lo sabía Pericles. ¿Por qué, entonces, su obstinación en la guerra? Tal vez, la explicación sea más sencilla: su prestigio estaba en entredicho, como demuestran los procesos contra sus más directos amigos, como Fidias y Anaxágoras. Incluso, su propia esposa, Aspasia, también fue procesada. No me planteo, en estos momentos, la justicia o no de esos procesos. Lo que evidencian es la pérdida del prestigio popular del mismo Pericles. En ese momento, decide que la única arma que le queda para recuperar el prestigio perdido es provocar una guerra. Siempre ha sucedido que el gobernante que dirige una guerra contra un real o inventado enemigo externo, logra aglutinar la lealtad y el entusiasmo de su pueblo. Inicialmente, claro. Porque después, el pueblo reflexiona y su deseo de vivir en paz, felizmente rodeado de sus familiares, de disfrutar de todo aquello que ha conquistado con su trabajo, inclina la balanza en contra del que les convenció que la guerra era la mejor solución. – Pero, mi querido maestro, lo que os estoy oyendo me lleva a concluir que Pericles no fue el gran gobernante que yo pensaba que había sido, hasta esta tarde. Para mí, el gobernante justo no es sólo el que cumple y hace cumplir las leyes de la ciudad, sino aquel que hace todo lo necesario para lograr que los ciudadanos sean felices, – expuso el joven Platón –. Y no concibo cómo ni por qué pueden ser felices los ciudadanos llevados a una guerra que acaba con sus familias, que destruye todo lo que tanto tiempo les llevó construir. No se trataba de defender la libertad y el futuro de Atenas. La guerra pretendía sostener la libertad de Atenas sobre la esclavitud de los pueblos de la Hélade, pretendía mejorar el futuro de Atenas sobre la destrucción del futuro de las demás ciudades griegas. Y ninguna ciudad puede ser libre si no son libres las demás ciudades. Ningún pueblo puede tener futuro si destruye el futuro de los demás. Parece evidente que Pericles olvidó estos principios. ¿O, tal vez, es que no los sabía? ¿O es que se dejó controlar por todos aquellos a los que les interesaba la guerra, porque su enriquecimiento incontrolado dependía de una situación bélica que les permitiera obtener grandes beneficios? ¿Fue o no fue Pericles una marioneta en manos de los grandes comerciantes, de los armadores de naves, de los fabricantes de armas? – Joven Platón, tu edad es corta, pero tu inteligencia ya está madura – precisó Aristófanes –. Ahora comprenderás por qué algunos dramaturgos, escritores y filósofos éramos contrarios a la política de Pericles. Y al reflexionar aquí, con Atenas a nuestra espalda, se puede afirmar que lo grave no fueron las actuaciones de los interesados y de los sinvergüenzas. Lo realmente grave fue el inexplicable silencio o la vergonzante complicidad de muchas personas honradas. Pero no saques conclusiones todavía, porque aún tiene que narrarnos Tucídides males mucho mayores que cayeron sobre nuestra ciudad, y de los que tú ya puedes tener una infantil experiencia personal. Al fin y al cabo, Pericles acaba de abrir la caja de Pandora, liberando todos los males y sufrimientos. Sólo la esperanza quedó en la caja. Acaba de estallar la Guerra del Peloponeso. – La guerra, Aristófanes, es el mayor de todos los males. En realidad, es la causa de todos los males. Aún recuerdo una tragedia de Sófocles, titulada “Antígona”, en la que un personaje afirma: “El mal parece un bien a aquel a quien un dios ha vuelto ciego” – ratificó el joven Platón –. ¿Creéis que Sófocles lanzaba una dura advertencia a Pericles? – No parece probable, porque Sófocles era su amigo personal. Aunque la amistad no podía transformar al gran trágico en imbécil. Sabía que Pericles, el hombre más poderoso de su tiempo, se oponía frontalmente a Esparta, que era su bestia negra. Por eso, no permitía que se hicieran concesiones y continuamente incitaba a los atenienses a una guerra que destruyera a ese enemigo. Fue capaz de inventar todas las triquiñuelas posibles para excitar el deseo de venganza de los espartanos. Así, y en contra de la tesis de Tucídides, sigo creyendo que la causa de la guerra fue el decreto contra Mégara. Pericles sabía que ese decreto obligaba a Esparta, en defensa de su honor y dignidad, a luchar contra Atenas. Ya ves, joven Platón, cómo altisonantes palabras que no significan absolutamente nada, pueden ser el origen de sufrimientos sin fin de los seres humanos, sobre todo ese callado y cruel sufrimiento de las Medeas, Andrómacas y Fedras, que Eurípides supo expresar con tanta fuerza trágica. Yo describí en una de mis comedias, que seguramente conoces, esta locura: algunos jovenzuelos borrachos fueron a Mégara y raptaron a una puta, Simeta. A continuación, los megarenses, excitados por la rabia así como por una dieta de ajo, raptaron a dos putas de Aspasia. Y por esto estalló la guerra entre todos los griegos: por dos putillas. Desde ese momento, el Olímpico Pericles se puso a lanzar rayos, a tronar y a matar de hambre a los megarenses. ¿Qué otra cosa se podía decir? ¿Cómo explicar el desastre global si no es riéndote? – ¿Por qué tratas a Pericles de Olímpico? – indagó Sócrates –. ¿Realmente crees que, perdido el sentido, se creyó un dios? – ¿De qué otra forma puedes explicarte lo sucedido? Cuando un megalómano se considera dios es capaz de justificar todo el sufrimiento, todo el dolor y la muerte, en aras de su idea monstruosa. Pericles era capaz de imaginarse la grandeza futura de Atenas asentada sobre miles y miles de cadáveres, y no sentir el más mínimo estremecimiento. Por eso, los mercaderes y los fabricantes comprendieron que era su hombre: su megalomanía era el más eficaz acicate para las inmensas posibilidades de enriquecimiento. – No me atrevo a contradecirte – contestó Sócrates –. Por más que reflexiono sobre aquellos momentos, menos comprendo la naturaleza humana. Pero, amigo Tucídides, finalicemos de una vez esta horripilante descripción de cómo y por qué un pueblo, elegido por los dioses en valor y sabiduría, se encaminó hacia su autodestrucción. – Gracias Sócrates, poco nos queda ya por narrar. Hubo un preámbulo a la guerra: los tebanos, sabedores de que la guerra estaba a punto de estallar, intentaron ocupar Platea. La rebelión de los plateos contra la ocupación obligó a Atenas a participar en ayuda de sus aliados en contra de los tebanos, aliados de Esparta. Los espartanos, que cada vez contaban con más ciudades aliadas, decidieron invadir el Ática, bajo el mando del rey Arquídamo, quien realizó un último intento de frenar el conflicto: envió un mensajero a Atenas. Pero, de acuerdo con la orden dada por Pericles, no lo recibieron y le ordenaron que saliera de las fronteras áticas. Al llegar junto a su ejército dijo: este día será para los griegos el principio de grandes desgracias. Pericles puso en marcha su estrategia: transformar a Atenas en una isla, defendida por el Muro de Falero y por los Largos Muros que la unían al Pireo. Sólo podía ser atacada por mar, y allí estaba la flota ateniense, casi invencible. Por eso, dio la orden de que toda la población del Ática se refugiara en Atenas, abandonando sus casas y sus campos al pillaje de los espartanos y sus aliados. La mayoría de los atenienses, apesadumbrados, tuvieron que instalarse en sitios deshabitados, en santuarios y ocupando los Largos Muros y el Pireo. Cada uno se instalaba con su familia donde podía, ante el avance devastador del ejército de Arquídamo, en pleno verano, que se dedicó a asolar los campos con el trigo en sazón y a quemar las casas. Al contemplar sus tierras y sus casas asoladas ante sus propios ojos, comenzaron a irritarse contra Pericles y su estrategia. Todos, pero sobre todo los más jóvenes, opinaban que se debía salir a combatir, para evitar esa desolación. La ciudad se hallaba en un estado de total excitación y, cada vez más frecuentemente, se oían los insultos contra Pericles, al que consideraban responsable de sus sufrimientos. Pero éste permanecía decidido a continuar con su estrategia. Solamente cedió a que la caballería ateniense intentase evitar que el ejército enemigo arrasara los campos más cercanos a la ciudad. Aprovechando el cansancio de las tropas de Arquídamo, después de treinta días sin encontrar frente a frente al enemigo, y sin cosechas y casas que destruir, Pericles envió cien naves que recorrieron el Peloponeso, devastando las ciudades marítimas. La estrategia de Pericles se imponía a la estrategia de Arquídamo: dejar invadir el Ática pero sin asentarse ni librar una batalla. ¿Cómo se puede conseguir así una victoria? Todo eso sucedía en la primavera y verano del 431. El invierno era inhábil para la guerra y la navegación. Pero tan pronto como comenzó el verano del 430, y al mando de Arquídamo, nuevamente el ejército espartano invadió el Ática. Esta vez lograron llegar hasta las minas de plata de Laurión, importantes para la economía ateniense. En correspondencia, como en un infernal juego de ajedrez, Pericles envía sus naves a arrasar Epidauro y la Argólida. Todo se cumplía según el guión establecido. Pero entonces surgió un factor que iba a ser decisivo: en Atenas, con una población aglomerada debido al traslado de la gente del campo, se declaró la peste. Las gentes morían como ovejas. Los médicos no podían hacer nada porque desconocían totalmente la enfermedad. Peor aún, porque ellos eran los primeros afectados, ya que la peste infecciosa se transmitía de persona a persona. La enfermedad atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana, pero sobre todo demostró que era una enfermedad diferente: los animales que comen carne humana, a pesar de haber muchos cadáveres insepultos, no se acercaban, o, si los probaban, se morían. Además de la muerte, la peste acarreó a la ciudad una mayor inmoralidad. La gente aspiraba al provecho y al placer del momento, pensando que sus vidas y sus riquezas eran efímeras. Se generalizó el pillaje, ya que nadie confiaba vivir hasta el día de ser juzgado. Una oleada de sexo y borrachera inundó Atenas. Mientras tanto, la población moría dentro de las murallas y el país era devastado fuera de ellas. Los espartanos, al enterarse por los desertores de lo que sucedía en Atenas, muertos de miedo ante la infección, abandonaron el Ática, en la que habían permanecido durante cuarenta días. Los atenienses acusaban a Pericles de haberlos convencido de la necesidad y conveniencia de la guerra. El era el culpable de todas las desgracias. Es el momento en que Pericles decide convocar la Asamblea, en la que habló así: Tengo para mí que una ciudad que progrese colectivamente resulta más útil a los particulares que otra que tenga prosperidad en cada uno de sus ciudadanos, pero que se esté arruinando como Estado … Abatidos por desventuras de vuestras casas, os despreocupáis de la salvación de la comunidad, y me hacéis responsable a mí, que os exhorté a entrar en guerra, y a vosotros mismos, que participasteis conmigo en la decisión … Para aquellos que tienen la posibilidad de elegir, entrar en guerra es, sin duda, una gran locura; pero desde el momento en que era necesario o ceder y someterse a otros, o correr el riesgo para mantener la superioridad, quien merece el reproche es quien evita el peligro y no quien lo afronta. Y yo soy el mismo y no me aparto de mi línea. Sois vosotros los que cambiáis … Hay que dejar de dolerse por los sufrimientos individuales y ocuparse de la salvación de la comunidad … No penséis que luchamos por una sola cosa, esclavitud o libertad, sino que también está en juego la pérdida de un imperio y el riesgo de sufrir los odios que habéis suscitado en el ejercicio del poder … Este imperio que poseéis ya es como una tiranía: conseguirla parece ser una injusticia, pero abandonarla constituye un peligro … Ser odiados y resultar molestos de momento es lo que siempre les ha ocurrido a todos los que han pretendido dominar a otros, pero quien se expone a la envidia por los más nobles motivos toma la decisión acertada. Porque el odio no dura mucho tiempo, mientras que el esplendor del presente y la gloria que se proyecta hacia el futuro perduran siempre en el recuerdo A pesar de su elocuencia, los atenienses le acusaron de apropiación indebida de fondos públicos, por lo que fue condenado a pagar una multa y se le privó del cargo político que había ejercido continuadamente durante 14 años. Pericles, afectado por la peste, y después de vivir la muerte de su hermana y de dos de sus hijos, murió a comienzos del mes de septiembre del 429. Fue enterrado en el cementerio del Cerámico. Su hijo se convertirá en general en el 406, vencerá en la batalla de las islas Arginiusas y, después, sería condenado a muerte. Sus sucesores, al aspirar cada uno a ser el primero, cambiaron de política hasta el punto de someter los asuntos públicos a los antojos del pueblo. Cleón, individuo deslenguado y jactancioso, sin educación, fue un perfecto demagogo, incapaz de frenar la discordia civil y con una asombrosa capacidad para ganar enemigos: los ya conocidos, los sicilianos, la mayoría de las ciudades aliadas, los persas … Atenas había elegido, y encontrado, el camino de la decadencia. – Nunca creí, Tucídides, que fuera capaz de controlar mi ira como he logrado ahora. Supongo que se debe a esa narración emocionada que tú has hecho. Pero nunca tuve tan claras dos cosas – rompió exaltado Aristófanes –. La primera, el desprecio de Pericles por los sufrimientos individuales: el llanto desgarrador de una madre ante los cadáveres de su marido y de sus hijos, el profundo desconsuelo del hombre que contempla arrasados sus campos y devastada su casa, no tienen valor ninguno. Lo único que vale es el Estado. El individuo desaparece ante las razones de Estado. ¿Cuánto tardaría el hechicero Pericles en convencer a la Asamblea que los supremos intereses del Estado no pueden contemplar los intereses individuales? Ahora comprenderéis, amigos míos, que en mis comedias yo me declare “ácrata”. El poder destruye al hombre. Antes de que eso suceda, acabemos nosotros con el poder. – Me parece exagerada la conclusión de Aristófanes – interrumpió el joven Platón –. Expuse antes que, para mí, el buen gobernante es aquel que hace todo lo posible para que los ciudadanos sean felices. Y Pericles defiende valores abstractos: imperio, la gloria, el honor … La felicidad del ciudadano depende de valores concretos: familia, salud, educación, patrimonio, seguridad … Ninguno de estos valores significa nada para Pericles. En realidad, él mismo lo reconoce: hemos pasado, a través del ansia de imperio, de la democracia de Solón y Clístenes a la tiranía. Y con una soberbia increíble afirma que abandonar esa tiranía constituye un peligro. Lo increíble para Atenas es que, desde esa tiranía del Pericles instigador de la guerra, hemos pasado a la demagogia cerril de un Cleón que nos conduce a la guerra civil y a la destrucción de la grandeza de la ciudad. Tucídides, tú lo has analizado perfectamente: la borrachera por la grandeza, que caracterizó a Pericles, desemboca irremisiblemente en la decadencia. Lo que perdura siempre en el recuerdo es la gloria de un pasado que nada tiene que ver con el presente. – Joven Platón, me preocupa más tu opinión que las de Aristófanes y Sócrates. Ellos ya no pueden, ni quieren, cambiar sus convicciones, mientras que tú te encuentras en el período de formación de las tuyas. Es evidente que Pericles, en su período final, no era un demócrata, aunque fuera el líder del partido democrático. Atenas ya no era una democracia, sino el gobierno de Pericles. ¿Es esto una tiranía? Pues tal vez. Lo que parece manifiesto es que el mantenimiento duradero en el poder le conduce a una megalomanía de la que nunca tuvo conciencia. Sólo creía en dos realidades: Atenas y Pericles. Y, en su interior, ambas realidades se identificaban. Atenas era Pericles y Pericles era Atenas. El era el “jefe” y su voluntad era ley. Por eso, su muerte fue trágica: despreciado por sus conciudadanos, enfermo de peste, derrotado. Y, sobre todo, sintiendo el desprecio de Atenas, la decadencia de Atenas, que era, sin duda, su hijo más querido. – Llevo un largo rato oyendo vuestras opiniones – precisó Sócrates –. Y considero que todos tenéis vuestra parte de razón. El poder tiende a desfigurar la realidad. Por eso, ante la Asamblea, Pericles es incapaz de reconocer errores y, por tanto, la parte de culpabilidad que le corresponde: “Yo soy el mismo y no me aparto de mi línea. Sois vosotros los que cambiáis”. Es la frase que más me ha impresionado. El mundo se derrumba a su rededor, los atenienses mueren como ovejas, el ejército de Arquídamo se encuentra a las puertas de la ciudad, el pillaje y la inmoralidad se apoderan de Atenas y él, en cambio, se preocupa por la pérdida de “su” imperio y por el esplendor del presente y la gloria del futuro. Parece una última broma macabra. ¿Cuál es ese presente esplendoroso? Miles y miles de ciudadanos atenienses muriendo en las calles, abandonados, en medio de terribles sufrimientos. Miles de ciudadanos que lo han perdido todo: casas, campos y dinero. Unos a manos de los enemigos, otros a manos de ladrones y sinvergüenzas que se han adueñado de Atenas. ¿Realmente Pericles se volvió loco? Habláis de su megalomanía. Yo, sin embargo, creo que es algo más universal. La búsqueda de la guerra, para lograr expandir un imperio o para obligar a aceptar unas ideas, lleva irremisiblemente a la lenta destrucción de la democracia. En esto tiene razón Pericles: “hay que dejar de dolerse por los sufrimientos individuales y ocuparse de la salvación de la comunidad”. La guerra es así: mueren muchas personas, culpables o inocentes. Pero si realizamos un preciso cálculo, ¿cuántos deben morir para salvar al Estado? En ese momento, lo individual carece de importancia. Lo que sucede es que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Puede entenderse un pueblo que decida autodestruirse para salvarse? ¡Contradictoria decisión! ¿Quién es capaz de decidir en qué consiste la salvación de la comunidad? Si el pueblo no puede, lo deberá decidir el gobernante. En ese momento, el gobernante se convierte en un tirano y, por consiguiente, la democracia ha muerto. Por eso, mi tesis consiste en que la guerra, toda guerra, es el comienzo del fin de la democracia. Y ahí radica la gran paradoja de Pericles: él, líder del partido democrático, decide la destrucción de la democracia. Es su legado a la posteridad. Triste, pero real legado. El deseo de lograr que Atenas fuera un gran imperio, oprimiendo a los demás griegos, facilita que Atenas inicie un declive imparable que la llevará, desde el caos que ahora estamos viviendo, a su desaparición. Sólo permanecerá en el recuerdo de generaciones futuras como ejemplo de lo que un Estado no debería hacer nunca. ¿O ni siquiera esto se recordará? – Amigo Sócrates, hacía muchos años que no oía una reflexión tan profunda y honesta – exclamó Aristófanes, al mismo tiempo que abrazaba a Sócrates –. Y aunque tú, Tucídides, sigas convencido que fue Cleón quien llevó a Atenas a la ruina, yo seguiré defendiendo que fue Pericles, al desencadenar la guerra del Peloponeso. Porque de tu narración me quedó muy claro que los espartanos trataron, por todos los medios, evitarla. Lo que sucede es que la guerra significaba salarios para los remeros, encargos para los astilleros, mercados para los fabricantes de espadas y para los mercaderes de alimentos, negocios para los comerciantes y tierras para los conquistadores. En resumen, la guerra era un gran negocio para unos cuantos espabilados y sufrimiento y dolor para el pueblo. Por eso, en mi comedia “Los acarnenses”, el protagonista Diceópolis, harto de la guerra, decide firmar una paz por separado con los espartanos para él, su mujer y sus hijos. Y habla así ante la Asamblea: “Yo, como siempre, vengo el primero, espero sentado, y en cuanto estoy aquí solo, gimo, bostezo, me desperezo, pedorreo, no sé qué hacer, hago dibujos en el suelo, me arranco los pelos … Pero hoy estoy decidido a gritar, a interrumpir ruidosamente, a insultar a los oradores si alguno habla de otra cosa que no sea la paz”. – Las posturas están claras y las convicciones continúan fuertes. Los hechos son los que son, aunque admiten diferentes lecturas. Pero hay una en la que coincidimos todos: la guerra iniciada por Pericles es la causa directa del comienzo del fin de nuestra amada ciudad – resumió Sócrates –. Por tanto, Tucídides, creo que deberíamos continuar oyendo y comentando el famoso discurso fúnebre de Pericles en el invierno del 431. Explicaré, antes de pasar al elogio de nuestros muertos, qué principios nos condujeron a esta situación de poder, y con qué régimen político y gracias a qué modos de comportamiento este poder se ha hecho grande. Considero que, en este momento, no será inadecuado hablar de este asunto, y que es conveniente que toda esta muchedumbre de ciudadanos y extranjeros lo escuche. Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad. Y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad … En nuestras relaciones con el Estado vivimos como ciudadanos libres … Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en la vida pública un respetuoso temor es la principal causa de que no cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las que, aún sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza por todos reconocida. – Esta es, posiblemente, la parte más importante del discurso – afirmó Tucídides –. El orgullo del pueblo ateniense es haber establecido, por vez primera en la historia, un modelo de gobierno que no actúa en interés de unos pocos, sino en el de la mayoría. Es lo que se denomina “democracia” o gobierno del pueblo. – No hay duda que la instauración de la democracia es la creación más importante de Atenas – reafirmó el joven Platón –. Porque la democracia es el más bello de todos los regímenes políticos. Y el que supone las más importantes transformaciones económicas, sociales, jurídicas, culturales y, por descontado, políticas. Este es el fundamento de la democracia: la transformación total de cada hombre y de su entorno. Sin esa transformación personal y social, la democracia tiende a convertirse en demagogia, y la libertad en libertinaje. – Tranquilo, mi querido Platón. Desde aquí, en medio del calor y del canto de las cigarras, estamos contemplando Atenas, nuestra patria. ¿Qué entiendes tú por democracia? – preguntó Sócrates –. – Querido maestro, perdona mi entusiasmo juvenil, que has criticado repetidas veces. Por eso, ahora me obligas a sustituir el entusiasmo por la reflexión. Y lo voy a intentar. Considero que el fundamento de la democracia es la libertad. Sin libertad, no hay democracia. Puede haber tiranía o demagogia: la primera es la carencia de libertad, mientras que la segunda es el gobierno del libertinaje, que es la degeneración de la libertad. El segundo fundamento es la ley. Tanto las leyes acordadas para conformar los comportamientos de los ciudadanos en cada momento, como las leyes no escritas, que derivan de la propia naturaleza del hombre. Sobre estos dos pilares se erige un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos. El pueblo es soberano, y lo que decide es considerado justo, puesto que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos: pueden juzgar en los tribunales y toman decisiones sobre todos los asuntos. Estas decisiones son tomadas en y por la Asamblea. Pero, repito, amigo Sócrates, este gobierno sólo es posible desde la justicia, tanto en el Estado como en el individuo. – Joven amigo, me acabas de emocionar, y no me gusta. Compruebo cómo aprovechas nuestras charlas. En realidad, defiendes la tesis de que los fundamentos de la democracia son dos: la igualdad de todos ante la ley (isonomía) y la igualdad de todos en el uso de la palabra en las instituciones del Estado (isagoría). Sinceramente, has condensado magníficamente todas mis enseñanzas. No lo olvides nunca, Platón: la democracia es el imperio de la ley. De las leyes que nosotros mismos hemos aprobado para regular nuestra vida en común, a las que yo denomino “leyes de la ciudad”, y de las leyes que ya no dependen de nuestra aprobación en la Asamblea, porque surgen de nuestra propia naturaleza. Precisamente son éstas a las que se refería el gran Sófocles, al poner en boca de Antígona, ante la pregunta de Creonte sobre si desconocía su orden de prohibición de enterrar el cadáver de Polinices: “No fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la Justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron”. El respeto a los mayores, el amor y fidelidad a la ciudad, el amor y la educación de los hijos …, sobre esto no necesita pronunciarse la Asamblea. – Da la impresión de que un régimen político tan positivo como la democracia surge por la evidencia de su valor, y no fue así – apostilló Tucídides –. En la época arcaica, Grecia y sus pueblos estaban gobernados por “monarquías”, muchas de ellas hereditarias. Sus comportamientos, casi siempre tiránicos, comenzaron a exacerbar a los grandes criadores de ganado, a los terratenientes y a los comerciantes. El pueblo llano, los pequeños propietarios pasaban hambre, agobiados por los préstamos que necesitaban pedir para la simiente o para un animal de trabajo. Los intereses sobre el préstamo eran escandalosos: del ciento por ciento. Una helada tardía o una granizada o una larga sequía llevaban al campesino a no poder pagar el préstamo. En ese momento, y legalmente, se convertía en esclavo de su acreedor. Nadie protegía a los débiles, que terminaron por emigrar hacia las colonias que iban surgiendo en el Asia Menor. Mientras tanto, los aristócratas comenzaron a fortalecer su control sobre la sociedad, defendiendo la legitimidad de su nacimiento. Pronto estallaron desórdenes y sublevaciones en el campo y en la ciudad. La situación era insostenible. Los propios aristócratas comprendieron que, para conservar el máximo poder posible, tenían que ceder en algo. Por eso, fueron en busca de un hombre de gran prudencia y cultura, que se llamaba Solón. – Ah, Tucídides, déjame contar una anécdota sobre Solón que me contó mi primer maestro, Crátilo – interrumpió Platón –. Es preciosa, al mismo tiempo que define a Solón. Cuando llegó a Lidia, después de organizar Atenas, se entrevistó con el rey Creso, que era inmensamente rico, tanto por la extracción de oro de las arenas del río Pactolo, como por el control de las caravanas de mercaderes que venían de Oriente. Creso le mostró su palacio, sus tesoros, su familia, y le preguntó si dudaba que él era el hombre más feliz del mundo. Solón le contestó que no le consideraba el hombre más feliz. Para él, el hombre más feliz era un tal Telo de Atenas, que vivió en la prosperidad y vió serenamente crecer a sus hijos y nacer a sus nietos. Al final, murió en la batalla contra los eleusinos y sus conciudadanos erigieron un monumento en su honor. Creso quedó muy perplejo, y le preguntó a quién colocaba en segundo lugar de los más felices. Solón contó otra historia: había una sacerdotisa en Argos que debía subir al templo de Hera para celebrar un sacrificio. Como no había animales que tiraran del carro, sus hijos, Cleobis y Bitón, se uncieron ellos mismos al yugo y tiraron del carro hasta el templo. Emocionada por la actitud de sus hijos, la sacerdotisa pidió a la diosa que les concediera el premio más hermoso. Y Hera la escuchó. Cansados como estaban, se tumbaron en el suelo del templo. Nunca despertarían. Creso, ya molesto, le echó en cara a Solón que por qué consideraba solamente a los muertos como los más felices. La respuesta fue inmediata: ningún ser humano se puede considerar feliz hasta que no haya franqueado el umbral último de la vida. Cada día nos acecha la desgracia y el dolor. Según Solón, el término medio de vida de un hombre son setenta años, más de veinticinco mil días, y de estos no hay ni uno solo que traiga sucesos enteramente iguales a los otros. Por eso, el que es muy rico no es en nada más feliz que el pobre, a no ser que la fortuna le acompañe para terminar bien su vida. – Espléndida historia, que demuestra la prudencia y la sabiduría de Solón – dijo Tucídides –. Las mismas virtudes que exhibió en las reformas llevadas a cabo en Atenas, después de ser nombrado gobernante. En primer lugar, abolió la esclavitud por deudas, incluso con efecto retroactivo. A continuación, comenzó a desarrollar las reformas políticas. Dividió la sociedad en varias clases, de acuerdo con sus rentas: clase alta, clase media, pequeños agricultores y los tetos, que eran braceros sin bienes. Solamente los ciudadanos pertenecientes a las dos primeras podían acceder a los cargos públicos de gobierno, mientras que los pequeños agricultores tenían acceso a cargos administrativos. Pero todos ellos, incluidos los tetos, podían sentarse en la Asamblea y en el Tribunal popular. Además, creó el Consejo de los Cuatrocientos (cien por cada una de las cuatro tribus en que estaba dividida el Ática), cuya función era preparar los asuntos a discutir o aprobar en la Asamblea. La gran novedad de esta reforma es desligar la pertenencia a las clases de la sangre o del linaje. Incluso, añadió una novedad importante: la posibilidad de que los ciudadanos pudieran acceder a clases superiores, si lograban incrementar sus rentas. Así surgió una sociedad dinámica, reconocedora del mérito de todo aquel capaz de mejorar sus condiciones iniciales. Esta reforma permitió la aparición de una fuerte clase media y el ocaso de las viejas aristocracias. Esa clase media, compuesta por artesanos, comerciantes y empresarios, va a marcar el futuro de Atenas. Después de Solón, y a lo largo de siglo VI, Atenas, y otras ciudades, vivieron bajo tiranías que privaron a los ciudadanos de libertad, pero que, en realidad, eran un conjunto de respuestas de líderes populares contra los abusos de poder de los aristócratas y de los grandes terratenientes. Los aristócratas, apoyados por el rey de Esparta, Cleómenes, lograron expulsar de Atenas al último tirano, Hipias. En ese momento, aparece Clístenes, el padre de la primera organización democrática de la historia de la humanidad. – ¡Qué hermosa lección de historia! – exclamó Aristófanes –. Debería ser obligatoria su enseñanza a nuestros hijos, para que nunca olvidaran cómo y con cuánto dolor nació nuestra democracia. Nuestra labor, en este momento concreto que vivimos, es integrar en la ciudad a los extranjeros y buscar la paz con todos nuestros vecinos, que hablan nuestra misma lengua y respetan a nuestros dioses. – Tucídides, la tarde va avanzando y no podemos permitirnos el lujo de no escuchar tu relato objetivo sobre la evolución de nuestra democracia. Tú nos sitúas magistralmente en épocas y junto a personajes que no conocimos – demandó Sócrates –. Por eso, te ruego que nos des tu visión sobre Clístenes, del que he oído que era homosexual, como si esa condición natural supusiera merma en su grandeza política y en la herencia que nos legó. – Con mucho gusto, Sócrates. Lo primero que abordó Clístenes fue la reforma territorial. Se necesitaba facilitar la participación de todos los ciudadanos en el gobierno de Atenas. La verdadera obsesión del gran político residía en poner los asuntos públicos en manos de la muchedumbre. Pero las arcaicas cuatro tribus eran fácilmente controlables por los aristócratas. La solución requería una nueva organización que sustituyera a las antiguas tribus, comprobando que ninguna de las nuevas coincidiera con la zona de influencia de un clan aristocrático. Así, agrupó las aldeas y los pueblos del Ática en circunscripciones denominadas “demos”. Atenas fue dividida en varios demos. Cada demos cuenta con su asamblea, su jefe o presidente, sus cultos, sus bienes comunales, etc. Todo ciudadano ateniense lo es, en primer lugar, de su demos a partir de los dieciocho años. Los demos se agruparon en número de diez para cada una de las tres regiones del Ática (interior, costa y ciudad). A partir de estas treinta agrupaciones se estructuraron diez tribus, pero en cada tribu se incluirían demos de las tres regiones, para que su asamblea conociera toda la problemática real. Clístenes creyó que con esta nueva organización territorial se lograba que los intereses gentilicios no se impusieran a los intereses generales. – ¡Qué inteligencia la de Clístenes! – exclamó Sócrates –. Al mezclar en cada tribu elementos de cada una de las regiones, no sólo lograba que las decisiones políticas se aproximaran al máximo a los problemas reales, sino que todos los ciudadanos se identificaran con los problemas de los demás. Así lo vimos en la guerra contra los espartanos: los que vivían en el campo sabían que sus cosechas serían arrasadas por el ejército enemigo, pero lo aceptaban en aras del bien común. Claro, lo que terminaron por no aceptar fue una guerra estúpida y sin sentido, solamente justificable desde la megalomanía de Pericles y desde el ansia de enriquecimiento de comerciantes y fabricantes de armas y de naves. – No te puedes imaginar, Sócrates, las críticas feroces que recibió Clístenes por esta reforma territorial que a ti te entusiasma – precisó Tucídides –. En primer lugar, por una causa atemporal: cualquier cambio produce un enfrentamiento con los que creen firmemente que el presente es siempre mejor que el futuro. En el fondo, se trata de miedo al futuro, ¿no crees? El pasado gozaba del prestigio de Solón. ¿Cómo un advenedizo podía sentirse capaz de modificar lo ya estructurado por el sabio y prudente Solón? Miedo a lo desconocido, porque los mismos que recurrían al prestigio de Solón para criticar a Clístenes se habían opuesto a las reformas de Solón. Es como una constante histórica: intentar cambiar algo establecido exalta los ánimos de los que pretenden conservarlo todo. Sin embargo, lo más duro fue la crítica y el rechazo de la vieja aristocracia. En ella, descansaba el funcionamiento administrativo, político, económico e institucional de Estado. Ahora se pretende que los agricultores, los pescadores y los braceros pudieran ocupar magistraturas y cargos políticos. Se trataba de un claro desafío al centralismo de Atenas. Pero, ¿qué sabían los habitantes de aldeas y los pescadores de lo que convenía al Estado? ¿Es que desde siempre ese conocimiento no era una exclusiva de los habitantes de la metrópolis? La patria corría el peligro de desaparecer. La desintegración del Estado era el efecto más inmediato que se pronosticaba. ¡Cuánto esfuerzo persuasivo gasta el que quiere seguir siempre como y donde estaba! Por eso, inventaron la calumnia de que Clístenes era homosexual. Para ellos, tal acusación, si prendiera en el ánimo de los atenienses, podría significar la paralización política de Clístenes y de su reforma. ¿Por qué los hombres, cuando ya no encuentran ninguna razón objetiva, ningún argumento serio para anular el planteamiento del contrario, terminan acudiendo a los recónditos rincones de la intimidad? En caso de que fuera cierto, ¿qué tiene que ver la homosexualidad con el carácter decidido del gobernante? Lo grave es que se trataba de una burda calumnia. – El acecho, el rumor, la insidia prenden rápidamente en el pueblo, dispuesto siempre a buscar defectos en los grandes personajes que les permita igualarse a ellos – repuso Aristófanes –. Yo conozco muy bien ese mecanismo, que utilizo con frecuencia en mis sátiras cómicas. Lo que puede resultar normal en cualquier ciudadano es motivo de perverso gozo en aquellos que nos parecen superiores a nosotros. Aunque, en el fondo, el pueblo logra diferenciar el individuo y la persona: Clístenes tal como es y Clístenes tal como aparece ante nosotros. Al fin y al cabo, en esta universal comedia todos llevamos puesta una máscara para interpretar el personaje que nos corresponde, ¿o no, Sócrates? – Si lo dices por mí tendré que aceptarlo, como hice después de ver tu comedia “Las nubes”, donde pones en mi boca frases tan desternillantes como “camino por los aires y paso revista al sol”. Los que conviven junto a mí saben que es difícil encontrar alguien más preocupado por los asuntos triviales y cotidianos. Por cierto, Tucídides, ¿en qué año realizó las reformas? – En el 508, después de ganar las elecciones de arconte. – Así centramos los hechos para que el joven Platón pueda realizar el esquema histórico – Una vez realizada la reforma territorial, que era la base de su reforma total, comenzó con la reforma institucional – continuó Tucídides –. Creó el Consejo de los Quinientos, en el que cada tribu elegía anualmente a cincuenta representantes. Cada uno de estos grupos de 50 representantes ejercía la dirección del Consejo durante una décima parte del año. Esto se denominaba “pritanía”. Como expliqué antes, estos cincuenta prítanos simbolizaban la auténtica síntesis del Ática: ricos y pobres, hombres de la ciudad y hombres del campo, nobles y plebeyos son los representantes del pueblo, cuya obligación es velar por los intereses de Atenas. El viejo Consejo, el Areópago, poblado exclusivamente de nobles, quedaba despojado de su poder a favor del cuerpo ciudadano entero. La polis se ha transformado en una auténtica comunidad de ciudadanos. – ¡Qué cerca en el tiempo y qué lejos en el sentimiento queda esa decisión! – exclamó el joven Platón –. Ahora comprendo la grandeza de nuestra ciudad: hubo un tiempo en que la gobernaron hombres justos y sabios. Carecían de ansias de expansión, desconocían el deseo irrefrenable de acumular riquezas. Lo único que deseaban era organizar la convivencia para alcanzar la felicidad de todos los ciudadanos. Como un manto multicolor con todas las flores bordadas, este régimen implantado por Clístenes es el más bello y el más justo de todos. – El edificio institucional quedaba completamente terminado – prosiguió Tucídides, admirado por el entusiasmo del joven Platón –. El Consejo realizaba una función de reflexión previa sobre los asuntos que se deberían llevar ante la Asamblea, constituida por la totalidad de los ciudadanos atenienses. Sin su voto previo, la Asamblea no podía adoptar ninguna decisión. Además, el Consejo aseguraba un servicio permanente a la gestión de los asuntos públicos. – Querido Platón, ahora comprendes el significado exacto del momento histórico que nos ha descrito magistralmente Tucídides – se adelantó a precisar Sócrates –. Al establecer el principio de la soberanía del pueblo, al privar a las magistraturas de su antiguo poder político para transformarlas en derivaciones del poder de la colectividad, al sustituir al Areópago, que sólo estaba formado por individuos de la clase alta, por un Consejo salido de la totalidad del pueblo, Clístenes estaba fundando la democracia. Todo ciudadano tenía garantizada la integridad física, la propiedad y la libertad personal. A cambio, se le exigía obediencia a las leyes, fidelidad a las instituciones y defensa de la patria en la lucha, si era necesario. La reforma de Clístenes hizo irreversible el proceso democrático, y la tiranía propiamente dicha no volvió a Atenas. – Bueno, Sócrates, también de esto se preocupó Clístenes – intervino rápidamente Tucídides –. El peligro de una rebelión aristocrática era evidente. Nadie permite que le desnuden de sus ancestrales derechos nobiliarios sin intentar, al menos, evitarlo. Consciente de ese peligro, Clístenes instauró un procedimiento de control que conocemos con el nombre de “ostracismo”. Era una medida de seguridad. Cuando un ciudadano se volvía demasiado poderoso y su liderazgo amenazaba la democracia, la Asamblea podía aceptar la moción de enviarlo al destierro. Se procedía a la votación y cada uno escribía el nombre del posible desterrado en una tejuela de cerámica (“ostracon”). Si el número de votantes alcanzaba el quórum de 6.000, que era el exigido para toda medida que afectara a una persona, el que había obtenido más votos debería abandonar el Ática durante diez años. Era una medida política y no una medida judicial, ya que no perdía sus derechos cívicos, ni se confiscaban sus bienes. – Esta medida, fruto de un buen deseo, se convirtió en una cómoda arma para desembarazarse de los enemigos políticos – afirmó Aristófanes –. – Tienes razón – respondió Tucídides –, pero es una verdad histórica que Clístenes, que la instauró, no la aplicó en ningún momento. – Ya, pero la dejó instaurada para todos los sinvergüenzas y desalmados que nos gobernaron después – replicó Aristófanes –. Vemos cómo un procedimiento de seguridad para proteger la naciente democracia se convirtió en una de las causas de la muerte de esa democracia. ¡Qué curiosa es la historia, Tucídides! Parece empeñada continuamente en autonegarse. – Amigo Aristófanes, la historia no existe en sí misma. Son los hombres, sus protagonistas, los que se empeñan en autodestruirse. Clístenes pensó en cómo salvar la democracia en pañales, en peligro de contraer fácilmente todas las enfermedades. Los gobernantes posteriores utilizaron el ostracismo para salvarse ellos, para proteger su liderazgo. Es la misma medida pero utilizada, según el tiempo, para fines opuestos. Tengo interés en conocer en detalle hasta qué punto nuestro amigo Platón, recuerda casos de injusto ostracismo – inquirió Tucídides –. – Intentaré recordar el mayor número de casos sobre personajes importantes – reflexionó Platón –. El primero que recuerdo fue Milcíades, el gran vencedor de la batalla de Maratón contra los persas. Condenado a prisión, donde murió, por no poder pagar una elevadísima multa por el fracaso de su expedición militar contra Paros. – Ah, pero no es un caso de ostracismo. Se trata de un desatino absoluto de la Asamblea ante un fracaso militar estrepitoso – rectificó Tucídides –. – Bueno, acepto la rectificación. Entonces, el primer caso que recuerdo es el de Temístocles, el general que llevó a los griegos a la victoria más importante de nuestra historia, Salamina. A pesar de ello, sufrió ostracismo “por colaboración con los persas”. ¿Puede haber algo más absurdo? El vencedor de los persas condenado al destierro por colaborar con los persas. Otro caso es el de Cimón, hijo de Milcíades, y gran líder del partido aristocrático que, después de ser acusado, a instancias de Pericles, por practicar incesto con su hermana, fue condenado al destierro por defender la paz con Esparta. Pericles se libró, ignominiosamente, de su gran contrincante político. Pero el destino es sorprendente y, muy a su pesar, tuvo que llamarle ante la necesidad de pactar con Esparta, ya que Pericles estaba absolutamente incapacitado para lograr esa paz. Otro caso, mucho más cercano a mí, es el de Alcibíades. O el de Aspasia, la segunda esposa de Pericles. O el del filósofo Anaxágoras. O, para terminar, el mismo Pericles. – Este breve, pero intenso recuerdo, joven amigo, ha sido útil para comprender que el ostracismo, en manos de gobernantes injustos, era un peligro para toda la sociedad: no sólo se aplicaba a los políticos contrincantes, sino a filósofos como Anaxágoras, a dramaturgos como Eurípides, o a esposas de políticos como Aspasia – afirmó Sócrates –. En realidad, se convirtió en arma mortífera para todo aquel que opinara libremente sobre cualquier asunto, político o ideológico. No se empleaba para defender la ciudad y la democracia. Lo único que se pretendía era destruir al opositor, achacándole que representaba un peligro para Atenas. ¡Qué rápidamente la democracia desembocó en la demagogia! ¿Es esta una ley histórica constante? – Yo creo que es una constante histórica – intervino Platón –. El bien supremo de la democracia es la libertad. Cuando un estado democrático, sediento de libertad, llega a tener como jefes malos escanciadores, y se embriaga más de la cuenta con ese vino puro, entonces castiga a los gobernantes que no son muy flexibles ni proporcionan libertad en abundancia y los acusa de criminales y oligárquicos. Esta sed de libertad se apodera de la acrópolis del alma del joven y la vacían de sus mejores centinelas y guardianes para reintroducir la desmesura, la anarquía, la prodigalidad y la impudicia. A la desmesura la llaman eufemísticamente “cultura”, “liberalidad” a la anarquía, “grandeza de espíritu” a la prodigalidad y “virilidad” a la impudicia. Pletóricos de libertad, terminan por no prestar atención ni siquiera a las leyes orales o escritas. En resumen, a partir de la libertad extrema, surge la más salvaje esclavitud. – ¡Qué emoción me han producido tus razonamientos! – exclamó Sócrates, abrazando a su discípulo –. Ya no eres un joven al uso, como tu condiscípulo Alcibíades. La acrópolis de tu alma está llena de grandes virtudes, de sabiduría y de prudencia. Pero quiero explicar un dato que se nos escapa. La democracia implica que la decisión del pueblo es soberana. Sin embargo, un pueblo con escasa educación es fácil víctima de la charlatanería. Frente a la razón suele imponerse el vocerío. Con frecuencia, el vociferador es mucho más convincente que el hombre prudente y mesurado. ¿Acaso no está Atenas superpoblada de esos que se llaman filósofos, los sofistas, que solamente enseñan retórica a nuestra juventud? Ni una sola idea que merezca la pena. Ni una sola virtud. Únicamente enseñan a hablar en público. A convencer a los demás de lo que necesiten convencerlos. Una vez adquirida esa práctica, se ponen al servicio de los gobernantes y de los poderosos. Son los sicofantes. Si es preciso acabar con un político o con un ciudadano que moleste por sus ideas, ellos son los acusadores públicos. Los que lanzan consignas en el Consejo, en la Asamblea, en el ágora, en el gimnasio … Siempre y en todo lugar siembran la duda, la calumnia y el odio. Su poder de persuasión, unido a su tenacidad, impacta con facilidad en el pueblo llano y le obligan a tomar decisiones injustas y claramente equivocadas. Esta ralea está invadiendo nuestra ciudad. Sin embargo, existe otro aspecto del problema: ellos que, al servicio de gobernantes y poderosos, logran liberarlos de las personas que les molestan, comprenden que poseen un poder que no tienen los gobernantes. Es el poder de la palabra pronunciada o escrita. En ese momento, sienten la necesidad de convertirse en gobernantes a la sombra. Desean y exigen que el gobernante haga lo que ellos le dictan, que sea una mera marioneta de sus intereses y ambiciones. Nunca darán la cara para presentarse a unas elecciones. Resulta más sencillo y menos peligroso tirar de los hilos de sus marionetas. Exactamente eso es lo que le sucedió a Pericles: después de utilizarlos para librarse de Efialtes y de Cimón, no pudo oponerse a su ataque contra su gran amigo Anaxágoras o contra su querida esposa Aspasia. Terminaron prescindiendo de él, porque ya no les era útil. Acababa de aparecer en escena un perfecto sinvergüenza e inmoral, Cleón, que satisfacía mucho mejor sus aspiraciones. Y todos ellos, en manada, se lanzaron a glorificar al asesino de Mitilene, donde, después de convencer a la Asamblea con ayuda de sus sicofantes, asesinó a todos los varones adultos de esa ciudad y convirtió en esclavos a las mujeres y niños. ¡Oh Tucídides!, ¿en qué remoto y desconocido escondrijo se encuentra encadenada la democracia que instauró Solón y consolidó Clístenes? Nunca el pueblo ateniense conocerá en su amplitud el enorme daño que políticos ambiciosos y sicofantes sin escrúpulos causaron a nuestra ciudad. – Tu reflexión, Sócrates, me ha perturbado el ánimo – dijo Aristófanes –. Conocéis mi obsesión por desenmascarar a esos sicofantes. En casi todas mis comedias los ridiculizo, porque no tienen una sola idea válida y lo único que lanzan por sus bocas o sus plumas son calumnias y odio. Montañas de odio, hasta el punto que yo creo que se odian a sí mismos. Pero si ya me citas a Cleón, logras provocarme. En mi comedia “Los caballeros” convertí en personaje central a ese arribista político e individuo sin escrúpulos bajo el nombre de Paflagonio. Como general, este demagogo se viste de galas que no son suyas y se atribuye méritos ajenos. Como político, es un traidor que sólo mira a su medro personal, practica la extorsión, acepta sobornos, engaña al pueblo, despliega una oratoria truculenta y halaga las bajas pasiones, la agresividad y la codicia. Como persona, es un depravado indecente. – No hace falta que yo opine después de lo que acaba de expresar Aristófanes – afirmó Tucídides –. Sólo diré que hasta me parece que nuestro cómico se contuvo innecesariamente. Reafirmo lo expresado por Aristófanes y creo que ha dejado un camino expedito para analizar más vicios e inhumanidades de Cleón. – Y yo me pregunto, amigos míos, ¿cómo es posible que Atenas eligiera como gobernante a ese desecho humano? – gritó Platón –. ¿Qué proceso de descomposición moral y política se ha producido en nuestra patria para convertirnos en el desprecio de todos los griegos? La política ha dejado de ser el arte de gobernar con justicia y se ha convertido en el arte de colmar ambiciones personales y de realizar todos los deseos inmundos que se retorcían en lo más bajo del alma del gobernante. La Asamblea y el Consejo dejaron de ser el sagrado templo de la soberanía popular, donde se proponían medidas para definir y alcanzar los intereses generales. Ahora se trata de embaucar a los asambleístas, de engañarlos con una retórica vacía, para lograr que aprueben las más injustas y vergonzosas propuestas. El político ya no gobierna, persuade. Sólo el vociferador es capaz de lograr la aprobación. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Alguno de vosotros, más sabio que yo, me lo podrá explicar? ¿Cómo es posible pasar de la sabiduría y prudencia de Clístenes a la vergüenza y desmesura de Cleón? – Yo creo que uno de los posibles orígenes de lo que sucede se encuentra en una decisión de Efialtes, ratificada por Pericles – expuso Tucídides –. Tal vez lo hicieran para garantizar la participación de todos los ciudadanos en las instituciones. El trabajador, el campesino, el pescador no podían presentarse a la elección para el Consejo, pues día que perdía en reuniones, día que no cobraban su salario. Entonces, decidieron pagar dos óbolos por día (que era un salario normal) a cada representante elegido para las instituciones. El remedio se convirtió en enfermedad: más de la mitad de los atenienses recibían dinero del Estado. La gente buscaba esos puestos para recibir un salario y enriquecer su casa. El pueblo se dejó seducir, sin darse cuenta que el dinero que le daba el gobernante provenía del mismo pueblo. Esta decisión no fue buena, porque el ciudadano, que antes se ganaba la vida con el sudor de su frente, se convirtió en gastador, superficial y disoluto. – En verdad, los atenienses no han mejorado durante el mandato de Pericles – reflexionó Platón –. Por lo que acabo de oir convirtió a los atenienses en perezosos, cobardes, charlatanes y avariciosos al haber establecido por vez primera estipendios para los servicios públicos. Pericles obsequió a los atenienses con todo lo que deseaban, aunque no queramos darnos cuenta que, por su culpa, la ciudad está hinchada y emponzoñada. – Aunque a mí, como autor teatral, me venga bien, tengo que criticar la decisión de Pericles de pagar un sueldo/día al que asistiera a las representaciones de las obras de teatro – aportó Aristófanes –. – ¿De dónde sacaba el dinero Pericles para tener tanta gente pagada por el estado? Huele a una compra de las decisiones: yo te pago, tú me votas – razonó Sócrates –. Para eso servían las guerras: por un lado, se lograban ciudades que, deseosas de la paz, aceptaban convertirse en aliadas, pagando un tributo. Por otro, los botines de guerra enriquecían al estado y, para calmar al pueblo, se le destinaban unas migajas de esos botines, pagando míseros salarios. Así estaban contentos y no se preocupaban de averiguar los pingües beneficios que se llevaban otros. Amigo Tucídides, creo necesario que continúes con el análisis de los antecedentes políticos del régimen pericleteano. El pasado nunca justifica, pero sí ilustra el presente, ¿no? La sombra del plátano cada vez se alejaba más de la orilla del arroyo. Ya no era posible disfrutar de la sombra y del refrescante contacto del agua en los pies. Había que elegir entre sombra o agua. Lo que no era posible elegir era el incansable coro de cigarras. Y el sopor inaguantable, oprimiendo el aire. Aristófanes intentaba recoger agua en el cuenco de las manos para refrescar su cara. Tucídides había elegido la sombra huidiza, con un sol descendente pero que cada momento traspasaba con más libertad el follaje del plátano. Junto a él, el joven Platón, pendiente, en cada instante, de los movimientos de Sócrates que permanecía, inmóvil, entre la sombra y el agua. De pie. Sus ojos saltones, observando en todas las direcciones. Su nariz chata recogiendo los olores de una tarde de verano ateniense. – Amigo Tucídides, acabo de hacerte una propuesta. – Ya, Sócrates, pero disfrutemos de esa tranquilidad y de la polifonía de ese coro de cigarras un rato más. – En verdad, amigos míos, el sitio y el plátano y las cigarras nada me enseñan – dijo Sócrates –. Sólo aprendo del comportamiento de los hombres en la ciudad. – De acuerdo, amigo mío. Volvamos a retomar el hilo conductor de mi exposición, ya que la dinámica del debate nos ha ido alejando del asunto que nos ocupaba: nuestros antepasados. Después de la fundamental reforma de Clístenes, Atenas y toda la Hélade tuvieron que afrontar el mayor desafío de su historia: un grupo de pequeñas ciudades griegas, divididas por intereses comerciales y políticos, deben enfrentarse al mayor imperio conocido hasta entonces, el imperio persa dirigido por el Gran Rey Darío. ¿Por qué un grupo de pequeñas ciudades deciden emprender una larga guerra contra la mayor potencia militar de la época? ¿Por qué no decidieron llegar a pactos singulares con los persas? La historia no es lo suficientemente clara como para no poder ofrecer otras causas. La que parece más plausible es el descontento de los griegos del Asia Menor contra el dominio persa, aprovechado por un individuo oportunista y con pocos escrúpulos, Aristágoras, para provocar la rebelión de las colonias griegas que convenció a la Asamblea ateniense para que ayudara con un contingente pequeño de hombres y naves. Esta decisión de la Asamblea suponía una declaración de guerra al imperio persa. Así se concretó en el ataque de jonios y atenienses a la ciudad de Sardes, capital de la Lidia y perteneciente a los persas. Este fue el principio de la gran conflagración. Darío envió, en la primavera del 490, un ejército que causó muerte y destrucción a su paso, en su marcha hacia el Ática. Atracó en un pequeño lugar, Maratón, con una playa salpicada de casas de pescadores, y que se convertiría en el símbolo de la lucha de la libertad contra la tiranía extranjera. Atenas no pudo contar con la ayuda de Esparta. Sin casi ayudas de ciudades vecinas, nombró como responsable de su ejército a Milcíades. Conocedor de la fuerza persa, este general sabía que la infantería de Darío no soportaría el cuerpo a cuerpo con el bronce y el hierro de las falanges atenienses. También conocía que el punto fuerte de los persas eran sus arqueros. Había, pues, que combinar ambos datos y sacar el máximo provecho de los puntos débiles del enemigo, minorizando sus puntos fuertes. Así estableció su estrategia: las falanges de hoplitas atenienses deberían recorrer doscientos metros a la carrera, con toda la armadura puesta (unos 35 kilos de peso), sin descomponer las filas, para chocar violentamente con la infantería persa. Esta táctica anularía la eficacia de los arqueros persas. Las tropas de Darío tuvieron que retroceder en busca de sus naves, dejando la playa llena de cadáveres. Milcíades, seguro de que el almirante persa dirigiría su flota al Pireo para atacar Atenas, envió a Fidípides para que avisara. La distancia era de unos 40 kilómetros, y a la caída de la tarde llegó gritando “! Victoria ¡ ! Victoria!”, y se desplomó sin vida. Pero Atenas se había salvado. La hazaña fue tan memorable que el gran Esquilo, que combatió en primera línea, quiso que en su estela funeraria se destacara más su participación en la jornada de Maratón que su gloria como excelso dramaturgo. Este triunfo es el fundamento de la hegemonía ateniense, aunque también será la causa de su definitiva crisis. El peligro persa continuaba siendo tan real como indestructible. Y mucho más a partir del momento en que Egina, una isla enfrente del Pireo, hiciera entrega de “tierras y agua” a los embajadores persas. Precisamente, por ese cercano peligro obtuvo la complacencia de la Asamblea la propuesta de Temístocles de construir los Largos Muros que unirían a Atenas con su puerto del Pireo y que significarían, en caso de ataque, la salvación de la ciudad, ya que siempre tendría la vía marítima libre para sus operaciones. Jerjes, sucesor de Darío, se puso en marcha en el 480 con un ejército nunca visto: más de 500.000 hombres y 1.000 navíos, que fueron bajando desde el Bósforo, arrasando todas las ciudades que no les rendían pleitesía. Asia entera se desparramaba sobre la insignificante Grecia. Atenienses y espartanos convocaron un Congreso de ciudades en Corinto, al que se unieron los megarenses y los eginetas. Los espartanos aceptaron establecer la línea defensiva contra la infantería persa en las Termópilas, un estrecho desfiladero en la Grecia central, formada por la guardia real del rey Leónidas, ayudados por más de siete mil aliados. Temístocles dirigía la flota griega. El avance de las tropas de Jerjes aniquiló al ejército de Leónidas. Entonces Temístocles ordenó que todos los atenienses abandonaran sus casas y se embarcaran rumbo a la isla de Salamina. Prefería enfrentarse a la flota persa con sus trirremes (llamados así porque estaban dotados de tres órdenes de remos superpuestos), capaces de alcanzar más de diez nudos de velocidad. Desde los acantilados de Salamina, los atenienses contemplaban su ciudad en llamas, arrasada por el ejército de Jerjes. Pero Jerjes sabía que eso no era una victoria, sino un castigo. Para dominar el Ática y el Peloponeso debería aniquilar la flota griega compuesta por 300 trirremes y que estaba fondeada en el estrecho de Salamina. Frente a la opinión de la mayoría de los generales que defendían sacar a la flota de ese estrecho brazo de mar, Temístocles envió a unos sicarios, como si fueran traidores, para informar al mando persa de que los griegos querían huir hacia el istmo de Corinto. El almirante persa ordenó que se bloquearan las dos salidas del estrecho de Salamina. Era, exactamente, lo que quería Temístocles. Mediante una estrategia coordinada por un complejo sistema de señales entre la nave capitana y varios puntos de la costa, dieron la impresión de que los griegos no querían entrar en combate. En ese momento, se alzó un estandarte de la nave capitana y toques de tromba resonaron de una nave a otra. Los griegos invirtieron el rumbo y se lanzaron, a toda vela y a una velocidad de nueve nudos, al choque frontal con la flota persa. A la caída del sol, el canal estaba lleno de restos de naves, de náufragos, de cadáveres. Desde su trono en la montaña, Jerjes asistía impotente a la derrota de su gran armada. Finales de septiembre del 480. Salamina representó la consolidación de la hegemonía de Atenas sobre la Hélade. Cuando la flota, cuyas tripulaciones estaban formadas por gente del pueblo, consiguió la gran victoria de Salamina, Atenas logró el control del Egeo y su democracia se impuso como régimen político. – ¡Qué gran invento el de las trirremes! – ironizó Aristófanes –. ¿0s lo podéis imaginar? Los remeros del segundo orden tenían su culo a la altura de la boca de los del tercero. – La risa fue general. Hasta el joven Platón, siempre circunspecto, encontraba sarcástica la situación y no podía contener sus carcajadas. – Amigos míos, aparte el gracioso chascarrillo de Aristófanes, creo que, después de la emocionada narración de Tucídides, merece la pena hacer una reflexión – apuntó Sócrates –. El gran Rey persa fue castigado doblemente: por haber violado los límites que la naturaleza impuso a su poder, y por haber sojuzgado el mar y malherido la tierra. Pero ya analizamos antes que también Atenas se vio un día mancillada por una soberbia semejante, embriagada por su éxito y su poderío. Creo que es difícil para el hombre cambiar el sentido de aquello que ha de suceder por voluntad de los dioses. Y la peor de las penas humanas es precisamente ésta: prever muchas cosas y no tener ningún poder sobre ellas. – ¡Hermosa reflexión, Sócrates! Pero yo, como amante de la historia, haría otra complementaria – precisó Tucídides –. Incluso a la más grande potencia militar del mundo le resulta imposible sojuzgar a un pequeño pueblo que ama su libertad. Maratón y Salamina, como después Platea y Micala, son la demostración palpable de que, cuando un puñado de hombres luchan por su dignidad, por su libertad, por su manera de vivir, no hay ejército, por numeroso que sea, que pueda esclavizarlos. Por eso, invadir y arrasar no lleva a ninguna parte. Atenas lo olvidó cuarenta años después de Salamina. ¡Y qué caro le costó! Pactar y culturalizar es el mejor procedimiento. Las grandes culturas lograron un poder de captación de pequeñas culturas gracias a un proceso lento e inteligente de integración. Derruir lo existente no sirve para nada. El proceso positivo es el de construir sobre lo existente. Atenas fue capaz de liderazgo económico y político cuando pactaba con las otras ciudades que aceptaban voluntariamente ser sus aliadas. Así, logró implantar la democracia en muchos de los estados griegos. Cuando, en un proceso de locura y de soberbia colectivas, apostó por la guerra, la invasión y la destrucción, estaba colaborando a su autodestrucción. – ¡Gran lección de ética política! – exclamó el joven Platón –. ¿Cómo es posible que nuestros antepasados tuvieran claras estas ideas y que nosotros nos enfanguemos en una dirección tan equivocada? ¿Dónde están, entre nosotros, los seguidores de Clístenes y de Temístocles? ¿Qué hado fatal hace que nuestros gobernantes estén cada vez más ciegos? – Mi querido amigo – dijo Sócrates, esta es la cuestión. Nada fácil de comprender y mucho más difícil de explicar. ¿Qué especie de soberbia ha invadido las mentes de nuestros más cualificados gobernantes? Supongo que tendrán sus razones. ¿Tú las conoces, Tucídides? Tanto he reflexionado sobre ello sin obtener ninguna conclusión, que he decidido pensar que todo ello se debe a la voluntad de los dioses. – Perdona, Sócrates, eso es una válvula de escape, pero no una explicación – intervino Aristófanes –. ¿O es que Zeus ha decidido, en consejo olímpico, otorgar el éxito en unos momentos y el fracaso en otros? ¿No serán nuestros propios comportamientos, o nuestra despreocupación, el origen de nuestros males? Atribuírselos a los dioses es una postura cómoda, porque nos libera de la responsabilidad. Yo me niego a aceptarlo. Atenas fue grande cuando sus ciudadanos defendían aquello en lo que creían: su cultura, sus valores, su forma de vida. Atenas es un caos cuando sus ciudadanos se empeñan en enriquecerse, en gozar de la vida, en engañar y destruir a los demás. Amigo Platón, aquí no hay ningún “hado fatal”. Lo único que hay aquí es soberbia, desprecio por los demás, considerarnos amos del mundo. Eso no es un hado, sino una decisión nuestra o, lo que es peor, la más vergonzante omisión nuestra. ¿Dónde está la rebeldía frente a la injusticia? Tal vez, sólo quede un poco en la ironía de las comedias para hacer reír al público. Fíjate, Platón, que digo hacer reír. Y lo que deberíamos proponernos es provocar que el pueblo se rebele, y se levante contra los que le engañan y le arrastran irremisiblemente a la catástrofe. – Si os parece, amigos míos, ha llegado la hora de señalar los acontecimientos políticos más señalados hasta Pericles – sugirió Tucídides –. Finalizadas las guerras médicas con el esplendoroso triunfo de la libertad frente a la tiranía, se produce un largo período de 50 años de paz. Es una época de recuperación de los daños sufridos y de búsqueda de un gran pacto que asegure la defensa de la Hélade. Primeramente, fracasó la idea de un cuerpo de ejército panhelénico con un mando unificado. Posteriormente, y a iniciativa de Arístides, se creó la Liga de Delos que, bajo la fórmula “tus enemigos serán mis enemigos, tus amigos serán mis amigos” intentó crear un control del Egeo con una marina permanente. Cada ciudad debería proporcionar un número de naves, de remeros y de guerreros. Muy pronto, algunas de ellas optaron por realizar contribuciones en metálico a otras ciudades grandes, para quedar libres de ese compromiso y dedicarse a sus actividades comerciales. Fue el comienzo de la hegemonía marítima de Atenas. En Atenas, además de finalizarse la construcción de los Largos Muros, que era el viejo sueño de Temístocles para asegurar la defensa de la ciudad, se va consolidando el esquema bipartidista: el partido aristocrático, cuyo líder más destacado fue Cimón, hijo de Milcíades, y el partido democrático, con Efialtes, que luego cedió su liderazgo a Pericles. Cimón era un apuesto y carismático político y un gran guerrero. Ya había tenido un gesto de extraordinario significado cuando tuvo que abandonar Atenas para refugiarse en Salamina. Subió a la Acrópolis y dedicó a Atenea las bridas y el bocado de su caballo. A partir de ese momento, ya no existían “caballeros” y pueblo, sino solamente pueblo. Convencido de su necesidad, luchó con bravura para mantener las buenas relaciones con Esparta. A Atenas le correspondía la hegemonía del mar, y a Esparta, la hegemonía terrestre. Era el esquema de paz griega en el que creía. Por su parte, Efialtes mantenía la doctrina de la guerra contra Esparta: Atenas estaba destinada a ser la dominadora de los griegos. Para lograrlo, sería preciso utilizar la guerra. Pero la guerra representaba mayor soberanía, más aliados, más tributos y más trabajo para los obreros en la fabricación de armas y de naves. Dominador de la Asamblea y del Consejo, sólo tenía un enemigo: el Areópago. Logró que la Asamblea votara su desaparición en todos los asuntos políticos. – Según las malas lenguas – precisó Aristófanes, lo que sucedió fue que Efialtes tomó prestado dinero del Estado, pero, al saber que si le juzgaba el Areópago, tendría que devolver el dinero, convenció a la Asamblea para que destituyera a los areopagitas. – Bueno, en realidad eso no quedó demostrado – aseguró Sócrates –. Pero lo que significó la reforma institucional de Efialtes fue la desaparición de una institución, el Areópago, constituida por personas que habían sido gobernantes y que representaba una especie de poder moderador. Así lo entendieron Solón y Clístenes. No representaba un poder oligárquico en el interior de una democracia, sino un factor moderador de posibles desequilibrios demagógicos. ¿Cómo se podría encontrar una democracia más firme y más justa que aquella que utilizaba a los más capacitados y hacía que el pueblo fuera señor de ellos? Porque un pueblo bien gobernado no es el que tiene más número de leyes. Es preciso que los gobernantes no llenen la ciudad de leyes, sino que establezcan la justicia en los espíritus. Porque las ciudades se gobiernan bien no con decretos sino con costumbres, ya que aquellos que han sido mal criados se atreverán a transgredir las leyes por muy bien redactadas que estén. El Areópago era una institución de control. La Asamblea y el Consejo podían ejercer ese control, pero todos sabemos que, al cobrar un salario por cada reunión, el interés de la gente normal huía del enfrentamiento a los políticos poderosos en el ánimo de facilitar nuevos nombramientos. De acuerdo que, ya desde su instauración, el Areópago tuvo un cierto tufillo aristocrático, pero eso lo sabían Solón y Clístenes y, a pesar de ello, lo mantuvieron. Frente a ese carácter aristocrático, hay un valor a tener en cuenta: la experiencia de sus miembros, adquirida en el desempeño de gobierno, la prudencia generada por esa experiencia y la libertad de decisión y consejo producto de su autonomía económica. ¿Por qué lo eliminó Efialtes? Sinceramente, porque no aceptaba ningún control sobre su actuación política que no pudiera sobornar. Y que nadie me venga acusando de que soy partidario de oligarquías o de gobiernos tiránicos. Lo que yo anhelo son gobiernos justos y ordenados y estoy convencido que una democracia mal organizada causa menores desgracias que cualquier gobierno tiránico. Pero también es cierto que una democracia bien organizada sobresale por ser más justa, más igualitaria y más agradable para quienes participan en ella. – Sócrates, te curas en salud – replicó Aristófanes –. ¿De quién tienes miedo? Ciertamente, no debes tenerlo de mí. Una cosa es que critique tu aspecto externo, tu forma de hablar con esa manía de preguntar continuamente, que termina por enfadar al más pacífico. Otra muy distinta es que yo, que soy un defensor de la libertad de palabra, pueda ser un peligro para ti. En vez de isagoría, como tú la definiste, yo prefiero denominarla “libertad de expresión”: cada uno puede defender lo que quiera, siempre que no intente imponerlo por la fuerza a los demás. Las palabras no matan. Lo que mata son las espadas y el veneno. – También mata la maledicencia – arguyó Sócrates –. La calumnia puede ocasionar la “muerte civil”. No sé cuál de las dos muertes es la peor. ¿O ya has olvidado a Temístocles, a Cimón o al gran Anaxágoras? – De acuerdo – afirmó Aristófanes –. Lo que yo quería decir es que contra la espada o el veneno no existe defensa. Sólo la huida o el destierro. Contra la calumnia, la democracia tiene sus instituciones, que son los jueces, para destruirla. – A veces eres muy ingenuo – intervino Tucídides –. ¿Qué acontece cuando al gobernante, apoyado por sus sicofantes, le interesa que se propague la calumnia o que se convierta en acusación? ¡Cuántos ciudadanos honrados han sufrido eso que Sócrates denomina “muerte civil”, sin posibilidades de una defensa justa! Aristófanes, vivimos en un régimen donde el insulto, la calumnia, la acusación no probada es un arma mucho más eficaz que la espada o el veneno. Y de esto tú sabes mucho. ¿O no están tus comedias repletas de ironías destructoras únicamente para hacer reír a la plebe que acude, pagada por el propio estado, a las representaciones? – Amigo Aristófanes, prefiero no centrarnos en este asunto – replicó Sócrates –. Estoy convencido que deseas, al menos tanto como yo, el bien de la ciudad. Yo intento lograrlo obligando a la gente a pensar, mientras que tú eres el aguijón que se clava en los gobernantes y poderosos para romper su tranquilidad en la injusticia. – Teniendo en cuenta que soy el más joven, y, por tanto, el más inexperto y el menos sabio de los cuatro, permitidme que intente un breve resumen de lo que me habéis enseñado esta magnífica tarde de verano – en realidad, Platón quería calmar la tormenta que se podía prever –. La democracia, que es nuestro régimen político, fue creada por el sabio Solón y consolidada y fundamentada por Clístenes, después de expulsar a los tiranos y entregar el poder al pueblo. Esa democracia, basada en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de la igualdad del uso de la palabra, se cimentó sobre instituciones en las que los ciudadanos participaban, previa elección: Consejo y Areópago, además de la Asamblea en la que participan todos los ciudadanos atenienses. El pueblo elegía a sus gobernantes, controlaba la actuación de los mismos y decidía lo que era conveniente para el interés general. Ese régimen político nos elevó hasta el cénit de nuestra historia: una pequeña polis fue capaz de vencer, con claridad, al mayor imperio que ha existido. Maratón, Salamina, Platea y Micala así como Milcíades, Temístocles, Pausanias y Jantipo formarán ya para siempre parte de nuestra mitología, junto a los Aquiles, Ulises o Troya. Los ciudadanos sentían el orgullo de ser atenienses. A la par, se produce un desarrollo económico, que tiene su origen en que las demás polis griegas nos admiten como su referente. Al Pireo llegaban productos de todo el mundo conocido y, al tiempo, la moneda ateniense se convirtió en la moneda de todo el Mediterráneo. Los atenienses tenían trabajo, que les permitía atender a sus familias y mejorar sus casas. La supremacía ateniense, sobre todo la supremacía del valor y de la dignidad, nos facilitó el liderazgo del pueblo griego y el aumento de ciudades aliadas, que reportaban importantes tributos a las arcas de nuestro Estado. Pero la causa de nuestro esplendor fue el comienzo de nuestra crisis. Políticos mediocres pero absolutamente ambiciosos, avalados por instituciones controladas por sus sicofantes, decidieron que la supremacía moral y política de Atenas debería consolidarse por las armas. Así, los gobernantes, los grandes comerciantes y los fabricantes de navíos y de armas obtendrían cuantiosos beneficios. Invadimos y sojuzgamos a todos los que no aceptaron nuestra tiranía. Luchamos contra todas las ciudades griegas que no aceptaban voluntariamente esa tiranía: Esparta, Corinto, Mégara, Mileto, Mitilene … Y un sinfín más de polis. El respeto y la admiración que eran nuestras armas morales se transformaron en odio y deseo de venganza. Nuestras relaciones con los demás griegos se fundamentaron en el miedo y el terror, hasta el punto que, cuando se sintieron lo suficientemente fuertes, se negaron a nuestras imposiciones desmesuradas y nos declararon la guerra. Tucídides ha analizado magistralmente este proceso. Con la dignidad y el respeto fue desapareciendo, casi al unísono, la democracia. La guerra, el deseo imperialista nos llevó a una demagogia insufrible. Los jóvenes se dejaron dominar por el libertinaje. Las leyes escritas, e incluso las no escritas, eran papel mojado. Los políticos se convirtieron en embaucadores, capaces de persuadir a unos ciudadanos no preparados y temerosos de perder los beneficios de participar en la Asamblea y en el Consejo. Se instauró el terror y el asesinato político aplicando, para matar la libertad, una norma que Clístenes decretó para defender la democracia. Y aquí nos encontramos, amigos míos, viviendo día a día una democracia que no es tal. Realmente, vivimos sumidos en la demagogia controlada por la ignorancia de la mayoría y el terror impuesto por una minoría que sólo busca su interés. Tenemos la obligación de denunciar este Estado corrupto y de exigir el retorno a la democracia, como gobierno justo e igualitario, que sólo pretende alcanzar el máximo de felicidad para los ciudadanos. ¿Os parece correcto mi breve resumen? – Joven Platón, dudo que nuestra sabiduría sea mayor que la tuya – contestó Tucídides –. Evidentemente, nuestra edad duplica ampliamente la tuya, pero eso no significa ni mayor sabiduría ni mayor prudencia. Tu capacidad para comprender los fenómenos históricos y sus causas me parece casi inigualable. Con razón Sócrates confía en que, no tardando mucho, representes la culminación del pensamiento, gracias a tu ingente cultura. Pero lo que más me llama la atención es tu mesura, casi incapaz de circular por los extremos. Me encantaría seguir manteniendo tu presencia en reuniones de este tipo. Sócrates, aunque sólo fuera por este resultado, ya puedes estar orgulloso de tu trabajo. – Gracias, Tucídides. Pero, aparte de que los halagos no son convenientes ni para mí ni para mi discípulo, la tarde va avanzando. Del riachuelo está subiendo ya el frescor que anuncia el atardecer y todavía nos quedan aspectos importantes del discurso fúnebre pronunciado por Pericles. – Sí, queda un aspecto importante. Después del elogio del régimen político aparece el elogio de la ciudad, de Atenas: Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarla … Afirmo que nuestra ciudad es, en su conjunto, un ejemplo para Grecia, y que cada uno de nuestros ciudadanos individualmente puede, en mi opinión, hacer gala de una personalidad suficientemente capacitada para dedicarse a las más diversas formas de actividad con una gracia y habilidad extraordinarias. Y que esto no es alarde de palabras inspirado por el momento, sino la verdad de los hechos, lo indica el mismo poder de la ciudad, poder que hemos obtenido gracias a estas particularidades que he mencionado. Porque entre las ciudades actuales, la nuestra es la única que, puesta a prueba, se muestra superior a su fama, y la única que no suscita indignación en el enemigo que la ataca, cuando éste considera las cualidades de quienes son causa de sus males, ni, en sus súbditos, el reproche de ser gobernados por hombres indignos. Y dado que mostramos nuestro poder con pruebas importantes, y sin que nos falten los testigos, seremos admirados por nuestros contemporáneos y por las generaciones futuras, y no tendremos ninguna necesidad ni de un Homero que nos haga el elogio ni de ningún poeta que deleite de momento con sus versos, aunque la verdad de los hechos destruya sus suposiciones sobre los mismos. Nos bastará con haber obligado a todo el mar y a toda la tierra a ser accesibles a nuestra audacia, y con haber dejado por todas partes monumentos eternos en recuerdo de males y bienes. Tal es, pues, la ciudad por la que estos hombres han luchado y han muerto, oponiéndose noblemente a que les fuera arrebatada, y es natural que todos los que quedamos estemos dispuestos a morir por ella. – Este elogio de la ciudad es, posiblemente, el más bello párrafo de todo el discurso – expuso Aristófanes –. Demuestra la habilidad de Pericles para seducir al público: al mismo tiempo que ensalza a Atenas, procura introducir elementos de defensa de su perniciosa política expansionista. – Lo más hermoso es el comienzo del elogio – intervino el joven Platón –. “Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación”. Belleza y sabiduría: esto es Atenas. Y lo será no sólo para nuestros contemporáneos, sino para las generaciones futuras. Mira, Tucídides, mientras estabas recordando este elogio, repasaba yo los nombres de personas que lo ratificaban. Tal vez olvide alguno. Pero expondré los que acudieron inmediatamente a mi memoria. La belleza que intentaron plasmar los arquitectos Hipódamos de Mileto, Ictinos, Calícrates, los escultores Mirón, Fidias y Policleto, los pintores Polignoto, Micón y Panainos, los poetas Píndaro y Simónides. Y la sabiduría encarnada en Anaxágoras, Gorgias, Protágoras y Sócrates, los historiadores Heródoto, Tucídides y Jenofonte, Los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides y el comediógrafo Aristófanes. Con tres de ellos me encuentro disfrutando esta tarde de calor con Atenas a nuestra espalda. ¿Alguna vez en algún lugar coincidió una tal pléyade de artistas y sabios en la misma ciudad? No sé si esto es debido a Pericles. Lo que me parece absolutamente cierto es que el clima de convivencia, de libertad democrática, que se instaura en Atenas después de la guerra contra los persas y el prestigio del valor y de la virtud que ganaron nuestros antepasados en Maratón y Salamina invitó a artistas, poetas y filósofos a vivir en esta ciudad, amante de la belleza y de la sabiduría. – En nombre de los tres, agradezco tu recuerdo honroso – exclamó Sócrates –. Tienes razón en algo: tanta belleza y tanta sabiduría por metro cuadrado es difícil de alcanzar. Porque en tu recuerdo quedan fuera, todavía, muchos nombres con tanto derecho a estar en ella como los que has citado. Y tu análisis de las causas, amigo mío, es correcto. La libertad de expresión, la libertad de creación, la libertad para buscar nuevos caminos es el origen de esta explosión de belleza y sabiduría. En realidad, Atenas es la libertad. Cuando esa libertad desaparece, Atenas se muere. Como esas plantas que, necesitando el sol, nos empeñamos en colocar en el interior de nuestras casas. No lo olvides nunca, Platón: la libertad creó Atenas y la falta de libertad hará que Atenas desaparezca, porque nuestra querida ciudad sólo se nutre de libertad. – ¡Tanta libertad me produce urticaria! – apostilló Aristófanes –. Lo que me parece evidente es que el pueblo de los dioses y de los héroes, una vez que pudo librarse mediante la razón pensante de su opresión, creó un modelo de vida que es la admiración de nuestros contemporáneos y que será la admiración de lejanas generaciones. Pero, fijaros, a la libertad en sí, como valor absoluto, que no sé lo que es, yo contrapongo la razón libre. Detengámonos un momento en las diferentes manifestaciones. Si me lo permitís creo que tengo alguna autoridad para hablar del teatro, ¿o no? – No hay la menor duda, Aristófanes – remachó Tucídides –. Si alguno de nosotros tiene autoridad contrastada para hablar de teatro eres tú. Ah, y nuestro amigo Platón, sobre el que me han llegado noticias que escribe teatro. ¿No es así, Platón? – Bueno, es cierto que lo he intentado. Pero nunca presenté una obra a los concursos primaverales de las Dionisias para tragedias, ni a las invernales Leneas para comedias. Sin embargo, tengo la convicción de que la mejor manera de expresar la dialéctica del pensamiento es la estructura teatral con varios personajes dialogando sobre el tema a tratar. Pueden ser dos como en Esquilo, o tres como utilizó Sófocles, o la explosión de grandes y pequeños personajes como en las comedias de Aristófanes. Pero el conocimiento, bajo mi punto de vista, se desarrolla en el diálogo a través del lenguaje. – Comencemos por Esquilo – continuó Aristófanes –. Es el teatro de la guerra contra los persas. No olvidemos que participó en la batalla de Maratón y esa participación fue siempre, para él, su mayor motivo de orgullo. “Los Persas” fue su primera obra y, en ella, plantea ya su mensaje: el poder sin límites, la tiranía, va en contra de la Justicia. Los dioses protegen la Justicia y, por ello, Atenas vence, aunque haya sido ocupada por los persas. Lo mismo sucede a los egipcios en “Las Suplicantes”. Su tema central es la caída del injusto. Lo que sucede es que la diferencia entre justicia e injusticia, con cierta frecuencia, no está nada clara. Esta situación provoca que Esquilo escriba su gran trilogía “La Orestíada”, donde desarrolla una sangrienta concatenación de venganzas, absolutamente inevitables. ¿Lo recordáis? – Oh, sí – afirmó con entusiasmo Platón –. Atreo, rey de Mecenas y padre de Agamenón, es informado que Tiestes ha seducido a su mujer. Entonces, decide invitarle a cenar y le sirve las carnes de sus hijos, que han sido asesinados. El hijo superviviente, Egisto, seduce a la mujer de Agamenón, Clitemnestra, para convencerla que mate a Agamenón a su regreso de Troya, aprovechando que Clitemnestra no había perdonado a su esposo el sacrificio de su hija Ifigenia, para obtener de los dioses vientos favorables para embarcar hacia Troya. Pero Orestes, hijo de Agamenón, venga a su padre matando a su madre. Después del matricidio, Orestes es perseguido por las Erinias y el remordimiento. Al final, se somete al dictamen de Areópago. – Perfecto resumen, mi joven amigo – expuso Aristófanes –. ¿Qué quiere expresar Esquilo? El triunfo de la ley sobre la arbitrariedad, el triunfo de la norma sobre el caos de los instintos. Y es curioso que Orestes confíe, para librarse de sus Erinias, en el dictamen del Areópago. Tal vez esta historia fue la que convenció a Efialtes para suprimir el Areópago. Pensaría que si eliminamos el perro se acaba la rabia. Confío que sus Erinias no le hayan dejado ni un solo día sin el castigo del arrepentimiento. Esquilo, amigos míos, es el poeta de Zeus que castiga la injusticia, que castiga la rebelión de Prometeo contra los dioses para favorecer a los hombres. Y lo hace genialmente. ¿Quién no recuerda los coros evocando el alma de Darío, o los coros de mujeres aterrorizadas invocando a los dioses, o las Danaides huyendo ante los egipcios? Lo que pretende el gran Esquilo es el elogio del individuo heroico que, al mismo tiempo, le produce miedo. Por eso, exige siempre el respeto a la ley, que es la conciliación entre el individuo y la sociedad. – Tal vez sea ese el problema central de todo el pensamiento griego – reflexionó Sócrates –. La conciliación entre el individuo y la sociedad. El individuo como naturaleza y la sociedad como contranaturaleza. Physis y Polis. ¿Es el ser humano social por naturaleza? ¿O la sociabilidad del hombre es un mero producto de vivir en la polis? – Yo creo que las propias características fisiológicas del hombre le exigen vivir en comunidad – reafirmó Platón –. Llámese “familia”, “tribu”, “fratría” o polis. Sin el grupo humano, el hombre no sobreviviría. No creo en el mito del “hombre salvaje”, entendido como hombre solitario en su sentido original. Pero la exigencia de vivir en un grupo presupone la necesidad de una normas de convivencia, escritas o no escritas, que hemos dado en llamar “leyes” o “costumbres”. Sin ellas, el ser humano no sobreviviría. Por eso, estoy de acuerdo con Esquilo y con mi maestro Sócrates: el problema central es la conciliación entre individuo y sociedad. Es decir, el problema central del pensamiento filosófico es el Estado, como organización suprema de la convivencia humana. – ¡Cuidado! Estamos derivando el análisis de la gran dramaturgia ateniense hacia análisis filosóficos, en los que Sócrates y Platón tienen ventaja sobre mí y pienso que sobre Tucídides. Por ello, retomo el hilo de mi exposición, refiriéndome al más grande de todos, Sófocles, que llegó a escribir 130 dramas, apoyándose en su corazón. Las tragedias sofocleas son tragedia en estado puro, porque presentan una oposición irreconciliable. La sola posibilidad de una conciliación aniquila la esencia de lo trágico. Así, sus héroes (Antígona, Electra, Edipo) no pueden ni siquiera pensar en una solución a su drama personal, ya que su conflicto es, en sí mismo, irreparable. Sus personajes están en lucha permanente con fuerzas que nunca podrán controlar, pero ni siquiera podrán entender. La razón, la prudencia, la ley no tienen ningún sentido para el héroe de Sófocles. Por eso, y con el fin de introducir en sus obras un mínimo de razonabilidad, utiliza el “coro”, como portavoz de sus propias ideas. Creo que su obra maestra es “Edipo rey”, que resulta ser una especie de torbellino que, cada vez, gira más rápidamente y con más violencia. ¿Lo recordáis? Edipo, descendiente de la casa real de Tebas, nace con una maldición del oráculo: dará muerte a su padre Layo y se casará con su madre Yocasta. Para evitar la desgracia, Layo lo entrega a un pastor para que lo abandone en el monte y sea presa fácil de las fieras salvajes. Pero el pastor se apiada y se lo entrega a un compañero de Corinto, donde el rey y su mujer lo crían como si fuera su hijo. Al llegar a la adolescencia, Edipo, que vive en una sospecha, va a Delfos a consultar al oráculo. A su vuelta, se encuentra con su padre Layo al que mata, después de una discusión, sin saber quién es. A fin de evitar que se cumpla el oráculo, se encamina a Tebas, pues está convencido que su madre es la reina de Corinto. Allí se enfrenta a la Esfinge y la vence, al resolver los enigmas. Los tebanos lo nombran rey, casándolo con la reina viuda, que es su madre Yocasta. Al enterarse ésta de quién es Edipo, se mata, mientras que Edipo, que ya conoce toda la verdad, se perfora los ojos con el broche de Yocasta, que yace muerta. Ciego en escena, suplica que lo destierren o que lo maten. – Aristófanes, admito la fuerza dramática de las tragedias de Sófocles – aseguró el joven Platón –. Pero no puedo admitir que sea el más grande de los dramaturgos. Es más, considero que su teatro, que se suele convertir en un carrusel de muertes y venganzas, no es conveniente a la juventud. ¿Qué conclusión se puede obtener de la representación de Edipo? Hagas lo que hagas, se cumplirá tu destino. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Atenas es la libertad. Eso significa que cada hombre es responsable de sus actos, sean buenos o malos. Nadie puede echarle la culpa a su destino, ni al oráculo, como suele hacer mi amigo Alcibíades, después de una noche de bebida y sexo:” Platón, es mi manera de ser”. ¡Qué disculpa más infantil! ¿Qué logramos enseñando a nuestros jóvenes que Edipo intenta hacer el bien, pero una fuerza superior le impulsa irremediablemente a matar a su padre y a casarse con su madre? Me parece más serio ir al teatro para reírme con tu mordaz visión de nuestra sociedad. La risa distrae el espíritu, pero la fuerza indomable del destino nos llevaría a la inacción o a la perversidad absoluta. Aristófanes, que conste que critico el mensaje y no el procedimiento de envío de ese mensaje. En resumen, creo que Sófocles es sublimemente devastador. – ¡Esto es otra cuestión! – se irritó Aristófanes –. Hablamos de Sófocles como creador de personajes y situaciones trágicas. Y tú lo enfocas desde el ángulo de su influencia en la educación. Ah, para eso están los maestros, para enseñar a los jóvenes a diferenciar el mensaje y el artificio literario en que se presenta. ¿O es que pretendes, acaso, que un adolescente desconozca en absoluto lo que le rodea: amor, odio, venganza, muerte …? Mucho más grave resulta que ese adolescente vea día a día cómo un malvado ignorante gobierna en su ciudad, enriqueciéndose sin límite, y que le parezca normal. Platón, es la eterna discusión sobre el sentido de la libertad de expresión: ¿debemos colocar o no a un adolescente ante la perversidad y el vicio, cuando vive en una ciudad viciosa y perversa? No me atrevo a dar mi opinión. Sólo afirmo que mi decisión personal en el enfoque de mis comedias deja entrever cuál es mi conclusión: o nos reímos ironizando sarcásticamente sobre ello, o lo atacamos con decretos y leyes. Como en mi larga experiencia he comprobado que las mejores leyes manejadas por los más injustos gobernantes originan situaciones perversas, he decidido provocar la risa con mis críticas. Aunque debemos dejar, al menos, la libertad de que cada uno elija qué es lo que quiere hacer. Y Sófocles, claramente, eligió defender las leyes no escritas, colocándonos frente a situaciones extremas. ¿O es que Antígona, enterrando a su hermano Polinices en contra de la ley impuesta por Cleonte, no defiende el valor de las leyes no escritas frente a las leyes del Estado? – Tengo que reconocer que dudo sobre cuál es el criterio justo en esta cuestión, amigos míos – aseguró Sócrates –. Creo que ambos tenéis razón desde la perspectiva que cada uno ha tomado. Platón destaca la peligrosidad de que los jóvenes sean educados en el sentimiento de que lo que hagan, sea bueno o malo, depende de su destino. Sin embargo, Aristófanes insiste en que la vida cotidiana de cada uno de esos jóvenes contiene mucha más violencia, mucha mayor perversidad, que las tragedias de Sófocles. La vida, casi siempre, supera a la fantasía. De lo que no me cabe duda es que Sófocles representa uno de los momentos culminantes de nuestro teatro y que su obra será imperecedera. – Ha llegado el momento de que Aristófanes nos analice, con su conocimiento exhaustivo, la obra de Eurípides, la tercera columna que sustenta la dramaturgia ateniense – propuso Tucídides –. – ¿Hablar yo de ese bígamo y cornudo, hijo de una verdulera y que pasó su infancia entre verduras, remolachas y perifollos? Me niego a hablar sobre quien desconoció voluntariamente la historia de nuestra ciudad, de quien vivió en la soledad sin preocuparle la política ni la participación en la cosa pública. En verdad, lo que escribió ese racionalista enemigo de las mujeres, a las que ataca continuamente, no me roba ni un minuto de mi precioso tiempo. – Amigo Aristófanes, siento no estar de acuerdo contigo – afirmó, con tranquilidad, Tucídides –. No creo en la tan cacareada misoginia de Eurípides. Por el contrario, opino que sus descripciones sobre la complejidad del corazón femenino resultan insuperables. Precisamente por ello, protagonizaré yo su defensa. En primer lugar, no puedo aceptar tu tesis sobre la despreocupación de Eurípides por los asuntos públicos de nuestra ciudad. ¿O es que “Andrómaca” no es una crítica de la guerra en sí, de su existencia absurda? ¿O en “Los Suplicantes” no se plantea la situación de los cautivos de las guerras? Otra cosa muy diferente es que él fuera un admirador de la política de Pericles, al menos hasta el comienzo de la guerra del Peloponeso. Esa transformación la vivimos, apasionadamente, muchos de nosotros, que creímos firmemente que el esplendor de Atenas se fundamentaba en que era una democracia, en la que todos éramos iguales ante la ley y en el uso de la palabra. Luego, sucedió el cataclismo personal e íntimo provocado por la guerra. – Escucha, Aristófanes – intervino Sócrates –. Me considero amigo y admirador de Eurípides. Recuerda “Medea”. Lo primero que hace es transformar el mito clásico: Medea es una hechicera que asesina a sus propios hijos. Lo que pretende el autor es exponer una especie de patología emocional: hasta dónde puede llegar la pasión de una mujer herida por la traición de su esposo. Eurípides nos coloca en la antítesis que se da en el fondo más recóndito del ser humano entre razón y pasión. ¿La razón humana es capaz de dominar las infinitas pasiones que bullen en sus almas? – Yo disfruto de la amistad de Eurípides. Incluso hemos hablado varias veces de realizar un viaje juntos a Egipto – dijo Platón –. Lo que él pretende en esos complejos retratos, sobre todo de mujeres (Medea, Andrómaca, Fedra), es plantear un hondo problema filosófico: el alma racional ni puede ser el principio ni puede explicar el mundo de las pasiones humanas: amorodio, amistadaversión, durezaternura … Por consiguiente, hay que admitir otro tipo de alma que explique esos sentimientos y pasiones. ¿Podríamos denominarla “alma concupiscible”? El problema queda planteado, aunque la solución les corresponde a los filósofos. Veamos su “Orestes”. La figura mítica es la misma que trazó Esquilo, pero Eurípides prescinde del mito. ¿Qué le sucede a Orestes después de matar a su madre? El Orestes euripídeo no es un héroe, sino un hombre de carne y hueso deshecho por el dolor, vacilante y enfermo, al que cuida con todo el cariño su hermana Electra. Lo que se pierde en expresión heroica se gana en profundidad psicológica. – En fin, Aristófanes, creo que los tres estamos de acuerdo en la defensa del teatro de Eurípides – resumió Tucídides –. Lo que podemos aceptarte es que la tragedia heroica de Esquilo y Sófocles se ha convertido con Eurípides en una tragicomedia, en la que se mueven hombres y mujeres de carne y hueso, que sufren y se alegran, que lloran y ríen, como hacemos todos nosotros. Así, “Electra” es una muestra de heroísmo y de enferma nerviosa, una mujer herida y obsesionada. Pero este cambio se había producido en la misma sociedad. La sociedad arcaica, basada en valores religiosos, estaba siendo revisada por un racionalismo ilustrado, que intenta lograr la libertad e igualdad de todos los individuos a través de la educación. Se tambaleaba la tradición, enraizada en las instituciones del estado, el culto y el derecho. La vitalidad desbordante de una clase social media provocó un individualismo creciente, alejado de los valores religiosos tradicionales y que, por tanto, quería ver en escena hombres y mujeres reales, con los problemas y vacilaciones que implicaba una sociedad en transformación. Podríamos decir que los personajes de Eurípides nacieron de la conjunción del descubrimiento del mundo del yo individual y del conocimiento racional de la realidad. Y estos personajes reales invaden la escena. Los tres típicos de Sófocles se convierten en siete u ocho, que dan una mayor fuerza dramática a lo que ve y en lo que participa el espectador. – Veo que estoy en minoría – alegó Aristófanes –. Y en ella me mantengo. Sigo pensando que es un retórico sin fuerza. Sus diálogos son fríos y calculados. No produce pasión en el espectador, ni tratando de las pasiones. Como lo definió Esquilo en mi obra “Las ranas” es un “canalla, mentiroso y bufón”. Y no voy a cambiar mi opinión, porque estoy convencido que la vuestra es esclava de la amistad, y no de la razón. La realidad es que sus personajes son nobles y de metro noventa, que respiran aires de lanzas y picas, con yelmos de blanco penacho. Utiliza gente que evita el servicio militar, ordinarios y bribones engañabobos. Esta es mi visión del teatro, si se puede denominar así, de Eurípides. Siento que os moleste, pero la sinceridad es el fundamento de la amistad, ¿o no? – Realmente eres incorregible – precisó Tucídides –. Pero lo cierto es que también eres un genio de nuestra escena. Bueno, un genio incorregiblemente inaguantable: vanidoso, sarcástico, ególatra … En este resumen que estamos haciendo sobre la belleza de la palabra, o mejor, sobre la sublimidad que alcanza la palabra en el teatro griego, tú ocupas, sin duda alguna, un lugar preclaro. Pero, ¿quién se atreve a analizarte en tu presencia? Al menos, yo no tengo tanto valor. – Si me lo permitís, lo haré yo – aseguró Platón –. No sólo no tengo pánico, sino que aprecio mucho a Aristófanes. Aún recuerdo la narración que le he oído a Sócrates sobre un simposio que se celebró en casa de Agatón. El tema a debatir era la naturaleza del amor. El discurso pronunciado por Aristófanes, derivando la esencia del amor humano del viejo mito del andrógino, tuvo un nivel literario difícil de conseguir. Este detalle demuestra que hay varios Aristófanes: uno, el que es capaz de disertar sobre el amor con una altura literaria y filosófica sorprendente. Otro, el obsesionado por hacer reír al público, criticando a personajes públicos odiados y envidiados por su posición social. Otro, el pacifista aguerrido que defiende la solidaridad con las demás ciudades griegas. Por último, el defensor de los viejos valores atenienses, enamorado de su ciudad. Es el único capaz de poner en escena ante una multitud de ciudadanos a un personaje que, dirigiéndose a Prometeo, el que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, le dice: “Eres el único de los dioses al que le debemos las barbacoas”. Estaréis de acuerdo conmigo que tal atrevimiento sólo puede provenir de un genio. – Gracias, Platón – respondió Aristófanes –. No sé si soy tantas cosas, pero lo que sí sé es que, si es así, soy todas ellas a la vez. Siguiendo a mis maestros, Cratino y Eupolis, lo que pretendo es que mis comedias sean una referencia permanente a los acontecimientos, personajes, instituciones políticas y culturales de Atenas. Y lo hago utilizando la caricatura y la burla. ¿Os parece mal? – Pero, ¿cómo dices tal cosa? – preguntó Platón –. Puedo asegurarte que yo disfruto plenamente en tus representaciones. Río, me emociono, reflexiono, suelto la carcajada … Una verdadera catarata de sentimientos. Estoy convencido que la caricatura y la burla son el comienzo de una catarsis social. Lo malo no es zaherir a un personaje o a una institución, sino mitificarlos. Para tragedias, ya tenemos a Esquilo y Sófocles. Sus personajes nos espantan, tan capaces de matar a su madre como de acostarse con ella. Nuestra Atenas es más libre y la libertad sólo sobrevive en la autocrítica social. ¿Recordáis cómo ataca nuestro amigo y contertulio la guerra en “Lisístrata”? Hace que las mujeres atenienses y las del resto de la Hélade decidan no tener relaciones sexuales con sus maridos, hasta que éstos no pongan fin a la guerra. ¡Genial! ¡Qué defensa del papel de la mujer en la vida de la ciudad! Dejan de permanecer bien pintadas, luciendo la túnica azafranada y con las zapatillas de moda esperando en casa al marido y se convierten en una fuerza cívica, capaz de frenar un conflicto bélico. – ¿Y el personaje de Diceópolis, en “Los acarnienses”? – interrogó Tucídides –. Está cansado que los espartanos, en sus sucesivas invasiones del Ática, arruinen sus cosechas y prendan fuego a su casa. Entonces, decide pactar él con los espartanos para poder venderles los productos de sus cosechas y comerciar con ellos. Había comprobado que la Asamblea era un lugar para charlatanes que defendían la guerra. Hay una intervención magistral de Diceópolis. Sinceramente, creo que nunca nadie expresó tan perfectamente tres cosas: la inutilidad de la Asamblea, el rechazo del ciudadano normal a una guerra sin sentido y la lucha eterna entre el campo y la ciudad. Ese hombre, acostumbrado a vivir bajo el ritmo de sus cosechas, que ni entiende ni se encuentra integrado en la ciudad. – Bueno, Aristófanes, ya somos dos tus defensores. Sócrates no dirá nada porque está profundamente molesto por tu crítica personal en “Las nubes”. Creo que has hecho mucho daño al que considero el hombre más sabio y más justo de nuestro tiempo. – Es posible, Platón. Pero reconocerás que las costumbres de tu maestro son, al menos, extrañas: anda descalzo por la ciudad, habla con todo el que encuentra, enseña a los jóvenes sin cobrarles nada. Es un ciudadano desarraigado. Lo que sí tengo muy claro es que esa comedia es la mejor de todas las que escribí. – A mí me parece mucho más conseguida “Los pájaros”. Tiene una coherencia dramática extraordinaria, en la que la fantasía poética es la forma ideal para escaparse de la dura y sangrienta realidad de la guerra. Pisetero y Evélpides, dos viejos atenienses, hastiados del ambiente creado por delatores y recaudadores, abandonan Atenas y se dirigen, guiados por una corneja y un grajo, a algún lugar donde puedan vivir en paz, y terminan pidiendo a los pájaros que funden una ciudad entre el cielo y la tierra. Es la ciudad utópica, que se llamará “Piopío de las Nubes”. ¡Magistral! Todo ello con una compleja estructura, con decenas de personajes, que se entremezclan sucesivamente, y con un lenguaje lleno de metáforas, de expresiones de carácter sexual, de palabras inventadas o de viejas palabras con nuevos significados, bañado este conjunto por una enorme cultura sobre nuestros mitos y nuestros héroes. Sinceramente, Aristófanes, me declaro un decidido defensor de tus comedias. En ellas, el espíritu de Atenas, que es la libertad y la democracia, explota con un arcoiris de gracia, de color, de sentido crítico. – Platón, no puedo decir que tú eres el más grande filósofo – explotó de alegría Aristófanes –. Me gustaría, pero tu juventud me lo impide. Pero sí debo decir que tu madurez, tu capacidad de análisis, me demuestra mi gran equivocación en la crítica a tu maestro. Y te digo más: confío que algún día tú serás el faro de esa libertad, el que analice en profundidad cómo es posible que el más excelso de los regímenes políticos, la democracia, pueda desembocar en este caos de políticos corruptos, de charlatanes sin ideas, de un pueblo desnortado, que ya no sabe cuáles son sus valores y cómo se pueden encarnar en ideales. – Ha llegado el momento de abandonar lo sublime en la palabra, encarnado en el teatro, para analizar lo sublime en la plástica, que yo lo encarno en la Acrópolis. Debemos reconocer que Pericles fue el artífice de esa maravilla, que deslumbrará a los siglos venideros y que, durante milenios, representará la fuerza y la vitalidad que produjo la libertad en un momento concreto de la historia de nuestra ciudad – exclamó entusiasmado Tucídides –. ¿Cómo se puede explicar que, de repente, un ejército de artistas fuera capaz de plasmar tanto equilibrio y tanta belleza en bloques de mármol arrancados del Pentélico? – Amigo Tucídides – preguntó Sócrates –. ¿nos olvidamos de la obra de Herodoto y tuya, recordando para la posteridad las gestas heroicas y los hechos más vergonzantes de nuestros antepasados? – Sócrates, yo hablo de la belleza, que explota en la palabra y en el mármol. Ese es el legado de Atenas. La historia, tal como la interpreta Heródoto, o tal como la entiendo yo, es el triunfo de la escritura sobre la tradición oral, es el triunfo de la memoria sobre el olvido. Pero no es belleza. Y Atenas legará al futuro la belleza en su máxima expresión: el teatro y la Acrópolis. ¿O no estás de acuerdo? Es posible que, algún día, y espero que no sea lejano, alguien podrá afirmar que ese legado lo constituye también la filosofía. Pero debes reconocer que, hasta hoy, la filosofía griega proviene de las colonias. El primer filósofo que conocimos paseando nuestras calles fue Anaxágoras, que provenía de Clazomenes, o Protágoras, que decidió venir con nosotros desde Abdera. Ojalá, Sócrates, que seas capaz de crear una escuela de filosofía ateniense, aunque, a lo largo de esta tarde que ya está muriendo, he tenido la misma sensación que Aristófanes: esa escuela la puede crear y dirigir Platón. Pero aún le quedan muchas vivencias pendientes, muchos viajes para conocer otras culturas y otras ideas, muchos interrogantes que ir contestando. – No tengo la menor duda que eso terminará sucediendo. Confío que sea Platón, pero si él no lo es, alguien llegará y fundará la escuela de filosofía de Atenas. Nosotros representaremos el prólogo de esa escuela. Vamos abriendo los caminos de la reflexión, después de que tanto sofista suelto lo haya relativizado todo, vendiendo filosofía barata en los mercados. – Incluso entre los sofistas hay que distinguir. No se puede meter en el mismo saco a Protágoras y a Gorgias. Frente al nihilismo absurdo de éste, creo que Protágoras es uno de los pensadores más sólidos de nuestro tiempo – precisó Platón –. Pero la tarde comienza a agonizar y tengo un enorme interés en oír vuestros análisis sobre la encarnación de la belleza en la Acrópolis. Por eso, Tucídides, te entrego la palabra. – Pericles lo dejó claro en el discurso fúnebre que llevamos horas analizando. “Amamos la belleza”, dijo él. Ese amor se concentró en la Acrópolis, como símbolo de la ciudad, que había sido arrasada por los ejércitos persas. Lo primero que hizo fue rodearse de grandes arquitectos: Actino, Calícrates, y Mnésicles, discípulos del gran Hipódamo de Mileto. Convocó a los grandes escultores como Mirón, Crésilas, Alcamenes y Agorácrito. Al frente de todos ellos, como inspector general de todo el proyecto, colocó a Fidias, amigo personal suyo y de Aspasia. – Antes de nada, quiero dejar planteada mi postura – expuso Aristófanes –. Las obras de la Acrópolis significaron un insulto a todas las ciudades aliadas nuestras. Los tributos que nos pagaban tenían una finalidad concreta: eliminación de la piratería marítima para lograr libertad y seguridad en el comercio. Pericles decide desviar cantidades importantes de esos tributos para dorar, embellecer y arreglar Atenas, que se parecía, ni más ni menos, a una mujer manirrota que deseaba joyas y piedras preciosas. No sólo se rebelaron contra esta política de despilfarro nuestros aliados, sino los propios atenienses. Amigos míos, yo creo que el uso correcto de los recursos públicos es tarea fundamental de un gobernante. Y el proyecto de la Acrópolis excedía las posibilidades financieras de nuestra ciudad. ¿Es que no había necesidades más perentorias? – Había una: mejorar el Pireo, que era la salida y entrada del dinero para Atenas. Pero Hipódamos de Mileto se encontraba allí, construyendo nuevos barrios. El mismo Pericles ordenó la construcción del Tercer Largo Muro, que fortalecía la obra de Temístocles, respondió Tucídides –. El puerto y la ciudad quedaron unidos por los muros, que daban seguridad a nuestro comercio. Sin embargo, creo que tienes razón al criticar el dispendio permanente de los tributos de nuestros aliados para realizar su megalomanía. Grecia acertaba al considerarse insultada y tiranizada, al ver que su dinero, destinado a gastos de guerra y de seguridad en el mar, era utilizado para decorar la ciudad, como una mujer con pedrerías. – ¿Crees realmente que se produjo esa reacción contraria del resto de las ciudades? – interpeló Platón –. – Sí, Platón. La Liga dependía completamente de Atenas. Esos gastos tan desorbitados para embellecer la ciudad originaron un gran descontento entre los aliados, que consideraron que ya no tenía razón de ser la propia Liga. Sólo era válida para el interés de Atenas. Los aliados únicamente servían para pagar tributos, que Atenas dilapidaba en la Acrópolis. Comienza a surgir un sentimiento generalizado contra la tiranía ateniense. – ¿Pericles no se daba cuenta del incremento de esa sensación y del odio que comenzaba a originarse? – preguntó Platón –. – Sin duda, pero a estas alturas de nuestro análisis, ya sabemos que Pericles tenía una doble cara: cuando Eubea y Samos se rebelaron, fue implacable. Cuando le convenía, elegía la moderación y el diálogo. – Me gustaría introducir una reflexión: ¿es correcto políticamente que un gobernante se presente tan magnánimo en gastos de embellecimiento, abandonando obras, menos gloriosas para su memoria, pero más necesarias para los ciudadanos? – intervino Sócrates –. Y planteo esto porque, cuando llegó la peste a la ciudad, no hay duda que teníamos un reducto muy hermoso, pero fallaron la mayoría de las infraestructuras. El agua, por ejemplo, los desagües, edificios para recoger y tratar a los ciudadanos afectados por la enfermedad, etc. Por causa de estas carencias, murieron miles de atenienses. Además, y lo recordaréis, Pericles prohibió la utilización del recinto de la Acrópolis, por ser un lugar sagrado, olvidando que lo más sagrado es la vida de los ciudadanos. Sinceramente, mi opinión es que el bienestar de la ciudad debe estar siempre por encima de la gloria del futuro. No sé en qué consiste esta gloria. Pero conozco perfectamente el dolor y la pobreza de los atenienses. – Estoy de acuerdo contigo, Sócrates – apuntilló Aristófanes –. La Acrópolis se ejecutó a la mayor gloria de Pericles. Posiblemente, en los siglos futuros representará la mayor gloria de Atenas, pero a Pericles esta perspectiva le importaba un rábano. ¿O no admiramos ahora los grandes monumentos religiosos y funerarios de los faraones egipcios? Pero, ¿ellos los realizaron para que nosotros, siglos después, los admiráramos, o, más bien, para demostrar a sus súbditos su poder absoluto y su gloria personal? – Esta discusión no nos lleva a ninguna conclusión – apostilló Tucídides –. Creo, y ya lo he dicho, que Pericles se equivocó. Que su política de embellecimiento provocó el odio de nuestros aliados por el uso que se hacía de su dinero. Que él decidió ese embellecimiento para mostrar su poder y su gloria personal. Pero la Acrópolis está ahí. ¿Qué podemos hacer: derruirla y volver al estado primitivo? No me parece una solución. Pero hay más: la Acrópolis soñada por Pericles ha convertido a Atenas en el objeto de envidia de todos los griegos. Atenas es mucho más Atenas, mucho más hermosa con Acrópolis que sin ella. – Perdona, Tucídides, pero no me parece convincente esta argumentación colateral – razonó Platón –. Las preguntas de Sócrates y Aristófanes quedan sin respuesta. Pero, posiblemente, tengas razón: aceptemos la realidad. Lo que sería una locura es plantearse el derribo de toda la belleza asentada en la colina. – Bueno, continuemos – propuso enérgicamente Tucídides –. La primera obra que se inició fue el Partenón, en el año 447, con proyecto de Ictinio y Calícrates. No tengo muy claro que Pericles pensara que iba a ser un lugar de culto, pero en eso se convirtió. Es un templo dórico, con ocho columnas en el frente y diecisiete en los laterales. Las medidas del conjunto son: 69,50 metros de longitud y 31 de anchura. Las columnas de las esquinas son más voluminosas que las intermedias. Las del peristilo se inclinan imperceptiblemente hacia el interior, lo mismo que todas las superficies verticales. Estas desviaciones intentaban corregir ilusiones ópticas, logrando que las columnas de las esquinas parezcan más delgadas que las demás. Según los técnicos que conozco, la arquitectura del Partenón obedece a un canon geométrico. La impresión de elasticidad que producen sus líneas es el resultado de la curvatura de los elementos teóricamente rectilíneos. Son desviaciones de la línea recta. Excepto el techo, de madera, todo es de mármol del Pentélico. En su interior está la cella, donde se instala la gran estatua de Atenea, patrona de Atenas. Fidias estaba trabajando en la estatua de Atenea Guerrera (Promachos), de nueve metros de alta, y en cuya mano derecha portaba una lanza con su punta chapada en oro. Cuentan los marinos que, al doblar el cabo Sounion, ven refulgir el casco y la punta de la lanza. En su mano izquierda sostiene un gran escudo historiado. Admirado por tanta belleza, Pericles le encargó la estatua de Atenea que iría en la cella del Partenón. Fidias tardó nueve años en realizarla. Son doce metros de altura de oro y marfil. Vestida con el peplo tradicional, Atenea lleva sus armas: escudo, lanza y casco. El escudo, por fuera, representa en relieve la lucha contra las Amazonas, mientras que por dentro lleva pintada la lucha contra los Gigantes. En lo alto del casco, una esfinge y dos caballos alados sostienen los tres penachos. En el lado izquierdo de la estatua, en el hueco creado por el escudo, hay una serpiente enroscada sobre sí misma, que encarna el genio de la Acrópolis. Sobre el pedestal, un relieve de veintiuna figuras, que representan el nacimiento de Pandora. Con estas dos estatuas de Atenea, Fidias equilibró la belleza con la grandiosidad. – ¡Qué placer oírte, Tucídides! – dijo Sócrates –. En verdad, yo creía conocer la Acrópolis, pero me acabas de presentar una nueva visión. No soy amante de lo desmesurado. Son obras grandiosas, pero sin dimensiones humanas. Por eso, aprecio mucho más el Partenón, realizado a escala humana, al utilizar, como nos has ilustrado, un canon geométrico. Pero deseo plantear una cuestión al margen de lo artístico: en la tradición ateniense, Atenea presenta una doble imagen. En primer lugar, la Madre pacífica que cuida de los trabajos y de los días. Por otro lado, la virgen guerrera y victoriosa. ¿Por qué tanto la Atenea Guerrera como la Atenea Parthenos simbolizan a la diosa guerrera? ¿No será porque a Pericles, dominado ya por la idea del imperialismo expansivo y agresivo, le interesaba que los ciudadanos identificaran a su diosa con la guerra? – No te quepa la menor duda, Sócrates – aprovechó Aristófanes –. Ese belicista megalómano no daba puntada sin hilo. ¿No parece más lógico que si la Guerrera fue la primera en esculpirse, la Parthenos, que iba a ser dedicada al culto, representara a la diosa bienhechora, preocupada por el campo y por los ciudadanos? Pero, ¿a qué loco se le ocurre encargar una estatua de oro y marfil para el culto de unos ciudadanos empobrecidos por los impuestos? Es un insulto al buen gusto. Por eso, me sucede como a ti, Sócrates, prefiero la decoración escultórica de friso, metopas y frontones, realizadas en mármol nuestro, y con una escala humana y mucho menos hierática. Como si fueran más cercanas. – ¿Habéis contado las metopas? – preguntó irónicamente Tucídides –. En total, suman noventa y dos, todas ellas con altorrelieves. Sus temas son luchas míticas: en la fachada oriental, la lucha contra los Gigantes; en la fachada de poniente, la lucha contra las Amazonas; en el lado norte, la guerra de Troya y en el lado sur, la lucha de los Centauros. Cuando subáis, fijaros en la metopa 32, cuando el centauro se abalanza sobre su enemigo cogiéndole por la nuca, que, a su vez, contraataca con la espada, o la número 2 en la que el hombre oprime contra el suelo al centauro, alzando la espada para dar el golpe mortal. Lo que es evidente es que hay todo un catálogo de cabezas de centauros. En las metopas los hombres pelean agónicamente frente a gigantes, amazonas, centauros y bárbaros. Esta batalla feroz permite que la civilización, como el triunfo de la inteligencia y de la ley frente a fuerzas oscuras e irracionales, resulte la vencedora final sobre la naturaleza animal y salvaje. Es el gran mensaje de la “ilustración” ateniense del siglo V, preconizada por el propio Pericles. El friso mide doscientos metros de longitud. Su tema es la procesión de las Panateneas, nuestra fiesta nacional, aristocrática y popular, ruralista y talasocrática. Toda la ciudad desfila detrás de las doncellas que llevan al templo el peplo, tejido y bordado por ellas mismas. Junto a los dioses, se encuentra un grupo de héroes y detrás van los atenienses: doncellas portadoras de ofrendas, mozos con animales, carros, jinetes … Toda Atenas en procesión. Por fin, en los frontones dos hechos fundamentales en la historia de Atenas. En el frontón oriental, el nacimiento de Atenea. Zeus sentado en su trono y frente a él Atenea, recién nacida de su cabeza, como si fuera la encarnación de una idea. Hefesto y Hermes, asistentes al nacimiento, en actitud de huir, asombrados por el prodigio. A la izquierda de Zeus, Hera, Démeter y Dionisios, mientras que a la derecha se encuentran las tres Parcas. En el frontón occidental se desarrolla la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática. El señor del mar hiende la tierra con su tridente y brota el agua salada. Atenea clava su lanza en el suelo y surge el olivo. A sus espaldas, los corceles de sus carros. – Ahora sí que estamos ante la belleza – manifestó entusiasmado Sócrates –. El friso, las metopas y los frontones son la belleza pura. En ellos, vive Atenas. Su pasado y su presente. Nuestros mitos y nuestra realidad doliente. Es tan hermoso como un poema de Píndaro. Por eso, en cuanto mis cansadas piernas me lo permiten, subo hasta la colina para maravillarme ante esa explosión de belleza. – Esa desbordante belleza está resaltada por la policromía, sin la que no captaríamos los perfiles ni los claroscuros. El mármol blanco del Pentélico, junto a la luz cegadora de nuestro mar, imposibilitaría verlos en toda su esplendorosa belleza – precisó Platón –. ¡Qué arte en el uso de los colores! Y nadie puede criticar que los ojos se pintaran de negro, y no de púrpura. No se deben pintar los ojos tan hermosos que no parezcan ojos. Y lo mismo con las otras partes del cuerpo. Lo que se debe pretender es que, al aplicar a cada parte el color adecuado, logremos la belleza del conjunto. – Amigos míos, comparto vuestro entusiasmo – concluyó Tucídides –. Estaréis de acuerdo conmigo que el Partenón se convertirá en el símbolo de Atenas. Y en la muestra de hasta dónde puede conquistar el hombre la belleza. Porque lo difícil no es idearla. Lo auténticamente difícil es realizarla. ¿O no, Sócrates? Tú siempre te debates entre el concepto y la realidad. Pues aquí tienes la prueba de que hay hombres capaces de lograr que el concepto y el producto real casi se identifiquen. Pensemos lo que pensemos, Fidias es un artista excelso. – Bueno, y un perfecto ladrón – remachó Aristófanes –. ¿O no fue condenado por la Asamblea por quedarse con importantes cantidades de dinero y con muchos gramos de oro que no aparecen en sus estatuas? Si aceptáis mi opinión, creo que Mirón ha logrado cotas más altas de belleza. ¿O es que su “Discóbolo”, que sorprende al atleta con el disco en su mano derecha, inclinado y con el cuerpo contraído, apoyada en el suelo la planta del pie derecho y los dedos del izquierdo, no es la belleza? Es la belleza del instante irrepetible. O esa vaca, con tal realismo, que dan ganas de ordeñarla. O el grupo de Atenea y Marsias, captando ese momento irrepetible en que Marsias se detiene indeciso antes de recoger la flauta al contemplar el rostro amenazador de la diosa. Lo que me entusiasma de Mirón es el realismo con que capta para la posteridad la belleza y la fuerza de un instante. – Después de comenzar el Partenón, Pericles se dio cuenta que era necesario unir la explanada de la colina y el exterior de las murallas, para facilitar el acceso de los ciudadanos – continuó Tucídides –. Había un enorme desnivel. Encargó un proyecto a Mnésicles, quien planteó un único acceso, recubierto por un gigantesco doble pórtico de mármol pentélico. Son los Propíleos. No conocemos por qué razón esta obra está detenida. Unos dicen que los sacerdotes no quisieron ceder el terreno necesario, otros que se agotó el dinero, y algunos afirman que no le entusiasmó a Pericles. No obstante, yo creo que no hay un pórtico más majestuoso en ningún lugar del mundo. Para rematar la entrada, Pericles encargó a Calícrates, el proyecto de un pequeño templo, en el rincón de la Acrópolis junto a los Propíleos. El templo de Atenea Niké es un templo en miniatura. Si os habéis fijado, ahora se está construyendo el Erecteion. Lo que más me ha maravillado es el famoso Pórtico de la Cariátides. Tal como yo lo veo, creo que se intenta compensar la sencillez del Partenón con un edificio que llama la atención por su variedad. En fin, amigos míos, esta es la expresión máxima de la belleza del mármol: Partenón, Propíleos, Atenea Niké y Erecteion. Algo, pues, le debemos a Pericles. – Creo que ya no hay tiempo para continuar este largo diálogo – afirmó Sócrates –. La tarde ha ido cayendo y del mar sube un vientecillo fresco que, a los que ya somos mayores, puede producirnos ciertos malestares. – Además – precisó Aristófanes –, el vino y los manjares, además de nuestras mujeres, ya nos esperan. Tantas emociones contenidas y tanta fría belleza en el mármol, han despertado los apetitos. – ¡Cuánto agradecimiento os debo! – exclamó Platón –. Nunca creí posible poder disfrutar de un debate con tres de las personas más admiradas por mi. Y llevo conmigo, como conclusión de esta maravillosa tarde, una de las afirmaciones de Pericles en su discurso: “Nos bastará con haber obligado a todo el mar y a toda la tierra a ser accesibles a nuestra audacia, y con haber dejado por todas partes monumentos eternos en recuerdo de males y bienes”. Esta imagen final de Atenas, domeñando el mar y la tierra con su audacia y repartiendo belleza y sabiduría por todas partes, es la que me resulta más sugestiva. – Sin duda alguna, Platón – remachó Tucídides –. Todos nosotros somos atenienses. Sólo esto ya es motivo de orgullo. Somos audaces, arriesgados y esperanzados, como nos definió el comisario corinto ante la Asamblea espartana. Pero reconocerás conmigo que la imagen que hemos transmitido a toda la Hélade con esa ansia incontenible por dominar el mundo, por imponer nuestro capricho, por silenciar todos los argumentos de los que nos aconsejaban moderar nuestros deseos y controlar, con más fuerza, nuestros intereses, han deteriorado tanto nuestra fama que hoy y aquí ya no es tan sencillo y bien acogido enorgullecernos de ser atenienses. ¿Pero os vais a perder esta increíble puesta de sol? Los cuatro se giraron para contemplar la maravillosa puesta de sol sobre Corinto y el Peloponeso: rojos, violetas, rosáceos … El cielo parecía un cuadro de colores. Era el mismo atardecer que contempló Agamenón cuando iniciaba la aventura desgraciada de llevar a la juventud griega a la muerte segura, en un alocado intento de destruir Troya para controlar el comercio marítimo. La historia se repite: el mismo crepúsculo contempla la decisión de unos megalómanos que intentan dominar el mundo, a sabiendas del dolor y el sufrimiento a que condenan a sus conciudadanos, a los que no les iba nada en ese intento. En Atenas, el atardecer se adueñaba de la ciudad.