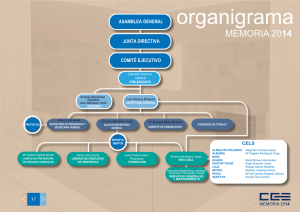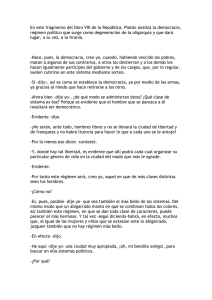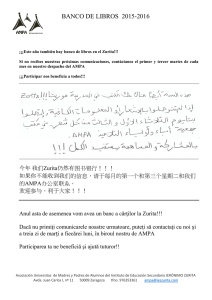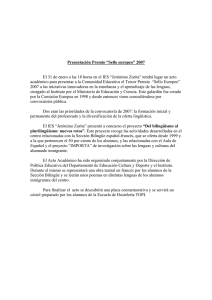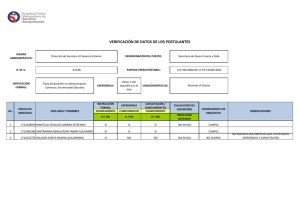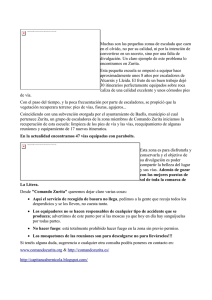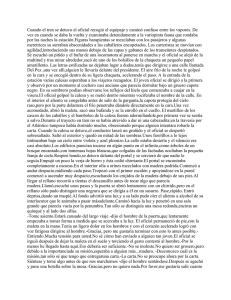Empieza a leer - Alejandro Gándara
Anuncio

Diseño de la colección: Julio Vivas Ilustración: «Les fleurs du mal, 5 (2003)», 2003, foto © Joana Pimentel © Alejandro Gándara, 2004 C EDITORIAL ANAGRAMA, S. A., 2004 Pedró de la Creu, 58 08034 Barcelona ISBN: 84-339-6859-9 Depósito Legal: B. 9298-2004 Printed in Spain Liberduplex, S. L., Constitució, 19, 08014 Barcelona A Nuria Labari A María Sendagorta 1 Voy en un tren nocturno de Madrid a La Coruña, son las dos y diez de la madrugada, en la ventanilla hay una cara blanca contra la noche, estoy solo en el compartimento y pienso en lugares en los que uno se queda solo, como un cuarto de hospital o la sala de espera de un abogado. El traqueteo es el ritmo al que se acerca lo que tiene que pasar. Ese porvenir no estaba en el guión, no estaba en las estrellas, no había nada que lo estuviese esperando o deseando, así que no debería haber ocurrido. Era de otro. Pero me atravesó a mí. Como el tren esta noche: nada en la ventanilla excepto tu cara, crees que todo sucede a la altura de los ojos y que todo está inmóvil, cuando en realidad el tren cruza páramos y montañas y los va dejando atrás. Cuando llega el día te espera un mar desconocido junto a una ciudad desconocida. Y el que baja al andén es también un desconocido. Cuando Zurita llamó al móvil Teresa llevaba un rato dedicada a biografiarme. Seguíamos en la cama del Hostal Don Carlos, una capilla sixtina de humedades en el techo y un armario ropero que cabeceaba como un mayordomo. Ella hablaba de una manera que me hizo pensar que la carne satisfecha no es el final de algo, sino su principio. -Creo que te inspiran las pensiones de mala muerte. Follas y das conversación sin que decaiga la energía -dije para que tomase un respiro. Pero Teresa insistía en mi problema de identidad profesional, derivado de hacer cualquier cosa que me pidiesen y por la que me pagasen, y de no lamentar debidamente que un hombre de cuarenta y cinco años ignorase por completo la clase de cuneta en la que acabaría sus días. -Tienes talento para lo que quieras. Busca un trabajo en el que te paguen todos los meses -continuó. -No hay pruebas de que tenga talento -argumenté-. Y tampoco hay ninguna de que eso sirva para algo. ¿Qué es talento? ¿Vender frigoríficos en Alaska o aprender a quedarse en casa cuando sabes que todas las fiestas terminan igual? -Talento es poder vivir tranquilo y hacer lo que quieres. La miré y ella desvió la cara. -Imagínate -dije suavemente- que el que tiene talento para vender ffrigoríficos en Alaska es el mismo al que le gusta quedarse en casa. Su talento podría matarlo de frío. -No juegues... El telefonazo de Zurita interrumpió el círculo vicioso poscoito. Se incorporó y empezó a vestirse. Tenía un cuerpo menudo, hecho de trazos sintéticos, una de esas imágenes que puede volverse onda en un instante y huir al cosmos de un fogonazo. Recordé que pertenecía, al menos administrativamente, a otro hombre y que eso nunca me había hecho daño del todo. Tenía un lado no desagradable que favorecía seguir subyugado por aquel cuerpo en fuga, por aquel chispazo ondulatorio que iba mucho más lejos que su casa, su marido y sus hijos, para perderse en el éter de los deseos. Ella salió antes. En Recepción encontré a Osvaldo. Llevaba en el hostal cuatro o cinco meses, tenía unos cuarenta años, un escorpión tatuado en el antebrazo y una familia en Bucaramanga, Colombia. Aquí le acompañaba una muchacha que venía a verle y se quedaba horas sentada en el sofá de skai del vestíbulo. Habíamos conectado enseguida, supongo que como conectan dos veteranos de guerra, pero no después, sino durante, mientras la batalla decisiva sigue incierta. También supongo que a mí no me importaba hablar un poco antes de salir a la calle sin la perspectiva de Teresa. -¿Está todo bien? -suele preguntar el camarada. -Un día de éstos nos vamos de copas y abrimos el corazón, ¿de acuerdo? -Me parece que hoy tiene prisa. -Lo que me gustaría es tenerla. Dejé a Osvaldo con la mirada en mi nuca, sentí el frío de enero con su mascarilla de pequeñas agujas y cogí el metro en ópera. Zurita me esperaba en el Rocambole, por Retiro. Eran casi las diez y me preguntaba en qué grado de cocción alcohólica encontraría a mi más sistemático benefactor, un híbrido de Harvard y Chamberí, de edad también híbrida entre la adolescencia y una madurez anunciada, con una habilidad híbrida para dar pelotazos y mantener beatamente las convenciones. En fin, un español joven y rico del postsocialismo, recién separado de su mujer, que vivía a caballo entre su habitación del Villamagna y cualquier pub contiguo, y que últimamente había ampliado las fronteras hasta el Rocambole, un local de marcha pija que cerraba el escaparate a la hora del desayuno. En el vagón de Metro había entrado media docena de muchachas con el uniforme de dependientas de El Corte Inglés. De pronto se quitaron la ropa y se cambiaron con la que llevaban en bolsas. Tan rápidamente que la intimidad de sus cuerpos en ropa interior dejó una impresión anómala. Unas cuantas paradas más tarde eran ya depredadoras de discoteca, con sus vestidos brillantes, sus plataformas y sus caras pintarrajeadas. Desconcertaba la seriedad con que ejecutaron la metamorfosis, como si aquello no fuera el preámbulo de una noche de fiesta sino la prolongación de las tareas del día. Una obligación adicional a la que se llega con cansancio..., un acopio de últimas fuerzas para cumplir honradamente con el instinto. Entonces me di cuenta de que era viernes, de lo que significan los viernes para la mayoría de la gente, de que acababa de dejar a Teresa y de que a mí me esperaba Zurita. Un viernes a mi medida. -Hay que liquidar una cosa pequeña, pero buscaremos tu compensación. Me haces un favor -resumió Zurita mientras yo todavía buscaba un taburete por las inmediaciones concurridas de un entarimado. -Háblame de la fiera. -Ya te he dicho que pequeña. Estos temas te vienen bien -contestó sin mirarme y haciendo sentir que los temas tenían una cualidad pringosa. -Yo te lo agradezco, pero te lo agradezco más cuando te explicas. Observé los ojillos pardos saltando dentro de las gafas Truman, la cara de niño airada y desvalida a la vez. -Tengo que contarte una cosa. Creo que es lo que me está matando -miraba a su Havana 10 con cola como si hubiera perdido la confianza en sus efectos, presentes y futuros. Pensé en la delgadez larguirucha y descabalada de Zurita, un ser implotado por algún exceso más que por algún defecto, adherido a unos labios temblorosos, un rastro antiguo de pecas, bajo una mata pelirroja engominada. La imagen de una demolición controlada, polvo y cascotes en el aire durante algunos momentos previos al solar vacío. Sacó los ojos del vaso abismal y dijo: -Cuando lo de las Torres Gemelas yo llevaba un mes separado. Estaba en un restaurante con un amigo, contándole lo de mi mujer. Ya sabes, no la soportaba. Era un reproche con patas. Con las patas cruzadas, además. No sé cómo me colé y le hice dos hijas. Nada más casarme, ya supe que algo había hecho mal. Y, por si fuera poco, la religión... Era distinta en la época de novios. A lo mejor fue una reacción..., una reacción a mí. ¿Qué te parece? -Que suele ocurrir -dije. -Sí... -meditó un poco-, como en las matemáticas del colegio. Dos negativos dan positivo, pero positivo y negativo, siempre negativo. Bueno, yo le estaba razonando a mi amigo la separación y las ganas de vomitar que me entraban al llegar a casa, cuando en la tele aparecen los aviones estrellándose contra las torres. Al principio pensé que era un anuncio, como todo el mundo. En el restaurante además había mucho ruido. La gente miraba sin hacer demasiado caso. Hasta que un camarero se percató y subió el volumen. Acuérdate de la impresión. -Me acuerdo. -No sé qué me pasó. Sencillamente entré en pánico. Un pánico como no había conocido en la vida. Cogí el móvil y llamé a mi mujer. ¿Qué te parece? -Me parece una reacción. -Lo que no sabes es que la llamé para que me dejara volver. La estuve llamando una semana, hasta que dejó de coger el teléfono. Quería volver a mi casa, con ella y con mis hijas. Era lo único que deseaba. Mi amigo me dijo que si me había vuelto loco, que hacía menos de un minuto que le había dado mil razones, que todo estaba claro. Sí, estaba claro, pero eran sólo razones. ¿Qué te parece? -Que la gente no debería razonar con tanta alegría. Algo parecido pensé yo. Los errores se cometen razonando. Si no razonas, no hay error. Creí que se me pasaría. Pero desde entonces no dejo de pensar que mi sitio está con ella y mis hijas. -¿Y todo lo que te fastidiaba? -Eso ya no importa, si es que importó alguna vez. Al cabo de un rato y de varias copas, propuso: -Vámonos de putas. Pago yo. Antes de alcanzar la salida del Rocambole, Zurita se desvió bruscamente a los lavabos y desapareció durante diez minutos. -Es mejor que me vaya al hotel -dijo cuando estuvo de vuelta. Luego, empezó a reírse por lo bajo. -Por lo menos, no he dicho que me voy a casa. Regresé en Metro. Era muy temprano para un viernes y para una habitación en un piso compartido con otras almas apátridas. Teresa prefería el Don Carlos, a pesar de que no conocía mi cueva. Lo de las putas habría estado bien. Las putas de Zurita, se entiende: un local en la zona Norte armado como una discoteca de lujo, con chicas disfrazadas de secretarias o de agentes inmobiliarios que mantienen la distancia hasta que tu alcohol empieza a contar los pasos, y entonces se acercan, cuando ya has gozado de toda la espera. En el vestíbulo de la estación de Sol un violinista puede que tocase el Ave María de Schubert y cerca del andén de trasbordo un caucasiano sacaba de una auténtica balalaika lo que quizá fuese la melodía de Doctor Zhivago. No es que ellos tocaran mal, es que mis oídos son sordos a la música. Tengo que inventarla para poder escuchar. Dos recuerdos saltaron como esas trampas en un sendero de jungla. Pero yo caminaba con precaución y salí ileso. El lunes por la mañana Zurita me dejó un despacho para que empollara la documentación de la empresa de marras. Los papeles de una ruina suelen ser el mejor manual de consuelo para culpables: no hay lugar para el acierto. Una sola página constituye una enciclopedia de errores humanos fundamentales y al mismo tiempo inverosímiles. Si no hay lugar para el acierto, tampoco lo hay para la verosimilitud. Y si no estuvieran allí, certificados, compulsados, auditados, uno pensaría que son la nota de un suicida que ha estado pidiendo socorro sin que nadie le escuchara, y que al final se suicida sin más motivo que el de no haber sido escuchado. Antes de eso, Zurita había informado de un par de cosas cuya importancia era relativa en ese momento. La sociedad estaba domiciliada en A Coruña y su propósito comercial consistía en publicar libros. Le pedí unas cuantas horas antes de hacer el diagnóstico y me senté en un cuarto interior de ambiente compartido con lo demás, una especie de severidad apolillada entre muebles oscuros y cuadros barnizados que producían un contraste diáfano con la vida exterior de su dueño entre el Villamagna y el Rocambole, no digamos con los lupanares de la zona Norte. A los pocos minutos ya sabía de aquella editorial coruñesa todo lo que tenía que saber, pero el asombro me entretuvo el resto del tiempo. A ratos debí de dedicarme a reflexionar sobre la condición humana, tan puntual en su cita con el disparate. Zurita me reclamó a la hora del almuerzo y caminamos en silencio hasta el restaurante, en la misma calle. Su silencio me pareció más expresivo que el mío y creo que acabó molestándome. Por supuesto, el restaurante elegido era igual que sus pretensiones de sexualidad nocturna, o sea, abarrotado de diseño desde el paté de bacalao a la tonalidad del maitre, pasando por gamas de fucsia. -Te lo agradezco -musitó más que dijo, cuando ya estaba delante de un potingue color siena, como si lamentase de verdad el favor y quisiera que le perdonaran antes incluso de que sucediera algo. -¿Qué tienes que ver con ellos? -pregunté. -Les asesoro legalmente. Yo me había plantado bastante receloso ante unos langostinos con aspecto de haber salido de un lifting, por lo estirado y grimoso. No merecía la pena preguntarse por qué Zurita deseaba estar siempre enmarcado por esos ambientes, dado que no se trataba de un organismo complejo. -No te pega asesorar a esa clase de consorcios. Te van más los palcos en el Bernabéu con subasteros y gestores de fondos. Siguió comiendo y masticando lentamente. -Me gusta la gente que cree en algo. -¿Y qué son? ¿Cristianos de base? ¿Una secta para la redención de corazones solitarios? -dije, un poco alterado. -Llámalos como quieras. Puedes llamarlos como quieras, puesto que han fracasado. Pero podían haber triunfado. Aquella mezcla de ideales y de cocina exquisita no me gustaba como plan. Quizá todos los que tratan con la mierda acaban por tener líos con la pureza. Y son peligrosos. Un día abren sus ojos inocentes, contritos y desmemoriados, y descubren que el malo eras tú. -Una editorial de provincias dedicada a la publicación de libros de ensayo, extranjeros en su mayoría, con temas como la lógica difusa, la cuántica, los sentidos y la mente... -De vanguardia... -De vanguardia en un país donde los catedráticos leen folletines, las revistas de libros hacen prensa del corazón, los escritores están descubriendo el sexo en moto y el índice de lectura ha superado recientemente al de Mauritania. -Había que hacerlo, ellos pensaban que había que hacerlo. En algún momento todos queremos nuestra oportunidad para cambiar el mundo. Aparté los langostinos, cuyo semblante decaía a ojos vistas. Sí, me estaba irritando. A Zurita sólo le faltaba meter la cabeza en la copa de cristal tallado, que sin lugar a dudas hubiera entrado, al menos considerando el tamaño del cerebro. -El primer año perdieron diez millones de las viejas pesetas, que no significaría mucho de no ser porque doblaron esa cantidad en el segundo, y desde entonces para acá han redondeado la cifra hasta 118, de los que casi el 50 por ciento se debe a bancos, cosa que siempre alegra a un liquidador. ¿Tú qué hacías? ¿Les hablabas de los beneficios de la inmolación? -traté de calmarme. Ni siquiera puedo imaginar cómo consiguieron los empréstitos... Zurita no dijo nada. Supuse que no había nada que decir. Acabamos de comer. Pidió el habitual Havana 10 con cola y después otro, bastante seguidos. En esos momentos no me apetecía beber con él. A la bebida le pasa como a los falsos hermanos en los idiomas: hace que todo suene igual y que entenderse se convierta en un peligro. -Y tú qué haces aquí -dijo con ojos que empezaban a vidriarse-. Hubieras podido tener una vida... -Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. -... pero no la quisiste. Sé que no me ocultas nada. Y que tampoco sé nada de ti. Alguien me ha contado..., y de pronto se pierde el rastro, cuando todo estaba... ¿Pensaba que iba a terminarle las frases? Cuarenta y ocho horas más tarde, aún no había contestado a Zurita si haría regresar a los visionarios coruñeses a nuestro planeta, que seguramente alguna vez fue también el suyo. Necesitaba el dinero -se me estaba acabando el que me dieron por la traducción de una biografía de John Nash, el matemático que le ganó la batalla a la esquizofrenia a base de lo que él llamaba dieta mental, consistente en no ver lo que no hay, por mucho que te guste-, pero sentía verdadera repugnancia intestinal a encontrarme con un grupo de almas ecologizadas por la cultura y la difusión del conocimiento. Pero, por encima de todo, lo que menos me apetecía era contestar a Zurita.... el mero hecho de llamarle y decirle lo que fuese. Era capaz de sintonizar con el Zurita putero e hipócrita en beneficio propio, pero me ponía en fuga el tipo que se redimía contemplando la caída de ideales ajenos. Estaba esperando a Teresa en el Café de Oriente. Afuera lloviznaba y el aire tenía el mismo color de cemento que la fachada del palacio. La copa no acababa de sentarme bien, probablemente porque no había comido. Tampoco mal. No me estaba sentando, no había efectos. Ella dejó el lunes sin llamada y el martes por la noche me localizó en el piso de apátridas. La hubiera necesitado para hablarle del asunto gallego, pero también me acordaba de la última discusión, de modo que la necesitaba tanto como me desilusionaba necesitarla. En cualquier caso no hubiera podido llamarla debido a nuestro viejo pacto, que duraba ya ocho años. Lo más frecuente no era hacer el amor, sino un encuentro en tránsito, ella yendo hacia algún lado y dedicando un par de horas al trasbordo sentimental. Se retrasaba. Cuando se retrasaba yo no podía evitar que el tiempo se encogiera, el tiempo de estar juntos. Un grupo de cuarentonas entró en el café y me fijé en la estrategia de manada femenina. Se dispersaban de pronto, miraban en todas direcciones, al final seguían con pasos inseguros a la más decidida, sintiéndose observadas... Bien vestidas, aunque algo incómodas en sus prendas, recién pintadas, clase media limítrofe... Probablemente, solteras... Preocupadas por que la soledad no se advirtiera, o tal vez la busca, o tal vez la necesidad de ir en manada para protegerse de ojos que las delatasen y de los que no podrían defenderse sin grupo. Pero era al contrario. Se delataban así. El antirreclamo de su soledad y de su necesidad se escuchaba como si todas se hubieran puesto a gritar. Llegó a las tres y media. El trecho hasta la mesa lo anduvo con una sonrisa. -¿Has comido? -preguntó. -Todavía no. Miró la copa y a su sonrisa le pasó algo, pero la rehizo enseguida. -Quiero que demos un paseo -dijo. -Está lloviendo. -Llevo paraguas. Y vamos a un sitio que está cerca. Parecía radiante. -Te quiero -dijo mientras caminábamos con el paraguas y se apretaba al costado-. No sabes cuánto te quiero. Pasamos el viaducto de Bailén hacia la plaza de Gabriel Miró. Me detuvo y me besó. Un beso adherente como uno espera que se adhiera la ternura..., un beso aislante, fuera del mundo, de hogares y de hijos, de miserias laborales, de tiempo encogiéndose. -¿Ves esa casa? -dijo cuando continuamos el camino. Una fachada rojiza de dos pisos, con ventanales y una entrada de carruajes, en un lado de la plaza con jardines y vistas que dominaban el río, los encinares de la Casa de Campo y la cordillera lejana. -Quiero enseñártela, tengo las llaves. Se me ocurrió que quizá los días del Hostal Don Carlos tocaran a su fin. No me imaginaba cómo, pero cruzó esa idea. Un lugar permanente para los amantes furtivos en vez de un alquiler por horas, un espacio personal en vez de un espacio cualquiera, un sitio con planchas de cielo en las ventanas en vez de contraventanas... Era un piso antiguo remodelado. Techos altos con molduras, puertas acristaladas, paredes estucadas, vacío. Había dos salones simétricos en los dos pisos, con ventanales a la plaza, comunicados por un tiro de chimenea. Era una casa hermosa, demasiado. Me desilusionó enseguida: ése no era el lugar, nuestro lugar. -Vamos a mudarnos a esta casa -creo que canturreó-. ¿No es una maravilla? Una herencia de mi marido. Bueno, algo parecido a una herencia. Estábamos en el salón de arriba. Giró sobre sí misma y después se quedó ensoñando por el ventanal. Sonreía plácidamente a la lejanía. -Sí, es magnífica -dije. -¿De verdad te gusta? ¿Lo dices en serio? Se volvió, me abrazó, y se quedó abrazada durante un tiempo en el que sentí cómo su mirada recorría lo que nos rodeaba, lo amueblaba, lo llenaba de calor y de personas a las que yo no conocía. Subimos por la calle de Segovia cogidos de la mano, algo que ella solía evitar. Pero apretaba la suya de tal modo que me pareció que debía aprovechar ese momento, esa cercanía, porque aunque no fuera exactamente estar cerca de ella, al menos era estar dentro de ella, de su alegría, tener su emoción en la mano. Seguía lloviznando. Teresa no abrió el paraguas ni yo se lo pedí. Nos sentamos en un bar, por Tirso de Molina. Pedí una copa. Ella no dijo nada. Estuvimos allí una hora. Tenía que irse. -Te quiero -susurró al marcharse. Fui al piso de apátridas. En el vestíbulo había una especie de celebración, un par de botellas de cava, platitos con frutos secos, media docena de personas bajo los cuadros enormes de Sara. Ella animó a que me sumara, sentada entre dos muchachas de fisonomía cool, cuatro chisporroteos por ojos y cuatro labios de sangre barnizada. Estaban los otros inquilinos: Ruut, el informático holandés que iba dando tumbos por Europa y que, según él, había llegado a la tierra de las oportunidades, y Clarice, la profesora de inglés que partiendo de una comuna hippy californiana de los años 60 había encontrado su destino en el gueto de Lavapiés, calle Tres Peces, otro mundo aparte. Después había un tipo algo más joven que yo, de pie y apoyado en un rincón, con un vaso en la mano y observando desde una distancia intelectual: uno de esos tipos imprescindibles para que nadie se pase de cómodo. Por las señas coincidía con los prototipos de pareja de Sara -dueña y también inquilina de aquel piso interior, viejo hasta la médula, pero receptivo como el útero de una tribu. Trasto, el perro de Sara, estudiaba la escena con aquellos ojos de azabache que leían la mente humana. Era un perro especial, que salía solo de casa y volvía a la hora convenida, pero sobre todo una misteriosa fotografía del alma de su dueña. Me ofreció un vaso de plástico con líquido hasta la mitad y me presentó a las sirenas cool. Una trabajaba como actriz de doblaje, aunque no parecía que fuese a acabar ahí, y la otra enseñaba comunicación audiovisual en la universidad y tenía cierto encanto, no exactamente pedagógico. Contó unas cuantas anécdotas graciosas sobre cómo enseñaba su materia sin cámaras ni artefacto ni dotación alguna, estilo universidad española. Me gustó cómo se movían a la vez sus manos y su melena en capas. Di un sorbo al brebaje del vaso que resultó ser sidra achampañada y caliente, y el estómago no necesitó más para rebelarse. -Hay una carta para ti -dijo Sara sacándola de algún sitio y dejándola en la mesita que nos separaba. Leí el remite, aunque ya no hacía falta. Me había fijado en la letra y en los renglones a lápiz, luego borrados, sobre los que se había escrito la dirección. Era alguien que me buscaba. Desde una aldea remota. Dejé la carta sobre las piernas y cuando levanté la vista Sara estaba mirándome. Le pedí un poco más de cicuta. Aproveché para preguntarle por la exposición de Lisboa y contestó de una forma esquemática y sospechosa. Pensé en cómo no nos habíamos liado en dos años de convivencia. Era francamente atractiva en el estilo maduro de los cuarenta, aunque francamente peleada con cualquier manera de demostrarlo, al menos con la estrategia explícita que solivianta a la mayoría de los hombres. La respuesta que me había dado a mí mismo cuando me hacía esa pregunta era que Sara creía conocerme en lo más hondo y que cuando una mujer cree conocerte en lo más hondo ya no se acuesta contigo, eres algo así como un tipo del que se ha divorciado, independientemente de que los pasos previos no hayan existido. Seguía pareciéndome una buena explicación. Le gustaban los cambios, el mundo de la autenticidad artística y la filosofía de Confucio, lo cual congeniaba a las mil maravillas con aquel piso para desclasados en espera de billete para algún sitio en el que ella vivía desde hacía veinte años. No recuerdo cuándo empecé a sentir molestia o quizá fuera el mal cuerpo del día, ni grandes tormentas ni claros placeres, una cosa lloviznarte..., como el clima. Hubiera dado conversación a la comunicadora, pero a la comunicadora no le interesaba nada más viejo que ella. Casi encima de su melena en capas aparecía el gato minimal que Sara había pintado en rojos intensos, ojos de búho y gesto de empatía universal. ¿Un autorretrato? Podía preguntárselo a la autora. Pero entonces llamó Zurita al móvil. Salí al pasillo. Antes de que hablara le dije que aceptaba el plan gallego y que quería ir en tren al día siguiente. Objetó que se acercaba el fin de semana y yo le contesté que en las liquidaciones no hay fines de semana. Insistí en lo del tren, nada de aviones, e incluso imaginé en ese momento que sería un tren nocturno. En realidad no se trataba de imaginación sino de recuerdos. Había un tren con coches cama que salía para La Coruña a la misma hora en que yo llegaba de la aldea remota, en la vieja estación de Norte, bajo su cúpula de forja. Bien, un empalme emocional entre el pasado y el futuro. Un tipo de diecisiete años que se apea con una maleta de cartón en busca de fortuna y un tipo de cuarenta y cinco que deja atrás la fortuna a la misma hora en que llegó a buscarla, en la misma estación. Sólo que coge otro tren y ahora va a liquidar un fracaso ajeno. Pero ¿cuándo había tomado esa decisión? Sencillamente, no la había tomado. Zurita estaba al otro lado del teléfono y yo le contesté eso. Hubiera podido contestarle lo contrario. Desde luego, hubiera podido. No lo hice, eso era todo. Regresé al salón burbujeante de sidra achampañada. Al cruzar delante del presunto novio de Sara le invité a que ocupara mi asiento. Contestó secamente: -Estoy bien así. -¿Es una cuestión de carácter? -traté de averiguar. -No sé a qué te refieres -contestó despegándose ligeramente de la pared y mirando desde las alturas al hombre bajo y presuntamente arrugable. -Un carácter fuerte quizá no permita encoger las piernas ni doblar la cintura. Es decir, un gran carácter sería lo contrario de estar sentado. -¿Te estás quedando conmigo? Oí por detrás la voz de Sara que me llamaba: -Ruy... El tipo me miró fijamente y luego volvió a su pared. -Ruy... -repitió Sara en el tono de quien ruega que se vuelva a casa o al menos no irse demasiado lejos, porque a veces no se trata tanto de regresar, se trata de no irse lejos. Entonces Sara era igual al gato. Me habría gustado que esa noche Sara viniera a mi cama para enroscarse en mis pies, incluso para enroscarse en mi almohada. Nada más que para eso. Quería que viniera aquel gato que parecía entenderlo todo, porque en ese momento no tenía a nadie más. A veces una simple caricia vale más que todo el amor del mundo, por la sencilla razón de que no hay nadie para darla. Cuando me fui a la cama pensé en la música del Metro, la noche de Zurita en el Rocambole. Se me ocurrió una historia. Un tipo iba a coger un avión y de pronto escuchaba en un pasillo del aeropuerto a un músico ambulante tocando el Ave María, un poco más allá otro hacía sonar la melodía de Doctor Zhivago y más allá alguien cantaba With a little help of my friends. Y resultaba que esas músicas coincidían con momentos críticos de su vida, quizá los más hermosos, pero ya perdidos. En cualquier caso significaban mucho. El tipo al evocar esos momentos y sentir la condensación de la vida en un mero tránsito por un aeropuerto decidía no coger el avión a causa de un miedo irresistible. Un instante tan pletórico, tan denso, sólo podía ser la antesala de la muerte. Era un aviso. Daría igual que luego el avión no se estrellara. El tipo no volvería a ser el mismo. Una ciega amenaza le rodearía en el trabajo, en su casa, en sus afectos, en sus proyectos. Lo malo es que no hay músicos ambulantes en los aeropuertos. Lo malo es que soy sordo para la música y si me inspira es que me inspira mi lado sordo. Lo malo es que es una historia exagerada. Lo malo es que no se sabe adónde va a parar esa historia. Lo malo es que la gente no cree que la memoria pueda estar tan viva y que la gente cree en el olvido. Por encima de todo cree en el olvido. ¿Se puede vivir con una memoria candente? No, no se puede. No merece la pena. Quien no olvida, quien no puede olvidar está muerto. Muerto en vida. Lo bueno es que no la he escrito, porque no sé cómo termina y que por tanto quedo libre. Libre de eso. 2 Era el mismo tren. Los vagones azules con las palabras en portugués, la misma vía en el mismo lugar, sólo la estación distinta. Grandes tubos cobalto, andenes en dos niveles, red de cercanías, acceso al metro, pero allí, en lo que parecía una vía muerta, el tren de las Rías Bajas con destino a A Coruña. Una vía de otro tiempo y de otro mundo. Un tren con un viejo trayecto como si estuviera esperando a su único pasajero. El revisor me acompañó hasta el compartimento y comentó que íbamos vacíos. El tren y aquella parte de la estación daban impresión de vestigio. Cuando empezó la marcha, pensé en dormir. El revisor llamó a la portezuela y preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, de momento. Vi pasar las estaciones que coincidían con las del viaje a la aldea remota. En Ávila se desvió. Llamé al revisor. Tenía botellitas de whisky -la especialidad en estafa de la Renfe- y podía conseguir hielo. Tomé tres y después me dio vergüenza llamarle, de modo que me acerqué a su cuchitril al final del vagón. -Podría haberlo llevado yo -dijo. -No hay nada peor que la pesadez de un borracho. -Usted no está borracho, ni lo va a estar. -Me gusta la gente optimista. -Conozco a la gente -dijo amablemente. Al cabo de un rato me contó que había pasado quince años en la sala de máquinas de un ferry que iba de Hull a Rotterdam. Había querido conocer mundo y no vio nada, excepto pistones y pasajeros beodos. Después, un pariente le animó a que hiciera las oposiciones y ahora, aunque ya no veía mundo, tenía la ventaja de no hacerse ilusiones. Era un poco mayor que yo y me pareció que se reía de sí mismo. En el compartimento tuve un sueño. Iba a buscar a mi padre a un bar. El bar estaba en un centro comercial. Mi padre, al verme, recogía su periódico y se marchaba conmigo. No me sonreía, sólo me miraba. Me miraba con sus ojos marrones, tranquilos, como si supiera mejor que yo por qué había ido a buscarle. Era delgado, vestía una chaqueta negra y tendría algo menos de cuarenta años. Los demás le miraban con respeto. Pero mi padre me miraba con respeto a mí, aunque no me hacía sentir que yo fuera especial para él. Lo que yo sentía es que él estaba conmigo. Un pequeño detalle: no era mi padre. No era mi padre real. No se parecía en nada. Era un padre que no había conocido. Era un padre. Sobre la marina había un cielo azul de latitud equivocada. El agua estaba llena de reflejos de mástil. No conocía La Coruña o A Coruña. Meses atrás el petrolero Prestige había naufragado cerca de aquella costa empapándola de fuel. Era una tierra extraña, de brujas y de narcotraficantes, envuelta en brumas celtas, último borde del mundo en los tiempos antiguos. Por lo demás, y excepto aquel cielo, La Coruña era una ciudad estándar del Norte, miradores, fachadas de piedra, proa al mar. Me registré en el hotel. Estaba en la Avenida de la Puerta de Aires, que no era una avenida, sino un callejón con escalinatas que daba a una puerta de la plaza del Ayuntamiento, mientras el Ayuntamiento era una cosa sampetersburguesa con cúpulas de cobre y un perímetro de soportales. El edificio me pareció tan exagerado como el cielo. Y el viaje, un largo viaje. La habitación de aquel hotel mediano era la habitación de un hotel mediano, incluida la colcha marrón y la media bañera. Pero con los hoteles siempre pasaba lo mismo: tenía la sensación de volver a casa en vez de la sensación de llegar a un lugar extraño. Hay algo protector en una habitación que puede ocupar cualquiera, a diferencia de la soledad con que amenaza una habitación que sólo puede ser tuya. Volví a Recepción y pregunté por la calle Franja. Me dijeron que estaba al otro lado de la plaza, lo que me obligó a suponer que Zurita había hecho una elección estratégica del hospedaje. La calle Franja era un estrecho y prolongado paseo de tabernas y restaurantes, una senda de elefantes convencionalmente española, de viejos edificios de varios pisos con letreros que anunciaban negocios anteriores a la era cíber, como sastrerías, cererías, mercerías... Ediciones del Pombo tenía a pie de calle un metacrilato con letras azules. Segundo piso. Una escalera de madera reluciente y gastada, inoculada de salitre y humedad, y una puerta severa con pomo de notario. Llamé. Me abrió una chica traslúcida y me encontré en algo que eran dos cuartos atestados de mesas y papeles, separados por un murete y un cristal. Al otro lado, alrededor de una mesa de reuniones un tanto escasa -también habría servido de mesa camilla- había un hombre de cincuenta y tantos años y una muchacha de veintialgunos. Una escena doméstica... La traslúcida me anunció y pasé. -Gracias por venir -dijo el hombre levantándose. A un liquidador se le recibe de dos maneras inalterables: como a un redentor de la calamidad universal o como a un alguacil que anuncia el castigo de todos los pecados. Tuve la impresión de que estábamos en el primer caso. No necesariamente el más cómodo. La muchacha extendió la mano desde su asiento. Tenía el aspecto canónico de un ángel: baja melanina, rostro de belleza ambigua, ojos de un color -marrón oscuro- que rebosaba la órbita. Se llamaba Práxedes. -Es mi hija -dijo Jesús del Pombo, cuyo aspecto no delataba el parentesco: una especie de teutón aristocrático, ojos trasparentes, pelo y bigote completamente blancos, descarnado como un asceta más que como un atleta, vestido con un traje gris y una corbata oscura. El primer cuarto de hora lo dediqué a explicar cómo hacía su trabajo un liquidador y el segundo a cómo debía hacer su trabajo un liquidador en la presente situación. Después abrí turno de preguntas. -Me gustaría que los empleados cobrasen en primer lugar -dijo Jesús del Pombo. -Una parte de ellos, la más importante, es también socia de la empresa -argumenté-. Deberían ser convencidos de que renuncien a la deuda. -No puedo hacer eso -contestó el hombre con un enderezamiento del tronco. -No tiene que hacerlo, si no quiere. Ya le he explicado cuál es mi trabajo. Bajó la cabeza y la hija inició el gesto de tenderle una mano. Pero el padre se rehizo casi con brusquedad y me miró de frente. Aquella respuesta era muy mala. Significaba que estaba completamente derrotado, tan completamente que se entrenaba para no desfallecer. Los que deciden no hundirse son los que corren más peligro. Un liquidador no evita las tragedias, pero las teme. No puede pensar en ellas, del mismo modo en que un piloto de Fórmula 1 no puede pensar en los accidentes. El gesto de la hija tampoco me gustó. Se la veía demasiado pendiente del padre, y yo necesitaba a alguien de por allí al que le gustara coger el volante por la única razón de que es peor estrellarse. No necesitaba ni vocacionales del motor ni vocacionales del desastre. Y mucho menos a la parentela suspirando en la grada. Repetí, supongo que para mí mismo, lo que debía hacerse y lo que yo iba a hacer. Tuve la impresión de que escuchaban con atención y de que pensaban en otra cosa. -Me gustaría que cenara con nosotros esta noche, en casa -dijo el padre de improviso. -Se lo agradezco, pero no va a ser posible. -Tiene un trabajo difícil, papá -comentó Práxedes. De todas formas, el padre mantuvo la mirada. -No va a ser posible -concluí. Por un momento pensé que la hija quizá fuera capaz de hacerse cargo de la situación. O quizá simplemente le consolaba de cualquier manera. -Necesitaré ver a los socios cuanto antes y también necesito que me hablen de los préstamos del banco. Del Pombo se puso a hablar de los socios al modo entrañable. Amigos de la juventud, ideales compartidos, habían aguantado el tipo desde el principio, doce años atrás. Se habían sacrificado tanto como él y merecían toda clase de honores. -¿Tienen otros trabajos? -pregunté. -Sí -respondió Del Pombo-. Aquí dedican media jornada. Esperé una ampliación del comentario, que acabó llegando de la hija. -Uno es profesor de universidad, otro es técnico de la Xunta de Galicia y el tercero se dedica a negocios por Internet. -Qué clase de negocios. -Contenidos culturales, formatos on line, esas cosas. -Hay dos funcionarios, entonces. -Sí. -¿Alguno necesita la editorial para sobrevivir, por alguna razón particular? -Creo que no. Práxedes contestaba correctamente, pero en sus respuestas sentía clavarse la mirada, como si fuera yo el que respondía a cuestiones anidadas en sus ojos marrones, de párpados algo descendentes, pero con aquel iris a punto de estallar en la pupila. Ya lo he dicho: el icono de un ángel. Alguien capaz de despertar una sensualidad metafísica, si es que existe algo así, de irradiar esporas celestes desde un cuerpo callado, simple apariencia que guarda el billete de viaje al ultramundo. Asunto bancos. Trescientos sesenta mil euros, casi sesenta millones en la antigua moneda. Entre préstamos directos y pólizas de crédito. Quería saber con qué patrimonio se contaba para hacer frente a una acción ejecutiva del banco, cuyos servicios jurídicos tenían abiertas de par en par las puertas de la magistratura para proceder contra los bienes de las personas en caso de quiebra. Podían conseguir una orden en cuestión de días, y disfrutaban con su trabajo. Bien entendido que los socios debían afrontarlo solidariamente y que el patrimonio del que estaba hablando era el patrimonio de todos. El correspondiente a la sociedad consistía en un inmovilizado de libros, una marca comercial y unos cuantos aparatos: para el balance era algo, para el mundo palpable era nada. El rostro del editor cambió de luz sin mover las facciones, como esas fotografías repetidas en distinta tonalidad. Una especie de rayo cetrino disparado en la nuca y saliendo por la jeta. -No. Ellos no tienen nada. Yo soy el responsable. No, no... -Han de actuar solidariamente -insistí. La propia palabra solidaridad y sus derivados tienen un peso negro cuando se habla de dinero. -Tenemos una casa en Cangas -dijo Práxedes-. La tasaron hace tres años en veinticinco millones de pesetas. -Hay dos bancos. La Caixa y el SCH. Me gustaría saber con quién tratan y qué clase de relaciones mantienen con ellos: si son personales, amistosas o lo contrario, si les deben algún favor, cuestiones políticas, etcétera. Todo lo que puedan decirme. -¿Para qué necesita saber eso? -Del Pombo volvió a enderezarse. -Para demorar el proceso, si hace falta. Para que no desenfunden a las primeras de cambio. Una liquidación tiene un ritmo. Me gustaría que lo respetasen hasta el final. Se quedaron en silencio. El silencio del padre era ensimismado. El de la hija se concentraba en mí. Estaría preguntándose qué clase de animal de bellota se dedica a liquidar empresas, de dónde nacía su vocación y de dónde obtenía el placer. Práxedes fue la única que intervino en la cuestión. Los asuntos los dirimían siempre los directores de esas sucursales, perfil bienintencionado, conocidos de toda la vida y amigos al cabo de cierto tiempo de trato, incluso mostraban entusiasmo de vez en cuando. Jesús del Pombo era un viejo y popular fajador, una suerte de bandera de las causas nobles, de los tiempos de Franco a los presentes, pasando por una época de diputado en la Xunta, en las primeras elecciones. No pregunté por la adscripción política. Me la temía (¿un cruce de Francisco de Asís con La Pasionaria?). -Esta parte es tranquilizadora -dije. -Bueno, quizá interese también -comenzó a decir la muchacha- que el director de... Se interrumpió. Cruzaron una mirada. -No pasa nada, papá. Acabará enterándose -dijo ella. Esperé. Práxedes pareció pensar en las palabras que tenía que decir. -El director de Impagados de la Caixa es mi tío, hermano de mi padre. Esperé. Ese bocado había que trocearlo. -Mi padre no quiere que se le mezcle en esto. Ambos me observaron como si yo tuviera que contestar. -Se llevan bien, no tienen problemas. Pero a mi padre le aterra que le salpique. Y por supuesto no queremos que él se arriesgue -siguió la muchacha. -Comprendo. -No, no lo entiende usted -murmuró el padre. Esperé. -Yo soy el responsable. El único responsable. La idea de esta editorial fue mía y yo convencí a todo el mundo. Los demás no deben pagar por lo que ha pasado. Quizá fuese hora de levantar aquella reunión preliminar. Pedí algunas informaciones más y que me avisaran de la reunión de los socios, me daba igual el día, pero prefería cuanto antes. Entré en un restaurante, un semisótano prologado por una barra atestada de clientes en el aperitivo. El salón estaba vacío, probablemente porque era temprano. Me senté en una mesa alejada de la grey devota del pincho y el vermú con la intención de planear los próximos movimientos. La institución nacional del aperitivo es llamativa. Supongo que ilusiona mucho postergar la hora de la comida en casa, que el boquerón no parezca incluido en el precio o abrirse paso a codazos hasta una conquista irrelevante. Al cabo de un buen rato se presentó una camarera a la que encargué un filete y que me trató sin asomo de simpatía. Como si la hubieran lanzado a mi mesa de una patada en el culo. Pero no era el culo de un empleado en plena amargura de sus obligaciones, sino el de una mujer madura, sin uniforme, con lividez hostelera y ese triste empequeñecimiento de la mirada que rebota entre cuatro paredes mientras su intuición dice que el universo se extiende hasta el infinito y que continúa en expansión. Tomé el filete con media botella de vino. Junto a la zumba del viaje, la cabeza empezó a diluirse suavemente. El salón iba llenándose. Bien, disponía de un empresario -técnicamente no quedaba más remedio que considerarlo así- hundido en una depresión culpable y de un arsenal de medidas desesperadas que guardaban cierto parentesco con la solución final de Hitler, aunque esta vez aplicada a editores gallegos. En fin, por delante se abrían dos caminos, uno rápido y otro lento, ambos con destinos inciertos. El camino rápido consistía en pagar las deudas con lo que hubiera, liquidar la sociedad con los recursos actuales y confiar en que el juez asignado no se lo tomase a mal y no pidiese la cabellera de los administradores. Siempre y cuando se garantizase que Hacienda y los bancos quedaban moderadamente saldados. Ventajas de este camino: que yo acababa pronto y que Jesús del Pombo se beneficiaba terapéuticamente de la brevedad. Cirugía a vida o muerte. El otro camino, como todos los caminos largos, era un peregrinaje aventurado por el tiempo, lleno de propósitos meritorios, pero también expuesto a los accidentes impredecibles de un itinerario cuya meta da la impresión de alejarse cuanto más se avanza. En concreto: tratar de encontrar a algún desnortado al que interesase adquirir la marca comercial o el inmovilizado o ambas cosas; entrevistarse con los políticos de la cultura, versión Ayuntamiento y Xunta, que subvencionaran un nuevo plan de viabilidad a dos o tres años; con el nuevo plan de viabilidad presentarse ante los bancos y Hacienda y hablarles directo al corazón; desarrollar proyectos en ciernes a la espera de un pelotazo editorial, aguantando el tipo lo que hiciera falta; interpretar los plazos y la demora como tanteo de nuevos inversores de cara a una ampliación de capital o de cara a la venta a un gran grupo... Una mínima parte de semejante plan suponía de seis meses a un año, o de un año a tres, dependiendo de cómo se dosificara la penuria, y desde luego sin perder la perspectiva de que al cabo de seis meses, un año o tres, podría volver a repetirse la función..., y otra vez a liquidar. Un alma entera y nuevecita sufriría un desgaste meticuloso y monumental con un plan la mitad de aventurero: ¿qué le pasaría a la de Jesús del Pombo, ya en trance marchito? ¿Y a la de sus socios? No creía que Zurita me hubiera mandado allí para eso. Y tampoco creía que alguna vocación desconocida y oculta en el trastero de mi conciencia me lanzara a la salvación suicida de una banda de visionarios. Cielos..., ni siquiera me tentaba. La mujer del restaurante se presentó para hablar de los postres y el café, pero ahora con una dulzura -no, no era simpatía, ni amabilidad, sino un hervor íntimo, una especie de aproximación- que podía proceder de cualquier sitio. Tal vez lamentaba su comportamiento anterior, tal vez había recibido grandes noticias en la cocina, tal vez su marido había prometido no pegarle más, tal vez recordó que le entusiasmaba su trabajo y que si el universo era infinito y expansivo no le correspondía a ella juzgarlo. Los seres humanos son como esas rosas del aire a las que la mínima variación hace cambiar el rumbo, hasta que un día desaparecen sin que sepamos si han muerto o si se las ha llevado el viento. En una mesa cercana y fuera de encuadre una voz masculina y treintañera decía algo como lo siguiente: -Ahora mismo no tenemos producto. Nos estamos perdiendo en discusiones de organigrama, cuando lo que nos falta es producto. -Eso también tiene que ver con el organigrama -dijo otra voz parecida. -Yo digo que ahí está el error. Si quieres que te escuchen hay que darles lo que esperan, y lo que esperan es lo que vende. ¿Qué vendemos? ¿Tú lo tienes claro? -Nadie lo tiene claro en esa puta casa. -Entonces no te quejes de no poder hacer lo que quieres. Fíjate en cómo me lo he montado yo... En mi imaginación aparecieron las dos figuras: uniformadas con sus trajes de vendedores caninos, las caritas lampiñas borradas por un único pensamiento, ligeramente inclinadas una sobre otra a ras de un menú económico. Pero entonces la primera voz dijo: -Tú puedes llegar a Su Ilustrísima... Me giré. Eran dos sacerdotes jóvenes con el alzacuellos desabrochado. Salí. Vino el deseo de dar un paseo por la marina, disfrutar un poco del día, pero finalmente me pareció que me sentaría mejor una siesta. A veces pasa que mis deseos son perfectos, pero que mis actos los rechazan en cuanto asoman el hocico. Cuando iba al hotel seguía pensando en la marina y me acosté pensando en la marina por la que me hubiera gustado pasear. Ensueños de duermevela. Me dormí. Pero dormir la siesta es una especie de pena. Desperté cerca de las seis. Me duché en la media bañera y pensé en volver a la cama, aunque eso ya no tenía mucho sentido. Bajé a Recepción confiando en encontrar algún mensaje que dirigiera los pasos. Encontré a Práxedes. Llevaba un abrigo de piel vuelta con lana en el cuello y las bocamangas. Pensé en la chica que esperaba a Osvaldo en el sofá de skai. Tardé en darme cuenta de lo significativo que era encontrar a Práxedes allí. Mucho menos de lo que tardé en darme cuenta de la anomalía que era aquel encuentro. -Deberías haber aceptado la invitación de mi padre -dijo risueña y tuteándome de una forma inesperada. -¿Vas a contarme algo? -Quizá mañana puedas ver a los socios. -Gracias por la agenda probabilística. Hace tiempo que no tengo una. -¿Eres un liquidador? -Traduce. -¿Te dedicas a liquidar empresas? -Domo leones, esto es un hobby. ¿Sabes que tenéis un problema bastante serio? -¿Por qué es tan serio? -¿Qué edad tienes? -Veintitrés. A los veintitrés y a los doce la gente es capaz de matarse, pero no sabe nada de lo que es serio. Nos habíamos acercado a la plaza del Ayuntamiento sampeterburgués. Ella era más alta que yo, sin tacones. Estaba fastidiado por una cosa: me gustaba que ella estuviera cerca. Un efecto del viaje o del propósito del viaje. Por cierto, ¿adónde íbamos? -Es un problema de edad, entonces -dijo en un tono más grave. Me detuve, haciendo como si echara un vistazo turístico a los alrededores. Al final del giro encontré su cara. La cara del ángel que no había dejado de mirarme con las pequeñas trascendencias marrones. Entonces, dijo: -Esta editorial ha sido una desgracia. ¿Sabes lo que es desgracia? -He leído libros sobre el tema. -Todo es malo. Hasta lo bueno es malo. Nada te da los buenos días, nada te sonríe, siempre está oscuro. Hubo temporadas en que mi padre vomitaba antes de subir a la oficina. No veo ningún problema en que esto se acabe. Todo lo contrario. Y me da igual cómo se acabe. Lo que quiero es que se acabe y ahora veo que se acaba. Estoy contenta. -Y querías que yo lo supiera. -Quería que tú lo supieras, desde luego. Mi padre aún sueña con salvarse. Y sería lo más triste del mundo. -¿Es preferible que pierda todo lo que tiene? -Eso es un problema práctico. No es importante. -Habría que preguntárselo a él. No dijo nada y echó a andar. La seguí por una calle en cuesta, hacia el interior. -¿Ves esa cafetería? -señaló hacia un local de ventanales oscuros, con un letrero que decía: Café Costa da Morte-. Los socios se encuentran ahí por las tardes. Les encanta hablar mientras beben. -El nombre es evocador. ¿Vas a presentármelos? -¿Es que quieres que te los presente? -Prefiero verles en la oficina. -Sólo me falta hablar con uno y me parece que podremos quedar mañana hacia las diez. Seguimos caminando hasta el alto. Rodeamos el muro de un cuartel y allá abajo un enorme entrante del mar quedó a nuestros pies. -Mi padre no te invitó a cenar sólo porque fueras el liquidador. Pensaba que te conocía de algo, quizá de haber leído algo tuyo. ¿Eres escritor? -No. Práxedes miraba al mar. Observé el perfil de sus pupilas completamente llenas, absortas de repente en un horizonte que se daba la vuelta y regresaba a esas mismas pupilas, una especie de plenitud, el mundo atrapado en un iris marrón oscuro. -A pesar de todo, ¿no vendrás a cenar? -dijo volviéndose. -Otro día -contesté. Práxedes se despidió en el alto y yo regresé por la calle en cuesta con esa sensación de ir muy lejos, pero no haber metido algo fundamental en la maleta, y no saber qué es. Pensé que una copa me ayudaría a recordar o a olvidar lo que hiciera falta para apagar la sensación justamente cuando pasaba delante del Café Costa da Morte. Pues bien, me dije, quién sabe si no caerán dos pájaros de un tiro (aunque no hubiera podido especificar qué pájaros). El Café Costa da Morte no tenía pretensiones más allá del letrero. Era una especie de vagón con media docena de mesas macizas a un lado y una barra estrecha con un gran espejo al otro. La luz, digamos sepia, que adormecía el local provenía de unas lamparillas con forma de lirio, supongo. Lo mismo podía ser un café con conciencia de clase que un bar con subconsciente, ese diseño. Me quedé en la zona de la barra próxima a la puerta. En las mesas había un grupo mixto de universitarios pasándose papeles, más allá una pareja estólida mirando en dirección a la calle y al fondo tres individuos cuyas voces sobrevolaban el local. No se les entendía, pero sonaban a estar enchufados a un tema. El local lo llevaba un solo camarero. Pedí el ansiolítico y me concentré en los individuos del fondo. Eran más jóvenes que Jesús del Pombo, quizá de mi edad, y desplegaban bastante energía, fuese propia o destilada. El más alborotado estaba de espaldas, otro se apoyaba en la pared y parecía querer esconder su cabeza afeitada en el caparazón del cuerpo. Este último tenía el aire filosófico de un galápago, ayudado por unas gafitas decaídas y una perilla. Llevaba un jersey grueso de cuello vuelto a la vieja usanza. Al lado tenía a uno de esos hombres que envejecen con cara de adolescente, un flequillo muy rubio y pose de caballero expectante. Chaqueta de tweed, corbata de lanilla. El galápago de la pared movía la mano en la que había un cigarrillo con el gesto de estar haciendo trozos, pero lo demás permanecía inmóvil. El caballero adolescente era testigo de la situación con las dos manos en el regazo y las piernas cruzadas. Cuando hablaba se echaba hacia delante en la misma postura. Nada me decía, a pesar de la información de Práxedes -no tenían por qué concurrir al sitio todos y cada uno de los días-, que aquellos fueran los socios de Jesús del Pombo, pero seguía siendo igual de interesante jugar a que lo fuesen. No me los había imaginado de ninguna manera, porque de nada servía imaginarlos. Con los asuntos de dinero la imaginación no es capaz de anticipar nada y cuando lo hace se equivoca, por norma general. Aunque tampoco esto es una norma. Hay algo en el dinero que está fuera de lo humano, que provoca catástrofes y deseos sin ningún sentido, como un virus marciano. Puede que sea más simple y que el dinero se limite a actuar sobre la ignorancia de uno mismo, igual que ante una batalla los hombres no saben si se comportarán como héroes, como cobardes o como honrados reclutas a secas. Por mucho que se hayan imaginado de uno u otro modo al enrolarse. El que estaba de espaldas se levantó y pidió una ginebra con hielo y limón en la barra. En realidad, dijo: «Pon otro, Tino. » Cuando regresó con su vaso, yo ya sabía sin lugar a dudas que aquellos eran los socios de Jesús del Pombo. El hombre que se había levantado era bastante alto, muy delgado y derecho, con la cara oscura y afilada de un pájaro, sin afeitar y aire de gitano fino, traje, chaleco, corbata por bulerías. El caballero, el galápago y el gitano. Un trío anómalo identificado por una cultura de bar, porque un bar no es una casa, ni una sala de reuniones, ni siquiera un banco de acera. Lo suficientemente anómalo como para explicar las anomalías de Ediciones del Pombo, su historia y su final. Eran ellos, sin género de duda. Nada más sentarse, el gitano se volvió ligeramente y sentí que su mirada pasaba zumbando. Pagué y me marché.