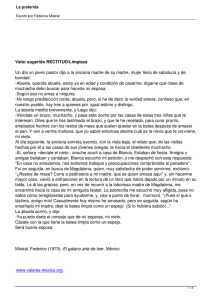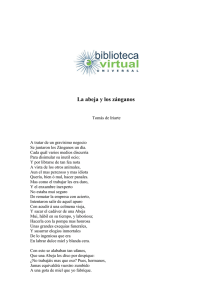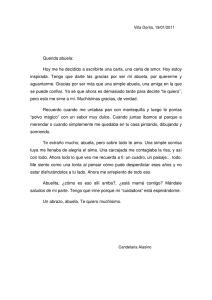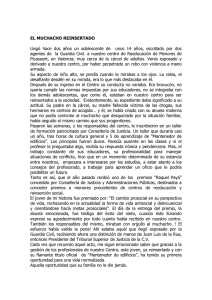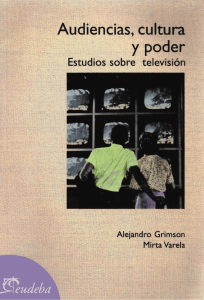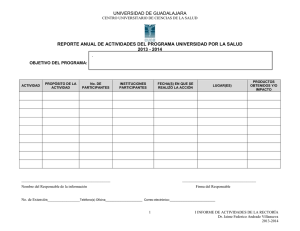Por una naita - secretaría de educación del estado del tabasco
Anuncio

1 2 3 4 Por una naita Lecturas escogidas por estudiantes de secundaria Volumen I 5 Por una naita: Lecturas escogidas por estudiantes de secundaria Volumen I Primera edición 2004 Segunda edición 2014 D. R. © Secretaría de Educación del Estado de Tabasco Calle Héroes del 47 s/n Col. El Águila, Villahermosa, Tab. Ilustraciones © Javier Pineda Diseño de portada e interiores Alejandro Breck Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de esta obra sin la autorización de los editores. Impreso en México/Printed in México 2014 Distribución gratuita, prohibida su venta. 6 Por una naita Lecturas escogidas por estudiantes de secundaria Volumen I 7 8 Índice Presentación11 El mensaje de Paco 15 Por una naita 22 25 34 El conejo tramposo 40 La muerte tiene permiso 48 Aquí no se sientan los indios 56 El flojo que recibió dinero en su casa 61 Consejos o dinero 67 La abeja haragana 73 El pequeño escribiente florentino 83 Sangre Romañola Una carta a Dios 9 10 Presentación En el año 2004 la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco editó un conjunto de antologías bajo la denominación Lecturas escogidas por estudiantes de secundaria, que presentaron una selección de textos narrativos con mayor aceptación entre los alumnos del nivel. De modo que las antologías, al tiempo de ser material de lectura, divulgaban resultados de las consultas anuales que de 1995 a 2000 desarrolló un equipo de profesores mediante el proyecto “Lectura para Todos”, a cargo del entonces inspector, profesor Rodolfo Lara Lagunas. Aun cuando los profesores, lectores o no, tienen el imperativo de sembrar en las nuevas generaciones el deseo de leer, dentro del entorno escolar mexicano el de promover la lectura no es nada sencillo ni mucho menos tarea de un solo individuo. El reto no se antoja fácil si se consideran variables del orden social y económico y su correlación con la escolaridad. De las seis necesidades básicas de las personas, la educación ha tenido siempre una importancia indiscutible. Nadie duda que sea la base del progreso humano, sobre todo ahora que la desigualdad social se ha profundizado, con alarmantes repercusiones a nivel individual. Las estadísticas y los estudios comparativos no anuncian un problema nuevo: confirman la persisten- 11 cia del mismo. No es novedoso. En 1996 Octavio Paz enfatizó las contradicciones de México: figurar en una lista de los diez países con mayor producción nacional, pero en el lugar 50 del índice de desarrollo humano. ¿No debería el desarrollo económico de un país ir de la mano con el desarrollo humano de sus habitantes? Octavio Paz asume que no todo el problema educativo tiene que ver con factores monetarios, los hay también de índole instrumental, y pone el énfasis en la insuficiencia del modelo escolar tradicional, el que debería ceder paso a uno enfocado al reforzamiento de las habilidades de “aprender a aprender”, y para ello, despertar la capacidad de lectura es elemental. Lo que significaría una revolución educativa y, a la vez, un regreso al proyecto vasconcelista: que los mexicanos lean. Es así que algo tan sencillo como leer puede lograr la transformación de un país entero. Aun cuando se acepta que la escuela pública debe ser un espacio para la lectura, diversos estudios la desnudan. Hoy en día diversos proyectos institucionales y de la sociedad civil se encaminan a superar esquemas tradicionales y hábitos enraizados en una cultura de la no lectura. Actualmente, se busca que los maestros de las diferentes asignaturas (español tiene un peso específico) hagan de la lectura el motor de su actividad en el aula (si no lee no se puede apasionar ni impresionar a nadie). Sensible, desde hace poco más de tres décadas, como lector y su oficio de docente, el compilador de las Lecturas escogidas de estudiantes de secundaria, inició compartiendo entre sus alumnos libros de Rius y artículos divulgados en suplementos periodísticos. Más tarde, para aprovechar las horas de ausentismo magisterial (problema al 12 que la escuela secundaria ha estado sometida por décadas) propuso la edición de folletos como recurso para que prefectos y maestros trabajaran con los grupos; con ello, se convirtió la práctica de lectura en una actividad recreativa y de aprendizaje. Esta experiencia le planteó interrogantes de trascendental importancia por sus implicaciones democráticas, pues no solo atiende a un deseo de incluir otras perspectivas sino que rompe con la prevalencia de un criterio unipersonal: ¿qué lecturas son las de mayor impacto entre los adolescentes?, ¿cómo saber la aceptación o rechazo de ciertas lecturas?, ¿puede hablarse de que existen lecturas que realmente atrapen el interés de los estudiantes?, si es así, ¿cómo medir el grado de aceptación de estos textos entre los estudiantes de secundaria? En el ciclo escolar 1995-1996 mediante el proyecto “Lectura para Todos” investigó en las escuelas secundarias generales de la zona número uno de Tabasco las preferencias lectoras de los estudiantes. En equipo con directores, subdirectores y personal administrativo, se seleccionaron textos narrativos que conformaron un Banco de Lecturas, del que cada escuela eligió las que serían presentadas a los alumnos, quienes las calificaban en: aburrida, poco interesante, buena, muy buena y excelente. El procesamiento de la información proporcionó una jerarquía y, evidentemente, los textos que más agradaron a los jóvenes estudiantes de secundaria. Se encuestaron a un total de 574,500 alumnos, y se sometieron a consulta 192 títulos de lectura. Trabajo que fue reconocido con el primer lugar del III Premio Nacional de Promoción de la Lectura 2000, promovido 13 por la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, A. C. y la Secretaría de Educación Pública. El Programa Estatal de Lectura y Escritura de Tabasco reedita estos materiales en la convicción de que la difusión de material de lectura redunda en beneficio de la comunidad escolar, de sus actores internos y externos. La valoración de lecturas seleccionadas por cuatro generaciones de estudiantes contribuye a la “revolución educativa”. 14 El mensaje de Paco Luis Castañeda M. Número de lectores 12,710 Opinaron excelente: 6,950 (54.7%) Tuve oportunidad de conocer a Paco, un joven que purga una condena por asalto y lesiones en un reclusorio en la Ciudad de México. Conversando con él me platicó las causas de su vida delictiva, todas ligadas a la drogadicción y al alcoholismo. Cuando se enteró de que soy un autor de libros de superación personal, me pidió, más bien me suplicó, que a través de mis escritos diera un mensaje a los niños y jóvenes de nuestro país. Su mensaje es muy simple pero muy profundo, ojalá pudiera yo expresarlo con el mismo sentimiento con que Paco lo hizo. Su mensaje es: “aléjense del alcohol y de las drogas para que no terminen en la cárcel como yo, para que no echen a perder su vida por tonterías”. Le prometí difundir su mensaje tan pronto como pudiese, y hora lo hago con la misma emoción que sentí cuando Paco me pidió hacerlo. Pero quiero agregar a ese mensaje mis propios pensamientos respecto a la drogadicción juvenil: Joven, posees un don muy preciado… tu juventud, 15 pero no olvides que ese don no es eterno y que llegará el día en que sólo sea un recuerdo. De lo que hagas con tu juventud dependerá el resto de tu vida. Si la aprovechas, tu futuro será brillante, tan brillante como lo desees. Si la desperdicias, tu futuro será incierto en el mejor de los casos, pero es muy probable que simplemente no tengas futuro. Tú eres el ser más importante del universo, creado por Dios para un fin trascendental: ser todo lo que eres capaz de ser, y para lograrlo posees en tu mente todo lo necesario; solo te basta tomarlo y utilizarlo con sabiduría, y es precisamente ahora que eres joven que debes aprovechar el máximo de esos recursos con que Dios te dotó cuando naciste. Por desgracia, un gran número de jóvenes no han sabido reconocer su potencial, por ello, cuando enfrentan problemas propios de la juventud, buscan escapes en vez de soluciones, así se convierten en presas fáciles de los proveedores de drogas que siempre están a la caza de jóvenes desorientados para atraerlos a su círculo de muerte. Sé que tienes problemas, los tienen todos los jóvenes, pobres y ricos. Quizá tu problema principal sea la incomprensión y maltrato por parte de tus padres, o una enfermedad invalidante, o un bajo rendimiento escolar, o quizá sea la pobreza de tu hogar. No importa cual sea la naturaleza de tu problema, yo te aseguro que existe una solución si la buscas con ahínco y determinación. Quizá demores en encontrarla, pero no cedas en tu intento, y nunca, nunca recurras al escape falso que te ofrece la droga y el alcohol pues solo agravarás tu problema y quedarás atrapado en un remolino 16 enloquecedor del que es muy difícil escapar. Es muy fácil encontrar disculpas para entrar al mundo del vicio. Muchos drogadictos culpan a sus padres de ser presas del vicio. Esta es disculpa muy cómoda, y cada vez que la da, más se convence el adicto a que, sin duda, sus padres han causado su degradación, pues los seres humanos tenemos la tendencia a justificar en nuestra mente todo lo que queremos hacer aunque nos dañe. Y el problema es que mientras más veces lo justifiquemos más lo creemos, hasta que se convierte en una verdad absoluta para nosotros. Si tú crees que debes tus problemas a tus padres, permíteme recordarte que desde que supiste distinguir entre el bien y el mal, tú eres el único responsable de tus actos; eres el capitán de tu destino, que debe llevar su barco o sea, tu vida, hacia el puerto que desees llevarlo. Un capitán de navío lucha contra tormentas y marejadas para evitar que su barco se desvíe del rumbo elegido, y nunca permite que el viento y las corrientes marinas arrastren la nave hacia sitios a los que no desea ir. Así que nunca utilices esa disculpa porque sólo te estarás engañando a ti mismo. Muchos jóvenes hacen cosas malas a manera de revancha en contra de sus padres, pero pregunto: ¿A quién dañan realmente? ¿Acaso no son ellos los dañados? Seguramente que a sus padres les dolerá mucho que sus hijos sean drogadictos o alcohólicos, pero la vida que resulta dañada es la de los jóvenes, y por desgracia, muchas veces el daño es irreparable. Por más que le busques nunca podrás justificar un vicio. Si te dejas atrapar será porque así lo deseas y no podrás culpar a nadie. Habrá sido tu elección y tendrás que vivir con las consecuencias. 17 Muchos jóvenes se vuelven adictos porque no quieren decir no a aquellos malos amigos que los inducen a probar alguna droga. La presión es tremenda y se requiere mucha fuerza de voluntad para negarse a dar esa probadita, así que un gran número de muchachos y muchachas aceptan dar ese paso hacia el precipicio. Por fortuna, tú no eres uno del montón. Sabes bien que para ser muy hombre o muy mujer no es necesario fumar o beber, y mucho menos, utilizar drogas. Demuestra a tus malos amigos que vales mucho más que ellos, porque tienes voluntad para ir en contra de su corriente. Es fácil ir en la dirección que ofrece menos resistencia, así que la verdadera prueba del carácter consiste en ir en contra de aquello que atrae, de aquello que tus amigos quieren que pruebes, pero que es dañino para ti. Recuerda que la guerra en contra de las drogas se ganará cuando todos los jóvenes como tú se decidan a decir no. Decir no a las drogas es un acto de amor a sí mismo. Cuando posees algo que quieres mucho, lo cuidas en exceso y no quieres ni que le dé el aire. ¿Acaso no eres más valioso que cualquier cosa que poseas? Entonces, ¿no debieras quererte más que a cualquier cosa, por valiosa que parezca? Pues si te quieres, nunca te hagas daño a ti mismo, nunca tomes drogas ni tomes bebidas embriagantes, porque te puedes lastimar irreversiblemente. Algún seudo amigo podrá decirte que es bueno probar de todo en la vida. Yo te puedo asegurar que en el caso de las drogas como en otros casos, ese argumento es totalmente falso. Por desgracia muchos jóvenes buenos y con gran potencial lo creyeron y ahora están atrapados en los abismos de la drogadicción. 18 Un capitán de navío lucha contra tormentas y marejadas para evitar que su barco se desvíe del rumbo elegido, y nunca permite que el viento y las corrientes marinas arrastren la nave hacia sitios a los que no desea ir. 19 Más vale prevenir que lamentar. No esperes a arrepentirte cuando, como Paco, estés tras las rejas de una prisión, porque mantener un vicio resulta caro, y ante la imposibilidad de conseguir dinero honestamente, el drogadicto recurre al robo y al asalto para pagar su vicio, y tarde o temprano termina en la cárcel. El vicio destruye tu cuerpo y tu mente al grado de convertirte en un vegetal cuya única preocupación es conseguir la siguiente dosis de veneno. Sé que no deseas autodestruirte y que quieres triunfar en la vida, por ello estoy seguro de que no harás nada que se interponga en tu camino hacia tu éxito personal. Permíteme también recordarte que tu patria te necesita sano, mentalmente alerta y deseoso de triunfar, porque tú eres la esperanza de nuestra nación, y según sean tu comportamiento y actitudes, metas e ilusiones, así será el futuro de nuestro país. Si por desgracia ya tienes un problema de adicción, no te desesperes, pues con determinación puedes liberarte de tu vicio. Sé que es difícil, pero te recuerdo que lo que la mente humana puede desear, el ser humano lo puede lograr. Si estás convencido de que estás echando a perder tu vida por tonterías como dice Paco, podrás salir de tu prisión en poco tiempo, y cuando lo hagas espero que ayudes a otros a liberarse también. Existen en el país organizaciones que te pueden ayudar a resolver tu problema. Si no sabes a donde dirigirte, pide consejo y orientación a un adulto; seguramente él sabrá cómo puedes contactar alguna organización que pueda ayudarte. No cejes ni un instante en tu batalla contra el vicio 20 a pesar de que encuentres muchos obstáculos en tu camino de liberación, porque recuerda que el escape no es fácil pero si es posible si lo deseas con todo tu corazón, y sé que nada es ahora más importante para ti, que zafarte de las garras mortales de la drogadicción y el alcoholismo. Joven, no le faltes a tu patria, a tu familia y a la persona más importante del mundo, tú mismo. Escucha a Paco, él sabe por qué te lo dice, pues está pagando muy caro por ello. 21 Por una naita Andrés Iduarte Número de lectores: 10,975 Opinaron excelente: 4,917 (44.8%) El tabasqueño peleaba y mataba sin saber que hacía algo malo. Era de una ingenuidad maravillosa, patente en un suceso del que oí hablar a un brillante y gracioso amigo, Marcelino García Junco, maestro de química y de chispa y folklore tabasqueños. Un día visitó la cárcel de Villahermosa y se encontró allí a Melchor, caporal de la finca de sus primos. —¿Qué haces aquí, Melchor…? —Na, niño… —¿Estás preso? —le preguntó al ver su gesto de vinagre. —Sí, niño… Y por una naita. Y Melchor contó lo que él consideraba una naita. —Afigúrese, niño, que el jijuelagranpu… del juej Ulpiano dice que me va a condená a veinte año… Ujté recuerda a mi compé Bernabé… Puej mi compé Bernabé cobró conmigo en la última raya y empezó a borrá… Ujté sabe que es aficionado a las cucharás… Y borra que te borra, y borra que te borra más… Hajta que empezó a ojuenderme, niño, a ojuenderme, a ojuenderme… 22 Pero na, niño,no se ponga nervioso. Jugando, jugando, mi compé me tiró un golpecito. Jugando, jugando, se lo paré. 23 —¿Pero qué ofensa, Melchor, qué ofensa? Le preguntó mi amigo muy alarmado ya. —Na, niño…¿Qué cree ujté…? ¡que él tiraba el machete mejor que yo…! Deje que me réia niño. ¡Afigúrese el jipato Bernabé tirando el machete mejor que yo…! Y yo, niño, pensando en la juamilia prudenciando, prudenciando… Pero pa qué le voa hacé largo el cuento… Que nos salimoj de la tienda, y aijtá que me lo repite, y aijtá que llegamos debajo de un framboyán… y él que me ojuende otra vej y yo que piendo en la juamilia… y aijtá que pela por su machete, y aijtá que pelo por mi mojarrita… Ujté conoció mi mojarrita, niño, ansina de chiquita, que ni filo tenía. Y mi compé Bernabé se réia, se réia. Ya sabe ujté que era como mi hermano. Yo era padrino de su dejunto Juelipe. Yo me réia también. —Pero na, niño, no se ponga nervioso. Jugando, jugando, mi compé me tiró un golpecito. Jugando, jugando, se lo paré. Me tiró otro golpecito, y se lo paré con la pura puntitra. Y yo le hice ansina, niño, ansinita; ¡fis…! Una naita, niño, una naita; pero quén sabe cómo cará tenía colocá la cabeza, niño, que se le caío…! Y ¡afigúrese, niño! Que por una naita ansina el jijuelagran… del juej Ulpiano dice que me va a condená a veinte año… 24 Sangre Romañola Edmundo de Amicis Número de lectores: 7,091 Opinaron excelente: 3,521 (49.7%) Aquella tarde la casa de Federico estaba más tranquila que de costumbre. El padre, que tenía una pequeña tienda de mercería, había ido a Forli a comprar, su madre le acompañaba con Luisita, una niña a quien llevaba para que el médico la viera y le operase un ojo malo. Poco faltaba ya para la media noche. La mujer que venía para estar de servicio durante el día, se había ido al obscurecer. En la casa no quedaba más que la abuela, con las piernas paralizadas, y Federico, un muchacho de trece años. Era una casita sólo con piso bajo, colocada en la carretera y como a un tiro de bala de un pueblo inmediato a Forli, ciudad de Romaña, y no tenía a su lado más que otra casa deshabitada, arruinada hacía dos meses, por el incendio, sobre la cual se veía un huertecillo rodeado de seto vivo, al cual daba una puertecita rústica; la puerta de la tienda, que era también puerta de la casa, se abría sobre la carretera. Alrededor se extendía la campiña solitaria, vastos campos cultivados y plantados de moreras. Llovía y hacía viento, Federico y la abuela, todavía 25 levantados, estaban en el cuarto donde comían, entre el cual y el huerto había una habitación llena de muebles viejos. Federico había vuelto a casa a las once, después de pasar fuera muchas horas; la abuela le había esperado con los ojos abiertos, llena de ansiedad, clavada en un ancho sillón de brazos, en el cual solía pasar todo el día y frecuentemente la noche, porque la fatiga no le dejaba respirar estando acostada. El viento azotaba la lluvia contra los cristales; la noche era oscurísima. Federico había vuelto cansado, lleno de fango, con la ropa hecha jirones y con un cardenal en la frente, de una pedrada, venía de estar apedreándose con su compañeros, llegaron a las manos, como de costumbre y por añadidura, jugó y perdió sus centavos, extraviándosele, además, la gorra en un foso. Aun cuando la cocina no estaba iluminada más que por una pequeña lámpara de aceite , colocada en la esquina de una gran mesa que estaba al lado del sillón, sin embargo, la abuela había visto en seguida en qué estado miserable se encontraba su nieto, y en parte adivinó, en parte le hizo confesar sus diabluras a Federico. Ella quería con toda su alma al muchacho. Cuando lo supo todo se echó a llorar: “¡ah, no!— dijo luego al cabo de largo silencio— tú no tienes corazón para tu pobre abuela. No tienes corazón cuando de tal modo te aprovechas de la ausencia de tu padre y de tu madre para darme estos disgustos. ¡Todo el día me has dejado sola! “Tú vas por pésimo camino, el cual te conducirá a un fin triste. He visto a otros que comenzaron como tú y concluyeron muy mal. Se empieza por marcharse de casa para armar camorra con los chicos y jugar el di- 26 nero; luego, poco a poco, de las pedradas se pasa a los navajazos, del juego a otros vicios, y de los vicios… al hurto”. Federico estaba oyendo, derecho, a tres pasos de distancia, apoyado en un arca, con la barba caída sobre el pecho, con el entrecejo arrugado, y todavía caldeado por la ira de la riña. Un mechón de pelo castaño caía sobre su frente, y sus ojos azules estaban inmóviles. “Del juego al robo”, repitió la abuela, que seguía llorando. “Piensa en ello Federico. Piensa en aquella ignominia de aquí, del pueblo, en aquel Víctor Monzón, que está ahora en la ciudad siendo un vagabundo; que a los veinticuatro años ha estado dos veces en la cárcel y ha hecho morir de sentimiento a aquélla pobre mujer, su madre, a la cual yo conocía, y ha obligado a huir a su padre, desesperado, a Suiza. Piensa en este triste sujeto, al cual su padre se avergüenza devolver el saludo, que nada en enredos con malvados peores que él, hasta el día que vaya a parar a un presidio. Pues bien: yo le he conocido siendo muchacho, y comenzó como tú. Pienso que llegarás a reducir a tu padre y a tu madre al extremo que él ha reducido a los suyos”. Federico callaba. En realidad, sentía contristado el corazón, pues sus travesuras se derivaban más bien de superabundancia de vida y de audacia que de mala índole; su padre le tenía mal acostumbrado, precisamente por esto; porque considerándole capaz en el fondo, de los hermosos sentimientos y esperando ponerle a prueba de acciones varoniles y generosas, le daba rienda suelta, en la confianza de que por sí mismo se haría juicioso. Era, en fin, bueno mejor que malo, pero obstinado y muy difícil, aun cuando estuviese con el 27 corazón oprimido por el arrepentimiento, para dejar escapar de su boca aquellas palabras que nos obligan al perdón: “Si, he hecho mal, no lo haré más, te lo prometo; perdóname”. Tenía el alma llena de ternura, pero el orgullo no le consentía que rebosase. “¡Ah, Federico— continuó la abuela viéndole tan mudo… ¿no tienes ni una palabra de arrepentimiento? ¿No ves en que estado me encuentro reducida, que me podrían enterrar? No deberías tener corazón para hacerme sufrir, para hacer llorar a la madre de tu madre, tan vieja con los días contados; a tu pobre abuela, que siempre te ha querido tanto, que noches y noches enteras te mecía en la cuna, cuando eras de niño de pocos meses, y que no comía por entretenerte; ¡tú lo sabes!. ¡Y ahora me haces morir! Daría de buena voluntad la poca vida que me resta por ver que te has vuelto bueno, obediente, como en aquellos días… cuando te llevaba al Santuario. ¿te acuerdas, Federico, que me llenabas los bolsillos de piedrecillas y hierbas, y yo te volvía a casa en brazos, dormido?. Entonces querías mucho a tu pobre abuela; ahora, que estoy paralítica y necesito de tu cariño como del aire para respirar, porque no tengo otro en el mundo, una pobre mujer media muerta… ¡Dios mío! Federico iba a lanzarse sobre su abuela, vencido por la emoción, cuando le perecía oír un ligero rumor, cierto rechinamiento en el cuartito inmediato, aquel que daba sobre el huerto. Pero no comprendió si eran maderas sacudidas por el viento u otra cosa. Puso oído alerta. La lluvia azotaba los cristales. El ruido se repitió. La abuela lo oyó también “¿Qué es?”, pregunto turbada después de un momento. “La lluvia”, murmuró el 28 muchacho. Por consiguiente, Federico— dijo la abuela enjugándose los ojos— ¿me prometes que serás bueno, que no harás nunca llorar a tu abuela’… la interrumpió nuevamente un ligero ruido. “¡No me parece la lluvia!”— exclamó palideciendo— ¡vete a ver! “pero añadió enseguida: No, quédate aquí”. Y agarró a Federico por la mano. Ambos permanecieron con la respiración en suspenso. No oían sino el ruido de la lluvia. Luego ambos se estremecieron. Tanto a uno como a otro les había parecido sentir pasos en el cuartito “¿quién anda ahí?”, preguntó el muchacho haciendo un gran esfuerzo. Nadie respondió: “quién anda ahí”, volvió a preguntar Federico, helado de miedo. Pero apenas había pronunciado aquellas palabras, ambos lanzaron un grito de terror. Dos hombres entraron en la habitación: uno agarró al muchacho y le tapó la boca con la mano; el otro cogió a la abuela por la garganta; el primero dijo: “¡Silencio, si no quieres morir!”. El segundo: “¡Calla!, y la amenazó con un cuchillo. Uno y otro llevaban un pañuelo obscuro por la cara con dos agujeros delante de los ojos. Durante un momento no se oyó más que la entrecortada respiración de los cuatro y el rumor de la lluvia; la vieja apenas podía respirar de fatiga; tenía los ojos fuera de las órbitas. El que tenía sujeto al chico le dijo al oído: “¿Dónde tiene tu padre el dinero?”. El muchacho respondió con un hilo de voz y dando diente con diente: “allá… en el armario”. “Ven conmigo”, dijo el hombre. Le arrastró hasta el cuartito teniéndole cogido por el cuello. Allí había una linterna en el suelo. “¿Dónde está el armario?”, preguntó. El muchacho, sofocado, señaló el armario. Entonces, para estar seguro del muchacho, el hombre le arrodilló delante del arma- 29 Daría de buena voluntad la poca vida que me resta por ver que te has vuelto bueno, obediente, como en aquellos días… cuando te llevaba al Santuario. ¿te acuerdas, Federico? 30 rio. Y apretándole el cuello entre sus piernas para poderlo estrangular si gritaba, y teniendo la navaja entre los dientes y la linterna en una mano, sacó del bolsillo con la otra un hierro aguzado que metió en la cerradura, forcejeó, rompió, abrió de par en par las puertas, revolvió furiosamente todo, se llenó las faltriqueras, cerró, volvió a abrir y rebuscó; luego cogió al muchacho por la nuca, llevándole donde el otro tenía amarrada a la vieja, convulsa, con la cabeza caída y la boca abierta. Este preguntó en voz baja:” “¿Encontraste?”. El compañero respondió: “Encontré”. Y añadió: “Mira la puerta. El que tenía sujeta a la vieja corrió a la puerta del huerto a ver si venía alguien, y dijo desde el cuartito con voz que parecía silbido: “ven”. El que había quedado, y que todavía tenía agarrado a Federico, enseñó el puñal al muchacho y a la vieja, que volvía a abrir los ojos, y dijo: “ni una voz, o vuelvo atrás y os degüello”. Y les miró fijamente a los dos. En el mismo momento se oyó a lo lejos en la carretera, un cántico de muchas voces. El ladrón volvió rápidamente la cabeza hacia la puerta y por la violencia del movimiento se le cayó el antifaz. La vieja lanzó un grito: “¡Monzón!”, “¡Maldita!”—rugió el ladrón reconocido. Y se volvió con el cuchillo levantado contra la vieja, que quedó desvanecida en aquél instante. El asesino descargó el golpe. Pero con un movimiento rapidísimo dando un grito desesperado, Federico se había lanzado sobre su abuela y la había cubierto con su cuerpo. El asesino huyó, empujando la mesa y echando la luz por el suelo, que se apagó. El muchacho resbaló lentamente encima de la abuela, cayó de rodillas ante ella, y así permaneció con los brazos rodeándole la cintura y la cabeza apoyada en su seno. 31 Pasó algún tiempo; todo permanecía completamente obscuro; el cántico de los labradores se iba alejando por el campo. La vieja volvió de su desmayo. “¡Federico!”, llamó con su voz apenas perceptible, temblorosa. “¡Abuela!”, respondió el niño. La vieja hizo un esfuerzo para hablar, pero el terror le paralizaba la lengua. Estuvo un momento silenciosa, temblando fuertemente. Luego logró preguntar: “¿Ya no están?” “No”. “No”. “¡No me han matado!”, murmuró la vieja con voz sofocada. “No…; estás salvada, querida abuela. Se han llevado el dinero. Pero mi padre había recogido casi todo”. La abuela respiró con fuerza. “abuela— dijo Federico de rodillas y apretando—; querida abuela…; me quiere mucho, ¿verdad?”. “Oh Federico!” ¡Pobre hijo mío!— respondió aquélla, poniéndole las manos sobre la cabeza! ¡Qué espanto debes haber tenido! ¡Oh, santo Dios misericordioso! Enciende la luz… No, quedémonos a obscuras; todavía tengo miedo”. “Abuela – replicó el muchacho—. Yo siempre os he dado disgustos a todos…” “No, Federico, no digas eso; ya no pienses más en ello; todo lo he olvidado; ¡te quiero tanto!. “Siempre os he dado disgusto— continuó Federico, trabajosamente y con la voz trémula—; pero os he querido siempre. ¿Me perdonas? Perdóname abuela. “Si, hijo, te perdono; te perdono de corazón. Piensa si no te debo perdonar. Levántate niño mío. Ya no te reñiré nunca. ¡Eres bueno, eres muy bueno! Encendamos la luz. Tengamos un poco de valor. Levántate Federico”. “Gracias, abuela —dijo el muchacho, con la voz cada vez más débil—, ahora… estoy contento. Te acordarás de mí, abuela… ¿No es verdad? Os acordaréis de mí, abuelita… ¿No es verdad?.. Os acordaréis todos siem- 32 pre de mí…, de nuestro Federico”. “Federico mío”, exclamó la abuela, maravillada e inquieta, poniéndole la mano en la espalda e inclinando la cabeza como para mirarle la cara. “acordaos de mí— murmuró todavía el niño, con la voz que parecía un soplo—. Da un beso a mi madre… a mi padre… a Luisita… Adiós abuela”. “En el nombre del cielo, ¿qué tienes? —gritó la vieja, palpando afanosamente al niño en la cabeza, que había caído abandonada a sí misma en sus rodillas; y luego con cuanta voz tenía en su garganta, gritaba desesperadamente—: ¡Federico! ¡Federico! ¡Federico! ¡Niño mío! ¡Amor mío! ¡Cielo santo, ayudádme!”. Pero Federico ya no respondió. El pequeño héroe, el salvador de la madre de su madre, herido de una cuchillada en el costado, había entregado su hermosa y valiente alma a Dios. 33 Una carta a Dios Gregorio López y Fuentes Número de lectores: 15,027 Opinaron excelente: 7,470 (49.7%) La casa —única en todo el valle— estaba subida en uno de esos cerros truncados que, a manera de pirámides rudimentarias, dejaron algunas tribus al continuar sus peregrinaciones... Entre las matas del maíz, el frijol con su florecilla morada, promesa inequívoca de una buena cosecha. Lo único que estaba haciendo falta a la tierra era una lluvia, cuando menos un fuerte aguacero, de esos que forman charcos entre los surcos. Dudar de que llovería hubiera sido lo mismo que dejar de creer en la experiencia de quienes, por tradición, enseñaron a sembrar en determinado día del año. Durante la mañana, Lencho —conocedor del campo, apegado a las viejas costumbres y creyente a puño cerrado— no había hecho más que examinar el cielo por el rumbo del noreste. —Ahora sí que se viene el agua, vieja. Y la vieja, que preparaba la comida, le respondió: —Dios lo quiera. Los muchachos más grandes limpiaban de hierba la 34 siembra, mientras que los más pequeños correteaban cerca de la casa, hasta que la mujer les gritó a todos: —Vengan que les voy a dar en la boca... Fue en el curso de la comida cuando, como lo había asegurado Lencho, comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. Por el noreste se veían avanzar grandes montañas de nubes. El aire olía a jarro nuevo. —Hagan de cuenta, muchachos —exclamaba el hombre mientras sentía la fruición de mojarse con el pretexto de recoger algunos enseres olvidados sobre una cerca de piedra—, que no son gotas de agua las que están cayendo, son monedas nuevas: las gotas grandes son de a diez y las gotas chicas son de a cinco... Y dejaba pasear sus ojos satisfechos por la milpa a punto de jilotear, adornada con las hileras frondosas del frijol, y entonces toda ella cubierta por la transparente cortina de la lluvia. Pero, de pronto, comenzó a soplar un fuerte viento y con las gotas de agua comenzaron a caer granizos tan grandes como bellotas. Esos sí que parecían monedas de plata nueva. Los muchachos, exponiéndose a la lluvia, correteaban y recogían las perlas heladas de mayor tamaño. —Esto sí que está muy malo —exclamaba el hombre— ojalá que pase pronto... No pasó pronto. Durante una hora, el granizo apedreó la casa, la huerta, el monte, la milpa y todo el valle. El campo estaba tan blanco que parecía una salina. Los árboles, deshojados. El maíz, hecho pedazos. El frijol, sin una flor. Lencho, con el alma llena de tribulaciones. Pasada la tormenta, en medio de los surcos, decía a sus hijos: 35 —Más hubiera dejado una nube de langosta... El granizo no ha dejado nada: ni una sola mata de maíz dará una mazorca, ni una mata de frijol dará una vaina... La noche fue de lamentaciones: —¡Todo nuestro trabajo, perdido! —¡Y ni a quién acudir! —Este año pasaremos hambre... Pero muy en el fondo espiritual de cuantos convivían bajo aquella casa solitaria en mitad del valle, había una esperanza: la ayuda de Dios. —No te mortifiques tanto, aunque el mal es muy grande. ¡Recuerda que nadie se muere de hambre! —Eso dicen: nadie se muere de hambre... Y mientras llegaba el amanecer, Lencho pensó mucho en lo que había visto en la iglesia del pueblo los domingos: un triángulo y dentro del triángulo un ojo, un ojo que parecía muy grande, un ojo que, según le habían explicado, lo mira todo, hasta lo que está en el fondo de las conciencias. Lencho era hombre rudo y él mismo solía decir que el campo embrutece, pero no lo era tanto que no supiera escribir. Ya con la luz del día y aprovechando la circunstancia de que era domingo, después de haberse afirmado en su idea de que sí hay quien vele por todos, se puso a escribir una carta que él mismo llevaría al pueblo para echarla al correo. Era nada menos que una carta a Dios. “Dios —escribió—, si no me ayudas pasaré hambre con todos los míos, durante este año: necesito cien pesos para volver a sembrar y vivir mientras viene la otra cosecha, pues el granizo...” 36 Lo único que estaba haciendo falta a la tierra era una lluvia, cuando menos un fuerte aguacero, de esos que forman charcos entre los surcos. 37 Rotuló el sobre “A Dios”, metió el pliego y, aún preocupado, se dirigió al pueblo. Ya en la oficina de correos, le puso un timbre a la carta y echó esta en el buzón. Un empleado, que era cartero y todo en la oficina de correos, llegó riendo con toda la boca ante su jefe: le mostraba nada menos que la carta dirigida a Dios. Nunca en su existencia de repartidor había conocido ese domicilio. El jefe de la oficina —gordo y bonachón— también se puso a reír, pero bien pronto se le plegó el entrecejo y, mientras daba golpecitos en su mesa con la carta, comentaba: —¡La fe! ¡Quién tuviera la fe de quien escribió esta carta! ¡Creer como él cree! ¡Esperar con la confianza con que él sabe esperar! ¡Sostener correspondencia con Dios! Y, para no defraudar aquel tesoro de fe, descubierto a través de una carta que no podía ser entregada, el jefe postal concibió una idea: contestar la carta. Pero una vez abierta, se vio que contestar necesitaba algo más que buena voluntad, tinta y papel. No por ello se dio por vencido: exigió a su empleado una dádiva, él puso parte de su sueldo y a varias personas les pidió su óbolo “para una obra piadosa”. Fue imposible para él reunir los cien pesos solicitados por Lencho, y se conformó con enviar al campesino cuando menos lo que había reunido: algo más que la mitad. Puso los billetes en un sobre dirigido a Lencho y con ellos un pliego que no tenía más que una palabra a manera de firma: DIOS. Al siguiente domingo Lencho llegó a preguntar, más temprano que de costumbre, si había alguna carta para él. Fue el mismo repartidor quien le hizo entrega 38 de la carta, mientras que el jefe, con la alegría de quien ha hecho una buena acción, espiaba a través de un vidrio raspado, desde su despacho. Lencho no mostró la menor sorpresa al ver los billetes —tanta era su seguridad—, pero hizo un gesto de cólera al contar el dinero... ¡Dios no podía haberse equivocado, ni negar lo que se le había pedido! Inmediatamente, Lencho se acercó a la ventanilla para pedir papel y tinta. En la mesa destinada al público, se puso a escribir, arrugando mucho la frente a causa del esfuerzo que hacía para dar forma legible a sus ideas. Al terminar, fue a pedir un timbre el cual mojó con la lengua y luego aseguró de un puñetazo. En cuanto la carta cayó al buzón, el jefe de correos fue a recogerla. Decía: “Dios: Del dinero que te pedí, solo llegaron a mis manos sesenta pesos. Mándame el resto, que me hace mucha falta; pero no me lo mandes por conducto de la oficina de correos, porque los empleados son muy ladrones. Lencho”. 39 El conejo tramposo Cuento cora Número de lectores: 7,687 Opinaron excelente: 3,704 (48.2%) Andaba una vez el conejito. Se encontró a la cucarachita. —Oye, viejo, ¿por aquí andas? —Sí, conejo. —Cucarachita, te vendo un maicito que tengo. —Ei, ¿cuánto es? —Una troje. —¿A cómo lo das? — A veinticinco, — Sí, me conviene, eso es lo que ando buscando, por eso vine acá. —Te espero mañana en la mañanita por la casa. —Bueno. La cucarachita pagó y el conejo comenzó a beber. Al rato: —¡Quihúbole, gallito! —¡Quihúbole, conejito! —¿Qué haciendo? —Aquí vendiendo un maicito. ¿Quieres? —Sí. 40 —Pues vente a traerlo cuando ya esté un poquito arriba el sol. Le cobró y siguió tomando. Con el dinero que le dio el gallo, hasta contrató unos músicos, lo andaba siguiendo la música. Contento estaba. —Zorrito —saludó cuando lo encontró—, préstame dinero, porque ya no traigo. Si quieres, te pago con el maíz que tengo allá en la casa. Llégate como a eso de la media mañana para que lo traigas. —Bueno. También le vendió el maíz, el mismo, al coyote y al león. Quedaron que pasaría a traerlo como a medio día y en la tardecita. Ya estaba bien borracho cuando se encontró al cazador. —A ti mero es a quien estaba buscando. Fíjate que por mi casa anda un león haciendo destrozos. ¿Por qué no vas a tirarle con tu rifle? —¿A qué horas? —Cuando vaya bajando un poquito el sol, de tardecita. Así quedó con todos. Al día siguiente, tempranito, se presentó la cucarachita a recoger el maíz. —Pásate le dijo—. Siéntate mientras te preparo tu maíz. Y estuvo plática y plática, entreteniéndola hasta que vio venir al gallo. —Cucarachita, ahí viene el gallo; no vaya a comerte, métete e ese rincón mientras se va, escóndete. La cucarachita corrió a esconderse. Entró el gallo. 41 —Pásale, descansa mientras voy a traerte el maíz. —Gracias. Le platicó un rato; luego le preguntó: —Oye, ¿ya desayunaste? Todavía no. —Si te apetece, allí en el rincón hay una cucarachita. Y el gallo se la comió. Todavía se la estaba saboreando cuando el conejo le advirtió: —Gallito, gallito, ahí viene el zorro. Si te ve, te va a querer comer. —¿Qué hago?, ¿dónde me escondo? —Métete debajo de este canasto, con ese mismo te tapas. El gallito se escondió, allí estaba metido, sin hacer ruido. Llegó el zorro. —Buenos días, descansa, aquí está una silla. Platicó un ratito: el conejo le dijo que iba por el maíz y agarró su costal. —Mientras, si te quieres almorzar un gallito, debajo del canasto hay uno. —¡Cómo no! Ni tiempo de aletear tuvo el pobre gallo, se lo comió de un bocado. —¿Está sabroso? —Bien sabroso, bien gordo. ¡Cómo no, si apenas se había comido a una cucarachita..! Siguieron platicando: —Qué bueno que te lo comiste, ya me había fastidiado, temprano me despertaba todos los días. Y así le decía y decía para entretenerlo. Vio venir 42 por el camino al coyote. Oye zorro, se me hace que te andan buscando. —¿A mí? —Sí, ahí viene el coyote. —¡De veras! ¿Dónde podré esconderme? —Súbete al tapanco y allí estate. Cuando se vaya yo te aviso y te doy tu maicito. —Bueno. Llegó hasta el rancho, el coyote tenía calor. Se sentó en la sombra a descansar. Al rato, el conejo le ofreció: —Coyote, ¿no quieres comerte un zorro? A mí me perjudica bastante a las gallinas. Si tú quieres… —Luego, luego. Pues entra, allí esta, arriba del tapanco. Se lo comió. ¿Estaba sabroso? —¡Bien gordo! Se pusieron plática y plática y que ven al león. —Ah caramba, ¿a ti te andaba buscando? —No. Qué va; si me encuentra seguro que me come. —¡Conejito escóndeme! —Métete a la casa, yo lo atajo aquí afuera, y en cuanto se vaya, voy a traerte el maíz. —Está bueno. Muy amable el conejito recibió al león: —Vengo a lo del maíz que te pagué ayer. Sí, como no. Siéntate, hace calor. Se pusieron a contar de la borrachera del día anterior. Le preguntó: —¿Oye, no tienes hambre? —Sí. 43 No tengo con qué pagarte pero dentro de cinco días voy a regresar. Cuando vuelva puedes comerme si quieres, al fin que ya voy a estar gordo. El caimán aceptó el trato, lo pasó montado en su nariz. 44 ¿Quieres comerte un coyote? Pasa dentro de la casa. Entró y de un brinco lo pepenó. —Ahora descansa. Más al rato vemos lo del maíz, allí tengo ya mi morral y mi costalito para ir a levantarlo. —Bueno. En esas estaban cuando vieron que por el camino venía el cazador con su rifle; —¿Qué no le había dicho el día anterior que un león andaba por su rancho? —Híjole, ¿dónde me puedo esconder? —Súbete a la horqueta de ese chalate, en el patio. Cuando pase yo te aviso. Llegó el hombre hasta donde estaba el conejo. —Buenas tardes. —Buenas, pásale. Vengo por lo del león, ¿ya llegó? —Sí, hace rato que está por acá. —¿Y cómo lo vamos a agarrar? —Sal y haz como que no supieras donde está. Cuando lleguemos a su escondite, alza la cabeza y le tiras, se subió arriba del chalate. Pero no vayas viendo para arriba, porque si se da cuenta se escapa. Así hicieron, cuando el cazador estuvo cerca: ¡Pum! Hasta allí llegó el león. —Gracias —dijo el conejo—, me estaba haciendo mucho perjuicio. La gente se dio cuenta del engaño del conejo, fueron a acusarlo con el gobernador. Lo querían agarrar pero el conejo se escapó y ya no regresó a su casa. Bien sabía que tenía delito, echó unas mentiras. Entre todos se pusieron de acuerdo para castigarlo. Mandaron al venado a que lo alcanzara, pero no pudo: el conejo ya llevaba 45 mucha ventaja. Tampoco la víbora pudo dar con él, le encargaron al lagarto que lo intentara él. Otro día el conejo estaba sentado cerca del río, muy pensativo. El caimán lo vio y salió a preguntarle: —¿Qué te pasa? —Ando viendo dónde está el barquero que me atraviese —¿Quieres un barquero? —Sí. —Bueno, pues yo soy ese barquero. —Entonces, llévame al otro lado porque allá hay bastante pastura y tengo que engordar, ya estoy bien flaco. No tengo con qué pagarte pero dentro de cinco días voy a regresar. Cuando vuelva, puedes comerme si quieres, al fin que ya voy a estar gordo. El caimán aceptó el trato, lo pasó montado en su nariz. —Aquí me esperas, le dijo el conejo. Pero cinco días fueron cinco años. Del otro lado del río lo seguían buscando de balde. Al pasar el plazo, todavía lo estaba esperando el caimán. —Ya vine, mira que gordo me puse. —¿No que cinco días? —No, dije años, no días. —Bueno. —Y ahora, púes ni modo, vas a comerme, ya te había dicho, ya habíamos quedado. Pero ¿sabes qué cosa quiero? Quiero que me acerques a la otra orilla, para que vea por última vez mi tierra, ya que nunca voy a volver a ella. Paséame un poco en el agua, para que alcance a verla, aunque sea de lejos. —Bueno, súbete. 46 Al llegar a la mitad del río preguntó: —Ya la viste? — No, no alcanzo a verla, acércate tantito más. —¿Ya? —No, falta tantito, acércate otro poquito. ¿Ya? —Espérate, no alcanzo a ver, acércate más. —¿Ya? —Parece que sí, voy a dar una vuelta en tu lomo, para ver bien mi tierra, por última vez. —¡Apúrate, ya me anda de hambre! —Adiós, mi pueblito, adiós y con la mano hacía señal de despedida dando vueltas sobre el lomo del caimán. —Adiós, mi casita… ¡Y que brinca! Enterró al caimán en el lodo con la fuerza del brinco, alcanzó la orilla y se echó a correr. Mientras el otro logró salir de donde lo había zambutido el conejo, uh…, el otro ya estaba lejísimos. Y nadie lo pudo agarrar, se escapó una y otra vez y los dejó a todos engañados. 47 La muerte tiene permiso Edmundo Valadés Número de lectores: 2,377 Opinaron excelente: 632 (26.6%) Sobre el estrado, los ingenieros conversan, se ríen. Se golpean unos a otros con bromas incisivas. Sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concreta en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos. —Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. —Es usted un escéptico, ingeniero. Además pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. —¡Bah! Todo es inútil. Estos jijos son irredimibles. Están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha de servirles repartirles tierras. —Usted es superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa. Les hemos dado las tierras, 48 ¿y qué? Estamos ya muy satisfechos. Y el crédito, los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿van a inventar ellos todo eso? El presidente, mientras se atusa los enhiestos bigotes, acariciada asta por la que iza sus dedos con fruición, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros. Cuando el olor animal, terrestre, picante de quien se acomoda en las bancas, cosquillea su olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre de campo. Pero hace mucho tiempo. Ahora de aquello, la ciudad y su posición sólo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado: la asamblea o el templo. Hablan parcamente y las palabras que hablan dicen de cosechas, de lluvia, de animales de crédito. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman, sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubiesen crecido de la propia mano. Otros de pie, recargados en los muros laterales, con los brazos cruzados sobre el pecho, hacen una tranquila guardia. El presidente agita la campanilla y su retintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros. Hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayudar a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. —Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora es el turno de los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza tímida. 49 Otras la siguen. Van hablando de sus cosas: el agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos, otros se enredan, no atinan a expresarse. Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero o arriba donde cuelga un candil. Allí en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave. Se consultan unos a otros; consideran quién es el que debe tomar la palabra. —Yo crioque Jilipe: sabe mucho… —Ora, tú, Juan, tú hablaste aquella vez… No hay unanimidad. Los aludidos esperan ser empujados. Un viejo, quizá el patriarca, decide: —Pos que le toque a Sacramento. Sacramento espera. —Ándale, levanta la mano… La mano se alza, pero no la ve el presidente. Otras son más visibles y ganan el turno. Sacramento escudriña al viejo. Uno, muy joven, levanta la suya, bien alta. Sobre el bosque de hirsutas cabezas pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano es descubierta por el presidente. La palabra está concedida. —Órale, párate. La mano baja cuando Sacramento se pone de pie. Trata de hallarle sitio al sombrero. El sombrero se transforma en un ancho estorbo, crece, no cabe en ningún lado. Sacramento se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La voz del presidente salta, autoritaria, conminativa: —A ver ese que pidió la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se 50 Hablan parcamente y las palabras que hablan dicen de cosechas, de lluvia, de animales de crédito. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. 51 halla a un extremo de la mesa. Parece que sólo va a dirigirse a él; que los demás han desaparecido y han quedado únicamente ellos dos en la sala. —Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traimos una queja contra el Presidente Municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al Agrario, pa la restitución. Pos de nada valieron las vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron al Presidente Municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza una vieja oración, de la que sabe muy bien el principio y el fin. —Pos nada, que como nos vio con rencor, nos acusó quesque por revoltosos. Que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas; lo de los préstamos, siñor, que dizque andábamos atrasados. Y el agente era de su mal parecer, que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ai donde está el aguaje y que le intelige a eso de los números, pos hizo las cuentas y no era verdá: nos querían cobrar de más. Pero el Presidente Municipal trajo a unos señores de México, que con muchos poderes y que si no pagábamos, nos quitaban las tierras. Pos como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos… Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas. Es como si estuviera arando la tierra. Sus palabras caen como granos, al sembrar. —Pos luego lo de m’hijo, señor. Se encorajinó el 52 muchacho. Si viera usté que a mí me dio mala idea. Yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me valió mi respeto. Se fue a buscar al Presidente Municipal, pa reclamarle… Lo mataron a la mala, que dizque se andaba robando una vaca del Presidente Municipal. Me lo devolvieron difunto, con la cara destrozada… La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado. Sólo eso. Él continúa de pie, como un árbol que ha afianzado sus raíces. Nada más. Todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que se halla en el extremo de la mesa. —Luego, lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el Presidente Municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlo; que nos diera tantita agua, siñor, para nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula, pa perjudicarnos. Una mano jala el brazo de Sacramento. Uno de sus compañeros le indica algo. La voz de Sacramento es lo único que resuena en el recinto. —Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la Virgencita, hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas, está lo del sábado. Salió el Presidente Municipal con los suyos, que son gente mala y nos robaron dos muchachas: a Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos, que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo. Se las llevaron a fuerza al monte y ai las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas, en muy malas condiciones, porque hasta de golpes les 53 dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada. Y se alborotó la gente de a deveras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. Por primera vez, la voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. —Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pos no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes —y Sacramento recorrió a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía—, que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al Presidente Municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano… Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí. Discuten al fin. —Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. —No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia, ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin; asumir con ellos la responsabilidad que me toque. Por mí, no nos queda sino concederles lo que piden. —Pero somos civilizados, tenemos instituciones; no podemos hacerlas a un lado. —Sería justificar la barbarie, los actos fuera de ley. —¿Y qué peores actos fuera de ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos hubieran ofendido como 54 los han ofendido a ellos; si a nosotros nos hubieran causado menos daños que los que les han hecho padecer, ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no interviene. Yo exijo que se someta a votación la propuesta —Yo pienso como usted, compañero. —Pero estos tipos son unos ladinos, habría que averiguar la verdad. Además no tenemos autoridad para conceder una petición como ésta. Ahora interviene el presidente. Surge en él el hombre de campo. Su voz es inapelable. —Será la asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad. Se dirige al auditorio. Su voz es una voz campesina, la misma voz que debe de haber hablado allá en el monte, confundida en la tierra, con los suyos. —Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. Los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al Presidente Municipal, que levanten la mano… Todos los brazos se tienden a lo alto. También los de los ingenieros. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. —La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma, termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice, su expresión es sencilla, simple. —Pos muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el Presidente Municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. 55 Aquí no se sientan los indios Juan de Dios Peza Número de lectores: 4,549 Opinaron excelente: 1,989 (43.7%) El hospital de Terceros de San Francisco, que fue derribado hace tiempo, levantándose en su lugar el hermoso edificio de correos, era amplio y sólido, distinguiéndose por los esbeltos arcos de su primer patio, que sostenían unos anchos corredores donde estaban los departamentos que sostuvieron por muchos años a la Escuela Nacional de Comercio y Administración. En el ángulo que daba para la calle de la Mariscala y el callejón de la Condesa, estaban los elegantes salones y la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el salón principal y derredor de una mesa de caoba con elegante carpeta, sentábase el maestro Ignacio Manuel Altamirano con algunos de sus discípulos, y entre ellos Justo Sierra, Jorge Hammeken y yo, a redactar el periódico La Tribuna, en el que todos poníamos los cinco sentidos para que fuese cada número digno de la cultura de los redactores y del buen nombre de su director. Altamirano, como es sabido, era indio puro, se había 56 formado por sí mismo, y con el orgullo de su raza refería las amarguras de su infancia, cuando en su pueblo natal asistía descalzo a la escuela, en que se sentaban de un lado niños de razón, blancos e hijos de ricos hacendados, y del otro los indígenas, casi desnudos y en su totalidad muy pobres. Cierta noche, después de que Altamirano nos había encantado con una conversación amena, entró de improviso en la sala un caballero, indio también, elegantemente vestido, con levita negra cruzada, llevando en su mano el sombrero de copa y en la otra un bastón de caña de Indias, con un puño de oro. –¿No ha venido el señor Manuel Payno? –preguntó atentamente. –No, señor –le respondí–, pero creo que vendrá más tarde y puede usted, si quiere, esperarlo. –Muy bien –contestó el caballero, e iba a sentarse en uno de los magníficos sillones que allí había, cuando Altamirano, dirigiéndole una mirada terrible, le dijo: –Vaya usted a esperarlo en el corredor, porque en esos sillones no se sientan los indios. El caballero aquel muy cortado, se salió sin decir una palabra. –¡Maestro! –exclamó Justo Sierra–, ¿qué ha hecho usted? –Voy a explicarlo, hijos míos. Era yo un niño muy pobre, desnudo, descalzo, que hablaba el mexicano mejor que el español, y cuando en la escuela de mi pueblo aprendí cuanto aquel maestro enseñaba, éste me tomó de la mano, me llevó con mi padre y le dijo: “Ya no tengo nada que enseñar a este muchacho; llévelo usted con esta carta mía al Instituto de Literatura de Toluca, para 57 Mi padre, en el colmo de la fatiga, se sentó en una silla, indicándome que yo a sus pies me sentara en la alfombra. 58 que allí lo pongan en condiciones de hacer una carrera, y así conquiste el porvenir que se merece”. Mi padre muy agradecido tomó la carta, puso en su huacal algunas tortillas gordas y unos quesos frescos y a la mañana siguiente, al despuntar el alba, se echó el huacal a la espalda, cogió su báculo, me tomó de la mano y salió conmigo de Tixtla para caminar a pie hasta Toluca. El viaje fue fatigoso, porque el suelo del sur es muy quebrado y el sol es muy ardiente; dormíamos a campo raso y bebíamos agua en los arroyos que encontrábamos en el camino. Excuso decir que llegamos a Toluca rendidos, a las cuatro de una tarde nebulosa y fría. Para no perder tiempo, mi padre se fue conmigo al Instituto y buscamos a don Francisco Modesto Olaguíbel, que era rector, o en su ausencia, al licenciado don Ignacio Ramírez, que era vicerrector y que lo sustituía muy a menudo. Ni uno ni otro estaban en el Instituto, y mi padre, llevándome de la mano, se encontró con este caballero que acaban ustedes de ver entrar aquí y que estaba empleado en la secretaría. –No están las personas que buscas –le dijo con tono agrio–, pero puedes esperarlas, porque alguna de ellas ha de venir esta tarde. Mi padre, en el colmo de la fatiga, se sentó en una silla, indicándome que yo a sus pies me sentara en la alfombra. Cuando este caballero nos vio, miró con profundo desprecio a mi padre y le dijo con orgullo: –Vete con tu muchacho al corredor, porque aquí no se sientan los indios. 59 Y hoy, no hago más que pagar con la misma moneda, al que tan duramente trató al autor de mis días… Y en los ojos del maestro, que parecían diamantes negros, brillaron dos lágrimas de dolor, que fulguraban con el melancólico brillo de un triste recuerdo… 60 El flojo que recibió dinero en su casa Anónimo Número de lectores: 7,843 Opinaron excelente: 3,587 (45.7%) Dicen que así le sucedió a un flojo tan flojo, que hasta pararse le daba flojera. Si estaba sentado junto a la ceniza, la revolvía. Su madre le decía: —Aunque sea ve por leña, levántate, trae un viaje de leña, ¿por qué no te dan ganas de trabajar? —¿Y para qué quiere que trabaje? —Pues para que tengas dinero. —No, para qué me afano. Cuando haya algún dinero que sea para mí, tiene que llegarme hasta la casa. —¡Cómo crees! Lo que habías de hacer es trabajar. —¿Para qué? Preguntaba el flojo con flojera. Todos los días le decían, hasta que por fin un día aceptó: iría por leña. —Si tanto quieren que vaya, iré. Ustedes ensíllenme el burro y ya que esté listo me suben. —¿Qué, si vas a ir? —Sí, hombre, si tanto quieren que vaya, iré. Le ensillaron el burro y lo subieron arriba de la montura. Le pegaron al animal para que caminara y de este modo agarró camino. 61 —¿Para qué buscar leña? Decía el flojo— ¿qué trabajo? Caminaré hasta que la halle tirada; allí la corto y me regreso, pero no voy a ponerme a tumbar nada; donde esté, pues allí estará. Iba en su burro, despacito si al fin no tenía prisa. Llegó lejos y vio un árbol tirado en el camino. Estaba bueno, este le serviría. —¿Para qué andar buscando si aquí está?, la corto, me subo y me regreso. Rajó la leña y completó su carga. La subió en el burro. —Antes de irme —dijo— necesito descansar. Anduvo un poquito, nomás unos pasos por el cerro, y vio un árbol enorme. Allí se le antojó para sentarse un rato. Se acercó más y vio que había un arado chiquito, como de juguete. Allí estaba abandonado. El flojo se puso a jugar, comenzó a hacer surcos pequeños en la tierra y que va tocando con ese arado de juguete una caja, apenas enterrada en el suelo. La abrió, ¡estaba llena de dinero! —¿Y para qué la quiero? —dijo—. Si me tocara a mí, llegaría hasta mi casa sin necesidad de andar cargando. Aquí está, aquí que se quede. Además, ni modo que baje la leña, ¿verdad? Dejó el arado y el dinero y regresó al pueblo. Al pasito venía. Cuando ya estaba cerca de su casa, cruzó con unos vaqueros que andaban arreando ganado. No lo vieron ni tampoco él los vio. Lo arrollaron. El flojo se cayó de su burro. Ahí se quedó tirado a medio camino. —A lo mejor ya me morí. ¿Entonces para qué me levanto? El burro sin jinete, enfiló a la casa. Llegó. Los familiares lo vieron llegar, lo descargaron, lo amarraron y 62 nada que se aparecía el muchacho flojo. Salieron a buscarlo. Llegaron a donde estaba tirado. Le preguntaron: —¿Qué te pasó, qué haces allí tumbado? —No me toquen, soy hombre muerto. —Qué muerto ni qué muerto, levántate. —¿Para qué me levanto si me van a volver a tender? ¿Qué no ven me morí? —Ya, levántate y vámonos, ¿a poco los muertos platican? —Es que caí desde alto, por eso morí. Y no lograron que se levantara. Tuvieron que llevárselo cargado. En la casa, le dieron de comer, lo acostaron. En la nochecita despertó. Hasta esa hora se acordó del dinero. —¡De veras! Ni les había dicho: estuve barbechando allá en el cerro y me encontré una caja llena de oro. Allí la dejé y me vine. —¡Y por qué no la recogiste! —Me dio flojera. Si quieren que sea para mí vayan a traerlo. ¿Para qué me lo traía? ¿Nada más porque lo hallé iba a cargarlo? Allá quedó, si a ustedes no les da flojera vayan por él. Si me toca, que venga hasta la casa. —Tan siquiera hubieras traído un poquito, se lo hubieras cargado al burro en vez de leña. —Pero si la leña fue lo que mandaron a traer y ya la había cortado, ya la había cargado. Ustedes no me mandaron a traer oro, ¿o sí? —Pues en cuanto amanezca, nos vamos a traer ese oro. ¿No vienes con nosotros? —Ay, no. Ya les dije dónde está, en el camino real, donde hay un árbol muy grande, donde está tirado un arado de juguete. Si quieren vayan, yo aquí me quedo. 63 Y no lograron que se levantara. Tuvieron que llevárselo cargado. En la casa, le dieron de comer, lo acostaron. En la nochecita despertó. Hasta esa hora se acordó del dinero. 64 Y mientras él estaba contando todo esto, su vecino estaba oyendo, porque apenas había una división de carrizo entre las dos casas, se levantó, rajó ocote para poderse alumbrar en la oscuridad y salió de noche, para adelantárseles a los otros. —Un árbol grande… Un arado… ¡Qué bueno que aquellos no salieron pronto, así puedo ganarles! Comenzó a buscar en el lugar, escarbó y lo único que encontró fue un botellón lleno de caca. ¡Y vaya que si apestaba! —¡Qué se creyó ese flojo! Engañó a su misma madre, a sus hermanos. ¡Qué va a ser dinero, es puritita porquería. Pero va a ver, voy a llevarme el garrafón y le voy a llenar la boca, para que aprenda, para que no vuelva a echar mentiras. Cargó el botellón y se regresó a prisa, para no darles tiempo a sus vecinos de levantarse. Sin hacer ruido entró a la casa, llegó hasta donde estaba dormido el flojo y le vació encima todo el botellón. Volvió a su casa y estaba pendiente, a ver qué pasaba. —¡Mamá! —oyó gritar al flojo. —¿Qué? —Levántense, miren lo que me pasó, ¿qué cosa tengo en la barriga, sobre la cara? ¿Qué es? El vecino apenas podía aguantar la risa. —¡Jesús qué es! —Tengo algo encima, enciendan para ver, alumbren aquí. Se levantaron y alumbraron. —¡Qué bárbaro, es puro dinero! —Es lo que estaba allá, lo que les había dicho. ¿Ya ven? ¿No les dije que si era para mí llegaría hasta la casa? El vecino se quedó muy sorprendido. Fue a la otra casa y vio al flojo en su cama, completamente cubierto de oro. 65 —Yo traje ese dinero —dijo—, entréguenmelo. —¿Y quién te dijo que vinieras a dejarlo aquí? Nadie te pidió que lo trajeras, nosotros íbamos a ir por él. Al vecino le dio vergüenza contar la verdad, se dio cuenta que en verdad ese dinero nada más podía haberle tocado al flojo. 66 Consejos o dinero Anónimo Número de lectores: 5,430 Opinaron excelente: 2,686 (49.5%) Había una vez un campesino que tenía cinco hijos, todos varones, el mayor llamado Rosendo, era muy flojo y no pensaba más que en hacer maldades, sus hermanos más pequeños seguían sus malas inclinaciones. El más sensato era el segundo de nombre Leonardo, pero un día se dejó convencer por su hermano mayor para que fueran a buscar fortuna, prepararon sus morrales con algo adecuado y se fueron de la casa. Sus padres los buscaron sin encontrarlos, volviendo a su casa muy tristes. Pasados unos días sus tres hermanos más chicos se escaparon también, siguiendo el mal ejemplo de los mayores. Rosendo y Leonardo recorrieron pueblos y caminos. Andando en esos, pasaron frente a una casa que tenía un letrero “consejos o dinero para los caminantes”, decidieron entrar encontrándose con un ancianito de gran barba y de semblante benevolente. Lo saludaron y el anciano contestó el saludo preguntándoles después “¿Qué andan haciendo por estos 67 lugares tan desérticos? Yo me imagino que de expedicionarios o buscando nuevas aventuras y creo que ya se fijaron en el rótulo que está colgando con vista a la calle”. —Sí, señor —respondió Rosendo— yo por mi parte quiero monedas. —Bien, ¿y tú? —dijo el viejo, dirigiéndose a Leonardo. —Yo, consejos, porque considero que me serán de gran utilidad. —Espérenme un momento, buenos muchachos —dijo el anciano al penetrar en su choza. Rosendo le reclamó a Leonardo el haber pedido consejos en lugar de dinero y le dijo que era un tonto, que con los consejos no iba a comer, a lo que Leonardo le contestó que estos valían más que el dinero. Cuando regresó el anciano le entregó a Rosendo una talega con monedas, éste la tomó con avaricia y salió corriendo sin despedirse de su hermano. —Ahora tú que eres más cuerdo —le dijo a Leonardo—, escucha atento: —El primer consejo es: que nunca tomes camino de atajo. El segundo consejo es: que jamás preguntes lo que no te importa. Y el tercer consejo es: que pienses las cosas antes de dejarte llevar por la violencia. Leonardo escribió estos consejos en su cartera y despidióse del anciano con marcadas muestras de gratitud. Al salir de la choza vio dos caminos que lo conducían a su pueblo, el más corto estaba lleno de maleza y barrancos, recordando el primer consejo optó por tomar el sendero más largo. Después de mucho caminar vio a lo lejos una luz que indicaba hospedaje y se dirigió hacia allá. 68 Al llegar, un hombre con semblante duro le preguntó si quería posada a lo que él le contestó afirmativamente. Pero le indicó que no tenía dinero. El hombre le contestó que no le costaría nada, pero él necesitaba probar su arrojo y que le parecía que el muchacho no tenía miedo. Al dirigirse al interior de las habitaciones el terror y el espanto que experimentó el joven era indescriptible ya que el lugar se encontraba lleno de horrores; cadáveres momificados, aparatos de tortura. Leonardo iba a preguntar lo que aquello significaba pero se acordó del segundo consejo. El hombre mirando a Leonardo le preguntó qué le parecía lo que había visto, a lo que contestó secamente. Bien. Después lo condujo a otra habitación donde había multitud de esqueletos colgados, calaveras formando pirámides y otras figuras y parrillas con fuego debajo. —¿Y qué me dices de esto? —le preguntó otra vez, a lo que le joven contestó: —Lo mismo señor. —Vamos por fin a otro lugar que nos falta para llegar a la galera que te destino para pasar esta noche. En el último departamento se encontraban hombres y mujeres ahorcados y guillotinados. —Bien, bien —dijo el hombre feroz, luego de que Leonardo nada le preguntó—. Te has librado de morir ya que así castigo a los que quieren saber lo que no les importa, pero a ti te voy a premiar porque no fuiste preguntón, pocos momentos antes que tú, llegó otro joven que preguntó en el acto qué indicaban tantos cadáveres y de inmediato lo mandé a encerrar. Al bajar el subterráneo Leonardo vio a Rosendo atado llorando, desesperado. 69 Al dirigirse al interior de las habitaciones el terror y el espanto que experimentó el joven era indescriptible ya que el lugar se encontraba lleno de horrores 70 —¡Leonardo! —exclamó al ver a su hermano. —Ya ves, Rosendo, lo que te ha pasado por no hacer aprecio de lo que yo te decía, preferiste el dinero y no consejos y así saliste. —Porque tu hermano no se mete en lo que no le importa —dijo aquel hombre feroz—, estás perdonado. Se despidieron muy agradecidos y siguieron su viaje. Al caer la noche decidieron descansar a la orilla del camino, cenaron y pagaron con una moneda de oro, en la otra mesa junto a ellos se encontraban tres muchachos con los sombreros metidos hasta las orejas y unos paliacates que les tapaban media cara, eran tres ladrones que los estaban espiando desde que entraron al mesón y al ver la moneda de oro decidieron esperar a que se durmieran para robarlos. A media noche entraron al cuarto donde dormían los dos hermanos, pero Leonardo, que tenía el sueño ligero se despertó, tomando la escopeta que le había regalado el hombre de la mansión tenebrosa y en el momento en que iba a disparar se acordó del tercer consejo y deteniéndose les preguntó: —¿Qué quieren? Uno de ellos amenazándolo con el cuchillo, le dijo: —La bolsa o la vida. Rosendo abrazó la talega de dinero mientras los ladrones se echaron sobre él, lo que aprovechó Leonardo para quitarle el paliacate a uno de ellos y reconocer el rostro de ¡uno de sus hermanos! Mirando que aquellos bandidos eran sus hermanos menores, Leonardo les cuenta todo lo que había pasado desde que emprendieron el viaje, y alaban todos los beneficios de los tres consejos, sobre todo el último. 71 Sus hermanos le comentaron que ellos al verse en la espantosa miseria se habían dedicado al robo. Leonardo les comentó que ya no tendrían que hacerlo ya que traían mucho dinero, encaminándose en el acto a su humilde hogar en busca de sus padres a los que les contaron lo acontecido y pidieron su perdón. Enseguida dispusieron un día de campo donde estuvieron todos contentos bailando y cantando, para celebrar el regreso y la reconciliación con sus padres. Con el dinero que llevaban compraron tierras de labranza y en unión de sus padres viven disfrutando de lo que cosechan, año a año. 72 La abeja haragana Horacio Quiroga Número de lectores: 4,235 Opinaron excelente: 2,204 (52.0%) Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado 73 porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: —Compañera: es necesario que trabajes, porque las abejas debemos trabajar. La abejita contestó: —Yo ando todo el día volando, y me canso mucho. —No es cuestión de que te canses mucho —respondieron—, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciendo así la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le dijeron: —Hay que trabajar, hermana. Y ella respondió enseguida: —¡Uno de estos días lo voy a hacer! —No es cuestión de que lo hagas uno de estos días —le respondieron— sino mañana mismo. Acuérdate de esto. Y la dejaron pasar. Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamó: —¡Sí, sí hermanas! ¡Ya me acuerdo de lo que he prometido! —No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido —le respondieron—, sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien: trata de que mañana, 20, hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora, pasa. Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los de- 74 más. Con la diferencia de que al caer el sol el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calientito que estaría allí dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. —¡No se entra! —le dijeron fríamente. —¡Yo quiero entrar! —clamó la abejita—. Esta es mi colmena. —Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras —le contestaron las otras—. No hay entrada para las haraganas. —¡Mañana sin falta voy a trabajar! —insistió la abejita. —No hay mañana para las que no trabajan —respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. Y diciendo esto la empujaron afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún; pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso cogerse de una hoja, y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío, y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas, que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. —¡Ay, mi Dios! —clamó desamparada—. Va a llover, y me voy a morir de frío. E intentó a entrar en la colmena. Pero de nuevo le cerraron el paso. —¡Perdón! —gimió la abeja—. ¡Déjenme entrar! —Ya es tarde —le respondieron. —¡Por favor, hermanas! ¡Tengo sueño! 75 —Es más tarde aún. —¡Compañeras, por piedad! ¡Tengo frío! —Imposible. —¡Por última vez! ¡Me voy a morir! Entonces le dijeron: —No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete. Y la echaron. Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero: cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo, y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color amarillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo, y que la culebra había elegido de guarida. Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos: —¡Adiós mi vida! Esta es la última hora que yo veo la luz. Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró sino que le dijo: —¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas. —Es cierto —murmuró la abeja—. No trabajo, y yo tengo la culpa. —Siendo así —agregó la culebra, burlona—, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a co- 76 La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calientito que estaría allí dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. 77 mer, abeja. La abeja, temblando, exclamó entonces: —¡No es justo eso, no es justo! No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia. —¡Ah, ah! —exclamó la culebra, enroscándose ligero—. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos, grandísima tonta? —No, no es por eso que nos quitan la miel —respondió la abeja. —¿Y por qué, entonces? —Porque son más inteligentes. Así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír, exclamando: —¡Bueno! Con justicia o sin ella, te voy a comer; apróntate. Y se echó atrás, para lanzarse sobre la abeja. Pero esta exclamó: —Usted hace eso porque es menos inteligente que yo. —¿Yo menos inteligente que tú, mosca? —se rió la culebra. —Así es —afirmó la abeja. —Pues bien —dijo la culebra—, vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como. —¿Y si gano yo? —preguntó la abejita. —Si ganas tú —repuso su enemiga—, tienes el derecho de pasar la noche aquí hasta que sea de día. ¿Te conviene? —Aceptado —contestó la abeja. 78 La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo: Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada. Y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas, y les llaman trompitos de eucalipto. —Eso es lo que voy a hacer —dijo la culebra—. ¡Fíjate bien, atención! Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un piolín la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito, que se había quedado dormido zumbando, como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo: —Esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso. —Entonces, te como —exclamó la culebra. —¡Un momento! Yo no puedo hacer eso; pero hago una cosa que nadie hace. —¿Qué es eso? —Desaparecer. —¿Cómo? —exclamó la culebra, dando un salto de sorpresa—. ¿Desaparecer sin salir de aquí? —Sin salir de aquí. —¿Y sin esconderte en la tierra? —Sin esconderme en la tierra. 79 —Pues bien, ¡hazlo! Y si no lo haces, te como enseguida —dijo la culebra. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos. La abeja se arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla, y dijo así: —Ahora me toca a mí, señora Culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta tres. Cuando diga «tres», búsqueme por todas partes, ¡ya no estaré más! Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente: «uno... dos... tres», y se volvió y abrió la boca cuan grande era, de sorpresa: allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a todos lados, recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con la lengua. Inútil: la abeja había desaparecido. La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? No había modo de hallarla. —¡Bueno! —exclamó por fin—. Me doy por vencida. ¿Dónde estás? Una voz que apenas se oía —la voz de la abejita— salió del medio de la cueva. —¿No me vas a hacer nada? —dijo la voz—. ¿Puedo contar con tu juramento? —Sí —respondió la culebra—. Te lo juro. ¿Dónde estás? —Aquí —respondió la abejita, apareciendo súbita- 80 mente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla: la plantita en cuestión era una sensitiva, muy común también aquí en Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica, y por lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja, las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de este fenómeno; pero la abeja lo había observado, y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado, y el agua entraba como un río. Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y esta creía entonces llegado el término de su vida. Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día, y salió el sol, porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la deja- 81 ron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida. Así fue, en efecto. En adelante, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban: —No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo, si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá, como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que adquirí aquella noche. “Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos —la felicidad de todos— es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.” 82 El pequeño escribiente florentino Edmundo de Amicis Número de lectores: 8,631 Opinaron excelente: 4,695 (54.4%) Tenía doce años y cursaba la cuarta elemental. Era un simpático niño florentino de cabellos rubios y tez blanca, hijo mayor de cierto empleado de ferrocarriles quien, teniendo una familia numerosa y un escaso sueldo, vivía con suma estrechez. Su padre lo quería mucho, y era bueno e indulgente con él; indulgente en todo menos en lo que se refería a la escuela: en esto era muy exigente y se revestía de bastante severidad, porque el hijo debía estar pronto dispuesto a obtener otro empleo para ayudar a sostener a la familia; y para ello necesitaba trabajar mucho en poco tiempo. Así, aunque el muchacho era aplicado, el padre lo exhortaba siempre a estudiar. Era éste ya de avanzada edad y el exceso de trabajo lo había también envejecido prematuramente. En efecto, para proveer a las necesidades de la familia, además del mucho trabajo que tenía en su empleo, se buscaba a la vez, aquí y allá, trabajos extraordinarios de copista. Pasaba, entonces, sin descansar, ante su mesa, buena parte de la noche. Últimamente, cierta casa editorial que publicaba libros 83 y periódicos le había hecho el encargo de escribir en las fajas el nombre y la dirección de los suscriptores. Ganaba tres florines por cada quinientas de aquellas tirillas de papel, escritas en caracteres grandes y regulares. Pero esta tarea lo cansaba, y se lamentaba de ello a menudo con la familia a la hora de comer. —Estoy perdiendo la vista —decía—; esta ocupación de noche acaba conmigo. El hijo le dijo un día: —Papá, déjame trabajar en tu lugar; tú sabes que escribo regular, tanto como tú. Pero el padre le respondió: —No, hijo, no; tú debes estudiar; tu escuela es mucho más importante que mis fajas: tendría remordimiento si te privara del estudio una hora; lo agradezco; pero no quiero, y no me hables más de ello. El hijo sabía que con su padre era inútil insistir en aquellas materias, y no insistió. Pero he aquí lo que hizo. Sabía que a las doce en punto dejaba su padre de escribir y salía del despacho para dirigirse a la alcoba. Alguna vez lo había oído: en cuanto el reloj daba las doce, sentía inmediatamente el rumor de la silla que se movía y el lento paso de su padre. Una noche esperó a que estuviese ya en cama; se vistió sin hacer ruido, anduvo a tientas por el cuarto, encendió el quinqué de petróleo, y se sentó en la mesa de despacho, donde había un montón de fajas blancas y la indicación de las direcciones de los suscriptores. Empezó a escribir, imitando todo lo que pudo la letra de su padre. Y escribía contento, con gusto, aunque con miedo; las fajas escritas aumentaban, y de vez en cuando dejaba la pluma para frotarse las manos; 84 después continuaba con más alegría, atento el oído y sonriente. Escribió ciento sesenta: ¡cerca de un florín! Entonces se detuvo: dejó la pluma donde estaba, apagó la luz y se volvió a la cama de puntillas. Aquel día, a las doce, el padre se sentó a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, contando las horas y pensando en otra cosa. No sacaba la cuenta de las fajas escritas hasta el día siguiente. Sentado a la mesa con buen humor, y poniendo la mano en el hombro del hijo: —¡Eh, Julio —le dijo—, mira qué buen trabajador es tu padre! En dos horas he trabajado anoche un tercio más de lo que acostumbro. La mano aún está ágil, y los ojos cumplen todavía con su deber. Julio, contento, mudo, decía para sí: “¡Pobre padre! Además de la ganancia, le he proporcionado también esta satisfacción: la de creerse rejuvenecido. ¡Ánimo, pues!” Alentado con el éxito, la noche siguiente, en cuanto dieron las doce, se levantó otra vez y se puso a trabajar. Y lo mismo siguió haciendo varias noches. Su padre seguía también sin advertir nada. Sólo una vez, cenando, observó de pronto: —¡Es raro: cuánto petróleo se gasta en esta casa de algún tiempo a esta parte! Julio se estremeció; pero la conversación no pasó de allí, y el trabajo nocturno siguió adelante. Lo que ocurrió fue que, interrumpiendo así su sueño todas las noches, Julio no descansaba bastante; por la mañana se levantaba rendido aún, y por la noche al estudiar, le costaba trabajo tener los ojos abiertos. Una noche, por primera vez en su vida, se quedó dormido 85 Aquel día, a las doce, el padre se sentó a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, contando las horas y pensando en otra cosa. 86 sobre los apuntes. —¡Vamos, vamos! —le gritó su padre dando una palmada—. ¡Al trabajo! Se asustó y volvió a ponerse a estudiar. Pero la noche y los días siguientes continuaba igual, y aún peor: daba cabezadas sobre los libros, se despertaba más tarde de lo acostumbrado; estudiaba las lecciones con desgano, y parecía que le disgustaba el estudio. Su padre empezó a observarlo, después se preocupó de ello y, al fin, tuvo que reprenderlo. Nunca lo había tenido que hacer por esta causa. —Julio —le dijo una mañana—; tú te descuidas mucho; ya no eres el de otras veces. No quiero esto. Todas las esperanzas de la familia se cifraban en ti. Estoy muy descontento. ¿Comprendes? A este único regaño, el verdaderamente severo que había recibido, el muchacho se turbó. —Sí, cierto —murmuró entre dientes—; así no se puede continuar; es menester que el engaño concluya. Pero por la noche de aquel mismo día, durante la comida, su padre exclamó con alegría: —¡Este mes he ganado en las fajas treinta y dos florines más que el mes pasado! Y diciendo esto, sacó a la mesa un puñado de dulces que había comprado, para celebrar con sus hijos la ganancia extraordinaria que todos acogieron con júbilo. Entonces Julio cobró ánimo y pensó para sí: “¡No, pobre padre; no cesaré de engañarte; haré mayores esfuerzos para estudiar mucho de día; pero continuaré trabajando de noche para ti y para todos los demás!” Y añadió el padre: 87 —¡Treinta y dos florines!... Estoy contento... Pero hay otra cosa —y señaló a Julio— que me disgusta. Y Julio recibió la reconvención en silencio, conteniendo dos lágrimas que querían salir, pero sintiendo al mismo tiempo en el corazón cierta dulzura. Y siguió trabajando con ahínco; pero acumulándose un trabajo a otro, le era cada vez más difícil resistir. La situación se prolongó así por dos meses. El padre continuaba reprendiendo al muchacho y mirándolo cada vez más enojado. Un día fue a preguntar por él al maestro, y éste le dijo: —Sí, cumple, porque tiene buena inteligencia; pero no está tan aplicado como antes. Se duerme, bosteza, está distraído; hace sus apuntes cortos, de prisa, con mala letra. Él podría hacer más, pero mucho más. Aquella noche el padre llamó al hijo aparte y le hizo reconvenciones más severas que las que hasta entonces le había hecho. —Julio, tú ves que yo trabajo, que yo gasto mucho mi vida por la familia. Tú no me secundas, tú no tienes lástima de mí, ni de tus hermanos, ni aún de tu madre. —¡Ah, no, no diga usted eso, padre mío! —gritó el hijo ahogado en llanto, y abrió la boca para confesarlo todo. Pero su padre lo interrumpió diciendo: —Tú conoces las condiciones de la familia: sabes que hay necesidad de hacer mucho, de sacrificarnos todos. Yo mismo debía doblar mi trabajo. Yo contaba estos meses últimos con una gratificación de cien florines en el ferrocarril, y he sabido esta mañana que ya no la tendré. Ante esta noticia, Julio retuvo en seguida la confe- 88 sión que estaba por escaparse de sus labios, y se dijo resueltamente: “No, padre mío, no te diré nada; guardaré el secreto para poder trabajar por ti; del dolor que te causo te compenso de este modo: en la escuela estudiaré siempre lo bastante para salir del paso, lo que importa es ayudar para ganar la vida y aligerarte de la ocupación que te mata”. Siguió adelante, transcurrieron otros dos meses de tarea nocturna y de pereza de día, de esfuerzos desesperados del hijo y de amargas reflexiones del padre. Pero lo peor era que éste se iba enfriando poco a poco con el niño, y no le hablaba sino raras veces, como si fuera un hijo desnaturalizado, del que nada hubiese que esperar, y casi huía de encontrar su mirada. Julio lo advertía, sufría en silencio, y cuando su padre volvía la espalda, le mandaba un beso furtivamente, volviendo la cara con sentimiento de ternura compasiva y triste; mientras tanto el dolor y la fatiga lo demacraban y le hacían perder el color, obligándolo a descuidarse cada vez más en sus estudios. Comprendía perfectamente que todo concluiría en un momento, la noche que dijera: “Hoy no me levanto”; pero al dar las doce, en el instante en que debía confirmar enérgicamente su propósito, sentía remordimiento; le parecía que, quedándose en la cama, faltaba a su deber, que robaba un florín a su padre y a su familia; y se levantaba pensando que cualquier noche que su padre se despertara y lo sorprendiera, o que por casualidad se enterara contando las fajas dos veces, entonces terminaría naturalmente todo, sin un acto de su voluntad, para lo cual no se sentía con ánimos. Y así continuó la misma situación. 89 Pero una tarde, durante la comida, el padre pronunció una palabra que fue decisiva para él. Su madre lo miró, y pareciéndole que estaba más echado a perder y más pálido que de costumbre, le dijo: —Julio, tú estás enfermo. —Y después, volviéndose con ansiedad al padre—: Julio está enfermo, ¡mira qué pálido está!... ¡Julio mío! ¿Qué tienes? El padre lo miró de reojo y dijo: —La mala conciencia hace que tenga mala salud. No estaba así cuando era estudiante aplicado e hijo cariñoso. —¡Pero está enfermo! —exclamó la mamá. —¡Ya no me importa! —respondió el padre. Aquella palabra le hizo el efecto de una puñalada en el corazón al pobre muchacho. ¡Ah! Ya no le importaba su salud a su padre, que en otro tiempo temblaba de oírlo toser solamente. Ya no lo quería, pues; había muerto en el corazón de su padre. “¡Ah, no, padre mío! —dijo entre sí con el corazón angustiado—; ahora acabo esto de veras; no puedo vivir sin tu cariño, lo quiero todo; todo te lo diré, no te engañaré más y estudiaré como antes, suceda lo que suceda, para que tú vuelvas a quererme, padre mío. ¡Oh, estoy decidido en mi resolución!” Aquella noche se levantó todavía, más bien por fuerza de la costumbre que por otra causa; y cuando se levantó quiso volver a ver por algunos minutos, en el silencio de la noche, por última vez, aquel cuarto donde había trabajado tanto secretamente, con el corazón lleno de satisfacción y de ternura. Sin embargo, cuando se volvió a encontrar en la mesa, con la luz encendida, y vio aquellas fajas blancas sobre las cuales no iba ya a escribir más, aquellos 90 nombres de ciudades y de personas que se sabía de memoria, le entró una gran tristeza e involuntariamente cogió la pluma para reanudar el trabajo acostumbrado. Pero al extender la mano, tocó un libro y éste se cayó. Se quedó helado. Si su padre se despertaba... Cierto que no lo habría sorprendido cometiendo ninguna mala acción y que él mismo había decidido contárselo todo; sin embargo... el oír acercarse aquellos pasos en la oscuridad, el ser sorprendido a aquella hora, con aquel silencio; el que su madre se hubiese despertado y asustado; el pensar que por lo pronto su padre hubiera experimentado una humillación en su presencia descubriéndolo todo..., todo esto casi lo aterraba. Aguzó el oído, suspendiendo la respiración... No oyó nada. Escuchó por la cerradura de la puerta que tenía detrás: nada. Toda la casa dormía. Su padre no había oído. Se tranquilizó y volvió a escribir. Las fajas se amontonaban unas sobre otras. Oyó el paso cadencioso de la guardia municipal en la desierta calle; luego ruido de carruajes que cesó al cabo de un rato; después, pasado algún tiempo, el rumor de una fila de carros que pasaron lentamente; más tarde silencio profundo, interrumpido de vez en cuando por el ladrido de algún perro. Y siguió escribiendo. Entretanto su padre estaba detrás de él: se había levantado cuando se cayó el libro, y esperó buen rato; el ruido de los carros había cubierto el rumor de sus pasos y el ligero chirrido de las hojas de la puerta; y estaba allí, con su blanca cabeza sobre la negra cabecita de Julio. Había visto correr la pluma sobre las fajas y, en un momento, lo había recordado y comprendido todo. 91 Un arrepentimiento desesperado, una ternura inmensa invadió su alma. De pronto, en un impulso, le tomó la cara entre las manos y Julio lanzó un grito de espanto. Después, al ver a su padre, se echó a llorar y le pidió perdón. —Hijo querido, tú debes perdonarme —replicó el padre—. Ahora lo comprendo todo. Ven a ver a tu madre. Y lo llevó casi a la fuerza junto al lecho y allí mismo pidió a su mujer que besara al niño. Después lo tomó en sus brazos y lo llevó hasta la cama, quedándose junto a él hasta que se durmió. Después de tantos meses, Julio tuvo un sueño tranquilo. Cuando el sol entró por la ventana y el niño despertó, vio apoyada en el borde de la cama la cabeza gris de su padre, quien había dormido allí toda la noche, junto a su hijo querido. 92 93 Por una naita. Lecturas escogidas por estudiantes de secundaria, se terminó de imprimir en noviembre de 2014 en los talleres de Se imprimieron 5,000 ejemplares más sobrantes para reposición. 94 95 96