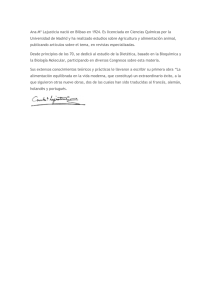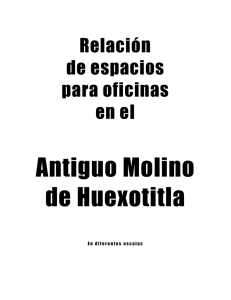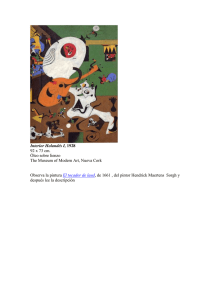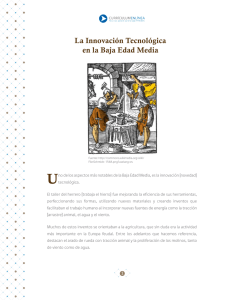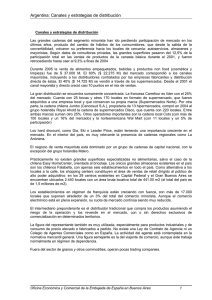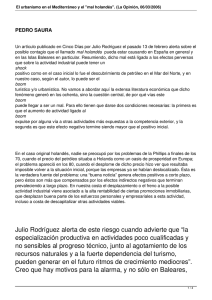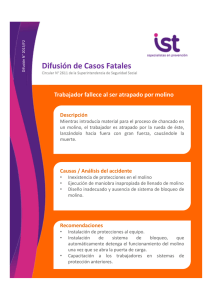HARINA DIVINA
Anuncio
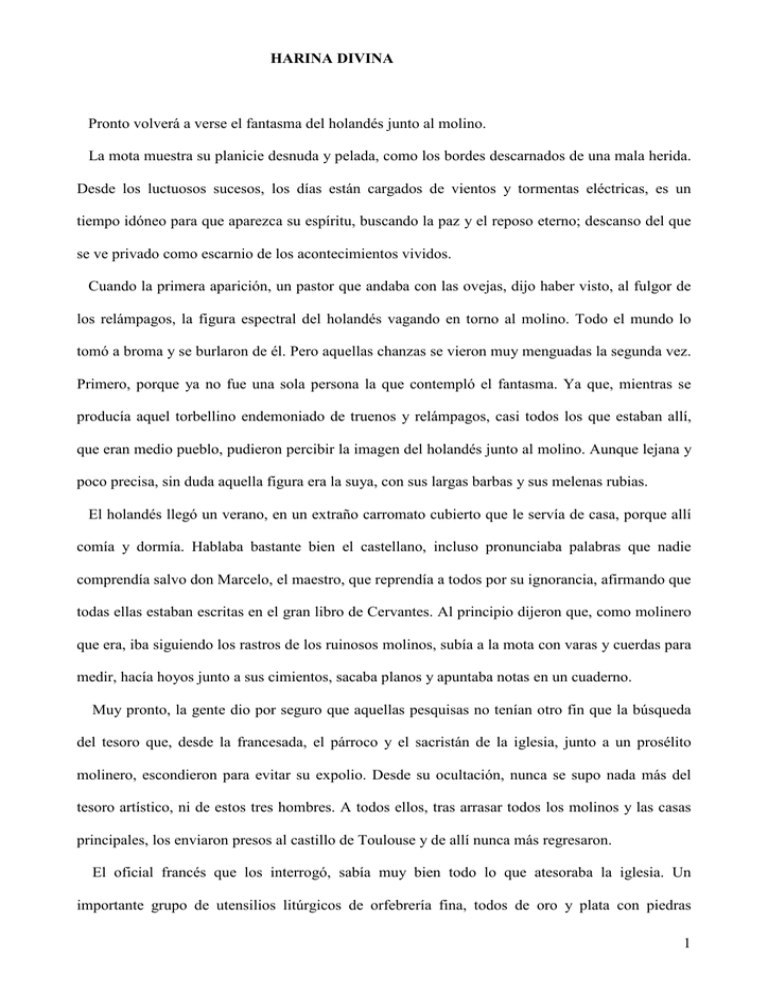
HARINA DIVINA Pronto volverá a verse el fantasma del holandés junto al molino. La mota muestra su planicie desnuda y pelada, como los bordes descarnados de una mala herida. Desde los luctuosos sucesos, los días están cargados de vientos y tormentas eléctricas, es un tiempo idóneo para que aparezca su espíritu, buscando la paz y el reposo eterno; descanso del que se ve privado como escarnio de los acontecimientos vividos. Cuando la primera aparición, un pastor que andaba con las ovejas, dijo haber visto, al fulgor de los relámpagos, la figura espectral del holandés vagando en torno al molino. Todo el mundo lo tomó a broma y se burlaron de él. Pero aquellas chanzas se vieron muy menguadas la segunda vez. Primero, porque ya no fue una sola persona la que contempló el fantasma. Ya que, mientras se producía aquel torbellino endemoniado de truenos y relámpagos, casi todos los que estaban allí, que eran medio pueblo, pudieron percibir la imagen del holandés junto al molino. Aunque lejana y poco precisa, sin duda aquella figura era la suya, con sus largas barbas y sus melenas rubias. El holandés llegó un verano, en un extraño carromato cubierto que le servía de casa, porque allí comía y dormía. Hablaba bastante bien el castellano, incluso pronunciaba palabras que nadie comprendía salvo don Marcelo, el maestro, que reprendía a todos por su ignorancia, afirmando que todas ellas estaban escritas en el gran libro de Cervantes. Al principio dijeron que, como molinero que era, iba siguiendo los rastros de los ruinosos molinos, subía a la mota con varas y cuerdas para medir, hacía hoyos junto a sus cimientos, sacaba planos y apuntaba notas en un cuaderno. Muy pronto, la gente dio por seguro que aquellas pesquisas no tenían otro fin que la búsqueda del tesoro que, desde la francesada, el párroco y el sacristán de la iglesia, junto a un prosélito molinero, escondieron para evitar su expolio. Desde su ocultación, nunca se supo nada más del tesoro artístico, ni de estos tres hombres. A todos ellos, tras arrasar todos los molinos y las casas principales, los enviaron presos al castillo de Toulouse y de allí nunca más regresaron. El oficial francés que los interrogó, sabía muy bien todo lo que atesoraba la iglesia. Un importante grupo de utensilios litúrgicos de orfebrería fina, todos de oro y plata con piedras 1 preciosas como custodias, cálices, patenas, cruces, coronas etc. Más las tallas polícromas esculpidas por afamados imagineros y, las tablas –algunas flamencas- que formaban la mejor parte del retablo. Después de investigar, el holandés se centró en un determinado molino. Compró sus ruinas, mandó transportar piedras, argamasa, arena y, se entregó con afán a la tarea de su reconstrucción. El señor José, descendiente de molineros y con buenos conocimientos de ellos, primero, le indicó la carpintería y la herrería a las que debía de acudir para la confección de las piezas. Y luego, junto a otros hombres y, por un generoso estipendio, trabajaron para el holandés acoplando los engranajes más pesados. Así fue como el muchacho, gracias a su abuelo José, que hacía de capataz, entabló amistad con el holandés y, posteriormente, debido a su inusual ilustración, sería contratado por él como aprendiz de molinero. El holandés se asentó allí de modo definitivo. Acudía puntualmente todos los domingos y fiestas de guardar a la misa de la parroquia, pues era muy creyente. Comía solamente pan, leche, verduras y frutas. Tenía el cuerpo flaco y huesudo, como el de un crucificado. No poseía otra relación con los vecinos más que la necesaria para los tratos de molienda y para adquirir los escasos alimentos a que había ceñido su subsistencia. A veces, algún vecino curioso se le acercaba, intentando un diálogo que el siempre forzaba a ser brevísimo, pero cortés. Gobernaba el molino él solo. Poco a poco, las voces y murmuraciones que hacían de él los vecinos del pueblo se iban sedimentando y formando una mágica masa. Tan mágica, como la excelente harina finamente tamizada que nadie por los alrededores de la comarca había visto jamás. Además, se daba la inusual circunstancia que, desde que molía el holandés, había dejado de enfermar gente en el pueblo y se habían cogido excelentes cosechas de cereal y vino. El otro acontecimiento que extrañaba, era lo que el holandés hacía en el interior del molino. A todos les llamaba la atención la cantidad de espuertas de tierra y piedras que sacaba del molino cada noche, bien entrada la madrugada, y esparcía por una ladera de la mota, al lado contrario de donde se halla el pueblo. Cuando le preguntaban por ello, él siempre contestaba con una frase extraída del Quijote: “Al buen hacer, jamás le falta premio”. 2 Llevaba seis meses funcionando el molino cuando, para acallar comentarios sombríos que habían llegado al cura y alcalde, llenándolos de siniestras dudas, contrató al muchacho como aprendiz. El joven, gran admirador del molino, al entrar por primera vez en su interior, recibió emocionado aquella primera impresión de belleza y armonía. Junto al holandés, que le iba enseñando su funcionamiento, se pasó todo el día contemplando y acariciando con arrobo cada una de sus piezas pulidas y engranadas con maestría. Sentía la felicidad en su interior con ese modo intenso que sólo se percibe en un instante de algunos ensueños. Aquellos engranajes daban referencia de un mundo misteriosamente desconocido para él. Más tarde, en la noche, soñaría con la volandera y la solera, con la rueda catalina, el fraile… En los cuatro años siguientes, hasta que ocurrió el atroz suceso, el aprendiz siempre permanecía en el molino desde el amanecer hasta el crepúsculo, ya fuera verano o invierno, la luz del sol abría y cerraban su jornada. Al principio le costó trabajo entenderlo, pero a sus preguntas, el holandés explicaba que le gustaba disfrutar de la lectura de sus dos libros favoritos, La Biblia y El Quijote, a la luz de una lámpara y, meditar luego sobre ellos, pues ambos revelan los secretos de la vida. Descubrió la trampilla un día, por casualidad. Tras romper un botijo cerca de unos sacos, al moverlos para secar el agua, el muchacho observó que, en el suelo, había una pequeña argolla perteneciente a la trampilla de entrada a un oculto lugar. No osó traspasar aquella portilla a no sé sabe dónde, por el miedo que le daban las profundidades, además, imaginaba que allá abajo sólo podrían reposar los despojos del pasado y, no le gustaba la idea de que, al penetrar allí, le salieran al encuentro todos aquellos que ya no están vivos. Después de su descubrimiento, del que no contó nada a nadie, aprovechó las fiestas de guardar para, alargando su trabajo de monaguillo y, tras una meticulosa lectura de los libros de fábrica de la parroquia, averiguar que, en la cima de la mota, en donde confluyen los vientos y las luces de los cuatro puntos cardinales, y se yerguen los contrafuertes cilíndricos de los molinos derrumbados; desde hacía siglos, reposaban enterrados los cimientos y sillares de una ancestral ermita rupestre. 3 El muchacho, dando más vueltas a sus pensamientos que las aspas del molino, buscaba una explicación a lo que hacía el holandés allá abajo; llegando a la conclusión de que, llevado por su extrema religiosidad, estaría limpiando el desconocido lugar sagrado, para darlo utilidad como sitio de de rezo y meditación. Cosa nada irracional, teniendo en cuenta lo que le gustaba la soledad. Se acercaba el invierno. Una tarde que el muchacho regresaba de la tahona del pueblo, a la que había llevado una carga de harina, un hombre desconocido le interpeló, haciéndole parar. Vestía un gran chaquetón negro, con botones dorados, pantalones bombachos metidos por dentro de unas negras botas, y una gorra azul. Llevaba gruesas gafas, aunque tenía uno de los ojos cubierto por un aparatoso parche. En un mal castellano le preguntó por Berg, el holandés, el aprendiz le indicó el molino. Al comentárselo el muchacho y, desde aquel día, el holandés se hizo irascible, reñidor. Abandonó su costumbre de leer y meditar y convirtió el molino en su resguardo permanente, en su castillo. Vigilaba los contornos fijando la mirada en todos los que se acercaban, y se sobresaltaba cuando un cliente entraba en el molino sin que él hubiese advertido su llegada. Poco después de la aparición del extraño personaje, el holandés mandó llevar unas sacas de harina especial para hacer las Sagradas Formas a la iglesia. El párroco, sorprendido por el regalo de las sacas, las mandó colocar en una gran alacena del zaguán, adjunto a la sacristía. Una semana más tarde, acercándose el amanecer, al llegar al molino para comenzar la jornada de trabajo, el muchacho escuchó voces en un extraño idioma. Con sigilo, se acercó alarmado al carruaje y, por una hendidura de la puerta, asustado, observó lo que ocurría. En el interior, frente al holandés, el forastero exhibía una pistola. En su rostro había un gesto violento, y su único ojo sano se desorbitaba extraordinariamente con una expresión de odio. Se puso a gritar en lo que el muchacho interpretó como una larga serie de insultos, mientras el holandés balbuceaba lo que parecían justificaciones. Por aquel dialogo crispado e incoherente que formaban las amenazas del forastero y las titubeantes razones de su patrón, el chico pudo entender que el recién llegado era un viejo conocido. En un momento determinado, el holandés descolgó un cuadro. Se trataba del 4 retrato de un militar. En la penumbra, destacaban las enormes botas de caña, las botonaduras y las charreteras y, sobre el rostro adornado con enormes bigotes, el gran sombrero napoleónico. El oficial sujetaba, con la mano izquierda, la empuñadura del sable que colgaba de su cinto, posando con enorme gallardía. Detrás del cuadro, de un vano camuflado en su contracubierta, el holandés extrajo unos papeles que entregó al extraño. De modo súbito, como un rayo iluminando la negrura profunda, el hombre del parche en el ojo, descargó un tremendo golpe con la culata de la pistola sobre el rostro del holandés que lo dejó sin conocimiento. El muchacho corrió hacia el pueblo por los campos solitarios para pedir ayuda, sintiendo en su pecho esas llamas y ese calor infernal que se siente al ver cometerse una acción criminal. Por el camino que asciende a la mota, un carro con dos hombres, Jean y Marc, secuaces del hombre del parche en el ojo, avanza en la fría aurora hacia el molino. El muchacho se esconde para no ser visto. Le tiemblan las piernas, las tiene como flanes. Una ingente necesidad, entre escalofríos, le vacía -sin bajarse el pantalón- los esfínteres. A lo lejos, le cuesta despertarse al pueblo en ésta mañana fría de invierno. Hasta la luz se despereza sin prisa. El muchacho, terriblemente asustado y, avergonzado por el múltiple escape, queda sumido en su escondite en un sopor próximo a la pérdida de la consciencia. Una vez llegados al molino, los tres extranjeros ayudados por un plano, sin dilación, destrozan varios sacos de harina, dejando al descubierto la trampilla que el holandés mantenía oculta. Aquella oquedad estaba profunda. La escalera, tallada en roca, desembocaba en una sala alargada. El aire entumecido hacía oscilar las llamas de las lámparas. -“¡Vaya compañía!” -exclamó Jean, al contemplar los sarcófagos rupestres. Los hombres comenzaron a hablar, por no estar callados, hablaban para vencer el miedo. Siguieron avanzando, entre hornacinas, para no despertar, para no aventar, el sueño de los esqueletos que se han ido descarnando durante los días de muchos meses, los meses de muchos años, los años de muchos siglos. Al fondo de una angosta sala, aparecen formaciones frías, locas por palpitar. Son un repugno en explosión de formas fantasmales -“¡Ahí están las tallas!”- Exclamó el hombre del parche en el ojo. Un san Pedro, pleno de magnificencia y solemnidad, es la primera. Una santa Bárbara con un torreón del que parecen salir destellos, 5 secunda a un Juan Evangelista con ojos estremecidos por la visión del Apocalipsis. A su lado, reposan las figuras monstruosas del tetramorfo. El ángel de San Mateo, el buey de San Lucas, el águila de San Juan y, el león de San Marcos. Algunos sayones con sus herramientas, pertenecientes a una crucifixión. Más atrás, un grupo de imágenes, algunas devoradas por la carcoma, completan el inventario. -“¡Ni rastro de las piezas de orfebrería!”- gruñe el hombre del parche en el ojo. - “Envolved las imágenes con la arpillera de los sacos y cargarlas en el carro, que yo voy a hacer hablar a este cerdo holandés”Había terminado de subir la angosta escalera cuando se oyó un tremendo grito. Marc, al sacar a San Marcos con su león, había soltado la escultura y lanzado un grito de dolor. -“Me ha mordido el león”.-. Su mano porta la marca ensangrentada de las fauces con la proporción de su tamaño y, asombrados, ven que, los dientes de león que han quedado al descubierto al caer al suelo, están ensangrentados –“Te has tenido que cortar al apoyar esos dientes tan afilados en el pecho, déjate de bobadas”-. La luz amarillenta de las lámparas crea la ilusión óptica de que las imágenes se mueven y, los hombres, experimentan un profundo temor, máxime cuando, portando a San Juan con su águila, Jean, que apoya la imagen sobre su pecho, ahora grita él de dolor –“¡Me ha clavado las garras en el pecho!”- Efectivamente, sobre su pecho, varios surcos profundos sangran con la forma de una garra. El hombre del parche en el ojo, entre enfadado y contrariado, les grita – “¡Dejaros de fantasías! Te habrás herido con una arista astillada, fijaros en lo que hacéis. ¡Estáis muertos de miedo!”-. Mientras Jean se duele y se seca la sangre, Marc, que es un entendido en arte, descubre al fondo, sobre la pared, un pequeño Cristo de Gregorio Fernández. Sin vacilar, se dirige a Él. En la precaria luz, le parece que está colgado de la pared. Se ayuda para subir a un conjunto de demonios de grandes y afiladas cornamentas sobre los que, en su día y, sobre un retablo, hubo un ángel que los expulsaba al infierno. Todo ocurrió deprisa, un resbalón, cuando ya casi descolgaba al Cristo y, al caer, su pecho queda traspasado por los afilados cuernos de uno de los diablos. Jean, al llegar justo a su altura, comprueba como, entre un gran charco de sangre, Marc, con los ojos abiertos de espanto, yace muerto. 6 El pánico hace que a Jean se le caiga la lámpara y corra entre alaridos de miedo hacia el exterior. En la aterrada huida, sin apenas luz, tropieza con todas las imágenes que le separan de la salida cayendo sobre ellas. Cuando el hombre del parche penetra en la estancia, alarmado por los ruidos y gritos, descubre, sobre un charco de sangre, el cuerpo de Jean ensartado por el pico de un sayón, bajo un compacto grupo de esculturas de madera. Horrorizado, contempla lo que han hecho unas simples imágenes. Unas composiciones de madera policromada y polvorienta, con la que los maestros escultores consiguen imitar el verdadero ademán humano. O, quizás -piensa- ¿Ha sido la justicia divina la que ha obrado? Las gentes del pueblo, avisadas por el muchacho, estuvieron buscando al hombre del parche en el ojo por toda la población. Lo hallaron dos días después, escondido en el coro de la parroquia. Alguien que no formara parte del cortejo vecinal, se quedaría de piedra al ver la singular escena que estaba a punto de presenciarse. Unos cuantos hombres y mujeres vestidos con largas túnicas blancas, bajaban por una estrecha escalera de la tahona a un amplio sótano. La comitiva, encabezada por el alcalde, el cura y el juez de paz, salmodiaban un lúgubre cántico trasmitido de generación en generación, y cuya letra relataba pecados ancestrales y justicia divina. En medio de todas aquellas personas, estaba el “tuerto”, pues éste era su alias, atado y custodiado por varios aguerridos mozos. Cuando la comitiva estuvo frente a un enorme recipiente enterrado en el suelo, enmudecieron los cánticos. El señor párroco, cariacontecido, abrió un breviario y leyó un escueto pasaje donde se hablaba de la “harina divina” con que se hizo el pan de la última cena y, de la sed de justicia. A continuación, tras un gesto de aprobación por parte del alcalde, se comenzó a verter agua y harina en el recipiente, mientras el panadero y sus ayudantes la amasaban con gran destreza. Una vez preparado el engrudo, mediante una polea, elevaron, para luego sumergir, al “tuerto” en aquella masa tan blanca como la verdad más pura. Para alguien que no estuviera familiarizado con el sentimiento de la justicia de éstas buenas gentes, no llegaría a comprender el hecho de que el “tuerto”, cuando la masa se empezó a solidificar y los huesos a crujir, confesara atropelladamente, en un mal castellano, todo lo que sabía: –“Jean, Marc y yo, servíamos a las órdenes del capitán 7 Antoine en la ocupación napoleónica de España. Cuando llegamos a este pueblo, conocíamos las grandes obras artísticas que atesoraba su iglesia, y nos las quisimos apropiar para beneficio nuestro. Pero las habían escondido. Al poco de estar aquí, nos dieron la orden de dejar un destacamento y trasladarnos con urgencia a Toulouse, donde se estaba preparando un gran ejército para cumplir la orden de Napoleón de invadir Rusia. Conocedores de quiénes habían sido los artífices de la ocultación, nos llevamos al párroco, al sacristán y a un molinero con nosotros. Tras hábil tortura, contaron todo lo relativo al escondrijo del patrimonio artístico de la iglesia. Pero no pudimos volver inmediatamente a por él, al tener que partir con urgencia al frente de Rusia. Como estaba bien escondido, y nadie sabía dónde, acordamos a la vuelta de la campaña volver a por ello. El capitán murió allí, en la penosa retirada. Los planos donde estaba escondido el patrimonio artístico los tenía él, aunque no consigo. Nos costó tiempo reponernos y encontrar a su mujer, una española católica que vivía en Holanda. Tras hallarla y después de decirnos donde estaba su hijo, la matamos y seguimos su pista hasta aquí. El holandés, que no era protestante, sino un fervoroso cristiano como su madre, había encontrado, por casualidad, los planos, descubriendo la historia que estaba escrita y escondida en la parte posterior de un enorme cuadro de su padre, el capitán Antoine”De cómo murieron sus compañeros truhanes no supo decir nada. De la muerte del holandés, dijo que se le fue la mano intentando que le dijera el sitio exacto donde había escondido las piezas sagradas de oro y plata, pues ya ni las tallas ni las pinturas podría llevárselas, al haber muerto los cómplices. -“Lo até y comencé a golpearlo sin misericordia –siguió contando el “tuerto”- Me detalló que la orfebrería estaba en un gran doble fondo del canalón de salida de la harina, porque de ésta forma, además de estar bien escondida, toda la harina que saliera, sería bendecida por Dios nuestro Señor al besar cruces, cálices y patenas antes de llegar a la tahona. De ésta forma, creía el holandés que, Dios nuestro Señor, haría mucho bien a quienes comieran de ese pan. Animado, desmonté la protección del canalón pero, al no hallar nada y sentirme burlado, volví a por él enfurecido. Le apreté el cuello para que, faltándole el aire, y sintiéndose morir, hablase. Fue cuando me dijo que, 8 días atrás, toda la orfebrería sacra la había metido en sacos de harina que el muchacho había llevado a la parroquia para salvarla de la rapiña y, que estuviera en la casa de Dios.”. Tras comprobar que había muerto, tiré su cadáver a un pozo seco, para que nadie lo hallara y lo devoraran las alimañas”-. Tras la confesión, se supone cómo sucedieron ciertas cosas. De otras, se sabe casi todo. Algunas, seguirán siendo un secreto. Tal mezcla de certeza e incertidumbre, suele ser común al intentar conocer el fondo los asuntos tenebrosos. Cuando la orfebrería sacra retornó a sus espacios en la iglesia, los santos a sus hornacinas, y el holandés recibió sagrada sepultura y el perdón del pueblo, dejó de aparecerse su espectro, y descansó en paz. Lo cierto es, que mientras vivió el holandés, aquella harina que, saliendo de las muelas, besaba las sacras piezas de orfebrería, sólo se utilizó para hacer pan y Sagradas Formas. Y es sabido y notorio que, todos aquellos que comieron de ella, se beneficiaron con la mística gracia de la “harina divina”. Si me preguntan dónde ocurrieron éstos sucesos, sólo les responderé, con educación y concordancia, que ocurrieron en un árido verano de 1824, “En un lugar de Castilla”. FIN 9