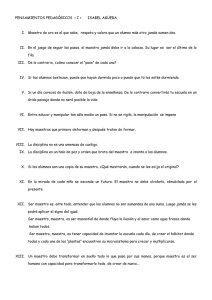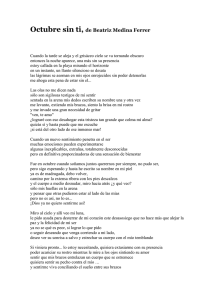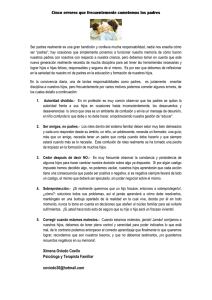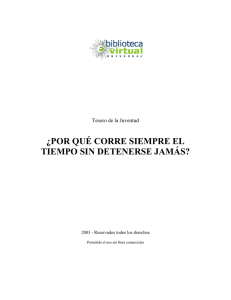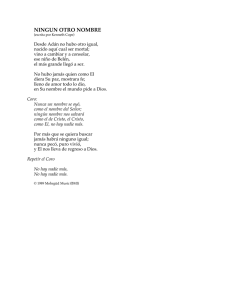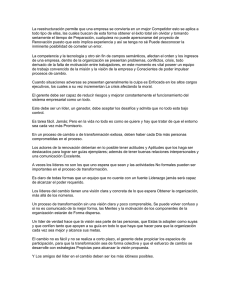Gouache Gris Edicion 2
Anuncio

gouache gris libro digital interactivo edición II septiembre 2016 www.gouachegris.com Fueron, y son, inagotables las veces que me he sentado a pensar cuántos soles y cuántas lunas debería tener este cielo para poder conformarme. Y sus espirales, el pequeño monte. La capilla que sobresale de los bajos tejados de este pueblo, ya desolado, y las calles zigzagueantes que caminamos hasta el hartazgo lejos de París. Desde esta habitación veo el viento fundirse con las estrellas y no es un milagro. Todos estos cables, la funda blanca y el olor inconfundible de este lugar. El �inal encarnado en pinceles �inos y algo de humedad. El fuego que yace negro sobre el frente y yo fascinado con esta y cualquier noche. Arranqué un sorbo de mí para entregarlo en otras manos y desangrado me han recibido estas paredes. Me pregunto por qué es tanta la distancia que me separa de aquellos árboles que se enredan con las jorobas del sitio que los cobija. Recuerdo mi amarillenta casa y todo se vuelve confuso. Las discusiones que fueron parte del pacto; mis rabietas. De cuerpo convulsionado y él a mi lado, gritando, dando el portazo para nunca más volver. De ahí en más sólo cartas he recibido que con pizcas de simpleza contestaba tardíamente. Aunque su voz haya cambiado siempre leeré las mismas líneas haciendo presente esas interminables tardes en el café lindante al viejo boulevard. Serán doce, o será sólo una. La cima que me invita a subir y yo entre fantasmas que no me dejan pegar un ojo siquiera. Desgarrador es el último suspiro de mi estadía. Y los cipreses que tanta falta me hacen, allí, esperando que me �ije en ellos una vez más. Una galaxia desconocida y vista por todos. Lo dulce del saludo errático y los manteles a cuadros. Una sonrisa que desborda de añoranzas y el andar tan desbocado. Será que no puedo parar de preguntarme cuántos soles y cuántas lunas debería tener este cielo. Aunque prediquemos el engaño bajo este humilde techo de mimbre, el álamo que lo sostiene no nos dejará mentir. Si bien camino de aquí para allá buscando la fuga, sé que nada podrá pasarme mientras te escapes conmigo y los campos aledaños, vecinos, nos inviten a un pronto partir. Tu piel, ya esfumada, da exactos contornos que ninguna ratería podrá imitar jamás. Mueve esos brazos de una buena vez, mujer. No quedes pasmada tempranamente cuando aún no hemos hecho ni el más insigni�icante de los pasos. Todavía no comprendo cómo puedes sonreír con esta desgracia a cuestas. Mira hacia atrás. No aceptaré por nada en este mundo que me digas que lo que se encuentra a tus espaldas no se parece a la libertad, cualquier cosa que esta sea. Por favor, mira hacia atrás. Lo que contemplo se asemeja más a la vida misma que a un nuevo y cálido hogar. Ya no importa el ataúd a un costado del río, por la orilla que debemos sí o sí cruzar. No interesa que nos persigan los astros porque nunca nos podrán alcanzar. Debo tranquilizarme, lo sé. Es que tu paciencia me exaspera. No me explico cómo puedes estar tan calmada en una situación como esta. Ni siquiera el velo sobre tu cabello se mueve. No has despegado ni un mísero centímetro tu ropa del sillón. Abriré de par en par la puerta de tu dormitorio y me marcharé, y lo único que deseo es volver la mirada y verte, al menos, de pie. Y si no es así sabré que he sido descaradamente usado. Que cada mañana trae un nuevo día pero aun así no es garantía. Que una sonrisa puede esconder los peores augurios que nos podamos imaginar. Que una falsa modestia es modestia al �in. Que ante todas las posibilidades solo suelo elegir una y eso aprisiona a mi ser al calabozo de la convicción asesina. Giraré el picaporte esperando una respuesta pero ya no miraré hacia atrás. Daré el primer paso y el adiós, o lo que quede de él, me guiará sobre rieles hasta la siguiente estación. Ya han pasado tres días de todo este alboroto. Ni siquiera comprendo como soy capaz de mantenerme en pie; estoy tan exhausto. Nadie se acerca a decirme, al menos, que falta poco, que ya casi terminamos. Quizá me relaje sobre esta enorme fresa; mis ojos lo dicen todo. No sé qué se ha posado sobre mi cabeza ni me sobran energías para hacerlo. Siempre y cuando me deje descansar no será una molestia. La historia se repite y es por eso que la sé de memoria. Recuerdo cada detalle y no es algo que me agrade. Ya vendrán los calambres y la limpieza. Agarrar la escoba, lustrar el piso. Juntar las copas, volver a empezar. Lo inentendible, si hay algo de todo esto que se pueda entender, es el desastre que dejan antes de irse cada uno para su lado. Si al menos tuviera una buena paga no estaría tan embroncado. Los recuerdo a los dos viéndose las caras por primera vez a un costado del alambrado. Se quedaron sin hablar, contemplando sus cuerpos desnudos por ser la primera vez de todo. Ella tomaba la mano de otro hombre pero nada de eso importó. Hoy él la mira y en ella ve el exilio. Sabe que su reinado durará poco y nada por la culpa de su increíble belleza y extrema desobediencia. El drago, la palmera y la tentación. La paz que se ve truncada en este enorme circo. Las criaturas batallan con uñas y dientes. Asoma sus ojos la lechuza. Nada es como lo cuentan los escritos. Luego la lujuria. Ya son miles, no solo dos. La locura se ha apoderado del mundo. Es aquí donde me recuesto. Los petirrojos dominan la escena y al que no le agrade tendrá que dormir en el pasado. Al �in existe la sombra en la cual refugiarse, donde los estanques no están limpios. Cortejo de jinetes, hombres que montan grifones y unicornios. Galanteo de ninfas, mujeres que visten de cuervos y gustan de roces. Acrobacias sobre edi�icios traídos desde otro lugar lejano, grises y rosados. Al �in se ha desatado la pasión por estos campos aunque durara lo que una mariposa mientras nada es lo que parece. Finalmente todo arderá en llamas. La noche vestida de rayos, las casas que segundo a segundo abren su piel. Todo se vuelve a repetir. Por eso las heridas, los bailes. Los juegos de azar, el llanto. El maestro sentado en el gran trono que a mucha honra le pertenece mientras sus prisioneros comen la culpa de la que han sabido gozar. Me pregunto si aprenderán a comportarse de una vez por todas. Razones le sobran al mar que nos contiene para poder abandonarnos. Junto a las rocas, celosas de ti, dejaste volar tus más inocentes secretos. Hoy el tiempo se nos va de las manos y se desgasta porque ya no es sólido como el hierro, que a fuerza de calor también se ablanda. El reloj que me has regalado ya no es más que retazos que al porvenir no serán ni el viento ni polvo ni nada. Las hormigas caminarán sobre él dándole caricias a cuentagotas y vendrá el despertar que tantas ansias nos provoca. De haber sabido que contaba los segundos hasta el estallido ni a tocarlo me hubiese atrevido; tiempo que el desgaste hizo castigo y un cruel sin sabor. Terrible desgracia sus agujas y tu canto que ya olvido, poco a poco, para el respiro del alba todo mío. He postrado mi cara sobre la arena, de largas pestañas, de nariz puntiaguda. Un cartón tejido a mano y no por las tuyas, que ya hasta el tacto han extraviado. Fuertes raíces aunque débil lo que ha brotado, incompleto, y cuelga de uno de sus brazos la más pálida de las costumbres. Brindo por lo eterno y lo que no perdura. Soledad y un paranoico. Alzo la copa que nunca cobijará mieles ni viñedos, sino que llevará dentro el aliento de un legendario. Comandante de las horas, hoy bebo un sorbo de nada celebrando mi tan ansiado retiro del campo de batalla. El retorno del hoy sucede y lo espero derritiéndome entre las sombras. No sé, desgraciadamente, qué fue lo que pasó esa noche. No encontraba mis lentes por ningún rincón y sin embargo ahí estaban, burlándose de mí. Ceniceros, que sólo eran chucherías que empavesaban el living, llenos de colillas de cigarrillos hasta el tope; yo no fumo. El piso acolchonado, las camas como piedras. Discos de pasta que cuidaba con mi vida abandonados por toda la habitación y escuchados no más de media vez. Estoy casi seguro; me han robado libros o los desordenaron. Lo bueno es que dejaron intacto el que estaba leyendo, hasta con su señalador de hojas ubicado en las últimas líneas que leí. Cadáveres, vasos medios llenos, medios vacíos, estelas de placer y pociones para la visión. Sin dudas la hemos pasado de mil maravillas. No estaba nervioso pero si cansado. María Esther ya había llegado y se la oía dele cargar agua desde el patio. Hablé poco con ella porque me dio vergüenza hacerla pasar por lo mismo, cada vez con más frecuencia. En cuanto a mi madre no sabría decir a qué hora llegó, pero jamás me preocupo porque la coqueta señora conoce muy bien este laberinto, con sus Teseos y minotauros. Por suerte el cuadro estaba en su lugar, aunque no esté hecho para decorar habitaciones. El caballo seguía agonizando, la mujer alumbrando. Un fuerte toro, una casa en llamas. Chasquidos que no se dejaban ver, la tragedia a �lor de piel. A veces tengo miedo de que María Esther se vaya de casa porque no le alcanza el sueldo o le ofrecieron otro trabajo mejor. Pero luego, casi al instante, sonrío, porque nunca dejaría que eso pase. Ella es la que aleja a los cóndores, a los legionarios. Les pasa el plumero a los enormes mostachones y a las rosadas franjas. Pero claro, dicen que todo no se puede; cada vez que entra a ordenar mi habitación me desempolva todo el caos y eso me molesta hasta la rabia. El toro encerrado, las copas en alto, la señora leyendo, la familia. Todo muy pulcro; me aburre demasiado. Los domingos por la tarde se han aceitado en la isla. Al menos tengo el lujo de poder llenar mi pipa y pasar desapercibido. Nadie por estos lugares se atreve a molestar a un hombre que fuma tranquilo su tabaco y no viste a la moda; boina y musculosa. A mi lado lady Mérimée, ardiente pelirroja venida a menos y compañera incondicional desde el capullo. Mientras sostenga la camisa de su difunto marido no hace falta que me pregunte en qué estará pensando. Desde el día en que se enteró que al pobre lo fusiló un escuadrón de los Einsatzgruppen ha perdido la razón y poco a poco se encamina hacia la desfachatez mental. Me llama Gonzague y para nada me molesta, siempre y cuando no me obligue a acostarme con ella minutos después del té. Ella me separa de Jean-Sébastien, primo por parte de mi madre, que hoy estrena su chaqueta de galantería y un bigote bien peinado. Mira resignado hacia el horizonte porque no encuentra a la mujer de sus sueños, pero guarda mil esperanzas porque está dispuesto a esperar a su dama de piel risueña y negruzcos rizos como a él le gustan. Sin dudar soy el más afortunado de los tres. Solo debo procurar que lo que fumo no se termine tan rápido como la última vez, a pocos metros de aquí. El humo desvanece a El Sena, que dormiría tranquilo si no fuera por este día de descanso. Las damas dejarían sus paraguas en sus mansiones si por algún milagro comprendieran que hoy el sol ha salido para todos los presentes. Los indefensos monos serían libres si no fuera por sus dueñas que sedientas por enredarse entre las sábanas de algún extraño atan la soga al cuello. Los soldados se besarían con pasión de no ser tan engreídamente anticuados en su hombría. Y al volver, dejando todo eso de lado, me he dado cuenta que estoy fumando el puro aire y debo llenar mi pipa nuevamente con tabaco, mucho más tabaco. Ana fue siempre una mujer sureña de extrema religiosidad. Con su rosario casi por las rodillas y sus largas polleras negras trataba en vano de componer nuestras actitudes mostrándonos el prometedor camino de la austeridad. La verdad es que nada había que acomodar; no valía el esfuerzo. Cuando decidimos ir a vivir juntos a Madrid se enfureció tanto que no le habló a su hijo por semanas. A mí solo me regañaba por tamaña ocurrencia. Una tarde, mientras estábamos sentados en el frente de su casa, se acercó a nosotros y sin mirarnos le dijo a Jaime que si tanto deseaba irse lo dejaría, pero que no estaba para nada de acuerdo. Esa misma noche lo citó a una última oración, un capítulo y dos salmos. Jaime no tenía ganas de pasar por eso, pero lo hizo para no disgustar más a Ana que ya bastante tenía con nuestra partida. Nos preguntó cuándo volveríamos, a lo que respondimos que pronto, pero lo cierto es que no teníamos expectativas de volver a pisar la ciudad. Ya en Madrid Jaime le escribía seguido a su madre aunque sin sentirlo, de pura obligación. En las cartas le contaba que estábamos trabajando en vialidad por la mañana y de mozos por la noche. Que los sueldos nos alcanzaban y hasta nos sobraban. También le contaba que el sacerdote de la ciudad nos visitaba seguido para compartir con nosotros la palabra del Señor. Pero claro, nada de eso era verdad. Nunca entendí por qué le mentía de esa manera, con qué necesidad. Para mentir así mejor no escribir ni una palabra. Además Ana de estúpida no tiene nada. La verdad es que nos la pasamos de bar en bar. El poco dinero que ganamos haciendo malabares lo gastamos en licores y prostitutas. Nuestra casa, que de hecho jamás fue nuestra, estaba todo el día llena de gente que no conocíamos. Vivíamos con un marroquí adicto a la anfetamina y un sadomasoquista con pedido de captura internacional. Así estuvimos más de tres años de los cuales recordamos poco y nada. Una noche Jaime entró a mi habitación y me dio la noticia de que su madre nos visitaría por un tiempo. Tuvimos una semana para ordenar todo y cerrarle la puerta a cualquier extraño. Echamos al marroquí y lanzamos a la calle todo tipo de fustas y esposas; hoy no sabemos nada de esos dos. Pintamos las paredes y limpiamos a fondo cada rincón. Abrimos las ventanas que nunca se habían abierto y dejamos entrar al aire que casi no nos conocía la cara. Al llegar apenas nos saludó y pidió por su cama porque estaba muy cansada por el viaje. Dejó caer su bolso y gruñendo seguía los pasos de Jaime que la guiaba. Yo me ausento con frecuencia porque no me gusta su compañía. Su cara de amargada, su actitud poco amigable y su ropa nada extravagante. Ahora, chaqueta en mano, voy a lo de Clarisa. Jaime se está duchando para también desaparecer. Ella, mientras, ni me mira. Está sentada en la silla y apoya los pies en un banquito. De niño se escondía por donde lo llamara la ausencia. No hablaba ni consigo mismo y mudo no era; le costaba horrores largar una palabra. Decía lo justo y necesario, ni mucho más, ni mucho menos. Nunca tuvo algo para contar y si así hubiese sido se lo guardaba. No decía nada, pero lo que no decía lo escribía. Largos montones de hojas escondía y ahí dejaba todo. Jamás las releía; nunca quiso volver hacia atrás. Se aproximaban tiempos duros. La guerra destrozaba poco a poco las esperanzas de todos los habitantes. Él, mientras pudo, siguió escribiendo. Lo hacía, como todos los días, sobre el puente que dividía a la ciudad en dos. Allí gastaba gra�ito y hojas sin lamento mientras veía el cielo nublarse por los aviones caza que iban y venían. Llegaron los días de racionar. Llegó para él una de las peores noticias. No habría papel por un largo tiempo. Trozo que encontraba, trozo que inundaba de frases sueltas. Así hasta no encontrar ni un minúsculo pedazo, por ningún rincón de la ciudad. No tuvo más alternativa que empezar a escribir paredes y veredas. Una tarde los aviones ya no fueron, sino que llegaban, y para su asombro jamás los había visto. Una explosión, que devino en decenas de ellas, se dejó ver en los lejanos olivares y fue ahí cuando se detuvo su ya diminuto lápiz. Mientras la gente corría buscando refugiarse, él se quedó quieto; apenas respiraba. De repente y como nunca largo el grito. Gritó como jamás lo hubiese imaginado. Gritó y se tomó la cara por los costados del espanto. Cerca de él paseaban dos señores de galera y sobre el río dos velas a la deriva. Si te derrumbas, compañero que me ha regalado la vida, mis desgajadas manos de mujer ayudarán a que te levantes una y mil veces porque para eso me las ha dado esta existencia. Más aún si todo lo que haces es recoger �lores para mí y cargar un pesado mimbre con miles de ellas dentro. Inundas de tulipanes nuestra cama y allí dormimos, abrazados, junto a las mismas ventanas que hace ya varios años. Aun no entiendo todo lo que me dices pero no ha de importarme jamás; el silencio, a veces, dice mucho más que las palabras. Todas las mañanas tendré tu sombrero de paja despolvado y tu largo pañuelo apenas almidonado. Vendrás a mí vestido de ángel y te pondrás las mismas sandalias que dejas bajo la silla todas las noches. Tu cuello marcado por el dolor y la carga, tus rodillas gastadas, tu cara de cansancio y todo por el hermoso capricho que anidas en traerme cientos de suaves pétalos. Mientras te internes en el rosedal caminaré detrás de ti, y cuando te vea caer correré con todas mis fuerzas para llegar donde la tierra ose tocar tu cuerpo maltrecho. Te regalaré mi mota sonrisa, la misma que vieron tus ojos el día que llegaste a la estancia por trabajo. La misma que veías mientras, arado en mano y dos caballos, trazabas surcos en la tierra. Esa que esperaba que aparecieras a la hora de la cena mientras todos comentaban los quehaceres del día. Esa sonrisa a la que le prometiste estar a su lado toda tu vida y que sin embargo nunca hicieron falta promesas. Y esta noche, como las que pasaron y las que vendrán, sabré que al ir a dormir nuestras mantas estarán inundadas de colores, y tú a un costado mío, tus ásperas manos sobre mí y el inexplicable beso en la frente con el que siempre soñé. Te miraré a los ojos y sabré que en esta vida no me hace falta absolutamente nada más que tú y las �lores que haces mías, cada tarde, cuando cae el sol. No hace largo tiempo nos mudamos con mi familia a una casona que de modesta no tenía nada. Habitaciones a libre elección y lugar para el piano. En cuanto a ubicación no tenía desperdicio: la tibieza de la gente y los pocos perros que ladraban hacían del barrio un santuario en el medio de la llanura. Nada que envidiar; un almacén, una carpintería y una panadería entre nuestra cuadra y la de enfrente. Ángel y Delia, nuestros vecinos de al lado, siempre tan atentos; fueron los únicos que nos dirigieron la palabra en nuestra corta estadía, pero no viene al caso. En plena mudanza encontré una antigua cámara de fotos instantánea bajo las escaleras principales y junto a ella un polvoriento álbum fotográ�ico. En su interior se repetía el mismo cuadrillé y ese pelo tan oscuro. No importaba el momento, la hora, el lugar ni las personas; ella estaba siempre presente. Una tarde le pregunté a Ángel si conocía a alguna de las personas que aparecían en las fotos y se quedó mudo. Me dijo, luego y a media voz, que debía mudarme lo antes posible. Y así con cada vecino aunque me negara la palabra. Se les llenaban los ojos de espanto. Lo cierto es que el misterio que rodeaba a esas fotos se hizo cada vez más grande, pero aun así decidí dejar de preguntar. Ya con las puertas y ventanas arregladas, y tapados todos los agujeros, me quedé mirando el balcón que tanto trabajo me costó. En ese momento recordé la cámara que había encontrado. Ya en mis manos presioné el disparador sin querer y para mi sorpresa aun funcionaba. La foto que saqué, amén de tener la luz del día casi encima, salió toda negra. Pensé en algún problema técnico, pero le reste importancia. Amén de lo sucedido llamé a mi esposa y a mis hijas para que posaran delante de los paneles de vidrio prensado que había puesto en el living. La última en llegar fue Candela. Ella la tenía en brazos. Ese vestido. Esos zapatos tan diminutos. La misma muñeca que en todas las fotos del álbum. La boca rota y los ojos en blanco; cómo olvidar. Le pregunté en donde la había encontrado y me dijo que estaba sobre el closet de su cuarto. La idea de que salga en la foto no me hacía gracia pero dejé que mi hija la sostuviera. Apreté el disparador. Algo que ya esperaba; salió totalmente negra. Ambas cosas fueron olvidadas en el cajón del modular, ahí donde uno guarda objetos que no quiere tirar y apenas conserva; tienen algo fuera de lo común. Ángel y Delia nos acompañaron constantemente es nuestra corta estadía. Siempre que me veían se acercaban para comentarme de alquileres en otros lugares y del terrible temporal que estaba por llegar. Una vez les conté con cierta gracia sobre la muñeca. A Esther se le cayó la cara. Ángel agachó la cabeza. El silencio me dio escalofríos. Miré para el costado y vi que el a me abrazó y trató de consolarme. Él, tomándose de la cabeza, me dijo que tenía que mudarme de esa casa lo antes posible. vecino de enfrente nos estaba observando por detrás de su ventana y cuando se dio cuenta de que nuestras miradas se cruzaron soltó la cortina para dejarla caer. Le pregunté a Ángel quien era y me dijo que había sido fotógrafo, pero que ya estaba jubilado. Y cuando dijo fotógrafo me acordé del botón de disparo. Del álbum. De los paneles de vidrio. De esa piel lisa y clara. Casi sin querer les conté que había encontrado una cámara de fotos. Que le saqué una foto a mi familia. Que salió negra. Que algo no funcionaba. Pero de repente, mientras me preguntaba en voz alta si el vecino de enfrente sería capaz de arreglarla, Esther largó el llanto y me dijo que no debería haberla usado; me dejó perplejo. Fui tomado de los hombros por Ángel que sin dar vueltas me ordenó que entre a mi casa y saque a mi familia de allí inmediatamente. Pensé que se habían vuelto totalmente locos pero aun así lo hice. Al entrar a la casa estaban mi esposa y mis hijas sentadas en el sillón. Les grité que salieran pero ninguna respondió. Y luego ese cuadrillé por encima de ellas. Esos ojos que compartían lo profundo. Sus bocas partidas atrozmente por los costados. Entré en pánico. Me acerqué a ellas a paso lento y largando de a poco las lágrimas. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Me dejé caer ante el dantesco espectáculo. Esther y Ángel entraron rápidamente a la casa. Ell Espero que esta sea la última vez que deba recorrer este camino. Los cuervos siguen mi marcha, respetuosos de mi sobrada vida; no es a mí a quien buscan. Los árboles muertos adornan el paisaje y el fuerte casi derrumbado sugiere un desastre que se podría haber evitado. Espero que esta sea la última vez. En las afueras he creado una gran pirámide y hacia allí vamos. Envuelto en este turbante llevo el bloque que dejaré en las alturas. Resurge en mi memoria su rostro justo antes de la hora de la espada. Parecía ser un muchacho agradable, que nada tenía que ver en todo esto. Pidió a gritos, exclamó lo su�iciente, pero mis mandatos son severos. Desde la enorme puerta que protege a los �ieles se la ve reluciente, cimentada por cuantas almas se atrevieron a bañar de fuego este lugar. Cada vez son más los cuervos que me siguen. Son ya conocidos los que siempre estuvieron. La pirámide se inunda de ellos, hambrientos de la poca carne que les regala la reencarnación. El día en que muera seré su alimento. Hoy, más vivo que nunca, les traeré estos velludos bloques para que sepan que el �iloso acero turco le da mejor vida a los desgraciados que llegan desde el oeste. Trepo hasta lo más alto de esta maravilla y siento la brisa más cálida de todos estos años. El galope de cientos de caballos que no existen me dice que es el �in de esta era. Cierro los ojos y ubico el bloque en la punta de la pirámide. Pronto ni la última mueca sobrevivirá. Hoy llueve como nunca en la quinta avenida. Estuve esperando tu aleteo entre los charcos pero tengo entendido que soy un tanto apresurado. Aún no me alejé de la cuadra donde �ijamos nuestra primera cita. El resbaladizo asfalto se ha convertido en un enorme espejo y sobre él una extraña mezcla de motocicletas, automóviles y carros tirados por caballos me ha dado un certero puñetazo anacrónico. Miro hacia los costados y me impaciento. Debo dejar de interrogar a mi reloj porque esta mañana ha dejado de funcionar. Me dijiste que lucirías especial para hoy, y que esperas que me guste; claro que sí. Al �in conoceré la voz detrás del teléfono. Te tomaré de la cintura como la única vez que te tuve cerca. Todo este tiempo que ha pasado valió la pena. La espera aún no termina. Creo que mis manos han comenzado a sudar y no es para menos. Será este grisáceo día que me oprime el pecho y hace que este temblor en mis piernas me desespere. Jamás había notado lo enorme que son los edi�icios por aquí. Me pregunto si las luces que tienen fuera se prenden por las tardes tan temprano o solo en estos días de lluvia. Las banderas hechas un trapo mojado están de luto y los toldos que refugian a la gente traicionan al que imagina. Has gritado mi nombre. Lo sé. Te veo del otro lado de la avenida. Alzaste tu mano saludándome y lo mismo hice. Das los primeros pasos para cruzar. Sólo procura llegar hasta mí. Le dije a Sarah que fuera al baño y cargue el arma. Hace un momento estábamos planeando nuestro �lamante golpe pero un extraño hombre ha entrado. Sentado frente a nosotros mira constantemente para este lado; nos vigila. Pidió un trago fuerte y ojea su diario a sabiendas de que son las tres de la mañana. Miro hacia afuera y no hay rastros de nada. La calle desértica solo guarda el frío de estos tiempos. El camarero saca lustre a la barra sin cesar porque sabe muy bien lo que está ocurriendo. Yo juego con mi terrón de azúcar para no levantar sospechas y miro el café que pedí ya helado. Si decidimos matarlo ya mismo nadie se enterará. Nadie diría nada, ni siquiera el camarero; su tarjeta dice Benny. Es más, estoy seguro de que hasta nos ayudaría a despacharnos del cuerpo. Estos tipos no son nada queridos en barrios como este. A estos momentos Sarah ya debe haber cargado el arma. Seguramente esté perdiendo el tiempo dándose unos retoques de maquillaje. Esa mujer; siempre igual. Aunque si no fuera por ella este muñeco ya estaría sin cabeza. Es tan coqueta como e�icaz. Es la mejor compañera de atracos que un desamparado como yo puede tener. De repente el hombre pide la cuenta dejando su vaso casi lleno. Creo que se ha dado cuenta. Por ningún motivo puede escapar. El camarero asiente con su cabeza y gira hacia mí. Me guiña el ojo y sé que no lo dejará ir. Le pregunta al hombre si desea algo más pero este niega repetidas veces. El camarero recibe el dinero y tarda en buscar el cambio. El hombre lo apura pero sé que el viejo Benny no acatará sus órdenes. El extraño se levanta de su asiento. Sarah sale del baño y se escucha la corredera del arma. El señor apura sus pasos hacia la puerta. Ya es demasiado tarde. Qué dirá mi madre cuando se entere de mis gustos. No tanto por el amarillento jubón que están midiendo para mí ni por este inservible ferreruelo. Lo digo por ella, que está cuidando de mis hermanos entre los peldaños del aljibe, donde sobre un altar me parece verla. Me pregunto a qué edad se deja de cuidar a un niño; me encantaría estar en sus brazos. Todo comenzó cuando mi sirviente personal trajo, a pedido de mi madre, a su esposa para trabajar en la limpieza y a su cuñada, ella, para cuidar de los más pequeños. Desde el primer momento en que la vi supe que inundaría mis días con sus labios. Que me excitaría con el solo andar entre la hierba. Que corrompería mi lado más perverso que por ley divina me han otorgado y minaría de crueles deseos todo mi paladar. La seguía por todos los lugares a los que iba sin que se diera cuenta. La tarde que la vi caer desde la fuente de agua fue la ocasión justa para acercarme. La asistí a pesar de su negativa; un rey jamás se ocupa de sus siervos. La llevé a escondidas hasta la caballeriza y curé su pierna lastimada. En ningún momento me miró a los ojos; blasfemia se decía por los pasillos. Una inocente y espontánea sonrisa me hizo saber que desde ese momento ni el más despiadado de los dioses podría evitar que nos regalemos cómplices miradas. Ese vestido en llamas casi escotado. Su tez de alelí que me vuelve completamente loco. Esa manta azul turquí que lleva para todos lados; podríamos divertirnos tanto debajo de ella. Me excita su voz, no tanto sus piernas. El rubí que cuelga de su cabello hace que imagine las cosas más obscenas. Mi madre crispa sus dedos para que le preste atención al modisto que me muestra como han quedado las costuras. Con una falsa autoridad comento cuán grandes están mis hermanos. Pero vamos, seamos realistas. Esa insulsa austríaca con la que debo casarme por capricho real no signi�ica nada. Puede ser muy rica, su familia muy noble, pero ni eso ni su increíble belleza hacen que desee un temprano matrimonio con ella. No me imagino la vida entre viajes y peluqueros que corren de un lado a otro por tal de agasajar a su futura reina. No quisiera estar casado con rodetes permanentes y lujos por antojo. En cambio me pregunto qué será de un joven rey como yo viviendo una vida común y corriente al lado de ella. Lo sé: no es momento de interrogarse. Mientras sigo observándola a través de la ventana pienso en darle el último beso a mi madre y no olvidar la pequeña caja llena de monedas de oro. Haré tiempo para despedirme de cada pintura de este enorme lugar. Me sentaré por un momento en el trono que fue mío por la temprana muerte de mi padre. Arrojaré mi corona a la fuente donde nos conocimos. Al bajar les diré a mis dos hermanos que escapen de este lugar ni bien crean que sea posible. Tomaré con delicadeza su pálido brazo y subiremos al carruaje que he ordenado preparar. Mi sirviente y su esposa esperan dentro. El rugir de los fusiles y los inacabables lamentos es lo único que puedo oír; no malgasto fuerzas en evitar la desdicha. Cuesta arriba y en la penumbra más traicionera nos arrastran hasta la cima, allí donde las parpadeantes luces nos esperan con el último aliento, sin nada que decir, sin últimas palabras. Nos toman de los brazos, las piernas, el cabello. Le han arrancado los primeros botones a mi camisa. Miro hacia atrás y solo veo la enorme cruz de la iglesia; he dejado de creer. No entendemos la lengua de los invasores y ellos mucho menos la nuestra. Las suplicas no tienen sentido y el llanto es lo único que jamás comprenderán. No se respira ni un sorbo de piedad. La navaja que han encontrado en mi bolsillo me condenó a este �inal. Decirles que solo soy un pobre carpintero andaluz no vale la pena. Llegar a lo más alto de la montaña y ver una ráfaga de disparos que no cesan ni cesarán. Ver cuerpos insepultos por doquier a cada chispazo porque ni la lámpara que han traído sirve para adentrarse en las sombras. Boca arriba, buscando un lugar entre las estrellas. Boca abajo, besando la tierra madre manchada con sangre ajena. Me pregunto cuándo llegará el día en que vistan candiles de algarrobo y cuelguen de sus cuellos una �ina seda que todo lo cura. Tratar de que entiendan que con cada pisada la frontera se borra. Que no vuelvan a poner ni los juicios en donde no les pertenece. No hay nada que ocultar; evoca el misterio. Los edi�icios residenciales de colorados tejados hicieron posible la hazaña. Las chimeneas no sirven ni para los adornos y las ventanas ocultan lo que nunca tendría que haber sucedido por culpa de sus blancas y percudidas cortinas. No hay indicio de movimiento alguno. Solo el goce de �lotar se hace posible. Un puñado de personas vestidas sutilmente, de pliegues en su lugar y de acrecentado remordimiento deambula sin cesar. Entre las nubes, cerca de la tierra; un tanto más arriba, un salto más abajo. Un hongo de sombrero no sugiere originalidad; lo cotidiano, diré, con un propicio desvío de la realidad sin ánimos de faltar el respeto. Entregarse a lo absurdo y no pensar que por sentimientos se rifa el alma. Disfrutar de la lluvia, sea lo que sea que llueva. Alabar la sequía porque es un nuevo comienzo. No sufrir de frío cuando hay tanto fuego dentro. No repudiar el calor cuando una lágrima lo arregla todo. Disfrutar de lo estáticamente nulo del momento, del andar, y solo �lotar en la ín�ima caducidad del segundo eterno. No es lo mismo hacerlo con cuchillos que hacerlo con los codos. No es parecida la densa mezcla a la pasta densa. Aluminio, cristales, arena. Nada es lo que parece y todo parece ser. Sin cuadrantes, sin cuerpo principal; deconstrucción del eje, del horizonte, del conocido y también del ausente. El híbrido se hace amo y nos toma por sorpresa. El torbellino que ha pasado por aquí hizo de todo esto una catástrofe que a mal genio nos deberá corromper porque allí, donde no hay agrado, asoman las brazadas del placer. Una gran clave, quizás, aunque no deba por nada en este mundo detenerme en cuestiones como esas. No hay ritmo, no hay centro. Acéfalo, anárquico. Todo es la nada y la nada una fría lava matinal. Solo el acontecimiento vale, como el aullido desde las entrañas o la risa de la que nadie supo, sabe ni sabrá su por qué. Relatividad del corazón que solo titila y agita los mares de una experiencia extradimensional, extrasensorial. Accidentes que no hemos aprendido a controlar y que sin embargo nos contagian. Una línea aquí y un retoque que no es bosquejo. Algo ha caído al piso: hagámoslo parte de todo esto. No nos dejan asomar la cabeza ni cinco centímetros; nada. Tenemos prohibido abrir cualquiera de las puertas. Solo por las noches podemos salir a conocer un poco más el lugar. No tenemos permitido cruzar el muro pero poco nos importa. Quedamos alucinados por la cantidad enorme de tréboles que abrigan nuestro pasto; cada uno puede llevarse un puñado para el recuerdo. Ni bien comienza a amanecer nos hacen entrar como una luz a nuestras casas. Ni contar cuando se olvidaron de nosotros y descubrimos que el cielo no fue siempre tan oscuro. Esa noche no pude dormir por preguntarme a cada instante de dónde provenía semejante resplandor y ese viento que a modo de brisa nos punzaba. Mi vecina Clara, mientras tallaba un corazón en la pared de su casa, me comentó que estaba harta de ver siempre a la misma ballena por su ventana. Que ya los corales no iluminaban su mirar. Que estaba harta de tener que soñar la vida y no vivir el sueño. Sin muchas vueltas me dijo que quería vivir afuera; arriba. La miré con timidez. A todos alguna vez se nos había cruzado por la cabeza tal hazaña pero nuestros padres nos contaban historias terribles sobre la super�icie; el más allá. Sin embargo Clara tenía todo planeado. Esa misma noche no supe más nada de ella. No les comenté nada a mis padres porque los asuntos de Clara nunca fueron del todo míos. Cuando terminamos de comer fuimos todos los vecinos hasta el último piso. Al abrir la puerta salimos corriendo y yo fui detrás de ella. Tomé su mano y le pregunté si todavía tenía ganas de irse. Me dijo que sí, pero no la noté muy segura. Me invitó a escapar con ella y le dije que no, que tenía mucho miedo. Me dio un fuerte abrazo y comenzó a correr hacia el muro. Logró treparlo y una vez arriba quedó inmóvil al tiempo que una estremecedora luz invadía los bordes de su cuerpo. Abrió de par en par sus brazos y se dejó caer al otro lado de lo conocido. Aquella historia ha dejado más de una marca. La desaparición del pescador salvadoreño ronda en el límite entre fantasía y realidad. Nadie se atreve, desde ese entonces, a bajar hasta el río. Una gran valla de seguridad rodea el espacio y lo cierto es que ni el más curioso merodea por la zona. El pescador, que al día de hoy nadie está dispuesto a mencionar su nombre, era por demás gentil. Vivía a solo pasos de la larga bajada que daba al río y cada mañana arrastraba su bote hasta la orilla. De las dos mujeres solo se conocían vagas historias, pero aquí hasta hace unos años gozábamos de escépticos. Esa tarde me senté, como jamás lo había hecho, en uno de los pequeños peñascos más grandes del lugar. Al mirar para mi costado vi al pescador bajar con su bote y mis ojos se enfocaron directamente al río. De sus aguas emergieron dos mujeres, desnudas por completo, y entonaron juntas la más bella de todas las melodías que haya oído jamás, y que, seguramente, ni en toda la eternidad vuelva a oír. Se decía por aquella época que ante el encanto uno debía taparse lo oídos; lo hice a medias. Vi al pescador mirando �ijamente hacia ellas. Lo invitaron a acercarse y mientras avanzaba yo no quería ni siquiera chistar; seguía hechizado. Ya con el agua por la cadera, siguió internándose en el río hasta quedar inmerso en él. Las dos mujeres abandonaron su canto y dejaron hundir sus cuerpos. No volvimos a saber de aquel pescador salvadoreño. No más inditos de San Juan. No más montañitas de Cuscatlán. Nadie ha vuelto a escuchar ese acento de tambores. Hoy su bote sigue descansando a orillas del río y el abandono baño cruelmente de barro su popa. Carnaval. Carnaval como cada febrero. Yo, mi balcón y algo que observar. Un gato con cuernos, mosquitos por todos lados. Las paredes de la casa con manchas de humedad y la escuadra que colgué fuera triunfante como nunca. Estoy esperando, como hace ya más de veinte años, a la presa que por ausencia se hizo recuerdo. Debo cazar a un astuto arlequín de una vez por todas. Deberé obviar las antorchas que guían a los distraídos porque esa es la trampa. Tendré que con�iar de cada enmascarado porque sé que no es un cobarde. Las cajas con sorpresas, la inmensa cantidad de guantes blancos y las pelucas cada vez más abrillantadas. Una estrella fugaz que armoniza la nueva llegada y el monociclo tambaleando entre sancos y un gran globo verde. Y cuánto lo habré esperado que hasta huelo su necedad. Sensual, grosero, bestial. Su vida está tan emparchada como su atuendo. Date a ver, te siento cerca. Hagan a un lado al tercer ojo y empujen a los borrachos. Abran paso con un baldazo de agua fría porque ahí está. Lo veo; tanto tiempo te he esperado. Y me miras porque sabes que te miro. Voy a tomar mi bata. Beberé un poco de anís y danzaré suavemente junto al gran pájaro de fuego. Los planetas se alinearon para este momento y puedo desaprovechar cuantos minutos se desee. Puedo tomarme mi tiempo; no escapará sin que yo lo persiga. Hoy debemos saldar más que viejas cuentas. Dejé los guantes apoyados en el piso. El cuadrilatero vacío era una representación del estado de mi mente en la actualidad. No podía dejar de repetirme para adentro: anoche mataron a un pibe adelante de mis ojos anoche mataron a un pibe adelante de mis ojos anoche mataron a un pibe adelante de mis ojos En un puñado de aire encontré los bombones de mi cumpleaños diecinueve, las tarde de bizcochitos en la plaza, un almanaque mal doblado, las llaves de mis cuatro casas, mi primer cuento, unos trazos mal hechos que aspiran a dibujos, un par de libretas con notas que poco cuentan de mi y los cuatro metros catorce sobrevolados sobre un cajón lleno de bacterias. Mi primera medalla, su sonrisa y mi sonrisa. Unas cuantas oraciones que nunca repito, un rosario bendito por Juan Pablo Segundo, las llegadas después de las siete cuarenta y cinco, los partes de indisciplina perdidos en el camino, una suspensión, su mirada, su cruz y sus anteojos. Un vidente armenio anunciando un poeta sin fama ni fortuna, un taller literario con aroma a café con leche y galletitas de agua. Cuarenta y cinco minutos de silencio y una caja de pañuelitos sin usar. Una �isura de clavícula de acento cordobés, los amigos de las risas y los sauces llorones que nos cubrían con su sombra. Helados de invierno, chocolate y capuchinos en verano. Unas cuantas canciones cantadas a capela. Sus sueños refrigerados en heladera, mis miedos, su consuelo, un paraguas y los rumores del pueblo donde nunca pasa nada. Las huellas de un profeta, una misión imposible con nombre de vicepresidente, una piedra salteña y cien gramos de pesadillas. Un casamiento que nunca debió existir, varias lapiceras sin usar, un documento con dirección errónea, un cantautor con sombrero de bombín y una ciudad furiosa que poco entiende de fotos sepia y guitarras clásicas españolas. Busco una cosa de otro tiempo. Una cosa de otro tiempo y otro lugar, algo así como los bodegones de San Telmo; en donde uno puede encontrar sobre la madera antigua y polvorienta: un disco añorable, un recuerdo de infancia, un llamado cósmico, o tomates secos. Busco y no busco a la vez, porque sé que la mejor forma de encontrar es sin buscar. Pero dentro de esa esfera, que me remonta a un lejano día de 2014, donde taciturnos recuerdos bailoteaban en un zaguán, me cae la �icha de esta lejana cosa inefable, que viene por añadidura a instalarse en la consciencia de uno. Ahí, allí mismo, en ese paseo baladí, que tanta añoranza de domingos vacíos acumula, me doy cuenta de la pasividad que ejecutan estas utilidades activas. Y en ese preciso segundo, la premura de lo inactivo se me trasforma en un cuadro de Gauguin, en donde me veo re�lejado a la perfección; como en un espejo con adornos. Estoy caminando por la ciudad la cual se encuentra helada ya que se debe por el comienzo del invierno. Un invierno diferente al de los anteriores. Es diferente e inusual porque su presencia, la de ella no me acompaña. Aún siento su mano fría con la mía cuando recorríamos nuestros lugares, el aroma dulce de su perfume que rodeaba su cuello. Su mirada frágil pero que transmitía una felicidad in�inita, su risa contagiosa, la magia de su sonrisa que iluminaba todo a su paso, que la hacía achinar de una manera tierna y me volvía loco. Lo cálido de sus besos, sus labios suaves como el terciopelo, la manera en la que nuestras lenguas jugaban por horas y horas. Verla caminar, correr junto a su cabellera larga, contemplarla despeinada por las mañanas sin embargo se veía preciosa... aún lo es. Adoraba verla con sus vestidos y hacerla girar. En verdad me gustaba observarla vestida de cualquier manera eso si me mataba lentamente verla desnuda, recorrer mis manos por su cuerpo y hacerle el amor, llenarla de placer, hacerla sentir amada. Que nuestros cuerpos sean uno y se rocen constantemente. Extraño despertar a su lado; una vez le saqué una foto mientras dormía no pude evitarlo se veía tan tranquila, tan calmada, tan paci�ica nadando en sus sueños. Anhelo tenerla en mis brazos de nuevo, decirle cuanto la amo cuanto es importante para mi. Ahora no se ¿en dónde estará? ¿qué estará haciendo? ¿será feliz? ¿se la habrán cumplido sus sueños? Deberé conformarme con los recuerdos, su voz calmándome una y otra vez. A veces cuando estoy esperando el colectivo veo nuestros mensajes. Como me encantaba que se preocupara por mi. No saben, no tienen idea de cuanto la extraño, de cuanto la necesito acá conmigo para compartir juntos el frío de julio junto a un café y que nuestros pies se toquen debajo de la mesa. Espero que la vida algún día me vuelva a ella, a su encuentro. Hoy me desperté a las siete de la mañana. La alarma me esperaba a las ocho, pero me adelante. Quizás no quería despertar a mi viejo, tan susceptible el, al sonido estrepitoso de mi celular, quizás simplemente fue la ansiedad. De nuevo, la ansiedad. Voy a optar, porque puedo, a pensar que no quise despertarlo al viejo. El despertador representa la necesidad de tener que estar despierto para hacer algo, de no llegar tarde a un tiempo acordado por más de uno, al tiempo que se escapa del huso horario propio. Llegué cuatro minutos tarde, aún sacandome los sueños de los ojos. Que pese al sobresalto de abrirse antes de lo previsible, seguían viajando. Tres de mis compañeros ya estaban allí, en el lugar acordado, cumpliendo, y demostrando que cumplían. Extraña esa actitud tan humana de hacer algo y remarcar que se esta haciendo, como si se necesitase más con�irmación que la presencia. En �in, esperamos unos minutos, y llego el resto. Ya estabamos listos, podíamos partir. (Mientras escribo esto mis ojos amenazan con dejarme escribiendo sin luz). El destino, el campo de la Ribera. Cabe aclarar que este fue un sitio de detención, donde se efectuaban torturas. La visita se pacta en el eje de una feria infanto juvenil, en la combinación de la memoria y la recepción. De la literatura y la libertad, más libros, mas libres, es el lema. Mientras viajabamos al sitio se formulo una charla sobre lo peligroso y terrible que era el lugar a donde estabamos yendo, rodeado de villas, cercado por la inseguridad y la gente de la peor calaña. El conductor, padre de una compañera, había sido victima de quince asaltos en esa zona. Ante esto, nos cantó su ira. Dos de mis compañeros, se convirtieron en su coro. Llegué plagada de sensaciones feas, pude imaginarme los fantasmas que ellos veían. Tan fuertes y reales eran para ellos, que si no hubiera sido por las sonrisas que nos dieron la bienvenida, me los creía. Los niños y su alegría, pudieron más que toda esa desgracia, que a veces, es pintar el mundo con el pincel de lo vivido. Nos olvidamos, cuando vemos a la vida con los ojos de nuestras experiencias, que no somos solamente lo que nos paso, sino lo que hacemos con eso. Yo no pretendo hacer quedar mal al hombre, víctima de quince asaltos, que a la vez deben haber sido efectuados por quince personas que también eran victimas; de la opresión, de la injusticia, del azar de haber nacido en una familia ausente, o complicada. No, lo que yo presento es plantear la diferencia entre transmitirle miedo a los demás, y transmitirles precaución. Con una frase que nos hubiera dicho, bastaba. ¿Por qué nos transmitió su miedo? juro que parecía que aquel hombre estaba llamando desesperadamente a aquellos ladrones, para que vinieran de nuevo a robarle, para así verlos de nuevo y sumar un robo a su lista. Juro que lo decía con tanto énfasis, tan seguro de que ellos eran unos malnacidos y el una victima, tan seguro de que aunque los hijos fueran chicos nos podrían robar a nosotros también. Por ser simplemente sus hijos. Y por ser nosotros, como hijos de otra clase. El coro dijo que así estabamos, que nosotros teníamos que escondernos en countrys, para estar a salvo. Y mi voz, quedaba como un eco, diciendo que había que ver más allá, que había que pensar, el detrás de todo eso. ¿Saben lo que siento? y esto es lo que me duele, y esto remata a mi corazón, que entre los que le hacen la oda al miedo, y los que te apuntan un revolver, hay una delgada línea. Siento que la bala es simplemente el disparo de una arma que ya fue cargada. No se trata solo de los que disparan, ¿y los dispensadores del miedo?, ¿y los cantores continuos de la rabia? ellos también disparan.