Sevilla y el 27 - Bibliotecas Públicas
Anuncio

Sevilla y el 27 Selección de textos para un paseo literario Por José María García Blanco El sábado 29 de marzo de 2008 los participantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Almendralejo realizamos la Ruta Literaria Sevilla y el 27. El viaje transcurrió en un ambiente muy agradable y distendido sin ningún contratiempo. El autobús nos dejo en la Plaza del Pan, con el tiempo justo de desayunar antes de la hora prevista para reunirnos con José Maria García Blanco, profesor de Historia del Arte que ejerce en un Instituto Sevillano, responsable de la selección de los textos que se leyeron. Iniciamos el recorrido con el siguiente itinerario: • PLAZA DEL PAN “Tierra nativa” Es la luz misma, la que abrió mis ojos Toda ligera y tibia como un sueño, Sosegada en colores delicados, Sobre las formas puras de las cosas. El encanto de aquella tierra llana, Extendida como una mano abierta, Adonde el limonero encima de la fuente Suspendía su fruto entre el ramaje. El muro viejo en cuya barda abría A la tarde su flor azul la enredadera, Y al cual la golondrina en el verano Tornaba siempre hacia su antiguo nido. El susurro del agua alimentando, Con su música insomne en el silencio, Los sueños que la vida aún no corrompe, El futuro que espera como página blanca. Todo vuelve otra vez vivo a la mente, Irreparable ya con el andar del tiempo, Y su recuerdo ahora me traspasa El pecho tal puñal fino y seguro. Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? Aquel amor primero, ¿quién lo vence? Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, Tierra nativa, más mía cuanto más lejana? CERNUDA, LUIS, La realidad y el deseo. 1 Plaza del Pan Estaban aquellas tiendecillas en la plaza del Pan, a espaldas de la iglesia del Salvador, sobre cuya acera se estacionaban los gallegos, sentados en el suelo o recostados contra la pared, su costal vacío al hombro y el manojo de sogas en la mano, esperando baúl o mueble que transportar. Eran unas covachas abiertas en el muro de la iglesia, a veces defendidas por una pequeña cristalera, otras de par en par sobre la plaza el postigo, que sólo a la noche se cerraba. Dentro, tras el mostrador, silencioso y solitario, aparecía un viejo pulcro, vestido de negro, que lleno de atención pesaba algo en una minúscula balanza, o una mujer de blancura lunar, el pelo levantado en alto rodete y sobre él una peina, abanicándose lentamente. ¿Qué vendían aquellos mercaderes? Apenas si sobre el fondo oscuro de la tienda brillaba en alguna vitrina la plata de un vaso entre complicadas joyas de filigrana y las lágrimas purpúreas de unos largos zarcillos de corales. Otras la mercancía eran encajes: tiras sutiles de espuma tejida, que sobre papel celeste o amarillo colgaban a lo largo de la pared. En la plaza, los gallegos (denominación gremial y no geográfica, porque algunos eran santanderinos o leoneses) se encorvaban soñolientos y fofos, más al peso de los años que al de las cargas ingratas a que su oficio les condenaba. Eran ellos quienes en semana santa, durante los altos de las cofradías, asomaban tras las andas de terciopelo sus caras congestionadas, bajo la masa dorada de las esculturas, candelabros y ramilletes, alineados tal esclavos en los bancos de una galera. Al lado de su trabajo trashumante y penoso, sin otro cobijo que el de la acera donde se estacionaban, los mercaderes aristocráticos de las tiendecillas parecían pertenecer a otro mundo. Mas unos y otros se correspondían sutilmente, como vestigios de una sociedad y un tiempo desaparecidos. En las covachas ya no brillaban las piedras preciosas ni las sedas, y apenas si entraban en ellas los compradores. Pero en su reclusión, en su inmovilidad, descendían de los mercaderes y artífices de oriente, a cuya puerta moría el ruido, y el comprador, para llevar a casa el ánfora o el tapiz recién adquirido, debía buscar entre el bullicio de la plaza al jayán que cargase la mercancía sobre sus fuertes espaldas. En esas tiendecillas de la plaza del Pan cada uno de los objetos expuestos eran aún cosa única, y por eso preciosa, trabajada con cariño, a veces en la trastienda misma, conforme a la tradición transmitida de generación en generación, del maestro al aprendiz, y expresaba o pretendía expresar de modo ingenuo algo singular o delicado. Su atmósfera soñolienta aún parecía iluminarse a veces con el fulgor puro de los metales, y un aroma de sándalo o de ámbar flotar en ellas vagamente como un dejo rezagado. CERNUDA, LUIS, Ocnos. 2 • PLAZA DE LA ENCARNACION Cuánta gracia tenían formas y colores en aquella atmósfera, que los esfumaba y suavizaba, quitándoles a unas dureza y a otros estridencia. Ya era el puesto de frutas (brevas, damascos, ciruelas), sobre las que imperaba la rotundidad verde oscuro de la sandía, abierta a veces mostrando adentro la frescura roja y blanca. O el puesto de cacharros de barro (búcaros, tallas, botellas), con tonos rosa o anaranjado en panzas y cuellos. O el de los dulces (dátiles, alfajores, yemas, turrones), que difundían un olor almendrado y meloso de relente oriental. CERNUDA, LUIS, Ocnos. • PANTEÓN DE SEVILLANOS ILUSTRES (Calle Laraña) [...]porque en tales días se hablaba mucho de Bécquer, al traer desde Madrid sus restos para darles sepultura pomposamente en la capilla de la universidad. Años más tarde, capaz ya claramente, para su desdicha, de admiración, de amor y de poesía, entró muchas veces Albanio en la capilla de la universidad, parándose en un rincón, donde bajo dosel de piedra un ángel sostiene en su mano un libro mientras lleva la otra a los labios, alzado un dedo, imponiendo silencio. Aunque sabía que Bécquer no estaba allí, sino abajo, en la cripta de la capilla, solo, tal siempre se hallan los vivos y los muertos, durante largo rato contemplaba Albanio aquella imagen, como si no bastándole su elocuencia silenciosa necesitara escuchar, desvelado en sonido, el mensaje de aquellos labios de piedra. Y quienes respondían a su interrogación eran las voces jóvenes, las risas vivas de los estudiantes, que a través de los gruesos muros hasta él llegaban desde el patio soleado. Allá adentro todo era ya indiferencia y olvido. CERNUDA, LUIS, Ocnos. 3 • UNIVERSIDAD (Calle Laraña) Había en el viejo edificio de la universidad, pasado el patio grande, otro más pequeño, tras de cuyos arcos, entre las adelfas y limoneros, susurraba una fuente. El loco bullicio del patio principal, sólo con subir unos escalones y atravesar una galería, se trocaba allí en silencio y quietud. Un atardecer de mayo, tranquilo el edificio todo, porque era ya pasada la hora de las clases y los exámenes estaban cerca, te paseabas por las galerías de aquel patio escondido. No había otro rumor sino el del agua en la fuente, leve y sostenido, al que se sobreponía a veces el trino fugitivo de un bando de golondrinas cruzando el cielo que encuadraban los aleros.[...] Nunca el pasar de las generaciones parece tan melancólico como al representárselo en algo materialmente, tal esos viejos edificios de universidades o cuarteles, por los que discurre cada año la juventud nueva, dejando en ellos sus voces, los locos impulsos de la sangre. Recuerdos de juventudes idas llenan su ámbito, y resuenan sus muro en silencio como la espiral vacía de un caracol marino. CERNUDA, LUIS, Ocnos. ...A Luis Cernuda. ¡No me lo he perdonado aún! ¡Y ya va para veinticinco años! No le conocí, de primeras. ¡Meses y meses, de octubre a mayo, sentados frente a frente, aula número cuatro. Universidad de Sevilla. ¡Y nada! -¡Luis Cernuda1 -voceaba el catedrático (que era yo) casi a diario. Pasar lista. Y una voz quebrada y sin color contestaba desde una banca, ni muy atrás ni muy adelante. -¡Servidor! Y todo esto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué he tenido yo que gritar sin ganas, “Luis Cernuda” tantas veces en mi vida, ¿por qué ha tenido él que contestarme, sin ganas, otras tantas -nunca faltaba a clase- “¡Servidor”? ¡Cuando a Cernuda hay que llamarle quedo, cuando él no es servidor de nadie, dueño suyo, soltero, cerrero, escotero, por los mundos! Pero él era alumno oficial de mi clase de Literatura; mi año primero de enseñanza. Los dos novicios, él en su papel, yo en el mío. Y no le conocí, y se estuvo cerca de un año un profesor -¡y de Literatura!-delante del poeta más fino, más delicado, más elegante que le nació a Sevilla, después de Bécquer, sin saberlo. SALINAS, PEDRO, Nueve o diez poetas. 4 • CASA NATAL DE CERNUDA (Calle Acetres) En ocasiones, raramente, solía encenderse el salón al atardecer, y el sonido del piano llenaba la casa, acogiéndome cuando yo llegaba al pie de la escalera de mármol hueca y resonante, mientras el resplandor vago de la luz que se deslizaba allá arriba en la galería, me aparecía como un cuerpo impalpable, cálido y dorado, cuya alma fuese la música. ¿Era la música? ¿Era lo inusitado? Ambas sensaciones, la de la música y la de lo inusitado, se unían dejando en mí una huella que el tiempo no ha podido borrar. Entreví entonces la existencia de una realidad diferente de la percibida a diario, y ya oscuramente sentía cómo no bastaba a esa otra realidad el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla, tal el nimbo trémulo que rodea un punto luminoso. Así, en el sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde entonces así lo veo flotar ante mis ojos: tal aquel resplandor vago que yo veía dibujarse en la oscuridad, sacudiendo con su ala palpitante las notas cristalinas y puras de la melodía. CERNUDA, LUIS, Ocnos. 5 ¿Recuerdas tú, recuerdas aún la escena A que día tras día asististe paciente En la niñez, remota como sueño al alba? El silencio pesado, las cortinas caídas, El círculo de luz sobre el mantel, solemne Como paño de altar, y alrededor sentado Aquel concilio familiar, que tantos ya cantaron, Bien que tú, de entraña dura, aún no lo has hecho. Era a la cabecera el padre adusto, La madre caprichosa estaba en frente, Con la hermana mayor imposible y desdichada, Y la menor más dulce, quizás no más dichosa, El hogar contigo mismo componiendo. La casa familiar, el nido de los hombres, Inconsistente y rígido, tal vidrio Que todos quiebran, pero que nadie dobla. Presidían mudos, graves, la penumbra, Ojos que no miraban los ojos de los otros, Mientras sus manos pálidas alzaban como hostia un pedazo de pan, un fruto, una copa con agua, Y aunque entonces vivían en ellos, presentiste, Tras la carne vestida, el doliente fantasma Que al rezo de los otros nunca calma La amargura de haber vivido inútilmente. CERNUDA, LUIS, La realidad y el deseo. Le gustaba al niño ir siguiendo paciente, día a día, el brotar oscuro de las plantas y de sus flores. La aparición de una hoja, plegada aún y apenas visible su verde traslúcido junto al tallo donde ayer no estaba, le llenaba de asombro, y con ojos atentos, durante largo rato, quería sorprender su movimiento, su crecimiento invisible, tal otros quieren sorprender, en el vuelo, cómo mueve las alas el pájaro. CERNUDA, LUIS, Ocnos. 6 Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal, yo a solas y sentado en el primer peldaño de la escalera de mármol. La vela estaba echada, sumiendo el ambiente en una fresca penumbra, y sobre la lona, por donde se filtraba tamizada la luz del mediodía, una estrella destacaba sus seis puntas de paño rojo. Subían hasta los balcones abiertos, por el hueco del patio, las hojas anchas de las latanias, de un verde oscuro y brillante, y abajo, en torno de la fuente, estaban agrupadas las matas floridas de adelfas y azaleas. Sonaba el agua al caer con un ritmo igual, adormecedor, y allá, en el fondo del agua unos peces escarlata nadaban con inquieto movimiento, centelleando sus escamas en un relámpago de oro. Disuelta en el ambiente había una languidez que lentamente iba invadiendo mi cuerpo. Allí, en el absoluto silencio estival, subrayado por el rumor del agua, los ojos abiertos a una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas, he visto cómo las hora quedaban inmóviles, suspensas en el aire, tal la nube que oculta un dios, puras y aéreas, sin pasar. CERNUDA, LUIS, Ocnos. Encanto de tus otoños infantiles, seducción de una época del año que es la tuya, porque en ella has nacido. La atmósfera del verano, densa hasta entonces, se aligeraba y adquiría una acuidad a través de la cual los sonidos eran casi dolorosos, punzando la carne como la espina de una flor. Caían las primeras lluvias a mediados de septiembre, anunciándolas el trueno y el súbito nublarse del cielo, con un chocar acerado de aguas libres contra prisiones de cristal. La voz de la madre decía: “Que descorran la vela”, y tras aquel quejido agudo (semejante al de las golondrinas cuando revolaban por el cielo azul sobre el patio) que levantaba el toldo al plegarse en los alambres de donde colgaba, la lluvia entraba dentro de la casa, moviendo ligera sus pies de plata con rumor rítmico sobre las losas del patio. CERNUDA, LUIS, Ocnos 7 Joaquín Turina Pared frontera de tu casa vivía la familia de aquel pianista, quien siempre ausente por tierras lejanas, en ciudades a cuyos nombres tu imaginación ponía un halo mágico, alguna vez regresaba por unas semanas a su país y a los suyo. Aunque no aprendieras su vuelta por haberle visto cruzar la calle, con su aire vagamente extranjero y demasiado artista, el piano al anochecer te lo decía. Por los corredores ibas hacia la habitación a través de cuya pared él estudiaba, y allí solo y a oscuras, profundamente atraído mas sin saber por qué, escuchabas aquellas frases lánguidas, de tan penetrante melancolía, que llamaban y hablaban a tu alma infantil, evocándole un pasado y un futuro igualmente desconocidos. Años después otras veces oíste los mismos sones, reconociéndolos y adscribiéndolos ya a tal músico de ti amado, pero aún te parecía subsistir en ellos, bajo el renombre de su autor, la vastedad, la expectación de una latente fuerza elemental que aguarda un gesto divino, el cual, dándole forma, ha de hacerla brotar bajo la luz. El niño no atiende a los nombres sino a los actos, y en éstos al poder que los determina. Lo que en la sombra solitaria de una habitación te llamaba desde el muro, y te dejaba anhelante y nostálgico cuando el piano callaba, era la música fundamental, anterior y superior a quienes la descubren e interpretan, como la fuente de quien el río y aun el mar sólo son formas tangibles y limitadas. CERNUDA, LUIS, Ocnos. 8 Presentación del 27 Era muy de noche. El Guadalquivir, crecido, inmenso toro oscuro, empujaba la barca; la quería para sí y para el mar. La maroma, de orilla a orilla, que nos guiaba describía ya una catenaria tan ventruda que parecía irse a romper. Aún traíamos las risas de tierra, pero se nos fueron rebajando, como con frío. Y hacia la mitad de la corriente sonaban a falso, a triste. Único entre todos, Federico no disimulaba su miedo. Tanto y con tanta ponderación lamentaba haberse embarcado, que primero creí que se trataba de una broma más, entre sus bromas. No: era auténtico terror; le salía de la carne al contacto con aquella fuerza negra, mugidora, fría. Imagen de la vida: casi el núcleo central de una generación, atravesaba el río. La embarcación era un símbolo: representaba los vínculos y contactos personales que ligan a los miembros de un grupo en conjunta florescencia: la amistad, el compañerismo, los compartidos sentimientos, los mutuos influjos... La cuerda guiadora era el designio de Dios, la proyección teleológica que lleva hacia una meta la actividad de una hornada de hombres, contando con la fuerza de la riada (que Él mismo también impulsa), pero a través de la riada... ¡Quién nos había de decir, Federico, mi príncipe muerto, que para ti la cuerda se había de romper, brutalmente, de pronto, antes que para los demás, y que la marea turbia te había de arrastrar, víctima inocente! [...] Eso era por los mediados de diciembre de 1927. El viaje a Sevilla había surgido de una invitación del Ateneo de esta ciudad. Y todo, en realidad, se debía al cariño (y sospecho que también a la esplendidez) de Ignacio Sánchez Mejías. Nos habían aposentado en las mejores habitaciones de un hotel que nos pareció regio. Cuando se terminó, digamos, nuestra contratación, decidimos prolongar algunos días más nuestra estancia en Sevilla, y fue cuando ajustamos cuentas y vimos que en aquel hotel eran sólo las alturas lo que les iba bien a nuestros menguados fondos. (¿No acababa yo de hablar en el Ateneo sobre La altitud poética de la literatura española?). Abandonamos, pues, las suntuosidades del principal y nos instalamos ascéticamente en la buhardilla. Nosotros mismos nos subimos nuestros bártulos (ya no éramos huéspedes importantes). Subía Federico con sus trastos, muy solemnemente, como en una ascensión ritual, y a cada pocos escalones se detenía para gritar, con voz muy fuerte, dolorida, lúgubre: “¡Así cayó Nínive! ¡Así cayó Babilonia!”. Los días anteriores habíamos dado nuestras sesiones poéticas conferencias, lecturas de versos- ante reducido público. Tenían lugar ya bien anochecido. Después nos sumergíamos profundamente (hasta el amanecer) en el brujerío de la noche sevillana. Dormíamos desde la salida del sol hasta el crepúsculo vespertino. Solo en viajes posteriores he visto la Giralda a la luz del día.. Recuerdo estos trazos, que el tiempo ya quiere borrar de mi memoria, porque la idea de generación a que (como segundón) pertenezco, va unida a esa excursión sevillana. Los que hicimos el viaje fuimos Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Federico, Bergamín, Chabás y yo. Es evidente que si tomamos los cinco primeros nombres (el de Bergamín, como prosista muy cercano al grupo) y añadimos el de Salinas, que no sé por qué causa no fue 9 con nosotros, y el de Cernuda, muy joven entonces, que figuró entre el auditorio (pero de quien también se leyeron poemas en aquellas veladas), y el de Aleixandre, que no había publicado aún su primer libro, tenemos completo el grupo nuclear, las figuras más importantes de la generación poética anterior a nuestra guerra. (No: hay que mencionar aún el del benjamín, Manolito Altolaguirre, casi un niño, que allá, en Málaga, fundaba ese mismo año la revista Litoral, y el de su compañero Emilio Prados.) Toda generación tiene límites difuminados y brotes epigónicos y reflorescencias. La nómina principal de la mía está en los poetas mencionados. De los cuales, la mayoría en activo por entonces, fua a aquella excursión sevillana: La generación hacía así su primero y más concreto acto público. ALONSO, DÁMASO, Poetas españoles contemporáneos. Con quien Ignacio [Sánchez Mejías] se encontraba realmente bien era con nosostros. Tanto, que un día nos metió a todos en un tren y nos llevó a Sevilla. Al Ateneo. Había arreglado con su presidente, don Eusebio Blasco Garzón -muerto aquí, en Buenos Aires, después de haber sido cónsul en la Argentina durante nuestra guerra-, una serie de lecturas y conferencias a cargo de “los siete literatos madrileños de vanguardia”, como nos llamó El Sol, o “la brillante pléyade”, según un diario local a nuestro arribo. Componíamos tan radiosa constelación: Bergamín, Chabás, Diego, Dámaso Alonso, Guillén, García Lorca y yo. Lo más divertido durante el trayecto fue la confección de un soneto, compuesto entre todos, en honor de Dámaso Alonso, en el que resultaron versos tan imprevistos como éstos: Nunca junto se vio tanto pandero menendezpidalino y acueducto. Aquellas veladas nocturnas del Ateneo tuvieron un éxito inusitado. Los sevillanos son estruendosos, exagerados hasta lo hiperbólico. El público jaleaba las difíciles décimas de Guillén como en la plaza de toros las mejores verónicas. Federico y yo leímos, alternadamente, los más complicados fragmentos de las Soledades de don Luis, con interrupciones entusiastas de la concurrencia. Pero el delirio rebasó el ruedo cuando el propio Lorca recitó parte de su Romancero gitano, inédito aún. Se agitaron pañuelos como ante la mejor faena, coronando el final de la lectura el poeta andaluz Adriano del Valle, quien en su desbordado frenesí, puesto de pie sobre su asiento, llegó a arrojarle a Federico la chaqueta, el cuello y la corbata. [...]Aquella misma noche, fiesta en Pino Montano, la hermosa residencia de Sánchez Mejías en las afueras. Al llegar, lo primero que a Ignacio se le ocurrió fue disfrazarnos de moros, enfundándonos en unas gruesas chilabas marroquíes que harían derramarnos en sudor hasta la madrugada. No reunión de corte califal, sino coro grotesco de zarzuela, parecíamos todos en el acto, destacándose como el moro más espantable Bergamín, y Juan Chabás como el más apuesto y en carácter. Se bebió largamente. Y desde el fondo de aquellas vestimentas recitamos nuestras poesías. Dámaso Alonso asombró al auditorio diciendo de memoria los 1.091 versos de la “Primera Soledad” de don Luis. Federico representó aquellas repentinas ocurrencias teatrales suyas tan 10 divertidas, y Fernando Villalón hizo conmigo varios experimentos hipnóticos. Cuando más absurda y disparatada se iba volviendo aquella fiesta arábiga de poetas bebidos, Ignacio anunció la llegada del guitarrista Manuel Huelva, acompañado por Manuel Torres, el “Niño de Jerez”, uno de los genios más grandes del cante jondo. Después de unas cuantas rondas de manzanilla, el gitano comenzó a cantar, sobrecogiéndonos a todos, agarrándonos por la garganta con su voz, sus gestos y las palabras de sus coplas. Parecía un bronco animal herido, un terrible pozo de angustias. Mas, a pesar de su honda voz, lo verdaderamente sorprendente eran sus palabras: versos raros de soleares y siguirillas, conceptos complicados y arabescos difíciles. [...] Manuel Torres no sabía leer ni escribir, sólo cantar. Pero, eso sí, su conciencia de cantaor era admirable. Aquella misma noche, y con seguridad y sabiduría semejante a las de un Góngora o un Mallarmé hubieran demostrado al hablar de su estética, nos confesó a su modo que no se dejaba ir por lo corriente, lo demasiado conocido, lo trillado por todos, resumiendo al fin su pensamiento con estas magistrales palabras: “En el cante jondo -susurró, las manos duras, de madera, sobre las rodillas- lo que hay que buscar siempre , hasta encontrarlo, es el tronco negro de Faraón”, viniendo a coincidir, aunque de tan extraña manera, con lo que Baudelaire pide a la muerte capitana de su viaje: Au fond de l´inconnu pour trouver du nouveau! ¡El tronco negro del Faraón! Como era natural, de todos los allí presentes fue Federico el que más celebró, jaleándola hasta el frenesí, la inquietante expresión empleada por el cantaor jerezano. Nadie -pienso yo ahora-, en aquella mágica y mareada noche de Sevilla, halló términos más aplicables a lo que García Lorca buscó y encontró en la Andalucía gitana que hizo llamear en sus romances y canciones. Cuando en 1931 el poeta de Granada publica su Poema del cante jondo, escrito varios años antes, en aquella parte titulada “Viñetas flamencas” aparece la siguiente dedicatoria: A Manuel Torres,”Niño de Jerez”, que tiene tronco de Faraón. Las palabras del gran gitano seguían fijas en su memoria. Nuestro viaje a Sevilla culminó con la coronación de Dámaso Alonso en la Venta de Antequera. A mitad del banquete se presentó Antúnez, uno de esos graciosos que da el pueblo andaluz, para entretener a los comensales. Al final de un discurso verdaderamente surrealista, colocó sobre la testa reluciente de Dámaso una verde corona de laureles, “cortada según la crónica de Gerardo Diego sobre este suceso (Lola, 5) - a un árbol vecino por las manos expertas ya en tales cosechas, de Ignacio Sánchez Mejías”. Fiesta de la amistad, del desparpajo, de la gracia, de la poesía, en la que aún resonaron los ecos -tal vez últimos- de nuestra batalla por Góngora. ALBERTI, RAFAEL, La arboleda perdida. Primero y Segundo libros (1902-1931) 11 Coronación de Dámaso Alonso Una alegre jira de siete amigos -“la brillante pléyade”, que habría de decir un periódico local- a la siempre despierta y admirable Sevilla, invitados amablemente por el Ateneo, había de rematarse con una conmovedora ceremonia que no se había repetido en la península desde los tiempos trovadorescos de Quintana y Zorrilla: la solemne, la triunfal coronación de Dámaso Alonso en la Venta de Antequera. Lola se cree obligada a narrar rauda y verídicamente la efemérides. La alegría comenzó con el viaje, que coincidió con la salida de la primera Lola. Con ella viajamos los siete “literatos madrileños de vanguardia”, como nos llamó El Sol: Bergamín, Guillén, Chabás, Diego, Alonso, García Lorca y Alberti. Invitados también, Marichalar, Fernández Almagro y Espina se excusaron en sendas cartas de adhesión. La conjunción de siete poetas -Bergamín ha depositado ya su correspondiente nefanda décima (en tinta efímera) en el Litoral gongorino, y sus “escarabajos son trabajos” en el último libro- tenái que provocar cataclismos inesperados. Uno de ellos la detención del tren expreso que nos robó el albedrío de avanzar, cerca de la patria honesta de Guillermo de Torre. Otra, aún más grave, la confección de un soneto a diez manos en honor de Dámaso Alonso, héroe presunto de la expedición, con versos mutuamente desconocidos y luego yuxtapuestos. Soneto en el que se leían disparates tan perfectos como aquel de Nunca se vio tanto pandero menendezpidaliano y acueducto y en que salió este final, más redendo que muchos de antología, Repite por favor tu pantomima y el teatro estará de bote en bote. En Sevilla, a la que nombramos por méritos propios, históricos y vivos, capital de la poesía española, actuamos don noches seguidas ante un grupos de hispálicos amigos que soportaron nuestros alegatos -en prosa y en versocon heroica entereza.. Dámaso Alonso lució su perfecta vocalización y consonantización fonético-pedagógica en una conferencia suya y en otra de Bergamín, que perdió la voz en el bonito saludo de presentación. Tan brillante fue el éxito de Dámaso que cuatro bellísimas muchachas no pudieron contenerse y desfilaron ante su tribuna para felicitarle antes de concluir su conferencia, aprovechando una pausa de sorbo de agua. (El conferenciante correspondió con la más galante y comprensiva de sus sonrisas). 12 Unos amigos (Diciembre de 1927) ¿Aquel momento ya es una leyenda? Leyenda que recoge firme núcleo. Así no se evapora, legendario Con sus claras jornadas de esperanza. Esperanza en acción y muy jovial, Sin posturas de escuela o teoría, Sin presunción de juventud que irrumpe, Redentora entre añicos, Visible el entusiasmo Diluido en la luz, en el ambiente De fervor y amistad. Un recuerdo de viaje Queda en nuestras memorias. Nos fuimos a Sevilla. ¿Quiénes? Unos amigos Por contactos casuales, Un buen azar que resultó destino: Relaciones felices Entre quienes, aún mozos, Se descubrieron gustos, preferencias En su raíz comunes. ¡Poesía! Y nos fuimos al Sur. Quedó en Madrid Salinas el Humano. Y también Aleixandre -Con soledad tan fuerte de poeta-. Y en Málaga otros dos inolvidables. Sevilla Y surgió Luis Cernuda junto al Betis. (Plaza del Salvador, En voz baja me dice: Me gusta aquella imagen: “Bien, radiador, ruiseñor del invierno”). Alberti, Rafael. Un torerillo Que fuese gran espada. Intensamente Dámaso Cordial. Y su talento se prodiga a chorros. Bergamín el Sutil, Dueño en su laberinto. Sobra Ariadna. Gerardo Diego en serio Se lanza de repente a una cabriola. Es un ¡Hola! A su Lola. Chabás -“con una voz como una barba”Sonríe siempre desde su Levante. Y Federico. ¡Ah, los hospitalarios sevillanos! Allí Joaquín Romero a la cabeza, Gran alcaide futuro de su Alcázar. 13 Compañía, risueña compañía. Vivir es necesario Envidia -¿para qué?- no es necesario. Se produce un acorde Que sin atar, enlaza. Cada voz, ya distinta, No se confunde nunca. -¿Verdad, gran don Antonio?- con los ecos. La vocación ejerce su mandato. Coincidencia dichosa: Madres hubo inspiradas, y nacieron poetas, sí, posibles. Todo estaría por hacer. ¿Se hizo? Se fue haciendo, se hace. Entusiasmo, entusiasmo. Concluyó la excursión. Juntos ya para siempre. GUILLÉN, JORGE, Y otros poemas. • CALLE AIRE Alguna vez, a la madrugada, me despertaba el rasguear quejoso de una guitarra. Eran unos mozos que cruzaban la calleja, caminando impulsados quizá por el afán noctámbulo, lo templado de la noche o la inquietud bulliciosa de su juventud. CERNUDA, LUIS, Ocnos. [...] Íbamos, otros muchachos y yo, a su casa, Calle del Aire. Sí, la Quinta Avenida no está mal, la rue de Rivoli no está mal, y muchas, muchas, en los recuerdos de mi visita: pero, ¡esa calle del Aire, esa calle del Aire...! “Prohibido el tránsito de carruajes”, decía la cartelera en la esquina. Allí no entraba la rueda, como en las civilizaciones felices. En aquella caja de resonancia no sonaban más que los cascos del mulo del panadero: “¡Pan de Alcalá!” O el taconeo de las niñas -mantilla de diario, peina baja-, de vuelta de misa de la iglesia de junto. Tan humana, tan hecha a la medida del hombre que no había más que extender los brazos, y una mano tocaba con la pintura rosa de la casa de la derecha, y la otra con la cal de la pared de enfrente. Se tapaba la calle. (Cantar de niñas, “ A tapar la calle, que no pase nadie”). Y no podía pasar nadie, más que el epónimo, el aire ligerillo del Aljarafe. Y allí Luis Cernuda, en su casa, -una casa seria, sencilla, recatadanada de macetas, nada de santitos de azulejos, nada de pamplinas cerámicas ni de floripondios de metal blanco, las paredes: verde, la pintura de los hierros de la cancela. Siempre iré a buscarlo allí, o a su poesía. SALINAS, PEDRO, Nueve o diez poetas. 14 Nadie en la calle del Aire, el aire solo y parado. Pasó hace poco un poeta veinticuatro. DIEGO, GERARDO, “Luz de Sevilla” (fragmento) en El jándalo. ...Y Luis Cernuda. Moreno, delgado, finísimo, cuidadísimo. Pocas palabras aquel día. (Muy pocas, después, en muchos años de amistad). Me enteré que habitaba en la calle del Aire. ¡Qué extraordinario, para el poeta que ya era y para el que llegaría a ser! La Imprenta Sur de Málaga, preparaba su primer libro. ¿El título? “Perfil del aire”. Nadie podía autorretratarse mejor. Conocíamos ya algunos de sus poemas. Décimas o estrofas heptasílabas de una rara perfección lineal. Nitidez. Transparencia. Se pretendió, al principio, relacionar esta poesía con la de Jorge Guillén. Pero pronto los buscadores de parecidos se llevaron el chasco. Cernuda había abierto los ojos en la calle del Aire, y el suyo, aun enjaulado en los finos alambres de unas décimas, levantaba en su vuelo temblor y música del sur, muy diferentes de los del poeta castellano. Cernuda era el cristal, capaz, en un instante, de romperse. Guillén, el mármol sólido elevado a columna. Por el aire de su grieta del Aire, el sevillano iba a salir un día al corazón del sueño, encontrándose allí con el delgado y melancólico de otro poeta de su tierra: Gustavo Adolfo Bécquer, instalándose un tiempo, desvelando habitantes del olvido, en su morada. Poeta más “andaluz y universal”-como quería Juan Ramón Jiménez- nunca lo hubo en Sevilla... ALBERTI, RAFAEL, La arboleda perdida. 15 • LA CATEDRAL Ir al atardecer a la catedral, cuando la gran nave armoniosa, honda y resonante, se adormecía tendidos sus brazos en cruz. Entre el altar mayor y el coro, una alfombra de terciopelo rojo y sordo absorbía el rumor de los pasos. Todo estaba sumido en penumbra, aunque la luz, penetrando aún por las vidrieras, dejara allá en la altura su cálida aureola. Cayendo de la bóveda como una catarata, el gran retablo era sólo una confusión de oros perdidos en la sombra. Y tras las rejas, desde un lienzo oscuro como un sueño, emergían en alguna capilla formas enérgicas y extáticas. Comenzaba el órgano a preludiar vagamente, dilatándose luego su melodía hasta llenar las naves de voces poderosas, resonantes con el imperio de las trompetas que han de convocar a las almas en el día del juicio. Mas luego volvía a amansarse, depuesta su fuerza como una espada, y alentaba amorosa, descansando sobre el abismo de su cólera. Por el coro se adelantaban silenciosamente, atravesando la nave hasta llegar a la escalinata del altar mayor, los oficiantes cubiertos de pesadas dalmáticas, precedidos de los monaguillos, niños de faz murillesca, vestidos de rojo y blanco, que conducían ciriales encendidos. Y tras ellos caminaban los seises, con su traje azul y plata, destocado el sombrerillo de plumas, que al llegar ante el altar colocarían sobre sus cabezas, iniciando entonces unos pasos de baile, entre seguidilla y minué, mientras en sus manos infantiles repicaban ligeras unas castañuelas. CERNUDA, LUIS, Ocnos. Catedral Catedral de Sevilla. Sueño de cielo en ascensión de palmas. Cuando tus losas piso y me atrevo a mirar a las alturas cómo me siento gótico y arraigado en el sur, tal esos haces que surten esbeltísimos y unánimes, troncos lisos de vertical amor, bosque clarísimo para perderse el alma abriéndose en estrellas de la bóveda. 16 A la hora nona todo en sopor duerme. Un sol de Corpus quiébrase en centellas, flecos de palio, pétalos, casullas, agujas, chapiteles de custodia. Al entrar en tus naves de penumbra viene la luz domada a acariciarnos, a besarnos los pies y a dilatar -piadosa- las pupilas, y al tiempo de una brisa casi quieta nos sosiega la frente en paraíso las manos se nos mudan y enajenan traspasadas en biblias de colores, parábolas y túnicas de santas, manos ya de beato azul partícipe, naranja inverosímil sostenido, bemol morado suntuoso. Es ya como vivir al otro lado, cumplido el dogma, en carne nueva bienaventurada. Oh catedral triunfante, plenitud de los tiempos, anticipo del número hecho piedra, trino y uno. DIEGO, GERARDO, El jándalo. 17 • LA GIRALDA Giralda en prisma puro de Sevilla,nivelada del plomo y de la estrella,molde en engaste azul, torre sin mella,palma de arquitectura sin semilla. Si su espejo la brisa enfrente brilla,no te contemples -ay, Narcisa- en ella,que no se mude esa tu piel doncella,toda naranja al sol que se te humilla. Al contraluz de luna limonera,tu arista es el bisel, hoja barberaque su más bella vertical depura. Resbala el tacto su caricia vana.Yo mudéjar te quiero y no cristiana.Volumen nada más: base y altura. DIEGO, GERARDO, Alondra de verdad. Sevilla es una torre llena de arqueros finos En la torre amarilla sobre los vientos doblan campanas. Cantan canciones viejas con sus voces de plata. ¡Sevilla para herir! ¡Córdoba para morir! Ay, niñas de España...de pie menudoy voces blancas. De corazón abierto... de sentimientos tristes y tiernos. Por esta tierra, por su Sevilla... cantan maravillas. GARCÍA LORCA, FEDERICO, 18 Seises Seises de azul, pajecillos de María Inmaculada. Seises de rojo, cardenales del Santísimo Corpus. Danzad, danzad gallardas y minués, que las flores envidian vuestros pies. Seises. Jubón, gorra y ropilla. La capilla -ángeles canorosos admira, colgados de la reja. Seises de Sevilla. DIEGO, GERARDO, El jándalo. • PLAZA DE SANTA MARTA Noche. Intimidad. Yo solo. Un pozo, más que una plaza. La Giralda entre naranjos asoma, en el aire, amarilla de luces. Desquite de mi soneto. Que también así te quiero, cristiana, solo cristiana, al aire de tu vuelo, en tu asunción -sin prisma- de campanas. DIEGO, GERARDO, El jándalo. 19 • JARDINES DEL ALCAZAR Se atravesaba primero un largo corredor oscuro. Al fondo, a través de un arco, aparecía la luz del jardín, una luz cuyo dorado resplandor teñían de verde las hojas y el agua de un estanque. Y ésta, al salir afuera, encerrada allá tras la baranda de hierro, brillaba como líquida esmeralda, densa, serena y misteriosa. Luego estaba la escalera, junto a cuyos peldaños había dos altos magnolios, escondiendo entre sus ramas alguna estatua vieja a quien servía de pedestal una columna. Al pie de la escalera comenzaban las terrazas del jardín. Siguiendo los senderos de ladrillos rosáceos, a través de una cancela y unos escalones, se sucedían los patinillos solitarios, con mirtos y adelfas en torno de una fuente musgosa, y junto a la fuente el tronco de un ciprés cuya copa se hundía en el aire luminoso. En el silencio circundante, toda aquella hermosura se animaba con un latido recóndito, como si el corazón de las gentes desaparecidas que un día gozaron del jardín palpitara al acecho tras de las espesas ramas. El rumor inquieto del agua fingía como unos pasos que se alejaran. Era el cielo de un azul límpido y puro, glorioso de luz y de calor. Entre las copas de las palmeras, más allá de las azoteas y galerías blancas que coronaban el jardín, una torre gris y ocre se erguía como el cáliz de una flor. * Hay destinos humanos ligados con un lugar o con un paisaje. Allí en aquel jardín, sentado al borde de una fuente, soñaste un día la vida como embeleso inagotable. La amplitud del cielo te acuciaba a la acción; el alentar de las hojas y las aguas, a gozar sin remordimiento. Más tarde habías de comprender que ni la acción ni el goce podrías vivirlos con la perfección que tenían en tus sueños al borde de la fuente. Y el día que comprendiste esa triste verdad, aunque estabas lejos y en tierra extraña, deseaste volver a aquel jardín y sentarte de nuevo al borde de la fuente, para soñar otra vez la juventud pasada. CERNUDA, LUIS, Ocnos. 20 Ir de nuevo al jardín cerrado, Que tras los arcos de la tapia, Entre magnolios, limoneros, Guarda el encanto de las aguas. Oír de nuevo en el silencio, Vivo de trinos y de hojas, El susurro tibio del aire Donde las viejas almas flotan. Ver otra vez el cielo hondo A lo lejos, la torre esbelta Tal flor de luz sobre las palmas: Las cosas todas siempre bellas. Sentir otra vez, como entonces, La espina aguda del deseo, Mientras la juventud pasada Vuelve. Sueño de un dios sin tiempo. CERNUDA, LUIS, La realidad y el deseo. 21 Aquel jardín Para mis amigos de aquel Alcázar Muros. Jardín bien gozado Por los pocos. ¡No hay pecado! Perfección ya natural. Jardín: el bien sin el mal. Buen sosiego. No hay descanso. Tiembla el agua en su remanso. Tan blanca está esa pared Que se redobla mi sed. En más agua la blancura De la cal se transfigura. Fresquísima perfección. La fuente es mármol y son. Animal que fuese planta, El surtidor se levanta. ¡Sílfide del surtidor, Malicia más que temblor! Canto en el susurro suena Si en mi soledad no hay pena. ¿Pena tal vez? A un secreto De penumbra me someto. Huele en secreto y me embarga Con su olor la hoja amarga. ¡Ay! Las dichas me darán Siempre este olor de arrayán. Tengo lo que ya no tuve: Mucho azul con poca nube. El sol quiere que esta calma Sea la suprema palma. Muros. Jardín. Bien ceñido, Pide a los más el olvido. 22 GUILLÉN, JORGE, Cántico. Alcázar Si me perdiere en Sevilla, atravesad el Patio de Banderas, seguid túnel adentro y desdeñando sombras de don Fadrique y de don Pedro, buscadme en los jardines. Me hallaréis a la sombra apasionada del amargo naranjo o la palma real gozando una sospecha de perfume de Indias y pensando que después de todo no sabremos jamás lo que es la vida. DIEGO, GERARDO, El jándalo. 23 • JUDERÍA (Judería) Se entraba a la calle por un arco. Era estrecha, tanto que quien iba en medio de ella, al extender a los lados sus brazos, podía tocar ambos muros. Luego, tras una cancela, iba sesgada a perderse en el dédalo de otras callejas y plazoletas que componían aquel barrio antiguo. Al fondo de la calle sólo había una puertecilla siempre cerrada, y parecía como si la única salida fuera por encima de las casas, hacia el cielo de un ardiente azul. En un recodo de la calle estaba el balcón, al que se podía trepar, sin esfuerzo casi, desde el suelo; y al lado suyo, sobre las tapias del jardín, brotaba cubriéndolo todo con sus ramas el inmenso magnolio. Entre las hojas brillantes y agudas se posaban en primavera, con ese sutil misterio de lo virgen, los copos nevados de sus flores. Aquel magnolio fue siempre para mí algo más que una hermosa realidad: en él se cifraba la imagen de la vida. Aunque a veces la deseara de otro modo, más en la corriente de los seres y de las cosas, yo sabía que era precisamente aquel apartado vivir del árbol, aquel florecer sin testigos, quienes daban a la hermosura tan alta calidad. Su propio ardor lo consumía, y brotaba en la soledad unas puras flores, como sacrificio inaceptado ante el altar de un dios. CERNUDA, LUIS., Ocnos. 24 • TORRE DE LA PLATA: Torre de la Plata Torre de la Plata, cautiva. Naves de las Atarazanas. Postigo del Carbón, cerrado. Calle justa de Santander. Ribera de mis calafates. Consulado de mis serviolas. Dentro de mi barrio, en Sevilla, Torre de la Plata -¡pobre!Cautiva. DIEGO, GERARDO, El jándalo. • EL RÍO En el esplendor del mediodía estival iba el barco hacia San Juan, río abajo. Cantaban las cigarras desde las márgenes, entre las ramas de álamos y castaños, y el agua, de un turbio color rosáceo de arcilla, se cerraba perezosa sobe la estela irisada. En la pesadez ardiente del aire, era grato sentir el leve vaivén con que le agua mecía la embarcación, llevándonos con ella, sin un deseo el cuerpo, sin un cuidado el alma. [...]Más allá, de la otra margen, estaba la ciudad, la aérea silueta de sus edificios claros, que la luz, velándolos en la distancia, fundía en un tono gris de plata. Sobre las casas se erguía la catedral, y sobre ella aun la torre, esbelta como una palma morena. Al pie de la ciudad brotaban desde el río las jarcias, las velas de los barcos anclados. CERNUDA, LUIS., Ocnos. 25 Ir al atardecer junto al río de agua luminosa y tranquila, cuando el sol se iba poniendo entre leves cirros morados que orlaban la línea pura del horizonte. Siguiendo con rumbo contrario al agua, pasada ya la blanca fachada hermosamente clásica de la Caridad, unos murallones ocultaban la estación, el humo, el ruido, la fiebre de los hombres. Luego, en soledad de nuevo, el río era tan verde y misterioso como un espejo, copiando el cielo vasto, las acacias en flor, el declive arcilloso de las márgenes. Unas risas juveniles turbaban el silencio, y allá en la orilla opuesta rasgaba el aire un relámpago seguido de un chapoteo del agua. Desnudos entre los troncos de la orilla, los cuerpos ágiles con un reflejo de bronce verde apenas oscurecido por el vello suave de la pubertad, unos muchachos estaban bañándose. Se oía el silbido de un tren, el piar de un bando de golondrinas; luego otra vez renacía el silencio. La luz iba dejando vacío el cielo, sin perder éste apenas su color, claro como el de una turquesa. Y el croar irónico de las ranas llegaba a punto, para cortar la exaltación que en el alma levantaban la calma del lugar, la gracia de la juventud y la hermosura de la hora. CERNUDA, LUIS., Ocnos. 26
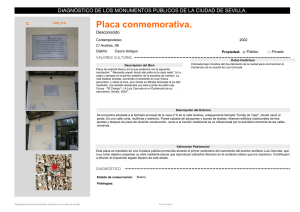
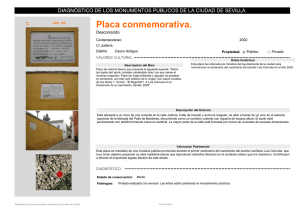
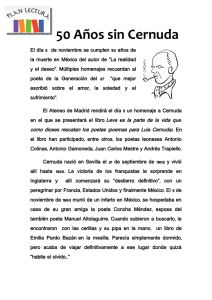




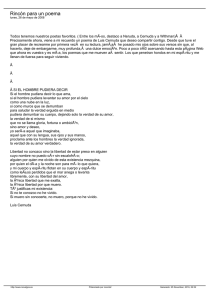
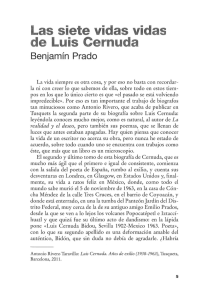
![La realidad y el deseo [Texto impreso].](http://s2.studylib.es/store/data/006174688_1-1f7959b59e00ce15b94d92ff0e4eb4fe-300x300.png)