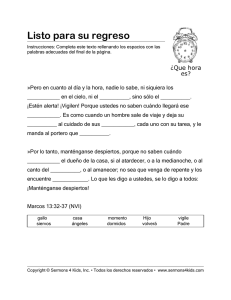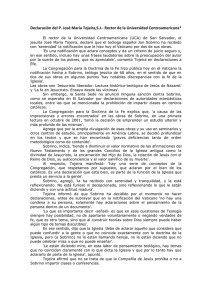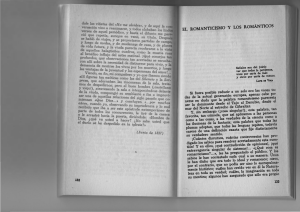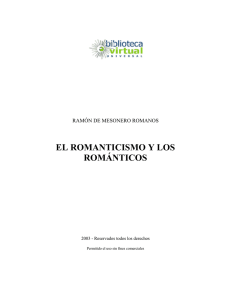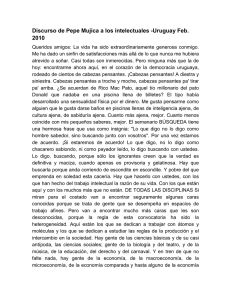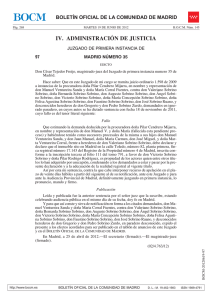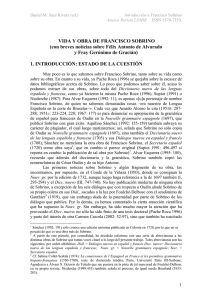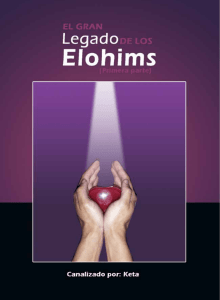El bisté
Anuncio
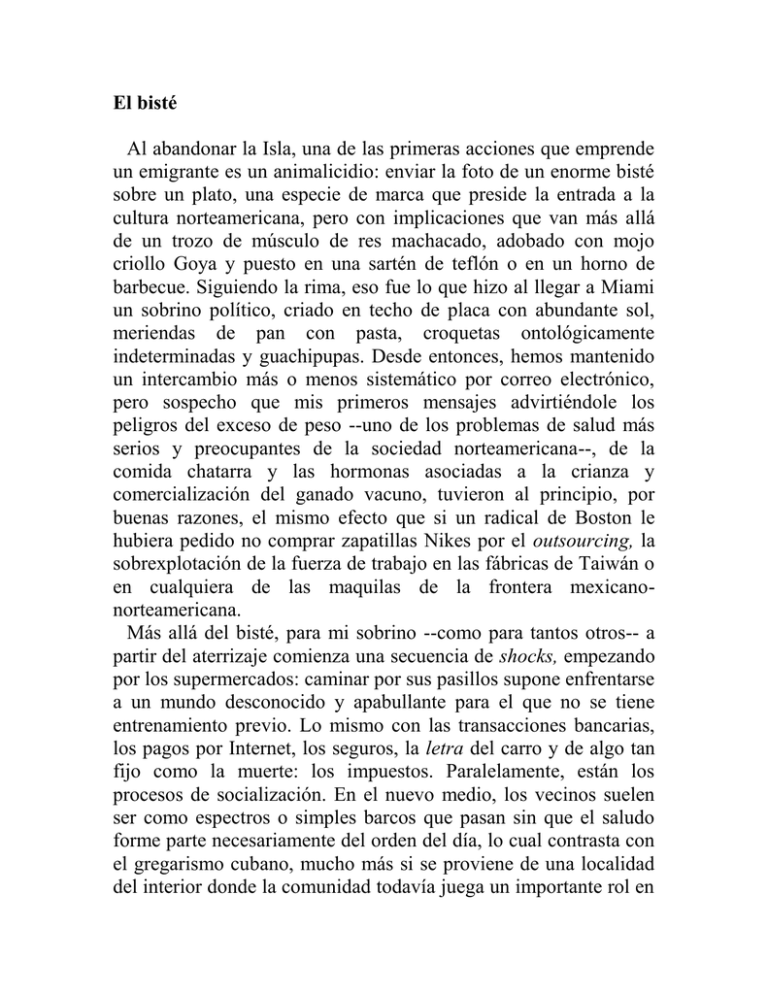
El bisté Al abandonar la Isla, una de las primeras acciones que emprende un emigrante es un animalicidio: enviar la foto de un enorme bisté sobre un plato, una especie de marca que preside la entrada a la cultura norteamericana, pero con implicaciones que van más allá de un trozo de músculo de res machacado, adobado con mojo criollo Goya y puesto en una sartén de teflón o en un horno de barbecue. Siguiendo la rima, eso fue lo que hizo al llegar a Miami un sobrino político, criado en techo de placa con abundante sol, meriendas de pan con pasta, croquetas ontológicamente indeterminadas y guachipupas. Desde entonces, hemos mantenido un intercambio más o menos sistemático por correo electrónico, pero sospecho que mis primeros mensajes advirtiéndole los peligros del exceso de peso --uno de los problemas de salud más serios y preocupantes de la sociedad norteamericana--, de la comida chatarra y las hormonas asociadas a la crianza y comercialización del ganado vacuno, tuvieron al principio, por buenas razones, el mismo efecto que si un radical de Boston le hubiera pedido no comprar zapatillas Nikes por el outsourcing, la sobrexplotación de la fuerza de trabajo en las fábricas de Taiwán o en cualquiera de las maquilas de la frontera mexicanonorteamericana. Más allá del bisté, para mi sobrino --como para tantos otros-- a partir del aterrizaje comienza una secuencia de shocks, empezando por los supermercados: caminar por sus pasillos supone enfrentarse a un mundo desconocido y apabullante para el que no se tiene entrenamiento previo. Lo mismo con las transacciones bancarias, los pagos por Internet, los seguros, la letra del carro y de algo tan fijo como la muerte: los impuestos. Paralelamente, están los procesos de socialización. En el nuevo medio, los vecinos suelen ser como espectros o simples barcos que pasan sin que el saludo forme parte necesariamente del orden del día, lo cual contrasta con el gregarismo cubano, mucho más si se proviene de una localidad del interior donde la comunidad todavía juega un importante rol en la vida de las personas y las viejas sacan las sillas a la puerta de la casa para tomar el fresco, saludar y cuchichear. Allá en su capital de provincia, “cada dos zancadas” entraba en una casa. Pero ahora en los Estados Unidos hasta las visitas se cuadran por teléfono, y las distancias son muy grandes. “Aquí los vecinos ni se ven, todo el mundo está metido en lo suyo”, escribió antes de pasar a San Diego, lugar del que terminaría escapando porque le pareció “un municipio Bartolomé Masó, pero con carros”. Fue su manera peculiar, aunque equivocada, de aludir a que estaba instalado en un suburbio de clase media alta, en medio de animalillos que sólo había visto en los muñequitos de Walt Disney, pero al que no se podía acceder sino en automóvil. Y con una soledad, añadió, “del carajo”. También estampó una queja, de hecho uno de los trágicos leitmotivs de los recién llegados: en los Estados Unidos, dijo, se vive para trabajar, mientras que en otros lugares se trabaja para vivir. Provenientes de un país donde el trabajo ha dejado de ser importante, mal entrenados y sin una cultura de la eficiencia, los nuevos emigrantes experimentan un corrientazo cuando tienen que incorporarse a extensas jornadas laborales que pueden llegar a ocupar seis de los siete días de la semana, sólo para cubrir los biles (las cuentas) y ciertas comodidades propias de la vida en el capitalismo desarrollado, hoy en medio de una molestísima crisis. Tienen que aprender a competir apenas sin transición. Y si se vive lejos, hay que salir en el carro temprano en la mañana, con los primeros rayos de sol, y regresar a su caída para cenar algo, ver un poco de TV y volver a lo mismo. Se produce entonces un cambio respecto a la imagen que tenían antes de llegar, sobre todo cuando los empleos están difíciles: “Aquí muchos dicen que esto ya no es la Yuma, sino la Llama”, escribió medio alicaído desde un apartamento de bajo costo en el que pudo instalarse después de regresar a Miami, cerca de la Pequeña Habana. Y a los cinco meses, envió por correo electrónico esta carta colectiva: “Querida familia: “He aprendido a vivir duros momentos como la separación de mi familia dejándolos a todos atrás. He llorado porque no los tengo cerca, y pensado mucho en mi mamá. Muchas veces sé que está preocupada cuando no escribo, pero es que el tiempo aquí se va como la espuma. Aquí estoy porque siempre quise venir para los Estados Unidos, y siempre me acuerdo de mi tío cuando me decía que llegaría en una época donde los Estados Unidos están pasando por uno de los peores momentos, e iba a pasar bastante trabajo antes de que pudiera levantar cabeza. Y que tenía que adaptarme a una realidad muy distinta a la que yo conocía. Siempre lo escuchaba, pero tenía una sola oportunidad: era ahora o nunca. Y aquí he chocado con esa realidad muchas veces, el trabajo no aparece, he encontrado empleo en lugares, pero el pago es muy poco para tanto trabajo que hay que hacer. Sigo buscando cosas, pero sin que lo exploten tanto a uno. A cada rato me acuerdo de ustedes y me pregunto qué hago yo aquí. Pero ya tengo que seguir pa´lante, estoy viviendo tiempos muy duros y se los digo a ustedes porque son mi familia y no me gusta pintarle las cosas de otra forma. Ahora estoy sin un trabajo fijo. Cada vez que tengo un correo de ustedes, y no les digo mentira, las lágrimas se me salen y me entra el gorrión. Yo estoy bien de salud, pero tengo el ánimo bajo porque a veces me miro y digo ya tengo cinco meses aquí, y he logrado poco, pero tengo que tener fe en que voy a mejorar y salir pa´lante”. “Los quiero a todos. Un beso bien grande a toda la familia de quien nunca los olvida, pues siempre los tengo presente a todos”. Bienvenido sobrino a eso que los sociólogos llaman el proceso de ajuste. Alfredo Prieto Ensayista y editor cubano