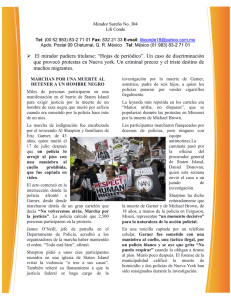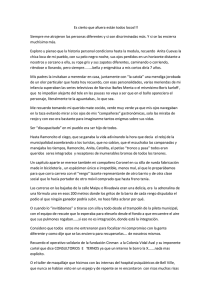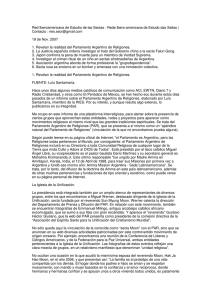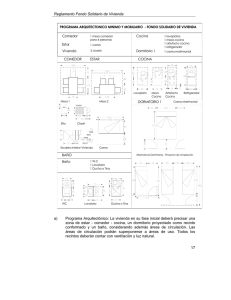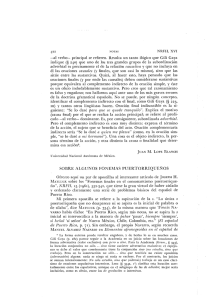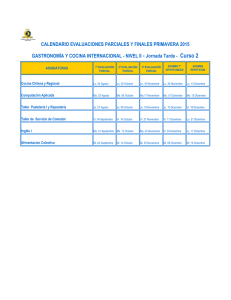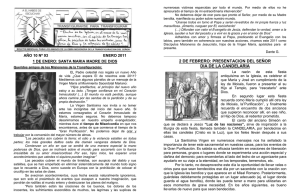ramoncito - Mundo Cultural Hispano
Anuncio
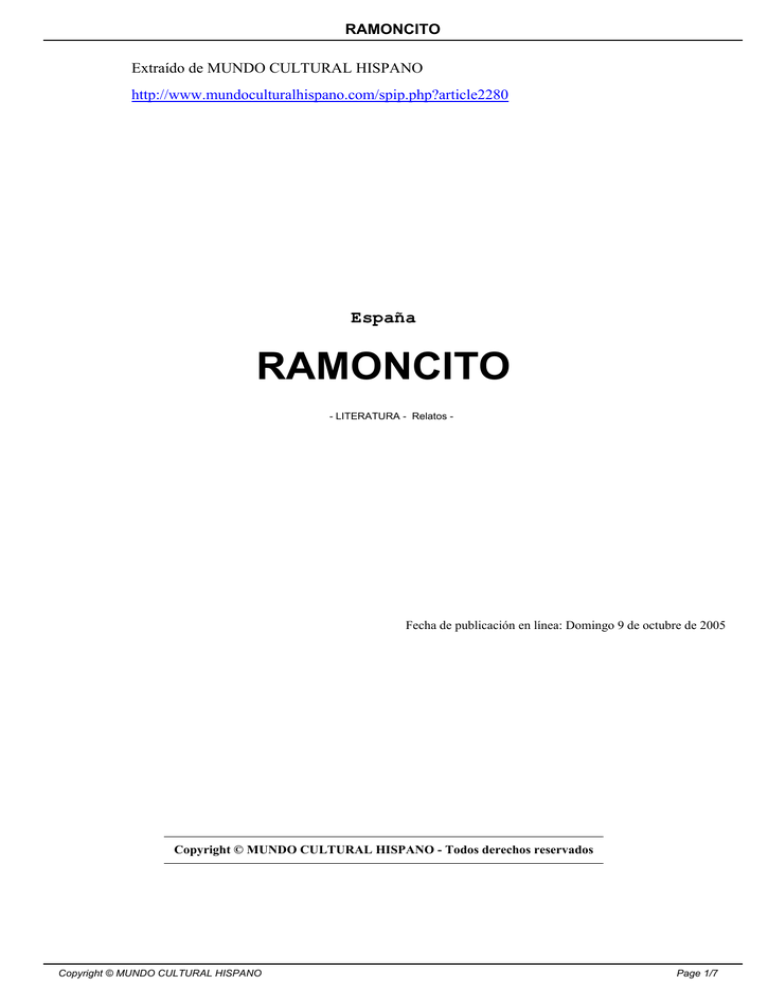
RAMONCITO Extraído de MUNDO CULTURAL HISPANO http://www.mundoculturalhispano.com/spip.php?article2280 España RAMONCITO - LITERATURA - Relatos - Fecha de publicación en línea: Domingo 9 de octubre de 2005 Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO - Todos derechos reservados Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 1/7 RAMONCITO Más que predecir el futuro, la bruja de Terrón Colorado aconsejaba lo que era bueno para cada hombre o mujer que descargara en ella su problema. Acogiéndose al código de sus propias vivencias, daba soluciones a conflictos más o menos íntimos con la misma dignidad con la que había ejercido amoríos agitados en salones públicos. Y, aunque en la manera de ocupar la silla de enfrente y colocar las manos sobre la mesa ella supiera de qué pie venía cojeando el consultante, le hablaba de comida abundante y sabrosa: su fórmula para conocer las caras de la salud, el hambre y la pena. Los problemas, como la humanidad, se dividen por la boca -decía. El gerente de la Industria Licorera del Valle le confesó una vez que su problema consistía en que se estaba bebiendo una botella de ron cada día. La bruja lo hizo feliz diciendo que, si no tuviera que comprarla, ella también se bebería una botella de ron todos los días. Era una mujer de cuarenta años, envejecida por el vicio a los hombres. Pero su cuerpo mantenía la firmeza de los deseos completos. Sin más patrimonio que una casita con piso de madera en las afueras de Terrón Colorado, la bruja ocupaba un cuarto de cinco metros, con clavos en la pared, lisa, de cal viva. En ellos colgaba: un almanaque de azafranes El Gaucho, que cubría un portillo que daba a la calle, un traje de terciopelo ajado y una enagua desteñida por el tiempo. Una peluca triste reposaba en el pico de una botella. Restos de un pasado en que, con las fuerzas intactas, podía amanecer embriagada de baile y amor en los brazos del hombre que se comía lo dejado por otro la noche anterior. Su hijo, Ramoncito, dormía en un catre de tijera en la sala-comedor, compuesta de tres sillas de cuero y una mesa. Y sobre la mesa, las cartas del destino. Los padres que tuvo Rarnoncito le habían dado una pedrada al abandonar a su madre. El último en dejarlos fue el "guaquero". Los estremeció la sensación de que una vida completa terminaba el día en que sacó sus pertenencias, dejando la esperanza de volver a buscar su mediacaña de mango largo. El desamparo se acentuaba aun más cuando no tenían nada para cocinar. Entonces Ramoncito agarraba sus anzuelos y se iba a pescar sabaletas al Cauca. Un mediodía abrasante, de regreso a casa, Ramoncito venía acompañado de un negro grandote que había conocido a orillas del río. Estaba tirado de medio lado en el suelo con una caña de pescar esperando el tirón. Llevaba un pantalón de baño diminuto, tenía unos veinte años y su cuerpo parecía el de un atleta. A Ramoncito le pareció un padre magnífico y le sonrió. Se hicieron amigos. Y mientras nadaban, Manuel le contó al muchacho que tenía gallos de pelea en Chipichape. Terminaron de bañarse y Ramoncito invitó a Manuel a su casa. - Es hora del almuerzo -dijo Manuel. Fue entonces cuando Ramoncito le habló de su madre. Le dijo que cocinaba un pescado muy rico. Acordaron juntar las sabaletas y marcharon hacia la casa. Una vez allí, soltaron los aparejos de la pesca y las camisas que traían al hombro, y Rarnoncito, con la ristra de pescados en la mano, gritó llamando a su madre. Ella lo oyó desde la cocina y salió. Era una mulata de Buenaventura, alegre como el cobre y con unos ojos abiertos a la esperanza. Le bastó ver aquel animal de hombre sudando sonriente para comprender la causa de haberse quedado muda. Cuando pudo hablar ya había deseado morir abrasada en esa hoguera que invadía la casa. - Su hijo me pidió que lo acompañara -dijo Manuel. Tan pronto como recobró el aliento, ella volvió a la cocina, agarró un cuchillo y se puso a limpiar el pescado recién cogido. Había perdido la esperanza de volver a sentir un aíre nuevo que barriera ese solar de escombros que llevaba por dentro. Cuando cocinaba sólo para su hijo, solía quejarse del mundo. Esta vez el almuerzo le parecía Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 2/7 RAMONCITO una fiesta. Se sentía bien, entrando y saliendo de la cocina al comedor, con una vocación de vida nueva. Cuando se sentaron a la mesa parecía más tranquila. Había cocinado con tanto esmero que mereció la felicicitación de Manuel, quien al empezar a comer dijo que prefería el pescado a la gallina. Ella pinchó un pedazo y se lo dio en la boca. Lo hacía con su hijo. Pero esta vez el muchacho había pasado a un segundo plano. Antes del postre, Manuel se levantó y fue al baño. Su meada de caballo hizo cosquillas en el oído de ella, que no pudo resistir la tentación de examinar a fondo, con un temblor antiguo, su promontorio bien marcado por sobre el bañador. Después sirvió dulce de guayaba, y el deseo ordinario de comerlo con la mano, chupándose los dedos, lo interpretó él como un gesto lascivo. - ¿Qué, tú quieres? -le dijo. El sedimento de su pasado perverso salió a flote, y deslizó su pantorrilla de sirena en derrota entre las piernas de Manuel, mientras la encandilaban sus brillantes hombros desnudos y sudados. Era un hombre demasiado joven para ella, pero en ese momento deseaba revivir los amores mágicos de otro tiempo. Y corrió los platos, le puso las cartas y le dijo que cortara con la derecha si tenía mujer y con la izquierda si no la tenía. Ramoncito se levantó en el momento en que Manuel cortaba el naipe con la mano izquierda, mientras le decía que enseñaría a bucear al muchacho. Ella no lo escuchó, entretenida en mostrarle el caballo de oros que llevaba tatuado en su muslo caliente. Ramoncito ya no supo en qué momento olvidaron los dos las cartas sobre la mesa y, envueltos en el calor de las tres, se fueron a la cama. Recuerda, sí, que cuando salieron del dormitorio lo hicieron discutiendo. Manuel dijo: - La negra tá enojá. Manuel no se fue esa tarde ni nunca, y no tardaron en hacer las paces y volver a las cartas de la baraja y a juguetear con las manos. Ella quería ser feliz, y tal vez lo era cuando él la acaballó en sus rodillas por asalto y la enfrentó al juego de los gallos de pelea. A la hora de la comida y con una familiaridad excesiva, Manuel se metió en la cocina y destapó las ollas. Ya de noche, Ramoncito recordaria, dolido, que su madre no le había ofrecido nada de comer desde el almuerzo. Mientras, desde el catre del comedor, escuchaba el trajín incesante de los dos en la cama. Odiándolos un poco se durmió. Despertó con los suspiros del gigante, quien hacía estragos en la dicha de ella, que se quejaba de placer. Jadearon, sollozaron y se rieron. Luego la casa pareció sumergida en una inmensa quietud. Y con la sensación de estar a salvo, nadando en aguas profundas al lado de Manuel, Ramoncito pasó un largo silencio azul oscuro, sólo roto por el canto de un gallo del amanecer. De puntillas también pasó la muerte con un índice en mitad de los labios y el cuchillo del pescado en la mano. Era por la época en que amanecía siempre a las seis en Terrón Colorado. Y con el claro de las seis en punto en el aposento, el herido examinó su propia sangre entre los dedos, y el vapor instantáneo de la muerte fue nublando su vista poco a poco, hasta que no vio más y la mano muerta cayó sobre la herida. Al grito de la madre, Ramoncito se despertó. Y no entendió la realidad inmediata oyéndola decir bañada en lágrimas: - ¡Lo maté! ¿Qué voy a hacer, hijo mío? Ramoncito se demoró el tiempo necesario para pensar el nombre que no encontraba en las tinieblas del momento. Hasta que lo encontró: Manuel. Y un surco prematuro marcó su rostro de niño. Se asomó al dormitorio con la curiosidad del inocente. Manuel estaba boca arriba, desnudo sobre un charco de sangre que había teñido por completo la sábana. Tenía una pierna arqueada y la mano en el corazón, tapando la úníca puñalada. Una puñalada que había sido asestada con el desorden mental de un amor sin sosiego, y que el desconocido recibió sin entender por qué. Ramoncito no se desmayó y salió preguntando: - ¿Por qué lo hiciste, madre? Sin parar de llorar, ella le confesó: Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 3/7 RAMONCITO - Me amenazó con irse tan pronto amaneciera. No pude soportarlo. Me había enamorado. Ramoncito fijó en ella una mirada amarga y vio que se estaba pudriendo por dentro. La llevó a la cocina, la sentó en un banco y le cepilló el pelo recordando a los hombres que más le habían durado. Unos más cariñosos con él que otros, todos se fueron un día para no volver. Apareció en su memoria el guaquero: buscaba el oro de los jamundíes agujereando la tierra con una mediacaña que guardaba por debajo del piso. Con el coraje que impone desde la infancia la miseria, Ramoncito rastreó bajo las tablas hasta encontrar lo que buscaba: el mango largo con la mediacaña oxidada. Decidido a rescatar a su madre del problema, volvió a la cocina. - Tate tranquila, madre, que yo arreglo eso -dijo frente a ella- como un niño medieval con la herramienta en ristre. Ella tuvo una visión fugaz del guaquero y multiplicó su llanto. Abrazó a su hijo por la cintura recordando al hombre que destripaba tiestos de barro en el patio buscando el oro de los chibchas. Ramoncito repasó la situación y sus dificultades, encerrado con la muerte solitaria en el solitario cuarto. Examinó el cadáver sumergido en una atención algo melancólica. Manuel tenía los pies mastodónticos, de haber ido descalzo por la vida, y brazos con envergadura de remero. Haciendo palanca con el cabo de la mediacaña, corrió la cama, desclavó dos tablas sin perder los clavos, barrió con el canto de la mano el polvo estancado y por entre las vigas, marcó el tamaño de Manuel. Como si fuera a desplomar la casa, empezo a cavar y a sacar tierra colorada y la fue depositando debajo de la cama. El olor de la sangre viva impregnaba el aire glacial de la mañana, convertida para él en un zaguan sin salida desde el que escuchó, lejano esta vez, el movimiento de los obreros en bicicleta entrando a la fábrica de azafranes y, más lejano aún, el ruido de las máquinas. A medida que calentaba el día, los párpados semicerrados de Manuel dejaban traslucir el blanco de los ojos y su cuerpo se iba poniendo ceniciento. Parecía el superviviente de una explosión cada vez que entraba a la cocina para pedirle a su madre aguapanela. Ella empezaba a vivir una creciente amenaza de persecución, mitigada sólo con el golpe continuado de la herramienta. A las seis de la tarde, el cadáver tenía cubierto el rostro de un tinte cenizo, que es la palidez de la muerte en los negros. La sangre estaba negra, y sobre los dientes blancos de Manuel se espantaron las moscas al entrar su enterrador para seguir sacando tierra y tirándola debajo de la cama. LLegando la noche, necesitó una vela y la pidió a su madre. Ésta se fue a la calle y en la primera tienda pidió velas y un aguardiente. Con la segunda copa se sintió mejor y trató de poner en orden la realidad. Encendieron una vela en el cabo de la otra y Ramoncito siguió cavando hasta caer rendido. Cuando cesó el golpe singular de la herramienta, la madre empujó la puerta. Por primera vez contempló en la nebulosa del vapor etilico el cuerpo frio del hombre que, agonizando en el calor de ambos, se había comido a bocados de animal el caballo de oros tatuado en su muslo caliente. Con Manuel había vuelto a sentir el gusto por aquel marino que sorbía su pantorrilla de sirena en los amaneceres de Buenaventura. Manuel era el hombre que le habían pronosticado las cartas del almuerzo: un hombre que en la cama le había hecho sentir algo así como la agonía de los toros y los gallos de pelea. Ahora, una llama apagada por ella de una puñalada. Sólo entonces cayó en la cuenta de que ignoraba quién era el difunto. Abrumada por un silencio que sólo podía ser el de la muerte, se cubrió con un velo de cavilaciones sóbre su mala vida. Hasta que la luz del pensamiento fue extinguiéndose poco a poco y cayó hacia el punto más recóndito de su alma enferma. Reconquistada la mente, vio con el ojo del miedo que el almanaque que tapaba el hueco de la pared se había caído y que desde la calle unos ojos espiaban cómo una araña se descolgaba por el cabo de la vela y cómo la llama titilante afilaba la mueca del muerto y a su hijo dormido. Luego, al creer escuchar un estruendo de policías que en tropel asaltaban su casa le desbarató el sueño. Salió como una ráfaga, entró al dormitorio y sacudió a su hijo. Ramoncito se levantó con unos deseos tremendos de llorar. Y dos lágrimas resbalaron por su cara de niño dejando un surco de barro en la carrera. Así que su madre se lo llevó a la cocina, donde lloraron juntos y comieron sin ganas. Ramoncito terminó de comer y ella le pidió que volviera a tapar el hueco con el almanaque derribado por el cabo de la mediacaña al rozar en la cal de las paredes. Ramoncito volvió a la excavación hasta las otras seis de la mañana en que empezaron a llegar las hormigas. La sangre de Manuel estaba acartonada. Y sobre la espuma viva de sus labios gruesos las hormigas pululaban. Al calentar el día, el olor de la muerte sofocó la casa. Persiguió a la bruja de Terrón Colorado allí donde quiso meter Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 4/7 RAMONCITO su arrepentimiento, su tristeza, su angustia, sus ganas de vomitar. Consolándose con que también el basurero municipal olía, descartó la imagen de los vecinos indagando en la casa. Pero no la de los gallinazos del basurero asaltando el tejado a pleno día, sin la intimidad de la noche, que amparara el hecho. Y un deseo creciente de salir corriendo, de desaparecer, de huir, la invadió. No se fue. Siguió respirando el aire cambiado. Hasta la hora en que empezaron a llegar los perros. La espiaron por debajo de la puerta, la mortificaron intentando entrar. Eran tantos, que le hicieron creer que se comerían el cadáver. Y les abrió la puerta. Unos encendieron la mirada y pusieron las orejas firmes, otros se arrastraron para mostrar su buena voluntad de lamer los pies a quien les diera de comer; otros menearon el rabo avanzando hacia la cocina y otros olfatearon parados en la puerta del dormitorio. Algunos demostraron ser amigos de Ramoncito y se asomaron al hoyo para verlo cavar y cavar. Pero ninguno dio muestras de querer iniciar la consumación truculenta. El sobresalto lo dio un sabueso negro al olisquear el cuerpo con curiosidad. Oyéndolo aullar lastimosamente, podía creerse que era amigo de Manuel. El hecho de pensar que detrás de ese perro venía el que estaba a punto de llamar a la puerta, aumentó la angustia. Cuando creía no tener capacidad de recuperación ni fuerzas de reserva a las que recurrir, la bruja de Terrón Colorado agarró una escoba y en menos de un minuto los echó a la calle. Entretanto. Ramoncito, oculto en el silencio de la muerte, con la voluntad de enterrador intacta, se consolaba con los sonidos externos: la azafranera, las bicicletas de los obreros, las campanilla del vendedor de los helados, los niños soltando los cuadernos de la escuela para jugar con los trastos del basurero. Temía que Boloncho golpeara en la puerta para invitarlo a salir a vender periódicos. Por otra parte, lo deseaba. No veía la hora de volver al mundo de los vivos, a lo que había al otro lado de aquel hoyo, a vocear los periódicos en las calles de Cali. Pensando en Boloncho y en sus amigos del Cerro las Cruces, salió a beber aguapanela y a respirar aire limpio, y encontró a su madre vestida con una túnica hasta los pies, enfrentada al espejo. Se cepillaba el cabello. No se alegró. Al contrario: fue derecho a la cocina con ganas de cobrarle la infamia. Ella lo vio a través del espejo y vaciló por un momento entre la realidad y el sueño. De pronto comprendió. Era su hijo lleno de arrugas, con la mota de pelo colorado de tierra, encogido y pequeño. Había ganado fuerzas con el hecho de sacar a los perros a escobazos de su casa. Pero la realidad de su hijo le devolvió la pesadilla. Una hora después, sentados en el banco de la cocina, ella intentaba pasar bocado masticando despacio, con los ojos fijos en sus pies desnudos, en su túnica de tela desteñida, con el gesto cotidiano cambiado, envejecida y flaca. Sin más medio de vida que las cartas de la baraja, esperando al desesperado que viniera a Terrón Colorado preguntando por la bruja. Y se refugió en otra noche de soledad, de horas repetidas, horas que parecían imposibles de aguantar. Las tres de la mañana le dolieron asomada al espejo del desvelo, reviviendo el estruendo de las madrugadas en el Tíbiri-tábara, donde el amor era más intenso por la estrechez de la pista de baile. Estaba viviendo la noche más larga de su vida. Sin más hilo con la esperanza que el golpe repetido de su hijo, firme en su intención de cavar y cavar, y de arrojar puñados de tierra debajo de la cama. Al amanecer, sufrió un estremecimiento: abrió los ojos y miró, sin reconocerlo, el rostro del viejito triste que la abrazó con la poca fuerza que le quedaba. - Mamá, necesito ayuda para mover el cadáver. Ella le pasó la mano por la cabeza, roja de tierra. Con suavidad lo levantó de sus rodillas con mil años de cansancio a las espaldas. Eran las seis de la tercera mañana, y estaban todas las hormigas del mundo encima de la cama. El tenue resplandor de abril iluminaba apenas el ámbito de la muerte estancada en su espacio natural. Tratando de controlar el sobresalto de su estómago, ella descorrió la sábana para envolver el cuerpo de Manuel y, al ver su lindo promontorio comido por las hormigas carniceras, lanzó un grito de espanto y salió disparada. Ramoncito, por más que lo intentó, no consiguió que del metro ochenta de Manuel se moviera nada. Cortándolo por la mitad con el filo del arma ensangrentada, hizo del mango dos palancas, las colocó en cada uno de sus hombros y se le hincharon las venas de cansancio al volcar el cadáver sobre el suelo, quebrando en mil pedazos la atmósfera estancada. El mal olor de las burbujas verdes en la boca sofocó sus pulmones y sofocó toda la casa, hasta que Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 5/7 RAMONCITO consiguió colocarlo sobre el hoyo boca arriba. Pero no entraba. Lo impedían la pierna arqueada y el brazo de la mano en el corazón, tapando la única puñalada. Lo masajeó en frio, lo bañó en su propio sudor, y quebró de mil maneras la muerte acumulada, hasta que las articulaciones rigidas cedieron. Al fin pudo colocarlo dentro de la sepultura con las manos en el pecho como son los entierros. Con Manuel desaparecieron en el fondo del hoyo las hormigas, la sábana y la funda de la almohada y, sentado al borde de la cama, Ramoncito despidió a Manuel echando los primeros puñados de tierra colorada. Apisonando duro, tratando de acomodar la tierra que sobrara, bajó y subió, bajó y subió, bajó y subió. Hasta caer rendido. Durmió el resto del día y toda la noche. A las seis de la mañana, la hora en que amanecía siempre en Terrón Colorado, despertó recordando haber escuchado el canto del gallo. El gallo de Manuel. Pero no era. Su gallera se encontraba en Chipichape. Le dolió haberlo acercado tanto a la soledad de su madre. Sintió rencor pensando en ella. No sólo por lo que le hizo a Manuel, sino por su desesperación desde el día anterior, desde que con el revuelo de los gallinazos la sintió salir. Había llegado la noche y ella no había vuelto a traerle más velas. Con las fuerzas prestadas, retornó la práctica solitaria de pisar los montones de tierra para hacerlos desaparecer. Borró la sepultura con el polvo estancado que guardaba por debajo de las tablas, colocó las tablas, metió los clavos por el mismo agujero y volvió a correr la cama. Con la intención de no pisar nunca más ese dormitorio, se encerró en la cocina. Su madre regresó, viva, derramando colonia por todos los rincones y encontró la cama donde siempre estuvo y como siempre. Así que había vuelto. Regresaba sin ningún remordimiento. Sin arrepentirse del vuelco que había dado a su vida en complicidad. Al contrario: entró a la cocina y, como si no hubiera sucedido nada, le dio un beso. El olor a aguardiente que traía era más fuerte que el del agua de colonia derramada. Había olvidado con tanta facilidad lo ocurrido. que Ramoncito necesitó un instante para reconocerla. Era otra: agarró al muchacho por el brazo y lo lavó a baldonazos en el patio. Luego, lo sacó de la casa para que respirara profundo y se limpiara por dentro. Era un abril sin vientos y el cielo parecía un lago azul. Ramoncito sintió en todo su cuerpo la inmensidad brillante y, mirando al infinito, dijo: - Ni una manchita en el azul quieto del cielo. - Sí, hijo, sí. - Allá, detrás del Cerro las Cruces, hay otro cerro que casi no se ve, porque se pierde en el azul de siempre. ¿Lo llegas a ver, mamá? - Sí, hijo, sí. - Y aquí, detrás de la casita nuestra, todo tan quieto, nada se mueve, si no es por aquella hojita de nadie que cae ahora. ¿La viste, mamá? Qué silenciosa estás, mamá. Fue ella quien lo puso en la vida, y fue entonces cuando cayó en la cuenta de que ese muchachito, tan hombre y tan valiente, estaba cumpliendo once años. Había nacido un día de abril a las seis de la mañana y en aquella misma cama. De modo que se fueron a por una gallina viva. - Ni que estuvieras cumpliendo años -dijo el tendero-. ¿También te dio para helados? - Sí -dijo Ramoncito-. Doce. Por la tarde, dos obreras vinieron y encontraron las puertas abiertas de par en par y a la bruja de siempre en el dormitorio, restregando el colchón con lejía por quinta vez. Traían una camiseta de propaganda de azafranes El Gaucho y, buscando a Ramoncito para darle el regalo de cumpleaños, llegaron hasta la puerta del dormitorio. Fisgoneando dentro, una de ellas preguntó: - ¿Quién es Manuel? - ¿Por qué lo preguntas? -dijo la otra. A la bruja le temblaron las piernas. Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 6/7 RAMONCITO - Leo MANUEL en la pared del almanaque. Era verdad. Entre las rayas verticales hechas con la punta del cabo durante el excavación, destacaba el nombre de MANUEL. - ¡Ay, chica! Dichosa tú, que puedes descifrar tanto rayón. La bruja de Terrón Colorado se desplomó sobre la camatumba del único hombre que la amó hasta la muerte. Copyright © MUNDO CULTURAL HISPANO Page 7/7