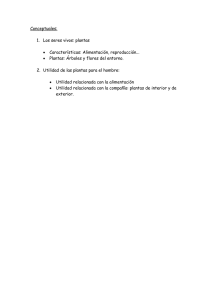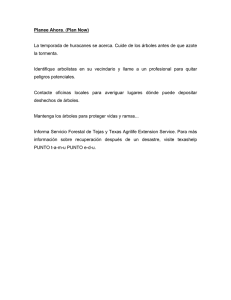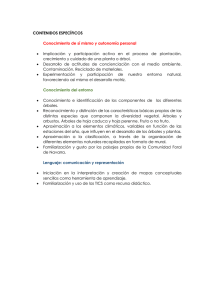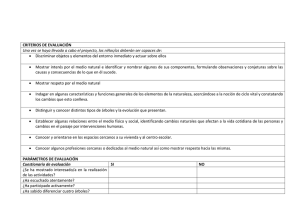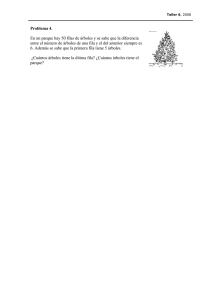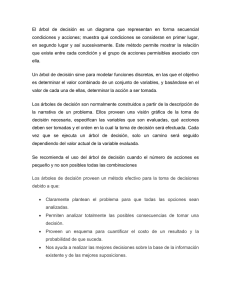Materiales Primera Tertulia
Anuncio

Agosto de 2001: LOS COLONOS Ray Bradbury Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los Peregrinos, o porque no se sentían como los Peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas; venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo; para desenterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores, en innumerables ciudades: HAY TRABAJO PARA USTED EN EL CIELO. ¡VISITE MARTE! Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio sólo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos aun antes que el cohete dejara la Tierra. Y a esta enfermedad la llamaban la soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que nunca ha nacido, que no hay ciudades, que uno no está en ninguna parte, y sólo hay espacio alrededor, sin nada familiar, sólo otros hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, lowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes, y más aún, cuando los Estados Unidos son sólo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros hombres fueran pocos. Crecieron y crecieron en número hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores. Pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. Diciembre de 2001: LA MAÑANA VERDE Ray Bradbury Cuando el sol se puso, el hombre se acuclilló junto al sendero y preparó una cena frugal y escuchó el crepitar de las llamas mientras se llevaba la comida a la boca y masticaba con aire pensativo. Había sido un día no muy distinto de otros treinta, con muchos hoyos cuidadosamente cavados en las horas del alba, semillas echadas en los hoyos, y agua traída de los brillantes canales. Ahora, con un cansancio de hierro en el cuerpo delgado, yacía de espaldas y observaba cómo el color del cielo pasaba de una oscuridad a otra. Se llamaba Benjamin Driscoll, tenía treinta y un años, y quería que Marte creciera verde y alto con árboles y follajes, produciendo aire, mucho aire, aire que aumentaría en cada temporada. Los árboles refrescarían las ciudades abrasadas por el verano, los árboles pararían los vientos del invierno. Un árbol podía hacer muchas cosas: dar color, dar sombra, fruta, o convertirse en paraíso para los niños; un universo aéreo de escalas y columpios, una arquitectura de alimento y de placer, eso era un árbol. Pero los árboles, ante todo, destilaban un aire helado para los pulmones y un gentil susurro para los oídos, cuando uno está acostado de noche en lechos de nieve y el sonido invita dulcemente a dormir. Benjamin Driscoll escuchaba cómo la tierra oscura se recogía en sí misma, en espera del sol y las lluvias que aún no habían llegado. Acercaba la oreja al suelo y escuchaba a lo lejos las pisadas de los años e imaginaba los verdes brotes de las semillas sembradas ese día; los brotes buscaban apoyo en el cielo, y echaban rama tras rama hasta que Marte era un bosque vespertino, un huerto brillante. En las primeras horas de la mañana, cuando el pálido sol se elevase débilmente entre las apretadas colinas, Benjamin Driscoll se levantaría y acabaría en unos pocos minutos con un desayuno ahumado, aplastaría las cenizas de la hoguera y empezaría a trabajar con los sacos a la espalda, probando, cavando, sembrando semillas y bulbos, apisonando levemente la tierra, regando, siguiendo adelante, silbando, mirando el cielo claro cada vez más brillante a medida que pasaba la mañana. —Necesitas aire —le dijo al fuego nocturno. El fuego era un rubicundo y vivaz compañero que respondía con un chasquido, y en la noche helada dormía allí cerca, entornando los ojos, sonrosados, soñolientos y tibios. —Todos necesitamos aire. Hay aire enrarecido aquí en Marte. Se cansa uno tan pronto... Es como vivir en la cima de los Andes. Uno aspira y no consigue nada. No satisface. Se palpó la caja del tórax. En treinta días, cómo había crecido. Para que entrara más aire había que desarrollar los pulmones o plantar más árboles. —Para eso estoy aquí —se dijo. El fuego le respondió con un chasquido—. En las escuelas nos contaban la historia de Johnny Appleseed, que anduvo por toda América plantando semillas de manzanos. Bueno, pues yo hago más. Yo planto robles, olmos, arces y toda clase de árboles; álamos, cedros y castaños. No pienso sólo en alimentar el estómago con fruta, fabrico aire para los pulmones. Cuando estos árboles crezcan algunos de estos años, ¡cuánto oxígeno darán! Recordó su llegada a Marte. Como otros mil paseó los ojos por la apacible mañana y se dijo: —¿Qué haré yo en este mundo? ¿Habrá trabajo para mí? Luego se había desmayado. Volvió en sí, tosiendo. Alguien le apretaba contra la nariz un frasco de amoníaco. —Se sentirá bien en seguida —dijo el médico. —¿Qué me ha pasado? —El aire enrarecido. Algunos no pueden adaptarse. Me parece que tendrá que volver a la Tierra. —¡No! Se sentó y casi inmediatamente se le oscurecieron los ojos y Marte giró dos veces debajo de él. Respiró con fuerza y obligó a los pulmones a que bebieran en el profundo vacío. —Ya me estoy acostumbrando. ¡Tengo que quedarme! Le dejaron allí, acostado, boqueando horriblemente, como un pez. «Aire, aire, aire — pensaba—. Me mandan de vuelta a causa del aire.» Y volvió la cabeza hacia los campos y colinas marcianos, y cuando se le aclararon los ojos vio en seguida que no había árboles, ningún árbol, ni cerca ni lejos. Era una tierra desnuda, negra, desolada, sin ni siquiera hierbas. Aire, pensó, mientras una sustancia enrarecida le silbaba en la nariz. Aire, aire. Y en la cima de las colinas, en la sombra de las laderas y aun a orillas de los arroyos, ni un árbol, ni una solitaria brizna de hierba. ¡Por supuesto! Sintió que la respuesta no le venía del cerebro, sino de los pulmones y la garganta. Y el pensamiento fue como una repentina ráfaga de oxígeno puro, y lo puso de pie. Hierba y árboles. Se miró las manos, el dorso, las palmas. Sembraría hierba y árboles. Ésa sería su tarea, luchar contra la cosa que le impedía quedarse en Marte. Libraría una privada guerra hortícola contra Marte. Ahí estaba el viejo suelo, y las plantas que habían crecido en él eran tan antiguas que al fin habían desaparecido. Pero ¿y si trajera nuevas especies? Árboles terrestres, grandes mimosas, sauces llorones, magnolias, majestuosos eucaliptos. ¿Qué ocurriría entonces? Quién sabe qué riqueza mineral no ocultaba el suelo, y que no asomaba a la superficie porque los helechos, las flores, los arbustos y los árboles viejos habían muerto de cansancio. —¡Permítanme levantarme! —gritó—. ¡Quiero ver al coordinador! Habló con el coordinador de cosas que crecían y eran verdes, toda una mañana. Pasarían meses, o años, antes de que se organizasen las plantaciones. Hasta ahora, los alimentos se traían congelados desde la Tierra, en carámbanos volantes, y unos pocos jardines públicos verdeaban en instalaciones hidropónicas. —Entretanto, ésta será su tarea —dijo el coordinador—. Le entregaremos todas nuestras semillas; no son muchas. No sobra espacio en los cohetes por ahora. Además, estas primeras ciudades son colectividades mineras, y me temo que sus plantaciones no contarán con muchas simpatías. —¿Pero me dejarán trabajar? Lo dejaron. En una simple motocicleta, con la caja llena de semillas y retoños, llegó a este valle solitario, y echó pie a tierra. Eso había ocurrido hacía treinta días, y nunca había mirado atrás. Mirar atrás hubiera sido descorazonarse para siempre. El tiempo era excesivamente seco, parecía poco probable que las semillas hubiesen germinado. Quizá toda su campaña, esas cuatro semanas en que había cavado encorvado sobre la tierra, estaba perdida. Clavaba los ojos adelante, avanzando poco a poco por el inmenso valle soleado, alejándose de la primera ciudad, aguardando la llegada de las lluvias. Mientras se cubría los hombros con la manta, vio que las nubes se acumulaban sobre las montañas secas. Todo en Marte era tan imprevisible como el curso del tiempo. Sintió alrededor las calcinadas colinas, que la escarcha de la noche iba empapando, y pensó en la tierra del valle, negra como la tinta, tan negra y lustrosa que parecía arrastrarse y vivir en el hueco de la mano, una tierra fecunda en donde podrían brotar unas habas de larguísimos tallos, de donde caerían quizás unos gigantes de voz enorme, dándose unos golpes que le sacudirían los huesos. El fuego tembló sobre las cenizas soñolientas. El distante rodar de un carro estremeció el aire tranquilo. Un trueno. Y en seguida un olor a agua. «Esta noche —pensó—. Y extendió la mano para sentir la lluvia. Esta noche.» Lo despertó un golpe muy leve en la frente. El agua le corrió por la nariz hasta los labios. Una gota le cayó en un ojo, nublándolo. Otra le estalló en la barbilla. La lluvia. Fresca, dulce y tranquila, caía desde lo alto del cielo como un elixir mágico que sabía a encantamientos, estrellas y aire, arrastraba un polvo de especias, y se le movía en la lengua como raro jerez liviano. Se incorporó. Dejó caer la manta y la camisa azul. La lluvia arreciaba en gotas más sólidas. Un animal invisible danzó sobre el fuego y lo pisoteó hasta convertirlo en un humo airado. Caía la lluvia. La gran tapa negra del cielo se dividió en seis trozos de azul pulverizado, como un agrietado y maravilloso esmalte y se precipitó a tierra. Diez billones de diamantes titubearon un momento y la descarga eléctrica se adelantó a fotografiarlos. Luego oscuridad y agua. Calado hasta los huesos, Benjamin Driscoll se reía y se reía mientras el agua le golpeaba los párpados. Aplaudió, y se incorporó, y dio una vuelta por el pequeño campamento, y era la una de la mañana. Llovió sin cesar durante dos horas. Luego aparecieron las estrellas, recién lavadas y más brillantes que nunca. El señor Benjamin Driscoll sacó una muda de ropa de una bolsa de celofán, se cambió, y se durmió con una sonrisa en los labios. El sol asomó lentamente entre las colinas. Se extendió pacíficamente sobre la tierra y despertó al señor Driscoll. No se levantó en seguida. Había esperado ese momento durante todo un interminable y caluroso mes de trabajo, y ahora al fin se incorporó y miró hacia atrás. Era una mañana verde. Los árboles se erguían contra el cielo, uno tras otro, hasta el horizonte. No un árbol, ni dos, ni una docena, sino todos los que había plantado en semillas y retoños. Y no árboles pequeños, no, ni brotes tiernos, sino árboles grandes, enormes y altos como diez hombres, verdes y verdes, vigorosos y redondos y macizos, árboles de resplandecientes hojas metálicas, árboles susurrantes, árboles alineados sobre las colinas, limoneros, tilos, pinos, mimosas, robles, olmos, álamos, cerezos, arces, fresnos, manzanos, naranjos, eucaliptos, estimulados por la lluvia tumultuosa, alimentados por el suelo mágico y extraño, árboles que ante sus propios ojos echaban nuevas ramas, nuevos brotes. —¡Imposible! —exclamó el señor Driscoll. Pero el valle y la mañana eran verdes. ¿Y el aire? De todas partes, como una corriente móvil, como un río de las montañas, llegaba el aire nuevo, el oxígeno que brotaba de los árboles verdes. Se lo podía ver, brillando en las alturas, en oleadas de cristal. El oxígeno, fresco, puro y verde, el oxígeno frío que transformaba el valle en un delta frondoso. Un instante después las puertas de las casas se abrirían de par en par y la gente se precipitaría en el milagro nuevo del oxígeno, aspirándolo en bocanadas, con mejillas rojas, narices frías, pulmones revividos, corazones agitados, y cuerpos rendidos animados ahora en pasos de baile. Benjamin Driscoll aspiró profundamente una bocanada de aire verde y húmedo, y se desmayó. Antes que despertara de nuevo, otros cinco mil árboles habían subido hacia el sol amarillo. DOS CUERPOS Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Octavio paz Poema V Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves: mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor: mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido: mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada: mi verso, breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la espada. Martí, José. Versos sencillos, en Poesías. Volumen III. Montevideo, Ed. del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1963. Eduardo Galeano. Memoria de fuego. 1. Los nacimientos. Buenos Aires. Siglo veintiuno. 1989 La creación La mujer soñando. y el hombre soñaban que Dios los estaba Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios makiritare saben que si dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio; y Dios, soñando, los creaba, y cantando decía: - Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. (48) Civrieux, Marc de Watunna. Mitología makiritare, Caracas, Monte Ávila, 1970. La lluvia En la región de los grandes lagos del norte, una niña descubrió de pronto que estaba viva. El asombro del mundo le abrió los ojos y partió a la ventura. Persiguiendo las huellas de los cazadores y los leñadores de la nación menomini, llegó a una gran cabaña de troncos. Allí vivían diez hermanos, los pájaros del trueno, que le ofrecieron abrigo y comida. Una mala mañana, mientras la niña recogía agua del manantial, una serpiente peluda la atrapó y se la llevó a las profundidades de una montaña de roca. Las serpientes estaban a punto de devorarla cuando la niña cantó. Desde muy lejos, los pájaros del trueno escucharon el llamado. Atacaron con el rayo la montaña rocosa, rescataron a la prisionera y mataron a las serpientes. Los pájaros del trueno dejaron a la niña en la horqueta de un árbol. -Aquí vivirás –le dijeron-. Vendremos cada vez que cantes. Cuando llama la ranita verde desde acuden los truenos y llueve sobre el mundo. el árbol, (113)el origen de las maneras de mesa (Mitológicas III), México, FCE, 1978. La noche El sol nunca cesaba de alumbrar y los indios cashinahua no conocían la dulzura del descanso. Muy necesitados de paz, exhaustos de tanta luz, pidieron prestada la noche al ratón. Se hizo oscuro, pero la noche del ratón alcanzó apenas para comer y fumar un rato frente al fuego. El amanecer llegó no bien los indios se acomodaron en las hamacas. Probaron entonces la noche del tapir. Con la noche del tapir, pudieron dormir a pierna suelta y disfrutaron el largo sueño tan esperado. Pero cuando despertaron, había pasado tanto tiempo que las malezas del monte habían invadido sus cultivos y aplastado sus casas. Después de mucho buscar, se quedaron con la noche del tatú. Se la pidieron prestada y no se la devolvieron jamás. El tatú, despojado de la noche, duerme durante el día. (59) D’Ans, André Marcel, la verdadera cashinahua, Lima, Mosca Azul, 1975 Biblia de los LA BODA Silvina Ocampo Que una muchacha de la edad de Roberta se fijara en mí, saliera a pasear conmigo, me hiciera confidencias era una dicha que ninguna de mis amigas tenía. Me dominaba y yo la quería no porque me comprara bombones o bolitas de vidrio o lápices de colores, sino porque me hablaba a veces como si fuera grande y a veces como si ella y yo fuéramos chicas de siete años. Es misterioso el dominio que Roberta ejercía sobre mí: ella decía que yo adivinaba sus pensamientos, sus deseos. Tenía sed: yo le alcanzaba un vaso de agua, sin que me lo pidiera. Estaba acalorada: la abanicaba o le traía un pañuelo humedecido en agua de colonia. Tenía dolor de cabeza: le ofrecía una aspirina o una taza de café. Quería una flor: yo se la daba. Si me hubiera ordenado “Gabriela, tírate por la ventana” o “pon tu mano en las brasas” o “corre a las vías del tren para que el tren te aplaste”, lo hubiera hecho en el acto. Vivíamos todos en los arrabales de la cuidad de Córdoba. Arminda López era vecina mía y Roberta Carma vivía en la casa de enfrente. Arminda López y Roberta Carma se querían como primas que eran, pero a veces se hablaban con acritud: todo surgía por las conversaciones de vestidos o de ropa interior o de peinados o de novios que tenían. Nunca pensaban en su trabajo. A la media cuadra de nuestras casas, se encontraba la peluquería Las ondas bonitas. Ahí, Roberta me llevaba una vez por mes. Mientras que le teñían el pelo de rubio con agua oxigenada y amoníaco, yo jugaba con los guantes del peluquero, con el vaporizador, con las peinetas, con las horquillas, con el secador, que parecía el yelmo de un guerrero, y con una peluca vieja, que el peluquero me cedía con mucha amabilidad. Me agradaba aquella peluca, más que nada en el mundo, más que los paseos a Ongamira o al Pan de Azúcar, más que los alfajores de arrope o que aquel caballo azulejo que montaba en el terreno baldío para dar la vuelta a la manzana, sin riendas y sin montura, y que me distraía de mis estudios. El compromiso de Arminda López me distrajo más que la peluquería y que los paseos. Tuve malas notas, las peores de mi vida, en aquellos días. Roberta me llevaba a pasear en tranvía hasta la confitería Oriental. Ahí tomábamos chocolate con vainillas y algún muchacho se acercaba para conversar con ella. De vuelta en el tranvía me decía que Arminda tenía más suerte que ella, porque a los veinte años las mujeres tenían que enamorarse o tirarse al río. -¿Qué río? –preguntaba yo, perturbada por las confidencias. -No entiendes. Qué le vas a hacer. Eres muy pequeña. -Cuando me case, me mandaré a hacer un hermoso rodete –había dicho Arminda-, mi peinado llamará la atención. Roberta reía y protestaba: -Qué anticuada. Ya no se usan los rodetes. -Estás equivocada. Se usan de nuevo –respondía Arminda-. Verás, si no llamo la atención. Los preparativos para la boda fueron largos y minuciosos. El traje de novia era suntuoso. Una puntilla de la abuela materna adornaba la bata, un encaje de la abuela paterna (para que no se resintiera) adornaba el tocado. La modista probó el vestido a Arminda cinco veces. Arrodillada y con la boca llena de alfileres, la modista redondeaba el ruedo de la falda o agregaba pinzas al nacimiento de la bata. Cinco veces, del brazo de su padre, Arminda cruzó el patio de la casa, entró en su dormitorio y se detuvo frente a un espejo para ver el efecto que hacían los pliegues de la falda con el movimiento de su paso. El peinado era tal vez lo que más preocupaba a Arminda. Había soñado con él toda su vida. Se mandó a hacer un rodete muy grande, aprovechando una trenza de pelo que le habían cortado a los quince años. Una redecilla dorada y muy fina, con perlitas, sostenía el rodete, que el peluquero exhibía ya en la peluquería. El peinado, según su padre, parecía una peluca. La víspera del casamiento, el 2 de enero, el termómetro marcaba cuarenta grados. Hacía tanto calor que no necesitábamos mojarnos el pelo para peinarlo ni lavarnos la cara con agua para quitarnos la suciedad. Exhaustas, Roberta y yo estábamos en el patio. Anochecía. El cielo, de un color gris de plomo, nos asustó. La tormenta se resolvió sólo en relámpagos y avalanchas de insectos. Una enorme araña se detuvo en la enredadera del patio: me pareció que nos miraba. Tomé el palo de una escoba para matarla, pero me detuve no sé por qué. Roberta exclamó: -Es la esperanza. Una señora francesa me contó una vez que la araña por la noche es esperanza. -Entonces, si es esperanza, vamos a guardarla en una cajita –le dije. Como una sonámbula porque estaba cansada y es muy buena, Roberta fue a su cuarto para buscar una cajita. -Ten cuidado. Son ponzoñosas –me dijo. -¿Y si me pica? -Las arañas son como las personas: pican para defenderse. Si no les haces daño, no te harán a ti. Puse la cajita abierta frente a la araña, que de un salto se metió adentro. Después cerré la tapa, que perforé con un alfiler. -¿Qué vas a hacer con ella? –interrogó Roberta. -Guardarla. -No la pierdas –me respondió Roberta. Desde ese minuto, anduve con la caja en el bolsillo. A la mañana siguiente, fuimos a la peluquería. Era domingo. Vendían matras y flores en la calle. Esos colores alegres parecían festejar la proximidad de la boda. Tuvimos que esperar al peluquero, que fue a misa, mientras Roberta tenía la cabeza bajo el secador. -Pareces un guerrero –le grité. Ella no me oyó y siguió leyendo su libro de misa. Entonces se me ocurrió jugar con el rodete de Arminda, que estaba a mi alcance. Retiré las horquillas que sostenían el rodete compacto dentro de la preciosa redecilla. Se me antojó que Roberta me miraba, pero era tan distraída que veía sólo el vacío, mirando fijamente a alguien. -¿Pongo la araña adentro? –interrogué mostrándole el rodete. El ruido del secador eléctrico seguramente no la dejaba oír mi voz. No me respondió, pero inclinó la cabeza como si asintiera. Abrí la caja, la volqué en el interior del rodete, donde cayó la araña. Rápidamente, volví a enroscar el pelo y a colocar la fina redecilla que lo envolvía y las horquillas para que no me sorprendieran. Sin duda, lo hice con habilidad, pues el peluquero no advirtió ninguna anomalía en aquella obra de arte, como él mismo denominaba al rodete de la novia. -Todo esto será un secreto entre nosotras –dijo Roberta, al salir de la peluquería, torciendo mi brazo hasta que grité. Yo no recordaba qué secretos me había dicho aquel día y le respondí, como había oído hacerlo a las personas mayores: -Seré una tumba. Roberta se puso un vestido amarillo con volantes y yo un vestido blanco de plumetís, almidonado, con entredós de broderié. En la iglesia, no miré al novio porque Roberta me dijo que no había que mirarlo. La novia estaba muy bonita con un velo blanco lleno de flores de azahar. De pálida que estaba, parecía un ángel. Luego cayó al suelo inanimada. De lejos parecía una cortina que se hubiera soltado. Muchas personas la socorrieron, la abanicaron, buscaron agua en el presbiterio, le palmotearon la cara. Durante un rato, creyeron que había muerto; durante otro rato, creyeron que estaba viva. La llevaron a la casa, helada como el mármol. No quisieron desvestirla ni quitarle el rodete para ponerla muerta en el ataúd. Tímidamente, turbada, avergonzada, durante el velorio que duró dos días, me acusé de haber sido la causante de su muerte. -¿Con qué la mataste, mocosa? –me preguntaba un pariente lejano de Arminda, que bebía café sin cesar. -Con una araña –yo respondía. Mis padres sostuvieron un conciliábulo para decidir si tenían que llamar a un médico. Nadie jamás me creyó. Roberta me tomó antipatía, creo que le inspiré repulsión y jamás volvió a salir conmigo. Arte poética Entre tantos oficios ejerzo éste que no es mío, como un amo implacable me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde sus manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós, todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte. Juan Gelman Al abrigo Juan José Saer Un comerciante de muebles que acababa de comprar un sillón de segunda mano descubrió una vez que en un hueco del respaldo una de sus antiguas propietarias había ocultado su diario íntimo. Por alguna razón - muerte, olvido, fuga precipitada, embargo - el diario había quedado ahí, y el comerciante, experto en construcción de muebles, lo había encontrado por casualidad al palpar el respaldo para probar su solidez. Ese día se quedó hasta tarde en el negocio abarrotado de camas, sillas, mesas y roperos, leyendo en la trastienda el diario íntimo a la luz de la lámpara, inclinado sobre el escritorio. El diario revelaba, día a día, los problemas sentimentales de su autora y el mueblero, que era un hombre inteligente y discreto, comprendió enseguida que la mujer había vivido disimulando su verdadera personalidad y que por un azar inconcebible, el la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido junto a ella y que aparecían mencionadas en el diario. El mueblero se quedó pensativo. Durante un buen rato, la idea de que alguien pudiese tener en su casa, al abrigo del mundo, algo escondido - un diario, o lo que fuese -, le parecía extraña, casi imposible, hasta que unos minutos después, en el momento en que se levantaba y empezaba a poner en orden su escritorio antes de irse para su casa, se percató, no sin estupor, de que él mismo tenía, en alguna parte, cosas ocultas de las que el mundo ignoraba la existencia. En su casa, por ejemplo, en el altillo, en una caja de lata desimulada entre revistas viejas y trastos inútiles, el mueblero tenía guardado un rollo de billetes, que iba engrosando de tanto en tanto, y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos desconocían; el mueblero no podía decir de un modo preciso con qué objeto guardaba esos billetes, pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certidumbre de que su vida entera se definía no por sus actividades cotidianas ejercidas a la luz del día, sino por ese rollo de billetes que se carcomía en el desván. Y que de todos los actos, el fundamental era, sin duda, el de agregar de vez en cuando un billete al rollo carcomido. Mientras encendía el letrero luminoso que llenaba de una luz violeta el aire negro por encima de la vereda, el mueblero fue asaltado por otro recuerdo: buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor, había encontrado por casualidad una serie de fotografías pornográficas que su hijo escondía en el cajón de la cómoda. El mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su lugar, menos por pudor que por el temor de que su hijo pensase que el tenía la costumbre de hurgar en sus cosas. Durante la cena, el mueblero se puso a observar a su mujer: por primera vez después de treinta años le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y tan profundamente hundido que, aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo. No era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas en la cabeza como un vino que sube, sino la certidumbre de que, justo cuando estaba en el umbral de la vejez, iba tal vez a verse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida. O lo que el había llamado su vida: porque su vida, su verdadera vida, según su nueva intuición, transcurría en alguna parte, en lo negro, al abrigo de los acontecimientos, y parecía más inalcanzable que el arrabal del universo. En Cuentos Completos (La Mayor). Buenos Aires, Seix Barral, 2001. DESAYUNO Julio Cortázar Lo primero que hago al despertarme es correr al cuarto de mamá y darle los buenos días mientras la beso tiernamente en ambas mejillas. __ Buenos días, hermanito __ le digo. __ Buenos días, doctor __ me contesta mientras se peina. Quizá convenga señalar desde ahora que tengo siete años y medio y que estudio solfeo cantado con mi tía Berta. __ Buenos días, sobrina __ digo al entrar en la pieza donde papá empolla reumatismos. __ Buenos días, mi querida __ dice papá. Agrego, con fines de información, que soy un varoncito pelirrojo y sumamente desenvuelto. Después de sus abluciones, la familia se reúne en torno al pan con manteca y al Figaro, y siempre soy el primero en dar los buenos días a mi hermano mayor que prepara ya su buena tajada de pan con dulce. __ Buenos días, mamá __ le digo. __ Buenos días, Medro __ me dice. __ ¡Cucha! __ agrega con energía. En esa forma la familia se va reuniendo para saborear el café con leche preparado por mi abuelito con su esmero habitual. Precisamente por eso no me olvido jamás de mostrarle mi agradecimiento en estas circunstancias. __ Muchas gracias, Olivia __ le digo. __ Oh, de nada, hermana __ contesta mi abuelito. Estas tiernas efusiones son siempre malogradas por la intempestiva llegada del cartero con el telegrama del tío Gustavo, cultivador en Tananarive, y a mi hermano mayor le toca encargarse de la penosa lectura: CAÑA AZÚCAR ARRUINADA TIFON MÓNICA STOP ¿QUÉ VA A SER DE MÍ? STOP MIERDA STOP El telegrama no está firmado, los de la familia nos conocemos bien. __ Era de imaginarse __ dice mamá, que se ha puesto a lloriquear. __ Con ese pésimo carácter que tiene __ observa el doctor. __ Chicos, cállense la boca __ dice mi hermano mayor. __ Somos chicos, pero lo mismo el tío Gustavo es un pajarón __ dice mi hermana. __ ¡Medor, cucha! __ ordena mamá. __ ¿Puedo dar mi opinión? __ dice Olivia. __ Pero por supuesto, abuelito __ dice mi hermana. __ ¿Te vas a callar sí o no? __ grita mi hermano mayor. __ ¿Es así como se le habla a su madre? __ dice mi sobrina. __ Perdón, mamá __ dice mamá. __ Hipócrita __ digo yo. __ Por favor, doctor __ dice mi hermano. __ Mi opinión __ dice Olivia __ es que el café se va a enfriar por culpa del telegrama. __ Tiene razón __ dice Medor. __ Gracias abuelito __ dice mi sobrina. __ De nada, Víctor__ dice Olivia. En Último round. México, Siglo XXI, 1987 (10ª. Edición). FELICIDAD CLANDESTINA de Clarice Lispector Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho. Y nosotras todavía menos; incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre era algún paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como "fecha natalicia" y "recuerdos". Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía: seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban. Hasta que llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó que tenía "El reinado de Naricita", de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él. Y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de la alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza: no vivía, flotaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento, como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí: me guiaba la promesa del libro, llegaría al día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera, me esperaba el amor por el mundo, y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente allí estaría yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del "día siguiente" iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que, mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido. Yo había empezado a sospechar, es algo que sospecho a veces, que me había elegido para que sufriera. pero incluso sospechándolo, a veces lo acepto, como si el que me quiere hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía: Pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella oyendo silenciosa, humildemente, su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó: Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo! Y lo peor para la mujer fue el descubrimiento de lo que pasaba. Debió de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio: la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena le ordenó a su hija. Vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí: "Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras". ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro: "el tiempo que quieras" es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No, no partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tiempo tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa, lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si ya lo presintiera. Cuánto me demoré! Vivía en el aire… Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en una hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro: era una mujer con su amante. UN PACIENTE EN DISMINUCIÓN Macedonio Fernández El señor Ga había sido tan asiduo, dócil y prolongado paciente del doctor Terapéutica que ahora ya era sólo un pie. Extirpados sucesivamente los dientes, las agmídalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el bazo, el colon, ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor Terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandaba a llamar. El doctor Terapéutica examinó detenidamente el pie y “meneando con grave modo” la cabeza resolvió: “Hay demasiado pie, con razón se siente mal: le trazaré el corte necesario, a un cirujano”. En Continuación de la nada. Obras Completas, Buenos Aires, Corregidor, 1990. DIÁLOGO SOBRE UN DIÁLOGO Jorge Luis Borges -Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de macedonio; la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la Cumparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas, porque les mintieron que es vieja... Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos, para discutir sin estorbo. Z (burlón). - Pero sospecho que al final son se resolvieron. A (ya en plena mística). -Francamente no recuerdo si esa noche nos suicidamos. En El hacedor Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1967. ESPANTAPÁJAROS 18 Oliverio Girondo Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros. Llorar la digestión. Llorar el sueño. Llorar ante las puertas y los puertos. Llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto. Empaparnos el alma, la camiseta. Inundar las veredas y los paseos, y salvarnos, a nado, de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el Africa, llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo... si es verdad que los cacuies y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. ¡Llorar todo el insomnio y todo el día! En Espantapájaros y otras obras, Bs. As. CEAL, 1981. El cerdo (por Saki) Hay un camino trasero que lleva al jardín –dijo la señora Philidore Stossen a su hija-, a través de un pequeño prado de hierba y un huerto vallado con árboles frutales y lleno de groselleros. El año pasado, cuando la familia se marchó, recorrí todo el lugar: hay una puerta que lleva del huerto de los frutales a un macizo de arbustos, y cuando salgamos de ahí podremos mezclarnos con los invitados como si hubiéramos entrado por el camino habitual. Es mucho más seguro que acceder por la entrada principal y correr el riesgo de topar con la anfitriona, cosa que resultaría bastante embarazosa puesto que no nos ha invitado. -¿No es tomarse demasiadas molestias para colarse en una fiesta al aire libre? -Para una fiesta al aire libre, sí; para la fiesta al aire libre de la temporada, ciertamente no. todos los que tienen cierta importancia en el condado, salvo nosotras, han sido invitados para conocer a la princesa y sería mucho más complicado inventar explicaciones sobre por qué no estábamos allí que inventarlas por el hecho de haber accedido por un camino indirecto. Ayer detuve a la señora Cuvering por la carretera y le hablé, con mucha intención, sobre la princesa. Si prefiere no darse por aludida y no enviarme una invitación, no es culpa mía, ¿no? Aquí estamos: cruzamos por la hierba y entramos al jardín por aquella pequeña puerta. La señora Stossen y su hija, debidamente arregladas para una fiesta al aire libre del condado, con ínfulas de Almanaque de Gotha, navegaron a través del estrecho prado de hierba y el siguiente huerto de groselleros con un aire de grandes barcazas avanzando, de forma no oficial, a lo largo del arroyo truchero. Había una cierta prisa furtiva mezclada con la majestuosidad de su avance, como si unos reflectores hostiles pudieran enfocarlas en cualquier momento; y, de hecho, eran observadas. Matilda Cuvering, con los ojos alerta de sus trece años y la ventaja añadida de una posición elevada en las ramas de un níspero, había disfrutado de una buena vista del movimiento de flanqueo de las Stossen y había previsto, exactamente, dónde se detendrían. “Se encontrarán con la puerta cerrada y tendrán que volver por el mismo camino que vinieron –se dijo-. Se lo merecen por no haber venido por la entrada adecuada. Qué pena que Tarquin Superbus no esté suelto por el prado. Al fin y al cabo, ya que todos están disfrutando, no veo por qué Tarquin no puede estar libre esta tarde.” Matilda estaba en una edad en la que todo pensamiento es acción; descendió de las ramas del níspero y, cuando volvió a subirlas, Tarquin, el enorme cerdo blanco de Yorkshire, había cambiado los estrechos límites de su pocilga por la parte más amplia del prado de hierba. La desconcertada expedición de las Stossen, retirándose con recriminaciones, pero ordenadamente, a causa del obstáculo inflexible de la puerta cerrada, tuvo que detenerse de repente ante la puerta que separaba el prado del huerto de groselleros. -¡Qué animal de aspecto más malvado! –exclamó la señora Stossen-. No estaba ahí cuando entramos. -Pero ahora está ahí –dijo su hija-. ¿Qué demonios vamos a hacer? Ojalá no hubiéramos venido. El cerdo se había acercado a la puerta para una inspección más cercana de los intrusos humanos y se quedó masticando con sus mandíbulas y parpadeando con sus pequeños ojos rojos de una manera que, sin duda, era para desconcertar; y, con respecto a las Stossen, consiguió totalmente ese resultado. -¡Ox! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ox! –gritaron las damas a coro. -Si piensan que lo van a echar recitando las listas de los reyes de Israel y Judea se van a decepcionar–comentó Matilda desde su asiento en el níspero. Como hizo la observación en voz alta, la señora Stossen se dio cuenta, por primera vez, de su presencia. Uno o dos minutos antes no se habría sentido complacida de descubrir que el huerto no estaba tan desierto como parecía, pero en aquel momento celebró la presencia en la escena de la niña con enorme alivio. -Pequeña, puedes buscar a alguien que se lleve…? –comenzó esperanzadamente. -Comment? Comprends pas –fue la respuesta. -Oh, ¿eres francesa? Êtes vous française? -Pas du tout. ‘Suis anglaise. -Entonces, ¿por qué no hablas inglés? Quiero saber si… -Permettez-moi expliquer. Verá, estoy bastante desacreditada –dijo Matilda-. Me alojo con mi tía y me dijeron que hoy tenía que comportarme particularmente bien porque iba a venir mucha gente para la fiesta al aire libre, y me dijeron que imitara a Claude, mi primo pequeño, que nunca hace nada mal, excepto por accidente, y después siempre se disculpa por ello. Parece que pensaron que comí demasiado bizcocho de frambuesa. Bueno, él siempre duerme media hora después del almuerzo, porque se lo dicen, y yo esperé a que se durmiera y le até las manos y empecé a darle una alimentación forzosa con un recipiente lleno de bizcocho de frambuesa que guardaban para la fiesta al aire libre. Gran parte del bizcocho cayó sobre su traje de marinero y otra sobre la cama, pero una buena cantidad bajó por la garganta de Claude, y no podrán volver a decir que nunca ha comido demasiado bizcocho de frambuesa. Esa es la razón por la que no me dejan asistir a la fiesta, y, como castigo adicional, debo hablar toda la tarde en francés. Le he explicado todo en inglés porque hay expresiones, como “alimentación forzosa”, que no conozco en francés. Naturalmente, podría haberlas inventado, pero si hubiera dicho nourritoure obligatoire usted no habría tenido la más mínima idea de lo que estaba hablando. Mais maintenant, nous parlons français. -Oh, muy bien, très bien –dijo la señora Stossen, reacia; en momentos de agitación, el francés que ella sabía no lo dominaba muy bien-. Là, à l’autre côté de la porte, est un cochon… -Un cochon? Ah, le petit charmant –exclamó Matilda con entusiasmo. -Mais non, pas du tout petit, et pas du tout charmant; un bête féroce… -Une bête –corrigió Matilda-. Un cerdo es masculino cuando le llamas cerdo, pero si pierdes los nervios y le llamas bestia feroz, se convierte en seguida en una de nosotras. El francés es una lengua terrible para los sexos. -Por el amor de Dios, hablemos pues en inglés –dijo la señora Stossen-. ¿Hay alguna manera de salir de este jardín que no sea por el prado en el que se encuentra el cerdo? -Yo siempre salto por encima del muro, por el ciruelo –dijo Matilda. -Tal y como vamos vestidas difícilmente podríamos hacerlo –dijo la señora Stossen; era difícil imaginársela haciéndolo con cualquier vestido. -¿Crees que podrías ir a buscar a alguien para que se lleve el cerdo de aquí? –preguntó la señorita Stossen. -Le he prometido a mi tía que me quedaría aquí hasta las cinco; todavía no son las cuatro. -Estoy segura que bajo estas circunstancias tu tía permitiría… -Mi conciencia no lo permitiría –dijo Matilda con fría dignidad. -No podemos quedarnos aquí hasta las cinco –exclamó la señora Stossen con una creciente desesperación. -¿Les recito algo para que el tiempo pase más rápido? –preguntó Matilda atentamente-. “Belinda, la pequeña trabajadora” es considerada como una de mis mejores piezas, o quizá debería ser algo en francés. La orden de Enrique IV a sus soldados es lo único que realmente sé en esta lengua. -Si vas a buscar a alguien que se lleve a este animal, te daré algo para que te compres un bonito regalo –dijo la señora Stossen. Matilda descendió del níspero varios centímetros. -Esa es la sugerencia más práctica que ha hecho para salir del huerto –comentó alegremente-. Claude y yo estamos recolectando dinero para el Fondo para los Niños al Aire Libre, y hemos hecho apuestas sobre quién de nosotros recaudará la mayor suma. -Me alegrará contribuir con media corona, me alegrará mucho –dijo la señora Stossen sacando la moneda de las profundidades de un receptáculo que formaba parte inseparable de su indumentaria. -En estos momentos Claude me supera por mucho –siguió Matilda, sin darse cuenta de la oferta sugerida-. Ya ve, sólo tiene once años y tiene el pelo dorado, y esas son unas enormes ventajas cuando te dedicas a recolectar dinero. Sólo el otro día una dama rusa le dio diez chelines. Los rusos entienden mucho mejor que nosotros el arte de dar. Espero que Claude consiga esta tarde unos veinticinco chelines; tiene todo el campo para él y, después de su experiencia con el bizcocho de frambuesa, podrá interpretar a la perfección el papel de niño pálido, frágil y al que ya no le queda mucho tiempo en este mundo. Sí, ahora ya me superará por unas dos libras. Después de muchas investigaciones, búsquedas y murmullos de lamento, las damas cercadas consiguieron reunir setenta y seis peniques. -Me temo que esto es todo lo que tenemos –dijo la señora Stossen. Matilda no mostró ninguna señal de bajar al suelo o acercarse a ellas. -No podría violentar mi conciencia por menos de diez chelines –dijo inflexiblemente. Madre e hija murmuraron ciertos comentarios de entre los que sobresalía la palabra “bestia”, que probablemente no se refería a Turquin. -Creo que tengo otra media corona –dijo la señora Stossen con voz agitada-. Aquí la tienes. Ahora, por favor; ve rápido a buscar a alguien. Matilda descendió del árbol, tomó posesión del donativo y procedió a recoger del suelo un puñado de nísperos muy maduros. Después, saltó por encima de la puerta y se dirigió, afectuosamente, hacia el cerdo. -Vamos, Tarquin, viejo amigo, sabes que no puedes resistirte a los nísperos cuandos están podridos y blanditos. Tarquin no pudo resistirse. A fuerza de echarle la fruta delante de él a sensatos intervalos, Matilda lo atrajo de vuelta a su pocilga, mientras que las cautivas liberadas cruzaban apresuradamente el prado. -¡Bueno, nunca más! ¡La pequeña lagarta! –exclamó la señora Stossen cuando estaba a salvo en la carretera principal-. ¡El animal no era salvaje en absoluto y, en cuanto a los diez chelines, no creo que el Fondo para los Niños al Aire Libre vea un penique de ellos! Fue injustificablemente dura en su juicio. Si se examina el libro del fondo, se encontrará este reconocimiento: “Recolectado por al señorita Matilda Cuvering, dos chelines y seis peniques”. Curados de espanto, por Juan Carlos García Reig Debía viajar a Mar del Plata, enviado pro el diario, a cubrir un “retiro espiritual” del Gabinete Económico. A fin de ahorrarme el alojamiento, llamé por teléfono a Tía Iris para pedirle prestado su departamento. Me dijo que era un ingrato, que nunca lo llamaba, que había muerto tía Ignacia y nadie fue al velatorio, y que, lamentablemnte, no podía seguir hablando pues tenía un torneo de canasta, y que mañana me llevaba al diario las llaves del departamento. Le aclaré que mañana salía para Mar del Plata en la Costera Criolla de las catorce y cuarenta y cinco. Me dijo que entonces me las alcanzaría a la Terminal de Omnibus. Le agradecí mucho y le prometí que no faltaría a su velatorio. Me mandó a la mierda y colgó. Llegué sobre la hora, el ómnibus ya estaba en la plataforma, esperé unos minutos antes de subir; tía Iris no apareció. Del lado de la ventanilla, una morocha leía el Para Ti con las piernas cruzadas. Me había levantado temprano, estaba cansado. Al pasar el cruce de Etcheverry, recliné el asiento y cerré los ojos. Al fondo subía el tono de uan discusión. -¡Yo no le pedí que se sentara conmigo! ¡Me importa un cuerno que le moleste el humo! –dijo tía Iris. Abrí los ojos, creí que se trataba de una pesadilla. -¡No se meta conmigo porque le va a ir pésimo! –agregó, indudablemnte, tía Iris. Tiré la palanca del asiento hacia atrás para incorporar el respaldo, con la esperanza de eyectarme. Le pregunté a la chica Para Ti si fumaba, dijo que no, que fumar es perjudicial para la salud, que está prohibido fumar en el ónibus, que en cualquier lugar civilizado del mundo a esa viaj ya la hubieran bajado a patadas. Fui hasta el asiento de tía Iris. -¡Nene! ¿Dónde te habías metido?- llevaba un vestido floreado, felinos anteojos rojos negros, turbante blanco y sobre la falda un desteñido bolso de la Pan American. Le propuse a su compañero no fumador cambiar de asiento, el hombre aceptó complacido. -¿Se-puede-saber-qué-hacés-acá? -¡Ah, marzo es la mejor época para ir a Mar del Plata! Con tío Alberto, que en paz descanse. Siempre íbamos en marzo. El clima es tan agradable y no es el loquero del verano. Vamos a ir al Casino, ahora pusieron máquinas tragamonedas, no creo que suplanten a la ruleta, no hay nada como la ruleta. -Yo voy a trabajar. No voy al Casino. -Ah, qué bien, trabajar está bien… ¿No te molesta que vaya? -Claro que sí. -El departamento es grande, vos hacé tu vida, yo no te voy a molestar- buscó dentro del bolso. -¿Jugamos a la generala? -No sé. -¿Al chin-chon? -No sé. -¿A qué sabés jugar? -A nada –recliné el asiento. -Qué raro sos. -Voy a dormir, cerrá el pico o te tiro por la ventanilla. - ¡Qué agradable!- sacó una petaca de whisky y le dio un trago – Hablarle así a una tía. Me despertaron unos disparos provenientes del video a todo volumen: unos bandidos asaltaban una diligencia en medio del desierto. Por la ventanilla se veía un magnífico panorama del atardecer. Tía Iris, ligeramente ebria, con la mirada perdida en la llanura, reflexionó: -Es increíble. Me pregunto porqué no progresamos los argentinos con tanta vaca, tanto campo, tanta riqueza, no me explico. -¿Te traigo un café? -No, es horrible. Antes se paraba en Dolores, a estirar las piernas, ir al baño y tomar un cafè como la gente. Ahora te llevan como a ganado. El ómnibus se detuvo. Había unas vacas sueltas en medio de la ruta. Unos paisanos se acercaron al galope. -¡Mirá! - señalo tía Iris – Después dicen que no quedan gauchos en la pampa. Uno de los choferes bajó del ómnibus. Al rato subió acompañado de uno de los gauchos quien con una mano le sostenìa un brazo doblado por la espalda y con la otra le apoyaba un facòn en el cuello. Juntos avanzaron hacia el fondo del pasillo. El otro chofer, seguido por otro gaucho que lo encañonaba con una escopeta, invitó a los señores pasajeros a permanecer en sus asientos y conservar la calma. Luego tomó el volante y reanudamos la marcha. Doblamos por un camino de tierra. -¿Nos van a matar? – preguntó por lo bajo tía Iris con más curiosidad que temor. - No sé. - ¡Qué país! Anochecía. A las veintiuna y treinta y cinco entramos a un pueblo, nos detuvimos frente a un galpón, una lamparita iluminaba un cartel despintado en el que se leía: Club Social y Deportivo Coronel Eleuterio Williams. Se nos ordenó descender. Ingresamos al local. Unas señoras nos recibieron amablemente, invitándonos a tomar asiento junto a unos tablones puestos sobre caballetes, cubiertos con papel blanco, con platos de loza gastada, paneras de plástico, vasos de vidrio grueso, pinguinos con vino tinto, sifones de vidrio verde, ensaladas mixtas y unas botellitas de chimichurri. Al fondo del salón, sobre un escenario adornado con quirnaldas y una fila de banderines que formaban la palabra Bienvenidos, un señor, con un repasador puesto de delantal, tomó el micrófono y nos explicó que habíamos llegado hasta allí gracias a que fue un verano poco llovedor. De lo conttrario la zona suele inundares y los caminos se vuelven intransitables, entonces, sólo el ferrocarril mantiene al pueblo comunicado. Por algún motivo, hace un año, hace un año que las autoridades decidieron cerrar el ramal y Coronel Eleuterio Williams quedó aislado del mundo. Sus reclamos nunca fueron atendidos, por tal motivo nos habían tomado como rehenes para llamar la atención pública y negociar el regreso del tren. Estimó que mañana, a má tardar, estaría todo solucionado y podríamos continuar nuestro viaje a Mar del Plata Y que por esa noche, los cuarenta habitantes del pueblo estaban dispuestos a alojarnos en sus casas. Finalmente nos deseó a todos una feliz estadía y nos dejó en compañía de un conjunto folklórico. De inmediato aparecieron unos señores sirviendo chorizos, morcillas, riñones, chinchulines y después asado de tira, vacío y pollo. Todos comieron y bebieron distendidamente. Pronto se instaló un clima de cordial camaradería, nadie parecía estar allí ajeno a su voluntad. Tras el almendrado, y con los pinguinos vacíos, cantaron Zamba de mi Esperanza con un destacable espíritu de cuerpo. Luego se armó un torneo de truco entre algunos comensales instigado, obviamente, por tía Iris. Mientras que otros prolongaban la sobremesa contando chistes o sus experiencias como víctimas de robos y asaltos. Recordé que al día siguiente debía cubrir la conferencia de prensa del Ministro de Economía. Pedí un telefono, me informaron que, lamentablemente, el pueblo no contaba c|on ese servicio. Poco a poco los pasajeros se iban retirando del salón acompañados por sus hospitalarios anfitriones. Solicité dormir en el ómnibus. Un matrimonio me ofreció una habitación con baño privado, cómoda y muy limpia según ellos. Les agradecí pero insistí en que prefería dormir en el ómnibus. Finalmente, sin mayores cuestionamientos, aceptaron mi posición y nos despedimos cordialmente. Los choferes me proveyeron de una almohada y una manta y me indicaron el mecanismo para abrir la puerta, sería el único en dormir allí. Era una noche cálida, el canto de los grillos apaciguaba el vocerío proveniente del club. Recliné el asiento y traté de dormir. A las dos y veintitrés de la madrugada me despertaron unos golpes en la puerta. Me asomé, reconocí a uno de nuestros raptores, llevaba la escopeta cruzada en bandolera. -¿Qué pasa? -Su tía se quiere suicidar. -Llegamos a la estación abandonada del ferrocarril. Abrí la puerta. -¿Dónde está? -Venga –caminamos a paso rápido por unas calles oscuras –Pasó que apostó fuerte la doña –dijo apesadumbrado– Era la última mano y estábamos para ganar, nos cantan envído y con treinta y dos de mano no nos íbamos a ir al mazo. Le quisimos… Treinta y tres cantaron los otros. Una desgracia, la doña perdió todo, dice que en Mar del Plata no va a poder ir al Casino. -¿Y…? -Y se quiere suicidar. Llegamos a la estación abandonada del ferrocarril. A pocos pasos del andén estaba tía Iris, recostada transversalmente sobre las vías, totalmente borracha. Nos echó al vernos llegar: -¡Déjenme! ¡Déjenme tranquila! ¡Déjenme sola! -No se preocupe -me dijo el hombre por lo bajo -El tren hace un año que no pasa. Nos sentamos al borde del andén. -Linda noche –dije. -Va a llover –encendió un cigarrillo –Si no cambia el viento y refresca un poco, va a llover. Detrás nuestro sonó una campana -Las tres y diez –dijo mirando las estrellas. Controlé mi reloj: -En punto. ¿Cómo lo supo? -La campana anuncia la partida del tren nocturno, llegaba a las tres y partía tres y diez. Anuncia la partida de todos los trenes como si anduvieran. -¿Y quién la toca? -Nadie. -Las campanas no suenan solas. -Esta sí -se puso de pié –Venga –caminamos por el andén hasta donde colgaba la campana –Algunos vecinos creían lo mismo que usted y le quitaron el badajo -con un encendedor iluminé el interior vacío –No solucionaron nada, la campana sigue sonando igual. Se largó a llover. -¡Nene! –tía Iris se incorporó tambaleándose -¿Dónde estás? –nos acercamos, nos tomó a cada uno del brazo y emprendimos la vuelta. Llegando al club rompió el silencio – Tiempo loco ¿No? -Si sigue lloviendo no creo que puedan venir a buscarlos – estimó el hombre. -En tonces habrá tiempo para jugar la revancha –calculó la tía Iris subiendo al ómnibus. -Claro, doña. -Los vamos a hacer puré, vas a ver –se recostó en el primer asiento. -Seguro –saludó con la mano y se fue. Me puse la campera, tomé el bolso y le di la manta y la almohada. -Para cerrar la puerta bajá esta palanca –dije. -¿Qué haces? –abrió un ojo. -Me voy. -Sos tan raro… Volví a la estación, sobre las vías había una antigua zorra. Subí y, accionando la manivela, me puse en marcha. Hacia las ocho de la mañana me quede sin fuerzas en los brazos y la abandoné. Dejó de llover. Empecé a caminar, con el bolso el hombro, y atravesando un campo de girasoles di con un camino de tierra que se notaba bastante transitado aunque recién a las dieciséisy quince apareció una camioneta, le hice dedo y se detuvo. Al volante iba un paisano, con un escarbadiente, dije que iba hasta la ruta, me señalo la parte de atrás y subí a la caja. Se detuvo junto al refugio de la ruta 2. Descendí; el hombre bajó la ventanilla, me acerqué. -De este lado paran los que van a Mar del Plata –dijo. -Allá voy, gracias. -Mire que el ómnibus volvió a Buenos Aires. Noté en el ángulo del parabrisas una calcomanía de los Bomberos Voluntarios de Coronel Eleuterio Williams. -¿Cuando se fueron? -Vinieron a buscarlos al mediodia, parece que llegaron a un arreglo. -¿Vuelve el tren? -No creo. -¿Entonces…? -Nada… arreglaron –puso primera y partió. Finalmente, a las veintiuna y cuarenta y tres, llegué a Mar del Plata, me alojé en un hotel. Al día siguiente fui a la correspondencia del diario. -Vení cuando quieras, querido –dijo el corresponsal, sentado con los pies apoyados sobre el escritorio, haciendo zapping con el televisor -¿Qué te pasó? ¿Te raptaron los ovnis? -¿Los ovnis? -Es la noticia del día, lo del ómnibus que venía para Mar del Plata y lo envolvió la luz de un plato volador que lo pasó a otra dimensión y apareció de vuelta en Buenos Aires un día después. ¡Mirá! –señaló la pantalla -¡Ahí lo tenés! En la televisión salió tía Iris dando el testimonio de su experiencia. Dijo haberse sentido como en una nube. De inmediato escribí una nota de desmentida. La envié antes del cierre pero no se publicó. El presidente había anunciado la instalación de una base de lanzamiento para naves espaciales y el diario no tenía lugar para otra cosa. No importa. Importa saber que la campana de la estación de Coronel Eleuterio Williams seguirá sonando, absurda e implacablemente.