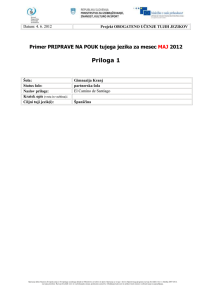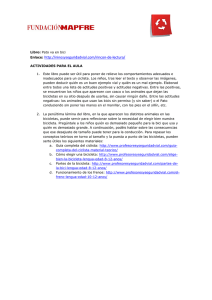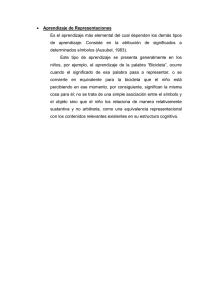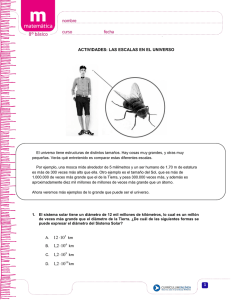La persona de al lado
Anuncio

La persona de al lado Marcos Tabossi Mercedes, Buenos Aires Mayo de 2012 Una señal golpeó mi puerta ¿Es posible saber si llevamos la vida que queremos llevar mientras estamos empapados de las ocupaciones cotidianas? ¿Es recomendable renunciar a todo lo que perturba nuestro pensamiento y convertirnos de un momento a otro en un gurú oriental investigando nuestros rincones más oscuros para encontrar lo que buscamos? Pero ¿sabemos en realidad lo que buscamos? Me ha pasado muchas veces estar tirado en el sillón viendo la tele y levantarme de un impulso para ir a la cocina o a la habitación en busca de algo, lo que sea. Y al llegar a la cocina o a la habitación y prender la luz, quedarme estático, perplejo. Me agarro la cabeza, empiezo a mirar para todos lados y después me rio. Otra vez me olvidé lo que fui a buscar. Pero sigo mirando sin mirar, esperando que el objeto deseado se presente ante mis ojos y me diga acá estoy, me buscabas a mí. Lo importante en esos casos es la actitud, asumir que uno es medio idiota pero mantenerse en pie, no darse por derrotado, expectante de recordar, mientras recorro todo con la mirada, lo que fui a buscar. Algunas veces, las más humillantes, Majo me ha encontrado en esa posición sin poder contener la risa burlona y los chistes sobre el paso de los años, la memoria perdida y el adelantamiento de la senilidad. Prefiero esto a volver al sillón derrotado, vencido, y esperar allí, con el zapping de aliado, que reaparezca como por arte de magia el objeto o la necesidad en mi cabeza. Ese estado de alerta es el que elijo cada día para estar preparado por si alguna señal golpea la puerta. Yo creo que hay un momento en la vida en el cual algo aparece, una señal se nos presenta o un hecho sucede que, si estamos atentos y nos animamos, puede cambiar el curso de nuestra historia. Los psicólogos lo llaman trauma, yo prefiero segundo nacimiento. A partir de allí nos damos cuenta del cambio, no antes. Mi viejo dice que sólo cuando llegó la televisión en color se dio cuenta de todo lo que se perdía con el blanco y negro, y aunque se haya acostumbrado a diferenciar las distintas tonalidades de grises e imaginar el color real de la ropa de los personajes de las novelas, ya nada era igual. Le habían mejorado su calidad de vida sin que lo pidiese. Mi abuela, por ejemplo, sólo cuando mejoró y estabilizó su presión y volvió, después de mucho tiempo, a probar la comida con sal, se dio cuenta de todo lo que se había perdido y de que todavía conservaba sus papilas gustativas. A mí me pasó lo mismo. Como estar en Londres en invierno y de repente, en un pestañeo, encontrarme en la llanura pampeana en verano. Se disipó la neblina en la que vivía y el horizonte de mi visión se extendió al infinito. Me di cuenta de lo que no quería, como un histérico, sin saber lo que sí deseaba. Es un primer paso, y suficiente para decidir renunciar a muchos de los elementos que me ayudaron a vivir con seguridad en ese mundo de niebla y de confusión. No es necesario que sea un acontecimiento extraordinario, fuera de lo común, ni que altere el curso del mundo. Un hecho pequeño, cotidiano, particular o efímero puede producir este cambio si aparece en el momento adecuado. En ese instante justo en donde la persona está preparada para correr el velo, para cambiar el rumbo. Puede ser una película, una intervención del analista, una charla con amigos, un libro o una frase del almacenero frustrado. Nada de esto es sin costo, nada es gratuito. A partir de allí vinieron, junto a las renuncias pertinentes, las opiniones de los opinólogos cercanos, las conjeturas de los filósofos de mi cuadra, los estás loco y los si vos querés eso para vos… En mi caso fue cruzarme con dos libros. Digo cruzarme porque llegaron a mis manos casi sin la participación de mi voluntad, lo cual refuerza mi teoría de que América en Bicicleta (de Andrés Ruggeri) fue el libro que debía leer en ese momento. Ni antes ni después. El autor es un antropólogo argentino que viajó desde Buenos Aires hasta Cuba en bicicleta en el año 1998. En el libro no sólo se encuentran descripciones geniales de los paisajes vistos, sino también un fuerte contenido humano en anécdotas, vivencias propias y dando un completo panorama sobre la situación política y social imperante en los lugares visitados. El segundo libro que me motivó se llama Atrapa tu sueño y es la historia de una pareja de Pilar que decidieron realizar un viaje en un auto antiguo ("Graham Peige" de 1928), desde Pilar hasta Alaska. Ellos son Herman y Candelaria Zapp. Las señales se convierten en tales cuando, quién las recibe, se percata que son para él. Ya no podía hacerme el distraído ni seguir mi vida como si nada hubiese pasado. Fue el momento en donde debía desafiarme, conocerme, saber hasta dónde puedo ser capaz y volcarme al proyecto que sentí propio desde el inicio. Estaba convencido de que ese viaje lo realizaría como sea, aunque no tenía bien en claro qué me motivaba, tampoco me preocupaba. Mi primer viaje sería recorrer el norte argentino (desde Tucumán), cruzar Bolivia y, si las provisiones, el dinero, y el físico resistían, ir hasta el Cuzco, Perú. O tal vez hasta Ecuador. Eso lo decidiría más adelante. Lo importante era la decisión de empezar. La bici, el tercero en discordia La última vez que había andado en bicicleta fue hace unos cuántos años, en una playera con amigos y dando vueltas a la plaza San Martín de Mercedes donde se juntaban las chicas más deseadas a tomar mate. Fue así como comencé la búsqueda de asesoramiento para conseguir la bici adecuada para mí, y para el viaje. Una vez conseguida la bici debía conocer sobre los percances más comunes que tendría y sobre los secretos más simples para mejorar la comodidad y el desgaste de cada trayecto. Apenas comenté, sin demasiados detalles, sobre el proyecto a mi familia, empecé a comprender que las cosas no se dan porque sí. Que no es sólo un capricho la decisión de intimar con la bicicleta. Allí me anoticié, por mi madre, que tengo un primo segundo (primo hermano de ella) apasionado por el ciclismo y el aire libre, que se llama Omar Richeze, que en sus años de juventud había ganado la competencia más importante del país, la doble Bragado, y que tiene dos hijos que en aquel momento corrían para un equipo italiano. ¿Genética? ¿Herencia? ¿Destinos familiares? Lo cierto es que mi entusiasmo crecía y mi familia extensa también. El primer contacto con mi nuevo primo, Omar, fue telefónico. Días después lo conocí personalmente y lo encontré muy entusiasmado con mi idea. Estuvimos un buen rato en su bicicletería de Haedo junto con Majo, mi novia, que me acompañaba sin convencimiento. Entre cubiertas viejas y bicicletas abandonadas colgadas del techo y las paredes con un gancho hicimos las presentaciones formales del caso, corroborando nuestro parentesco como sorpresa fingida, como si fuese un acontecimiento inédito tener un primo segundo desconocido. Después le hice un breve repaso de mi vida, desde mi nacimiento a la actualidad, y de la vida que llevaban cada uno de mi familia. Por fin, cuando se agotaron las preguntas curiosas fuimos a lo nuestro. Entre los consejos, advertencias y anécdotas familiares desempolvadas, elegimos la bicicleta. Aunque insistía en que se la pague en cuotas o como pueda decidí pagar todo en ese momento, al contado. Esa tarde volví a Buenos Aires, con una bicicleta muy buena, con miedo a que me la roben en el TBA y con una novia sorprendida. Empezaba a explorar un mundo nuevo. Elementos ignorados hasta entonces pasaban a formar parte de mi vida, cada día me acercaba más al amplio mundo de la bicicleta. Como el jinete que debe saber sobre los caprichos y las mañas de su caballo, yo trabajaba en mejorar el vínculo y conocer al detalle a mi nueva confidente. Majo estaba inestable, por momentos tenía exageradas manifestaciones de alegría por mi proyecto, aclaraciones recurrentes de que me acompañaría en todo. En fin, todo lo que se supone que yo quería escuchar. Pero al día siguiente sus ojos se le llenaban de celos cuando me veía pasándole la franela a la bicicleta. ¿Tenés tiempo para tomar unos mates? Me preguntaba socarronamente. En uno de esos días me confesó, después de habernos tomado dos vinos en una cena, que a veces sentía un poco de celos, que no lo podía controlar, y que después de veía como una estúpida y entonces intentaba compensar demostrando forzosamente estar en el mismo barco que yo. Al principio me causaba gracia que alguien pueda tener celos de un objeto. Pensaba cómo puede estar rebajándose tanto y compitiendo el amor con una bicicleta, qué tipo de inseguridad tiene para ponerse en ese plano. Que esté sensible por mi viaje, que suponga que no la necesito, que voy a estar con otras mujeres, que voy a dejar un amor en cada puerto o incluso, que encuentre en algún pueblo a la mujer de mi vida y me quede a vivir allí, es comprensible. Son los temores lógicos. Pero que la rabia aparezca mientras limpio la bicicleta, no podía entenderlo hasta que noté el tiempo que pasaba con ella, con la bici. La limpiaba casi todos los días, la miraba, la dejaba apoyada contra la pared en el medio del living en el departamento de dos ambientes para poder verla de todos los ángulos, le compraba accesorios para que esté más linda, la tocaba. Todo lo que últimamente no venía haciendo con Majo. Los primeros ensayos Era invierno y disponía de algunos meses para la preparación física (y mental). Comencé a realizar paseos prolongados en el asfalto de Capital federal al salir del trabajo. Luego me inicié en la ruta con viajes a San Isidro y a Tigre. Recuerdo el sábado que me propuse ir hasta Mercedes por primera vez. Estaba bastante fresco y no tenía muy claro el camino a seguir. No me agradaba la idea de tomar la autopista, pero no conocía otra salida del monstruo bonaerense. Debía pedalear ciento catorce kilómetros. Ese día me levanté muy entusiasmado. Estrené las calzas que había comprado el día anterior y me sentí el rey de las rutas sin siquiera haber pisado la vereda. Tenía tanta adrenalina que me veía con la fuerza y la resistencia de un gladiador. Desayuné como siempre, poco y mal, y me preparé dos botellas de jugo de naranja para el viaje. Gran error, el primero de una serie innumerable. A los veinte kilómetros ya me estaba maldiciendo. Allí empecé a entender que llevando sólo liquido no es suficiente para tamaño esfuerzo. Salí temprano y apurado, no sé por qué. Para el mediodía estaba terminando la ruta vieja de Lujan, quedándome el último trayecto de autopista que culmina en Mercedes. A esa altura, ya había perdido en el camino las fuerzas y la voluntad. Hoy creo que fue por la mala alimentación, por la obstinación de querer llegar, y en lo posible batiendo record. Llegué a Mercedes tan desesperado que al entrar me perdí en el ejercicio mental de contar los árboles. El primer intento me había desmoralizado, mi cuerpo estaba destrozado, pero de todas formas lo había logrado. Recuerdo la alegría que tenía cuando el reloj marcaba cien kilómetros realizados. Le tomé fotos por todos los ángulos. Tiempo después, esas cifras serían cotidianas y sin tantos festejos. Nunca me voy a olvidar de aquellos primeros viajes y de ver las caras incrédulas y de asombro de mis amigos al verme con calzas bajar de la bicicleta recién arribado de Capital. Después de aquella primera gran experiencia empecé a tomarme en serio el asunto, cuidándome en las comidas y en las actividades rutinarias. Tenía que tomar conciencia y llevar una vida un poco más saludable si quería emprender la travesía. Mis cambios en el cuidado físico, en las comidas y en la rutina fueron acompañados de los cambios en los comentarios de mis amigos y mi familia. En un principio subestimaban mi idea y me recordaban cada proyecto que se me ocurría y que moría casi antes de nacer. Me anoticiaban de mi inestabilidad en los deseos y del carácter volátil y efímeros de mis pensamientos. Yo reconocía todo aquello porque era verdad. Siempre fue mi talón de Aquiles, la inestabilidad en mis decisiones y en mis gustos. Pero estaba íntimamente seguro de que ésta vez la cosa era diferente. Lo intuía, lo sabía. Pero no podía gritarlo porque ya había usado repetidamente argumentos de este tipo, basados en las peripecias de la pasión y en intuiciones difusas con muy poco de condimento racional. Entonces agachaba la cabeza y recibía pasivamente los sabios consejos de mis amigos. Aunque ésta vez los golpes del corazón eran más fuertes. A medida que pasaban los días y yo seguía dando forma a la organización del viaje las actitudes de ellos pasaban de la subestimación a la preocupación. Los comentarios eran del estilo de; “pensalo bien”,… “¿estás seguro?”,… “¿para qué lo haces? Mirá que no tenés que demostrarle nada a nadie”. Los que jugaban al psicólogo me decían… “¿de qué querés escapar?”… Yo sabía que siempre iba a encontrar opiniones de este tipo y que el apoyo nunca es unánime. Mucho menos ante una idea como ésta que va contra los proyectos más comunes de la sociedad. Finalmente, y antes de subirme a la ruta, los murmullos de las preocupaciones pasaron a ser, en su mayoría, gritos de aliento y de fuerzas. Tampoco necesitaba del apoyo masivo para emprender el viaje. Ésta experiencia era para mí, por eso lo hacía solo. Aunque no tenía bien en claro los motivos que generaban el cosquilleo interno, no me preocupaba por encontrarlos, ya aparecerían. Lo que sí tenía en claro es la curiosidad y el misterio que me ha despertado siempre el alma humana, ese motor del hombre que produce comportamientos impredecibles y muchas veces incomprensibles. Tal vez la falta de claridad sobre mi persona se proyectaba también hacia los otros. No lo sé. En este vínculo prefiero la observación detenida que la participación activa, lo cual alienta una personalidad un tanto retraída y tímida, pero nunca distante ni desinteresada del fenómeno humano. Y con esto tenía que ver la realización del viaje. Quería conocer paisajes vivientes, con personas que sean las presentadoras, con historias que los ilustren. Un mimo a la sensibilidad y un desprecio al razonamiento. Majo no era la excepción. Ella tampoco estaba convencida. Aunque jamás puso mala cara ante cada ocurrencia mía apoyándome siempre en cada idea, por más alocada que sea, ésta vez era distinto. Las cosas no estaban del todo bien y tenía razones para creer que éste emprendimiento sería el comienzo del fin. De todos modos, medio a regañadientes, terminó por apoyarme y acompañarme en lo que fuera necesario. El último gran ensayo fue el viaje que hicimos a Campana, Zarate y Baradero. Majo se ofreció a acompañarme y yo acepté gustoso. Fueron alrededor de ciento cincuenta kilómetros que incluían, no solo el viaje, sino también el estreno de las alforjas y del equipamiento de camping. Fue un viaje revelador. Cruzar el puente de Zarate brazo largo en bicicleta me modificó la dimensión que yo tenía de aquella construcción tantas veces transitadas con mi familia primero, y después con mis amigos, para ir a los carnavales de Gualeguaychú. Todo era más grande o yo era más pequeño, no lo sé. Descubrir algo maravilloso es gratificante, pero descubrirlo por segunda vez y con otros ojos es aún más sorprendente. A veces me pasa de poder ver el lado oscuro de las cosas. No es lo común, pero cuando me pasa es una sensación única y entiendo un poco más lo que los filósofos denominan actitud contemplativa. Supongo que mantener todo el tiempo esa actitud me terminaría aislando del mundo y quedándome solo en esa realidad paralela ajena a los criterios comunes. Lo cierto es que las cosas tienen otras caras, es como el dado, y acceder a esos recintos para dar un poco de luz, al menos por un instante, hace de la vida una experiencia apasionante. Mientras pedaleaba podía ver el movimiento de mis piernas sobre la bicicleta en perfecta sintonía con los tirantes del puente, con el río debajo y con el paisaje periférico. El gran caudal de autos y camiones que avanzaban lentamente me recordaba el cuento “la autopista del sur” de Cortázar, donde un grupo de personas heterogéneas deben sobrevivir y convivir en un embotellamiento en los accesos a Paris que se prolonga por dos o tres días. Allí suceden situaciones extremas por resolver como la administración de los víveres que ocasionalmente se encuentren en los autos o el perjuicio de la salud de personas mayores que empiezan a sentir en el cuerpo la insólita situación en la que se encuentran. Todos en auto que, supuestamente, otorga libertad y movilidad. Más recordaba el cuento y más libre me sentía, aliado del viento y amigo del camino. Mientras sonreía y disfrutaba pensaba que contradicción tan grande la del homo consumens que compra libertad, movilidad y autonomía en envase de automóvil y que lo conducen casi como un destino de tragedia griega al embotellamiento. En el trayecto de Zarate a Baradero aprendí (por segunda vez) que no se debe especular ni con el líquido ni con la comida. Confiados en que encontraríamos una estación de servicio nos lanzamos a la ruta con un triste desayuno en el estómago. La estación nunca apareció, pero sí los reproches, el desaliento y la falta de voluntad. No nos quedaba otra que pedir ayuda, aprender a mostrar vulnerabilidad habitualmente y no golpear la hacemos. puerta En del ese desconocido. trance Algo encontramos que un destacamento vial, perdido en el medio del campo, que fue la salvación. Nos ayudaron con botellas de agua recién sacadas de la heladera y varios pomelos jugosísimos para alivianar el hambre. Superado el trance sentía que los ensayos eran suficientes y que ya estaba preparado para lanzarme al viaje. Ya no habría más pruebas, todo estaba encaminado para los primeros días de enero. Se acercaba la fecha estipulada para la partida y mi ansiedad aumentaba minuto a minuto. Al comprar el ticket del tren a Tucumán sentí que el viaje había comenzado y que las elucubraciones se desvanecían. Ya estaba todo preparado para el seis de enero del 2009. Ese día, quién sabe, tal vez los reyes magos cobren existencia para siempre. En busca de la eterna juventud El viaje pensado consistía en pedalear como un autómata desde Tucumán hacia el norte, cruzando provincias sin saber aún la ruta específica, atravesar Bolivia hasta Perú, y llegar a Cuzco. De acuerdo a los cálculos previos sobre el terreno, el clima y el estudio sobre las distancias debía realizar muchas escalas en pueblos fantasmas. Pueblos sin cámaras fotográficas, sin Mac Donalds, sin mapas turísticos, donde el sol se recuesta y descansa sobre las calles de tierra y permanece allí, cómodamente, por horas. Tal vez eso era lo que más me motivaba, sentirme un extraterrestre explorando otras latitudes. Experimentar la detención del tiempo, perpetuarme en una foto, en la vida estática de los pueblos sin nombres. Cuando era chico y escuchaba a los mayores decir que Mercedes es un pueblo donde no pasa nada, tenía la extraña teoría de que en este tipo de pueblos tampoco pasa el tiempo, que todo es estático y que la realidad es la copia fiel de una postal. Mientras fui creciendo la teoría tambaleaba porque seguía viviendo en Mercedes y los pelos aparecían siniestramente en distintas zonas inexploradas de mi cuerpo y mi viejo, sin asombro, me decía que el tiempo pasa y yo iba volviéndome un hombre. De todas formas, sostenía la teoría pensando que tal vez había otros pueblos donde verdaderamente no pasa nada, tampoco el tiempo, y que allí irían los buscadores de la pócima de la eterna juventud o la inmortalidad. Por momentos mis ideas tomaban un giro inverso creyendo que en esos recintos de promesas de inmortalidad sucedía todo lo contrario considerando el hecho de que nada pase como signo de mortalidad o peor aún, un aviso de que allí habita la muerte, la eterna ausencia de movimiento. De cualquier manera, siempre me llamó la atención el tema, encontrando una enorme curiosidad por conocer aquellos rincones que lograron escapar de los mapas, invisibles a toda referencia, a cualquier coordenada. Como la isla de Lost. Ahora estoy en el tren hacia Tucumán y con la bicicleta guardada en una caja de cartón, siento la libertad del despojado, de quién no tiene que preocuparse por los accesorios. Estoy sentado contra la ventanilla viendo una continuidad de campos desiertos, árboles que se enciman unos con otros, réplicas exactas de postes de luz, una repetición perseverante de la misma imagen y, al levantar la cabeza, veo una simple caja de cartón, que es todo lo que llevo. Increíble. Por momentos sonrío sólo y meneo la cabeza. Algunos viajeros me miran extrañados e intentan descifrar pacientemente sobre mi procedencia y mi destino. Lo noto en sus miradas. Tienen mucho tiempo para ensayar teorías. Los más ansiosos me ofrecen mate para iniciar la conversación que los saque de la duda. El viaje es largo y extraño. El tiempo es eterno, como en los pueblos fantasmas, sobretodo porque no hay variedad en los paisajes. El horizonte es difuso. El tiempo en general, devenido en espera o en apuro está relacionado con imágenes precisas, reales o fantaseadas, que están adelante, en el lugar reservado para lo que vendrá, para ese futuro próximo o distante que se especula, y por tanto se prepara o se está alerta. Entonces, cuando todo eso sucede, el tiempo toma las características particulares en consonancias con las imágenes y se transforma en largo, corto, en ansiedad o en desesperante según el caso. En este caso no pasa nada de esto. Sigo sentado en el mismo asiento, en el mismo tren y no puedo imaginar qué sucederá una vez que se detenga el tren. Con lo cual el tiempo es inerte, parece quieto y eterno como el aire sofocante que se siente fuera, que lo intuyo sobre los campos y la sequía propios del norte. Como si fuese él quién me espera a mí diciendo; “¿y ahora que vas a hacer?” Con muy pocas horas de sueño producto de la escasa posibilidad de reclinar los asientos en esta clase de trenes, llegué a San Miguel de Tucumán, descendí y antes de sacarme el polvo que tenía encima el tren ya había partido. Estaba solo, libre, lejos, feliz. Esa tarde recorrí los lugares más históricos de la Capital de Tucumán haciendo la infaltable visita a la popularmente conocida “Casita de Tucumán”, aunque a ellos, los tucumanos, no les guste que se la nombre de esa manera, prefieren “Casa Histórica de Tucumán”. Esa noche la pasé en la casa de Carla, mi primer contacto fruto de la página de viajeros de www.couchsurfing.com. Contactar y conseguir hospedaje por internet tiene el encanto de la incertidumbre. Por más que se detallen perfiles sobre las personas se sabe que es un terreno para volcar todo lo que queremos ser y no somos, todo lo que por humildad nunca diríamos de nosotros mismos o simplemente, el sitio adecuado para plasmar los más ingeniosos y originales engaños por el solo placer de saber que alguien se está tragando el buzón y se está interesando por mí. Sabiendo esto, me encanta ese tipo de encuentros y jugar con las posibilidades sobre lo que me voy a encontrar. Sólo sabía que se llamaba Carla ¿será una mujer separada con impulsos lujuriosos irrefrenables? ¿O una joven romántica empeñada en creer en el amor a primera vista? ¿Será una mujer con un interés genuino en conocer personas provenientes de otros pagos o una amante de su tierra que aprovecha estos encuentros para ponerse el traje de guía de turismo? ¿Será una mujer que utiliza sus encantos para desvalijar y secuestrar al inquilino desprovisto o una depresiva al borde del suicidio buscando orejas sensibles que soporten sus desgracias? ¿Vivirá sola o tendrá fantasías de tríos junto a su marido? Todo un misterio para descubrir. Carla era una hermosa estudiante de antropología que ofrecía su pequeña casa para hospedar viajeros por el placer de conocer historias, de tener amigos ocasionales en distintos lugares del mundo y sentirse acompañada por si en algún viaje ella era quién solicitaba el servicio. Carla decía que era la manera que había encontrado de conocer el mundo mediante las conversaciones y el relato del turista, que sus limitaciones económicas no la privarían de conocer otros lugares y que es como leer un libro. Muchas veces la propia imaginación alimentada por las descripciones del otro es mejor para representar los lugares que comprobarlo empíricamente. Carla ponía el ejemplo del libro que se hace película y que nunca el film superaría lo recreado por uno cuando leyó el libro. En parte tiene mucha razón, a mi me pasa que hay lugares del mundo donde preferiría que alguien me cuente como es o como se vive, a comprobarlo yo mismo. No es tan fácil como parece Descansado y renovado, comienzo el recorrido rumbo a Santa Lucía, el último pueblo antes de ascender al cerro que me conducirá a Tafí del Valle. Santa Lucía es un pueblo de diez mil habitantes, aunque aparenta menos. La tranquilidad pasea por las calles y conversan con las señoras que salen a regar las veredas con jarras de plástico, alertas ante el paso de cualquier peatón o ciclista para dar el saludo y el buen día correspondiente. ¿Hay que irse tan lejos de Buenos Aires para encontrar gente así, cordial, simple, que saluda a los ojos y desea buenos días? Un señor que justo estaba cerrando la carnicería, me cuenta que en la Iglesia del padre Chacho podría conseguir hospedaje. Allí comprendí cómo se realizan ésta clase de viajes. Con la gente. Con la ayuda oportuna de las personas que deciden sin querer sobre mis pasos y mi itinerario. Pasar un día en esta clase de pueblos es suficiente para conocer a sus habitantes. Ellos, tienen la particularidad y la costumbre de nombrar necesariamente a las personas para poder orientarse. Allí, la referencia, la brújula, son las personas. Cuando uno pregunta por el supermercado más cercano se da cuenta de que está frente a la panadería de Jorge o que la estación de servicio se encuentra junto a la carpintería de Cholo. La Iglesia del padre Chacho, por ejemplo, está a la vuelta de la farmacia de Octavio, sobre la misma cuadra. Es un recurso muy ingenioso y sutil de decir, si querés conocer el pueblo, tenés que conocer a su gente. Al golpear en la Iglesia me atendió el Padre Chacho y me saludó tan naturalmente que me dio la sensación de que me estaba esperando. Compartí con él y con toda una juventud misionera una noche muy linda. El Padre permitió que durmiera en uno de los salones de la Iglesia. Una vez desenrollada la bolsa de dormir me arrimo a la puerta para apagar la luz. Allí tuve otro instante de desorientación, de miedo y de excitación. ¿Qué hago acá? ¿Dónde dormiré mañana? ¿Y si me enfermo? No podía conciliar el sueño. Era la primera noche en soledad. El día anterior no había reparado sobre esto, pasé el tiempo y la concentración en la entretenida y prolongada charla con Carla. Las preguntas me invadían aunque no tanto como los mosquitos. Tucumán en verano se convierte en un congreso mundial de mosquitos y demás insectos chupa sangre. El primero de los detalles que se me escapó, llevar espirales. Me levanté con un gran esfuerzo de voluntad, me vestí, y empecé a caminar las calles desiertas del pueblo en busca de algún kiosco 24 hs que me salvara del trance. Esto no va a ser fácil, me dije, refiriéndome a la búsqueda circunstancial y al viaje en general. El camino hacía Tafí del Valle del día siguiente fue una prueba de fuego a mi voluntad, a mi paciencia y a mi entusiasmo. El comienzo fue bastante tranquilo con pequeñas elevaciones, pero adentrándome en la selva los caminos y sus ángulos aumentaban en altura y en presencia. Aquellos kilómetros siguientes fueron caóticos, los ascensos y las curvas no cesaban y mis pulsaciones estaban por el cielo. Cada trescientos o cuatrocientos metros debía frenar para recuperar la respiración. El camino por el cerro es tan dificultoso y empinado para transitarlo en bicicleta como extraordinario y selvático el paisaje. Intentaba concentrarme en imágenes agradables, sea de lo vivido o de lo que pretendía vivir, para no entrar en desesperación, pero al ver que el avance era, por momentos, de cinco kilómetros por hora, entraba en preocupación y en cálculos desalentadores. En esos momentos empezó a llover y todo se complicó aún más. El hambre se incrementaba y las energías disminuían. Pensar en detenerse y esperar que pase alguna camioneta que me lleve a la ciudad era una posibilidad pero la desestimé por dos motivos, primero por el poco tránsito de aquel camino –en dos horas sólo había visto pasar cuatro autos- y segundo por la herida a la autoimagen que me estaba formando sobre mi esencia aventurera. En medio de estas elucubraciones escucho un ruido que nada tenía que ver con los sonidos naturales de plantas, viento, lluvias y animales en el anonimato de la selva. Había pinchado una cubierta por primera vez y en las peores condiciones. Irrumpí la armonía natural con insultos elocuentes a Dios, al mundo, y al clavo incrustado en la cubierta. Quise calmarme pensando que algún día escribiría un libro y estas anécdotas aportan y colorean el relato, pero me desanimé convenciéndome que nadie podría creer que tantas sucesos se combinen de tal forma que generen una desgracia general, esas señales negativas son propias de la ficción, de una cabeza que pensó la situación, una escena demasiada perfecta para ser fruto de la casualidad. Aunque para quienes creen en la teoría del big bang la causa de un mundo tan coherente en cuanto a la perfección del orden natural y la armonía en los procesos bióticos es una explosión. Con lo cual del caos puede devenir un orden. El sonido que provenía de lejos era de una tienda de artesanías al borde del camino que increíblemente estaba abierta y atendida por una señora mayor que no tuvo inconvenientes de darme una mano y permitir que intentara solucionar mi problema con la bici bajo su techo. Y digo intentara porque se me ocurrió cambiar la cámara sin constatar dónde estaba la pinchadura, con lo cual a los diez minutos volvía a estar en llanta. El clavo seguía en la cubierta y dañaría cualquier cámara nueva que le ponga. Desesperado y cansado decidí seguir viaje – sólo restaban diez kilómetros- inflando la rueda cada cinco minutos y aprovechando para contemplar el paisaje maravilloso de la entrada del pueblo El Mollar. Para levantarme de este mal trago estaba dispuesto a pagar un buen hotel y descansar como Dios manda. Además debía contar con algún espacio amplio para poder secar toda la ropa. Le pregunté a un niño con cara de ángel sobre donde podría encontrar un buen hotel y me indicó con su pequeño dedo el camino a seguir. El hotel estaba contiguo a los bomberos voluntarios, lo cual me hizo pensar que tal vez aquel niño con características angelicales verdaderamente podría ser un enviado celestial que acudió a mi socorro viendo mi desesperación mojada, con lo cual antes de resignarme al pago consulté si podía alojarme allí, con los bomberos, por una noche. Quisiera hablar con el encargado, solicité con seguridad, como sabiendo de qué se trataba la jerarquía y el escalafón de aquella institución. Intentaba contrarrestar la pobre imagen que brindaba con mi estado deplorable de pollito mojado que viene de participar de una riña de gallos. Supongo que lejos de impresionarlos y tomarme en serio les debo haber dado lástima porque no sólo me permitieron el ingreso, sino que me invitaron a una hermosa parrillada para la noche organizada por bomberos y policías. No sé por qué pero me dio una grata sensación ver a bomberos y policías de la ciudad reunidos y divirtiéndose. Tal vez lo asemeje a la imagen de ver a papá y mamá contentos y unidos, una especie de seguridad o paz infantil generada por el único argumento de que aquellos uniformes representan autoridad, respeto y garantías de seguridad y acompañamiento a la gente, o tal vez porque ya venía demasiado vulnerable y herido del viaje que necesitaba la tranquilidad de que al acostarme esté papá o mamá guardando mi sueño y acobijándome prometiendo que nada malo sucedería. Viaje al interior Al día siguiente continué el camino hacia Amaicha del Valle. Tafí del Valle es una hermosa ciudad pero mi necesidad, en aquel tiempo, era pedalear. Contaba con todo el tiempo del mundo para poder permanecer donde quisiese, y elegía permanecer en el medio, en el tránsito, sobre la ruta y sobre los pedales. El contacto que más buscaba por esos días no era con los lugareños, sino con el viento. Quería pedalear, escuchar el silencio de la contemplación y el aire cortado por los rayos de la bici. Sentía placer por estar en movimiento, aunque sea mecánico. La naturaleza y yo, sin intermediarios. La distancia entre Tafí y Amaicha es de cincuenta y siete kilómetros, en su gran mayoría de asfalto. Es un camino de serpiente hasta llegar a una recta de ripio que conduce al punto más alto de Tucumán, “El Abra del Infiernillo”. El mismo se encuentra a 3042 M.S.N.M. En medio del recorrido, allá en las alturas veo venir de la mano de enfrente una silueta femenina en dos ruedas. Yanet es noruega y está haciendo lo mismo que yo. Andar en bicicleta. Sólo que ella es mujer y está a más de quince mil kilómetros de su casa. Me cuenta en su limitado pero no por eso poco sensual castellano que está bajando desde Jujuy y piensa terminar su recorrido en Mendoza. No es la primera vez que se embarca en estos desafíos, ya lo ha hecho en Brasil, en países Africanos y en Oceanía. Mientras me cuenta no puedo dejar de ver sus pómulos enrojecidos por el sol y por su origen y me pregunto cómo puede una mujer aventurarse a tanto, sola, sin un hombre que la acompañe. Me sorprendo, simultáneamente, por la influencia que en el hombre tienen los valores sociales sobre el género sexual, sobre lo esperable y sobre el impacto que causa cuando algo no está en el lugar designado. Sólo fueron unos minutos de diálogo sin bajar de las bicis y en el medio de la montaña, minutos intensos y testigos de una conexión especial que se notaba en su mirada –o en mi deseo-. Nos despedimos y nos deseamos mucha suerte con la seguridad intangible de que nos volveríamos a ver en alguna otra oportunidad. Como esas certezas que se saben con el cuerpo, sin llegar nunca a la cabeza. Que excitante es la vida cuando se descubre que siempre hay alguien más interesante que uno y que sólo hay que estar despierto para verlo. En medio de estas elucubraciones llegué a “El Abra del Infiernillo” con un frio fúnebre y comencé el descenso abrupto. Las manos empezaron a congelarse producto del frío polar y de la quietud del cuerpo por dejar de pedalear. Debía frenar cada tanto para dar aliento a las palmas y sacudirlas del modo que lo hacemos para demostrar apuro. Las peripecias climáticas de la montaña no estaban previstas y, como tantas otras cosas que encontraba fuera de mi control, me asustaba, me desesperaba y me convertía en religioso. Es notable como el hombre puede sufrir variaciones anímicas intensas en una cuestión de minutos. Sólo es necesario perder el control de la situación por un instante para sentir una revolución de sensaciones en cadena en nuestras vísceras. Primero el desconcierto, después la adrenalina y la excitación del aventurero, más tarde la preocupación, el miedo, el pánico, la desesperación y la entrega devota al santo que esté más cerca rezándole por mi salud, por mi vida. Mientras oraba y juraba retomar las costumbres y los pedidos religiosos si salía ileso de esa montaña, me arrepentía de hacerme el distinto. Todo aquello que vive –que padece- un esquizofrénico en su vida se nos vuelve en un ratito y conocemos facetas propias nunca exploradas, siempre desconocidas y ocultas. Pasado el momento de la desesperación y retomando un poco la tranquilidad, pensé en que tal vez eso era lo que se denomina conocerse uno mismo, buscar experiencias o estar en sintonía con sensaciones propias pero olvidadas. Frases comunes para justificar lo que otros llaman locura. Y eso es lo que venía a buscar. Era parte del viaje, buscar algo que tenga que ver conmigo mismo sin saber qué era. Algunos van al analista para ventilar el inconsciente, otros, como yo, viajamos para ver qué pasa. Y ese ver qué pasa no es inocente, es ver con todos nuestros sentidos, con nuestro cuerpo, con nuestra piel, hasta con los dedos entumecidos y congelados. Y el qué pasa tiene que ver con lo hipotético de las consecuencias de lo contingente, que pasa si… qué pasa si me agarra la noche en el camino, qué pasa si me congelo en la montaña, qué pasa si me enamoro de quién no debo, qué pasa si me pierdo en los cerros de las siete cascadas en Cafayate. Entonces cuando escucho que hay que distanciarse de los objetos mundanos para lograr una mejor meditación y concentración en el auto conocimiento, desactivando cualquier parte del cuerpo que tenga sensibilidad y así acceder a una especie de nueva dimensión desconocida, me permito dudar u ofrecer otras alternativas como viajar, perderse, buscar el propio límite, y contar algunas anécdotas como una forma entretenida de aplicar cierta docencia y cobrar por el instructivo. Sentir el frio en el cuerpo, escuchar el silencio de la inmensidad y de la muerte, ver la quietud de lo inerte, pensar que estoy más cerca del cielo o más lejos del mundo y tocar la sequedad de mis labios, es lo que abre las puertas a lo desconocido de mí mismo, desde el delirio místico de pensar que Dios me está desafiando hasta la ínfima preocupación de quién avisará a mis compañeros de teatro de mi muerte heroica. La contradicción en pleno auge. Todas las sensaciones, los temores y los pensamientos aplastan al juicio y a la razón y corren a empujones ganando terreno a codazos por la prioridad de aparecer en la conciencia. Cuando el juicio se incorpora, se sacude el polvo y ayuda a la razón a levantarse e instalarse en el lugar dónde nunca debieron perder, espantan los resabios de las fantasías, limpian la habitación y nos queda sólo una escasa proporción de lo vivido en ese momento crítico. Así sucedió, el susto pasó y me volvió el alma al cuerpo. Vino con regalos. Trajo la felicidad del retorno de la guerra, el orgullo de tarzán y la adrenalina de sentir el cuerpo vivo, alerta y despierto de emociones. ¿Acaso no es esto jugarse la vida? Quien se juega la vida en un casino siente la misma adrenalina, pero al terminar la jornada las secuelas son irreparables, pérdida económica y pérdida de esposa. Yo, en cambio, gané una relajante ducha en el camping Los Cardoncitos de Amaicha y un delicioso asado del turco, amigo de turno y vecino de carpa que, sorprendido por el relato, quiso agasajarme. Pueblo chico, prejuicios grandes Sólo aquella noche me quedé en Amaicha, al día siguiente me esperaban ochenta y seis kilómetros hasta Cafayate, con un descanso en las ruinas de Quilmes a cinco kilómetros de ripio de la ruta. El paisaje del camino es encantador y haber pinchado nuevamente una cubierta fue un regalo divino para permanecer allí, al lado del camino, y contemplar la combinación extraña de colores de las montañas, por un ratito más. Ya no me amargaba tanto por una pinchadura. Sabía que me sucedería muchas veces y además, ganaba en destreza y en rapidez para repararla. Lo empecé a tomar como un recreo inesperado, un descanso decidido por ella. Cafayate me trae recuerdos geniales de un viaje previo hecho con amigos y un Falcon, mi antiguo falcon. Recuerdo que en una excursión realizada a la quebrada de Cafayate el guía tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural de imaginación para dar respuesta a mi pregunta sobre el origen de la palabra Cafayate. La etimología de las palabras es algo que siempre me interesó porque creo que algo tiene que ver con su destino. El guía me brindó un menú de respuestas para que elija la que más me gusta. Me dijo que algunos suponen que el nombre Cafayate es de origen quechua, que otros creen que lo más probable es que el topónimo derive de la etnia autóctona de los diaguitas y que la palabra -por ende- sea derivada de su idioma. De modo que el verdadero significado del topónimo es motivo de controversias. Algunos aseguran que significa cajón de agua; según otros, es derivado de una voz cacana –lenguaje de los diaguitas- que significa sepultura de las penas. También están quienes creen que el nombre hace alusión a un cacique de la zona; otra versión lo presenta como una deformación de CapacYac (gran lago); finalmente una versión sostiene que proviene de Yaco (pueblo) y Capac (riqueza), o sea que significaría el pueblo de Capac o el pueblo que lo tiene de todo. Lo más interesante fue la explicación del porqué de cada uno de los significados. Una verdadera creación artística bajo la estructura inicial de; Cuenta la leyenda que… Esto es algo de lo que los argentinos debemos sentirnos orgullosos. En el mundo se considera, entre tantas otras características, que el argentino lo que no sabe lo inventa. Y yo creo que es cierto. Pero lo hacemos a causa del afán de saber, del amor por la curiosidad, de no pasar por tontos o ignorantes, porque le damos mucha importancia al conocimiento, al estudio y a la ilustración. Y que si nos descubren infraganti y desnudos en estos temas, acudimos a la mentira como recurso creativo para evadir la vergüenza. Siendo que otros países, les da lo mismo. Pues bien, éste es un motivo para enorgullecernos. Pero también el hecho de que, al menos en el gremio guía turístico, es una actitud que exportamos a todos lados. Se puede estar sólo en cualquier lugar del mundo, pero si se está con un guía, es como estar con un argentino. Al llegar a destino fui decidido al hostel donde nos habíamos hospedado aquella vez y me encontré con la extraña sorpresa que, quién me abrió la puerta de entrada, fue un viejo conocido de Mercedes con quién en más de una ocasión nos habíamos batido a duelo entre botellas de cervezas y amaneceres de domingos. Tras un saludo formal de guerra fría, y dominados, ambos, por la incomodidad y el mutismo, decidí permanecer, de todas formas, en el hostel que ahora era su negocio. Si de algo quería alejarme, era de las caras conocidas de mi pueblo, de los enojos enquistados, de los prejuicios de entender perfectamente cómo funciona el mundo y cómo se conducen en la vida cada categoría de persona. Y el Negro Martínez, al abrirme la puerta, me empujó repentinamente a mi adolescencia, a las marcadas diferencias ideológicas que se descubren con sólo ver qué uniforme de colegio se lleva puesto, a los gustos por contagio de las chicas del momento y a las peleas infundadas pero eternas. Los pueblerinos tenemos una gran capacidad para categorizar y una memoria de elefante para recordar que a fulano lo hemos ubicado en la vereda de los imbéciles porque no puede mirar por sobre el mundo de lo estético y porque carece de toda aspiración y futuro que no tenga que ver con permanecer bajo la pollera de la madre y el poder paterno, y por pasearse a los diecisiete en el auto del padre, sacando el brazo izquierdo por la ventanilla y con la camisa desprendida hasta el segundo botón. Así como también, que Mengano no cuenta con el don de poder disfrutar de la vida y será un pobre tipo de habitaciones oscuras y azotado por el látigo del deber y la moral, por el hecho de que a los catorce era monaguillo en la misa de once y levantaba la mano como un resorte desde el primer banco ante cualquier pregunta de la profesora de historia. Nuestras risas y cargadas eran compasivas por saberlo un infeliz, a nuestros catorce. El Negro Martínez formaba parte de los denominados soldaditos. Una especie de mano derecha del líder, incapaz de tomar decisiones y dar respuestas por sí mismo sin la consulta a su guía, pero con valentía suficiente para estar en la primera línea de combate y tirar la primera trompada e inaugurar la trifulca. Típico mediocre de limitaciones intelectuales y tosquedad en el área deportiva que ha sabido ganarse el respecto y la aceptación de sus amigos a costa de trompadas y de hacer con su cuerpo un buen escudo para los más astutos. Yo formaba parte del colegio enemigo y por tanto, teníamos un diagnóstico muy estudiado y certero de cómo funcionaba aquel grupo. Los encontronazos físicos solo duraron hasta los dieciocho, momento en que se termina el secundario y los grupos se dispersan en busca de nuevos horizontes, pero el rechazo y la indiferencia continúan de por vida. Así son las relaciones humanas en los pueblos. Lo más sencillo y lo más rápido es establecer el diagnóstico de lo que el otro es, y luego se actúa en consecuencia. El Negro Martínez y yo lo sabíamos, y lo respetábamos, aunque ahora tengamos treinta y nos encontremos por casualidad a más de mil kilómetros de nuestras casas. Me pareció que irme a otro lado con el único argumento posible de ser muy costoso el hospedaje era un acto cobarde e infantil, y además, estaba demasiado cansado como para andar buscando otros sitios por culpa del Negro Martínez. Supongo que él también estaría esperando que me resultase caro el servicio y así retirarme con la mayor de las discreciones. El deseo en su cintura Después de las instrucciones formales sobre la dinámica y los servicios del hostel, le pagué, me preguntó incómodamente el nombre y el apellido junto con el DNI y me indicó la habitación compartida que me correspondía. Por suerte ya conocía la ciudad y los atractivos turísticos como para evitar mendigar consejos y sugerencias al dueño de casa. Me acomodé, me di una ducha y salí a caminar un poco para sentir el aire cálido del atardecer. Cuando regresé me encontré con un gran grupo de chicos que habrían vuelto de alguna excursión y estaban en plena faena de la organización de un asado de despedida y de agasajo al Negro Martínez por la atención. Carola, una de las mochileras emprendedoras, me invitó con entusiasmo a participar y me anotició de lo maravilloso que es mi coterráneo. Acepté la invitación y fingí sorpresa ante los relatos de la gran convivencia de los últimos tres días que Carola, junto con sus amigos de ruta, habían tenido con Augusto. Demoré unos instantes en comprender que Augusto es el Negro Martínez y me resultó gracioso pensar que nunca supe el nombre –el que figura en su DNI- de una persona que conocía tan a la perfección producto de años de estudio en equipo en los pasillos del colegio Parroquial. Con Carola nos encargamos de las compras de último momento y nos pusimos a tomar cerveza al lado del parrillero mientras el resto de los chicos del hostel –cerca de quince- iban bañándose y acomodándose para la jornada nocturna. Entre risas y presentaciones de curriculum sobre lo que queremos ser más que sobre lo que somos, como sucede en estos casos de pura seducción, se me ocurrió pensar sobre si el tiempo es una variable que influye en el conocimiento de la gente. Es decir, ¿cuál de las versiones del Negro o Augusto es la verdadera? ¿la del hombre de tres días y treinta años que tiene un hostel y sabe cómo congraciar a los pasantes o la del pibe kamikaze de toda una adolescencia que habla con los puños y se sabe con menos armas para la vida que los demás? ¿Es mi versión la verdadera por una cuestión cuantitativa? Sólo se me ocurrió pensar en el tiempo, porque si a esto le agrego todas las otras variables como el contexto, los roles, e incluso el cambio de nombre, no terminaría nunca el análisis. Quizás una persona es más auténtico cuando lo que tiene para mostrar es en tres días que cuando tiene que sostenerlo cinco años. Tal vez lo espontáneo que da un momento fugaz es más real que la máscara con la que uno debe salir al mundo durante cinco años, con los mismos vecinos, los mismos amigos y los mismos enemigos. Allí hay tiempo para cambiar los pequeños gestos que la máscara presenta, para agregarle alguna otra mueca, para familiarizarnos con ella y para hacerla parte nuestra. En cambio, en tres días, nada de esto se puede hacer y uno sale un poco desnudo, con lo que hay, al encuentro con el otro. Por otra parte, no me permito pensar que el trabajo realizado en tanto tiempo haya estado mal hecho. Puedo corroborar lo dicho y contar más de diez anécdotas que avalen su condición de troglodita y de animalito irracional. Además, cuando uno está de viaje con una mochila en la espalda, todo parece maravilloso, el mundo está en sintonía y la gente es amable, solidaria y transparente. De modo que, entiendo que las circunstancias te predisponen de tal manera para que cada momento sea una experiencia única y genial. ¿Con qué derecho yo podría decirle a Carola que está equivocada, que le hicieron tragar un buzón, que la engrupieron y que no todo lo que brilla es oro? Además de ser un claro gesto de maldad, atentaría contra mis intenciones de acostarme con ella al final de la velada. De cualquier modo, ella no cambiaría su parecer y, aunque lo hiciese, yo no ganaría nada. Hay gente que dice que la sinceridad y la verdad son ante todo. Se equivocan, siempre hay que medir las consecuencias de lo que se dice, para qué se dice y cuál es la necesidad. ¿Para qué explicarle a Carola que el Negro Martínez es un energúmeno que nunca supo qué hacer con su vida y que probablemente la idea del hostel le dure sólo una temporada? ¿De qué serviría que sepa que el Negro Martínez es propenso a conversar con los puños? ¿Con qué derecho apagar su transparente credibilidad adolescente y mostrarle que las personas tienen reveces y nunca son lo que parece? Además, sería humillante. Como gozar diciéndole a una criatura que papá Noel son los padres. Así que escuche todo lo que había para contar y disfruté del asado y del vino local. Durante la sobremesa las mujeres pusieron música y se dispusieron a bailar. Yo me quedé sentado porque no es recomendable mover mucho el cuerpo en el momento de digestión y porque mis escasas armas para la conquista están más ligadas a las cuerdas vocales que a la pelvis. Carola se movía como una profesional en la danza y yo la miraba y giraba mi copa de vino como un autómata. No había pasado ni quince días en despedirme con un sentido beso y un eterno abrazo con Majo que ya estaba transitando otras páginas de mi vida. Todavía no estaba convencido de separarme de ella, la relación estaba en crisis y yo indeciso de dar un corte definitivo o seguir intentando. Pero los receptores epidérmicos de la belleza habían vuelto a activarse sin consultarme. Primero los pensamientos de rencuentro que me trajo Yanet y ahora el deseo puesto en la cintura de Carola. ¿Era necesario irme físicamente de Buenos Aires para comprobar que mi sentimiento ya estaba de viaje hace rato? Y si no me hubiese ido ¿había decidido algo en relación a ella? ¿A cuántas cosas no nos animamos a renunciar por tener que verlas de cerca? Recuerdo haber leído los procedimientos que utilizaban los nazis para matar a los judíos. Muchos de ellos consistían en un rebuscado y articulado método de fusilamiento que consistía en que ninguno de los verdugos tenga la oportunidad de mirar a los ojos a la víctima. Por la culpa y la perturbación mental que le podría producir en un futuro. Mirar de cerca, a la cara, siempre hace las cosas más difíciles. Debe ser por eso que cuesta más matar a un perro, a un gato, o a cualquier animal que nos pueda mirar a los ojos, que hacerlo con una hormiga, una cucaracha o una liebre que pasa corriendo. En todos los casos, se está matando a un animal. Supongo que tendría menos tapujos en revolcarme con Carola en Cafayate que en el sofá del departamento. La vida es cuento Son la doce de la noche. Ya comimos el asado y la mesa se ha dispersado. Algunos ayudan a levantar los platos sucios, a pasar el trapo y a lavar los platos, otros se van a poner música pero no se ponen de acuerdo fácilmente. Por lo que se ve desde acá hay una disputa entre la cumbia y el rock. Parece que se va a armar bailongo. Yo sigo sentado disfrutando tranquilamente del vino salteño y de observar lo que hacen los otros. Sigo a Carola con la mirada. Es bastante inquieta y quiere estar en todos lados. Fue la primera que se levantó de la mesa y juntó los platos, después fue a ver la cds que había sobre una mesita junto a un minicomponente que debe tener unos veinte años, conversa con uno y con otro, trae bebida a la mesa a cada rato y levanta las botellas vacías amontonándolas debajo de la parrilla, ahora es la que incentiva al baile pidiendo más volumen a la música y corriendo algunas sillas improvisando una pista. El Negro Martínez, que estaba sentado en la otra punta de la mesa, ahora está parado y deambula por todos lados supervisando con la mirada que nadie rompa nada. La cumbia gana la pulseada y suben el volumen. Carola rompe el hielo y se pone a bailar junto con dos amigas, Gabriela y Claudia. Mientras Carola muestra sus virtudes y yo permanezco hipnotizado en su silueta se sienta a mi lado el Negro Martínez y sin consultarme me llena la copa y me dice; - ¿hielo? No sé si me sorprende más que se acerque o que tenga ese gesto iniciático de cualquier conversación. Garantizar la comodidad, la copa llena para lanzarse al diálogo sin otras preocupaciones. Como sucede en estos casos empezamos hablando de otros, de viejos conocidos y perdidos en el tiempo, de personas de antaño que no nos causan el más mínimo interés más que la curiosidad circunstancial y que, en todo caso, usamos de caldeamiento. Antes de descorchar la siguiente botella ya estamos en temas que hablan de uno, que nos describen. Posiciones tomadas, heridas abiertas, peleas con la vida, cayos en el alma. Él sigue enfrentando los problemas con los puños, así se defiende. Pero ya no con jóvenes imberbes del colegio de enfrente sino con un futuro incierto, con un pasado de pérdidas, y con un presente al día. El Negro Martínez que vive en Cafayate no es el mismo que el joven violento vencedor de todas las batallas. Es otro. Éste tiene el rostro golpeado, pero sigue vivo. Con hijos en Mercedes y con el banco a media cuadra que le permite enviarle el dinero que esa tarde le di para que no les falte el queso para las pastas. Con los padres juntos en el cementerio y con hermanos separados en México. Con el pecho bien inflado y los bolsillos desinflados. Con su mujer que hace magia para disimular su ausencia ante Catalina y Nicolás y que llora en el teléfono, y con una inversión que debe recuperar. Con muchas más arrugas que yo y con menos rodeos. El Negro está convencido de que este negocio sí funcionará, que no pasará lo mismo que con el kiosco, el lavadero de autos y el cyber, que ya aprendió de los errores y que en poco tiempo los tendrá a todos viviendo con él, en esa misma casa, y sentados en esa mesa. ¡Cuántos huevos! –Pienso-. Me produce admiración que, acompañada del alcohol, se transforma en lágrimas contenidas. Lo escucho atentamente y me avergüenza suponer que podría hablar más tiempo sobre lo que pensaba de él, sobre el diagnóstico y el pronóstico adolescente, que sobre mi vida en los últimos doce años, después del secundario. Es muy interesante el modo como lo cuenta, como si se tratase de una comedia, de un absurdo. Se jacta de su mala fortuna, de las desgracias familiares y me sugiere que, ante él, me toque el huevo izquierdo. ¿Cómo puede ser que se lo tome así? Recuerdo una película de Woody Allen llamada Melinda y Melinda en donde comienza diciendo que las cosas que te pasan en la vida pueden ser trágicas o cómicas, pero que no depende del hecho sino del ojo del protagonista. Y así es la película, las cosas que le pasan a Ana tienen las dos versiones de mismo hecho, la trágica y la cómica. Supongo que la versión cómica es superadora y contiene un ingrediente de sabiduría por haber sabido salir del pantano de la tragedia. Aunque también se me ocurre pensar que la cómica es más superficial, más resbaladiza, más trivial. El tango es pura tragedia y no por eso menos sabio. Pero encontrar humor en la desgracia me parece un signo saludable que, aparte, requiere cierta agudeza intelectual como la que descubro en el Negro Martínez. Siempre vi con buenos ojos contar chistes en los velorios. El dolor y la risa son hermanas inseparables. Más de una vez me ha dolido la panza de tanto reírme. El Negro sigue contándome sus desgracias de una manera tan graciosa que da gusto escuchar los remates. Parece que está contando un cuento, me mantiene expectante y espero que algo peor suceda en el remate del discurso. Como los chistes de los colmos. Suena a cinismo o a morboso pero me pasa eso. Él provoca esto con su estilo. Es la primera vez que me da placer escuchar historias de víctimas de la vida que parecen estar en la lista negra de Dios, porque es la primera vez que no me aplasta, que no suena pesado, que no es recurrente, que no lleva la carga de la impotencia o la incomprensión de tanta mierda. Y es la primera vez, también, que escuchar un pensamiento positivo no me suena a libro de autoayuda, a cucharada de miel, que no resulta barato, trivial, vacío, infundado. Es la primera vez que no me dan ganas de burlarme cuando escucho un discurso donde el mensaje último es se puede. Recuerdo que pasaron como dos horas y nosotros seguíamos en la misma posición. En el medio, pequeñas interrupciones provocadas por la necesidad de ir al baño a descargar tanto vino. Naturalmente, a esa altura, Carola se cansó de moverme la cola y de esperarme. Se terminó yendo con el grupo a buscar mejor suerte a algún bar mientras nosotros seguíamos con la charla. Pese a esto, fue una noche mágica. Al día siguiente, por suerte, la resaca se plasmó solamente en un fuerte dolor de cabeza y cansancio generalizado, pero sin afectar el recuerdo de toda la charla con sus matices. Estuve en Cafayate tres días. Hice las excursiones de las siete cascadas y el paseo de las conchas. Estuve bastante tiempo en el hostel descansado y dándole mano al Negro Martínez con algunos detalles administrativos y actualizando su precaria PC para mejorar la velocidad. El día de la despedida el Negro me recomendó que continúe por la ruta cuarenta y en el abrazo que no dimos tuve la necesidad -más por mí que por él- de pedirle perdón. Con Carola acordamos, un poco por deseo y otro poco por formalidad, en encontrarnos en Copacabana –Bolivia- y terminar con lo que habíamos empezado. De modo que, si algo habíamos empezado lo terminaríamos en Copacabana y sino, acabábamos de terminar. El frío de la distancia El próximo pueblo que visité fue Angastaco, la primera prueba sobre ripio. Tras cruzar el último pueblo sobre asfalto llamado San Carlos restaban veinte kilómetros que fueron eternos. Allí comenzaron las nuevas dificultades. La cantidad de piedras sueltas y las elevaciones pronunciadas complican el paseo. Además, sumado a la arena acumulada provocan una reducción drástica de la velocidad generando inevitables caídas. Para completar la escena, se produce un efecto serrucho que da la sensación de estar viajando en una licuadora. Sentía todos los huesos de mi cuerpo en completa anarquía y movilización. Ni siquiera la vista podía dominar, que seguía incrustada sobre el ripio para prevenir daños peores. En el camping municipal de Angastaco conocí a Silvano y Analía. Una pareja con secretos y problemas irresueltos. Dos personas que eran mucho más interesantes cuando estaban conmigo que cuando estaban solos. Ellos también viajaban en bici y se ofrecieron gustosos a acompañarme hasta Cachi. ¡Por fin encontré compañeros de ruta! Ya estaba un poco cansado de viajar sólo, sobre todo en ripio. Ese último trayecto hasta Angastaco lo había padecido demasiado y sólo era el comienzo de los nuevos caminos que me esperaban. Si quería cruzar Bolivia, como me lo había propuesto, tenía que estar preparado tanto para la altura como para los caminos de ripio que son moneda corriente. Acepté rápidamente la propuesta con la sensación de que era yo quién les estaba haciendo un favor. Silvano y Analía tenían cerca de cincuenta años y sentía sus miradas de padres. Por momento me resultaban incómodos sus intentos de que me sienta acompañado, contenido, a gusto en todo momento. Me ofrecieron cenar esa noche con ellos y se ocuparon de programar minuto a minuto el trayecto a Cachi. Logré escapar de sus ofrecimientos por un ratito no sin engañarlos. Me escapé hacia el centro del pueblo con el argumento de buscar algún punto de internet para comunicarme con los míos, cuando en realidad quería caminar un poco, oler a pueblo, escuchar chicos jugar con su particular tonada, sacar algunas fotos, en fin, caminar sin tiempo ni dirección. Me enojé conmigo mismo por el engaño. ¿Qué necesidad tenía de mentir? Me fui en bicicleta desde mi casa a lugares escondidos del país, sin objetivos específicos, sin dinero que garantice tranquilidad, sin tiempo de retorno, siguiendo los pasos del viento y me encuentro engañando a dos extraños como si debiera dar explicaciones. Tal vez allí es donde los sentí padres, o creí que ellos me sentían hijo. No lo sé ¿Es lo mismo? Sabían mucho sobre viajes en dos ruedas y no escatimaron en consejos, sugerencias y experiencias propias que me servían para aprender. Detalles técnicos, avisos sobre el comportamiento climático en distintas regiones y cálculos de tiempo y desgaste en diferentes trayectos. Parecían muy entusiasmados en brindarme todo, en ejercer la docencia y en ver mi gesto interesado y atento intentando almacenar toda la información posible. En esos momentos los veía juntos, complementando los relatos, recordando con placer las vivencias que habían tenido y corrigiéndose en detalles que enriquecían la anécdota. Allí eran una pareja y se retroalimentaban sin superponerse, disfrutándose uno del otro. Mientras más tiempo pasaba con ellos, más me intrigaba y me inquietaba sobre el otro lado de lo que mostraban. No habían discutido ni me habían hecho pasar ningún momento de zozobra que amerite mi inquietud. Pero sentía en el cuerpo el frío de la distancia. Cierta ausencia de contacto visual o corporal, falta de complicidad en responder algún comentario ocasional del tema que fuese, algún vacío intencionado en el otro cuando alguno planteaba algún pensamiento o postura en la vida. Como si todo estuviese dicho y entonces ya no hay palabras. Yo buscaba momentos para estar sólo con Silvano y evacuar mis dudas. Con él podría animarme a preguntar, supongo que por el hecho de ser hombre y compartir códigos (aunque nunca tuve bien en claro en qué consisten esos códigos) la cosa sería más fácil. Sobre todo en temas referidos a la vinculación con el sexo opuesto. Como un hijo que espera encontrar a su padre sólo en el sofá del living haciendo zapping y tomando un whisky para poder hablar –como se pueda- del misterio femenino. Hasta en este aspecto se me representaba la figura de un padre. No necesariamente del mío, sino más bien de un estereotipo. Intuí que Silvano también tenía necesidad de hablar porque no hubo demasiado preámbulo cuando Analía fue a hacer las compras para la noche. Así fue como, cerveza de por medio - y tras contarle algunos problemas familiares como para dar apertura a confidencias que se presumen de la intimidad- comienza su teoría sobre la relación con Analía. Dejando en claro, desde el primer momento, las extraordinarias virtudes que ella tiene tanto como mujer como así también como compañera de vida, me cuenta en un tono de privacidad y con ademanes propio de aquel que descubre algo y pretende cierta reserva delante de otras personas cercanas, las diferencias que a simple vista me parecieron un abismo que alejaba a uno del otro. Esos estados en la vida en los cuales uno cree saber todo, y absolutamente todo del otro, que el intento de negociación, de limar asperezas o de dar nuevas oportunidades parecen estirar la agonía de un fin seguro e irreversible. Ese olor a que algo se está muriendo –o en el peor de los casos se está pudriendo- y ya no hay heladeras posibles para estirar lo que ya tiene un final aguardando detrás del velo. Lo cierto es que antes de que alguno decidiera lo que ninguno se animaba, hacían estos viajes repentinos en bicicleta que aportaban, a modo de tubo de oxígeno, cierta inyección que revivía y la ilusión de mezclar y dar de nuevo. Con la esperanza de una buena partida, de cartas afortunadas que prolonguen el juego. Los viajes, la naturaleza, la bicicleta, el aire puro y la actividad física eran puntos de conexión donde les volvía a brillar los ojos, donde se volvían a amar y recuperaban el placer por lo simple, lo pequeño, lo sensible. Silvano es de quienes creen que el hombre no es sensible por naturaleza, sino que la sensibilidad se mastica de pibe –así decía- y es estimulada, y que se marchita (como una flor) si uno no la alimenta o no la acaricia. Es extraño. Cuando canalizaban el entusiasmo en la organización de estos paseos se sentían vivos y se complementaban. Analía se encargaba de proveer el alimento, la ropa necesaria y suficiente, y del armado del botiquín, mientras que Silvano se ocupaba de diagramar el circuito de rutas, las condiciones de las bicis y de todos los elementos importantes para el camping. -Como un equipo- comenté. Silvano me miró, sonrió sin acotar y continuó con su relato. Me impactó mucho cuando hizo referencia al brillo de los ojos. Yo creía que cuando alguien pierde el brillo en sus ojos ya no lo podría recuperar y que la vida se transforma en algo más artificial o esperable. Al comentarle esto, Silvano me miró y se compadeció de mi juventud, de mi inexperiencia. Me arrepentí de lo dicho y me vi demasiado inocente dando consideraciones estúpidamente lapidarias y propias de libros de supermercados que franelean el alma. ¿Con qué espalda me animaba a emitir sentencias sobre el ser humano? Silvano y Analía no tienen hijos. Eso ya lo sabía. Pero en ningún momento de la conversación me animé a preguntar por ese tema. Aunque estuvo presente en mi cabeza durante todo el tiempo que Silvano me confesaba sus reflexiones, algo me impedía preguntar. Desde el primer momento intuí que sería un tema escabroso y, al saber un poco más sobre ellos, imaginé que sería la causa principal de las peleas. Aunque Silvano en ningún momento ahondó en detalles y su relato fue más general y hasta impersonal, incluso desde una posición de superación y de comprender todas las causas, se sentía el olor a padres frustrados. Tal vez quisieron tener hijos y no pudieron, tal vez sólo uno de ellos quería y entonces las peleas, tal vez alguna muerte prematura, algún aborto arrepentido en otra circunstancias de sus vidas, o la decisión de darlo en adopción y el posterior arrepentimiento. No lo sé, y prefiero no saberlo. Hay veces que el conocimiento justo y necesario de otra persona permite que las conservemos en un gran recuerdo y que si pecáramos de curiosos y quisiéramos nutrirnos de ellas más de lo necesario se transforma en una gran desilusión. Silvano usaba expresiones como …la cosa se está muriendo… o …para resucitar la relación… también …por momentos compartimos un silencio fúnebre… y … un viaje te hace revivir… que me parecían hacían referencia a algo más que la relación de pareja. Se respiraba el vacío de alguna pérdida y tenía el cuerpo cansado de tanto forcejeo por evitar ocupar aquel espacio, de modo que no tenía ganas de destapar esa olla. Esa noche también hablamos de política, de cine y de comida. Compartimos un asado y dos vinos y nos despedimos del día y, posiblemente, de la vida. Mi viaje continuaba al otro día temprano y ellos que quedaban un día más en Cachi. La fiesta del carnaval Continué rumbo a Salta con escalas que no tenía definidas para ese día. Aunque no me preocupaba demasiado por lo que me depararía el día. Hay muchas ciudades –o pueblos- alrededor de la capital que me daban la tranquilidad por si decidía hacer escala. El camino se hizo terriblemente duro, fueron casi sesenta kilómetros de subida hasta el Abra Piedra del molino a 3300 MSNM pasando por la famosa recta de Tin Tin en el Parque Nacional Los Cardones. Trayecto que se hizo interminable porque me quedé sin comida y ya había pasado un par de horas del mediodía. El tanque de nafta se quejaba constantemente y un pequeño dolor de cabeza se estaba apoderando de la situación (tendría que haber comprado algunas hojas de coca). Luego de llegar a la cumbre comenzó el descenso que tampoco pude disfrutar demasiado por la terrible niebla que abrazaba a la montaña, impidiéndome ver el paisaje. Cuando estuve por debajo de las nubes, se asomó el verde radiante de valles y colinas que ahora sí se lucía ante mis ojos tras la cortina blanca. Los frecuentes cambios de paisajes son bocanadas de energías que disipan el cansancio. Fueron casi treinta kilómetros de puro descenso, en donde crucé el río varias veces, pasé por laderas y esquivé animales de la zona. A las cuatro de la tarde recién pude almorzar un rico sándwich de milanesa con el aperitivo de un alfajor de maicena. Si bien estoy en contra de este tipo de alfajores por la demanda salival que requiere, lo disfruté mucho. Aprendí día a día a disfrutar de cada bocado de comida, de reivindicar el valor de tener para comer arrasado por la costumbre. El que no llora no mama, y mientras el estómago no chifle pasa sin pena ni gloria el milagro del alimento. Apuré la marcha para llegar a Cerrillos, lugar donde iba a realizarse el carnaval de las flores con la comparsa Yeroki Verá invitada de Corrientes. En este trayecto batí mi propio record de distancia recorrida en un día, ciento cuarenta y siete kilómetros. ¡Qué lástima que nadie está acá para corroborarlo! –pensé- y empecé a reírme de felicidad, y del absurdo. En el camping municipal de Cerrillos conocí a el ruso (Facundo) y Demián, chicos de 18 y 21 años de Moreno, ambos músicos de mucha categoría. El ruso tocaba la guitarra y Demián el bajo acústico. Me mostraron algunos de sus temas con raíces de funk y rap y letras de alto contenido de compromiso social y de reivindicación de la comunidad aborigen. Compartimos la tarde, los gustos musicales y los etílicos – ambos preferían la cerveza negra, como yo-. Por la noche la ciudad se vistió de fiesta con el carnaval. Hubo muchas comparsas, murgas y lo que más me gustó, los Caporales, un baile de origen afro-boliviano en donde los varones realizan movimientos coreográficos al compás de cascabeles que llevan en sus piernas. Esta danza es la primera semejanza que encontré entre el pueblo boliviano y los negros africanos. Cuando me pasan estas cosas empiezo a armar en mi cabeza un recorrido retrospectivo intentando adivinar como ha sido, en el origen, la fusión de ritmos, movimientos, alegrías y diálogos corporales que hay en cada baile entre estas culturas. Me imagino al esclavo africano intentando lo prohibido, seducir a la hija del capataz con lo poco que tiene, con lo poco que sabe, con mostrarle costumbres ancestrales y explicándole -a escondidas- cuáles deben ser los movimientos de ella para ser su partenaire. Entonces la lugareña comienza a dar señales de interés, no tanto por el baile sino por él y utiliza la danza para prolongar los momentos. Así empiezan a rosarse, a sentirse y a amarse, y a permitirse lo prohibido, primero en la clandestinidad y luego expresándolo a los gritos. Pasan de ser villanos a héroes y a ejemplos de otros tantos que necesitan animarse. El cuñado lo acepta con la condición de que le enseñe las características de la danza para que éste pueda halagar y conquistar a una princesa africana, y así, amores van, amores vienen, la danza va divulgándose y las culturas se acarician las mejillas para conocer aún más la fisonomía de la otra. Siempre pienso que toda manifestación cultural fusionada es fruto del encuentro íntimo, de las relaciones carnales. Todo lo que hace el hombre, incluso la transmisión de las costumbres más arraigadas, lo hace –como diría Alejandro Dolina- con el único fin de conquistar mujeres. Y eso me emociona. Soy una persona que tiene un temor espantoso de caer en lugares comunes y de ser cursi. Siempre me he mofado de todo lo que atañe a definiciones amorosas, escenas románticos, expresiones sublimes y declaratorias, en fin, son cuestiones muy complejas como para ponerse en académico o poeta. Pero en estas situaciones, me asombro al pensar que todas las expresiones culturales y artísticas nacen en el amor, en el intercambio personal, en el encuentro. Ver a esos chicos con movimientos atléticos haciendo galas de las damas con giros, contorsiones, patadas al aire, saltos acrobáticos y acompañados de gritos eufóricos, mientras las mujeres se destacan por mostrar y resaltar su sensualidad y femineidad a través de movimientos gráciles y de la vestimenta sugerente, veo la historia amorosa de los pueblos, no las guerras ni los sometimientos. Me hubiese gustado conocer a Carola allí, en Cerrillos, y no en Cafayate. Me hubiese gustado tenerla a mano en el carnaval para que sea mi argumento para aprender la danza, y reverenciarla con algo más que palabras usadas, gastadas y con olor a vino. ¿Por qué conocemos a la gente en lugares equivocados, en condiciones insuficientes? ¿Por qué conocí a Carola en el mismo momento que descubrí –y conocí- al Negro Martínez? ¿Acaso la historia con Carola estaba destinada al fracaso y entonces es mejor así? Hay gente que piensa y cree en la existencia de los destinos marcados, en la predestinación, en que si los acontecimientos se dieron así por algo será, en una especie de reverencia a una voluntad superior que ubica las cosas en su justo lugar. Una voluntad distinta a Dios, tal vez un Dios inferior o alguien con tiempo suficiente para encargarse de los caminos de cada uno de nosotros. Algún Dios griego, de los tantos que hay, que se ocupe de nuestro día a día y que no sea tan omnipotente, tan misericordioso o tan eterno como el Dios religioso, ya que, si así fuese, me intimidaría un poco y me parecería bastante absurdo sentir su mirada en mi nuca y que acomode la escenografía de mi vida – y la de todos- en cada momento. Un tipo que se encarga de crear el mundo, y lo hace maravillosamente, no puede andar preocupándose por pequeñeces. Es como si el creador del piano se detenga a explicarle a cada uno que se acerque al instrumento cómo se usa, cuando se utilizan los bemoles, cuando los menores, cuando los matices. No, el tipo lo crea y dice ¡jueguen!, ¡hagan!, ¡prueben!, y así puede surgir un Mozart o un Axel, un Charly García o un Ricardo Arjona. Cada uno hace lo que puede. Así hemos hecho del mundo lo que hicimos. Y lo que no hicimos –o no sabemos- es el lado oculto de las cosas, lo que no se ve. Y eso debe mantenerse allí, escondido, para no estropearlo. Las preguntas sobre lo que hubiese sido debe ser parte de ese mundo mágico inconcluso, desconocido. ¿Desde cuándo las preguntas han sido hechas para que tengan su respuesta? Si a Carola la conocí en Cafayate y no en el carnaval de Cerrillos no es por algo. Es por nada. La conocí en Cafayate y listo. Y si ahora quiero aprender a bailar Los Caporales para seducirla, puedo hacerlo, y esperar a encontrarla en Bolivia, y si no la encuentro, es probable que encuentre a otras Carolas -o a otros bailes-. Esa noche tomé demasiado y me acosté con una comparsa en el occipital. Estaba tranquilo porque solo restaban trece Kilómetros para llegar a Salta capital y allí me quedaría un par de días. De modo que me levanté tarde, desayuné un té con galletitas de agua (lo de siempre), acomodé las cosas con un poco de ruido esperando que se despierten en la carpa vecina el Ruso o Demián y así poder despedirme de forma espontánea. Pensaba que golpearle la carpa, despertarlos y despedirme, formaba parte de una formalidad extraña para este tipo de situaciones. Una vez que preparé todo y no vi movimiento en la carpa de los músicos, me fui sin saludarlos. Empeñado con Salta El viaje fue el más corto que hice. No alcance a poner en el mp4 la carpeta de música que pretendía que ya había llegado. Lo primero que hice fue recorrer el centro para comprar un casco y guantes que había perdido en pueblos anteriores. La pérdida es una compañera incondicional en este tipo de viajes. Por más que sean pocas las cosas que lleve, que crea que tengo todo controlado, que hasta pueda apostar que no me olvido nada, ella se las ingenia para estar presente. Como una especie de suvenir tengo que dejar algo en cada pueblo, un legado, mi sello, que alguien sepa que por ahí pasé yo. Como un negocio, un trueque, yo dejo algo para traerme el recuerdo de por vida, para llevarme imágenes y videos en mi cabeza. Y además para poder decir; allí perdí los guantes, o la linterna, o la bolsa de dormir. Salta es una ciudad maravillosa, ya había tenido la oportunidad de conocerla en el viaje previo con mis amigos y mi falcon. En esa ocasión estaba muy parecida a Paris y a Venecia. Llovió casi todo el tiempo y la conocimos inundada. Además, nos tocó estar un fin de semana y un lunes. Sábado y domingo elegimos mezclar el aguacero con alcohol y el lunes –cuando nos despertamos con un ataque culturaldecidimos visitar museos. Allí nos enteramos que los museólogos y los peluqueros comparten gremio y que en la mayor parte del mundo ambos sitios permanecen cerrados los lunes. Después de las compras me instalé en el camping Municipal. Contrariamente al de Cerrillos este camping es muy lindo, está bien cuidado y es bastante amplio. Tiene una pileta que se parece a un lago artificial aprovechada por mucha gente que paga el día para disfrutar de la tranquilidad, del paisaje y la pileta. El único problema es que cuando tanta gente decide ir al mismo lugar y pagar por tranquilidad, no queda satisfecha con el servicio. Descansé toda la tarde intentando recuperarme de la resaca bajo un árbol cerca de la pileta. El griterío agudo característico de los niños jugando y el grave de los padres retando no fueron impedimento para conciliar el sueño y honrar a la tradición norteña con una siesta mayúscula. Al día siguiente, finalmente, pude conocer el Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM) tan recomendable. Hacía tiempo que no quedaba tan impresionado con un museo, es perfecto. Cada sala, cada objeto visto incrementa la expectativa hasta llegar al último salón en donde se expone una momia inca, una niña de quince años llamada La Doncella, encontrada en el volcán Llullaillaco junto a otros dos niños, La niña de rayo de seis años y El niño de siete años. Me dio un poco de temor acercarme a la vitrina en la que está expuesta. Se trata de una persona en perfecto estado que hace quinientos años la enterraron dormida como ofrenda a la montaña -objeto de adoración- y que ha sido conservada por el frío. Estos cuerpos han sido encontrados a más de seis mil quinientos metros de altura en el año 1999. No es la primera vez que se encuentran cuerpos en las montañas de Salta (el primero fue un niño de cinco años hallado en el año 1905) motivo por el cual se le atribuyen cualidades divinas. Según Constanza Ceruti, la arqueóloga del hallazgo, uno de los cuerpos –el del niño- se encontraba sentado sobre una túnica plegada y presentaba distintos elementos de ajuar que lo acompañaban, tales como sandalias, bolsitas de piel animal conteniendo cabello del niño, un saquito tejido engarzado con plumas blancas, estatuillas masculinas de valva de spondylus y un aríbalo de cerámica. La doncella lleva un tocado de plumas blancas, acompañada de una túnica tejida, de objetos de cerámica de formas y estilos típicos incaicos y de elementos textiles tales como chuspas, fajas arrolladas y una pequeña vincha. Presentaba keros de madera en miniatura, un peine de espinas y trozos de carne seca o charqui. En la tercera tumba se descubrió el cuerpo de una niña de seis años, dañado por la descarga de un rayo –de allí el nombre de la niña del rayo-. Ella también estaba acompañada de varios elementos característicos de la cultura inca. ¿Cómo puede ser? Otra de las preguntas en la que no espero respuesta. Las cosas son mejores cuando son y listo. Cuando quedamos boquiabiertos y ausentes de palabras. No tener palabras para dar cuenta de algo es la clara señal de la existencia de un mundo trascendente al simbólico y que es inaccesible. Es decir, lo real que supera a la ficción. Ese día también estuve recorriendo las Iglesias y otros museos. Hice todo lo propio de un turista. Saqué fotos sin pensar, realicé efectos fotográficos con mi cuerpo en relación a los objetos ayudados por la perspectiva, arruine sin querer fotos ajenas y visité baños para ver en qué condiciones estaban. También miré todos los puestos de artesanías que había en la plaza sabiendo a priori que no compraría nada, y agarré cuantos folletos y mapas estaban a disposición en el stand de la secretaría de turismo. Todo esto con una pequeña botella de medio litro de agua en la mano y con anteojos negros. Necesitaba masificarme un poco, sentirme parte del mundo y observar la vidriera de la ciudad norteña sin traspasar el vidrio. Esa noche anduve de peñas. Desde el más silencioso anonimato disfrute de un buen vino, comida tradicional y aprendí de las historias contadas en versos y guitarras. La música en el norte no es sólo una expresión artística, es una de las mejores formas de contarnos sobre ellos, cómo son, qué valoran, cómo viven. Todo lo retraído y silenciosos que son en lo cotidiano se convierte en un canto de orgullo y de identidad con una guitarra en la falda. Viendo cómo tocan, cómo se presentan y el orgullo con el que lo hacen me di cuenta que la gente de mis pagos puede hacer muy buena música y mejores interpretaciones, pero de lo ajeno. Los pueblos cercanos a la gran Capital fueron los que albergaron con techo y trabajo en el campo a los inmigrantes de las diferentes épocas generando así una mixtura con los que ya estaban desintegrando, con el tiempo, rituales folklóricos. No tenemos folklore, no tenemos algo que nos identifique y que nos enorgullezca. Simplemente interpretamos, como actores, la música de otros y nos gusta, como nos gusta una hamburguesa con papas. Letras y melodías que había escuchado hasta el hartazgo en asados familiares o en fogones con amigos tomaban otro sentido ese día. Por ejemplo la letra de La arenosa del Dúo Salteño, Deja que beba en tu vino La savia cafayateña Y que me pierda en la cueca Cantando antes que me muera. Allí veía, por primera vez, que en el norte se muere cantando y amando a la tierra, a la propia tierra. Que se esmeran en adorar y agasajar poéticamente al suelo que los vio nacer, que les da trabajo, que le dan un ser. Y así lo expresan, con guitarra y vino tinto. O Doña Ubenza donde dice, No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Es la vida en la puna. Trajinar humildemente para que no falte el pan, para que la madre naturaleza siga proveyendo riquezas, sin otra preocupación que esa. Al día siguiente comenzó a llover y sentí que la ciudad se burlaba de mí, que alguna fuerza completamente desconocido había que impedía que nos lleváramos bien. Aunque los lugareños que trabajaban en el Camping me adoraban como al Dios de la lluvia, al contarles entre ruidos de tormentas las peripecias de mi anterior visita, y me invitaban a mangares magníficos para que me quedara e hiciese llover a una ciudad que no ve el agua por larguísimos meses en el año, yo sentía una enemistad con Salta tan antigua como infundada. Lo que para mí era un conflicto personal, un ensañamiento injustificado del clima salteño conmigo, para ellos era la bendición, la esperanza de producción y una batalla contra la sequía instalada. Pese a las tentadoras ofertas, decido continuar el viaje apenas termine de llover. Eso sucedió al día siguiente. Me levanté sigilosamente para no despertar a las nubes y me escapé del camping sin alzar la vista por temor a que mi atención sea suficiente para reanudar la lluvia. Volver Es una mañana calurosa con un sol enorme decididamente instalado en el cielo. Un poco por inseguridad y otro poco para escuchar la tonada particular de los salteños, me acerco a preguntar cuál camino debo tomar para ir a San Salvador. Los pueblerinos me informan sobre dos caminos, el de autopista y el de cornisa. El segundo era más corto, con menos tráfico y con mejores paisajes, aunque mucho más peligroso. Prefiero seguir la segunda opción y comienzo el camino atravesando varios pueblos. La distancia que separa ambas capitales es de cien kilómetros. En uno de los pueblos llamado Vaqueros veo en el camino a muchos trabajadores en bicicletas que van en la dirección contraria y automáticamente levanto la mano para saludarlos como si los estuviese esperando, ellos se quedan mirando sorpresivamente al nuevo ciclista que rompía con la rutina y responden al saludo tardíamente. Sonrío por la reacción que había tenido y empiezo a jugar con adivinar quién será la próxima persona que me cruce y que rompa con la tranquilidad de la naturaleza. ¿Será un auto, una camioneta, otro ciclista, una mujer con su hijo caminando? Este simple entretenimiento me genera impaciencia e incertidumbre. Aún más cuando agrego al juego la posibilidad de un animal. Todavía no me había pasado pero estaba advertido de que cualquier cosa podría encontrar en el medio de la angosta calle de colina. Me doy cuenta que estoy desarrollando la capacidad imaginativa. Ya son varios los juegos mentales que invento mientras pedaleo para matar el tiempo. Pienso en el funcionamiento de la cabeza del hombre y de cómo estos paseos incentivan la imaginación y la creatividad. Asocio esta idea con una situación extrema de soledad y desamparo por largos períodos de tiempo, pienso en perderse en la selva o en un naufragio, y las consecuencias mentales que ello traería. Los juegos inventados para sobrevivir, las alucinaciones que empiezan a aparecer para distraer la mente, para engañarla y prolongar la muerte. El hombre debe tener un área del cerebro que se activa cuando hay riesgo de inactividad en el pensamiento, por eso nunca podemos poner la mente en blanco y anular la actividad cerebral. Porque al poner la mente en blanco ya estoy pensando en algo blanco, siempre una imagen se nos hace presente. Entonces el cerebro funciona como la electricidad y esa área a la que hago mención sería el grupo electrógeno que me provee, por un tiempo, un poco más de luz. Me olvido momentáneamente del juego y sigo asociando. Recuerdo la película “el náufrago” de Thom Hanks, que siempre me pareció graciosa, sobretodo pensar en cómo se le puede ocurrir a alguien hacer una película con una persona y una pelota. En ese caso, hubiese sido más divertido hacer una sobre Maradona. En eso estoy cuando llego al pueblo La Caldera. Allí refuerzo mi desayuno mientras un habitante me cuenta sus malas experiencias con la gente de Bolivia. Mientras me habla acaloradamente yo como y pienso en que generalmente uno juzga y critica con más vehemencia a aquel que más se parece a uno. Tal vez tenemos mejor olfato para detectar las mínimas diferencias con aquellos que se nos parecen que las enormes discrepancias del que nos es ajeno por completo. Si la idea es diferenciarse, separarse para ganar en identidad, es más difícil hacerlo con el semejante que con el distinto. Acompaño sus apreciaciones asintiendo con la cabeza y parece suficiente. No espera que yo hable, simplemente que lo escuche. Disfruta criticando a los bolivianos y lo hace hasta que se cansa y se retira deseándome suerte. No falta mucho, después de La Caldera, para llegar a la cima y comenzar un descenso fabuloso por una ruta de no más de cuatro metros de ancho y precipicios selváticos. Este camino también cruza varios diques, entre ellos el Dique de Campo Alegre y Las Maderas de la ciudad El Carmen. Allí me tomo un descanso y almuerzo en un barcito que se encuentra sobre la ruta. Rubén, el dueño del bar, es un aventurero que anduvo por varios países del mundo ganándose la vida trabajando de lo que sea. Finalmente decide ponerse ese barcito y me aseguraba que no lo cambiaría por nada del mundo. Cuando una persona de estas características me dice algo así, le creo. ¿Es necesario recorrer el mundo para darse cuenta que lo que uno verdaderamente quiere con su vida está a la vuelta de la esquina? Para Rubén fue necesario. Lo que cambia no es la distancia sino la percepción que tenemos de las cosas en diferentes momentos. Es decir, ese barcito no es el mismo antes que después de recorrer el mundo, ni son los mismos los amigos, las mujeres, la familia. Rubén está esperando la resolución de unos papeles, para poder casarse con su novia polaca Marta Grey a la que no tengo el gusto de conocer. Terminamos la charla y el almuerzo y se despide con un fuerte apretón de manos y un abrazo intenso que me sorprende. Finalmente llego a San Salvador de Jujuy. Ciudad capital de la provincia con aires de mercaderes tramposos. San Salvador, como algunas ciudades norteña, ha dejado de ser un recinto de movimientos culturales para convertirse en mercados de objetos coloridos e inútiles made in China y de piratería musical. Quiero escapar cuanto antes de ese mundillo y decido no dar demasiados rodeos y hospedarme en un hotel cercano a la ruta de la quebrada para no demorarme en la partida al día siguiente. Tenía pensado, de antemano, no quedarme en San Salvador. Aunque, como todas las capitales, es una ciudad con mucha historia y visitas obligadas, prefiero seguir viaje en busca de paisajes y tranquilidad. Así fue como, después de una estafa consentida en el pago del desayuno, parto rumbo a Purmamarca donde sabía me esperaban otros objetos coloridos –pero estos made in Argentina- que, hasta ahora, no se venden. Los cerros de siete colores. La magia de las cosas El arranque fue bastante difícil. Pedalear en una cuesta empinada y prolongada en ripio acaba con el buen ánimo de cualquier ciclista. Tomé un atajo aconsejado por unos policías de la zona y desemboqué en León. Por suerte, aquí comenzaba el descenso y el viento a favor. Pasé por los pueblos de Tumbaya y Volcán para finalmente llegar a la ciudad de destino. Son cerca de setenta kilómetros que padecí debido al excesivo calor de aquella jornada. Purmamarca es una de mis ciudades predilectas. Estaba ansioso por volver a encontrarla y de quedarme nuevamente perplejo al contemplar lo que la naturaleza nos regala. Un cordón maravilloso de cerros con colores fuertes e indefinidos para demostrarle al hombre, una vez más, que no todo puede decirse con palabras. Colores todavía sin nombres que se burlan de nuestros intentos de ubicarlos en el rojo, el azul o el verde. Tal vez los aborígenes de la zona podrán decirnos, en su dialecto, de qué se trata. Pero fue difícil encontrar alguno, y cuando lo encontré estaba demasiado ocupado vendiendo pulóveres industriales a precios de artesano como para responder a mi inquietud. Una lástima tanto paisaje sin dueño. Una casa hermosa rodeada de un arcoíris de montañas ocupada por oportunistas que no saben ni dónde está la llave de gas. Esa fue la sensación que tuve al recorrer la plaza principal. Tanta naturaleza muda que ni el viento se escuchaba tapada por los cánticos de los vendedores. Un extraordinario lugar sólo teñido por la civilización de plástico. Ya no se pueden conservar la virginidad de las chicas más lindas y ni siquiera se tiene la gentileza de preguntarles como la quieren perder. Casi un violación, un abuso. Esa noche esperé que los títeres de las cámaras fotográficas se vayan a dormir para prepararme el equipo de mate e irme al pie de los cerros y así poder escucharlos, sentirlos. Al tercer mate empecé a llorar y me sentí un estúpido. No había razones, sólo lágrimas. Tampoco sabía si era tristeza o alegría, sólo emoción. Me empecé a preocupar cuando el lagrimeo se intensificaba y venía acompañado del sonido nasal propio de quién quiere evitar la caída de mocos. Amagué con agarrar el cuaderno y escribir en el diario de viaje pero me arrepentí en el intento. No debía interrumpir el momento con palabras, con pensamientos, con descripciones que lejos estarían de la realidad. Hay quienes dicen que esos son los mejores momentos para la inspiración, que las musas habitan allí donde brota la emoción. Yo tengo ciertas reservas sobre esa opinión. Por un lado acuerdo con esa consideración. Es cierto que hay una apertura a la sensibilidad mayor ideal para aprovecharla y que el pensamiento sólo acompañe para ordenar lo que se quiere decir, y no al revés. Pero por otra parte es interferir en un momento mágico, coartarlo y direccionarlo para que lo que se escriba o lo que surja de esa inspiración sea compartido, a sabiendas que, justamente, son experiencias intransferibles. Fue uno de los momentos donde el sentido del viaje se hacía patente. Sondear aquellos espacios oscuros donde reina la incomprensibilidad y el desconcierto. Parece un contrasentido pero no lo es. Es la búsqueda en un encuentro cotidiano, en un espacio compartido o en un detalle cualquiera, de lo no sabido, lo no repetido. La magia de las cosas. Eso es, la magia de las cosas. Todas las cosas tienen magias porque somos nosotros quienes se las damos. Como en un show de magia, donde muchos chicos y grandes están enfrente del escenario dispuestos a creer que lo que sucede allí es tal como el mago se lo muestra y entonces pagan para que les muestren lo que quieren ver. Un engaño, un truco, una estafa a los sentidos y un somnífero a la inteligencia. Entonces a más engaño más aplausos, más ovación y más satisfechos se irán los espectadores que podrán recordar y contar a sus amigos los trucos que vieron, y que, verdaderamente, el ratón Pérez se construye una casa con dientes de niños. Esa sensación revitaliza, porque otro mundo es posible. ¿Y quién puede decirme que aquel es un mundo ilusorio y este es real y no al revés? Tal vez los dos mundos son reales y es una elección propia cuál de ellos queremos habitar. Claro que hay muchos que pagan la entrada para desenmascararlo, para descubrir los artilugios y el doble fondo que hacen posible el truco con toda la lógica que nos enseña la ingeniería. Esos tipos van y llevan a sus hijos para demostrarles que es mentira lo que vemos, que existe la trampa y que a la gente le gusta engañar y aprovecharse de los más inocentes. Son los refutadores de leyendas, los que sostienen que todo tiene sentido. Esos hombres viven apresados en un mundo de papel cuadriculado en el que cada cuadrado tiene su finalidad y su sentido para estar allí, en el lugar preciso en donde está, pero nunca podrán dar explicaciones sobre el todo. Entonces llega un momento en sus vidas donde se percatan que todo lo hecho con plena lucidez y convicción y con el fuerte sello de la conciencia, no valía tanto la pena o no daba las gratificaciones esperadas. Para liberarse de la carga que puede causar hacerse responsable tiran la pelota afuera considerando que es la vida la que nos ofrece esta porquería. De modo que, lo que les queda, es la frustración, el vacío y el consuelo de mostrarles a sus hijos que ese mago es un pobre diablo que quiere sacarnos la plata a costa de vendernos una mentira. Así es como cada uno elige sobre lo que quiere ver. Y yo prefiero pagar – o llorar- por la magia que estos cerros tienen en sus colores. Otra deuda pendiente, otra pequeña espina que debía sacarme era conocer las Salinas Grandes bajo el sol. En la experiencia anterior, con mis amigos, estaban sumergidas en una carpeta de barro y enchastre que se había generado a causa de una persistente e incansable lluvia de días anteriores. Cuando muestro aquellas fotos de cuatro jóvenes encapuchados intentando resistir al viendo y la lluvia al lado de los piletones característicos de las Salinas pisando un suelo grisáceo de la mezcla de sal y barro, la gente cree que está trucada. La leyenda cuenta que nunca nadie ha podido ver las salinas en ese estado ya que el sol y las elevadas temperaturas habitan allí desde hace siglos. Pues bien, nosotros habíamos destruido, en contra de nuestra voluntad, aquella creencia. Y como es natural en estos casos, la resistencia y la negación de la sociedad no se hicieron esperar acusando la prueba fotográfica de trucos tecnológicos, y a sus autores, de hacer una broma de mal gusto. Pero esta vez fue diferente. Las Salinas estaba tan blanca y radiante como de costumbre. Una gran alfombra blanca que se pierde en el horizonte. Apenas la vi tuve un deja vú. Vi la imagen de la gran sala de espera para entrar al cielo. En todos los chistes sobre la entrada al cielo que involucran a San Pedro como recepcionista, y en todas las historias sobre gente que no alcanza a morir pero que ve, en sueños, ese camino limpio, puro y luminoso, siempre me he representado las escenas de esta manera. Ahora no sabía si estaba en el cielo, en un sueño o en el origen del mundo. Pienso que en un principio… (como dice la Biblia) todo era blanco. ¿De qué otro color sino? De allí viene la expresión “poner la mente en blanco” y así también se lo imaginaba Aristóteles cuando hablaba de la tabula rasa de donde se apoyan los conocimientos, el aprendizaje y las sensaciones. No tuve mejor idea que arrodillarme y besar el suelo que, por supuesto, era salado. Luego sonreí burlándome de mis impulsos que pretendían hallar otro sabor. O tal vez comprobar que tan salado se sentía. Caminé por el mar blanco y seco hasta las piletas mientras imaginaba que allí estaba San Pedro sentado y dispuesto a examinar todos mis antecedentes en el sistema. Pensaba cuales serían mis argumentos para seducirlo y que me deje pasar pese a los datos irrefutables que se encontrarían en el archivo con mi nombre. Como una especie de examen de conciencia repasé mis principales faltas, aquellas que surgían casi inmediatamente, aquellos errores que siguen haciendo ruido pese al arrepentimiento, los actos que nos siguen avergonzando de sólo recordarlos. ¿Qué podía aducir a semejantes miserias? ¿Puedo acudir a la intencionalidad para paliar la gravedad del hecho? ¿Puedo argumentar desconocimiento de las consecuencias, o ignorancia en la materia? Allí iba caminando con la sensación de estar yendo al cadalso, que nada me salvaría, que San Pedro negaría con la cabeza mientras permanecería con los ojos clavados en el monitor, como una secretaria a punto de decirme que el médico no puede verme por no figurar en la agenda del día. Comencé a sentirme nervioso y un escalofrío me recorría el cuerpo. Las palpitaciones iban aumentando mientras me hundía en la fantasía. Quise desviar la atención convenciéndome que faltaba muchísimo tiempo para morirme y que tenía por vivir una enormidad de momentos fabulosos y que trasladarme a esa situación ese día era innecesario y estúpido. De a poco iba encontrando la calma cuando por fin llegué a los piletones y me refresqué un poco para olvidarme de mis ideas. Se quedan a cargo… Junto mis cosas, las acomodo en las alforjas y me despido de los maravillosos cerros de siete colores resistiéndome a seguir viaje. Sigo por el camino de la quebrada hasta Maimará. Allí voy a hacer escala, descansar un poco y almorzar. Pretendo llegar a la tarde temprano a Tilcara donde me quedaré un solo día. Son muy pocos los kilómetros que separan a los pueblos que están en el camino de la Quebrada. Entre Purmamarca y Tilcara, por ejemplo, hay veintinueve kilómetros entretenidos por una naturaleza extraordinaria. El paseo por la Quebrada no tiene grandes complicaciones. Está todo asfaltado y el paisaje acompaña durante todo el trayecto acariciando las pupilas. En Tilcara sabía que me hospedaría en el hostel “Las Rosas” de mi amigo Sergio, donde ya habíamos estado en la primera experiencia norteña y donde tan bien la habíamos pasado. La primera vez que lo vimos a Sergio será un recuerdo imborrable. Estamos frente a su casa y tocamos timbre mientras bajamos los bolsos del auto. Nos atiende despeinado y con los ojos entrecerrados. Sergio recién se levanta y son las doce y media del mediodía. Antes de terminar de presentarnos saca del bolsillo las llaves, extiende el brazo y me dice; se quedan a cargo, me voy a almorzar con mi chica. En su casa no hay nadie, parece que los turistas han salido de excursión. Recorremos las habitaciones y vamos dejando los bolsos en lugares que estimamos libres. Ponemos música y abrimos la heladera. - A este muchacho no le importa nada –comenta Juani-. Estamos impresentables, barbudos, sucios, parecemos indigentes y éste loco nos deja la casa como si tal cosa. Así es Sergio. Parece que todo le da lo mismo. Deja la casa a cuatro extraños que se bajan de un Falcon con la misma naturalidad como se mete cinco gramos de cocaína en la nariz para preparar una salsa de tomate que acompañe a unas pastas secas. Todo con la misma tranquilidad, todo con la misma displicencia. Tampoco demuestra mucho afecto cuando nos cuenta sobre las frecuentes visitas que recibe del Pity Álvarez quién acude a su casa en busca de inspiración musical y de diversión ilegal. Sergio es rosarino y no recuerda ni cuándo ni cómo fue que decidió irse a vivir a Tilcara y hacerse su casita para alojar turistas. Tampoco le preocupa ni le sorprende, como a nosotros, sus olvidos y su frágil memoria. Él vive al día en la literalidad de la palabra. No recuerda su pasado y el futuro es una palabra que está antes que pasado en el diccionario. Intento recordar lo sucedido la noche del primer día que nos hospedamos allí pero es una tarea imposible. No lo había podido recordar al día siguiente, de manera que mucho menos ahora que ya pasaron tres años. Una especie de hechizo tiene esa casa en donde los recuerdos quedan allí. Como una pausa o un suspenso en la línea cronológica. Pero deben haber pasado cosas divertidas porque todos nos habíamos levantado con un fuerte dolor de cabeza y una sonrisa tan injustificada como auténtica. Además, por un par de días, recuerdo que faltaron los clásicos comentarios sobre mujeres ocasionales prometiendo faenas incumplidas. Como si de repente tuviéramos en reposo el incansable apetito sexual. Quizá Sergio también era víctima de la fatídica maldición que caía sobre su casa y por eso la amnesia de su vida. Estoy en medio de estas elucubraciones cuando empiezo a escuchar bocinazos violentos. Con tantos recuerdos y teorías me distraje en una curva y no vi el camión que viene de frente. El chofer me putea con una mano y con la otra se aferra a la bocina. Empiezo a prestar un poco más de atención en la ruta y veo que ya estoy a menos de quinientos metros de la entrada de Tilcara. Desde acá ya se observa el empedrado característico. Si puedo distraerme pensando en cualquier cosa es, en parte, gracias a la bici que había dejado de jugarme malas pasadas como al comienzo. Repaso los percances sufridos hasta el momento y la lista es muy corta. Un par de pinchaduras, algunos objetos perdidos en el camino sin que ella me avise y maltratos persistentes sobre el ripio rumbo a Salta. Por lo demás, venimos de maravillas y es merecedora de otra gran lavada que hacía tiempo no le hacía. Le prometo, ya en la puerta de la casa de Sergio, que al día siguiente me ocuparía de ella. Amigos sin lunares Tenía pensado pasar sólo un día en Tilcara. La impresión que me había quedado de la primera visita no era demasiado alentadora ni generaba muchas expectativas. Sólo tenía programado visitar el Pucará. Y digo programado aunque parezca ajeno al espíritu que motivó el viaje. Lo cierto es que, aún contra mi voluntad, programaba los días para no respetar lo anticipado. ¿De qué otra manera encontramos lo espontáneo y lo impensado si no es, justamente, burlando lo planeado? Entonces, durante los viajes, intentaba imaginar cómo sería la estadía en la próxima estación. Mucho más si el lugar ya me era conocido. Pensaba cuánto tiempo me quedaría y cuales actividades realizaría para luego desparramar de un manotazo el castillo de arena y reírme, por un rato, de ese vicio humano de construir estructuras para vivir. Es por eso que el personaje de Sergio, un personaje siempre en presente, ajeno a todas las estructuras ancladas en el tiempo pasado presente y futuro, me inspiraba curiosidad y mucho interés. Por momentos pensaba que su forma de ser es consecuencia de una ideología de vida llevada a la práctica con militancia, por momentos desestimaba esta idea otorgando inocencia y creyendo que se trata simplemente de una manera de ser sin intencionalidad ideológica, y en ocasiones, llegué a dudar si su desparpajo es efecto de tanta cosa metida en su nariz. Como fuese que sea es un personaje interesante, fuera de los moldes conocidos. De manera que, jugaba a engañar por un ratito gambeteando al instinto de rutina y de organización. Así fue como, pese a lo planeado, estuve tres días en Tilcara. Descansé bastante, me ocupé como había prometido de mimar a la compañera de ruta, y disfruté del hostel del Sergio. Me tomé uno de los días para ir con la bici (sin las alforjas) al Pucará de Tilcara. El Pucará (fortaleza en quechua) era una zona alta en el valle de Tilcara donde los indígenas tenían una amplia visión de los cuatro puntos cardinales. Encontré el sitio en muy buen estado, aunque con mucha reconstrucción con cemento, lo cual quita un poco de encanto al paisaje rústico, propio del lugar. Al volver al hostel encontré que había mucha más gente que esa mañana cuando me fui de excursión. Ese es un momento del día que siempre me ha causado cierta adrenalina. Generalmente sucede que el movimiento de turistas y usuarios de hostels se produce al mediodía. Gente que se va, gente que viene, cambio de aire y un nuevo clímax al lugar. El hostel no es el mismo a la mañana, cuando uno se va de excursión que a la tarde, de regreso. Ese recorrido de vuelta me provoca expectación. Nuevas caras, nuevas historias, nuevas experiencias. Ese día conocí a Lucas, Santiago y Guillermo. Tres muchachos del montón que pasaron a ser especiales cuando me comentaron que eran de Luján, es decir, que viven a treinta kilómetros de mi casa. Lo cual tampoco tendría nada de particular si no fuese dicho a mil setecientos kilómetros de mi pueblo en un hostel con capacidad para doce personas. No entiendo por qué me sorprendo mucho cuando en los viajes me encuentro con gente de mi ciudad o vecinos, o incluso también me pasa con gente que conoce Mercedes o que alguna vez anduvo por mi pago o que conoce a un Mercedino. Un abanico bastante amplio para sorprenderme. Como si fuese extraño que eso suceda. En esos casos lo primero que se me ocurre decir es una frase que me hace sentir un estúpido al decirla pero no puedo dejar de hacerlo; el mundo es un pañuelo. De los millones de lugares que tiene el mundo encontrar en un sitio de muy poca gente a alguien que conoce algo mío, de mi entorno, de los lugares que frecuento, de donde he caminado, de lo que he visto, me produce cierta familiaridad, cierto código en común, un guiño de complicidad que, naturalmente, se da por casualidad. “Justo” me vengo a encontrar con un mercedino, o un lujanense o un chivilcoyano, o con fulano que trabaja con mengano que es mercedino. ¿Acaso no es también extraño conocer en Jujuy a alguien de Sierra de la ventana que tiene mil seiscientos habitantes? Y tendría que decir “justo” vengo a conocer a mengano de Sierra de la Ventana. Sin embargo no me sorprende. Lucas, Santiago y Guillermo decidieron recorrer toda la quebrada regalando arte. Ofrecen shows de clown gratuitamente en los lugares y en los momentos que les plazca. Para uno o cien espectadores. Se dice de los artistas que viven del aplauso del público –y lo que no se dice es que también viven de sus bolsillos-. Los tres lujanenses echan por tierra esta premisa –como muchas otras-. Ellos se mueven al ritmo del termómetro interno del deseo. Cuando la temperatura sube, suena la alarma, abren la valija, se maquillan y dan un show. Sin productor, ni avisos, ni estudio de mercado. Ahí está el arte. La necesidad impostergable de expresar con recursos geniales y de forma no convencional lo que se tiene para decir. Esa noche, en una cálida sobremesa de un guiso comunitario, mientras yo lavaba los platos, corrieron la mesa y dieron el espectáculo entre botellas y humo, dándole a la noche un color mágico y humorístico. Otro de los momentos sublimes del viaje. Se respira en silencio el sentimiento auténtico de solidaridad y el espíritu de igualdad. Sin siquiera hablar de política, de sociología, de historia ni de religión. Aquello que tanto se pretende generar en algunos países socialistas y que tanto se repudia en otros liberales nace en la cocina de un hostel. Cada uno hace lo que cree que puede hacer para ayudar a otros, para perpetuar el momento. Gastón y Emilio, dos chicos de Rio Cuarto – que no me causó sorpresa al conocerlos- se encargaron de las compras porque les gusta buscar los mejores precios. Pablo, un joven solitario y reflexivo de Cipolleti se propuso para cocinar. Nos contó que su abanico en la cocina se limitaba a tres o cuatro comidas, no más, pero que en esa carta el guiso era su especialidad por haberlo aprendido de su madre y por la dedicación que le pone. Al hacerlo, dice, recuerda a su madre -fallecida hace dos años- y a las mejores anécdotas de antaño donde se reunía toda su numerosa familia los domingos a degustar de los guisos suculentos, y a guitarrear en las sobremesas para distraer la digestión. Tengo la intuición de que su actual personalidad está ligada a la pérdida de su madre. No quise ahondar en el tema pero intuyo que antes de ese episodio Pablo era una persona alegre, extrovertido y con gran capacidad de disfrute. Me hubiese gustado conocer aquella versión. Camilo y Cecilia, una pareja enamoradísima de capital, pusieron y levantaron la mesa, yo lavé los platos y los artistas hicieron lo suyo para el postre. Todo esto casi sin organizar, como consecuencia de un envión instintivo y compartido de pasar una noche mágica con amigos circunstanciales. A veces prefiero los amigos circunstanciales que los perpetuos. Los primeros quedan allí, sin manchas, sin sombras, en una foto luminosa, preparada y perfecta en mi memoria que sólo viene a la conciencia en momentos de necesidad y que, mientras tanto, quedan guardadas como un tesoro preciado sin posibilidad de contaminarse con el desgaste del tiempo, ni con la rutina, ni con la luz de la razón y del juicio. Los otros, los perpetuos, los de siempre, los de toda la vida, están lleno de lunares, de prejuicios, de defectos. Aunque nada de eso perturbe el sentimiento los veo más terrenales, veo sus miserias como veo las mías. Eduardo Sacheri en su cuento me van a tener que disculpar confiesa el sentimiento que le genera Maradona, es un relato excepcional donde culpa al tiempo de haber transcurrido y haber nublado un momento celestial, único y perfecto como fue el segundo gol que Diego les hace a los ingleses. Dice que allí debía detenerse la historia y que por culpa del tiempo que se empeña en transcurrir las personas se comportan como tales – perdiendo en Diego sus rasgos divinos en el pie izquierdo- y cometen torpezas, hacen estupideces y se equivocan hasta el cansancio. Yo comparto esa mirada. Así sucede con mis amigos y con todas las cosas en general. Por eso de vez en cuando persigo más lo efímero que lo permanente, lo más cercano a lo ilusorio que a lo real. Aquella noche fue mágica por todo lo dicho y también por haber roto el maleficio de la amnesia que tenía el Hostel de Sergio. Aún hoy recuerdo las carcajadas, la historia de amor de Camilo y Cecilia, las caras versátiles de Lucas, Guillermo y Santiago en el espectáculo de clown, la mirada triste de Pablo y los chistes oportunos de Emilio. Siempre, en todas las reuniones, hay alguien que se encarga del rubro chiste. Este momento es un arma de doble filo. Puede tocarte un cordobés o un tucumano naturalmente gracioso, y entonces te duele el estómago y la mandíbula de tanto reírte, te quedas sin aire y brindas cada cinco minutos. Cada comentario insignificante es disparador de alguna genialidad aguda que actúa como chiste en el auditorio. La velocidad para crear una humorada con una salida sagaz y la memoria de elefante para no solo recordar sino también seleccionar un buen chiste en sintonía con el entorno y con el momento de la reunión, es admirable. Además, cuentan con un elemento natural que es el acento y las muletillas esencialmente divertidas. Por otro lado, también puede tocarte una persona con un complejo de inferioridad que cree haberlo superado y entonces se pone al hombro la reunión sin que nadie se lo pida. Trata de reproducir literalmente todo el arsenal de chistes bajados de internet e impreso en hojas cuidadosamente guardadas y repasadas diariamente por si amerita la ocasión. Así, comete el primer error que es creer que siempre la situación lo amerita y entonces ante el mínimo silencio rompe el clímax con el chiste de cabecera. No sabe interpretar qué tipo de silencio se genera. No conoce el silencio reflexivo, el que da pausa en una anécdota para generar atención o el que se produce entre tema y tema. De manera que comienza a reproducir sin baches como un disco grabado uno tras otro, sin filtro, sin timing. Pasa sin miramientos de un chiste de gallegos a uno sexual y de allí a uno sobre el holocausto. Sucede también con este espécimen que es el primero en reírse de sus propios chistes dando así aliento al resto, y durante el desarrollo del mismo va haciendo ademanes y gesticulaciones faciales para evitar decir “culo”, “teta”, “poronga”, o “coger” de una manera mucho más obscena que la palabra misma. Busca complicidad levantando las cejas y golpea la espalda de quien está a su lado para sentirse acompañado. Y entonces todo se torna pesado, insoportable, asfixiante y sin posibilidad de remontar. De estas dos versiones universales, por suerte, Emilio formaba parte del primer tipo. Ya he dicho que es oriundo de rio Cuarto, Córdoba, lo cual le daba la cuota extra a la que hice referencia. Etimologías El próximo destino en la ruta de viaje es Humahuaca. Andar por la ruta nueve –el camino de la Quebrada- es un placer y un paseo indescriptible. Si no tuviese la bici lo haría caminando. La ruta da seguridad por ser ancha y bastante transitada y el camino nos regala cambios de paisajes en cada curva. La música que elijo en cada recorrido maquilla en gran parte el viaje. Marca, involuntariamente, el ritmo del pedaleo, el ritmo cardíaco y el estado de ánimo. A veces apago el iPod para escuchar el sonido rítmico de los rayos de la bici y el viento montañoso. Trato de diferenciar los sonidos de los paisajes. No es lo mismo en una colina, en un valle o en un bosque. Me gustaría cerrar los ojos para concentrar las energías en el sentido auditivo, pero tampoco quiero morir en el intento. Cuando me canso de escuchar música y me empacho de los sentidos dedico el tiempo a mi neurosis obsesiva y rindo culto a la rumiación del pensamiento. Busco preguntas sin respuestas e intento llegar a explicaciones originales y hasta absurdas que sean difíciles de refutarlas racionalmente. La distancia entre Tilcara y Humahuaca es de cincuenta kilómetros. Había realizado recorridos más largos y más complicados. De manera que pude despreocuparme del tiempo y del alimento. Durante el camino presté particular atención a la cantidad de nombres de origen aborigen de ciudades y pueblos y los comparé con los de Buenos Aires para dar una explicación lingüística de cuáles fueron los lugares más afectados por la colonización española, y dónde se mantiene aún el espíritu de los actualmente llamados pueblos originarios. He visitado Purmamarca que en lengua aymará significa literalmente Ciudad del desierto –Purma= desierto y marca= ciudad-. Y desierto, en dicha lengua, hace referencia también a la tierra inculta, no tocada por la mano humana, de allí que la traducción más adecuada en esta lengua sea Pueblo de la Tierra Virgen. En Tilcara, por ejemplo, he tenido la posibilidad de charlar con un artesano quién, además de esmerarse por vender abrigos de llamas, también lo hacía por transmitir la historia de su pueblo. En una cálida conversación sobre un frío que ahuyentaban a posibles clientes, me contó que el nombre Tilcara proviene de la antigua etnia de los omaguaca, y su parcialidad zonal: los tilcara. Cuando me quedo sin preguntas, surge en mí el costado del estadista numerólogo que tanto intento reprimir y consulto por fechas que en sí no tienen ninguna importancia. Simplemente lo hago para demostrar interés, romper el silencio y prolongar la charla hasta que se me ocurra una pregunta mejor. De esta manera quise saber la fecha de fundación y Antonio me aclaró que Tilcara, al igual que otras poblaciones del norte, no tiene una fecha exacta de fundación. Toda la Quebrada de Humahuaca estuvo poblada de asentamientos indígenas, desde la época pre-incaica. Cuando el imperio Inca llegó a la región, la zona donde hoy crece y vive el pueblo de Tilcara, perteneció al Collasuyo, como se llamó a la provincia del sur del mundo incaico. Recordé, mientras me detuve un instante en el trayecto para hidratarme y contemplar el paisaje sobre un cartel que decía; Humahuaca 26 km que antes de llegar a Tilcara había pasado por Maimará, donde se encuentra la famosa paleta del pintor y que Antonio me había dicho que su significado –en aymará- es el otro año. El caso de Humahuaca no es distinto al de Tilcara. Su nombre deriva del nombre de una nación de originarios que habitaron la región (los omaguacas). Antonio, en su afán de mantener mi atención, dijo que también puede deberse a una leyenda que hace referencia a la Cabeza que llora y que onomatopéyicamente diría ¡Humahuacac! ¡Humahuacac! Y que otra versión es la que hace referencia al lugar de enterratorios de cabezas, o sepulcro de principales cabezas destacadas. Yo intentaba que continuase con sus originales e inciertas historias, pero viendo que ya era tarde y nadie quedaba deambulando, Antonio empezó a levantar sus cosas y a advertirme que en una hora estaría tomando algo en el bar de la esquina. Sólo restaba algunos kilómetros y las elucubraciones persistían. Al pensar sólo en el nombre de mi ciudad, Mercedes, y las ciudades vecinas como Luján, Pilar, San Andres de Giles, San Antonio de Areco, por ejemplo, la diferencia del origen de los nombres es notable. Aquellos teñidos de cultura aborigen y éstos surgidos del culto religioso. Muchas de las otras ciudades que se me ocurrieron pensar me era desconocido el significado, lo cual motivó la promesa de que ni bien me instale en Humahuaca buscaría su etimología en Internet. Finalmente arribo antes de comenzar a sentir cansancio. El cuerpo se va adaptando a las locuras de la cabeza y empiezan a llevarse de la mejor manera. Aquel sin protestar y ésta sin exigir. Encontré a Humahuaca hermosa como siempre, manteniendo su estructura colonial y sin tanta explotación turística. Como era tarde me hospedé en el primer lugar que encontré. El hostel dejaba mucho que desear. Habitaciones muy pequeñas y con muchas camas, muy poca luz, mucho calor, un baño con calefón eléctrico y sin lugares de estar. Me instalé en una de las habitaciones jurándome que al día siguiente buscaría otro sitio. Dejé todo sin pensar demasiado y me dispuse a dar una vuelta al centro para cenar unas empanaditas norteñas y tomarme un buen vino en jarra de arcilla. Tendré que reflexionar sobre esto Estoy entrando al cuarto del hostel con la pansa llena y en una completa oscuridad. Abro la puerta sigilosamente creyendo que mis compañeros de cuarto duermen y me encuentro con dos chicos acostados pero despiertos y una chica profundamente dormida que maltrata impiadosamente su garganta con ronquidos. Esto es esperable ya que en cada pieza hay por lo menos cuatro camas. Lo insólito del caso es que uno de ellos intenta leer con una linterna para no molestar al resto y el otro habla creyendo tener un interlocutor interesado. Me pareció una imagen extraordinaria. No sólo por el claro gesto de solidaridad alumbrando con una linterna para no fastidiar, sino por la predisposición de soportar cualquier método, por engorroso que sea, por el placer de la lectura y para enriquecer el espíritu. No pude contener la risa y la curiosidad de saber qué estaba leyendo. Me presenté para que mi reacción no sea mal vista, y porque además estaba con ganas de charlar pese al cansancio por el viaje, al horario - eran cerca de las dos de la mañana- y al entorno tétrico de la casa. Por otra parte siempre es auspiciosa, a priori, la conversación posible con una persona de lectura que tiene la capacidad de abstracción suficiente para concentrarse en el texto en un contexto semejante y con un amigo que no para de preguntarse y responderse sólo. En ese momento no estaban fumando, pero el olor a marihuana que permanecía y que combatía con gran éxito al poderoso olor de la humedad, también fue un incentivo para relacionarme. Nicolás, el que hablaba por inercia, se encargó de las presentaciones, la propia y la de su amigo lector Octavio. Dos chicos de Trenque Lauquen que estaban en Humahuaca desde hacía cuatro días. Al cabo de cinco minutos tomé confianza suficiente para preguntarle a Octavio, ausente en toda la conversación, qué estaba leyendo. Primero me apuntó con la linterna y después me dijo en forma lapidaria Cortázar y atinó a volver sobre la lectura. Como una marca registrada que no necesita mayores especificidades. Para el caso da lo mismo que sea Todos los fuegos el fuego, Bestiario o Final del juego. El sello inconfundible de su pluma es suficiente para soportar sostener una linterna con una mano y el libro con otra. Creo que pudo hacerlo porque se trataba de uno de los libros mencionados. Quisiera verlo sosteniendo La Divina Comedia o La Ilíada. Como un acto de camaradería Nicolás me ofreció fumar mientras volvía a sacar un porro interrumpido de una caja de cigarrillos. En ese momento y como un acto condicionado propio del perro de Pavlov, Octavio cerró el libro y estiró su brazo para participar del ritual. Intuyendo que había quedado en deuda con su respuesta anterior, Octavio me dice; - Historias de Cronopios y de Famas. Eso estoy leyendo. Y me alcanzó el libro para que lo inspeccione. Ese libro yo lo había leído unos meses antes y recordaba varios de sus cuentos, de modo que podía encontré allí un tema de conversación que abra el espectro al maravilloso mundo de la literatura. Pero antes de eso pregunté sobre los lugares visitados en esos cuatro días para tener un panorama más claro sobre lo que haría durante la estadía en Humahuaca. Quería saber sobre los mejores bares, los lugares más baratos y sobre actividades en el día ligadas a la naturaleza. Extrañamente vi que se miraban entre ellos buscando respuestas en el otro hasta que, finalmente, el vocero Nicolás me dijo; - No. No hicimos nada. Acá, a una cuadra, está la plaza principal, la Iglesia y más allá un barcito copado. - ¿Pero que hicieron en el día? -Pregunté desconcertado-. ¿hicieron alguna recorrida, algún cerro, alguna movida? - No. No nos gusta. Damos una vuelta por la plaza, tocamos la viola, leemos un rato o estamos acá. A la noche vamos al bar que te dije. Si la primera escena me había causado mucha gracia, este relato me asombraba y me daba curiosidad. Había dos jóvenes muy poco convencionales dentro de una cueva humahuaqueña y estaba dispuesto a sacarles el jugo. Nicolás está cursando el cuarto año de ciencias económicas. Es una persona muy instruida y con un intelecto agudo que supera la media, además de tener un compromiso y un interés genuino en sus estudios, y Octavio estudia letras y le apasiona, específicamente, la literatura rusa. Dos muchachos sumamente interesantes, no menos por sus extravagancias que por sus bagajes culturales. Nicolás todavía debe rendir materias de segundo año y de tercero. Esto no me sería extraño de escuchar en cualquier joven, pero tratándose de él y de las capacidades antes observadas me llamaba la atención, aunque éste sentimiento ya me era familiar con esta dupla. Todo lo que decían podría resultar hasta paradójico o contradictorio con lo percibido, con la postura corporal y con la circunstancia. Lo cierto es que, las materias pendientes se debían a olvidos sistemáticos de fechas en las que debía inscribirse a los exámenes finales. Lo primero que pensé ante ésta confesión fue que posiblemente se trate de un síntoma psicológico que impide presentarse en circunstancias decisivas a causa de malas experiencias previas, o de frustraciones y sentimientos de fracaso comunes en situaciones como éstas, o de haber padecido estados de nerviosismos ingobernables o desconcertantes que devinieron escenas traumáticas y que, por ende, se pretenden evitar en adelante. Pero el caso es que mis hipótesis se disiparon apenas las planteé. En todos los exámenes rendidos las notas habían sido las mejores y no escasearon las felicitaciones de los expertos. Mientras me aclaraba estos datos pensaba que seguramente debe ser así ya que la imagen que regalaba –además de lo dicho- acordaba con una persona tranquila, paciente, sin cavilaciones y contenta consigo misma. De manera que el enigma seguía vigente. ¿A qué se debían olvidos tan importantes? No supo decirme, naturalmente, cual era la causa. Pero al menos pudo darme otros ejemplos que alimentaban el misterio y que no tenían relación con los estudios, los exámenes finales o las situaciones de presión. - Cuando tenía diecisiete años quise llevar por primera vez a la cancha a mi hermano menor, que en ese momento tenía once, a ver a San Lorenzo. Tuve que insistir durante toda la semana para lograr el permiso de mis viejos. Bueno, finalmente lo conseguí y fuimos para el Nuevo Gasómetro. Esa tarde fue una fiesta, ganamos dos a cero. Nos abrazaron en cada uno de los goles y alentamos durante todo el partido. Las avalanchas ante cada avance del ciclón descontrolaba toda la masa de gente y de tanto movimiento habíamos quedado separados por unos metros con mi hermano. Una vez que terminó el partido la gente se iba cantando y festejando como de costumbre. Y yo, sin darme cuenta, estaba tan excitado que me mesclé entre la gente al ritmo de San Lore… San Lore y me olvidé por completo de mi hermano. Una vez que llegué a la parada del colectivo y ya bastante alejado del estadio y del ruido de los hinchas me percaté que me había olvidado de él. Con el agravante de que en ese entonces no existían los celulares. En otra oportunidad había sido llamado para una entrevista laboral y debía presentarse al día siguiente a las nueve de la mañana. Conociendo sus frecuentes “lapsus” –así lo definía- dejó organizada toda la ropa propicia para estos casos al pie de la cama antes de irse a acostar y tuvo la precaución de poner dos despertadores para que no haya problemas con su sueño profundo. Todo resultó de maravillas, se levantó con tiempo, se higienizó con tiempo de sobra y repasó su mejor versión para dar a conocer. Desayunó fuerte para estar lúcido en caso de dar alguna respuesta imprevista y salió con tiempo por si encontraba paro de subtes. Todo salió perfecto hasta que, en la recepción, miró hacia abajo y percibió que en vez de los zapatos negros pensados en la vísperas tenía las confortables pantuflas que semanas atrás le había regalado su tía. Había pensado en desayunar cómodamente y ponerse los zapatos antes de salir ya que le quedaban un poco chicos y le molestaban un poco los pies. ¿Despistes, lapsus, olvidos, lagunas? Nadie lo sabe. Lo cierto es que a fuerza de honestidad y transparencia, y con una seductora forma de expresarse y caer simpático, logró conseguir el empleo. Durante el relato de Nicolás miraba seguidamente a Octavio para descubrir en su gesto si se trataba de una gran parodia siendo yo la víctima o si, efectivamente, todo lo dicho era cierto. Octavio seguía atentamente el relato, aunque seguramente lo había escuchado muchas veces, y asentía con la cabeza silenciosamente y con una constante sonrisa. Después de las risas del caso y, ya dispuestos todos a descansar, sentí la obligación de tomar la palabra e intentar poner un manto de seriedad sobre el asunto. Aconsejé a Nicolás que trate de preocuparse de lo que le pasa, que no es normal, que es una lástima teniendo tanta facilidad despilfarrar tiempo en la facultad por una tontería semejante de retrasarse en la inscripción, y que el día de mañana podría sucederle con cuestiones más importantes. Después de lo dicho sentí que había sido innecesario y que había sonado con tono paternalista, y que seguramente ya se lo han dicho muchas otras veces sin resultados positivos. El me escuchó con fingido interés y respondió; - Sí. Tendré que reflexionar sobre esto –dándose vuelta en la cama y acomodándose en posición fetal dispuesto a dormir-. Al otro día, mientras me preparo para salir a recorrer, entra a la habitación una chica que con mucha simpatía se presenta como Silvana. Era mi compañera de cuarto. Si, te conozco, vos dormís ahí y roncas como una marmota, ¿no? Y además tenés severos problemas de gases, ¿puede ser? Pensé en decirle esto y en la cara que pondría. No es la faceta más favorable para darse a conocer. Al regresar de tardecita –sin cumplir con la promesa de buscar otro hospedaje- los amigos de Trenque Lauquen estaban en la misma posición y haciendo la misma actividad que la noche anterior, aunque esta vez la lectura era sin linterna. Ya estaba advertido que su estadía en Humahuaca –como el viaje en general- consistía precisamente en eso. En procurar el menor desgaste físico posible. Acordamos en cenar juntos y en ir al bar tan recomendable. El lugar indicado para cenar es una casa antigua refaccionada. Da la impresión que todos lo que allí trabajan son familia. Hay tres habitaciones grandes dividas por arcadas que posiblemente hayan sido los dormitorios. Nosotros nos sentamos en una mesa en el sector de fumadores que está contra la ventana que da a la calle. Soy el primero en adelantarme y elegir esa mesa por automatismo. Siempre elijo sobre la vereda para ver movimiento aunque por esa calle no pasa casi nadie. Mientras Nicolás sirve la primera copa de vino, Octavio me empieza a contar las peripecias del viaje. Como para ilustrar el modo como ambos toman la vida. Tenían pensado iniciar la aventura un mes antes de la fecha en la que finalmente salieron. Ellos pretendían salir a principios de diciembre para pasar las fiestas en Bolivia, pero inconvenientes mecánicos –así definió el asunto- impidieron que el Renault 18 estuviese listo para esa fecha. El hecho es que el dos de enero Nicolás carga sus valijas y pasa a buscar a Octavio por la casa a las cinco de la mañana. Éste, mientras acomoda sus bolsos, ve debajo del auto una mancha y un goteo esporádico. - Che, Nico, está perdiendo aceite- advirtió-. - Uy, bueno. ¿Vamos? Así emprendieron el viaje con parada obligada en Córdoba por haber fundido el motor. Como si Dios les hubiese negado la capacidad de preocuparse tampoco tuvieron rodeos para pagar el arreglo. Nada iba a impedir la continuidad del viaje. Nicolás interrumpe el relato de Octavio aclarando que ninguno de los dos conoce ni los principios más básicos que da movilidad a un auto. En Córdoba se anoticiaron que cualquier automóvil, aparte de combustible, necesita la supervisión de agua y aceite. Y aprendieron también, cómo se abre el capot. No puedo contener la risa. Las cosas que cuentan y el modo como lo hacen es demasiado gracioso. Ellos se ríen porque me ven reír a mí y alimentan el momento con nuevas anécdotas. El mozo trae la segunda tanda de empanadas y la tercera botella de vino. Parece que están haciendo una especie de monólogo preparado o un show de stand up. Para rematar y que me quede claro que viven en un mundo paralelo al resto de los mortales, me cuentan que habían sufrido dos multas en días sucesivos por el mismo motivo. Al llegar al hospedaje de Humahuaca estacionaron el auto en la puerta y a las dos horas ya estaba marcado por una multa de mal estacionamiento. En Humahuaca está prohibido estacionar en muchas de las calles que, a partir de cierta hora, se convierten en peatonal. Creyendo que el castigo consistía en haber estacionado en contramano, Nicolás retiró la multa y dio una vuelta a la manzana para estacionar en sentido inverso antes de irse a dormir. Al día siguiente, una nueva multa, y por la misma causa, descansaba sobre el parabrisas. Después de cenar nos vamos al bar a morir un poco más. Aquella fue una noche inolvidable de labios morados y risas fáciles. Regresamos al hostel pateando cordones y, antes de acostarnos, Nicolás empieza a revolver serenamente la ropa desparramada sobre el suelo como buscando algo. Al preguntarle responde que no encuentra la riñonera. No sería tan importante si en ella no guardase todo, absolutamente todo lo que no se debe perder, como efectivamente pasaba. Y no sólo lo propio sino también lo de Octavio. Allí estaban los documentos de ambos, las billeteras con todas las tarjetas y los dos celulares. Una situación desesperante. Pero como ninguno de ellos desesperaba, me tomé el atrevimiento de desesperarme yo. Intenté inútilmente que comprendan la gravedad al asunto y que actúen en consecuencias, pero fue en vano. Pasaban los minutos y la búsqueda de los tres no daba resultados. Puse todo el empeño en tratar de que Nicolás recordase momento a momento los últimos contactos con la riñonera, pero el silencio acompañado del gesto de levantar los hombros me lo decía todo. Regresamos al bar aunque Nicolás juraba que no había salido con la riñonera. De modo que, como era de prever, la riñonera se encontraba en el respaldo de una de las sillas ocupada un rato antes por nosotros. Antes de dormirnos Nicolás me prometió –como la noche anterior- que se replantearía el hecho de ser tan despistado. Panqueque con dulce de leche Al día siguiente me desperté por los ruidos de bombas de estruendo y la música de una banda con redoblantes, bombos y sicus. Se celebraba el día de la Virgen de Candelaria y la gente acudía a la iglesia en procesión. Luego de la visita eclesiástica averigüe por pasajes para Iruya, armé mis cosas, tapé la bici y partí. No pude despedirme de mis nuevos amigos porque dormían como si no le debiesen nada a nadie. Al subir al colectivo me encuentro con la sorpresa de ver muchas caras conocidas. Un grupo de chicos de Mercedes viajarían conmigo a Iruya. Pese a mis esfuerzos volví a sorprenderme, dejando sin efecto las reflexiones hechas en Tilcara. Mientras los saludaba con la frialdad de ser sólo un conocido, se me ocurrió decir; el mundo es un pañuelo, pero pude contenerme a tiempo y callarme. Al menos algo había podido cambiar. En el trayecto iba prestando atención al camino asfaltado para tener idea con lo que me encontraría en los próximos días. Parte del camino tendría que recorrerlo con la bicicleta y la vista no era nada auspicioso. ¡Todo en subida! –pensé- y me dejé caer sobre el asiento. Intenté dejar de pensar en eso. No quería adelantarme y mucho menos sondear las malas noticias. Me relajé y disfruté del camino hacia Iruya que es de por sí hermosísimo. Pasando el pueblo de Iturbe comienza el camino montañoso de cornisa que tiene tantas curvas como metro de altura. Recordé el chiste que me había hecho el hombre de la boletería esa mañana aconsejándome que no me asuste en el viaje, que sólo uno de cada tres colectivos se caen al vacío, con lo cual el porcentaje de treinta y tres coma tres por ciento jugaba a mi favor. El camino era realmente tan angosto como la distancia que separa los laterales del colectivo. Caí en la cuenta que mi vida, en ese instante, no me pertenecía, sino que estaba en manos del conductor. Un señor de generosa cabellera negra, bastante petiso y robusto con rasgos típicamente jujeños. ¡Qué poco vale mi vida! –pensé al ver que el chofer giraba todo su cuerpo quitando la vista del camino para alcanzar una bolsa de bizcochitos y el mate preparado por su copiloto sentado detrás suyo-. Iruya es un pueblo olvidado, colgado de las montañas sin posibilidad de escapar. Un pueblo parado, puesto de pie. No lo digo en forma metafórica haciendo alusión a la actitud combativa o resistente que la gente de un pueblo puede tener, sino que lo expreso de manera literal. Un pueblo puesto en forma vertical que parece que se cae y no se cae, cuidado y preservado por un cordón de enormes montañas coquetas vestidas de variados colores. Desde el techo de Iruya los cóndores observan cada movimiento y velan, como serenos, por la seguridad de su gente. Allí tuve el primer gran encontronazo con la disposición anímica. Faltaban dos días para mi cumpleaños y estaba solo, en un pueblo de cuentos, pero solo. Sabía que esto podía pasarme, formaba parte de los riesgos del viaje. Por más extraordinario que todo resultase, el estado de ánimo puede variar repentinamente y sin aviso. Empecé a extrañar bastante aunque no podía definir a quién. Quizás a nadie en particular. ¿Se puede extrañar sin que haya alguien o algo que sea extrañado? En la cabeza me venían recuerdos de cumpleaños anteriores y de las caras de mis amigos, de mi familia, de mis novias. Pero los recuerdos en nada ayudaban a definir a quién extrañaba. Al contrario, teniendo estas reminiscencias no veía la necesidad de verlos, o en todo caso, sentía que el hecho de estar con ellos, con los míos, no apagaría la experiencia de sentir extrañeza. Tal vez sea eso. Sentir extrañeza que es distinto a extrañar. Como si de repente todo se vuelve gris y desabrido. Los estímulos equiparan su intensidad y caen en una meseta donde todo da lo mismo. La cosa no era tan fuerte como para tomar la decisión de volver, pero temía, a la vez, no poder salir de ese estado y cargar con una mochila más –aparte de las alforjas-. En ese momento traté de controlar el pensamiento que viajaba más rápido que la luz. - ¿Y si no revierto mi ánimo? ¿qué cosa podría reanimarme ahora? Quizás no se trate de algún estímulo externo sino que el problema es interno. Como siempre, el problema soy yo. Y si es así ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿qué es lo que extraño si después me aburro y me canso de ver siempre las mismas caras? ¿y si el viaje no me sirve de nada y todo vuelve a ser lo mismo? Al final no importa dónde esté, siempre me va a pasar lo que quiero evitar, sentir apatía, que todo me sea insuficiente, que nada me llene. Entonces tengo que perder las esperanzas porque buscar por buscar sin saber lo que se busca me lleva a la frustración y al mismo pozo de siempre. ¿Cómo puede ser que no pueda disfrutar de este paraíso terrenal? ¿Por qué no puedo sentirme feliz cuando estoy haciendo lo que quiero? Además, tampoco puedo decir que la causa del bajón sea la cercanía de mi cumpleaños porque ahora mismo recuerdo – como si lo estuviese viviendo- que en otros años me fastidiaba demasiado preparar la esperada fiesta, –esperada por los otros, desde luego- saludar mecánicamente a todos y a ninguno en particular y desear no estar ahí como objeto a ser elogiado y falsamente adulado por un día. Soñando siempre con irme, con pasar mi día lejos de todos y que nadie se sienta obligado a saludarme. Ser libre aunque sea ese día. No me era sencillo limitar el torbellino de ideas negativas. La cuestión heroica de disfrutar de la completa soledad estaba siendo más un peso que un alivio. Esa noche, después de cenar, salí a caminar con el anhelo de que el aire puro de las montañas disipen tanto pensamiento contaminado. Al pasar por la plaza vi un grupo de jóvenes reunidos en torno a una guitarra que sonaba con más entusiasmo que virtuosismo. Me acerqué con decisión y me llevé otra gran sorpresa cuando descubro que el entusiasta de la guitarra era El turco, el mismo turco que en Amaicha me invitó gentilmente a su mesa a comer un asado. Lo saludé con efusividad y vi en su rostro las caras de todos mis amigos y mi gente querida. El grupo que lo acompañaba lo había cosechado durante el viaje. Al turco no le gusta andar solo. Había tenido la precaución de llevar la guitarra como carnada de amigos y los resultados estaban a la vista. Después de todas las presentaciones y los saludos, tuve la necesidad de confesar mi situación anímica, y aunque me costó decirlo, reconocí que me sentía solo y que en dos días era mi cumpleaños. Una declaración llorona y victimizante de la que al día siguiente me sentiría avergonzado y arrepentido de haberla hecho. El turco interrumpió mi lamento obligándome a cambiar el pasaje y a postergar el regreso a Humahuaca por un día. Después miró a sus amigos buscando aceptación. Todos asintieron con la cabeza. Me dijo que estaban todos en el camping –yo me había hospedado en el hotel frente a la plaza principal- y que al día siguiente me vaya para allá bien tempranito. Daba la sensación de que la guitarra apoyada en sus piernas era suficiente para ganar el liderazgo del grupo. Yo también acepté sin pestañar todo lo propuesto y me fui, -al otro día bien tempranito- a pasar las vísperas de mi cumpleaños al camping con el turco y los amigos. Romina, una chica de Avellaneda que estaba disfrutando junto con su amiga Florencia del primer viaje de mochileras y que había conocido al turco en Tilcara, planteó la idea de hacer unas pizzas a la parrilla para recibir mi cumpleaños y yo acepté con la condición de que el vino correría por mi cuenta. Hecho el trato comenzaron los preparativos. Todos colaborando con la idea de que pueda pasarla lo mejor posible. Algunos, incluso, no recordaban mi nombre lo cual me hacía pensar que el sentimiento de comunidad era aún más genuino. Después de un baño reconfortante la tarde fue pasando entre mates, bizcochos, amigos y guitarreada bajo un quincho del camping. Con el turco nos encargamos de comprar todo y al regreso todos dieron su mano para colaborar con la cena. Entre charlas y canciones populares llegaron las doce de la noche y el cántico espontáneo e inesperado de todos los presentes. Noté en uno de ellos que dilataba el momento previo a pronunciar mi nombre mirando al resto para aprenderlo, de una vez, y pasar desapercibido. Me causó gracia más que enojo. Tenía muchas ganas de detener el mundo en ese instante, la felicidad era completa, por más que estuviera con gente que conocía desde hace poco, el entorno y la amabilidad de cada uno de ellos hizo que el momento fuera realmente increíble. Soplé la vela Ranchero sobre una torta de mate. Como si este regalo del cariño fuera poco, uno de los chicos, Esteban, me regaló un panqueque con dulce de leche, que en la vida de camping y de mochilas vale a un manjar. Recibí mi cumpleaños de la forma más insólita e impensada. Los sentimientos del día anterior quedaron tan lejos como yo lo estaba de mi casa. A esto también me estaba acostumbrando, las cosas pasan vertiginosamente y con una gran intensidad en este viaje. De un momento a otro cambia el escenario, los actores, el texto y el director de la obra. También cambia el personaje que me toca representar y tengo que estar preparado para llorar y para reír al compás del pedal. Al día siguiente amanecí con fuertes dolores de cabeza y perdido en tiempo y espacio. Me costó un buen rato entender que lo sucedido no había sido un sueño, que todo era real, que ya no estaba sólo en el hotel sin haber cerrado las cortinas. Estaba en una carpa y la entrada del sol era inevitable y afuera me esperaban los nuevos amigos con mates al borde del río y viendo como el sol se asomaba entre las montañas. Cuando todos se despertaron organizamos un desayuno comunitario que bastó con unas pocas monedas por persona para llenar la mesa de frutas, dulce de leche, dulce de cayote, chocolate, café y mates. Con gran tristeza me despedí de ellos con la esperanza de volver a verlos, así, sin avisos, sin pautar el rencuentro. Dejar todo en manos del azar y que la esperanza sea un acto de fe. Él pensó lo mismo que yo, lo noté en sus ojos. Sólo nos despedimos con un abrazo y ni una palabra de cómo seguirían nuestros días. Creo que el notó en mi cara que no era necesario volver a vernos. Que el encuentro había sido justo en el momento que tenía que ser y que todo se había dado en forma perfecta para que pueda continuar el viaje con renovado entusiasmo y con refuerzo de combustible. Regresé a Humahuaca para pasar la noche y retomar en camino hacia La Quiaca al día siguiente bien temprano. Volví a alojarme en el hospedaje que había prometido abandonar al otro día de mi primer arribo a la ciudad. Me inquietada y me causaba mucha risa imaginarme entrar nuevamente a la habitación y volver a ver a Nicolás y Octavio en la misma posición en la que los había dejado. Con ésta condición podría soportar tranquilamente una noche más en esa cueva de murciélagos. Lamentablemente encuentro vacía la habitación y con bolsos nuevos. Tampoco vi el Renault 18 en la puerta cargado de multas. Mil kilómetros Tal como lo había planeado salgo bien temprano del hostel mentalizado en la difícil cuesta que tenía que desandar. Al poco tiempo llegué al pueblo de Azul Pampa y reforcé el desayuno con un poco de frutas. El camino siguió en ascenso pero también lo hicieron los paisajes, a cada curva una nueva vista, en cada momento una nueva montaña se asomaba con un color diferente. Al llegar a Tres Cruces, un suboficial de gendarmería me indicó donde podía comer. En la esquina indicada un changuito llamado Darío se me acerca y con rara extroversión me atormentó con preguntas mientras me acompañaba a ubicarme en el bar. Atraído por la bicicleta comienza su interrogatorio sin despegar los ojos del extraño artefacto. Cada pregunta era seguida por otra casi sin esperar respuesta. - ¿Con que se anda más rápido? ¿Viene de Tucumán? Schiuuuuu!!! -esta expresión es típica de aquellas latitudes para demostrar asombro-. ¿A dónde viaja? ¿No se cansa? ¿me la regala? Darío me conduce hasta el comedor y se despide. En este lugar almuerzo con un camionero y su hijo que me saludaron alegres al reconocerme como el ciclista que cruzaron por la ruta. Al terminar de comer ellos hicieron la religiosa siesta camionera y por mi parte sigo mi camino hasta Abra Pampa. Según ellos, y el dueño del comedor, el resto del camino era pan comido. - A lo sumo le quedará uno o dos repechos - me comentó el dueño del comedor-. La pequeña elevación que me faltaba me dejó en el punto más alto del camino 3780 MSNM. Recuerdo cuando pasé por el Abra del Infiernillo en Tucumán - que tiene una altura de 3042 MSNM - el temor que sentía y el apresuramiento por descender y encontrarme en un lugar seguro. Aquí, por el contrario, sentía una extraña sensación de grandeza, en sintonía a la inmensidad del paisaje y a la altura alcanzada. Disfruté el paseo lentamente y me alenté por haber logrado gracias a la experiencia, cambios que me hacían sentir superado. En ese momento, como si todo estuviese orquestado y pensado por algún director de cine, veo el kilometraje de la bici y el número indicado era 1000. ¡Mil kilómetros recorridos! Recuerdo ese glorioso momento para mi autoestima. Son cerca de las tres de tarde y yo estoy en uno de los puntos más altos donde se pueda andar en bici en la Argentina. El cuerpo se me inunda de excitación y miro para los costados en busca de alguna persona testigo del hecho. Siento la soledad absoluta que rodea a los dioses. Necesito mostrar el logro, compartirlo con alguien, comentarlo. Empiezo a gritar como un loco sin saber lo que digo. Lanzo una sucesión ininterrumpida de sonidos onomatopéyicos que expresan misión cumplida. Aunque el objetivo planteado no es ése, el cuerpo y la cabeza se manejan como si lo fuera. Me gusta escuchar el eco y que los cóndores que merodean se enteren del hecho. El eco que me devuelven las montañas me hacen sentir acompañando. Después, el camino se convirtió en descenso, a veces pronunciado y a veces en forma de rectas con poco ángulo. Por fin llego a Abra Pampa con leves sensaciones de apunamiento. Un poco de dolor de cabeza, mareos y desgano. Como ya me había pasado y conocía los síntomas, fui directo a una farmacia a comprar las pastillas pertinentes. Había pedaleado noventa y dos kilómetros de Humahuaca a Abra Pampa y ya llevaba mil treinta y cuatro kilómetros en total. Un verdadero orgullo. Aquella noche descansé placientemente y a la mañana siguiente retomé la ruta bien temprano. Fue el día que más temprano salí. Siete menos diez ya estaba en la ruta para terminar de desandar el último trayecto argentino, Abra Pampa – La Quiaca. La idea me llenaba de energías, era en parte el fin de una etapa del proyecto, era llegar al punto norte de la República Argentina, llegar a la ciudad donde muchos deportistas y turistas sienten la gloria de arribar. El camino se hizo un poco aburrido ya que la mayoría es recta. Lo más destacable del camino que me zamarreó del aburrimiento fue pasar por los simpáticos pueblos de Posta del Márquez -en el cual ese fin de semana se llevaría a cabo la Fiesta del Queso-. También pasé por La Intermedia en donde paré a descansar y comer algunas frutas. Por último, hice otra escala en Pumahuasi, donde ayudé a un ciclista local a desarmar su bici y donde un changuito con su madre me invitaron a comer unas galletitas con mermelada. No me demoré demasiado en estas paradas, el estado de ansiedad por llegar a La Quiaca iba creciendo y el hormigueo en el cuerpo no me permitía detenerme demasiado a descansar. De manera que retomé la ruta para el trayecto final apenas pasado el mediodía. Quería llegar con la luz del día para que la foto con el cartel sea más visible. Escuchando música y haciendo un esfuerzo por desviar el pensamiento hacia cualquier frivolidad y olvidar por un rato el afán desmedido por llegar, el tiempo y la distancia se acortaban. La emoción que sentí al llegar me desbordó y reaccioné gritando como el día anterior. Fueron días de muchas emociones. En esos días sentía demasiada adrenalina y necesitaba descargarla. ¡Llegué a la Quiaca! y empecé a levantar los brazos y a gritar en gesto de júbilo y de triunfo. Me sentía Juan Curuchet ganando la medalla dorada en los JJOO. Los gendarmes me miraban sorprendidos al verme tan desbordado. Quería bajarme rápido de la bici y registrar el hecho, sacarme la foto con el cartel nacional que indicaba que había llegado. El cartel que me faltaba, ya tengo el de Ushuaia, y restaba la figurita difícil, “La Quiaca”. A diferencia de mis creencias, me encontré con una ciudad grande y muy linda. Pensaba que era un pueblo como los tantos que he pasado pero no fue así. Es una ciudad muy pintoresca que hace poco había cumplido su centenario de fundación. Lo primero que hice fue buscar hospedaje y luego pasar a Villazón (Bolivia) y comprar pasajes de tren al salar de Uyuni. Rumbo al salar Entre La Quiaca, última ciudad argentina, y Villazón, primera ciudad boliviana, sólo existe un puente y un puesto de gendarmería. En el mismo día lo crucé tres veces quedando pasmado las tres veces. Me impresionaron mucho las diferencias culturales. Se observa rápidamente los cambios en la forma de hablar, en la vestimenta, en el transporte, en la comida, en la bebida, en la higiene, en los olores. Todo es distinto. Otro país, otra historia, otro mundo. La amabilidad con la que fui tratado en el norte argentino había quedado atrás y ahora debía lidiar con ermitaños que dejan de mirar a los ojos para mirar los bolsillos. Todo cambia con sólo cruzar un puente. La burocracia que cualquier aduana nos tiene acostumbrados se hizo notar también en Bolivia donde estuve esperando tres horas para cruzar por la extensa cola que había para un solo gendarme que, con el ritmo pausado y lentificado habitual del pueblo boliviano, tomaba los datos de las doscientas cincuenta personas que estaban delante mio. El tren a Uyuni partía a las 15:30 hs, de modo que tuve tiempo suficiente para descansar y preparar la mochila. Por suerte fui precavido en estar en la estación con bastante tiempo de anticipación. No quería ofuscarme rápidamente antes de comenzar mi experiencia en Bolivia. Además, no podía hacer nada, sólo intentar armarme de paciencia y tolerancia. Uno de las cosas que pretendía lograr de este viaje es la tolerancia al otro, el respeto y la aceptación de las diferencias y comprender que todo cuanto hacemos, pensamos o sentimos –incluso las maneras- es fruto de una historia, de un devenir que debería conocer antes de emitir juicios lapidarios y herméticos. Claro que, antes de comenzar la aventura, no estaba tan lúcido en este aspecto. Estos pequeños objetivos que hacen a mi personalidad fueron clarificándose a medida que me vinculaba con la gente. El tren que nos trasladaba me causó una grata sorpresa por lo lujoso y la comodidad. Inclusive mucho mejor que el me llevó hasta San Miguel de Tucumán. Tenía servicio de comedor, video y baños en perfecto estado de limpieza. Al llegar sólo tuve tiempo de hospedarme, pagar la excursión al Salar y terminar de leer las últimas páginas del libro “las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. Un extraordinario texto que me acompañó todo ese tiempo en una perfecta armonía con lo que iba viviendo cada día. Allí estoy, ansioso por subirme a la combi y partir rumbo a las salinas. Hay mucha gente en la puerta de la agencia de turismo. Hago tiempo intentando adivinar quiénes serán mis compañeros. Finalmente subimos, nos acomodamos y, de a poco, nos vamos presentando. El contingente que va a explorar las salinas conmigo está compuesto por Alex, un muchacho boliviano que cumple el rol de chofer y guía, Alejandro, profesor de biología de escuelas argentinas, Abraham, un guarda parques español, Julia y Alan, argentinos estudiantes de geología Lou, una ecóloga francesa, Lidia, enfermera argentina y yo, ciclista. Así me presento. De lo más convencido que estoy en estos días es de mi condición de ciclista. Y al presentarme así, me siento orgulloso y hasta conforme conmigo mismo. En ningún momento he renegado de ser licenciado en informática, de hecho me gusta mucho esa labor, pero no siento usar una profesión que requiere años de estudio, de una elección previa, de una formación que no se tenía, como la mejor forma para mostrar quién soy. Por el contrario, es la pasión que se tiene, los desafíos infundados y los deseos irrefrenables los que pueden hablar mejor de lo que somos. Aunque no podamos dar cuenta de todo, ni explicar cómo nace aquello que nos mueve. Vamos todos en una camioneta 4×4 con solo lo necesario para vivir los tres días. Agua, galletitas y algunas frutas, del resto se encarga la agencia. Nuestra primera parada es el cementerio de locomotoras que se encuentra en las afueras del pueblo. Se ubica allí como un supuesto honor que le realizan al pueblo por la tarea realizada en los traslados de minerales hacia Atacama (Chile). Al verlas absolutamente oxidadas y pintadas con aerosol, pienso que se trata de un depósito de chatarras y que alguien tuvo la original idea de denominarlo cementerio de locomotoras e incluirlo en el circuito turístico. Luego de tanto metal oxidado, arribamos al pueblo de Colchani. Habitado por unas cincuentas familias su economía se basa en la explotación del salar. Solo ellos tienen la habilitación para trabajar, refinar y exportar la sal a nivel nacional. En los tramos más aburridos del trayecto me pongo a observar los distintos comportamientos de mis compañeros de viaje, la secuencia de sus actos que marcan un orden de interés, una escala valorativa. Alex, como un autómata, recita con el mismo tono y la misma cadencia cada uno de los lugares por donde transitamos. Sin girar la cabeza, se limita a mirar por el espejo retrovisor ante cada comentario que debe hacer sobre el camino. Sus movimientos también eran mecánicos. Primera, segunda, gira a la izquierda, recta en tercera, luego rebaje a segunda en la curva cerrada hacia la derecha. Hace su trabajo tan preciso que da igual si el auditorio esta conformado por este grupo o por siete monos. Alejandro y Abrahan observan detenidamente la vegetación y comentan entre ellos para construir una verdad sobre lo que están viendo. Abraham aporta datos relacionados al clima y a las plantas y Alejandro completa con algunas características de rigor científico. Por otro lado, Alan y Julia, se preocupan por buscar posiciones y movimientos que les permita estimular sus cuerpos sin que nadie se percate. Están enamorados como dos poetas y están en celo como perros callejeros. Cuando salen de la burbuja amorosa y se relacionan con el mundo cuentan que es el primer viaje que hacen juntos y que hace solo unos meses que están juntos. Supongo que comentan esto para excusarse de posibles escenas. Lidia pregunta insistentemente cuando tiempo resta para llegar al próximo destino. Está preocupada por el movimiento de la camioneta sobre el ripio y acusa dolores de cintura. Por momentos supera sus quejas interactuando con el resto y ofreciendo mates. Cuando puede acota algo en relación a su familia, a sus nietos y a los viajes que ha podido realizar desde que falleció su marido. Luo, la francesa, está más interesada en lo que sucede dentro de la camioneta que afuera, al menos en esta zona del paseo donde escasean los animales y se amontonan los del reino vegetal. Permanece en silencio pero atenta a todas las conversaciones que se generan. Incluso pretende escuchar el cuchicheo amoroso de los jóvenes enamorados. Su prioridad es aprender a hablar castellano y después, bastante atrás, comprender la conducta de los animales nativos. Le resulta una lengua sensual y atrapante. En momentos donde podemos hablar de algunas cosas me pide que le conjugue los verbos que utiliza. Está más interesada por la estructura del lenguaje que por el contenido. Me resulta asombroso que encuentre en nuestra lengua los mismos atributos que yo siempre adjudiqué a la lengua francesa. Sensual y atrapante. La siguiente parada es el propio Salar de Uyuni, también llamado salar de Tunupa. Este salar tiene doce mil kilómetros cuadrado y es el mayor desierto de sal del mundo. Está situado a unos 3.650 metros de altura en el Departamento de Potosí, en el Altiplano de Bolivia, sobre la Cordillera de los Andes. Este inmenso salar se formó hace cuarenta mil años cuando un terremoto dejó encerrado al Lago Ballivián. Estoy tratando de imaginarme la vida –una forma de decir- hace cuarenta mil años cuando empiezo a dormirme a causa también, de la brillante monotonía de transitar ochenta kilómetros por el desierto blanco. Me despierto cuando finalmente arribamos a la Isla de Pescado o Incahuasi. Esta isla se encuentra en el medio del salar y se la llama así por la forma que presenta. En ella hay cactus que pueden llegar a los diez metros de altura. Más tarde nos alojamos en un hotel de sal en el pueblo de Puerto Chuvica. A esta altura todo me parece raro, ficticio, de juguete. Como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, una vez que me adapté a la locura de las cosas ya pensaba con la misma lógica. Me parece natural estar rodeado de sal, apoyarme en una mesa de sal en el comedor y acostarme en una cama del mismo mineral. A la noche el pueblo se viste de fiesta para celebrar las vísperas de la Virgen de la Candelaria. Frente a la Iglesia se encuentran las trompetas, los bombos y los tambores que acompañan a los pueblerinos alrededor del fuego mientras que las cholitas pasan convidando de a uno su singani, una bebida alcohólica a base de uva, alcohol y leche evaporada. Dicha bebida es ofrecida tanto a los visitantes como a la pachamama. Es admirable, en algún punto, ver cómo las culturas aborígenes integradas en buena medida con la colonización española, mantienen la llama viva del mundo trascendental y el espíritu religioso. Pueblos acostumbrados a contar con objetos de veneración, con una gran disposición a la devoción y a la imploración. Ofrecen sus escasos bienes, el trabajo, sus cuerpos, diversos sacrificios y hasta sus hijos no sólo por promesas de tiempos fructíferos sino, y sobre todo, en agradecimiento y gratitud por la vida, por los cinco elementos fundantes y por el pan de cada día. Hay que tomarse un tren a Tucumán y después empezar a trepar hasta Perú para darse cuenta de lo importante que es la tierra que pisamos, el agua con la que baldeamos la vereda y el sol que nos hace transpirar. Todos elementos subestimados y olvidados. Me avergüenzo de sólo pensarlo, como si en Mercedes no hubiese ni tierra, ni agua, ni sol. Una combinación que da vida, que nos alimenta y que nos permite pensar. Pues ellos no, así es que agradecen a la pachamama por los frutos recibidos y también a la Virgen de la Candelaria. Por las dudas, para que nadie se ofenda, ellos ofrendan. Pueblos muy religiosos. Cristianos, aborígenes o panteístas, como sea. Lo he visto también en Humahuaca, en Salta y en Iruya. Yo creo que las Vírgenes y la Pachamama tienen buena relación y no se pelean por la ubicación en la marquesina ni por la convocatoria. Comparten todo, menos sus cuerpos El recorrido continuó por un pueblo llamado San Juan, donde debíamos reabastecernos, ya que de ahí en adelante los productos eran escasos y caros. La siguiente parada fue el Volcán Ollagüe, el mismo se encuentra activo en el límite entre Chile y Bolivia y tiene una altura de 5.870 MSNM. Después visitamos varias Lagunas. Todas tienen gran cantidad de flamencos y un entorno de bórax, un mineral no metálico que se utiliza en detergentes, suavizantes, jabones y desinfectantes. Las lagunas más importantes son la Cañapa, Hedionda, Honda, Colorada y Verde. Aquella segunda noche de la excursión la pasamos en el hotel “San Marcelo” a unos kilómetros de la laguna colorada. Se encuentra a casi 5.000 MSNM desafiándonos a que saliéramos a dar un paseo si nos creíamos guapos. Nosotros miramos para un costado y haciéndonos los desentendidos permanecimos la velada en las habitaciones o en el hall del hotel. Ninguno tenía en sus planes morir congelado en un pueblo boliviano. La más efusiva con la decisión fue Lidia que aprovechó la ocasión para despacharse con sus monólogos. Estaba radiante y verborrágica y cansó rápidamente al auditorio que se iba dispersando lentamente pero sin pausa. Noté que detrás de esa actitud había una persona triste y con miedo a la soledad. Ella seguía hablando casi sin esperar la participación del otro, sólo pretendía un gesto de acompañamiento. Así que decidí seguirle el juego y reír cuando tuviese que reír, poner cara de compungido cuando sea necesario y mostrarme preocupado si fuese la ocasión. Cuando tuve el bache para incursionar sobre las causas reales de su excitación psico- lingüística, hizo una pausa reflexiva, bajó la mirada y suspiró. Cambió el tono y el ritmo del habla y confesó su dilema. Lidia, además de enfermera, es viuda e intenta desplazar el constante recuerdo con viajes y entretenimientos. Le cuesta mucho soportar la vida sin él y mucho más mantener en pie la promesa que le hizo en su lecho de muerte. En ese momento de desesperación y de impotencia por no poder impedir los frecuentes y agónicos dolores de cabeza que su marido padecía previo al reposo eterno, creyó que podría paliar el dolor del alma prometiéndole que jamás estaría con otro hombre. Tal vez lo hizo como demostración de amor eterno o de acompañamiento en su sufrimiento, o en arrojo ante una situación ingobernable. Lo cierto es que aquella promesa hecha hace ya ocho años le pesa en su cabeza como una garrafa de plomo. Y más aún cuando está junto a Ernesto, el mejor amigo de francisco, su ex marido. Ernesto está divorciado desde hace veinte años y nunca volvió a conformar otra pareja. Al decir esto se me viene a la cabeza la frase que muchos usan en estos casos, “rehacer su vida”. Me cuesta creer que ésta frase tan impregnada en el lenguaje popular no contemple la posibilidad de que la vida no tiene necesidad de re- hacerse porque nunca se deshizo. Y si así fuera el caso, tampoco es condición sine qua non volver a formar pareja para rehacer o reconstruir algo. De hecho, tantísimas veces se rehace la vida cuando se termina con una mujer o una pareja. Lidia y Ernesto se quieren tanto como se atraen. Ernesto va con su culpa a cuestas desde hace mucho tiempo por no poder evitar sentir atracción por Lidia –lo sabe por pura intuición femenina- y ella no se perdona haber pensado en él en momentos de crisis matrimonial con Francisco. Ahora comparten mates, cafés, comidas, salidas y cualquier otro entretenimiento que la sacuda del recuerdo. Comparten todo, menos sus cuerpos. Una relación basada en el plano del diálogo, la risa, el chiste y la solidaridad. A Lidia le tortura aquella promesa y creo que recuerda más ese momento que los treinta años compartidos. Ernesto, aún con su culpa a cuestas pareciera que está más decidido y espera que Lidia le permita guardar la ropa en su placar. Suponen que el compromiso afectivo que tienen es menos hiriente al alma omnisciente de Francisco que el reclamo físico. Lidia está convencida que lo más preciado –y que no entregará- es su cuerpo. No advierte que su corazón ya ha vuelto a elegir. ¿Por qué será que comúnmente sucede esto? ¿Debe abstenerse Lidia de complacer los pedidos de su cuerpo y no así los de sus afectos? ¿Es por respeto a Francisco o a una promesa que Lidia y Ernesto no se amen? Y si es por respeto a una promesa ¿tiene fecha de vencimiento, prescribe en algún momento? Hasta la promesa hecha al Santísimo en el altar caduca cuando alguno de los comprometidos fallece, ¿por qué ésta promesa se le hace eterna a Lidia? ¿Será por haberla formulado mal en aquel momento y no haber aclarado que la vigencia era de diez años, o cinco, o lo que fuese? ¿O que la sostendría hasta donde pudiese? Que peso enorme tiene la palabra y con qué cuidado debemos manejarla, aún más en momentos importantes. Ni siquiera su condición de creyente le prohibía acostarse con Ernesto. Ella había cumplido al pie de la letra las sugerencias de la Iglesia y, aunque muchas veces la imagen de Ernesto se instaló en el lóbulo frontal, nunca había cedido a esos empujes involuntarios, y sobrellevó las crisis de una manera celestial. Pero aquel compromiso dejó de tener validez cuando francisco no volvió a despertar. Hasta que la muerte los separe. Y la muerte los separó, pero no así su palabra. ¿Es la moral aún más fuerte y determinante que los mandatos religiosos? ¿Qué tipo de culpa se pone en juego en Lidia? ¿Hay una culpa más pesada que la del pecado para el hombre religioso? ¿Será que Lidia siente más culpa por haber deseado a Ernesto en los momentos críticos de su matrimonio que por desearlo ahora? Sus nietos y su hija la cargan como una forma de validar el sentimiento, y de mostrarle que lo saben todo. Porque si bien Lidia jamás les habló de esto que me contó a mí en las alturas bolivianas, ellos, naturalmente, lo saben todo. Y tratan de sacarle el manto de tabú que tiene el tema mediante el humor. No es necesario un nuevo casamiento ni una filiación formal. Ella, aunque no lo sepa y crea que duda, ya ha tomado la decisión. Aunque se limite a tomar unos mates en la vereda con él, espera la visita de Ernesto como esperaba a Francisco volver del trabajo. Sin embargo, esto la atormenta. Ahora sí pide mi intervención, solicita consejos y hace los silencios necesarios para que pueda opinar sobre el asunto. La palabra se asemeja a los perros, una vez que entra a tu casa, ya es difícil de echarla. Podrá ser valorada o burlada pero allí está. Anda paseando por cada barrio y golpeando la puerta de cada casa. En algunos sitios entra sin permiso, se acomoda en el sillón y decide quedarse allí para siempre. Y poco a poco va siendo una protagonista principal en la dinámica de esa casa. Se entromete donde no le corresponde y responde sin que la llamen. Intenta mediar en cada uno de los vínculos y se hace respetar como el que más. Se torna imprescindible y ya nadie imagina la vida sin ella. De hecho, pasado el tiempo, se convierte en una carga, en una mochila que ya nadie quiere cargar pero que nadie se resiste a hacerlo. En cambio, en otras casas, está de paso, la maltratan y la ponen de felpudo. Se burlan de ella y la tienen para los mandados. La subestiman y desprecian sus potencialidades. Incluso, en ocasiones, ni siquiera le abren la puerta y espera en la vereda hasta cansarse. Terminamos aquella noche con un abrazo sentido, de abuela a nieto o de madre a hijo. Aunque mi posición fue bastante clara y alentadora en que pueda vivir lo mejor posible, Lidia me dejó con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas. Calzarse la máscara Fueron muy pocas las horas de sueño de aquel día. Bien temprano, a las cuatro y media de la mañana nos despertaron y, sin desayunar, retomamos el paseo. A las seis de la mañana llegamos a las termas de Polques. El agua se encuentra a una temperatura de cuarenta grados, pero afuera la temperatura ambiente estaba por debajo de los cinco grados. Con mucho esfuerzo y voluntad tomé la posta y rompí el hielo inaugurando el día de baño termal. Desde ese piletón vimos como salía el sol por entre las montañas y media hora después el desayuno estaba esperando en el refugio. La excursión culminó con un almuerzo en un pequeño pueblo llamado Villa Mar y un paseo por el pueblo San Cristóbal, pueblo que se fundó hace apenas ocho años, tras el descubrimiento de plata en uno de sus cerros. Repitiendo la historia de fuga de plata, esta mina pertenece a una empresa Canadiense. Al regresar a Uyuni, me despedí de Lidia. Me dio un beso al pasar y siguió saludando al resto. Desde algún lugar de mi cuerpo esperaba que me abrace, que me diga algo, que se emocione o que sea especial. Me quedé sin poder reaccionar y el saludo resultó un formalismo. Lidia había retomado su postura de mujer alegre, simple, con la frescura de no cargar ningún pasado. Al principio me chocó un poco, pero después comprendí que no podía ser de otra manera, que cuando se vomita lo prohibido lo mejor es no dejar secuelas, calzarse la máscara y salir al mundo. Y así se fue, sonriente, jovial y charlando con el taxista. Yo esperaba algo y recibí otra cosa que después entendería. Es una manera de conocerme otra vez y de otra manera. O quizás es conocer a otro que también soy yo. Continué mi recorrido en un micro que estaba en pésimas condiciones y con el que sufrimos mil peripecias hasta llegar a la histórica ciudad de Potosí. El autobús se movía y parecía desarmarse en el ripio boliviano y yo temía a cada instante por la bicicleta que, encima, estaba muy mal embalada. Ya a esta altura, estaba cada vez más impaciente y ansioso en el trabajo de embalaje. Aunque tenía mucha más práctica en la tarea, lo hacía con menos cuidado y menos orden. Después de la faena, me daba un poco de culpa por la falta de dedicación o de consideración hacia ella que tan bien se estaba portando conmigo, y con quien tantas cosas habíamos compartido. Llegué de noche, con mucho cansancio y más dolores. Dormí como un bebé y por la mañana salí a recorrer la Plaza de Armas y averigüé cómo debía hacer para recorrer las minas. Potosí era uno de los destinos más esperados. Especialmente ansiaba conocer las minas. Quería realizar este recorrido sin la intervención de una agencia de viajes. La imagen de un contingente lleno de sombreros alocados, anteojos enormes y cámaras fotográficas desorbitantes, enterándose –mientras comen pochoclos- como viven los mineros y la historia que esto tiene, me da alergia, puntadas en el esternón y nauseas. El médico me prohibió acercarme a dicha escena. Lamentablemente, no pude obedecer al especialista ya que, a causa de accidentes reiterados en la mina, el gobierno implementó que solo las agencias de turismo pueden realizar el circuito. No aprendimos nada Antes de detallar la excursión voy a dejar algunas transcripciones de Eduardo Galeano, donde en su libro Las venas abiertas de América Latina desarrolla la historia de las minas; “…En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española…” “…A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería; de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de París y Londres; los diamantes de Ceylán…” “…Potosí contaba con 120.000 habitantes según el censo de 1573. (…), la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes…” “…Según el marqués de Barinas, entre Lima y Paita, donde habían vivido más de dos millones de indios, no quedaban más que cuatro mil familias indígenas en 1685. El arzobispo Liñán y Cisneros negaba el aniquilamiento de los indios: «Es que se ocultan –decía– para no pagar tributos, abusando de la libertad de que gozan y que no tenían en la época de los incas»...” El guía nos condujo hasta la calle Hernández, una de las calles más peligrosas del mundo donde se vende libremente, a lo largo de diez cuadras, los cartuchos de dinamitas que utilizan en los socavones. Allí compramos hojas de coca, cigarrillos y dinamita para entregar a los mineros. Sentí algo de temor y bastante de escalofrío al ver la bocamina, la entrada de los socavones. El límite atravesado por millones de aborígenes y esclavos negros en cada jornada laboral con la incertidumbre de no saber si volverían a ver la luz del sol. Muchos dejaban allí sus vidas a causa de silicosis u otras enfermedades generadas por la constante respiración de gases tóxicos. Algo parecido a la historia sobre el puente de los suspiros en Venecia. Se dice que a los condenados perpetuos se los llevaba a una cárcel subterránea siendo el puente el límite del sol y el suspiro la expresión de los condenados de ver por última vez el sol. Pero si hablamos de gases tóxicos, yo también tendría que sentir lo mismo al entrar en la oficina de microcentro –donde trabajo – cada día. Yo también tengo mis gases tóxicos bien guardados en los pulmones. Pero prefiero no pensar en eso porque mi vida se convertiría en una pastilla para la angustia o los ataques de pánico. Aquella tarde hemos recorrido –junto a un grupo que por suerte no llevaban ni sombreros coloridos ni cámaras fotográficas exultantescinco niveles de profundidad esquivando grandes pozos y descendiendo por lugares imposibles. La temperatura en el interior de la mina puede variar unos cuarenta y cinco grados entre el exterior y los niveles más bajos. Cada metro descendido en la mina implica aumento de humedad y disminución del oxígeno. Los mineros trabajan allí largas horas solamente acompañados por un compañero, hojas de coca, cigarrillos y sobre todo alcohol. Mucho alcohol, alcohol puro. También cuentan con el “resguardo del TIO”. Éste es el Dios que adoptaron los indígenas en la época colonial. Dueño y amo de las minas, los mineros todos los días acuden a él para brindarle sus hojas de coca y su alcohol para que les otorgue una buena producción de minerales. El TIO se comporta como todos los dioses creados en la historia de la humanidad. En ocasiones puede actuar con benevolencia y generosidad para con algunos, y también puede despacharse, con otros, con malicia, con avaricia y con venganza. Los dioses son como las personas, pero potenciados al infinito. Es un Dios mestizo en más de un sentido. El TIO representa, en el imaginario minero del altiplano boliviano, el ser sobrenatural más importante, activo, respetado y temido entre la gente. Aquella noche me percaté que el viaje ya estaba hecho. Que podría volver a Buenos Aires al otro día porque estuve en el lugar donde quise estar. Aquella excursión fue de lo más impactante que vi en mi vida. Un resumen de como transita la condición humana en los últimos quinientos años. Una de las peores versiones de la eterna relación entre dominadores y dominados, poderosos y serviles, amos y esclavos. ¿No sigue funcionando así el mundo? Que porquería, no aprendimos nada. La ley de la selva, de la selva humana. Al menos los animales respetan la naturaleza. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y que no puede dejar de tropezar. Tal vez porque crea que el tropiezo es progreso, que la destrucción es porvenir, que el egoísmo es futuro y que el dinero es Dios. Esa noche tuve sentimientos contradictorios. Estaba feliz por toda la experiencia pero también triste y resignado de conocer más sobre ese pedazo de historia. La bici también estaba mal. Se sentía sola y abandonada, lo noté en los frenos, estaban caídos. No le faltaba razón. Hacía ya algunos días que no compartía mi actividad. En Bolivia, algunos caminos, son realmente demasiados arriesgados para transitarlos en bicicleta. Hay mucha altura que puede afectar la presión en cualquier momento – aparte de recurrentes dolores de cabeza y descomposturas a causa del apunamiento-, además, los caminos son en su mayoría de ripio y en ascenso y las distancias entre ciudades son muy amplias. De modo que, desde Villazón hasta La Paz la bicicleta estaría guardada. Así lo pensé en La Quiaca, pero en Potosí sentí que había sido injusto. Y le hice un mimo al día siguiente yendo al Ojo del Inca. Una pequeña laguna termal que se encuentra a unos minutos de Potosí, en el pueblo de Tarapaya. El enigma de la laguna Llego a la laguna, y se amontonan las voces en mi cabeza de toda la gente que me había advertido sobre la peligrosidad de meterme. La laguna ya se ha devorado la vida de unos cuantos y la gente teme por nuevas víctimas. El pueblo aún recuerda con melancólicas expresiones las propiedades tan fatales como enigmáticas de la laguna. La vida de aquella gente ha sido teñida, parece, por éstas desgracias de las que hablan y lloran con dolor vigente. Las cuatro personas que intentaron orientarme para llegar reaccionaron de la misma manera cuando mencioné la laguna. Los factores comunes fueron las advertencias, la preocupación, y, sobre todo, los relatos espontáneos y muy confusos de los hechos. Nadie pudo aclararme cómo fueron las muertes. Vagos comentarios acompañados de gestos con las manos, de miradas al cielo en busca de respuestas y de muecas extrañas, era todo cuanto se podía saber de la laguna –y sus muertos-. Como un fantasma que deambula entre las calles sin que nadie pueda dar consideraciones precisas pero que todos pueden sentirlo. Y aquel que no, simula hacerlo para evitar que lo internen en un neuropsiquiátrico. Decido meterme igual. Un poco por creer estúpidamente que de eso se trata viajar en bicicleta, es decir, de inmiscuirse en riesgos innecesarios, de buscar anécdotas revolucionarias, de sentirse inmortal y de avanzar más allá de las reglas –las escritas, las morales y las mitológicas-. El agua es totalmente inofensiva y está a una temperatura perfecta, ni muy fría ni muy caliente, ideal para permanecer un largo rato reposando y repasando los momentos sublimes del recorrido. Después de una ducha prolongada y refrescante me pongo a hablar con el cuidador de la zona, quién me aclara que las muertes habían sido tres. Una por ebriedad, la segunda por un calambre y la tercera por no saber nadar. - Ah! –me dice levantando las cejas y el dedo índice como advirtiendo que se olvida de algo- todas las muertes fueron de distintos nadadores. Todo me causa gracia. Las muertes, las aclaraciones del cuidador, la gente compungida y la laguna serena y adormecida. Por momentos me parece que todos se burlan de mí, que de eso se trata, de mofarse de los visitantes, pero después entiendo que no, que esto es muy serio. Tan ausente es el pueblo que sus habitantes necesitan darle vida, aunque sea con la muerte-. Cada lugar tiene una historia, la real y la que marcan los libros. Tarapaya tiene una laguna, llamada Ojo del Inca, y allí varias personas han muerto fatalmente en circunstancias desconocidas y por causas misteriosas. Todos lo saben, la gente es respetuosa y temerosa de las propiedades celestiales –o infernales- de la laguna. Algunos sostienen que la laguna se encarga de lavar los pecados y la maldad del hombre haciendo justicia por mano propia a quienes corresponde. Otros creen que allí descansan las almas de nuestros antepasados y que, en un acto de arrojo y desobediencia al curso esperado de los acontecimientos, empujan a sus seres queridos a la muerte y al rencuentro. Esta es la historia de tarapaya, cualquier discrepancia que se expresen en los libros, es pura ficción. Sino pregúntenle a Yuma, el hombre mayor que estaba limpiando el frente de su casa y a quién primero le pregunté por la laguna. El resto del día fue volver a Potosí, armar mi equipaje y tomar el colectivo que me llevaría a La Paz, la última ciudad con descanso de bicicleta. Era así, o no sería nunca El colectivo tardó una eternidad para recorrer los kilómetros que separan Potosí de La Paz. Llegué a la a la estación a la madrugada con llovizna y frío polar. Bajo el reparo de la terminal y la mirada curiosa de un niño armé la bicicleta nuevamente. Lo invité con una sonrisa a que se acerque para que pueda ver el espectáculo en primera fila y él, que tendría unos diez, once años, no lo dudó un instante. - ¿Qué estás haciendo? –me preguntó para romper el hielo-. - Armando una bicicleta, ¿y vos que hacés acá tan tarde y con este frio? ¿estás con tus papás? –inmediatamente supe que la última pregunta estaba de más y que, otra vez, pequé por exceso-. - No, mis papás se fueron –dijo e hizo un intencionado silencio esperando mi reacción-. Se fueron cuando yo nací –concluyó y empezó a reír orgulloso de su chiste de cabecera-. Yo sonreí con esfuerzo, tragué saliva y no supe más que decir. Él, acostumbrado a estos trances, retomó la charla. - Yo cuando sea grande voy a tener una de esas –señalando la bicicleta- y voy a recorrer el mundo. Ahora no porque tengo que estar con mi hermana y si yo me voy se muere. - ¿Vivís con ella? - Si, el señor de allá nos deja dormir en su oficina –señalando la boletería de una de las empresas- y en el día ella trabaja para que podamos vivir en otra parte y yo estoy acá ayudando a bajar las valijas. pero cuando tenga como veinte y mi hermana tenga novio voy a comprarme una bici y a conocer todos los lugares donde van los colectivos. Lo tomé como ayudante para armar la bici y le di unos pesos para que pueda comprarse la bici cuanto antes. El desparpajo de su inocencia y la pureza y sencillez de sus sueños me avergonzaron. Pasé de la lástima a la admiración, y de la admiración al aprendizaje. La llovizna ya no me molestaba tanto y el frio empezó a ser soportable mientras pedaleaba por las desiertas calles rumbo al hostel “El carretero”. Estuve largo rato allí sin que me asignaran una habitación, pero esto tampoco perturbó mi ánimo. Allí encontré alojados a unos chicos de Suipacha –pueblo que está a veinticinco kilómetros de mi casa-. Como buenos vecinos programamos para ir al día siguiente hacia El Alto, lugar donde Evo Morales daría el acto por la Reforma de la Constitución Nacional. A la mañana siguiente me desayuno con un mensaje de Carola, aquella chica que conocí en Cafayate y con quien nos comprometimos a amarnos en el futuro, recordándome el acuerdo y preguntándome por donde andaba. Ella estaba en Potosí y después de esperar durante dos días el rencuentro casual de novela -imagínese una corrida mutua hacia el abrazo y el beso girando para la cámara -, había decidido llamarme. Le dije que había estado en Potosí hasta el día anterior y que ahora acababa de arribar a La Paz, que podría esperarla hasta que viniese, que tenía muchas ganas de verla y que me había sorprendido gratamente recibir el mensaje. Ella me contestó con signos que en su conjunto representaban una cara triste y que su viaje concluía allí, en Potosí, que después volvería a la rutinaria vida de asfaltos y vidrieras. Dudé durante toda la mañana qué hacer. No me había pasado durante todo el viaje tanto nivel de incertidumbre. Me había acostumbrado a decidir sobre la marcha y no dar rodeos a la elección. Así me lo había propuesto y estaba saliendo bien. Hasta ese día. Nuevamente, aquello que intuimos cercano al amor patea el tablero y se impone a nuestra voluntad. - ¿Qué hago? ¿sigo con el viaje o vuelvo por ella? No, una mujer no puede desbaratarme los planes ¿y si no se trata de una mujer sino de LA mujer? ¿por qué no darle una oportunidad al amor? Tenía claro que se trataba de ese momento, que si algo podía nacer tenía que ser bajo esas condiciones. Esperar a verla en Buenos Aires marcaría una nueva frustración y también un acto de cobardía y falta de arrojo del que me avergonzaría para siempre. No podía despreciar así lo que tal vez sería el comienzo ideal de una gran historia de amor. Era así o no sería nunca. - La primera vez que la vi, en cafayate, tampoco había tenido final feliz, ¿por qué lo tendría ahora? Bueno, tal vez por eso mismo, porque ya la vi, porque ya nos vimos, y nos buscamos. ¿y si es sólo una calentura? ¿volverías doscientos kilómetros en ese colectivo por una calentura? no lo sé. ¿y si termina siendo la madre de mis hijos? Fue en el momento en que pensé en mis hijos que decidí seguir viaje y no volver sobre mis pasos. Estaba molesto por tener que pasar ese trance de duda e indecisión y de no saber si lo que hacía era lo correcto. Otra vez se me aparecía en mi mente la idea de lo correcto y lo incorrecto y eso me ofuscaba aún más. Todo venía bien hasta recibir ese mensaje. ¿Si ya me había olvidado de Carola, porque le doy tanta trascendencia a la cuestión? Quizá eso era el amor. No lo sé. Seguí con el viaje pero no sin cuestionamientos ni replanteos. El mosquito ya estaba dando vueltas en mi cabeza y no sería fácil deshacerse de él. Por suerte, hoy y a la distancia, compruebo que fue la mejor decisión. Pero esa es otra historia que algún día escribiré. Finalmente, como habíamos acordado, fuimos con Leandro y Matías –mis vecinos suipacheros- al acto por la Reforma de la Constitución Nacional. La gente se amontonaba y se agolpaba para no perder detalle. Montones de banderas representativas de las comunidades indígenas, mercaderes y todas las fuerzas militares existentes en Bolivia se hicieron presentes. Después de un rato y de empujones con los impacientes paceños, pude ver al presidente de la nación sonriendo por haber cumplido con la reforma constitucional, con más del ochenta por ciento de aprobación del pueblo. Ésta reforma le permitiría la reelección y así, la profundización de su proyecto de país. Evo Morales es uno de los fundadores del movimiento al socialismo y peleó, con triunfo, por la recuperación plena de la propiedad estatal sobre el gas y otros hidrocarburos dados a concesión a empresas privadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en la década del noventa. Morales despertó interés en todo el mundo por ser el primer mandatario de origen indígena en la historia de su país y por la propuesta de realizar cambios radicales en las estructuras de variados ámbitos nacionales. Además de luchar por la reivindicación de las comunidades indígenas. Me dio un poco de envidia ver al pueblo boliviano unido desde un genuino interés social y empujado por el amor que siente por su país. Por la noche se organizó espontáneamente un partido de fútbol cinco entre bolivianos, chilenos y argentinos, y como coronación, un asado de carne boliviana pero con sabor típicamente argentino de sobremesa y camaradería. Allí ratifiqué la percepción del amor genuino que sienten por su tierra. Sin dobleces, sin intereses laterales, sin beneficios secundarios ni intenciones de proselitismo ideológico. Así, sencillos como son, expusieron cuatro o cinco razones tan concretas como suficientes que me dejaron en silencio. Las mismas razones que encarnan desde hace años y que encuentran el eco en la persona de Evo Morales. Sin siquiera rozar sobre planteos políticos o discursos retóricos que acompañan las ideologías políticas. El matiz dado a la justificación de la posición no provenía de los libros ni de la repetición de los medios. Todo lo contrario, hablaban desde las entrañas, desde el estómago, desde un estilo de vida que trasciende cualquier gobierno de turno. Como si hablasen del propio hijo. Con conocimiento de causa y con la firmeza de quién encuentra certezas cada día de su vida. Si antes sentía un poco de envidia, ahora me avergonzaba y me desconocía. Cuando me pasa esto, cuando estoy confundido sobre lo que pienso, sobre lo que vivo, sobre mis causas, sobre mi país, sobre la gente que lo habita, sobre lo que espero o ya no del futuro de mi patria, concluyo mis cavilaciones con la frase “soy argentino”. Intentando definirlo todo, cuando en verdad, allí comienza el problema. ¿Qué es ser argentino? ¿Cómo es el argentino? ¿Qué valores tiene? ¿Qué espera de su propia nación? ¿Hacia dónde se dirige? Los bolivianos son de ahorrar bastante las palabras, por miedo a quedarse mudos en el futuro. Les han robado tantas cosas –como a muchos pueblos latinoamericanos- que temen de perder también el lenguaje. Por eso hablan poco. Para no alardear. Sus convicciones sobre el respeto por el otro, por las civilizaciones indígenas, por la tierra, por la historia, y el valor por el trabajo y la vida, se deducen de un discurso acotado y hermético. Sin vueltas. Sin rodeos. Los enojos que tenía a causa de lo que consideraba una falta de educación y de respeto en sus modales, fueron cediendo a la comprensión por el otro. Algo que hace falta en mi aturdido país. Me sorprendió la apertura que se produjo en ellos en esa cena, mostrando la verdadera identidad y dejando a un costado la distancia que profesan al turista, al extranjero, al curioso con plata. Revolución del instinto autodestructivo Con renovadas energías emprendo camino rumbo a Coroico. La idea es ir y volver en el día. La distancia que separa La Paz de Coroico es de noventa kilómetros y el entusiasmo por visitar aquel pueblo estaba puesto no en el destino final sino en el trayecto. Varios me habían anoticiado de la historia y el mote de aquel camino. Eso me produjo excitación que despertó una revolución del instinto autodestructivo al cuál debía responder. El camino de La Paz a Coroico es conocido en Bolivia como el camino de la muerte –parece que todo en Bolivia tiene propiedades mortíferas- por haber sido causas de innumerables muertes. Tiene la particularidad de contar con caídas de hasta más de tres pies. Es un camino completamente de ripio con abundantes piedras sueltas y frecuentes desmoronamientos de montañas, sin barreras de protección y con tres metros de ancho –cuanto mucho-. Además, en esa zona, son habituales las lluvias y la niebla, que disminuyen notablemente la visibilidad. La tragedia vial más grande producida en Bolivia tiene como escenario el Camino de la muerte. En el año 1983, un ómnibus desbarrancó del Camino precipitándose al abismo, produciendo la muerte de más de cien pasajeros. El camino parte de La Paz, a una altura de 3600 msnm., y asciende hasta La Cumbre, a 4700 msnm. Luego comienza el descenso de 3.600 metros. En un primer momento, creía que todos estos datos recibidos eran falsos o, al menos, exagerados. Supuse que se trataba de otro gran mito como el de la laguna del Ojo del Inca. Pero al comenzar a desandar el camino comprobé que realmente la travesía iba a ser más que complicada. En la cima del recorrido me encontré con unos lugareños en bicicleta. Intenté mostrarme amistoso con una sonrisa y un saludo pero, fiel a su estilo, recibí una respuesta nula. Aunque no sea rubio de ojos claros, sino todo lo contrario -tengo una fisonomía muy semejante al aborigen, tez oscura, pelo negro- es muy fácil ver en mi a un visitante entrometido, y entonces la parquedad y la indiferencia. Sin embargo, después de unos metros en descenso cambiaron de actitud y se mostraron cordiales y curiosos por mi viaje. Hicimos el descenso juntos, ellos eran tres, a una velocidad tan excitante como peligrosa. Según mi cuentakilómetros alcanzamos los setenta y ocho kilómetros por hora en una recta. Record absoluto, jamás había alcanzado tanta velocidad en bicicleta. Gritaba y reía al mismo tiempo, como cuando cumplí los mil kilómetros o cuando llegué a La Quiaca. No sé todavía en qué consiste el record y a quienes incluye. Tampoco sé si es una virtud o un acto inconsciente llegar a esa velocidad. Pero sentía que algo nuevo había alcanzado, incluso sin proponérmelo. Una experiencia más digna de ser contada. Después que pasaban las cosas sentía que eso era lo que quería vivir, nunca antes. Pasamos por cascadas, túneles, zonas húmedas, con neblinas, con frío y con calor. Era la primera vez de ellos y también la mía, por eso nos pasamos de largo en el desvío que nos llevaba al antiguo camino de la muerte. De todas formas el nuevo camino asfaltado estuvo perfecto. Nos separamos en la base de Coroico y yo seguí camino hasta llegar a la ciudad. Salvo este último trayecto el resto del camino fue uno de los peores que realicé por el empedrado de la calle y por su marcado ascenso. Además, ni siquiera me sirvió para alimentar la pulsión de muerte. Seguía vivo y sin heridas para regodearme. Un gran susto El viaje continuaba, Copacabana me esperaba. A esta altura del viaje ya no me sorprendía haberme olvidado nuevamente el mapa de ruta, pero tampoco me asustaba. Ya estaba tan acostumbrado a las pérdidas como a las situaciones que requería de improvisación –aunque en este caso no era de gravedad, si preguntando si llega Roma con una simple gesticulación podría llegar a Copacabana-. Emprendí el viaje a ciegas y confiado. Sólo sabía que debía pedalear más de ciento veinte kilómetros. Los primeros diez fueron complicados, todo en ascenso hasta El Alto. Un buen cachetazo a los músculos para que se despierten. La Paz parecía no terminar nunca, cada quince o veinte kilómetros un nuevo pueblito aparecía. Patamanta, Batallas, Huarina, Huatajata. Al girar una curva sorpresiva me encontré con el auténtico lago Titicaca de fondo. Desde ese momento el camino se transformó en un constante subir y bajar. Luego de alcanzar una cima comencé un descenso que me dejó en el muelle para cruzar a San Pedro de Tiquina. Empezaba a tener síntomas de desorientación cuando me encontré con un capitán de la Fuerza Naval de Bolivia, quién me dijo que el camino que restaba me llevaría un poco de esfuerzo pero que en dos horas a más tardar estaría en Copacabana. Eran treinta y ocho kilómetros, ya había recorrido ciento dieciséis y eran las cinco de la tarde. Acabo de hablar con el capitán de la Fuerza Naval. No sé qué hacer, si seguir o implorarle ayuda. Tal vez me invite a pasar la noche en la casilla donde hace guardia. Pero no puedo ser tan maricón. Simplemente tengo que tranquilizarme un poco, dejar de pensar en la noche que se viene y seguir pedaleando como un autómata. Pero me cuesta. Estoy cansado y tengo frío. Restan treinta y ocho kilómetros para llegar. Mis piernas empiezan a protestar y la respiración se está tornando irregular por los nervios. Todavía no aprendí a controlar los nervios, una vez que aparecen afectan en la respiración y en el cansancio, me vuelvo impaciente y es peor. Pasan los minutos y el ritmo del pedaleo se torna cada vez más lento, ni por asomo podré llegar en el tiempo que estimó el militar. Me estoy dando cuenta que el cansancio no es un fantasma que aparece con los nervios o los miedos, las manifestaciones y los signos son reales y perceptibles. Los dolores no son ficticios. Estoy al borde del calambre. El agotamiento y el nerviosismo es la combinación perfecta para el calambre. Me maldigo por ser tan confiado, por no ser precavido, por creer que la cosa era pan comido. Me siento un estúpido soberbio y narcisista y empiezo a implorar –una vez más- la protección de la divinidad. - Dios, no soy una persona que te joda todo el tiempo con pedidos triviales, espero que me des una mano. Creo que es un pedido de vida o muerte. Si salgo de ésta te lo voy a agradecer mucho y prometo no molestarte más por mucho tiempo. El frío se está incrementando y mi cuerpo cada vez más débil. Siento que no voy a llegar nunca. La noche me va ganando y yo, todavía, en medio del cruce de montaña. Acá arriba todo se potencia y se precipita, el silencio, la oscuridad y la desesperación. Intento disuadir el temor y los nervios poniendo música en mis oídos pero no da resultados. Por más barullo que venga de afuera, dentro de mi cabeza la maquinaria de la imaginación no se detiene. Pensamiento circular y laberíntico. Siempre caigo en la misma conclusión, voy a morir irremediablemente congelado en la montaña. La temperatura desciende al ritmo de mi taquicardia y el sol se cae de repente, como un tropiezo, como un disparo. Finalmente pude llegar a destino congelado y de noche. Estaba feliz de seguir con vida pero triste de saberme mortal, débil, frágil. Que no sería aquel día, pero que el destino ya me había avisado. Por más esfuerzos que haga un día perdería la pulseada. Luego de cuarenta minutos de ducha caliente, sopa de espárragos, spaghettis con boloñesa, paracetamol y diez horas de sueño, todo volvió a la normalidad. Me levanté renovado con la sensación, nuevamente, de ser inmortal y menospreciando lo sucedido, sin aprender nada y cayendo en las mismas creencias de siempre aunque la realidad, a veces, me dé algunas bofetadas. Allí estoy, dispuesto a seguir tropezando, un vicio difícil de erradicar. Hice en la mañana algunas actividades que podría denominarlas de rutina y después me embarqué a la Isla del Sol. Es notable como puedo decir actividades de rutina en un viaje de estas características, pero es así. La rutina viaja a más velocidad y termina por alcanzarme sin importar en qué lugar del planeta quiera ocultarme de ella. Aunque reniegue, termino por reconocer la existencia del instinto a la repetición, de incorporar, mal que me pese, conductas de autómatas. Tal vez es una manera de adelantarnos al futuro, de ser pioneros. Muchas veces aparece en el imaginario colectivo la idea de que la evolución del hombre continuará su progreso con los robots, quienes nos remplazarán y dominarán el mundo. Quién sabe. Una vida en la isla Al fin pude tener al lago sagrado frente a mis ojos y poder contemplarlo sin preocupaciones de llegar o no a destino. El lago Titicaca es el segundo lago más grande de Sudamérica y el más alto del mundo para poder navegar. Tomé un bote en la costa del lago que me llevaría hasta la Isla del Sol. Esta isla es la más grande del lago y antaño cumplía la función de refugio del sol y de la luna en la época de diluvio. Cuna de los primeros incas, Manco Kapac y Mama Ocllo. Un extraordinario lago sereno y cristalino como lo son los lagos del sur de la Argentina, y dentro de él, como incrustada, como puesta allí por una mano caprichosa, la Isla del Sol. Con características propiamente norteña. No es necesario el espiche del guía turístico para respirar el origen de la civilización inca, como cuenta la leyenda. Me alojé por una noche en la casa de Helena. Ella tiene un marido y tres hermosos hijos. En la isla, hay una gran cantidad de familias que ofrecen hospedaje para poder subsistir. Las agencias de turismo y excursiones tienen un listado de familias que ofrecen el servicio. Para esto hay ciertos controles de condiciones mínimas sanitarias y de confort que los autoriza. Una vez que la lancha arriba a la isla se reparten los turistas entre las familias que van al muelle con una insignia que los identifica. El turismo y el alimento que pueda regalar la tierra es todo el ingreso con los que viven muchas de estas familias. El marido de Helena trabaja en Puno –pueblo peruano limítrofe con Bolivia-. Cada día viaja en lancha hasta Copacabana, de allí en un colectivo que, frontera mediante, lo acerca a Puno hasta terminar la jornada y desandar el camino hasta la isla. Helena se considera muy afortunada de que su marido tenga un trabajo por fuera de la isla aunque el sueldo sea una burla y el sacrificio cotidiano una odisea. Helena nació en la isla y vivió siempre allí. Cuando digo siempre es siempre. Ella sueña con conocer Copacabana o Puno. Sueña con, algún día, conocer otra cosa que no sea la isla y este anhelo se actualiza cada día al tratar con turistas, gente extraña que viene del otro lado del lago, que conoce rutas, ciudades, semáforos, fronteras y banderas. Cuando Helena me confesó sentida y confidentemente este deseo no pude salir del asombro y del descreimiento. Yo sonreía tímidamente como con cierta complicidad ante una supuesta broma, pero los isleños no están para chistes. Mi cabeza no podía asimilar lo que estaba recibiendo. Se me ocurrían millones de preguntas para que pise el palito y aclare, de una vez, que era una broma o que, en última instancia, existían ciertas excepciones en momentos bisagras de su vida donde ha visitado Copacabana o cualquier otro lado. Por prudencia y respeto me limité a escucharla sin preguntar nada de lo que se agolpaba en mi cerebro. Recordé la extraordinaria serie “Lost” donde los sobrevivientes del vuelo 815 que estalla sobre una isla no pueden salir de ella. La isla cuenta con atributos mágicos y sobrenaturales que impiden la salida. Al menos para los nuevos habitantes, porque los isleños, los que nacieron allí conocen como desarticular el hechizo. La cultura en la isla del Sol es fuertemente paternalista manteniendo vigentes los valores y costumbres de la civilización Inca. La mujer se ocupa de la casa y de los hijos –en este caso también de los viajeros- y no hay más allá que esto. Como no hay más allá que la isla para Helena. Cuántos distancia nos separan con Helena, cuántos mundos intermedios y sin embargo allí estábamos, compartiendo una cena y esperando por el hombre de la casa. A la mañana siguiente me despido de Helena y vuelvo a Copacabana. En el viaje de regreso, en esa lancha, no podía dejar de pensar en cuánto deseaba Helena estar en mi lugar, sentada allí, mirando perdidamente por la ventana el surco que la lancha va dibujando sobre el agua cristalina. Tan sencillo como eso, un viaje en lancha y después Copacabana. Nada en especial para mí, pero un sueño siempre postergable para Helena. La misma lancha, el mismo asiento y la misma persona no era lo mismo veinticuatro horas después. Pensaba también en que estas son las historias que nunca quisiera olvidarme y que me permiten ver el mundo con otros ojos, esforzarme si es necesario en descubrir y valorar lo maravilloso y oculto que cada cosa puede tener. Con los deditos llenos de grasa Me despido de Copacabana rumbo a Perú con una llovizna incansable y desafiante. Podría haber esperado a que pare, pero pensé que la imagen mía andando en bicicleta por caminos desérticos bajo una cortina de lluvia y neblina podría ser más heroica. ¿Más heroica ante quién? No sé, ante mí o ante una mujer interesante que quiera escuchar mi relato. Me parece un acto de generosidad aumentar los riesgos y el esfuerzo en hacer algo innecesario con el único fin de mejorar una anécdota o dotarla de ciertos matices coloridos y exóticos. Antes de llegar a la frontera tuve una pequeña charla en una estación de servicio con un policía que, mientras estaba subiéndome a la bici para continuar viaje me dice con gesto de advertencia; - Vas a tener que tener cuidado de ahora en más. Perú no es como Bolivia, allí hay muchos rateros y gente mala. No sé por qué, pero siempre la gente en las fronteras piensa que los muchachos del otro lado son más peligrosos. Por suerte, hasta ese momento, la gente del otro lado de todas las fronteras que crucé nunca me ha tratado mal. Es común sentir temor de que los vecinos más próximos sean mejores que uno. Es tan acotada la vista nuestra que sólo tenemos alcance para la casa vecina, sin poder ir más allá. Entonces, el temor a la inferioridad también es tan pequeño que sólo se limita a la casa de enfrente. Familias enteras y por varias generaciones han tenido como el termómetro del éxito o del fracaso la casa de al lado. Midiendo con esa vara y convenciéndose de su destino de acuerdo a esa ínfima realidad. Y por lo general, ese destino, es de frustración porque el ojo humano está preparado para ver siempre más verde el jardín del vecino. Lo mismo sucede con los países. Se trata de toda una idiosincrasia alimentada por mitos y leyendas. No importa quiénes sean, pero si están detrás del tapial o la ligustrina son como mis hermanos. Rivalizo con ellos por el amor de mamá. Lo que no me queda bien en claro es quién ocupa el lugar de mamá en las disputas internacionales. En algunos casos ese mecanismo funciona para profundizar el sentimiento de identidad a una nación, o a un apellido o linaje familiar. Entonces surge la diferenciación, la desestimación por el otro como alimento a la propia vanidad, al propio ego. De cualquier modo no hay uno sin el otro. Supongo que la lucha debería estar en ponernos de acuerdo con los del barrio para unificar criterios y tomar como rival o enemigos a los que están del otro lado del puente. Afinar la puntería y tener una mejor lectura de quienes son los que intentan ultrajar una identidad, una historia, una cultura. Los que insisten en convencernos de que somos otra cosa. Después de pedalear un buen rato llegué a la frontera de Bolivia con Perú. En ese momento recordé la pequeña trampa que había hecha en la frontera de Bolivia y Argentina, en uno de los retornos de Villazón a La Quiaca. Ya he mencionado que ese tramo lo he hecho tres veces y en todas las oportunidades pude eludir las interminables colas y la vigilancia de seguridad. Además de ahorrar tiempo, me ahorraba unos pesos por no contar con el pase legal. No es un permiso imprescindible si uno tiene unos pesos en el bolsillo, ya que la coima siempre está a la orden del día, pero tampoco me atrae la escena patética de darle unos pesos a unos uniformados que juegan a ser autoridad. Intenté hacer la misma maniobra pero esta vez no resultó. Tampoco se ofendieron demasiado. Todo podría resolverse si hacía una donación “voluntaria” al puesto de control. Fue tan baja la rebaja a la que llegaron en su pedido que, aunque no estaba dispuesto a dejar ni cinco pesos, me causó lástima y vergüenza a la vez. Podría haber dejado rápidamente el dinero y evitarme esos momentos indignantes pero creía que dar el brazo a torcer significaba una merma importante en el sentido de mi viaje. Aunque no tenía muy en claro en qué consistía el objetivo último del viaje o que, tal vez, no exista ningún sentido y la cuestión consistía simplemente en viajar con el deseo de que el viento golpee a mi cara, aquello no lo hubiese hecho bajo ninguna circunstancia. No tenía intenciones de toparme con las miserias humanas. Ellas se ofrecen en cada esquina y a toda hora, en cambio lo más elevado del hombre, el misterio que lo envuelve y la luz que lo acompaña sólo se deja ver después de limar muchas de las capas que lo cubre. Por suerte, en medio de mis negaciones y la pérdida de paciencia de los muchachos, uno de los oficiales inspeccionaba la bicicleta y vio que llevaba la bandera del wiphala. Entonces cambió la actitud y llamó a un costado al oficial que más testarudo estaba con el tema de la limosna, se hablaron entre ellos en quechua y me dejaron ir. Dejaron de considerarme un turista ventajero para verme como a uno de ellos, al menos en sus valores. Del lado peruano todo fue más fácil, llené unos papeles y una persona gorda los selló con autorización para noventa días sin desviar la mirada de la pantalla en la que estaba navegando. La primera impresión de los peruanos me fue gratificante. Me veían y sin disimular el asombro por mi aspecto de ciclista cansado me gritaban; ¡Hooooola!, ¡fuerza hermanooooo! y el peor grito de todos ¡griiiinnngooooo!. Esta identificación me acompañó durante toda la estadía en Perú. Al principio con paciencia y dedicación me detenía para explicar que no era “gringo” –así se los nombra comúnmente a los estadounidenses- sino que venía de Argentina, y les aclaraba –por si fuera necesario- que era sudamericano como ellos, y que nuestros pueblos son vecinos y hermanos. Les hablaba también sobre la tan ansiada unidad latinoamericana y sobre el rechazo que compartimos por los chilenos. Generalmente esas aclaraciones llevaban a un relato más prolongado sobre el viaje que estaba haciendo, sobre el tiempo que estoy en bicicleta y hasta dónde quiero llegar. Estas conversaciones las he tenido, como es lógico, en infinidad de oportunidades en cada uno de los lugares que visité. Encontré una gran diversidad de reacciones en el auditorio. Algunos se sorprendían gratamente, otros se empecinaban en alentarme suponiendo que necesitaba de ese alimento para continuar, también estaban los que se encargaban de encontrar dificultades que para ellos era un hallazgo y para mí moneda corriente. Estos últimos intentaban mostrarse audaces y superados de la experiencia, tal vez por envidia encubierta de encontrar a alguien que sigue su deseo o simplemente por joder. También me he encontrado con quienes lo toman con una espantosa indiferencia como si les estuviese diciendo me tomé un colectivo y me vine para acá. Esos son los que peor me hacen, prefiero los que me dicen que es una estupidez, o una inconsciencia o un sacrificio inútil el de recorrer pedaleando, antes que la indiferencia silenciosa. Por último, tampoco faltaron los fanáticos circunstanciales que me han jurado que yo estoy cumpliendo un sueño que siempre tuvieron. Como una especie de semi- Dios que se animó a hacer lo que ellos siempre pensaron pero nunca pudieron con su coraje. Cada vez que describo todo lo hecho y llega la pregunta sobre el objetivo, el sentido, o hacia dónde quiero llegar, me veo siempre respondiendo algo diferente. Que quiero llegar hasta Cuzco para demostrarme que puedo cumplir con lo que me propongo, que la idea es ir hasta Ecuador con el objetivo de recolectar anécdotas dignas de ser contadas, que quién te dice que esté buscando de manera encubierta el amor de mi vida, que voy a pedalear hasta cansarme como Forest Gump y que quiero conocerme un poco más, o que viajo porque estaba harto de mi vida rutinaria y estoy buscando mi lugar en el mundo. En fin, nunca tuve en claro si hay algo que busco con esto y hasta dónde quiero llegar. Tampoco me esfuerzo por esclarecerlo, no aportaría gran cosa. Lo mismo me pasó en Perú, seguía improvisando la respuesta fingiendo convencimiento. La gente se queda más tranquila si sabe sobre las causas y los fines de cada cosa que pasa en el mundo, y un ciclista con banderas en cada rincón de la bici paseando por la avenida, no es la excepción. Después de haber escuchado en los gritos varias veces el mismo adjetivo ¡gringoooo! empecé a perder la paciencia y el tiempo en explicar mi procedencia. Junto con la paciencia perdí también todos los modales que hace respetuoso a un hombre y empecé a despacharme con insultos lapidarios y gestos ampulosos referidos a los genitales. Encontré divertida ésta actividad como ellos encontraron oportuno gritarme gringo durante toda mi permanencia en Perú. Ya formaba parte del entretenimiento en cada traslado y hasta esperaba ansioso el próximo grito para responder con alguna ocurrencia original y graciosa y sentirme inteligente. Otra característica de la vialidad peruana son los bocinazos apresurados e impulsivos de los conductores. A seiscientos metros ya te hacen notar tocando desenfrenadamente las bocinas que están llegando, que tengas cuidado, porque no quieren pisarte. No sólo eso, sino que al pasarte, seguían con la palma de la mano oprimiendo el volante. Parece exagerado pero no lo es. Han logrado despertar en la ruta el instinto asesino que creía perdido en la gran urbe, en Buenos Aires. La mecánica de mi bici no quiso que llegara a destino. Se rompió la cadena antes de llegar a Juli. Estaba bastante fastidioso y pesimista. Creía que aquello era un mal augurio de algo peor. En estos casos hago el preámbulo adecuado de quién sabe cómo solucionar este problema. Me tiro a un costado de la ruta, me bajo tranquilamente, empiezo a buscar la falla achicando los ojos para hacer foco y allí está, la cadena partida y la falta de grasa. Saco la pequeña caja de herramientas y empiezo a buscar sin buscar. Es decir, revuelvo la caja buscando la herramienta adecuada sin saber de cuál se trata. Selecciono al azar y empiezo a ensuciarme las manos vanamente. Todo ese ritual que hago cuando no sé qué hacer es una manera de demorar esperando que Dios se percate del problema y me tire una señal, una solución aunque sea con displicencia, como quién tira la bocha en la playa. Yo hacía mi parte, no esperaba sentado. Montaba una escena para que él viera que no esperaba su auxilio cómodamente cruzado de brazos, sino que había hecho todo lo que estaba a mi alcance pero que no bastaba, incluso podía evidenciarlo con el desparramo de herramientas sobre el piso y con las palmas de mis manos, todas sucias. Aquel día no pasaba nada, Dios seguía mirando para el costado, tal vez jugaba una partida de ajedrez con San Pedro. Tuve que hacer un esfuerzo de voluntad antinatural para intentar ver blanco sobre negro, para poner buena cara y esperar alguna señal positiva. Empiezo a caminar más por descarga de ansiedad que por llegar a alguna parte. El primer cartel que veo indicaba que sólo restaban cinco kilómetros para llegar al pueblo. En ese momento me levantó una camioneta que me dejó en la puerta de la bicicletería donde un niño de nueve años se encargó del arreglo. No era la primera vez en el viaje que veía a un niño muy niño hacer tareas de adultos. Al principio me sorprendía demasiado por la falta de costumbre y lo indignante que me resultaba la escena en nombre de los derechos del niño. Pero con el tiempo lo tomé con naturalidad, como parte de un hábito cultural. Finalmente, en Juli, esperando desde la puerta que el niño termine su faena para poder continuar el viaje, pensaba que era mucho mejor ver cómo esa criatura metía sus deditos llenos de grasa entre los eslabones de la cadena que verlo, en una ciudad capital, jugando a la Play Station capturado por una imagen de 42 pulgadas. Sin embargo, nos quieren hacer creer que esto es lo sano y aquello lo enfermo. ¿Cuáles son los derechos del niño? ¿Pasar una infancia respondiendo a estímulos preestablecidos y tecnológicos? ¿Tendrá acaso derecho a investigar el funcionamiento de una bicicleta o eso es reservado al adulto por el riesgo que implica agarrarse un dedo con los rayos o engrasarse la cara? ¿Y si los derechos del niño tienen origen en la conformidad de los padres? Ya las calles dejaron de ser canchas de futbol para ser de uso exclusivo de vehículos y los clubes dejaron de ser semillero de deportistas para ser ocaso de jugadores. Hay que tener cuidado y precaución de que a los chicos no les pase nada. Y justamente eso es lo que se está logrando. A los chicos no les pasa nada, sólo su infancia. Y aquellos padres osados que dejan a sus hijos jugar en la vereda a la hora de la siesta deben tener cuidado de las personas de traje y corbata que los denuncien por abandono de persona o impericia en la función paterna. Por suerte, en los pueblos norteños, todavía hay estadios de futbol de tierra con tribunas en la sombra de los árboles. Afortunadamente hay calles pintadas con tizas y rayuelas vigentes. Se ven chicos trepados a los árboles y otros cazando pajaritos. Por suerte, en Perú, hay chicos que saben arreglar bicicletas y que, gracias a ellos, yo puedo seguir recorriendo. Con los pasajes en la mano Con la bici arreglada comencé la búsqueda de hospedaje. La suerte empezó a estar de mi lado. Me crucé con un policía que me aseguró que en la comisaría el oficial de turno me hospedaría sin problemas. Al llegar a la comisaría el oficial me respondió afirmativamente al pedido de alojamiento a cambio de un minucioso relato sobre el recorrido. Jhonny, un vecino del destacamento, se ofreció como guía turístico a caminar por la ciudad visitando los lugares destacados. Acepté gustoso y me pareció que él estaba más contento que yo con la idea. Le pagué al contado con algunas golosinas y galletitas, y mientras las comíamos me contaba la historia de las diversas Iglesia de la zona, del muelle, de los campos comunitarios y de la falta de inversión turística de su pueblo. Juli es la capital de la provincia de Chucuito y está ubicada a los pies de una montaña con forma de león dormido. En cualquier otro sitio con aspiraciones turísticas aquella montaña tendría una atractiva historia para justificar que, efectivamente, allí hay un león dormido y no es pura casualidad la forma que ha tomado a lo largo de millones de años de sedimentación. Pero Jhonny, sólo me señaló el detalle y continuó con otra cosa. La ciudad está rodeada por cuatro cerros que son como una especie de abrigo y miradores para Juli. De gran tradición cristiana, Juli cuenta con cuatro portentosas Iglesias y es denominada la pequeña Roma de América por su tradición cristiana. Allí se imprimieron en el siglo XVI las primeras obras bilingües en Aymará y en español a fin de difundir la doctrina cristiana. Sitio de adiestramiento de jesuitas que fundaron la provincia de Nueva Granada en el Paraguay. Jhonny se lució al mostrarme la Iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, había sido remodelada en la segunda mitad del siglo XVIII, pero en el año 1914 fue destruida por un rayo. Las ruinas me dieron la pauta de la grandiosidad que tuvo en su época esta iglesia. Tras un momento de silencio convocante, Jhonny me cuenta en voz baja y en tono confidente que por las noches existen la presencia de espíritus malignos que utilizan el edificio abandonado como centro de reunión. Lo noté preocupado por el asunto y sin saber qué hacer. Los espíritus eligen la Iglesia de Santa Cruz de Jerusalén por ser la más antigua de las cuatro. La causa me resultó bastante carente de creatividad. Juli también tiene playa y está a la orilla de la montaña “SapaCollo”. Allí hay un muelle donde día a día arriban turistas desde Bolivia y Perú. En otra de las Iglesias, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hay pinturas del jesuita Bernardo Bitti, quien es considerado uno de los representantes del estilo manierista muy en boga en la Italia del siglo XVI y que fuera bautizado por el historiador de arte Manuel Soria como el mejor pintor del siglo XVI en Sudamérica. El paseo había estado muy bien, y la participación de Jhonny digna de una felicitación. Esto conmocionó tanto al muchacho que se entusiasmó demasiado y no se despegaba de mi lado. En un momento tuve que pedirle por favor que se alejara un poquito para poder hablar privadamente con Majo. Eran momentos claves de la relación. Ella quería tomarse un avión y sumarse a mi recorrido inmediatamente, porque no toleraba más la distancia e intuía que ésta era la única manera de reparar una relación que ya tenía fecha de vencimiento. Yo me sentía un poco confundido. Tenía muchas ganas de verla, de compartir el último trayecto con ella, de contarle todas las vivencias, de abrazarla y amarla. Amarla por un rato. No podía engañarme, sabía que ese entusiasmo era pasajero y manchado por los recuerdos, por el cariño, por la abstinencia sexual, por la distancia y por extrañar la compañía. Escuchaba a Majo por el teléfono muy ansiosa y decidida. No me quedaban otras opciones, y si las tuviese, posiblemente no las habría elegido. Además, con Jhonny soplándome la nuca y Majo comentándome una catarata de datos sobre horarios de vuelos, empresas, destinos, días, mi cerebro no podía elaborar ninguna respuesta creativa o creíble. Estaba atontado y aturdido –sin tener en cuenta los casi cuatro mil metros de altura de Juli-. De manera que acepté la propuesta – o el aviso- con cierta felicidad contenida. No se puede atentar contra las pasiones, y ellas no conocen de tiempos verbales. Si bien el pensamiento me advertía un futuro oscuro con Majo, las palpitaciones y la emoción de su venida era en tiempo presente. Y los cuentos sobre el futuro ligado al pasado, sobre los “no funcionará” porque hay razones en el pasado que así lo indican, son, para el corazón, puras habladurías. La única certeza es la intensidad del golpe cardíaco, el temblor de las manos o la transpiración nerviosa de haber encendido el interruptor de la ansiedad. Por un momento, nada de todo el recorrido existió, sólo recordaba su cara, su sonrisa, sus encantos y también los tragos amargos que habíamos vivido. Como una regresión a aquella persona que fui antes de tomarme el tren en Retiro y que creía olvidada, lejana, como perteneciente a una rencarnación previa. Ese Mauricio, aquel Mauricio, previo al viaje estaba enterrado incluso sin mi consentimiento y sin invitación al velorio. La comunicación mantenida con majo durante el viaje fue bastante fluida. Hablábamos cada tres o cuatro días sino menos y ocupaba un gran porcentaje de la conversación en comentarle las peripecias de cada día. Casi todo el tiempo hablaba yo y ella escuchaba, invirtiendo totalmente los roles de la pareja. Su vida seguía monótona y sin grandes novedades como la vida de casi todo el mundo. Una vez que yo terminaba mi monólogo ella se limitaba a preguntarme alguna cosa que haya quedado en el tintero, relataba breve y desapasionadamente lo más destacado de su rutina y ya nos disponíamos al saludo de despedida. A mí me gustaba contarle al detalle y con la emoción del momento cada nimiedad de mi día. Era una forma de compartir el viaje en vivo y en directo pero a muchos kilómetros de distancia. El diario de viaje no saciaba la necesidad de vomitar las experiencias y ella era, de alguna manera, mi ángel guardián. Además de la gratificación que me producía contarle cada cosa, era una forma de llenar los minutos con mi monólogo y eludir todo el tiempo la charla que estaba en silencio en sala de espera. Ambos sabíamos que nos debíamos una charla, teníamos que definir nuestra situación y moríamos de ganas por hacerlo. Pero las circunstancias y el momento no eran para nada favorables. Pelearse con alguien después de tres meses sin verlo y a dos mil kilómetros de distancia no es de caballero y además, el dolor por la ruptura es inmensamente mayor. No era sencillo evitar pisar la punta de la sabana para que esta se corra y muestre al descubierto el problema a tratar. Aunque decidiéramos tácitamente no mencionar el tema hasta tanto no nos veamos las caras, siempre estaba rondando y predispuesto a salir aunque nos esforcemos por apartarlo. En ningún momento de todas las charlas se había barajado la posibilidad de que ella se sumara al recorrido. Estaba con mucho trabajo en Buenos Aires y las vacaciones ya se las había tomado antes de mi partida. Todo estaba destinado a esperar mi retorno para empezar a tratar de una vez por todas, la continuidad de la pareja. Recuerdo ahora, que muchos de mis amigos me dijeron antes de partir que se trataba de una cobarde manera de dar fin al noviazgo, escapándole al diálogo como de costumbre. Reconozco que no tengo facilidades para resolver situaciones sentimentales, que me desborda la emoción y que, en muchos casos, me abstengo de decidir por lástima. La lástima, la pena por el sufrimiento del otro –si ese sufrimiento es causado por mí- ha sido motivo suficiente para prolongar alguna relación sentimental hasta que la otra persona sea quién le ponga llave a la puerta. Pero ésta vez no era así. Estaban equivocados y se los demostraría. Me dio bronca pensar cómo era visto por algunos de mis amigos. En última instancia me tenían lástima. Porque suponer que otra persona provoca semejante agitación en su vida como dejar el trabajo, irse en bicicleta, desaparecer del mapa, soportar los arrebatos de los momentos de soledad y no prever el futuro, por no tomar una decisión tan simple como decirle a la persona amada que ya no es tal, es tenerle lástima por su impotencia, por su mediocridad y su limitación. Y así me veían. Además, al menos, era una interpretación bastante ligera, precipitada e hiriente como para decírseme sin anestesia y con aires de superioridad. No sabía cómo pero les demostraría que la motivación venía por otro lado aunque en ese entonces no podía dar más claridad al asunto. Hoy, con tanta agua corrida bajo el puente, ellos podrían decir que tenían razón porque, finalmente, me separé de Majo. Pero yo también tenía razón y les demostré que el viaje no era una salida de escape, o tal vez sí, pero no de Majo ni de mis limitaciones. Aquél fue el primer viaje pero no el último. Al año siguiente, ya sin compromiso sentimental, crucé la cordillera de los Andes en dos ruedas y más tarde recorrí cinco países de Europa con el mismo vehículo. El hecho es que, sin estar advertido de lo que es capaz una mujer con mucha capacidad de iniciativa –siempre, y en diversos ámbitos se le ha reconocido y alagado por esta cualidad- y con una gran herida en el corazón por un abandono en goteo, no pude anticipar la jugada y en un acto de arrojo ya estaba con pasajes en la mano para Lima. ¿La fecha? Ocho días después de aquella comunicación telefónica. Corté y me quedé pensativo diez segundos. No salía de mi asombro y, por qué no, de mi entusiasmo. Solo pude calcular el tiempo que me llevaría ir hasta Puno, después a Cuzco para hacer el camino del Inca, y más tarde ir hasta Lima para buscarla. Tampoco sabía que haríamos luego. Posiblemente ir hasta Ecuador. De eso también me encargaría yo, de generarle un recorrido especial, unas vacaciones íntimas. Un broche de oro merecido. Pero esto no era un problema. Ya vería qué hacer. En ese momento de perplejidad sólo quería garantizarme que el tiempo estaba de mi lado y que podría hacer lo pensado. Cuzco fue el primer destino final que se me ocurrió antes de cualquier tipo de evaluación o planificación. Es un ícono en Sudamérica, posiblemente el lugar más emblemático, más místico y más imponente. No sabía si llegaría, tampoco pretendía que se me transforme en una obsesión. Pero estando tan cerca, con tantas energías y con tanta influencia indígena a lo largo de todo el trayecto, era un despropósito no culminar ese viaje en aquel paraíso Inca para transportarme definitivamente en el tiempo ochocientos o novecientos años antes. Se lentificó un poco el ritmo cardíaco a parámetros normales cuando armonicé el tiempo y la distancia y Cuzco me guiñaba el ojo. Yo soy Uro Al volver a Juli, después de haber estado pensando en Buenos Aires, Puno, Cuzco, Ecuador y Lima, sentí un aire fría en mi nuca. Pensé que el susto aún no había pasado pero me equivocaba. Ya estaba en pleno equilibrio mental y era Jhonny que seguía respirándome en la nuca. La recorrida turística continuó un rato más, inútilmente. Yo ya estaba bloqueado y todo lo que decía Jhonny se reducía a un gracioso movimiento de sus labios sin sonido. Me despedí de mi guía con sincero agradecimiento y, después de cenar un rico pollo en un lúgubre recinto mientras pasaban por la tele una profundísima novela titulada Sin senos no hay paraíso - donde la mayoría de las actrices llevaban un voluminoso escote- me voy a descansar a la comisaría como había acordado. Al entrar en mi hogar transitorio, me encontré con gran discusión de pareja. Los enamorados gritaban desaforadamente y con tanta rapidez y regionalismo que no comprendía lo que decían. Seguramente ella lo acusaba de golpearla, de maltratarla y él se defendería diciendo que ella no cocina o que lo había engañado en su propia cama mientras él trabajaba para llevar el plato a la mesa. El hombre se encontraba fuera de sí y los oficiales tuvieron que hacer uso de la fuerza pública para sosegar los ánimos. Me quedé a un lado esperando que la situación se calmara para preguntar dónde podía dormir. Mientras tanto pensaba en el sufrimiento humano y en lo fácil que se puede perder la dignidad y ofrecerse a la humillación cuando el dolor del alma y la impotencia se tornan ingobernables. Una vez pasada la tormenta un oficial me indicó la habitación y me retiré a descansar en perfecto orden. El dormitorio era muy grande y con muy poca luz. Había un par de camas cuchetas que estaban vacías. A la mañana siguiente salí bien temprano, el más temprano de todos los días del viaje, eran las seis y ya estaba desayunado y pedaleando. Los madrugadores peruano continuaban gritándome Griiiiinnnnngooooo seguido de una gran risa que aún desconozco el origen. Pasadas un par de horas, llegué a un pueblo llamado Ilave. Ahí paré en busca de un refuerzo de desayuno y enseguida me ofrecieron sopa de cordero, queso frito, bisteck. Todo lo que pude aceptar fue un té con pan, mi estómago no estaba preparado para ese gran almuerzo matinal. En el camino me crucé a una pareja de ciclistas extranjeros pero no me detuve a socializar, tenía muchas ganas de llegar temprano a Puno. Kilómetros más adelante el camino se puso bastante feo, lleno de pozos arreglados y con un asfalto con piedras de puntas. Más adelante me encontré con un colectivo volcado en el medio de la ruta. Había muchos espectadores, vidrios rotos y bastante olor a nafta. Me tenté a frenar y sacar unas fotos, pero no lo hice por respeto. Me imaginé trabajando como periodista y para un medio sensacionalista. Ambas cosas me dan náuseas. Llegando a Chicuito encuentro a un ciclista al costado del camino, estaba comiendo junto a su perra Bella. Era un ciclista de Michigan que venía recorriendo América desde hace dieciocho meses. Desde Alaska hasta Ushuaia. Un golpe innecesario a mi autoestima. Si bien yo disfrutaba de pasear y del encuentro con la gente y los paisajes de a poco iba creyéndome un ciclista aventurero y despojado. Me sentía muy bien con ese mote que iba construyendo con la gente que me cruzaba. De modo que, al ver a este muchacho hacer lo que estaba haciendo me sentía muy a mi pesar un tanto humillado. Primero humillación y después desprecio automáticamente el de mí instinto mismo por competitivo habérseme –el instinto despertado animal de supervivencia aniquilando al otro para poder subsistir- y sentir la derrota en el cuerpo. Volvía a ubicarme del otro lado del mostrador para jugar el papel del descreído, del que mira como a un bicho raro, con mezcla de admiración y de miedo al contagio. Aunque, en este caso, ya estaba contagiado. Mientras me contaba su viaje con un inglés pausado y modulado, se fumaba un cigarrillo. Una vida muy paradójica. Una vez que cumpla con lo trazado y llegar a Ushuaia volvería a Michigan para retomar su viejo trabajo de restaurador de muebles antiguos. ¿Así como así? ¿Qué lo mueve a realizar semejante viaje si después vuelve a reparar muebles antiguos? Tenía la sensación de que una vez concluida una travesía de tal magnitud ya nada podría ser lo mismo. No debería ser igual. La vida de esa persona cambiaría para siempre de rumbo, como un bautismo que deja una marca imborrable, patear el antiguo tablero destinado a tablas y proponer un nuevo juego, con otras reglas, con caballos que no son tales y peones que mueven como reinas. Pero no, Steven volvería a su taller, previa limpieza profunda, a lidiar con sus herramientas. Después entendí que mi fantasía no podía ser una condición sine qua non, que podía ser una hermosa historia de cine hollywoodense, pero que en la realidad pasan otras cosas. Y que, posiblemente en la mayoría de los casos, el cambio va por dentro, en la forma de pensar, en cómo tomar la vida, como vivir las alegrías o las penas, y en lograr un equilibrio espiritual y anímico que permitan a uno llevarse más o menos bien con el mundo. Sin bombos ni platillos, sin pancartas ni fuegos de artificios. Y si el destino es el taller de siempre, pues bien, allí estará, en el mismo lugar, aunque esperando a otro. Llegué a Puno bastante cansado y arto de escuchar bocinas. Jhonny me había anoticiado que por esos días en Puno se celebraba la fiesta de la Virgen de Candelaria, que todo Puno se vestía de fiesta y que incluso mucha gente de pueblos vecinos presencian el evento. Previo a esto yo estaba en duda si pasar o no por Puno. De modo que este aviso terminó por inclinar la balanza. Al para a desayunar, me atiende una niña moza (ya tomaba el asunto de ver otro infante vestido de adulto con naturalidad) que me sirve sopa de quinua y me informa, tímidamente, que la fiesta de la Virgen de la Candelaria había terminado la semana anterior. - Pero puede ir a conocer la Isla de los Uros –me dijo con más soltura y entusiasmo-. Escuché sus consejos y me fui, después de la sopa, a la terminal para dejar la bicicleta, visitar la isla y luego partir para Cuzco. La Isla de los Uros tiene la particularidad de mantenerse flotando sobre base de paja de totora en medio del lago Titicaca. Con ella hacen todo, las bases, las casas, las camas, las artesanías, su alimento, criaderos de cuys, etc. Incluso la balsa que nos llevó hasta la isla estaba hecha de totora. Urus, en castellano, significa los de la aurora. Según el muchacho que conducía el bote de Totora rumbo a la Isla, los urus se llamaban a sí mismos hombres de agua, pero son conocidos como urus gracias a los aymaras que los llamaban así despectivamente como un insulto, porque aprovechaban la noche para pescar y cazar, pero que el verdadero nombre de la casta es kjotsuñi, es decir, hombres lacustres (del latín, lago). Este detalle me pareció muy gracioso. Pobre los uros, deben lidiar con el nombre ya instalado de montones de años y que proviene de un insulto del rival. De inmediato recordé que en el futbol argentino hay sobrados ejemplos de este mecanismo. Los hinchas de Rosario Central son conocidos como canallas –apodo puesto por su archirrival Newels y a los de Newels se los denomina Leprosos – insulto proferido por los hinchas de Central-. Ambos apodos nacen en la misma circunstancia, Newels estaba organizando un evento para recaudar fondos para un leprosario y Central no quiso sumarse a la iniciativa. De allí, se consideró que la actitud de Rosario Central había sido una canallada y a los de Newels los empezaron a llamar leprosos. En la plata sucede que a los hinchas de Estudiantes de la Plata le dicen Pincha ratas por una anécdota que les da fama de tramposos y sinvergüenzas. Se dice que en la época más gloriosa del club algunos jugadores salían a la cancha con alfileres guardados para pinchar al rival en jugadas de corners o tiro libre y así sacar ventajas. Y a los de Gimnasia los llaman Triperos porque los obreros de un frigorífico ubicado entre Berisso y Ensenada habían tomado partido por Gimnasia y se dedicaban a destripar animales. A los seguidores de River, por ejemplo, les dicen gallina por una derrota histórica en un partido imposible de perder y a los de Boca bosteros en alusión a que, antiguamente, al lugar donde está la cancha iban los caballos a dejar la bosta. Lo más interesante de los casos es que todos se han identificado orgullosamente del oprobio, nombrándose de esa manera y ratificando su identidad en los cánticos. No pude evitar imaginarme a los Uros alentando en un partido de futbol, agitando la mano derecha y gritando; yo soy Uro, yo soy Uro, yo soy Uro, yo soy… Los Uros mantienen la tradición de la pesca artesanal, especialmente del carachi y el pejerrey. Cuando la pesca es abundante conservan los peces secándolos al sol. También se dedican a la caza de aves silvestres y a la recolección de huevos de pato. Aunque en estos últimos años ha sido el turismo la principal fuente de ingreso. Antiguamente los uros rendían culto a figuras como el puma, el cóndor, la serpiente y el Huarihuilca. Pero la deidad principal de los uros era la luna, representada generalmente en dibujos y decoraciones en cerámica. Según mi amigo el guía a quién no le conocí la cara– reproducía información desde la punta de la balsa y permanentemente de espaldas- la adoración por la luna se debía a que les había servido de iluminación para las jornadas de caza y pesca nocturna. Tenían también por dios al sol, a las estrellas y a las divinidades protectoras de los ríos, de los lagos, de la tierra, las cosechas y los ganados. Estos últimos dioses eran recordados cuando dejaban su vida de pescadores y cazadores para dedicarse al cultivo de la tierra y a la domesticación de animales. Panteísmo en su máxima expresión. En la actualidad se han convertido al cristianismo. Después del paseo por la isla regresé a Puno a pasar la noche y salir, al día siguiente, bien temprano, para Cuzco. De Puno a Cuzco hay más de cuatrocientos kilómetros y a mí me quedaban apenas siete días de soledad antes de ir hasta Lima a recibir a Majo. De modo que no tuve opción y nuevamente le di descanso a la bicicleta quién, después de algunos reproches, aceptó dormir entre cartones en el buche del colectivo. La maldad es un terreno fértil Llegué a las seis de la mañana y rápidamente armé la bici y me fui pedaleando hasta la Plaza de Armas. No recuerdo haber visto en toda mi vida una plaza tan pintoresca como ésta. Rodeada de plantas, de un piso de piedra bien lustrado por el paso de miles de turistas, de Iglesias que mantienen la historia latinoamericana en cada una de sus piedras talladas y los balcones de madera desde donde los ricos españoles supieron apreciar aquello que yo tenía frente a mis ojos. Me hospedé en un hostel cercano a la plaza, me bañé y salí a caminar por la hermosa ciudad. Paseé por el mercado de San pedro, visité la piedra de los 12 ángulos y el hermoso jardín de la Iglesia en la Av. del sol. Cuzco fue la capital del Imperio Inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la Unesco. Cuando camino por estas ciudades tan emblemáticas en la historia de la humanidad, además de respirar ese misterio mágico que las envuelve y de succionar por los poros esa aura espiritual propia de los lugares que fueron escenarios principales de los grandes eventos del hombre, me enfrento a mi propia ignominia. Se me cae la máscara y me encuentro pequeño, insignificante, irrelevante. Me da miedo. Supongo que esta sensación da lugar al brote espiritual y en seguida me siento parte de ese todo supremo que vio a los Incas construir – inexplicablemente- semejante obra arquitectónica –como el Machu Picchu- y que ahora me ve a mi, muchos siglos después, con una mochila a cuestas, sin poder creer lo que veo y con compulsión a sacar fotos. Pensaba además, que esa cámara también fue creada por el hombre y que es tan inexplicable como lo otro. Son momentos únicos, también me pasó en la Capilla Sixtina, en el Coliseo, en el Palacio de Versalles y en el fuerte de San Felipe en Cartagena. Como si de repente el Espíritu Absoluto –como decía Hegel- se pusiese en cuclillas y se acercase un poco más a mi vida, a las cosas que me pasan. De la misma manera que yo hago cuando me tiro al suelo boca abajo y acerco mis ojos al minúsculo mundo de las hormigas que trabajan en fila india en el jardín de mi casa y fantaseo con escuchar las conversaciones y pesquisar las muecas y los gestos de esfuerzo, de enojo, o de alegría. Incluso se me hace extraña la dimensión temporal, empiezo a desconfiar de los relojes y los años. La historia se achica y es capturada por mis ojos. Después del ataque de misticismo me invade la ignorancia. Me lamento de todo lo que no sé acerca del mundo y de todo lo que sé y me olvidé. Me castigo por perderme un mundo maravilloso y prometo empaparme de lectura y de conocimiento sobre lo que estoy viendo. Me convenzo que a partir de allí mi actitud va a cambiar y que voy a empezar a estudiar angurrientamente sobre la historia de los lugares donde piso. Me repruebo por el tiempo que perdí en la vida en estupideces en vez de aprovecharlo en estudiar los lugares donde visitaría en el futuro. Y en cada nueva experiencia se suma el reproche de no haber cumplido la vez anterior todo lo que me propuse. Acordé la excursión al Machu Picchu para el día siguiente e hice tiempo para ir a visitar las ruinas de Sacsayhuaman –una fortaleza ceremonial-. Al regreso pasé por un supermercado para comprar mi cena y algunas provisiones para la excursión. Ahora estoy en la góndola de las pastas secas intentando decidir si llevo tirabuzones o mostacholes. En eso estoy cuando veo en la punta de la góndola pero del lado de enfrente, donde están las infusiones, a Fabián Basal. Me quedo inmóvil, perplejo por la sorpresa y la vergüenza. Fabián Basal es un ex compañero de trabajo y ex amigo. Un muchacho sumamente inteligente y con un genio viviendo entre las neuronas que activan el humor. Un personaje que hace del pensamiento lateral un culto y del cinismo una religión. Además, amparado en una inteligencia y una cultura envidiable. Durante el tiempo que compartimos en la empresa nos hicimos muy amigos desde los primeros días en que él entró. Yo ya estaba trabajando hacía unos meses en programación cuando lo vi por primera vez en el momento en que mi supervisor nos presentó y me pidió que le dé una mano en lo que necesite hasta que se adapte. Ese mediodía, cuando cortamos para almorzar, ya nos llamaron la atención para moderar los ruidos de las risotadas. No era un estudioso de la informática ni un ortodoxo a la hora de programar. Todo lo contrario, siempre aplicaba caminos alternativos y atajos riesgosos que conducían al mismo resultado. Me mostraba magistralmente cómo podían convivir la programación y el arte. Y así, juntar sus dos pasiones. Al terminar una tarea se reclinaba en su silla con las manos en la nuca y me exhibía el resultado de lo pedido. Hacía un breve silencio para aumentar mi interés y me describía lo hecho, siempre de una manera creativa, distinta, autodidacta, artística. - ¿Ves? – me decía-. Al final soy un artista que vive sin aplausos… y sin drogas. Una vez, me llamó y me dijo que tenía que hablar conmigo, que lo espere en la confitería de Callao y Santa Fe – yo vivía a dos cuadrasque él estaba yendo para allá. Tanta formalidad en su voz y en el pedido me asustó. Nunca fue necesario eso de encontrarse en un punto neutro y en la vía pública para hablar de lo que sea. Los escenarios de nuestros encuentros siempre fueron los departamentos –el suyo o el mío- y con una pava de mate, o una cerveza. Además, noté en su voz cierta distancia que no podía deducir si se trataba de un enojo conmigo, de una preocupación que no me involucraba o de una tristeza callada. Lo esperé en el bar y al llegar, seguía distante. En sus movimientos, en el saludo y en su gesto. Ese día me pidió plata, me contó que la madre necesitaba hacerse un tratamiento de quimioterapia, que estaba complicada y que los hermanos se habían borrado. Ese fue el primer día –después de varios meses que nos conocíamosque me habló con franqueza de su familia, del rol paterno que le habían adjudicado por ser el mayor después de la muerte de su padre y del desgaste mental que le llevaba lidiar con sus hermanos y soportar la depresión de la madre que, después de enviudar, fue creciendo. Ahora, se sumaba la noticia del cáncer y de la quimioterapia. Fabián acudía a mí porque me consideraba un amigo y porque sabía que yo tenía unos mangos ahorrados y que no tenía definido que hacer con esa plata. Si comprarme un autito o hacer un viaje. Sin pensar demasiado para no pasar por insensible o desconfiado le dije que sí, sin preguntar detalles. Él me agradeció de mil maneras y se puso plazos y formas de devolución. También se ofreció a pagarme con intereses pero yo me negué lapidariamente. Entendí su distancia primera y la formalidad del encuentro como una reacción defensiva a la vergüenza que siempre causa tener que pedir algo –y mucho más si se trata de dinero-. Fabián no paró de agradecerme y de halagarme en toda la tarde. Cada vez que se hacia un punto y aparte en cada tema (una vez resuelto el tema del dinero empezó a hablar de otras cosas, todas superficiales por cierto, para distender un poco) aprovechaba para volver sobre el agradecimiento y el compromiso de devolución. Pero yo estaba detenido, no podía pensar en otra cosa, me hostigaba por dudar de la honestidad de Fabián, pero a la vez me era inevitable. No podía dejar de recordar las frases de algunos compañeros que me martillaban el lóbulo frontal. Tanto Evangelina como Martín me habían advertido que Fabián tenía problemas con el juego, específicamente con la ruleta. No había pruebas, no sé cuál era la intención de esta blasfemia ni el origen del comentario. Ni Evangelina ni Martin eran personas allegadas a Fabián como para dar cierto valor a su palabra. Pero no es necesario, la maldad es un terreno demasiado fértil y cualquier porquería tirada allí, crece con cualquier condición climática. Me sentía mal por mi involuntaria desconfianza y me consolaba diciéndome que, en definitiva, no había dudado ni un instante en el momento donde no debía dudar, cuando le dije que sí. En dos ocasiones habíamos ido con Fabián al casino (aunque es cierto que son varias las veces que me había invitado) y nunca noté nada extraño. Los dos jugábamos en la ruleta, nos tomábamos un trago y sentíamos adrenalina como todo el mundo. El primer día perdimos los dos (él más que yo) pero no mucha plata. Y el segundo yo salí hecho y él ganó algunos pesos (nada fuera de los parámetros normales). Es cierto que se le iluminaban los ojos cuando la bola giraba y que los números que elegía estaban cargados de significaciones místicas y reales, y que él conocía la historia de cada uno. Mientras que yo, jugaba al azar –en eso consiste el juego- siguiendo el pálpito del momento. De todos modos, nada de esto es indicio de una supuesta adicción. Además, cuando le proponía de irnos él asentía sin demoras. Aunque, si fuese malintencionado, tendría que decir también que ir al casino acompañado es totalmente distinto que ir solo. Y él, en algunas ocasiones –esporádicas-, me comentaba que había ido solo y cuánto había ganado. Dos o tres veces, no más. Pero a mi me llamaba la atención que vaya solo y que además, siempre me contara las ganadas. Pero de ahí a considerar que Fabián tiene problemas con el juego porque dos compañeros suelten a la ligera esa afirmación y, encima, creer que está usando la salud de su madre y la confianza de su amigo para saldar deudas o ir a apostar, es demasiado. A partir de aquel día que le presté el dinero –bastante dinero- la relación empezó a cambiar paulatinamente y sin razones visibles. En el trabajo seguíamos diez puntos, resolviendo problemas juntos, compartiendo los recreos y disfrutando de las ocurrencias. Pero lentamente dejamos de organizar salidas y encuentros de fines de semana. La amistad empezaba a limitarse al ámbito laboral. No se quién es el responsable, seguramente los dos, pero ya no nos llamábamos ni teníamos deseo de hacerlo. Yo empecé a comportarme con menos naturalidad. La duda me hostigaba y sentirme una basura me torturaba. A la vez, no me animaba a preguntarle sobre la salud de la madre. Podría tomar la pregunta como un reclamo del dinero y no como la preocupación esperable que un amigo puede tener por la salud de la madre de otro. Provocaría rispideces y más distancia. Pero por otro lado, si no le preguntaba nada, Fabián podría pensar que no me interesaba su dolor o, lo que es peor, que no le creía nada. Y es sabido que, ante un dolor profundo e íntimo, una reacción defensiva y esperable es el aislamiento, el ensimismamiento. Tal vez Fabián no tenía ganas de hacer sociales, y prefería esconderse en su dolor y sus problemas. Así fue pasando el tiempo y la distancia fue aumentando. Yo nunca le pregunté nada y él nunca volvió a hacer referencia al tema. Quizá lo avergonzaba la deuda impaga y no podía enfrentarlo. Ya dije que, en muchas ocasiones, mantener distancia es una actitud provocada por la vergüenza. Antes, para pedirme el dinero, y ahora por no poder devolverlo. ¿Estaba dispuesto a perder un amigo por plata? ¿Estaba dispuesto a perderlo sin siquiera tener en claro los reales argumentos de lo que había pasado? ¿Y si la madre falleció y yo ni siquiera me había enterado? ¿Y si debió hacerse cargo de los hermanos menores o de gastos posteriores al velorio y entonces es lógico que no pueda saldar la deuda? ¿Fueron las dudas y los fantasmas lo que me alejaron de él en un momento donde tal vez esperaba mucho más de mí? ¿Y si leyó mi pensamiento plagado de dudas y entonces supo que yo no valía la pena? Pasaron casi seis meses más y a mi me ofrecieron un mejor trabajo en otra empresa. Acepté y me fui. Desde aquel momento no lo había vuelto a ver. Y ahora está de espaldas eligiendo la caja de té barata en un supermercado a una cuadra de la legendaria plaza de Armas, en Cuzco, ciudad sagrada. Discusiones con el avaro Si me acerco a saludarlo se va a sorprender de verme e inevitablemente nos quedaremos conversando sobre nuestros viajes, sobre el tiempo que hace que no nos vemos y finalmente, sobre los motivos de la distancia y de aquel tema pendiente. Es un buen momento, en Cuzco, de poder poner las cosas en orden. Yo tengo muchas ganas, creo que el escenario es el propicio y además, ya dije que Fabián es una persona que cualquiera quisiera tener como amigo, de los que te incentivan a pensar, a ver las cosas de una manera poco convencional, de los que te permiten descubrir otro mundo y hacerte reír hasta que te duelan los músculos de la cara y te quedes sin aire para respirar. Y yo, en la vida, busco personas así. Pero también tengo un avaro adentro que me muestra mis mayores miserias y se detiene en cálculos intrascendente. El avaro me frena, me hace sentir vergüenza, me hace ver que saludarlo es una mala idea porque Fabián pensará que es una manera indirecta de reclamar lo que es mío. Yo le digo que esa plata ya no me importa, que ha dejado de ser mía, que no tengo interés en cobrarla, y que, mucho peor que perder ese dinero es perder a una persona que sacudía mi perezosa inteligencia y mi audacia dormida. Y que eso, no tiene respaldo en oro. Pero el avaro interior insiste y casi siempre gana. Ya me ha pasado de inhibirme ante la presencia de otro que me debe algo, cualquier cosa, plata, un favor, una explicación o una disculpa. Como una inercia a evitar incomodar al otro, y donde termino incomodándome yo. Pero al fin de cuentas, si no me acerco, seguirá siendo el dinero el causal de la distancia y eso no lo toleraría. Me sentiría un miserable, una porquería, un mercenario. Además, intenté durante todo el viaje comportarme con naturalidad y otra vez estaba allí, frente a una decisión, dudando hasta el hartazgo. ¿Qué es comportarse con naturalidad? Es imposible. Es cómo pedirle a alguien que sea espontáneo. Si intenta serlo, no lo sería, sólo estaría respondiendo a un pedido. Es posible que Fabián ya me haya visto y sabe que lo estoy viendo, lo que me convierte en más estúpido aún. Es increíble la cantidad de conjeturas que pueden hacerse en dos segundos, el tiempo que estoy detenido antes de ir a tocarlo por la espalda. - ¡Que hacés querido! – me dijo sorprendido y con las cejas levantadas- ¡Mirá vos donde te vengo a ver! ¿Con quién estas? ¿Dónde estás parando? Fabián me pregunta y, sin esperar respuesta, me abraza y sigue con expresiones de asombro y alegría. Yo empiezo a distenderme y a bajar la guardia. - Bien, todo bien. Estoy sólo, me vine en bici Se hace un breve silencio –que parece una eternidad- donde quedamos mirándonos a los ojos como bichos raros y, después de un instante, se me ocurre decir. - ¡El mundo es un pañuelo! En ocasiones, comportarme de manera natural, me hace sentir un estúpido. Vuelvo a decir lo mismo que juré evitar, por romper un silencio. ¿Es necesario? ¿Por qué no dejar que el silencio se prolongue a su antojo? ¿No es acaso el silencio lo que marca nuestra relación? Alguien dijo alguna vez que las palabras son dignas de existencia sólo cuando superan al silencio. Acordamos para esa noche salir a tomar algo. Charlamos, nos reímos y nos emborrachamos como antes, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Con esa misma sensación que produce Cuzco. Los dos, como un pacto tácito, no mencionamos nada que pudiera enlazarse con aquello que no queríamos tocar. Él, con su habilidad para hablar de frivolidades y con un ingenio que transforma cada comentario en una reflexión o en un chiste. Y yo, disfrutando del momento. Aquella noche terminó tarde, pero no tanto. Arreglamos hacer el viaje al Machu Picchu juntos al día siguiente. En la máquina del tiempo Según Wikipedia Machu Picchu (del quechua machu pickchu, Montaña Vieja) es el nombre contemporáneo que se le da a un antiguo poblado inca construido a mediados del siglo XV al sur de Perú. Esta ciudad era un santuario religioso como así también el lugar de residencia del Inca Pachacútec. Es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Además de ser Patrimonio de la humanidad es declarada por el mundo turístico como una de las nuevas maravillas del mundo en una ceremonia realizada en Lisboa en el año 2007. Hay dos alternativas para poder llegar hasta la ciudad sagrada. Una es tomando el tren monopolio desde Cuzco hacia Aguas Calientes. La otra opción es ir por tierra hasta la hidroeléctrica, más dos horas de caminata por las vías del tren hasta Aguas Calientes. Elegimos la segunda opción con la desventaja de que el camino es sinuoso, por cornisa y con posibilidades de derrumbe –en tal caso, imposibilita el arribo a destino-. Dicho y hecho, un gran derrumbe nos mantuvo detenidos por un largo tiempo. Tuvimos que arremangarnos, y jugar a ser empleados de vialidad. Agarramos la pala y el pico y empezamos a despejar el camino. Al principio nos amargamos, pero en seguida tomamos una actitud lúdica y fue divertido. Fabián agarro un casco que había debajo de uno de los asientos de la trafic y asumió el rol de supervisor peruano dando órdenes con una gran capacidad de imitación en la postura y el acento peruano. Al rato continuamos camino hasta la hidroeléctrica. Comenzamos el camino por las vías con unos paisajes increíbles. Llegamos a Aguas Calientes muy cansados por el día agotador, conseguimos un hostal, cenamos y a descansar. A las cuatro y media estábamos listos para iniciar el último trayecto y llegar a la ciudad sagrada. Decidimos subir en colectivo -que costó abusivos siete dólares- y descender a pie para ahorrar un poco. Arribamos a la cuesta y tuvimos la gran ciudad frente a nuestros ojos. Lo primero que hicimos fue hacer la cola para ir al Huayna Picchu. La montaña Huayna Picchu es parte de una gran formación orográfica conocida como Batolito de Vilcabamba, en la cordillera central de los Andes peruanos y es conocida principalmente por ser el telón de fondo de la mayoría de fotografías panorámicas. Signo emblemático que resalta entre todas las construcciones incas del Machu Picchu. El camino para llegar parte del extremo norte de Machu Picchu y atraviesa la estrecha lengua de tierra que conecta las montañas Machu y Huayna Picchu. Luego el camino se bifurca. El ramal derecho asciende a la cima y se trata de un camino muy empinado, estrecho y peligroso que incluye varios tramos con escalinatas talladas en la roca viva. Por este motivo sólo hay acceso a cuatrocientas personas por día. Al final, y coronando el Huayna Picchu hay algunas construcciones menores, de las que se destaca una portada y una piedra labrada grande a modo de trono que se conoce como Silla del inca. Conseguimos las entradas y estuvimos en la cima en solo cuarenta minutos. El día nos acompañó para empacharnos de la belleza natural y del genio humano de las ruinas. Generalmente en la cima siempre hay nubes que perturban la vista, pero aquella tarde nos esperó el sol que estaba más grande y más cerca que nunca. Más tarde visitamos el Templo del Sol. Es una construcción semicircular sobre una roca maciza. Según los cronistas, en este edificio, en la época que era habitado, había piedras preciosas y oro incrustados sobre la pared. Su pared trasera es recta y el templo fue construido con arquitectura inca, es decir, con piedras superpuestas con excepcional capacidad para lograr juntas casi perfectas. El Templo del Sol era originalmente un complejo muy protegido. En tiempos incaicos sólo los sacerdotes y el Inca poderoso –aquellos que contaban con prestigio social- podían usar estos templos. El resto del tiempo permanecían cerrados y protegidos. Siempre, en la historia del hombre, han existido las diferencias, los privilegios, las decisiones caprichosas y los argumentos para justificar cualquier tipo de conducta. La gente común, el pueblo, realizaba sus ceremonias populares en áreas abiertas o plazas. La pared semicircular tiene dos ventanas, una de ellas con la cara hacia el este y la otra hacia el norte. Según los científicos modernos estas dos ventanas constituyeron el observatorio solar más importante de Machu Picchu. Mediante la ventana que enfrenta el este fue posible medir con precisión el solsticio invernal, en función de la proyección de la sombra de la piedra central. En el centro del templo hay un altar de piedra tallada que sirvió para llevar a cabo las diversas ceremonias que honran al Sol. Además, se organizaban ceremonias donde se sacrificaban animales para analizar sus corazones, pulmones y vísceras, y así los sacerdotes pudieran predecir el futuro. Otro de los sitios que visitamos fue el Templo Principal que es uno de los dos edificios con mayor significado espiritual (junto al Templo de las Tres Ventanas). Las paredes ahuecadas hacen pensar a los estudiosos en la teoría de que podrían haber sido destinadas a enterramientos. Yo comparto la hipótesis porque le da más vida aún al lugar. Me gusta estar en los cementerios y en lugares afines como éste. Donde descansan los muertos siento la vibra de la vida. Como los últimos movimientos reflejos y enloquecidos de una gallina al cortarle la cabeza. Esos nervios que todavía se resisten, ese coletazo final de la vida transmiten una vibra que la siento en la nuca. Como si me estuviesen mirando, implorando no morir. Como si reviviesen ante la visita de los turistas con la esperanza de ser salvados, vueltos a la vida. Me siento acompañado. Además, ir a visitar los cementerios, incluirlos en la jornada turística, es un reconocimiento a ellos, a quienes nos precedieron e hicieron la historia del lugar dónde nosotros elegimos conocer. La compleja arquitectura del templo Principal, así como de la casa sacristía adosada a él, presenta un fino trabajo con grandes muros levantados con bloques de piedras, pero con un aspecto inacabado, por lo que se mantiene la teoría de que el complejo no se llegó a construir por completo. Mientras caminábamos hacia el reloj de sol miraba con curiosidad cada bloque de piedra que actúa como eslabón de cada construcción e intentaba imaginar como han hecho para transportarlo hasta allí. Jamás podré llegar a la respuesta verdadera, sólo se me ocurrían imágenes ridículas y graciosas. Llegué a pensar en una grúa (una grúa hace mil años), en un interminable cordón de personas que se pasan la piedra de mano en mano. Como en los dibujos animados o como los albañiles cuando se pasan los ladrillos, o en un carrito arrastrado. El reloj del sol es una construcción que, además de medir el tiempo por efecto de luz y sombra también era utilizado como piedra-Altar. Por momentos, mientras recorríamos cada lugar, todo se me hacía extraño, impensado, insólito. Estar allí, es lo más parecido a hacer un viaje en la máquina del tiempo, espiando la vida de los Incas, sus rincones, su culto, sus intimidades. Como revisar la cartera de la mujer, o el placar. Ahí, como un intruso que aprovecha que en la casa no hay nadie, que se han ido de vacaciones hace quinientos años y dejaron todo allí, pensando en volver. Y encima, el intruso no estaba solo, estaba con ese amigo misterioso con el que disfruta pero lo observa con los ojos entrecerrados, sin poder verle el alma, sólo una gran incógnita. Evidentemente, era la máquina del tiempo, otro escenario, otras voces, otras caras. Nada me indicaba que vivía el presente, todo era signo del pasado. Incluso yo, que jodía con Fabián como el primer día. El camino de vuelta a Cuzco fue bastante complicado, llovió mucho y hubo constantes derrumbes de piedras sobre el camino que provocaron una demora de diez horas en llegar. Me hubiese gustado despedirme de Fabián de otra manera, pero en la vida real no todo es como uno lo imagina, para eso está el cine. Yo emprendía al otro día el viaje a Lima y él tenía pensado ir a la selva ecuatoriana. Fue un abrazo breve pero sentido, unas pocas palabras apropiadas para estos casos, una promesa de rencuentro y ninguna mención al tema familiar ni al de la deuda. Vacaciones de nosotros mismos Aquella noche me sentía extraño, no podía dormirme. Las imágenes del Machu Picchu se repetían en mi cabeza como disco rayado, también las del encuentro en la góndola de los alimentos no perecederos con Fabián Basal. Además, de alguna manera, mi viaje había terminado. No podía creerlo. Volví a sentir la alteración temporal de Cuzco. - Parece que fue ayer cuando saludaba desde la ventanilla del tren en Retiro a Majo- pensaba-. Y aunque ésta frase me parece tan estúpida como la metáfora del mundo y el pañuelo no podía esquivarla. Estaba instalada como suegra en cumpleaños de la hija. Por otra parte algunas cosas habían cambiado y estaba orgulloso de eso. Mis pulmones estaban más grandes, el pecho amplio y la frente más alta. Estaba feliz por lo hecho y melancólico de antemano. En la mochila me llevaba un pedazo de mundo y en los bolsillos un manojo de claridad sobre mi vida. Al día siguiente debía tomarme el colectivo hacia el encuentro con Majo, en Lima. Y después, unas vacaciones convencionales. Ya tenía los aéreos para Piura y de allí subiríamos hasta Montañita, Ecuador, donde estaríamos una semana. La bicicleta la dejaría embalada en Lima lista para el regreso a Buenos Aires. El encuentro con Majo fue bastante accidentado por malos entendidos. Parece mentira que después de haber logrado los avances tecnológicos en la comunicación, con celulares que tienen señal y acceso a internet arriba de las nubes, los equívocos sigan existiendo. Lo que se ha mejorado es en la velocidad del mensaje, no en la comprensión. Mientras antes el mensajero debía cruzar montañas y lagos con su caballo durante meses para llevar el recado, hoy el mensaje demora unos segundos. Pero que el mensaje llegue a destino no es muestra de comunicación sino de efectividad. La incomprensión, la confusión y el equívoco siguen estando. Muestras claras de la incomunicación. Por falta de comunicación Romeo se suicida creyendo que Julieta estaba muerta y Hansen y Gretel deben ingeniárselas con las migas de pan para salir del bosque. Hoy, por la misma razón, yo me paso dos horas esperando a Majo en un café del aeropuerto mientras ella está esperando frente a la ventanilla de Aerolíneas Argentinas. Antes, si no te gustaba el mensaje o si no lo querías escuchar podías matar al mensajero. Hoy, podés culpar al teclado del celular y a su tamaño diminuto que te hizo equivocar y poner una coma donde va un punto o por omitir alguno de los dos. Superado estos pormenores tengo que confesar que el encuentro fue muy emotivo, sincero y romántico. Ella no pudo evitar el llanto, yo sí. Después de mirarnos un rato como corroborando que en la cara del otro todo está en su lugar, agarré sus bolsos y salimos a tomar un minibús que nos dejaría en el hostel reservado en el coqueto barrio de Miraflores. Esa noche salimos a comer y fuimos los últimos en irnos. Los mozos ya estaban poniendo las sillas arriba de otras mesas y pasando el trapo de piso en el sector fumadores. Conversamos mucho y también compartimos muchos silencios. No de los incómodos, sino de los que permiten disfrutar y sentir la cercanía física, descubrir con la mirada la mirada del otro. Ninguno estaba dispuesto a hablar de nosotros, de la relación. Los dos acordamos con los silencios pasarla bien y tomarnos unas vacaciones de nosotros mismos. Los dos mundos Sin dormir y con una rápida ducha salimos para el aeropuerto donde tomamos un vuelo a Piura a las cuatro de la mañana. Llegamos a Piura y por primera vez sentí miedo en un lugar. La gente se precipitaba alevosamente ofreciendo todo tipo de servicio, rogándonos y cediendo en los precios hasta la humillación. No nos preguntaban que necesitábamos, sino que repetían como loros lo que tenían para darnos. Y lo que tenían era todo, desde una gaseosa, pasando por algo de ropa hasta la propia casa para que nos hospedemos. Se peleaban entre ellos con codazos y empujones para ganar prioridad en nuestra atención. Parecíamos Piqué y Shakira rodeados de periodistas en Ezeiza. Tuvimos que apurar el tranco y tirarnos de cabeza dentro de un taxi. Tarea nada sencilla si tenemos en cuenta que uno de los vendedores se adelantó a la jugada y se apoyó en la puerta impidiéndonos el ingreso. Primero sentí miedo, después bronca por el trato y más tarde lástima por ellos, por su condición denigrante de tener que rogar y no darse por aludido ante reiteradas negativas. En un momento creí que tal vez debía comprarles algo obligatoriamente en virtud de algún código implícito o costumbre que todo turista debía respetar como gesto de vaya a saber qué. Pero nadie se puede comportar con naturalidad ni reparar en estos detalles –de ser así, claro- cuando está invadido de manos, voces y estímulos puestos frente a los ojos. Una vez resguardados en el auto pensaba que en Argentina pasa lo mismo, se llama venta salvaje y sólo se diferencia en el método que utilizan –mensajes en el celular, llamadas telefónicas, carteles persecutorios en internet- y en mejores técnicas en la oratoria. Pero que el fin, es el mismo. Piura no nos recibía de lo mejor manera. El taxista se dormía en cada esquina y debía improvisar cualquier conversación lo suficiente prolongada e interesante para mantenerlo despierto, y lo necesariamente superficial para que el desgaste intelectual no le quite atención ni energías para conducir hasta Máncora. Una tarea bastante ardua que sólo pude sostener la primera media hora. El viaje a Máncora es de dos horas y media. Son ciento ochenta kilómetros los que hay que transitar. Pasada la primera media hora Armando ya nos consideraba amigos para confiar sus pesares con nosotros. Hacía apenas unos días que la mujer lo había abandonado inesperadamente llevándose con ella a sus dos pequeñitos –así los nombraba. Ellos, sus hijos, lo más preciado y ella, su esposa, su brújula. El mundo le resultaba incomprensible de un momento al otro, como perder la vista, como acostarse a dormir y despertar en una estancia en Kazajstán y sin internet. Se fue, sólo eso decía la nota que le dejó arriba de la mesa. Nunca olvidará esas palabras; “Yo no quería, así debió ser. Me fui con los pequeñitos, no voy a volver. Por favor, no me busques. Por el bien de los dos, y principalmente de los pequeñitos. Primero, la vida. Te amaré siempre. Aurora” Lo suficientemente lapidario para repreguntas y lo necesariamente enigmático para sentir que ya no es el mismo mundo. Dramático y con estilo, como en las novelas. Armando no podía hablar de otra cosa y si callaba, se dormía. Me preguntaba –se preguntaba- que significaba eso de que “primero, la vida”. Supuso que alguien corría peligro, que la habrían amenazado, que tal vez estaba relacionada –aunque ella se lo había negado mil veces- con los negociados que hacía su hermano. Él, el hermano de Aurora, el cuñado de Armando que conducía y lagrimeaba, hacía mucho tiempo que era un eslabón –tal vez el más pequeño- del negocio del narcotráfico, casi el mismo tiempo que viene intentando salir, pero no puede. Al menos, esto es lo que dijo siempre. Al principio le resultó fácil trasladar la mercadería y recibir muy buena cantidad de dinero por ello. Se propuso hacerlo un tiempo para pagarse los estudios sin tener que pedirle dinero a su padre, y una vez que se reciba dejar el negocio para siempre. Claro que en estas cosas, el que menos decide, es él. Siempre le pedían un viaje más, un trabajo más, un traslado más. Hasta perder la libertad. Aurora lloraba a escondidas, lo retaba, después lo comprendía, después le cerraba la puerta de su casa y más tarde lo apoyaba. ¿Se habrían metido con ella y su familia para intimar a su hermano? - Si fuese así, me lo habría dicho y nos hubiésemos ido todos – pensaba Armando en voz alta-. Pero me dejó –repetía efusivamente para entender lo que eso significaba-. Me cuesta pensar que ella también estaba metida, tiene que ser otra cosa. Un hombre. Me dejó por otro. Pero ¿y los pequeñitos? ¿Porque me los saca, porque no hablarlo, porqué dice lo de la vida? Demasiados porqués para Armando. Demasiados para cualquiera. - ¿De qué vida habla? ¿Si mi vida son ellos? Armando trabaja casi sin descansar, por eso se duerme. Es la única manera de no pegarse un tiro, de resistir en la vida, de digerirlo. Tal vez busca esa muerte, un accidente en el auto. Repite el relato, las preguntas y el llanto en cada viaje, con cada pasajero. Se pregunta y se responde. Pero las respuestas no lo dejan tranquilo, entonces vuelve a preguntarse. Así vivía, al menos cuando nos llevó a Máncora. Se notaba. No pretende palabras de consuelo, ni siquiera repreguntas, no nos miraba, solo se lamentaba sin sacar la vista del parabrisas. - ¿Cómo puede tomar una decisión en pos de defender mi vida cuando en realidad me la está quitando?- pensaba Armando-. Armando ha encontrado estabilidad en su vida al conocer a Aurora. No entró en detalles sobre su historia previa ni sobre su familia de origen, pero al hablar de ella dejaba entrever con sus gestos y palabras que algo importante había hecho por él, además de amarlo y dejar que él la amase. Por suerte Armando no me necesitaba a mí particularmente, sino a cualquiera que esté sentado en el asiento del acompañante. No una persona, sino una oreja para poder descargar, vomitar, escupir y alivianar un poco su estómago. Digo por suerte porque la situación me sobrepasaba, no por el hecho de ser un completo desconocido que me llevaría doscientos kilómetros en el norte de Perú y que se duerme al volante en cada silencio prolongado, sino por la historia, por su incomprensión, por la falta de sentido, por el conflicto de la vida y de la muerte que lleva en sus entrañas. Armando vive en dos mundos divididos por un párrafo, el de los recuerdos felices y el del abandono absurdo. Armando repasaba las discusiones que había tenido con Aurora en toda su vida para encontrar la punta del ovillo, alguna señal que explique lo inexplicable. Pero no había caso. Nada había tenido la gravedad necesaria. Juraba que se conocían a la perfección, que eran el uno para el otro, que ambos morían por sus hijos y compartían esa debilidad con felicidad, que en muchas ocasiones no hacían faltas las palabras, que se comunicaban con una mirada o con un gesto. Y aunque yo sé que el hombre es inabarcable, que es imposible conocerlo en su totalidad y que el factor sorpresa tal vez sea lo más emocionante en la vida, no dije nada. Me quedé callado. No siempre decir la verdad es lo mejor. Cuando escucho desgracias ajenas me da escalofríos pensar cuál me estará esperando a mí. Hasta ahora mi vida ha transcurrido en una gran meseta emocional en donde los picos han sido siempre alegrías, pero sé que hay desgracias esperándome, como a todo el mundo y me da mucha curiosidad saber de qué se trata. A mayor magnitud de desgracias escuchadas se me ocurre que mayores son las que me tocarán. En el resto del viaje me mantuve callado y respetuoso de su dolor. Estaba muy cansado. No había dormido la noche anterior ni tampoco en el vuelo a Piura. Cuando no podía evitar el bostezo giraba la cabeza y miraba por la ventanilla para que no me vea. No quería que lo tome como un signo de desinterés. Majo, que iba atrás, se sentía con más derecho a dormir y no tardó en hacerlo. Noté que antes de dormirse se corrió a un costado escapando de la visión que Armando podía tener con su espejo retrovisor. Al llegar a Máncora y despedirnos de Armando que volvía a Piura pese a mi sugerencia de que descanse antes de regresar, sentía que algo le debía. No sé qué. Algo. Al saludo final le faltaba algo. El hombre nos mostró las grietas de su corazón y nosotros nos despediríamos como a un taxista cualquiera deseándole suerte. Y sí ¿Qué otra cosa podría hacer? Espiar las miserias del otro y no devolver nada a cambio me hacía sentir en deuda. Aunque fue él quien abrió la puerta para que espiemos tranquilos. Armando nos prometió que descansaría antes de regresar. Nosotros fingimos creerle y nos dimos por satisfecho. Tampoco podíamos evitar que hiciese lo que se le antojaba. Lo despedimos con un sabor amargo y por un largo rato estuvimos sin hacer ningún comentario. Completamente callados por las calles de Máncora buscando hospedaje. Como necesitando digerir toda la mierda. Recuerdos de un suicidio Máncora es una ciudad balnearia ubicada al norte de Perú, donde se reúnen turistas de todo el mundo para practicar surf. Algunos pueblerinos nos aseguraron que nadie puede decir que conoce Perú si no ha probado el Pisco Sour, el ceviche y haber estado en el Machu Picchu. En mi caso, solo me faltaba el ceviche. Se trata de una comida típica del Perú a base de pescado fresco, mariscos con cebolla y mucho jugo de limón. Este plato lo comimos en la costa ese mediodía y al finalizar ya estábamos listos para nuestra primera clase de surf, la cual no fue del todo satisfactoria. Ninguno de los dos pudo mantenerse en pie sobre la tabla. El instructor nos dijo que tengamos paciencia, que volvamos al otro día, que es cuestión de práctica, que le pasa a todo el mundo. Pero al día siguiente volvimos y todo fue igual. Yo creía que había superado la infancia tortuosa donde todos me decían ojota por no servir para ningún deporte. En esos años donde estuve a punto de suicidarme por avizorar un futuro oscuro, no veía posibilidad de existencia por fuera de un reconocimiento deportivo. Insistía inscribiéndome en diversos deportes en una búsqueda desesperada de encontrarme bueno para algo. El día que estuve toda la tarde solo en mi casa coqueteando con la pistola de mi viejo en mi sien descubrí, en un programa televisivo, que había otro mundo que me estaba seduciendo y me motivaba a explorarlo. El mundo de la informática. Apoyé el arma sobre la mesa y subí el volumen. El documental mostraba la historia y la evolución de la informática en el siglo XX. Yo tenía once años y, como en las crónicas de Narnia, un mundo nuevo y maravilloso me guiñaba el ojo desde uno de los muebles de mi casa. Ahora, ese instructor de surf y esa tabla a priori inanimada me abrían el baúl de mis recuerdos enfrentándome con ese karma. El tercer día en Máncora desistí de la clase de surf aunque Majo quería seguir intentando. Luego del desayuno organizamos una escapada a Punta Sal, un pueblo ubicado a unos treinta minutos de Máncora donde se encuentran extensas playas con mucha paz, un lugar propicio para la familia. Allí pasamos todo el día sin tablas, sin ruidos y con mucho descanso. De regreso a Máncora sacamos los pasajes rumbo a Guayaquil donde continuaríamos el viaje esa misma noche. Nuestro penúltimo destino. De allí nos iríamos a Montañita para luego volver a Lima y regresar a Buenos Aires. Llegamos a Guayaquil mucho antes de lo pensado, a las cuatro y media de la mañana. La terminal era más parecida a un shopping de primer nivel que a una estación de ómnibus, todo un lujo. Hicimos un poco de tiempo allí, al menos hasta que comience a aclarar para empezar a recorrer y buscar hospedaje. Una vez instalados dormimos un poco para juntar fuerzas y salir a recorrer la ciudad. No nos tocó un buen día. Estaba nublado y llovía a desgano a cada rato. A pesar de ello paseamos y recorrimos la ciudad como dos turistas enamorados bajo la lluvia. Aunque estábamos más interesados en conocer Guayaquil que en comprobar si estábamos enamorados. Después de una media hora de caminata llegamos al principal monumento de la ciudad, el que recuerda el encuentro entre Simón Bolívar y San Martín. Estos dos próceres, libertadores de América, tuvieron un encuentro en esta ciudad el día 26 de Julio de 1822 para discutir la estrategia de liberación del resto del Perú. Nadie supo lo que pasó en esta secreta reunión. Por la tarde recorrimos el malecón de la ciudad, un proyecto de regeneración urbana del antiguo Malecón Simón Bolívar, de dos mil quinientos metros de extensión. Un paseo por los grandes monumentos de la historia de Guayaquil, museos, jardines, fuentes, centro comercial, restaurantes, bares, patios de comida. Ideal para que los turistas abran sus billeteras y den cuenta de los caprichos de sus mujeres. También hay varios muelles desde donde salen embarcaciones con distintas excursiones y paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas. Al final del recorrido llegamos al pintoresco barrio de Las Peñas. Este es el barrio más antiguo de Guayaquil, donde hay casas situadas sobre el cerro Santa Ana de más de cien años que han sido habitadas por grandes figuras ecuatorianas. Para llegar al faro que se encuentra en la cima de este barrio, fue necesario subir cuatrocientos cuarenta y cuatro escalones. Este barrio es un paseo turístico de casas coloniales y calles peatonales de adoquines. Hay casas de familia, bares, restaurant, casas de artesanías y parques en el trayecto hasta la cima. Finalmente, sobre la cima, está el faro de donde se puede ver un panorama único de toda la ciudad de Guayaquil, y la pequeña iglesia de San Clemente. Vivir más simple Ultima estación del viaje. Parada Montañita. Montañita es una comuna en la costa de Ecuador que reúne a muchos turistas de todo el mundo en busca de diversión y de surf. El ambiente del lugar es bohemio, relajado y liberal. Es así desde los años sesenta cuando un grupo de hippies se reunieron en esta zona para vivir alejados de la sociedad, y de a poco, fueron poblando el lugar. Desde hace más o menos quince años Montañita explotó turísticamente atrayendo a personas de todo el mundo. Sus calles de arena parecen peatonales, hay muy pocos autos que circulan y las casas, como el resto de las construcciones están hechas a base a madera, caña y paja. Abundan artesanos de todo tipo, gente fumando marihuana en cada esquina, casas de surf, negocios de ropa jipona, comidas regionales, bares y locales nocturnos. Montañita es el lugar en donde nace la teoría de que vivir sin trabajar sólo puede traer felicidad y alegría. Donde nadie tiene la necesidad de robar y donde la envidia, el rencor y el resentimiento no tienen razón de ser. Porque en un lugar donde nadie trabaja no hay diferencias sociales, ni de estatus, y tampoco hay ejercicio de poder. En todo caso, éste es compartido. La mayoría de la gente es joven. Diría casi todos. Muchos no superan los treinta años, y el resto son jóvenes por deporte. Con la sencilla felicidad del que sólo espera ver el sol cada día y despedirlo cada atardecer con una cerveza bien fría. Sin preocupaciones metafísicas, con la certeza del presente y la ignorancia del futuro. Agradecidos al sol, al calor, al mar. Agradecidos a la vida por ser testigos de lo maravilloso de cada momento. Y agradecidos a cualquiera que les convide con cannabis. En las playas revientan olas de hasta seis metros de altura y la gente compensa las porquerías que mete en su cuerpo con la tabla de surf y el nado en aguas abiertas. En un primer momento nos hospedamos en un hotel muy sencillo (todo en Montañita es sencillo) llamado los Claudios. Un poco por haraganería y otro poco por neuronas quemadas, los ecuatorianos de Montañita no piensan en estrategias de marketing y ponen nombres simples y obvios a los locales. El hotel los Claudios es un pequeño hospedaje familiar donde las distintas generaciones comparten el nombre. La habitación destinada estaba llena de cucarachas que no habían pagado por el servicio. Alterados y ofendidos por la situación pedimos urgente hablar con Claudio, alguno de ellos, cualquiera. Presentamos nuestra queja y él, el más chico de los Claudios, el que estaba a cargo de la administración, nos respondió serenamente y casi desestimando nuestra indignación que el pueblo entero está plagado de cucarachas. Que ellas no habían elegido esa habitación por capricho, sino que estaban en todos lados. No sé por qué pero inmediatamente logró convencernos y, lo que es más llamativo, tranquilizar nuestro nerviosismo. Saber que uno no es el único idiota aventajado por recibir una habitación con esas características, sino que muchos otros están padeciendo lo mismo, tranquiliza, apacigua. La felicidad de los hippies no era perturbada por ésta realidad. La tolerancia y la diversidad son valores que, en Montañita, se respetan no sólo en el discurso sino también en los hechos. Todos somos criaturas de Dios, y debemos convivir. Nos acostumbramos a las cucarachas rápidamente pero, de todos modos, volvimos a pedir hablar con Claudio para darle las gracias y decirle que nos íbamos. No estábamos disconformes con nada en particular, simplemente que, como sólo alquilamos la pieza y no había cocina, debíamos comprar la comida cada día. Y eso nos estaba llevando un costo que no estábamos dispuestos a pagar. Entonces buscaríamos un lugar con cocina para podernos cocinar. Claudio, que estaba dispuesto a resolvernos todos los problemas, nos ofreció ir a la casa de él, con su familia y dos familias más que vivían bajo el mismo techo. Después de la aclaración sobre las cucarachas nada nos parecía extraño. De hecho, aceptamos la propuesta y nos fuimos a la casa de Claudio. La casa, naturalmente, era muy humilde. Lo mínimo y necesario. Sin lujos, sin adornos costosos, y con poco espacio. Pero notamos en seguida, como ya dije, que eran felices, que no necesitaban más. La pequeña renta que les dejaba el hotel era suficiente para comer. ¿Acaso se precisa algo más? En el día comíamos algo en la playa y a la noche llevábamos algo para cocinar en lo de Claudio. La primera noche llegamos con mariscos, debíamos esperar para usar la cocina porque Claudio estaba cocinando una especie de chocolate para compartir con todos los que estaban en la casa en una enorme olla oxidada. Eran unos cuántos. Allí también viven los hermanos de Claudio con sus mujeres e hijos. Había muchos chicos que parecían moscas. Corrían y gritaban en un pequeño espacio y me hacían perder la cuenta de cuántos éramos los que compartíamos el comedor. Me sentía en un jardín maternal sin poder moverme por miedo a golpear involuntariamente a alguno de los pitufos que corrían sin sentido. Por mera descarga. Claudio nos ofreció probar de la olla y nosotros, amablemente, le dijimos que no, que muchas gracias, pero que nosotros nos cocinaríamos esas dos pequeñas porciones de mariscos que habíamos comprado en la esquina. Claudio empezó a repartir a los suyos que, de un momento a otro, ya estaban ubicados –y amontonados- en la mesa para comer. Mientras ellos comían yo preparaba nuestra cena y Majo se bañaba. Una vez que estaba listo el manjar les pregunté –por cortesía- a Claudio y su familia si querían. Ellos acababan de comer y no dudaron en aceptar sin sacar los ojos de la fuente. De modo que tuve que administrar la comida como en la guerra para que pudieran probar y nosotros comer. Empecé a sentir que Montañita no era el paraíso que imaginaba y que la gente, al menos alguna, pasa hambre. Aunque Claudio lo negara diciendo que están bien y que no necesitan nada. Que son felices con lo que tienen. Es una postura decididamente optimista y entusiasta de la vida pero un tanto ficticia. Lo acababa de comprobar. Al día siguiente la escena se repetía. Llegamos de la playa cansados y con comida para preparar cuando Claudio estaba haciendo la cena para las pirañas de sus sobrinos e hijos y para las pansas holgazanas de sus padres. No podíamos acostumbrarnos al rito ecuatoriano –y caribeño- de cenar a las siete o a las ocho. Ya nos había pasado varias veces de llegar a los lugares para cenar cuando ya estaban pasando el trapo. Acá, al menos, la cena la hacíamos nosotros. Sólo teníamos que tener la precaución de no llegar tarde al supermercado o a la pescadería. Y lo conseguíamos, a veces. Esta vez íbamos a preparar un guiso con muchas verduras y un poco de carne. Claudio, al servir a la mesa, la misma en la que nosotros estábamos haciendo tiempo para ponernos a cocinar, nos pregunta entusiasmado si queremos probar. Nos anticipa que está riquísimo y que alcanzará para todos. Nosotros negamos al unísono la invitación. Agradecimos mucho el gesto y aclaramos –como si no supiese- que empezaríamos a preparar nuestra comida y que en ese momento no teníamos hambre, que recién habíamos comido unas galletitas. Todo esto era cierto, pero también era cierto que el menú no tenía apariencia de estar riquísimo como él nos aseguró y que tampoco alcanzaba para todos. Claro que esto lo pensamos pero nunca lo dijimos. También pensamos que seríamos incapaces de sacarle la poca comida que tenían y que de verdad nos parecía un hermoso gesto de camaradería y de amistad ofrecer compartir hasta a riesgo de no comer. El guiso que hicimos con Majo desprendía un aroma irresistible. Después de comprobar mojando el pan en la salsa que ya estaba listo, ofrecimos, en gesto de agradecimiento por el hospedaje y por la familiaridad recibida, si querían probar. Ellos dijeron que si y nos alcanzaron los platos en donde recientemente habían comido. Nosotros habíamos comprado lo justo. Nuevamente tuve que hacer un minuciosos trabajo de cálculo y racionar perfectamente las porciones, al menos la de ellos. No tenía bien en claro cuánto es probar. Cuando uno dice ¿quiere probar? ¿De qué cantidad específica estamos hablando? ¿Es una cucharada, dos, un cuarto de plato, o se debe servir el plato entero? No quería quedar como miserable pero tampoco podía llenarles el plato porque no alcanzaría para nosotros y a la vez, ellos ya habían comido. Quizás estaban saciados y de verdad sólo querían probar. Porque como dije, el aroma era irresistible. Estaba medio desconcertado, no sé si aceptaban por hambre o por la pinta que tenía. Pero lo insólito es que aceptaban todos, nadie se negaba. Tres días estuvimos en la casa de Claudio. Al tercer día tuve la precaución de comprar más comida y así no tener que transpirar sobre el plato mientras dividía las cantidades. Claudio, que siempre que volvíamos para preparar la cena estaba en la cocina, se estaba duchando. Y era su mujer la que supervisaba que no se pase la comida. Estaban haciendo en la misma olla grande y oxidada de siempre una especie de polenta. Medio espeso y amarillento. La mujer de Claudio dijo que era sopa. Una sopa sin verduras. Como diría el suegro de un amigo, nada alentador, nada que haga ruido debajo de los dientes. Aprovechamos para dejar todos los bolsos listos para la mañana siguiente y poder despreocuparnos y disfrutar de la última noche. Cuando voy a la cocina a preparar la cena mientras majo completaba la organización de los bolsos, Claudio me dice, - Ey, Mauricio, ¡cómo estás! ¿quieres un poco? - No, muchas gracias Claudio. Coman ustedes tranquilos, nomás. Que yo me voy a poner a preparar algo. Y allí surgió lo imprevisto, lo sorpresivo. - ¡Pero qué es lo que te pasa con nosotros, Mauricio! Siempre nos rechazas la comida. ¿Qué te hemos hecho? ¿por qué nos desprecias la comida? Claudio estaba ofendido. Se había enojado y esperaba urgente una respuesta. Yo tenía la mandíbula por el suelo, no entendía su enojo y me había agarrado desprevenido. Sin palabras. Sin una explicación que le bastara. No podía creer que piense que nuestro NO era un desprecio. Sólo podía decirle que era para devolverle el cumplido, para ser amable. Qué se yo. Por instinto. - Nada Claudio. Simplemente para que puedan comer ustedes. Para que les alcance –inmediatamente después de decir esto, me arrepentí-. Igual te lo agradezco de verdad, de corazón. No te enojes, es por ustedes. Más tarde entendí que los ecuatorianos son llanos, directos, simples. Todo lo contrario a nosotros, los argentinos. No tienen rodeos, ni actúan con dobleces. Claudio me ofrecía su comida, quería compartirla con nosotros, quería que nosotros probemos su especialidad. Una manera de demostrarnos el cariño. Tan sencillo como eso. Y nosotros le decíamos que no, que gracias pero no. Siempre creyendo que compartíamos el código, que él ofrecía por compromiso, por cumplido, como un modo de decirnos bienvenidos a Ecuador, ésta es mi casa pero también la de ustedes, hermanos argentinos. Y nosotros le decíamos no, que gracias, una manera de decirles gracias por la hospitalidad, nos sentimos agasajados pero no queremos entrometernos ni mucho menos molestar la cotidianidad de ustedes. Nada de esto, nada de dichos entre líneas. Nada de decodificar mensajes. Él estaba siendo bien claro y preciso y yo entendía cualquier otra cosa, como si me estuviese hablando un argentino. Y hacía lo mismo. Le ofrecía nuestro menú de compromiso, para ser amable, para quedar cortés, por respeto, para que me digan que no, que gracias pero que ya comieron. Y ellos decían que sí porque estaban contentos y se sentían orgullosos de que nosotros queramos demostrarles lo que hacemos, y lo rico que puede quedar. Y nosotros convencidos de que se quedaban con hambre y de que cuando chifla el estómago no hay lugar para la vergüenza ni para las respuestas esperadas. Cuantos tics hacemos por costumbre. Y cuanta falsedad asumida en ofrecer para que nos digan que no, nunca de corazón, y así todo el mundo contento con el otro y los códigos de convivencia en orden. Decir que no porque es lo que suponemos que el otro espera y entonces soy correcto aunque el deseo patee las paredes de mi estómago. La gente en los países donde hay calor todo el año vive más simple. Se ponen la misma remera, el mismo short y las ojotas de siempre. Tardan menos de treinta segundos para levantarse y vestirse, no hay necesidad de remolonear entre las frazadas para demorar el encuentro con el frio del ambiente porque el ambiente no es frio. Comen del fruto de los árboles y lo que el mar les regala sin preocuparse por las calorías ni por calentar el cuerpo. No piensan en interpretaciones secundarias de las cosas porque tanto desgaste hace transpirar. No reclaman abrazos de más para no sentirse pegajosos y no usan cremas porque hicieron las pases con el sol. Ahora que lo pienso mejor, tal vez es esto lo que me hace creer que aquello era el paraíso y no la desocupación. O quizás, las dos cosas. Nos despedimos de Claudio y su mujer afectuosamente. Aclarado el mal entendido sólo quedaba reírnos de nuestras diferencias costumbristas. De allí nos tomamos un vuelo a Lima en donde sólo hicimos tiempo para buscar la bicicleta y el regreso definitivo a Buenos Aires. La persona de al lado Yo no sé qué tan buenos son los aires de Buenos Aires pero algo deben tener porque mis pulmones lo reconocieron en el primer respiro, y se sintieron a gusto. En el viaje de vuelta desde Ezeiza hasta mi departamento miraba el camino con más detenimiento. Muchas otras veces había pasado por ahí, había manejado esa autopista e incluso me había pasado en las mismas bajadas. Pero ésta vez era diferente, todo conocido pero distinto. Yo miraba con otros ojos, con más detenimiento. Las luces, los arboles empujándose unos a otros como un dominó, los edificios lejanos, los carteles luminosos vestidos de publicidad. La gran urbe. Miraba concentrado y me gustaba. El desierto de la madrugada porteña de un día de invierno entrando por Entre Ríos. Después Córdoba hasta Gascón, y allí, la esquina de siempre. El kiosco cerrado y el edificio que cuidó de mi departamento. - acá nomás, gracias. Nos bajamos a abrir el baúl para sacar los bolsos sin esperar la ayuda del chofer. Él nos ayudó de cualquier modo poniendo la valija más grande, la de Majo, sobre la vereda. Yo me ocupé del resto dejando que Majo sólo cargue con su cartera de mano y un bolso mío. Mientras buscaba en la billetera el dinero para pagar, el chofer se subía los pantalones. El esfuerzo al bajar la valija hizo que el jeans clarito también se baje. Le pagué, le agradecí y entramos. Llamamos a los dos ascensores para hacer un solo viaje con los bultos y subimos. Busco las llaves en todos los bolsillos de cada bolso y la encuentro en la última opción. Bolsillo lateral del bolso amarillo. Giro dos vueltas las llaves y entramos. Prendo la luz y veo en el piso un sobre blanco que dice; cuentas claras, conservan la amistad. Lo abro sin saber de qué se trata, adentro sólo hay billetes. Extrañado, empiezo a contar y sumo la misma cantidad de dinero que le presté a Fabián. Ese fin de semana nos juntamos con mis amigos. Algunos esperaban ver a otro, no sé, un Robinson Crusoe propio, del barrio, conocido. Otros esperaban una versión del Che Guevara remixado o algo por el estilo. Yo era el mismo con el pelo más crecido y un poco de barba. Tal vez algunos kilos menos, pero no muchos. Seguía siendo el mismo pibe de siempre, que todavía no sabe quién es. De lo único que estaba convencido era de empezar a organizar el próximo viaje. Disfruté mucho de esos encuentros con mis amigos como hacía rato no me pasaba. Hablamos de mi viaje sólo un puñado de minutos y después caímos en los temas de siempre. Pero distinto. Esta vez las discusiones eternas tenían sentido, los chistes obvios de los graciosos de siempre me causaban risa, y las mentiras autorreferenciales para ensalzar la autoestima de algunos, me parecían interesantes. No sé qué es la felicidad pero la sensación que tenía me hacía acordar a ella. Mi espíritu estaba saciado y abierto, con más vida y con más ganas de conocer lo más enigmático en el mundo, la persona de al lado.