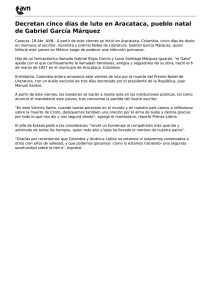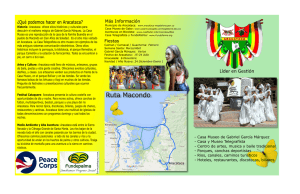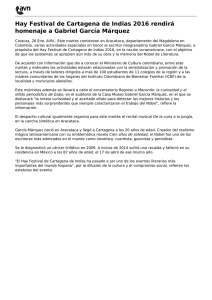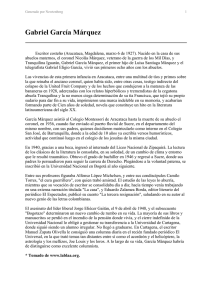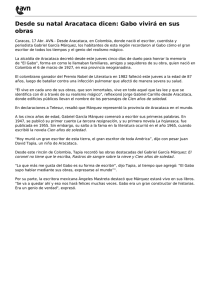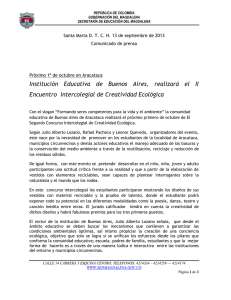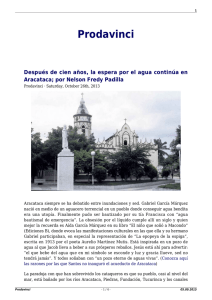La Aracataca del niño Gabito
Anuncio

D O S S I E R La Aracataca del niño Gabito Álvaro Miranda El primero de noviembre de 1931, día de Todos los Santos, aparece por primera vez el periódico El Diablo en la plaza de la iglesia de Aracataca. No han pasado cinco minutos cuando llega a tiendas y cantinas y difunde información y opinión entre los platanales que crecen como un mar vegetal de hojas anchas por la zona sembrada de banano o Zona Bananera del departamento del Magdalena. El Diablo, subido en una Ford modelo 1928, ha llegado hasta el río Aracataca y se ha metido en los ojos de las mujeres que cargan totumas llenas de cremoso suero de leche atollabuey. A horcajadas sobre los burros, algunos hombres lo han mirado con avidez. Lo que más simpático les ha parecido es la copa compuesta de palabras que El Diablo ha dibujado en uno de sus costados, como si se tratara de un poema de Apollinaire, y todo con el objeto de dejar un mensaje moralista en sus lectores. ¿Por qué diablos El Diablo quiere que hombres y mujeres de Aracataca no caigan en la beodez? ¿Qué esconde tras sus blancas intenciones para que los pobladores se salven del licor? “Yo, - ha dicho El Diablo por boca de la copa – siembro las penas, las amarguras”. A pesar de este consejo moral, los habitantes del mar vegetal no dejan de beber. La presencia de los licores se extiende por toda la vía del ferrocarril que arranca de Santa Marta, junto al mar, y penetra al sur del departamento por una paralela de hierro que se halla salpicada 120 AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2 0 1 4 de pueblos pobres que viven de lo que señale la industria del banano. En todos esos pueblos polvorientos donde el sol calcina lagartijas, culebras y chicharras, El Diablo hace de las suyas. Para muchos pobladores del municipio y la región, este semanario tiene alguna importancia, aunque hay otros medios más, como él, que no hacen sino escudriñar en todo lo que dicen o callan los hombres y mujeres por la Aracataca de comienzo de los años treinta. Sí, señores, insiste El Diablo en su redacción maligna, “si quieres que tu mujer te idolatre, debes empezar por tenerla a ración de hambre; ropa, chepa y catana, y atizarle de vez en cuando una paliza en prueba de tu cariño”. A pesar de sus palabras machistas, El Diablo no expedía azufre o fuego, sólo intenciones de ser reconocido por sus travesuras periodísticas. El periodismo, que se ejercía lejos de los centros de poder, buscaba una imposición de éxito personal de quien o quienes realizaban el medio. Concomitante a ello se buscaba la “sanación” de los males económicos, políticos, rurales y urbanos de la comunidad de la cual el periódico había surgido. En este último sentido, los periodistas eran una especie de Hipócrates criollos, nada debía quedar por fuera de su diagnóstico social. A los redactores de la noticia sólo les faltaba colocarse la bata blanca de galenos para efectuar el papel de salvadores de todos los males del mundo. Esto es una pequeña muestra de los que los hombres y mujeres de Aracataca leían cuando to- maban citas de lo que el médico griego, al hablar de uno de sus pacientes, decía de modo gráfico: “Eliminaba por arriba y por abajo (…) ni los vómitos ni la diarrea podían ser detenidos (…) las evacuaciones eran mucho más abundantes que los vómitos. El enfermo bebió agua de eléboro: las evacuaciones y los vómitos se detuvieron”. Para el 7 de diciembre de 1931, Luis Eduardo Morales, la voz cantante y sonante de El Diablo, ve la necesidad de escoger, por razones mayores, a uno de los policías de Aracataca para realizar su diagnóstico periodístico sobre la población. El encuentro del director del periódico con el agente del orden no pudo ser más melodramático. Se hallaba el letrado un domingo tomando el fresco de las siete de la noche en la esquina de la plaza de la iglesia cuando, sin mediar palabra, cayó sobre sus pies el ruido húmedo de una catarata. No era agua del cielo, desde luego, porque a esa hora no llovía. Eran orines. Un policía había abierto la bragueta de su pantalón y, sin importarle la presencia de los que a esa hora transitaban por el lugar, había decidido soltar desde lo más adentro de sí la furia natural que los bebedores de cerveza guardan en su vejiga. Ante el tibio chorro de aguas amarillas, los zapatos del periodista fueron de inmediato desahuciados. Una vez en la intimidad de la oficina de El Diablo, el periodista decide quitarse los arruinados pantalones y redactar: “Un señor agente de policía estaba cometiendo un acto de los más censurable en un sitio tan central como ése y a las horas muy tempranas de la noche. Es de esperarse, pues, no se vuelva a repetir, por el buen nombre de la institución a que pertenece y por la moral que así lo censura duramente”. La noticia de El Diablo ya tenía una tradición. La historia de Juventino Trillos así lo reafirma en esta misma Aracataca. Gabriel García Márquez recordará cómo él, joven enamorado, vivirá una historia de amor imposible recubierta de orines, porque la novia se da todas las noches a la tarea de agredirlo desde el balcón, vaciándole una bacinilla para ahuyentarlo. Un año después, el 29 de diciembre de 1931, se difunde en el municipio y sus alrededores otro suceso similar que el periódico Puntazos tituló “El caso del doctor Quinina”. “Pues bien –aseguraba el columnista, que firmaba como Martín Dale– que la gente de bajo copete y la de copete alto también, o mejor dicho el vulgo de abarcas y el vulgo de corbatas, no tiene inconveniente en satisfacer cierta necesidad corporal, a la menor inflazón y movimiento de los intestinos, en lugares de recreo o paseos, esto es, ese vulgo en cualquier parte establece su W.C.” La historia del doctor Quinina se enlaza con lo anterior debido a que se convierte en una víctima del vulgo. Conocido como un hombre de mala suerte o con fucú, como decían los curazaleños que vivían en Aracataca, hizo en su cabeza todos los conjuros para llenarse de la contra o buena suerte que lo favoreciera. Había logrado por fin una cita de amor. Buscó el mejor sitio para el encuentro, un lugar idílico, una banca de cemento debajo de un palo de almendro. Allí debía encontrarse con la morena de sus sueños. Vestido de blanco, peinado y perfumado, llegó primero que su amada al llamado y, en sus arrebatos de amor contenido, le pareció que la inquieta brisa eran los labios de la mujer que refrescaban los suyos. Ido de espíritu y desgonzado de mente, dejó caer su cuerpo sobre la banca. Pero la suerte infernal de su fucú ensució con precisión la traslúcida blancura trasera de su pantalón al sentarse sobre un inhóspito depósito corporal que alguien del vulgo había dejado ahí, al amanecer, como parte de una “vieja y asquerosa costumbre”. La costumbre de muchos era bajarse los pantalones, acurrucarse sobre el espaldar de la banca de cemento y dejar que el cuerpo hiciera el respeto desde las más profundas entrañas. El doctor Quinina lloró su suerte metido en el río, con muchas manchas en la blancura trasera de su pantalón, sin saber si las burlas que escuchaba eran las voces de unos niños en juego, o la algarabía de una guacamaya que volaba sobre las aguas. En los años treinta del siglo XX había siete periódicos en la Aracataca, cuna del primer Premio Nobel de la literatura de Colombia quien, para entonces, tenía solo cuatro años de edad. Todos los semanarios eran de lo más acertados en el manejo del chisme. No sólo los hechos cabían en sus páginas, sino lo pueril, lo insólito, todo lo que, en un momento dado, la población de un lugar apartado del mundo puede enfrentar como parte de su diario existir. Quizás por ello muchos suponían que la fragancia que daba absolución al abandono, a las malas costumbres, a la arrogancia, a las desdichas y calamidades, se lograba a través del ejercicio de la letra impresa. Como si se tratara de una epidemia comunicativa, surgieron periodistas a granel con deseos de tener, gracias a las letras de molde, un lugar en un pueblo relativamente pequeño y en decadencia por la crisis bananera. La razón, El Diablo, La Crónica, Puntazos, Sagitario, Gaceta Oficial de Aracataca y Boletín Parroquial. En cada periódico, bajo el calor de las estaciones secas o los desbordamientos del río, en los tiempos de lluvia, había una semilla y un abismo para la AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2014 121 cotidiana vida en el trópico. Todos, por ello, dieron frutos al vacío. Quedaron, con el paso de los días, como momias de un recuerdo que iba muriendo a medida que el pueblo se consumía como un Macondo por inventarse. El Padre Francisco Angarita, director del Boletín Parroquial, nunca llegó a suponer que todo su trajín sólo serviría para construir la imagen de personajes literarios que, en parte, duplicarían su vida en novelas, aún sin título, que hacia futuro iría a escribir el niño al que él, como sacerdote, bautizaría con el nombre de Gabriel José García Márquez. Por aquel entonces, el padre Angarita tenía claro que podía ampliar su voz sacerdotal a través de su Boletín Parroquial. La publicación comenzó a circular en 1932. Angarita sabía del papel que le correspondía desempeñar. Sabía que era figura del municipio y le satisfacía posar para la inmortalidad con su corpulencia de hombre bien alimentado delante de la cámara fotográfica. Ni una sola gota de sudor dejaba al descubierto el enorme cuerpo envuelto en su sotana. Su rostro, que parecía estar tallado en piedra volcánica, tenía el toque imperial de un obispo romano venido a menos. De vez en cuando, su simétrica nariz greco-latina parecía halarlo hacia adelante, como para equilibrar la tirantez que efectuaba su limpia y brillante grasa en la cabellera. Sermoneaba en el púlpito y escribía en su periódico como para dar doble concurrencia a los intereses de su moral. El Boletín del 2 abril de 1933 interrogó de este modo a sus feligreses: “ ¿Habéis oído la voz de la campana cuaresmal? Ella dice desde la torre a los mortales descuidados: ¡Penitencia! ¡Penitencia!” La idea de un medio impreso le llegó años atrás, cuando de muy joven iniciaba su vida sacerdotal en el caserío de Belén de la Playa, en el departamento de Norte de Santander. Fue sólo un pensar y un hacer para que el 23 de febrero de 1913 comenzara a circular la edición de 200 ejemplares que tituló Hojita Parroquial, la primera publicación de ese género que se llevaba a cabo en Colombia y que él recordaría con orgullo años después en su actividad de cura bajo el ardiente sol del Magdalena. Casi 20 años habían pasado de aquel entonces cuando por segunda vez decide repetir su ya lejana hazaña periodística. En su limitada biblioteca de Aracataca conservaba un pequeño libro titulado Lo que puede un cura hoy, escrito por el arcipreste de Huelva y luego obispo de Málaga, España. De ahí tomó, en las dos oportunidades, la idea de efectuar los periódicos de parroquia. El dicho que 122 AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2 0 1 4 afirma que “segundas partes no son buenas”, falló ante el éxito obtenido por el pionero del periodismo religioso. La génesis del Boletín Parroquial se dio una mañana cuando Angarita tuvo a bien levantar su enorme humanidad de la cama como si se tratara de un Buda, de un iluminado. En su mente se afianzó de nuevo la idea de un periódico. Con inteligencia y precisión planeó en cuestión de segundos lo que debía hacer. Lo primero era llevar al papel aquellos temas que le preocupaban a la gente distinguida. De un solo golpe redactó el contenido, como si las ideas estuvieran prendidas a los aires de ese mes de agosto de 1931. Y así fue, así lo leyó toda su comunidad de aquel apartado lugar del mundo donde el banano era una tentación de gringos y un sudar de colombianos bajo el sol. Angarita era un hombre de buen comer. Su mirada glotona se detuvo con nostalgia en las sobras de la cena de la noche anterior, que parecía palidecer de vejez prematura en la mesa del fondo de su habitación: arroz seco, guiso de hicotea y dulce de ñame con coco. La rutina periodística se convirtió con los días en una forma de vida. Semana a semana, como un goloso de ideas emprendía en su soledad parroquial la labor de garabatear temas del municipio en el papel. Redactaba los “Avisos Parroquiales”, que daban la idea de actualidad cuando sus feligreses lectores recibían las cuatro pequeñas páginas a la entrada de la misa del domingo: “Hoy. 8 a.m. Misa parroquial que se aplica por los feligreses, vivos y difuntos, y explicación del Evangelio. – 3 p.m. Catecismo de niños. – 7 p.m. Rosario, exposición del Santísimo, Trisagio y Bendición. Catecismo de adultos”. En abril de 1933, el padre Angarita recuerda para los habitantes de Aracataca, los sucesos de 21 años atrás, los del 7 de junio de 1912, cuando el papa Pío X había denunciado en su encíclica Lacrimabili statu cómo desde el Perú se cometían graves crímenes contra los indígenas colombianos que habitaban la apartada y sureña región del Putumayo. Del pasado, el párroco saltaba al presente. Con gran facilidad daba un parte de victoria contra la guerra que el presidente de los peruanos, Sánchez Cerro, había llevado a la frontera. Era como si en su recinto de periódico tuviera un teletipo que le dictara el acontecer más reciente, que comentaba de este modo: “Según síntesis de las últimas noticias publicadas por la Cancillería colombiana, el glorioso pendón vuelve a cubrirse de laureles en la tierra del Rimac”. Algunos chistes tenían la intención de animar y educar a la vez a sus lectores sobre lo que significaba la tolerancia. El sentido se resumía con una copla: “El mono le dijo al mico;/ qué horrible rabo tenés/ y el mico le contestó:/ ¿el tuyo no te lo ves?” México se las vio también con el padre Angarita. En su Boletín Parroquial del 16 de julio, reproduce de Espigas Eucarísticas un artículo que tiene todos los visos de realismo mágico. En dicha publicación se ataca, sin mencionar su nombre, al presidente provisional del país azteca, Abelardo Rodríguez. El asunto se inicia cuando “la soldadesca brutal, mandada por el gobierno bárbaro que está deshonrando el nombre de Méjico, y cubriendo de amargura aquel pueblo tan digno de otra suerte, se pre- senta con toda vileza de tiranía y de la impiedad, en el convento de las Carmelitas Descalzas”. De inmediato, el jefe militar da la orden a las religiosas de salir del claustro. “Señor – responde una de ellas-, somos unas indefensas religiosas, dadnos un plazo para prepararnos, buscar otro lugar e implorar la caridad de nuestros bienhechores”. Se escucha la negativa como única respuesta en boca del soldado en jefe. Ante la gravedad del asunto y mientras se retiran las religiosas del lugar, la madre superiora llama a dos de sus hermanas para que la acompañen a la capilla y de este modo hacer algo que permita salvar una posible profanación de la eucaristía. La madre superiora abre el tabernáculo, llena de emoción. Observa las hostias y exclama: “Señor mío, ¿he de tocarte yo?” La realidad se vuelve mágica: “La respuesta – dice el artículo - es uno de los grandes prodigios eucarísticos que se han obrado en el mundo”. Sin que nadie pusiese su mano en las hostias, van éstas levantándose y volando a los labios, ya de una, ya de otra de las tres religiosas carmelitas. Llenas de susto y con el corazón en un solo latir dentro del pecho, reciben las religiosas el regalo del cielo: abren sus bocas para recibir la eucaristía voladora. El copón queda vacío, los delgados circulos blancos de trigo habían salvado su propia existencia. Después de volar las hostias por el recinto como palomas, la madre superiora miró sobre el altar el brillo que daba la custodia de oro. Sólo faltaba la Forma Eucarística que se hallaba en el receptáculo dorado. La superiora, previendo una ambición desaforada de la tropa por el oro, decide tomarlo en sus manos. Como si adquiriera vida, la hostia grande que se halla en el centro salta, planea y hace círculos por los aires. Con una gracia y fuerza internas se va enrollando hasta quedar en forma de ser consumida. Ente el asombro de quienes ven el extraño suceso, “la hostia va a una de las enternecidas esposas del Dios de amor”. El padre Angarita, parado en el andén de la estación, solía esperar la llegada del tren que debía traerle su Boletín Parroquial, impreso en la Tipografía Unión de Santa Marta. De regreso a la iglesia, con un fardo de periódicos en la mano, el sacerdote tuvo aquel día que retener su cólera cuando cientos de muchachos de las escuelas estuvieron a punto de arrojarlo a tierra. Como terneros en polvorosa salían los jóvenes de su jornada académica: “Señores directores de las escuelas – reclamaba lanza en ristre el sacerdote en su periódico, ¿no tendrán ustedes un medio para evitar que sus respectivos alumnos salgan desordenadamente a la calle cuando terminan las tareas de la mañana y la tarde?”. AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2014 123 Aracataca era, a pesar de algunas manifestaciones religiosas de sus habitantes, un pueblo incrédulo. El párroco aprovechaba cualquier motivo para lanzar sus diatribas, con las cuales lograba, en primer lugar, mantener el poder y, luego, salvar almas. Desde hacía días le rondaba la idea de señalar la mala costumbre que tenía su feligresía de no llevar a temprana edad a sus hijos al sacramento del bautizo. Una nueva oportunidad para su ejercicio sacerdotal y periodístico se le presentó en bandeja de plata. El secretario de la alcaldía, a través de un oficio, le había solicitado a Angarita que le estableciera el número de nacimientos que se había dado en los últimos meses en la jurisdicción. El párroco de inmediato le respondió: “Con pena no podemos complacer al funcionario público y al amigo por no estar dentro de las obligaciones del párroco llevar ese registro y porque tampoco es posible para ello atenerse a los niños bautizados en esos meses ya que, como se sabe, por estos pueblos nadie se preocupa por hacer bautizar a sus hijos recién nacidos”. Los casos de incumplimiento se daban en casi todas las familias. El matrimonio compuesto por don Gabriel Eligio García y doña Luisa Santiaga Márquez lo hacía evidente. Sus dos hijos mayores, uno de ellos Gabriel, corrían en sus juegos tras las gallinas y, sin embargo, no habían recibido ni el agua ni la sal del bautismo. La lucha del padre Angarita contra los incrédulos a través de su pequeño periódico, era a brazo partido. 124 AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2 0 1 4 Los hombres, descamisados, en abarcas y en calzoncillos, buscaban en el domingo la recuperación de sus horas consumidas en la parranda. Metidos en sus chinchorros, olían a ron trasnochando, a chivo mojado en aguacero. El párroco tenía claro que había que denunciar a todos esos infieles y descreídos que no iban a misa. El 23 de abril de 1933 alzaba de nuevo su voz en escritura para decir: “los hombres en su inmensa mayoría no acuden a los templos más de tres o cuatro veces al año; se toleran y aun se acogen con aplauso en las céntricas burlas sacrílegas y soeces de las cosas santas”. La tragicomedia bananera La crisis del banano era una tragedia griega con dimensiones de comedia tropical. Parado en el atrio de la iglesia, el padre veía cómo el antes próspero municipio se iba convirtiendo en un muladar donde a toda hora los burros instalaban su orquesta de rebuznos y groserías de enormes extensiones penales. De inmediato alzaba su sotana y, como si se tratara de un desbaratado ganso en furiosa carrera, se dirigía a su mesa-escritorio a señalar culpabilidad. Bien claro tenía que, como forma de evadir responsabilidades, todos culpan a la crisis. Él sin embargo, precisaba miles de detalles que hacían comprender cómo entre todos los habitantes se estaba escribiendo un único testamento. El reloj público, desde hacía un año, marcaba la misma hora y todos a una acusaban a la crisis, las calles intransitables, decía él, “están convertidas en basureros públicos”. De igual modo lo sacaba de quicio la plaza central convertida en potrero donde las vacas dejaban como abono sus postas verdes, para gozo de moscardones que las venían caer desde las batientes colas. ¿Por qué estaban las vacas ahí colocando sus indecencias? Por la crisis. A Aracataca le faltaba una minoría creadora, hombres y mujeres de ideas. La carencia de esta minoría social hacia que el desgaste diario se convirtiera en una totalidad destructiva. El padre Angarita estaba sorprendido porque casas centrales que antes habitaron familias honorables hubieran “descendido a la categoría de pasajes- ¡y qué pasajes para inmundos! Ocupados por gentes de mal vivir; la crisis tiene la culpa, se dice, de ese éxodo diario de comerciantes que huyen de Aracataca como de una ciudad maldita, para ir a engrandecer las secciones del municipio, del retiro de la superintendencia y dispensario de la United Fruit Co., del muy probable de la planta eléctrica y de que nuestra estación ferroviaria se rebaje a simple de bandera”. La crisis había producido en la vida de todos, un tic nervioso que exaltaba los ánimos más tranquilos. El padre Angarita convirtió su palabra en un desahogo de sentimientos. A través de la piel de su Boletín Parroquial respiraban todas las heridas de un pueblo cada vez más decadente. Sin duda, nadie podía decir como William Blake: “Todo lo que vive es sagrado”. Angarita era uno de los pocos que juzgaba como culpables de la lenta muerte de Aracataca a los forasteros que habían llegado a una tierra generosa y, ahora, ante la crisis, salían expedidos como alma en pena de esa misma tierra que los había acogido. El 14 de mayo, el sacerdote establecía de este modo su análisis: “Si antes parecía que algún afecto ligaba a Aracataca con los que a ella vinieron en busca de fortuna y fueron recibidos como hijos adoptivos, ese efecto duró lo que duró la prosperidad”. Entre ideas y venidas de la economía, entre un año y otro, algunos descendientes de extranjeros permanecían fieles a la región: Don Antonio Daconte seguía vendiendo artículos de importación y del país, incluso tabaco del municipio; Jacobo Baracasa no dejaba de ofrecer Café Prurito y otros artículos comestibles en su establecimiento; la señorita Toña Abdala hacía saber que si cumplidos tres meses nadie iba a reclamar el premio de la rifa que había organizado y que consistía en un ajedrez, la boleta caducaría y ella se vería por lo mismo en la necesidad de realizar un nuevo sorteo. Las parejas seguían como siempre casándose, y el turno esta vez era para el señor Tomás McKinley, alto empleado de la Compañía de Electricidad. De la novia del señor McKinley nada se logró saber porque Puntazos congelaría u omitiría su nombre, como si el matrimonio fuera más por él que por ella. También, para congelar pargos rojos, se podía ir a la Industria nacional de Nicolás Caro, en Fundación, donde se fabricaba el mejor hielo de la Zona Bananera. Para que la aburrición no se metiera con los pobladores que a diario corrían con la nariz ante los malos olores de la acequia y de las aguas del matadero, había actividades cinematográficas a las que se invitaba de este modo: No falte: Olympia, Empresa G. Valencia. Sábado, domingo, lunes. Tres archidespampanantes y morrocotudas funciones con la enorme cinta La isla del oro oculto. Puños y más puños, grandes aventuras entre los indios. Episodios espeluznantes. Desde luego, no a todos complacía lo que se presentaba en el telón de la empresa de Valencia, por lo que Puntazos, el mismo periódico en el que se anunciaba la cinta, no tenía tapujos para decir: “Cosas que fastidian: las películas que el amigo Valencia nos hace ingerir, para después salir con indigestión”. La vida en Aracataca también tenía música y maestros que la enseñaran; un joven desconocido músico de lisa y negra cabellera de indio chimila, quien décadas después hará conocer la cumbia y el porro colombianos en todo el mundo, defendía su pan diario con un pequeño aviso en La Razón: “De interés. El señor Luis E. Bermúdez pone en conocimiento del público en general, que desde el mes entrante establecerá un colegio nocturno con el objeto de dar clases de música a la juventud de este culto pueblo, para su adelanto en el divino arte”. Como para que nadie se espantara por falta de dinero, Lucho Bermúdez agregaba: “Y también hace saber que los precios serán sumamente cómodos para su pago. Calle España, carrera Paraíso, casa número 9”. En este ir y venir de la vida cotidiana, Angarita tenía su propia altura y visión. No estaba para dormir en la noche de los tiempos como si se tratara de un perro cualquiera que ladra a la luna que se va. Su comprensión de los fenómenos sociales, su boca, sus ojos y sus oídos, estaban al servicio de quien como él estuviera dispuesto a dar la pelea. El pueblo no se podía salvar, sólo se podía AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2014 125 apuntalar para que muriera con dignidad. Se complacía en saber que el personero, el señor Nicolás Márquez, padre de Luisa Santiaga Márquez y suegro de Gabriel E. García, veterano de la guerra de los Mil Días con las tropas de Francisco Socarrás, había sido el único que había atendido su llamado frente al daño del reloj de la población, que hacía un año marcaba las dos y un minuto. A pesar de la marcha que reiniciaba la maquinaria con un tic-tac engrasado, las horas ya estaban atadas a la ignominia de la vida y ahí se detuvieron de nuevo, fuera de los límites del cuadrante. El lunes 8 de mayo de 1933, a las 6:30 de la mañana, el padre Angarita sonrió de nuevo con una alegría triste. Se iniciaba una obra más de recuperación del pueblo y él, a pesar de lo que ello significaba, sólo la podía pensar con los sinsabores de un progreso que nunca llegó. Ese año, ese día y a esa hora comenzaban las obras de desviación del río Aracataca, tan necesarias para evitar los futuros desbordamientos de la indómita corriente. Su corazón, de igual modo, se hallaba acelerado, porque aquella fecha, el Comité de damas de la Cruz Roja y la Congregación de la Hijas de María habían logrado recaudar entre las personas caritativas una limosna para el hospital. Sin embargo, la canción gris tuvo su ronda de desatino en los labios de los hombres de pasión roja. ¿Quiénes eran aquellos bellacos que se había atrevido a lanzar propuestas soeces contra las damas que habían ido de puerta en puerta a recoger un donativo para el hospital? ¿Los borrachos de siempre o los consuetudinarios hombres decentes? El pueblo tembló cuando el padre Angarita amenazó a través de su Boletín Parroquial que iba a haber escarnio público contra los individuos que se habían propasado contra las damas. Su enunciado fue contundente: “advertimos que tenemos los nombres de esos individuos y que no será raro que los publiquemos para enseñarles a ser cultos”. ¿Hacia dónde marchaban los que llevaban en su prisa los relojes del éxodo? Hacia nuevos lugares donde la vida pudiera transitar por nuevas calles, por nuevas ilusiones a las que se atarían con pasión. Mientras unos se marchaban, otros se quedaban para realizar poco, con la esperanza de que oraciones y procesiones resolvieran lo que fuerzas propias y colectivas no habían podido lograr. Pero, a pesar de que muchos estuvieron a los pies de las plegarias, lo que de nuevo vino a sacar de sus casillas al padre Angarita fue que unos malandrines trataron de detener la procesión de la Virgen del Carmen. El desmadre fue enorme en Aracataca. Los murmullos del sueño esta- 126 AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2 0 1 4 ban aún pegados a las paredes azules del amanecer del 16 de julio cuando la procesión de la Virgen avanzaba entre jugadores de fútbol que iniciaban su encuentro deportivo en la plaza. De un momento a otro, los que llevaban en andas la figura de la patrona no tuvieron otra alternativa que dejarla abandonada sobre el terreno. En la confusión que se había originado, se veía a las mujeres que buscaban escapar de la arremetida de una manada de toros bravos. Muchos se alborotaron y dieron chillidos de pánico. “El toro, el toro, ya viene el toro”, gritaba un loro en la casa del coronel Márquez. Las mujeres que solían hablar con el loro, sólo lograron entender lo que el ave decía cuando vieron de verdad los cachos del miura que se había escapado y metido en una de las habitaciones de la casa. La sotana del padre Angarita, una vez más, se alzaba como alas de ganso. Las personas que por cuenta propia se denominaban decentes, los que socialmente se veían por encima de los demás como “primera de primera”, le suministraron la más completa información acerca de lo sucedido. Tomó de inmediato su pluma y escribió para el próximo boletín: “Madrugaron los señores vaqueros a traer los toros para la corrida extraordinaria del domingo pasado; mas como dichos señores nada saben de religión, ni tienen que ver con los derechos de la Iglesia, escogieron la hora para soltar los toros en la plaza, precisamente la de la misa, obligando a huir a muchas damas que se dirigían al templo y a otras a recoger a sus casas. Aún pretendió alguno de esos señores se cerrara la iglesia. ¿Entre qué gentes estamos?”. Siete periódicos en una pequeña población de trashumantes como la Aracataca de la década de los treinta, era tener, como diría Arthur Rimbaud, “de mis pies zapatos heridos, ¡un pie cerca de mi corazón!”. Era como caminar por sus calles con los zapatos desfondados por la crisis y sentir que el pie que buscaba huir a otros lugares se aproximaba en el papel y la tinta a algún lugar de los sentimientos del corazón. La común referencia de todos era la guerra contra el Perú. Toda la población se gozaba, lejos de las trincheras, la emoción de los combates. En Barranquilla, por ejemplo, para comienzos de octubre de 1932, dos periodistas, F.J. Alvarado y Hernán Fortich, pusieron a circular un periódico que nace con el nombre de Leticia, nombre que a la vez corresponde geográficamente a un rancherío del Amazonas en conflicto. Los periodistas barranquilleros están tan animados en dar a conocer los sucesos, que no tienen otra alternativa que sentarse frente a su máquina de escribir, y editar un único número con tan elemental procedimiento mecánico y ponerlo a circular. La unigénita hoja paseó por toda la ciudad, de mano en mano, hasta que al final se deshizo en un polvo negro y grasiento en las manos del último lector. Ante tan inesperado éxito, la naciente aventura periodística dejó de lado el teclado de la Remington y se hizo a nuevas ediciones en imprenta y en número de 2.000 ejemplares. Hombres y mujeres se enardecían ante un país idealizado por el patriotismo, los cantos épicos no dejaron de aparecer en Colombia, país de poetas o país de “busque un burro”, como acostumbraba decir el muchacho de escuela al compañero que tenía al frente, con el deseo de hacer gracejo y consonancia con cada palabra terminada en eta, como poeta, peseta, chancleta, bicicleta… -Colombia es un país de poetas – decía la víctima. -Busque un burro – respondía el muchacho -¿Para qué? -Para que se lo meta. Los periódicos de Aracataca daban cabida, con mucha frecuencia, a toda clase de rimas. Aparecían estrofas y versos completos de los versificadores grandes, medianos y pequeños de América. Al lado de José Santos Chocano, Guillermo Valencia, Joaquín Gil de Lamadrid y Andrés Mata, aparecían los poe del país de “busque un burro”. Entre los que pertenecían al grupo del común literario, pero que tuvieron su cuarto de hora, estaban Fray Nemesio, Buchipluma, Cuibola, Idalia Ropaín Pérez, Lucki Strike, Luis Sánchez Orrego, J.V. Gallo, Julio Vertiz S. J., Carlos H. Escobar y, quién lo creyera, el político liberal, jefe militar de guerras civiles que en una ocasión había despotricado contra la poesía, el general Rafael Uribe Uribe. Entre los ilustres desconocidos había otro que se salvaría del eterno olvido por razones de parentesco. Años después, su hijo le servirá indirectamente de tabla de salvación. Se trata del poeta violinista Gabriel E. García. El otro Gabriel, el hijo, apenas tiene seis años cuando su padre comienza a publicar en Aracataca. Dimas Ospina era otro de esos poe que no soportaron el paso del tiempo por sus versos. Desde Guamachito, Magdalena, después de guardar en la alforja que terciaba a su espalda una botella de chicha de maíz, golpeó con una de sus manos la grupa de sus caballo para ir a Aracataca y entregarle al director de otro de los semanarios, La Razón, su “Canta el soldador”, poema de 20 octavas. Una vez que cumplió su misión lírica, se marchó al interior del país con el objeto de enrolarse en las tropas que iban a participar en el conflicto bélico contra el Perú. En la búsqueda de una permanente aventura, muchos caían en el ridículo. Las dificultades de los caminos, la estrechez económica o el desánimo producido después de un temporal, hacían que pronto se les viera de regreso sin haber logrado la meta de llegar al lejano campo de batalla. Melchor Molinari fue uno de esos: al tratar de alejarse de su pueblo y ser picado por una culebra, regresó cadáver sin haber disparado un tiro. Los disparos que más mataban eran aquellos que improvisados versificadores lanzaban para animar a sus compatriotas, en o fuera del conflicto. Luis Sánchez Orrego compone un himno para el Comité femenino de la Cruz roja de Aracataca, cuyo estribillo dice así: “¡Sangre colombiana!/ Sangre generosa/ que nuestros hermanos/ van a derramar: / Pero en cada herida/ brotará una rosa/ que será el emblema/ de la Libertad”. Hubo escándalos poéticos. Uno de ellos se hizo público cuando, el 24 de junio de 1933, La Crónica reseñó, de A. Restrepo, un soneto erótico donde el ángel de la guarda se enamora de la mujer que debía cuidar por designio del cielo. El guardián tiene su eros alborotado porque, a pesar de salir de la habitación de la amada cuando ésta se desnudaba, percibía el perfume femenino que flotaba en el aire y la caída de la seda que dejaba el cuerpo libre. “Una noche, el buen ángel, de repente en un espejo vio las maravillas de aquel desnudo cuerpo transparente”. Y aquí fue Troya. El ángel, abrasado de pasión, “cayó como un esclavo de rodillas ante la luna de cristal, llorando”. El padre Angarita puso de inmediato su grito en el púlpito y en el papel. Sólo quedaba un acertijo por resolver y que él planteó de esta forma: “¿En que se parece Aracataca a Constantinopla? (A quien acierte se le obsequiará una docena de perros de los que tanto abundan en esta población)”. Como en una baraja compuesta por cartas ciertas y cartas falsas, se mezclan en el semanario Sagitario versos de consagrados y versos de principiantes. La poesía, al no existir entre los que tratan de llegar a ella en la intención de escribirla, se hace silencio. Hay en los primíparos del verso un silencio pesado. Sólo la curiosidad mueve a escucharlos, a releerlos. Uno de esos casos fue el del boticario del municipio, que quiso buscar la palabra en la poesía. Se trataba del mismo señor Gabriel E. García, quien desde el 26 de julio de 1933 es leído en letras de molde en La Razón. El tema que escoge es de coyuntura: Leticia, la población señora de la señora de la guerra, y así mismo le da nombre a su colaboración. En una de sus estrofas se reclama él mismo como poeta y guerrero. Sus líneas lo confiesan: “no AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2014 127 estoy triste./ Tengo rabia de mí mismo./ De los hados, de la suerte/ que te impuso otra heredad/ mientras yo, poeta, guerrero/ me quedé con el ansia loca/ de forjar el noble acero/ que te diera libertad”. Para el 27 de abril de 1934, el boticario García reaparece en La Razón, pero esta vez con trinos en tinta de diversas aves: “Tornan las golondrinas./ El arroyuelo rumorea al pasar./ Cantan los azulejos en la huerta/ y las chilacoas en el palmar”. Una semana antes, cuando el señor Gabriel E. García alistaba su anterior poema, al que titulaba “Abril y mayo”, en la escuela Montessori los ánimos entre los maestros habían llegado a su máxima expresión. El asunto es tan delicado que se presume que nada, a excepción de cerrar la escuela, devolverá la calma. Muchos padres han protestado porque saben que la pelea entre los maestros de sus hijos acarreará malos ejemplos y suspensión de actividades. Y así sucede. Los maestros están enemistados como perros y gatos. Debido a que la Dirección Departamental no ha resuelto nada, el inspector provisional ha decidido tomar la drástica medida de cerrar por algún tiempo el establecimiento. 128 AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2 0 1 4 El boticario García está para el 26 de mayo de 1934 más agresivo con su lírica. Se trata ahora de un soneto al que ha titulado “Antagonismo”. Su sensualidad se hace curvilínea y serpentea tras una muchacha sensual: “Tú, la muchacha negra que por la calle / vas cantando despacio campestre son/ cómo mira la gente tu arqueado talle/ que es encanto y capricho de la creación”. En su primer terceto, el señor García tiene un señalamiento racial: “Eres negra. Por eso no vales tanto”. La última línea del poema es acompañada, un poco más abajo, con un aviso publicitario que dice: “Farmacia Pasteur de Gabriel E. García. Este nuevo establecimiento, situado en la casa del señor Elías Fadul (frente señores Tadaro Hermanos) tiene a la venta muchas medicinas a precios sumamente módicos. Visítelo, convénzase. Aracataca. Magdalena. Colombia”. El tema del color tenía su paleta y su pincel para todos los que, al querer buscar su dignidad ancestral en el árbol genealógico, tenían que suspender la labor al tropezar con el bastón ginecológico de una abuela o de un abuelo negro que les achataba la nariz y les encrespaba el pelo, o de un abuelo o abuela india que les sacaba los pómulos y les estiraba como flechas el cabello. La discriminación racial era muy común entre las familias con una rama que se asimilaba al blanco, pero en las que por cualquier horqueta donde se bifurcaban las venas, el blasón se rajaba con algún pariente que apenas llegaba a la mezcla de café con leche. Para el 20 de febrero de 1932, en un artículo sin firma titulado “Cinceladas raciales”, el semanario La Razón comentaba: “Es una leyenda presuntuosa y ambigua la de querer aparecer en el concierto de pueblos como herederos de una aristocracia de estirpe pura y sintética, como descendientes de un atavismo definido; nosotros somos un pueblo amorfo de tradiciones bárbaras y de convicciones conventuales; no descendemos de los helvéticos ni de los galos, ni de los iberos ni de los francos, estamos tan lejos del Cáucaso como del Oriente; llevamos en nuestra sangre fermento y gérmenes de varias nacionalidades, y la que mayor arraigue tiene en nuestro virus, es la indígena, que es la que predomina en nuestro carácter y en nuestro espíritu”. Para el último día de 1934, La Razón trae en sus páginas una foto del poeta guerrero y boticario Gabriel E. García, que según dirá su hijo Gabriel García Márquez, muchas décadas después, se trata de un retrato de esos días, que lo muestra con un aire equívoco de señorito pobre. La fotografía del señorito pobre acompaña un panegírico escrito por él, a la memoria de Manuel Gregorio Durán, un joven de apenas 18 años de edad que muere bajo la lluvia, al parecer de una neumonía. El muerto recibe elogios por parte de García que estrena en prosa pública un estilo que flota entre Góngora y Vargas Vila: “Era así como un diamante modelado en dos facetas. La una lustrosa y sugestiva, fijaba al soñador. La otra burilada, como los ópalos marchitos que apenas se vivifican con los tonos glaucos de las realidades”. El colmo de la excitación femenina llegó a principios de agosto cuando el director de Sagitario, el periodista José del Carmen Uribe Vergel, lanza el Concurso de Simpatía del municipio de Aracataca. Los lectores podían escoger a la mujer más simpática de poblaciones como Fundación y El Retén, a través del sistema del voto impreso en el periódico. Los concursos de este orden se remontan a abril de 1904, cuando una bugueña de 16 años, llamada Carmen Becerra Escobar, es elegida en la ciudad de Cali como la primera reina nacional de la belleza. Ya casada, moriría tres años después, un 11 de noviembre de 1907. El 7 de noviembre de 1931, El Diablo de Aracataca hace de las suyas con un concurso de belleza. En sus páginas aparece un cupón para ser llenado con el nombre que cada lector quiera escoger. El semanario agregaba a la solicitud de voto: “Llénelo y recórtelo con la presente leyenda y remítalo bajo sobre a la dirección de este semanario. Pueden ser concursantes solamente las damas residentes en este municipio. Semanalmente se publicará el total de votos y el nombre de las concursantes. Este concurso se cerrará en la última semana de diciembre. La que resulte agraciada será obsequiada con una artística tarjeta de plata con su respectiva leyenda”. La exposición pública de las jóvenes concursantes de Aracataca se ligaba a la gran prensa de la capital del país, a la alta sociedad y a los hombres de letras que elogiaban la belleza de sus mujeres, tanto en un perdido municipio del Caribe colombiano como en la sombría capital del país. Fueron necesarios 22 años, tras la elección de la reina bugueña, para que en 1932, desde Bogotá, después de lo que lo hiciera Aracataca, se regularizaran los reinados de belleza. El periodista Calibán de Bogotá recapitula el suceso nacional diciendo que por la brevedad del tiempo sólo algunas capitales, como Medellín y Cali, enviaron candidatas con lujos de comitivas, y las demás representantes fueron designadas desde sus ciudades de origen por muchachas que ya residían en la capital. El 19 de mayo se hizo la escogencia entre las candidatas y quedó electa la representante de Antioquia, la señorita Aura Gutiérrez Villa. Periodistas y poetas de fama nacional retornaron mentalmente a la Edad Media para hacer su papel de mester de juglaría. Algunos de los bardos que cantaron a las mujeres en concurso pasaron a antologías locales: Atlántico, Alfonso Borda Fergusson; Antioquia, Gerardo Valencia; Bogotá, Hernando Vega Escobar; Cauca, Aurelio Arturo; Cundinamarca, Víctor Mallarino; Boyacá, Marco Tulio Reyes; Huila, Alberto Sánchez Borrero; Tolima, Arturo Camacho Ramírez; Santander, Ismael Enrique Mejía; Norte de Santander, Jorge Padilla. Tenían tal prestigio estos hombres de letras ante la opinión y los medios de comunicación que, según Calibán, Arturo Camacho Ramírez, elegante y proverbial miembro del movimiento literario Piedra y Cielo, se negó con sus otros colegas de función a entregar para publicación en el periódico El Tiempo de Bogotá los sonetos escritos a las reinas durante la coronación, si no se pagaba a cada uno cien pesos. Al final hubo paga y se ganaba así la primera huelga poética. AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2014 129 La urgencia de reactivar las elecciones de reinas de belleza en la que La Razón había sido pionera, se metió con persistencia en la cabeza y fantasía de los hombres de letras que vivían en apartadas regiones. Con ánimo se dieron a la tarea de salir de la marginalidad que propiciaban las capitales del país que tenían proyección internacional al enviar sus damas escogidas al concurso de París. Los periodistas de Aracataca, en su actitud, se complacían al menos de no ser cola de león, pero sí cabeza de ratón. De inmediato, los pequeños y crecidos ratones de la provincia, peinaron sus incipientes melenas y se dieron a la tarea de lanzar a la murmuración de las gentes los nombres de las mujeres que por uno u otro motivo los tenían seducidos. En Aracataca, el periodista José del Carmen Uribe Vergel, más recordado como J del C. asumió el papel de vengador del olvido. ¿Qué clase de consideraciones tuvo para que la elección no fuera por atributos físicos, sino por encantos del trato? Hubiera podido acercarse más a las tendencias colectivas que sentían goce en aplaudir la belleza física, pero no a los favorecimientos y bendiciones del padre Angarita. El 7 de agosto de 1933, un año después del evento realizado en la capital del país, su periódico Sagitario anunció la convocatoria regional. Entre las candidatas escogidas, según su arbitrio, estaban las de los apellidos más destacados de las familias emigrantes. Durán, Freytes, Consuegra, Abdala, Vengoechea, pero, en particular, una joven perteneciente a una familia venida de Barrancas, Guajira, la señorita Sara Márquez, quien terminaría siendo esposa del director de Sagitario y la reina de Macondo, como Remedios, la bella. Sara Márquez marcaría el destino de su pequeño primo Gabriel, hijo de Luisa Santiaga Márquez y de Gabriel Eligio García, este último violinista, boticario, telegrafista y poeta del municipio de Aracataca. 130 AGUAITA V E I N T I S É I S / D I C I E M B R E 2 0 1 4