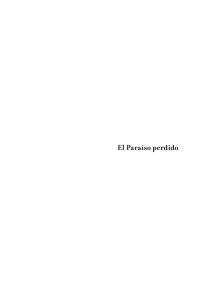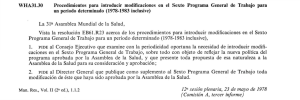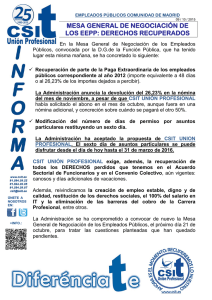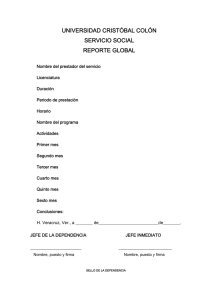Franz Kafka. El hombre petrificado, por Óscar Brox,Amelia Rosselli
Anuncio

En mi pradera, de Frédéric Boyer (Sexto Piso) Traducción de Ernesto Kavi | por Óscar Brox Es tiempo de noche y silencio, llega la madurez con sus pensamientos teñidos de melancolía. Atrás, muy atrás, quedan la juventud y la vitalidad, la exploración y las nuevas sensaciones que trepan por los brazos con el mismo cosquilleo con el que el frío eriza la piel. Sentado junto al fuego de su vejez, el poeta escribe sobre esa infancia que cree descubrir en la pequeña hoguera a la que acude para darse un poco de calor. Las llamas azuzan el recuerdo de sus primeras lecturas; el goteo, palabra a palabra, que destila un verso, luego una poesía y finalmente un libro. Un libro que es, ante todo, un amuleto, como si al recitarlo hechizase ese paisaje infantil que uno irremediablemente olvida cuando llega a adulto; que se extingue como se extinguen todas las primeras cosas una vez probadas. Una pradera en la que el viento siempre agita las hierbas altas, arrastrando en su movimiento el olor a lluvia que se mantiene en la tierra. Una pradera en la que cada juego queda grabado; cada grito y cada minúsculo éxtasis que corona la aventura de la infancia. Una pradera de dimensiones desproporcionadas, trazada con ojos de niño, en la que todo es más grande o más pequeño, en la que nada es como debe ser sino como quieres que sea. Una pradera. Frédéric Boyer hace de la poesía un deseo: que esa escritura, a veces torrencial y a veces precisa, en verso suelto o en estrofa compacta, le permitan regresar a su pradera; remontar las edades que se han sucedido durante su vida hasta recuperar una infancia perdida en el tiempo. Una infancia que se puede identificar en los relatos de James Fenimore Cooper, en el morro húmedo de un bisonte o en el jardín salvaje que crece sin orden ni concierto, en los codos rozados, en las manos manchadas de tierra y el árbol lleno de muescas de tanto escalar por su tronco. La vejez, nos dice Boyer, representa la soledad de quien ya nada tiene por explorar. Alcanzado el límite del mundo, por muy reducido que este sea, taponamos cualquier tentación fantasiosa. Qué diferencia con respecto a la infancia, tal vez la única edad en la que la soledad no entraña amargura, sino aventura. En la que los ojos parpadean, casi como si fotografiasen, para capturar cada retazo del nuevo mundo que se construye con nuestras percepciones. En ese momento en el que desconocemos el sentido de muchas palabras, en el que todavía no sabemos en qué consiste echar de menos y aglutinamos, por no decir que devoramos, cada experiencia que queda al alcance de la mano. En mi pradera no es un poemario nostálgico ni tampoco la revisión madura de la añorada juventud, sino algo más ambicioso. Boyer se propone reconquistar un léxico olvidado, renegar de la inapelable lógica adulta, para regresar a la pradera que en algún momento de su vida alimentó su espíritu infantil. Retomar esa primera vez, congelarla como un hechizo e inyectarla en su poesía como si cada verso estuviese escrito con el fulgor único que concede lo que nunca antes se ha leído en esos términos. Sentir, como si nunca antes hubiese existido, el cálido sol del mediodía o el aliento del bisonte, el tacto de la hierba o las estrellas que revelan silenciosamente los ruidos de una fiesta olvidada. Aquel placer secreto, aquella ingenuidad. La sustancia que animaba nuestros primeros relatos, la efervescente inquietud por dotar de palabras al mundo. Todo eso que, a falta de un lugar, recogíamos en un imaginario cofre del tesoro repleto de vivencias, deseos, temores e inocencia. De esa clase de soledad que la infancia nos enseñó a convertir en la aventura de la imaginación. La escritura de Boyer crece con cada verso, como si no naciese de una idea deliberada sino de un cúmulo de intuiciones que irrumpen de manera abrupta en el texto; a veces con un rodeo repetitivo que parece perderse, a veces con ese rayo de inocencia infantil que dibuja en el poema una imagen imborrable. En mi pradera es un hilo del que debemos tironear insistentemente para deshacer la mentalidad adulta que nos ha llevado hasta aquí. Abandonar la certeza para abrazar la curiosidad. Dejar que las palabras vuelvan a temblar en el cielo de la boca, sin la firmeza que les concede la madurez, presas del titubeo y la inseguridad. Zambullirnos en ese escenario cambiante en el que, a lo lejos, se divisa la pradera en la que forjamos nuestras primitivas emociones, en la que aprendimos a quitarle la razón a la decepción, en la que nos sentimos a salvo. Toda infancia crea su cosmogonía con los recortes de las experiencias que guarda poco a poco, que le enseñan el valor de la memoria cuando descubre cómo mantener fresca la huella del pasado. Con la madurez y sus excesos de conciencia, olvidamos aquel sencillo aprendizaje para abandonarnos a la melancolía de todo lo que echamos de menos. En mi pradera supone una intensa evocación de todo aquello que se ha consumido para garantizar nuestra vejez: la inocencia, la ignorancia, la esperanza o la falta de decepción. Un camino en el que Frédéric Boyer convoca imágenes crepusculares y sentimientos pueriles, frágiles y fugaces; palabras que prácticamente intenta agarrar con sus manos para así retenerlas entre sus recuerdos. Con la misma actitud con la que un Picasso, ya adulto, advirtió el tiempo que había invertido para aprender a pintar como un niño. Tal es el secreto que late tras la poesía, la quimera que aviva los versos de Boyer, que nos invitan a recuperar aquel amuleto al que en algún punto de nuestra infancia, como en el hueco de un árbol, confiamos nuestros secretos. Nuestra inocencia, la vida que arrancaba sin saber hasta dónde podría llegar. La cancion de la bolsa para el mareo, de Nick Cave (Sexto piso) traducción de Mariano Peyrou | por Óscar Brox Las sucesivas encarnaciones musicales de Nick Cave, con The Bad Seeds, Grinderman o junto a Warren Ellis, han contribuido a expandir el universo creativo de su autor en numerosas direcciones. Pequeñas mitologías que gotean sobre cada letra, cada tema y cada disco, como episodios que convierten a su autor en un Ulises cuya anhelada Ítaca representa la plenitud artística. La canción de la bolsa para el mareo es, en este sentido, una modesta odisea narrada durante la gira que Cave emprendió por veintidós ciudades de Estados Unidos y Canadá; un peregrinaje, escrito en las bolsas para vomitar de los aviones, que el músico australiano llenó de ideas, temores, sueños, intuiciones y fragmentos de vida. En una habitación de hotel de Nashville, un hombre adulto sueña con un niño que apenas acaba de entrar en la adolescencia. Sueña con su soledad, con su curiosidad, con su oído pegado sobre las vías en espera del traqueteo del tren que sacudirá todo su cuerpo. Un cuerpo que se acerca al borde del puente y echa un vistazo al río cenagoso al que, según le han dicho, puede tirarse desde esa altura. Cave recuerda el lugar y el viento que correteaba hasta la base del cuello, el pilote de hormigón que sostenía al puente y el salto mortal del niño. En ese ímpetu final, se dice, la imagen de aquel adolescente es sustituida por la del adulto que aguarda en su habitación el pinchazo de esteroides antes de salir a tocar en Tennessee. Uno y otro, recuerdo y presente, están a punto de lanzarse al vacío. Concierto tras concierto, Cave rellena cada bolsa para el mareo con letras de posibles canciones –la mujer del colmenero-, anécdotas recogidas de aquí y de allá -el día en el que la voz nasal de Bob Dylan le dijo que le gustaba lo que hacía; aquella vez que visitó con su mujer la casa de Bryan Ferry; el recuerdo de Johnny Cash en la última etapa de su enfermedad-, cabezas cortadas, tintes de pelo y llamadas telefónicas. Tachón y vuelta a empezar, viaje de Norte a Sur, cruzar la frontera con Canadá y apearse en cada lago que bordean, quién sabe si en busca del recuerdo de aquel crío que no se decidía a saltar. El autor de Where the Wild Roses Grow describe cada lugar como una mitología compuesta por momentos elevados e instantes grotescos, con humor y melancolía, con un rapto de efímera belleza y de machacona impertinencia. Paraíso y purgatorio, según la fase creativa en la que se halla; sueños y pesadillas que hablan de los miedos adultos, de la falta de inspiración, de las musas que revolotean alrededor de su cabeza y del cansancio que, lentamente, le lleva a desear el ansiado regreso a una Ítaca compuesta con los versos de sus canciones. La canción de la bolsa para el mareo es un poema lento, en el que la voz de Cave ruge con el ímpetu de un tema como Red Right Hand y se apaga, poco a poco, como al final de la bellísima Where Do We Go Now But Nowhere. En soledad, como si esa efervescencia creativa que conquista sus breves capítulos fuese espuma de mar, instante fugaz de lucidez, descanso en mitad de la persecución, que Cave repite una y otra vez mientras continúa su ruta de conciertos. Soledad y, también, desenfado, anarquía y libertad, composiciones que su autor construye con cualquier cosa, ya sea elevada o pedestre, en la tranquilidad del lago Saskatchewa o junto al resto del grupo mientras buscan un lugar en el que cenar tras uno de sus bolos. Intimidad, la de esos relatos de amor violento y tierno, desesperado. De mujeres frágiles, hombres duros, cabezas cortadas, violencia y sentimentalismo, que Cave exalta en forma de poemas cotidianos y letras de canciones que preguntan si todavía hay amor, si esa espera eterna se acabará en algún momento, si las cosas buenas (y las malas) se olvidan porque tienen fecha de caducidad. Cartas de amor que, en vez de meter en botellas vacías y lanzarlas al mar, su autor escribe en bolsas para el mareo y lanza en este hermoso libro. Ulises en ruta, Nick Cave se deja llevar por todo aquello que comprende la creación artística: los miedos, los recuerdos y los anhelos. Bajo la evocación de aquel niño que quería saltar al río cenagoso, el adulto abre las bolsas para el mareo que ha recogido durante el viaje y permite que ese chorro de memoria, como una catarsis, salga del interior de cada una de ellas. Cuando termina la gira con The Bad Seeds, Ítaca queda cerca en el horizonte, apenas a una llamada telefónica de distancia. Un puñado de números que, como en Palaces of Montezuma, se traducen en un puñado de palabras mágicas: Oh c’mon baby, let’s get out of the cold And gimme your precious love to hold Entonces, imaginamos la voz de Cave mientras se apaga lentamente, satisfecha tras escuchar todo lo que su memoria tenía que decir. Ya no queda nada más en las bolsas, puede regresar a casa. El castillo, de Franz Kafka (Sexto Piso). Traducción de José Rafael Hernández Arias | Ilustraciones de Luis Scafati por Óscar Brox La república petrificada, así definió Karl Marx la burocracia en uno de sus escritos. Preciso, sin dejar de lado su matiz emocional, el autor de El capital apuntó en ella a las víctimas de su organización: los ciudadanos. Esos mismos a los que la regulación, ordenación y racionalización de las normas inculcaba un nuevo concepto: la obediencia. Cumplir y acatar una voluntad superior, frenar cualquier insubordinación y aceptar, en definitiva, el trámite como el camino más corto para hallar la paz. No en vano, la historia de la burocracia ha desplegado todo un imaginario repleto de mecanismos de control y vigilancia mientras, en paralelo, elaboraba estrategias para obtener el consentimiento de la ciudadanía sin elevar demasiado la voz. Cooperación para anular cualquier intento de resistencia. Lo que, entre otros aspectos, Michel Foucault caracterizó en su biopolítica y, ya en plena sociedad digital, Byung-chul Han ha actualizado en la psicopolítica. «Es indudablemente culpable». Quizá la frase que mejor describe el sentido de la obra de Franz Kafka, cada vez que uno de sus personajes debe defenderse frente a una instancia superior, ciega y omnipotente, que cierra sus puertas ante cualquier razonamiento. Aquella, que marcaba uno de los instantes más tenebrosos de su novela corta En la colonia penitenciaria, podría pertenecer también a El castillo. No en vano, todo el trayecto vital del agrimensor K aparece surcado por ese ataque brutal al sentido común. Página tras página asistimos a la progresiva fatiga de su protagonista, mientras la implacable lógica (o su ausencia) de los servidores del castillo drena su energía. Da igual que reaccione con violencia o que trate de persuadir al enemigo con sus mismas armas, pues K es, como la república de Marx, el único que acaba petrificado en el relato. Indudablemente. Kafka presenta el castillo como esa clase de espejismo que la vista nos acerca, casi hasta rozarlo con la mano; un pequeño trámite, un mensaje, una carta o una entrevista con un mando superior, y todo estará solucionado. Así lo cree K cuando llega al pueblo en busca de cobijo y comida caliente. Sin embargo, allí solo encuentra una fuerza, ciega e indiferente, contra la que no puede entablar pelea. Como una cadena inmensa de eslabones en la que es imposible acertar cuál de ellos es el primero, tan solo dejarse llevar por la inercia de una organización cuya eficacia reside en la destrucción de aquello más preciado: nuestra identidad. De hecho, nada más llegar a su nuevo destino, K descubre que el puesto de agrimensor ya no es necesario, por tanto su presencia es prescindible. Cualquier intento por resolver la situación, es decir, por recuperar esa humanidad que ha transformado a K en una letra huérfana, está condenado al fracaso. A toparse con un lenguaje impotente, práctico y neutro, que secuestra las emociones en un galimatías de normas, comunicaciones y razonamientos entre los que, como una maraña de hilos, caemos atrapados. El tiempo de Kafka fue un presagio de la inhumanidad que invadiría Europa. Presagio y pesadilla, la de hombres y mujeres torturados por un sistema racionalmente disparatado, juez y verdugo, eficiente y petrificado, que callaría cualquier insubordinación con todo el peso de su engranaje burocrático. Así, El castillo, ese lugar inaccesible para K, convierte su peregrinar por el pueblo en una alucinación colectiva de culpa y resignación en la que cada uno de los individuos con los que se relaciona consume, un poco más, la energía que había puesto en resolver sus problemas. Hablar con ese Klamm cuya figura solo ve a través de un agujero de la pared, alcanzar esa fortaleza donde se centralizan todos los procesos administrativos, desempeñar el puesto de agrimensor para el que fue contratado o, simplemente, conseguir que nada aplaque su razón. Porque es ese, dirá Kafka, el camino más rápido para dejar escapar la humanidad, para quedar marcado y perseguido, acosado por lo que no se entiende y condenado, sin defensa posible, por algo que ni siquiera se ha hecho. En un mecanismo perfecto que, como la máquina de En la colonia penitenciaria, no admite dudas. Para ilustrar el relato, las desventuras de un K abotargado por el sistema totalizador de El castillo, Luis Scafati aplica a sus dibujos un tono pesadillesco. En ellos convive el trazo irregular y el gusto por el collage, que capturan el aire enrarecido y asfixiante de los interiores de la posada, espacios yermos donde la vida no encuentra su lugar; la fría belleza exterior con la obtusa moral interior, cuya mezcla describe las dobleces de unos personajes (Frieda y Olga) que hacen del engaño una premisa necesaria para su impecable argumentación. Todo ello en colores apagados, pesados como las huellas que deja K sobre la nieve dura, que transmiten la fatiga que los inmensos párrafos de Kafka dejan tras leer, casi hasta perder el aliento, la sinrazón de sus personajes. En El castillo nunca pasa el tiempo ni el duro invierno; apenas un par de días en los que, como dice uno de sus personajes, la nieve aparece todavía más bella. Nada puede amenazar a ese gigantesco leviatán burocratizada del que K nunca conocerá la cabeza. Y así es, pues desde Kafka nos hemos acostumbrado a tolerar, cuando no a cooperar con, esas pequeñas vulneraciones que sacuden mínimamente nuestra identidad personal. Lo que en la novela prácticamente erosiona la personalidad de su protagonista, hasta convertirlo en un títere de los servidores del castillo. Quizá por eso, la obra de Kafka, monumento a la impotencia de la razón humana y del lenguaje, es, como la frase de Marx, un lugar petrificado en el que no pasa el tiempo. Ciego e indestructible, pues cobra su fuerza con nuestras flaquezas y alimenta su fuego con nuestras energías. No cabe duda. La libélula, de Amelia Rosselli (Sexto Piso) Traducción de Esperanza Ortega | por Óscar Brox La primera imagen de Amelia Rosselli evoca a una mujer ya madura mientras recita una de sus poesías. Con la mirada fija en el texto, la mano que tiene libre vuela puntuando y contrapunteando cada sílaba. Una palabra, dice, es mitad sílaba y sonido. Y sus dedos pellizcan el aire en busca de ese sonido; otra métrica y otro ritmo, la musicalidad de un verbo que captura e interpreta las imágenes del mundo: lo que nos lega el pasado, lo que nos niega el presente, la belleza débil de la mejor juventud, el corto verano de los buenos deseos y la sensación de que, atrofiados por instancias superiores, debemos poner en marcha la revuelta para recuperar nuestra libertad. Rosselli escribe en una lengua que le es extranjera, como Agota Kristof cuando recaló en Suiza tras abandonar Hungría. La libélula es, ante todo, un poema de juventud. O, más bien, del final de la juventud; una colección de instantes que testimonian el nacimiento de una sensibilidad consciente del precario equilibrio de su mundo. Delicado, condicionado a la trama de una realidad que no le pertenece, que enturbia sus recuerdos -esa viva emoción que la poesía traduce en la frescura que degenera en putridez, el verano en gélido invierno, la santidad en corrupción y la inocencia en enfermedad. A una realidad en la que se vive encadenada, con palabras prestadas y sensaciones que no consiguen horadar la dura roca de un mundo que no es el suyo. Que le es extraño y ajeno, que entrechoca con su lengua al pronunciar cada palabra. Frente a esa agonía, cada vez más intensa, que se apodera de los sentimientos, Rosselli describe un paisaje de batalla. Con esa alegría de los últimos días de la juventud, con el temor y la tibieza de una vida que todavía no se conoce lo suficiente, en busca de una armonía que solo puede proporcionar la libertad. La libertad de no saber, de no haber vivido, sentido o expresado. El dulce temor que nos recuerda en qué consiste esa etapa anterior a la madurez, cuál es la tarea del poeta: dar nombre a las cosas. Y es con esa alegría con la que Rosselli se entrega a su tarea, con la musicalidad de unas estrofas que chocan y se encabalgan, que aletean livianas y caen a plomo para hurgar en lo más profundo de las impresiones de su autora. En lo que desconoce y en lo que conoce demasiado bien, en ese fantástico temor a la vida que es la vida misma. Ese no saber y no haber vivido lo suficiente que son como una mano que palpa un territorio ignoto o una boca que pronuncia, casi balbucea, una palabra extranjera. Descubrimientos. La libélula canta una búsqueda que recoge las imágenes del mundo, desde la espiga seca de la que luego se molerá el grano hasta el mar nocturno bombardeado por el ruido de insectos. Rosselli apela a lo alto y a lo bajo, a lo culto y a lo propio, como parcelas de una vida que su palabra busca armonizar. Lugares cuyas huellas han perdido su dirección, emociones sin tono ni acento moral, secuestrados ambos por una realidad que ha transformado la inocencia en infierno, como si el tránsito a la madurez supusiese un salto traumático en el que se sacrifica la libertad; en el que ese mundo pueril, surcado de minúsculas emociones, se marchita ante una herencia que no sabemos cómo vivir, para las que no nos han enseñado a respirar. De ahí el cuidado de Rosselli en su poema, esa mano que enseña una nueva puntuación, otro ritmo y musicalidad secretos. Como si sus versos bebiesen de un léxico familiar, intuitivo y balbuceante, que solo puede traducirse con el recuerdo de aquellas tardes del pasado en el que lucía el color del amor y del sentido. Ante las certezas que nos han sido prestadas, vindiquemos lo desconocido; ese momento de la vida tan precioso en el que se nombra una cosa: un sentido, una experiencia, un amor. Ese instante de libertad que, al fin, describe nuestra identidad. No hay nada más político, no existe mejor juventud. No saber qué se busca, pero sí que se encontrará. Frente a la rabia de un tiempo de violencia, de cambios salvajes y edades efímeras, Rosselli escribe un mundo en el que la poesía alcanza esa certeza a través del temor; un mundo cuyo peso en imágenes coloca en la balanza; un mundo en el que la rítmica alegría del recitado combate la negrura de una vida vivida con bridas en la boca. Atada y coartada, con un léxico extranjero que no nos deja alcanzar eso que somos. Eso que nos devuelve la imagen de una belleza débil y una juventud cansada, precaria, a cuyo recuerdo apela Rosselli para recuperar nuestra libertad. La libertad de quien ignora toda regla que no sea la suya propia, con la que crea y da sentido al mundo. Los reconocimientos, de William Gaddis (Sexto Piso). Traducción de Juan Antonio Santos | por Juan Jiménez García Hay que echarle mucho valor para intentar escribir algo después de leer un libro como Los reconocimientos. Después de haber compartido un montón de horas, casi mil cuatrocientas páginas más tarde, ¿qué podemos añadir? Podemos darle vueltas y vueltas e intentar meter en un par de páginas algo revelador, algo que jamás habrá sido dicho, la clave de ese misterio-libro que nos legó William Gaddis y que tenía fama de incomprensible. Como Zazie, no habremos visto el metro pero diremos que hemos envejecido. Los reconocimientos, sí, es eso. Unas vidas que pasan junto a otra vida que pasa: la nuestra. Simplemente… como si todo esto fuera simple. En su estupendo prólogo William H. Gass nos invita a leer la obra de Gaddis, pero a leerla libre de cualquier prejuicio. De cualquier idea preconcebida, de su tiempo y también del nuestro. Libre de su peso. Literalmente. Seguir sus páginas sin pretender entenderlo todo, como tampoco entendemos todo lo que nos pasa, lo que nos rodea. Sin duda la propuesta de Gass es conmovedora e incluso, me atrevería a decir, todo un plan como lector, más allá de este libro. Leer como vivir. El reto es enfrentarse a todo ese aparato de ideas, de referencias, que utiliza Gaddis sin intentar resolverlo. Recapitulemos. Los reconocimientos es un libro sobre aquello que creemos reconocer. Por lo tanto, es un libro sobre las apariencias. Por lo tanto, es un libro sobre la impostura. Sobre la imposibilidad de crear. De crear algo nuevo. La originalidad, esa enfermedad romántica, dice. Ya no se trata de que ninguna obra nace de la nada, que toda obra es la prolongación de otra, de otras, de muchas otras, de una genealogía imposible de trazar, tan solo de intuir. Se trata de que las propias personas somos unos impostores y que nuestra vida ni tan siquiera es original, como nos gustaría creer (o como necesitamos creer). No, tampoco somos únicos. Y desde ese momento, no somos más que farsantes, más o menos inconscientes. Y todo ello a través de una mirada que ha perdido su inocencia porque no puede ser inocente. La pregunta también está ahí. Cuando vemos La Gioconda en el Louvre, ¿qué estamos viendo? Qué vemos tras haber visto infinidad de reproducciones. Organizada como un tríptico, como una falsa obra pictórica en sí misma, Los reconocimientos, se construye, después de todo, en un movimiento circular, que podría entenderse a través de la figura del pintor Wyatt Gwyon (primero restaurador, luego falsificador), enfrentado a todos los misterios de la creación, en un viaje autodestructivo (creación como autodestrucción). Cuando pensamos en los misterios de la creación pensamos en ese accidente que convertirá el vacío en algo. Pero precisamente este libro es su inverso, la imagen retornada, el otro lado del espejo. El misterio de la creación es la imposibilidad de crear (Producir algo de la nada). Ni tan siquiera este protagonismo es cierto: Wyatt dejará lugar a Otto, ese aprendiz de escritor, de dramaturgo, que conoce a este, lo convierte en protagonista de su obra, marcha a Sudamérica para falsificarse él mismo y vuelve para integrar ese baile de máscaras que es el ambiente cultural de Nueva York, donde su obra se enfrentará a una curiosa sensación común: a todos los suena de algo. Y eso no debería ser un problema (el plagio como base de toda obra), si no fuera, tal vez, porque este no es reconocible, sino tan solo intuido, como un molesto picor. Otto se convertirá pues en ese personaje desgraciado, impotente pero insistente, mezquino pero humano de tanta mezquindad, gris y por tanto no vacío del todo, que dará voz a otros tantos seres inanes, cada uno con sus propios sueños de destrucción, como si solo esperaran el momento exacto para suicidarse. Gaddis, que había dedicado la parte izquierda de su tríptico al reverendo Gwyon, padre de Wyatt, ser atrapado en la confusión de todas las religiones, mitos y creencias que no logran devolverle más que una imagen febril del mundo, se concentra en su parte central en crear directamente el mundo. No ese mundo entendido como una totalidad, sino como un simple fragmento, ese que nos toca a cada uno habitar, con nuestro límites y limitaciones. Así, entregará sus voz a los hombres, y estos, a través de sus conversaciones, de sus propias palabras, crearán una ilusión de vida, mientras en paralelo el pintor desciende a los infiernos o, mejor, los atraviesa, firmemente vacilante. La parte derecha se le entregará al único personaje que parece convencido de algo en su más absoluto inmovilismo: Stanley. Stanley, católico apostólico romano que llevará la novela de vuelta a España, lugar en el que todo comenzó. La fiebre, la enfermedad, dejarán lugar a la muerte. Y también a la resurrección. La parte derecha será el momento de volver hacia algún punto inexistente del pasado, como un espejismo más. El momento en el que nuestra mirada ya no será la misma y, por lo tanto, no sabremos qué vemos cuando vemos algo. Dulcemente, el tiempo de las certezas habrá desaparecido. Y esto es mucho decir, porque nunca existió tal tiempo. No, no se puede escribir sobre Los reconocimientos. Se pueden decir cosas, un poco así, al azar, intentando atrapar un motivo, una frase. Como se dice en algún momento, hay algo terriblemente desproporcionado entre lo que sentimos y lo que hacemos, y también ahora, cuando intentamos escribir sobre un libro tan inmenso que no puede ser reducido, que no debe ser reducido. Porque la obra de Gaddis solo parece hecha para ser leída y porque no, Los reconocimientos no es Ulises de James Joyce, libro para escritores en el que toda la escritura está contenida. En William Gaddis lo que encontramos es la vida. O una imitación de ella. Una vida creada con una energía sobrenatural, divertido, amargo, pensativo, lleno de resonancias, de cosas que creemos reconocer, de cosas que no conoceremos jamás, de secretos, de música, de palabras, de personas, de personas que parecen personas. Libro sobre la creación: de la palabra, de la imagen, del mundo. Sí, el mundo. Peter Handke se preguntaba en uno de sus libros de aforismos sobre el peso del mundo. Ahora lo sabemos: el mundo pesa exactamente mil seiscientos noventa y dos gramos. El paraíso perdido, de Pablo Auladell (Sexto Piso) | por Óscar Brox Cada vez con más frecuencia encontramos que el universo de la ilustración se acerca al de la literatura en busca de una expresión propia. En lugar de acompañar y acomodar las palabras a una serie de dibujos, lo que el libro ilustrado anhela es conquistar esas palabras a través de trazos, líneas y colores que las sustituyan con la misma rotundidad expresiva. Tanto da si se trata de una novela proletaria o de un clásico literario, si el dibujo asume las coordenadas del manga o bebe del expresionismo gráfico; lo importante es observar ese ejercicio de mímesis, la transformación en imágenes. En su prólogo a El paraíso perdido, Pablo Auladell explica su ardua labor de traducción en dibujos de la obra colosal de John Milton. Cada etapa alcanzada, cada duda y deseo de abandonar la aventura. Detalles, todos ellos, que hacen del libro un extraordinario diario de trabajo del dibujante en su pelea cuerpo a cuerpo con los versos y las palabras de Milton. Por tanto, una adaptación y, al mismo tiempo, un ensayo sobre la dificultad de trasladar el espíritu de la obra a un libro ilustrado. En un excelente ensayo sobre el estilo de Milton, T. S. Eliot evocaba al autor de El paraíso perdido a través de esa lengua poética tan personal, tan áspera y genial, que se desvinculaba de cualquier estilo común a partir de originales actos de anarquía. Algo, por cierto, que el propio Eliot contrastaba con la, a su juicio, limitada imaginería visual de Milton; poderosa para describir los espacios abismales, la oscuridad y la luz, pero menos hábil en la caracterización de algunos de sus personajes. Quién sabe si contagiado por esa visión, el trabajo de Auladell se antoja apasionado nada más tener la primera toma de contacto con el capítulo inicial del libro. Es en él donde encontramos el que será el elemento que conectará cada uno de los cuatro episodios: la luz. Para entendernos, El paraíso perdido narra el nacimiento de las emociones morales y el descubrimiento de aquello que encarna la condición humana: la virtud y el vicio. A través de una guerra eterna entre Dios y su corte de ángeles renegados, Milton despierta ese sentimiento de angustiosa humanidad que, finalmente, se palpa en los devastadores efectos del pecado original sobre Adán y Eva. Auladell dibuja ese primer contacto con la obra de Milton como si su propio trazo apareciese engullido en la mismísima oscuridad, en esa viñeta borrosa que apenas cede espacio a un conjunto de líneas que representan la caída en desgracia de Satán. Ese mundo, negro y opaco, en el que los ángeles rebeldes se consumen como pequeños trozos de una tierra infértil. Algo que Auladell contrasta con su representación del reino de Dios, casi la ensoñación de un palacio toscano cubierto por las nubes; pura luz que se opone pacíficamente a esa oscuridad que encontramos en el inframundo. A partir de esa dualidad, ángeles y demonios se convierten en portadores de un trazo expresivo, tan borroso como violento, que repite viñeta a viñeta el motivo que presenta el libro: esa lucha entre la luz y la oscuridad que alumbra en su seno a la condición humana. Auladell distribuye las páginas según el peso de la narración; a veces es un gran cuadro el que devora todo el espacio disponible, como una impresión demoledora que nos sumerge en las entrañas del dibujo; y, en otros casos, el relato busca una narración más fluida a través de un conjunto de viñetas y diálogos que conceden un poco de profundidad al trazo. Sin duda, uno de los momentos más hermosos de El paraíso perdido tiene lugar durante el episodio que involucra a Adán y a Eva. De un lado queda la precisión de Milton para evocar a los prototipos del futuro de la mujer y el hombre; del otro, el esfuerzo de Auladell por corresponder a la conquista miltoniana y acercar su dibujo a esas figuras originales que hacen su vida bajo la atenta mirada de Dios y sus ángeles. El contraste, pues, entre esa imagen etérea y volátil de los cielos y la negrura terrestre de los infiernos tiene su correspondencia en el Edén, en el que su autor infiltra un color, una temperatura, para advertir esa cercana humanidad que se precipitará con la caída de sus protagonistas. Un color que invade la naturaleza, la hierba y las copas de los árboles, entre esa paleta monocromática que viste en su falta de humanidad a Adán y Eva. Un color que invade cada viñeta, con la luz de un atardecer otoñal, a medida que intuye el nacimiento de las emociones morales: la vergüenza, el dolor y el destierro de las criaturas de Dios. Un color que contrasta con la pureza que, con un violento corte de escena, manifiesta el reino de los cielos, incluso en la amarga derrota que el pecado original le ha obligado a aceptar. Más que una adaptación fiel del original de Milton, El paraíso perdido es una tentativa por capturar esa lengua poética a la que aludía Eliot, que de tan esencial resulta casi intraducible. La lucha entre la luz y la oscuridad para dar cuerpo al sentimiento de vida, para encarnar a la condición humana. Pablo Auladell, más de tres años después, ha hecho de este libro ilustrado una auténtica quimera que, apasionada y entregada, adapta y encuentra la voz de Milton en esa gama de negros y en los trazos expresivos que viñeta a viñeta animan el cielo y el infierno. Eso tan difícil que su autor persigue incansablemente en sus dibujos: la viveza, la emoción, el ardor de unos sentimientos convocados por primera vez. El nacimiento del hombre. El paraíso encontrado. Moby Dick, de Herman Melville (Sexto Piso) Ilustraciones de Gabriel Pacheco | Traducción de Andrés Barba | por Almudena Muñoz Hasta en una reciente entrevista lo decía Bruce Springsteen: la complejidad de Moby Dick es muy inferior a su negra leyenda. Es dudoso que, por edad y recorrido, el rockero pretendiera adjudicarse un papel intelectual superior a la media; en esa declaración se emitía la voz de un lector corriente, hecho poco a poco, anonadado ante una obra rebajada a los fondos de lo ininteligible, lo barroco, lo exhaustivo, lo pseudocientífico, lo pausado, lo pasado de moda; lo pedante, en definitiva. Pero, ¿cuántos escolares y aficionados a la literatura y los altos retos se han enfrentado, realmente, a la ballena? Y de ellos, ¿cuál sería la cifra de quienes llegaron ya aquejados por la úlcera de una lectura irritada, predispuesta a detestar al monstruo? Ante Moby Dick, deben existir más lectores Ahab que Ismael. No procede ninguna valoración de los entramados y los simbolismos de una obra diseccionada y expuesta de vientre hasta la saciedad, menos aún cuando el mismo Mellville se burla entre sus prietas líneas de quien pretenda trazar ninguna metáfora en la silueta de la ballena. Y, sin embargo, la gran ironía es que el animal ha subsistido como alegoría y como nada más de lo que también o únicamente es, de modo que sus enamorados sencillos, a la manera del Boss, empequeñecen frente a los apasionados que han hecho del leviatán un insondable seminario universitario. Se aguarda, en cambio, que la ballena sea algo reconocible y cotidiano. ¿Y no lo es, acaso, cuando su nombre es por todos conocido, aunque nunca se haya leído una página ni se haya avistado ningún espécimen salvaje? Del mismo modo que no es necesario haberse embarcado nunca para sentir que uno conoce los mecanismos del Pequod como si hubiese sido ingeniero, carpintero y fregasuelos del barco, quizá tampoco sea ya imprescindible leer a Melville para conocerlo. Ante esa tesitura, resulta predecible que la pereza imponga una superioridad sobre la superioridad: quien lee ahora Moby Dick sólo puede obedecer al martirio o al postureo. No es pertinente analizar a la ballena porque hacerlo significaría husmear también y falsamente en el interior de los lectores que ha ido tragándose con el tiempo. Desde dentro llegan ecos de una caverna que los supervivientes y los ancestros pintan más oscura de lo que fue (como las fantasmagóricas ilustraciones de Gabriel Pacheco para esta edición), pues las palabras de Eco siempre van a transmitirse de forma incompleta, y su significado distorsionado es el de la época de Melville, que rechaza esta obra extensa, y la de tiempos posteriores, que le han perdido el temor y fingen acariciar a las belugas con sus morros chatos contra las paredes de los acuarios. Eso no implica, por supuesto, que Moby Dick esté hecho para todos, como tampoco lo es el océano, y el esfuerzo del náufrago puede poseer tanto valor como el del explorador que alcanza tierras vírgenes. Pero, por lo menos, que los pies afianzados en la playa no se deban al prejuicio de los cazadores de brujas, a la superstición de haber oído que al otro lado del horizonte viven monstruos terribles. Resumamos que la ballena no es un símbolo de comunicación, sencillo e infantil. Ni siquiera cuando por un mínimo de atención biológica se le adjudica la proporción real del cachalote, que es el animal al que se refiere Melville. Tampoco el grabado de líneas laberínticas, durante cuya elaboración alguien perdió la vista y la cordura, y que habita un mapamundi hoy risible. La ballena no es una, sino sus partes: es un cráneo, la cola, un par de aletas, unos huesos finos, concavidades, marfil, materia gris y bulbosa, toneladas de grasa, un ojo pequeño que rueda por las aguas. No hay otra alternativa al abordar al ser inmenso que una obra inmensa, que ante la bestia adopta la estructura de la enciclopedia y ante el hombre la de una tragedia isabelina, con sus grandilocuentes acotaciones escénicas. ¿Sabía el no-lector de Moby Dick que entre sus páginas hay un ídolo de madera llamado Joyo, un tal Picatoste, un navío bautizado Golosina y un cocinero Algodoncito? Cualquiera diría que Ismael dejó el Benbow para lanzarse a una segunda aventura y que sigue flotando después de esta, a la espera de un nombre nuevo, convertirse en otro protagonista que lo sabe todo, porque es como un dios o un lector. La batalla de Moby Dick, tras su contenido y sus formas, no debiera ser demasiado encarnizada entre su formato y el lector. La verdadera oposición se libra entre el sentido práctico y el romanticismo presentes en todos los sucesos que pretenden ser plasmados en algún tipo de obra, el riesgo de lo que es corriente y al mismo tiempo puede representar lo abstracto. La crueldad de la caza de la ballena y el enorme respeto que se destila asimismo de esas descripciones, en una coherencia de opuestos que alcanza reflexiones tan modernas como el vegetarianismo y el canibalismo, la extinción de animales de uso diario apenas vistos por unos pocos afortunados, las inagotables reservas de la imaginación frente a escenas submarinas de las que no hay registros, salvo cuando el cine y las ilustraciones pretenden rellenar el vacío. Melville entrevió el hambre del ser humano por lo extraordinario, su cacería incesante, y la ballena blanca, a día de hoy, ha dejado de serlo. Así que, varada o libre, inmortal y con esa mandíbula desencajada que congela un gesto de indiferencia, la ballena empequeñece y el marinero que flota a la deriva es el huérfano que espera a ser rescatado por otra historia igual de grande que esta. Alfabeto, de Inger Christensen (Sexto Piso) Traducción de Francisco J. Uriz | por Óscar Brox Pese a su relieve dentro de la poesía escandinava, la obra de Inger Christensen continúa siendo una relativa desconocida para el lector español. Alfabeto, el libro que publica Sexto Piso en su línea de poesía, puede ser una buena manera de romper ese silencio y acercarse hacia una escritura que hace de la percepción su punto de encuentro con el mundo. Con ese universo de pequeñas cosas que funciona como revestimiento de nuestra realidad, que esconde una imparable cadena de transformaciones y un río de emociones morales que describen la fuerza de esa naturaleza en la que nos cobijamos. Un combate eterno entre lo que amamos y lo que tememos, entre la celebración entusiasta de una vida que crece por doquier y el temblor de una muerte que pone todo su empeño en afirmar su presencia. Alfabeto es un poema construido según la secuencia de números de Fibonacci -cada verso es la suma de los dos precedentes- y según el orden de las propias letras del abecedario -que nombran las palabras, de la a a la n, con las que Christensen desarrolla su personal visión del mundo. La presencia de la regla, sin embargo, no altera la vivacidad de su narración; cada verso cae como el fruto de una pura energía primigenia que, palmo a palmo, concede sentido a las palabras que definen nuestra realidad. Como un balbuceo o un primer sonido inarticulado, como un silabeo infantil que a base de repetir las palabras accede a esa realidad que construyen. Christensen recorre todo aquello que abarca su mirada con una ternura desbordante, con la confianza de que los elementos de la poesía nos permiten abrigarnos con el manto de la noche, palpar los nervios de un árbol milenario o componer música con el viento que mece las hierbas altas del jardín. Las palabras facilitan un camino, conceden un sentido a aquello que nos rodea. Acortan la distancia entre la mesa de trabajo que es testigo de la creación de un poema y el albaricoquero en flor que cuela su fragancia a través de la ventana de la habitación. Las palabras facilitan un uso del mundo, nos enseñan a entremezclarnos con él, a crear esa comunicación primitiva en la que los ritmos naturales describen las emociones de los hombres. De ahí el esfuerzo de Christensen por dedicar cada verso a un átomo del mundo, a un pajarillo o a un delta, al rincón de una cafetería o a un paisaje apartado de los sonidos de la ciudad. En su Alfabeto late la necesidad de percibir, de alargar la mano, y con ella nuestros sentidos, hasta palpar y hundir nuestros dedos en esa naturaleza desconocida que acompaña cada pasos. Frente a esa visión dichosa, casi inmortal, Christensen evoca la finitud que despliega la bomba atómica. La tarde soleada que precedió a la catástrofe de Hiroshima, apenas unos segundos que liquidaron todo horizonte moral, que frenaron cualquier palabra, cualquier voz, para transformarla en un grito. Precisamente, lo que engrandece a esa visión de la vida es el sentimiento de su finitud; la sensación de que la noche en la que encontramos el camino de la ternura es un milagro que nos recuerda esa fragilidad tan propia de la condición humana. Ese sentimiento de vulnerabilidad que nos aleja, interponiendo una barrera, de las cosas sensibles. Como una bomba de detonación silenciosa cuyos efectos percibimos en nuestra incapacidad para evocar aquellos lugares en los que la vida se abría camino. Inger Christensen apela a una naturaleza que no solo se plasma en esa realidad cotidiana que nos envuelve, también a la de esa sensibilidad que, oculta en nuestras entrañas, nos enseña a mirar. A percibir, como si se tratase de la primera vez, con esa mezcla de inocencia y terror infantil ante un mundo que se despliega, con el que establecemos nuestros primeros vínculos. Apreciar las pequeñas cosas, la belleza discreta de nuestro paisaje, la secreta emoción que nos provoca entrar en contacto con esas partes menos desarrolladas de nuestra intimidad. Acercar la mano al tronco de un albaricoquero, vigilar el vuelo tardío de una bandada de estorninos, contar las olas que rompen antes de llegar a la orilla. Alfabeto es un largo poema cuyo propósito es fundar un sentido, como si se iniciase con un balbuceo y concluyese con esa primera palabra que identificará nuestro mundo, desde el origen -la semilla de un árbol- hasta la noche. En un bellísimo plano secuencia con el que Christensen nos invita a compartir la visión privilegiada de nuestra vida. Como si la realidad encontrase su respiración en cada verso. Extraños , de Javier Sáez Castán (Sexto Piso) | por Óscar Brox Ya desde su portada, un gran ojo nos observa. Acechados, sin saber muy bien si esos Extraños de Javier Sáez Castán somos nosotros o las criaturas monstruosas que pueblan sus páginas. No en vano, desde Lovecraft hasta Richard Matheson, esa confusión entre el horror exterior e interior ha animado uno de los sentimientos más arraigados en la literatura fantástico: el extrañamiento. La falta de pertenencia que funciona como palanca de acción para conectar al género con su entorno, a los síntomas con su contexto. Esa sensación de no saber si somos nosotros los que nos despegamos de la realidad o es esta, excesiva y desequilibrada, la que se despega de nosotros. Extraños, pese a todo, nunca abandona un tono ligeramente burlón, de tren de la bruja o gabinete de doctor chiflado que apela al buen criterio del lector para dejarse llevar por sus hojas. Sáez Castán organiza el viaje con un maestro de ceremonias propio del acervo cultural del cine de terror: Vincent Price. El que fuera Dr. Phibes o Roderick Usher se convierte en guía de lectura de los tres relatos que componen el libro, en esa estructura episódica tan afín a aquellas películas producidas durante el apogeo del género. De hecho, su autor no duda en esparcir pequeños guiños en forma de situaciones -esos domingueros que, capítulo tras capítulo, se topan de bruces con el monstruo-, personajes -un Peter Lorre, época vampiro de Dusseldorf, reflejado en el cristal de una tienda- o espíritu literario. Ante todo, Extraños tiene también algo de celebración de unos viejos tiempos diluidos, casi desvanecidos, en nuestra época contemporánea. Así lo describe el dibujo y, sobre todo, el astuto uso del color. Mientras el primero aporta un tono nostálgico y pop, que hace patente el aire del tiempo, el encanto de los páramos o de las metrópolis que protagonizaban aquellas películas; el segundo se utiliza para destacar el elemento ajeno, eso extraño que penetra en una realidad monocromática, cortada por la misma pauta estética, que reacciona con estupor frente a la rareza que arrastra consigo una estela de color. Una babosa, un gusano y una criatura anfibia. Cada uno, a su manera, fue un activo valioso en la cartera de las producciones clásicas del terror; un pequeño mito que desataba la imaginación febril de un adolescente y la crítica velada sobre un determinado ordenamiento social. Extraños nos recuerda el potencial subversivo del género al descubrir tras cada uno de sus tres relatos ese horizonte de imposturas y falsas apariencias que emerge en nuestro presente. En el primer episodio un monstruo rosa ataca una ciudad como Nueva York, extiende el caos entre sus zonas nobles, hasta que una niña desarma su amenaza al conceder a su color esa ingenuidad infantil con la que mira al mundo. Como una oda sobre la exclusión social, Sáez Castán dibuja con ironía esa fina barrera, pueril de tan prejuiciosa, que determina el límite entre la marginación y la integración. O cómo nuestro temperamento, tan poco permeable al cambio, nos hace renuentes a aceptar la diferencia, entregándonos con saña a su destrucción o, para el caso, a su transformación en algo tan monstruoso como, en definitiva, inofensivo y digno. Como si se tratase de un catálogo de enfermedades sociales, Sáez Castán pervierte el relato del monstruo del Lago Ness para entregarnos una historia sobre la marginación y, en especial, esa obcecación por retratar unidimensionalmente a las personas. Sin relieve, sin margen de mejora, como compartimentos estancos dentro de una multitud. Aquí es un gusano que, afectado por la irrelevancia social de su identidad, se somete a una pequeña intervención de maquillaje y peluquería fruto de la cual deviene un monstruo. Un extraño, pese a ser el mismo, para los demás. La piel fina de nuestro alrededor, nos dice su autor, supone la mayor fábrica para construir criaturas espantosas. Basta con salirnos un poco por la tangente para desfigurar el insufrible costumbrismo y la rutina mortal que nos embalsama, de una vez y para siempre, en el mismo rol. En Hollywood, la fantasía era el elemento preferido para generar producciones serializadas, repeticiones de una misma fórmula que estiraban como un chicle las posibilidades comerciales de un personaje. Una criatura marina, como la de la laguna negra, es el tercer protagonista que convoca Price/Sáez Castán en su peculiar museo de los extraños. Un falso héroe en la ficción que, sin embargo, lo es en la realidad. Una trama en la que el mundo está a punto de sucumbir ante el peligro intergaláctico, pero en la que su autor pone el acento en la mirada pasiva, prácticamente bobalicona, de una humanidad ajena a lo que ha sucedido. Como si nada fuera con ellos, blindados tras una campana de cristal impermeable a cualquier clase de ficción, a cualquier tipo de elemento extraño. Aburrida y aborrecible, como un mes en el que todos los días son domingo. Como si, en fin, el único personaje cuerdo fuese esa criatura marina que salva a la tierra de su extinción. Frente a su nostalgia, que tan pronto picotea del imaginario de la Hammer como del arte pop, Extraños erige un apasionante discurso sobre la diferencia y la identidad. Casi todos los monstruos, los reales y los imaginarios, poseen una raíz que los pone en contacto con alguno de los problemas que azotan nuestro presente. Quién sabe, en algún momento también nosotros podemos serlo ante la mirada del otro, del colectivo o de la sociedad. Sáez Castán, entre la distancia irónica y la reflexión sentida, ha sabido extraer del acervo cultural que sirvió como educación en nuestra infancia el potencial subversivo de todo relato sobre la diferencia: ese que, cada vez que surge el temor, nos invita primero a echar un buen vistazo al espejo. Ese ojo que nos observa y nos incomoda, que nos pone en la duda de saber si en verdad no somos nosotros los extraños. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (Sexto Piso) Traducción de Antonio Rivero Taravillo | por Almudena Muñoz Nota del editor al lector sobre la reseña de un viaje: A pesar de la enconada defensa que el autor hace de su escrito al comienzo de éste, aseguro que la reproducción de sus palabras se ha llevado a cabo con la mayor exactitud posible, y que toda omisión ha resultado pertinente tras la evaluación de referencias que podían ofuscar al lector, o poner demasiado a prueba su tolerancia hacia la fantasía. Nota del autor al lector sobre las palabras del editor y la reseña de un viaje: En primer lugar, y antes de cualquier relación de interés sobre los hechos, es necesario que invoque mi malestar por las maneras con que mi editor ha tratado el siguiente texto: anodinos y faltos de documentación, así describe los episodios modificados o directamente censurados por su pluma. Y bien, replico ante la amabilidad lectora, ¿no es acaso lícito que la obra reverenciada durante siglos sin una sola prueba de su veracidad se acompañe de revisiones también originales y fértiles? Parece ser que no interesa la sola vivencia del despertar a la realidad desde el libro, si esta experiencia no viene ilustrada por un poco de acción, o de fotografías indecorosas, o de alguna conversación ilícita que habría que subtitular. Mi diálogo con Lemuel Gulliver se produjo en aquel páramo donde no se admiten registros mecánicos, así que de esos momentos no tengo más trofeo que las partículas silenciosas que ahora intento ordenar aquí. Pero, si no existe una cartografía de los viajes de aquel buen amigo (y ni siquiera siguiendo sus precisas coordenadas nadie sería capaz de dibujar el mapa), tampoco podrá haber orden en mis palabras, como si todas las bonitas diapositivas de unas vacaciones en Honolulu se hubiesen desperdigado sobre la alfombra. Apelo al cuidado con que la abuela recoge esas polaroids y les intenta aportar una historia nueva y desordenada, que inmediatamente cobra sentido. La realidad se aleja en cuanto el relato se hace oír con voz poderosa, de modo que si los viajes de Gulliver en naciones nunca más holladas son ciertos, ¿por qué no habría de serlo el mío? Mis vivencias en Liliput, Brobdingnag o Laputa no han sido las mismas que las del doctor Gulliver, ni mucho menos: él dispuso de un mundo palpable y yo de unas ilustraciones rayadas, en las que se interponen lecturas novedosas, chistes a costa de lo que pretendía ser serio y un dramatismo ridículo en las escenas más inocentes. Convive la precisión histórica, los sombreros de tres picos y los zapatos con medias, con el asomo de una época que me es más cercana: ¿es ese genio, esquinado en uno de los dibujos, una especie de homenaje al famoso Mr. Proper? Tengo que sacudirme las asociaciones descabelladas para mantener la lógica, y el relato es lo que califico de tonto y exagerado, hasta que cierro los lomos y levanto la vista. Entonces veo, como verás tú, lector, que no es posible que Alicia se marchase a merendar pan con chocolate después de soñar semejantes barrabasadas, dando saltitos con sus chinelas acharoladas. Gulliver tenía razón al volcar sus últimos esfuerzos de explorador en una confesión sincera y dolorosa: el mundo del orden y la lógica mantenían dichas virtudes a su regreso, pero ya solamente como andamios que confiscan la verdad sobre nuestro valor moral. Los Houyhnhnm eran aquí, de nuevo, simples caballos, criaturas que relinchan y pacen pero que al menos no provocan ningún mal planeado y consciente. Mi buen Lemuel había convivido con el reflejo perfecto de su mundo, de forma que al regresar al otro lado del espejo, al suyo, al tuyo, al mío, no le queda otro remedio que aferrarse al rechazo y al ostracismo. Y a mí, por supuesto, tampoco se me presentó diferente opción a esa. Este mundo ya no es la Inglaterra de Swift, no hay astrolabios ni levitas, pero digamos que por suerte Balnibarbi y Luggnagg carecen de localización exacta a fin de poder encontrarlas en cualquier parte. Y a tu regreso, tal vez, como yo, descubras que el hogar era menos acogedor y honesto de lo que le susurraba la hermana mayor a Alicia, y para eso está la viejísima metáfora de que los libros son como barcos prestos a llevarnos lejos, siempre que sigamos llorando y proporcionándoles agua por la que naveguen. Mi queja hacia los recortes del editor, que no ha querido reproducir aquí las maravillas que he encontrado y los horrores que se me han desvelado, la elevo asimismo hacia todo ese mundo de yahoos u hombres digitales que descuida a los caballos, que daña las cubiertas de los libros y prohíbe las fantasías clásicas de los programas de lectura: algún día las cosas bellas se alzarán para dominar la Tierra, y mientras tanto, ya lo han hecho en los cuadernos de Gulliver. La bestia de París y otros relatos, de Marie-Luise Scherer (Sexto piso) Traducción de José Aníbal Campos | por Juan Jiménez García Rara vez estamos solos. Tal vez nunca. La vida se mueve alrededor de nosotros. Las cosas. Otras personas. No hay asesino en serie sin víctimas, no hay surrealista sin grupo surrealista, escritor sin personajes, moda sin todo lo que rodea a la moda. Marie-Louise Scherer debía estar (debe) muy convencida de ello, porque sus artículos (relatos, los llama acertadamente Sexto piso), sus historias, buscan aquel nombre al final de los títulos de crédito, que decía Ugo Pirro. En La bestia de París, Scherer nos cuenta la vida y milagros de un asesino en serie de ancianitas, Thierry Paulin, un jovencito homosexual llegado de la Martinica, que se dedica a malvivir en tugurios y prostituyéndose. Le acompaña al principio en sus aventuras Jean-Thierry Mathurin, llegado él de la Guayana francesa y con parecidas ocupaciones. Estamos en la Francia de François Mitterrand, y la cosa acabó con veintiún asesinatos reconocidos por él. La escritora alemana recorre meticulosamente su vida: su afición a derrochar el dinero, su violencia para con todos, su pasado, su presente, su falta de futuro. Pero, fundamentalmente, se dedica metódicamente a recorrer una a una todas sus víctimas. Todas aquellas ancianitas, los lugares en los que vivían, las calles por las que pasaban, sus pequeñas obsesiones, sus pequeñas o grandes miserias, sus gestos, sus encuentros casuales. Una a una van dejándose caer por las páginas y mueren. Y ni tan siquiera es especialmente importante como mueren, sino como vivieron aquellos últimos instantes antes del encuentro fatal. Ese apasionante desgrane conformará una imagen terrible no ya de los crímenes, sino de las existencias. Como si morir (asesinado o no) solo fuera una consecuencia de vivir. Paulin pudo contar su historia (brevemente, porque murió de sida un par de años más tarde), pero Marie-Luise Scherer, reconstruye aquello que ya no puede contarse. Esa imagen que falta. Philippe Soupault fue, en palabras de la escritora, el último surrealista. También fue el primero. Junto con André Breton y Louis Aragon funda Litteratures, y junto el primero escribe esa obra fundacional, Los campos magnéticos. Familia del fundador de Renault, no tenía especiales problemas de dinero (algo de lo que no podían presumir el resto), y su personalidad amable invitaba a ser robado de las más diversas maneras. El último surrealista es, bajo el argumento de Soupault, un retrato punzante de aquellos años surrealistas, de sus miserias, de sus pequeñas miserias. Que André Breton era un tipo turbio y personalista no es nada desconocido. Todos los que abandonaron el surrealismo (y fueron muchos), lo hicieron empujados por él, y la lluvia de piedras consecuente no era pequeña. Para alguien que pensaba (siguiendo las palabras de Lautréamont) que «la poesía debe ser hecha por todos, no por uno solo», el egocentrismo del pope del surrealismo no podía llevarle a nada bueno. Así, seis años después de aquella fundación, fue expulsado del grupo, y ni tan siquiera es que le guarde rencor. Retrato, como decíamos, tirando a oscuro, lleno de miserias y no pocas bajezas, Scherer no salva mucho, más allá de su protagonista. El rodaje de Un amor de Swann, película dirigida por Volker Schlöndorff, sirve para otro apasionante ajuste de cuentas social. El director alemán se lleva unos cuantos capones, pero hay para todos. Cosas sobre Monsieur Proust es pues un retrato ya no solo del peculiar escritor francés, sino también de la aristocracia que tan bien supo retratar (desde su interior), aristocracia recuperada como extras tantos años después para el rodaje de esta película. El fino pincel de Marie-Luise Scherer va recorriendo a todos esos seres prehistóricos, sacados momentáneamente de sus polvorientas mansiones, y el retrato es divertidamente decadente. Para todos tiene unas palabras, una delicadeza quizás no apreciada por esa totalidad. El presente de la película se confunde con el mundo antiguo de Proust, y sus personajes con aquellos modelos reales, que, a su vez, se vuelven personajes en la forma de actores ocasionales. La vida está en otra parte, lejos de ahí. Era lo que asesinaba Thierry Paulin. Finalmente, como si solo fuera la consecuencia lógica de este desfile de seres humanos que es su libro, toca el mundo de la moda y sus pasarelas, precisamente. Grititos de reencuentro es eso: un paseo por las trastiendas ya no llenas de polvo de la aristocracia, sino llenas de luz, color y vacío. Todo se mueve rápidamente: las modelos, los modistas, los puestos en las primeras filas, los fotógrafos, el dinero. De nuevo como una experiencia colectiva, en el que cada cual, representa su papel, mejor o peor. La bestia de París y otros relatos es una estupenda colección de seres y lugares, de tiempos y miradas. La escritura irónica, mordaz de Marie-Luise Scherer es golosa. Degusta con un placer evidente todo lo que la rodea, acaricia cada personaje como la oportunidad de decir algo, de construir algo. Como una pieza más que dibujará un instante de la historia, ya sea la de un asesino, surrealista o escritor asmático. Todo tiene su lugar. Todo debe tener su lugar. Porque nadie está solo. Tampoco el periodista. El piloto y el principito. La vida de Antoine de Saint-Exupéry, de Peter Sís (Sexto piso) Traducción de Raquel Vicedo Artero | por Óscar Brox Beryl Markham, aventurera y piloto keniata, amiga de la escritora Karen Blixen y amante del hijo del Rey Jorge V, contaba en su libro Al oeste de la noche las rutas aéreas nocturnas que llevaba a cabo, en ocasiones, sobre terrenos inexplorados, en los que la intuición y la orientación constituían su único mapa. Apretujada en la cabina del avión, Markham se guiaba con las estrellas y con un ímpetu que la empujaba a trazar, como si se tratase del más grande descubrimiento, el primer vuelo de un punto a otro de la geografía africana. Antoine de SaintExupéry definió la esencia de ese ímpetu en su novela Vuelo nocturno como un estremecimiento de la vida. Nadie como él, abandonado a sus pensamientos mientras cubría el itinerario entre Argentina y Paraguay, podría haber escogido mejores palabras para cifrar esa vieja ambición del hombre que se tornó realidad con el comienzo del Siglo XX. Volar, conquistar el cielo, anhelar ese último espacio de libertad. Saint-Exupéry fue piloto, novelista y personaje, tanto de documental como de ficción; pero, fundamentalmente, representó a esa figura que asociamos a los postreros coletazos de la inocencia del viejo mundo antes de sumergirse en el periodo más sombrío de la Historia reciente. Peter Sís, escritor e ilustrador checo, ha creado con El piloto y el principito una suerte de biografía en movimiento del aviador francés, una pequeña joya que publica ahora Sexto Piso para el lector castellano. Saint-Exupéry nació en 1900, en un periodo de efervescencia cultural en el que el mapa de Europa podía construirse con las fantasías escapistas de Jules Verne y la magia de pioneros del cine como Georges Méliès. Una Europa encantada, en fin, que soñaba con el impulso tecnológico definitivo para trasladar la fantasía a la realidad. Clement Ader lo había intentado en 1890 con un prototipo de avión propulsado a vapor, el Éole, que a duras penas pudo despegar del suelo. Aún faltaban unos años para que los Hermanos Wright consiguiesen los primeros vuelos propulsados, en 1903 y 1908, y para que el pequeño Antoine se topase con uno de sus inventos durante sus paseos con bici y sintiese ese momento fundacional, primigenio, que lo ligaría inevitablemente al arte de volar. La infancia pasó también para Europa, que se vio sumergida en la Primera Guerra Mundial, y como en una larga elipsis se volvió a detener en 1921, durante el servicio militar de Saint-Exupéry. Un 9 de junio de ese mismo año, el entonces joven Antoine llevaría a cabo su primer vuelo en solitario. Una diminuta conquista que prendería la mecha de su inquietud exploradora. La aviación perdió su romanticismo cuando la guerra dirigió sus opciones estratégicas hacia la utilización de aquellos pájaros de madera y metal. Sin embargo, el final de la contienda devolvió a las aerolíneas la posibilidad de continuar su exploración del mundo con nuevas rutas y nuevos servicios. Una de esas novedades fue el correo aéreo, que sedujo a algunos de los primeros pilotos de aeronaves para sus aventuras transatlánticas. Saint-Exupéry pasó de mecánico de aviones a piloto de pruebas, y de ahí a ser uno de los miembros del grupo de correo. De esa experiencia nacería Vuelo nocturno y el primer momento de éxtasis en la cabina de un biplano. El mundo cambió, en efecto, pero lo hizo a toda velocidad; pronto las naves sustituyeron las cabinas abiertas por las cerradas, el fuselaje se fue forrando de metal y se impuso la utilización de las máscaras de oxígeno para pilotar. Atrás, pues, quedaba la amenaza de la hipotermia cuando la noche mecía a sus pilotos nocturnos en la calma de un cielo estrellado. Para alguien como Saint-Exupéry, que había pasado más tiempo en el cielo que en la tierra, el inicio de la Segunda Guerra Mundial resultó un golpe devastador. De pronto, el avión se convirtió en una máquina de matar y las carlingas se reforzaron con un puesto para artillería; los viejos amigos de Antoine desaparecieron en algún punto de la batalla y la aviación aumentó su nivel de competitividad para responder al enésimo arreón de Alemania. Aquella noche deslumbrante en el África colonial, aquellas rutas primerizas por Sudamérica, todos ellos eran recuerdos de un pasado emborronado. Paralizado por las turbulencias del periodo, Saint-Exupéry alumbró algunas de sus obras cumbres y paseó su relieve como figura popular antes de enrolarse, una vez más, en el ejército como miembro de un grupo de reconocimiento de las fuerzas aliadas. En 1944 todo había cambiado, desde el complejo cuadro de mandos de su nave hasta el paisaje mediterráneo que tantas veces cruzara durante su juventud. Un 31 de julio de ese mismo año, a primera hora de la mañana, despegó de Córcega para una misión de reconocimiento de la que nunca regresó. En El piloto y el principito, Peter Sís hace de biógrafo y de intérprete. Aunque el libro está surcado de datos, las ilustraciones se esfuerzan en plasmar esa honda impresión que marcó el estremecimiento de la vida de Saint-Exupéry. Cómo olvidar el primer consejo que recibe Antoine para su primer vuelo comercial, «guíate por el rostro del paisaje», que el lápiz de Sís transforma en una cadena montañosa repleta de caras que humanizan ese territorio hostil para el advenedizo; cómo olvidar la noche tranquila en la que cada estrella es como una diminuta partícula que arropa con su hálito aventurero al cuerpo congelado de Saint-Exupéry mientras completa su ruta; cómo olvidar su aparatoso accidente al Norte de África cuando trataba de romper un récord, ese inmenso cuerpo hecho con los desperfectos del avión que Sís pinta como si reflejase la metamorfosis de su protagonista, definitivamente absorbido por el viento de los aventureros. Las ilustraciones del autor checo se sostienen, precisamente, en sus formas sencillas, en ese trazo anguloso, nunca firme ni rotundo, que dibuja lo justo para que el lector lo complete con un arranque de fantasía. Porque Sís no busca tanto relatar la vida del piloto como evocarla, concluirla con un último plano forzoso del cielo desnudo, a falta de conocer el paradero de su protagonista. De ahí que se entregue a una ilustración siempre bonita, con la suficiente dosis de ingenuidad, propia de esos primeros dibujos infantiles que se aproximan a una idea, a una palabra o a un hecho, sin consumirla, sin terminarla, como si se tratase de algo fluido que en algún momento podremos retomar. Como ese espíritu explorador del que nunca se olvida Antoine, aunque en mitad de su aventura explote el horror de la guerra. Hay quien definiría el relato de Saint-Exupéry como una historia de aplomo y coraje, casi una obligación moral en tiempos en los que el romanticismo había declinado en favor de la muerte. Pierre Bergounioux escribió un bellísimo libro a propósito de ese sentimiento huérfano durante la Segunda Guerra Mundial y James Salter hizo lo propio con su retrato de la Guerra de Corea. Ambos, de una o de otra manera, se refirieron a Saint-Exupéry en sus textos. A aquel piloto de reconocimiento que se desvaneció en algún lugar de Europa entre Córcega y Lyon. Aquel que, como Beryl Markham, respiró el aire de la noche en la solitaria cabina de un biplano, aislado del mundo, entre el cielo y la tierra, y se reconoció como un explorador incansable en busca de su siguiente aventura. Alguien que sintió la vida estremecerse.