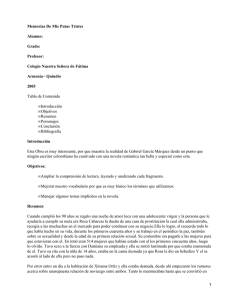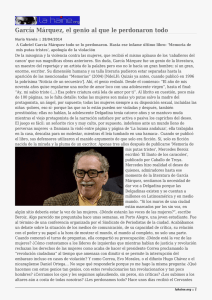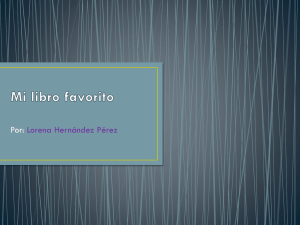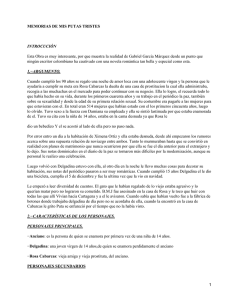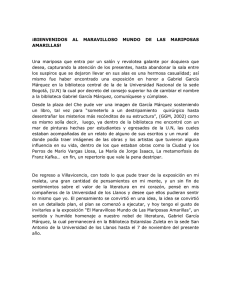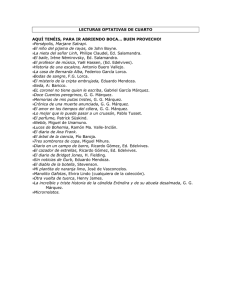Los demonios en torno a la cama del rey: pederastia e incesto en
Anuncio

Los demonios en torno a la cama del rey: pederastia e incesto en Memorias de mis putas tristes de Gabriel García Márquez Alessandra Luiselli Department of Hispanic Studies Texas A&M University ¡Ah! Déjenme a solas en mi pubescente parque, en mi mohoso jardín. Dejen que jueguen alrededor mío. Que nunca crezcan. Vladimir Nabokov La moral es un asunto de tiempo… Gabriel García Márquez Eros es un dios trágico. Georges Bataille Aproximarse teóricamente a la más reciente novela publicada por Gabriel García Márquez, Memorias de mis putas tristes (2004), implica efectuar una lectura de carácter palimpséstico cuyo propósito sea descubrir los textos subyacentes que dieron vida a este relato breve. Leer la obra que, hoy por hoy, se instaura como el epitafio del Premio Nobel de Literatura 1982 implica, así mismo, tener la oportunidad de examinar al interior de una obra literaria lo que el gran filósofo del lenguaje Michael Foucault ha descrito en su Historia de la sexualidad como: “toda esa atención charlatana con la que hacemos ruido en torno a la sexualidad desde hace dos o tres siglos” (Vol. I, 48). Ambos procesos de lectura analítica se complementarán alternativamente: el primero intenta reconocer el terreno de las influencias literarias con el objetivo de mostrar la intertextualidad que entreteje esta novela, un elaborado tapiz de múltiples textos que volvió posible el surgimiento de esta nueva obra de García Márquez; un concomitante proceso de lectura aspira a la clasificación discursiva del estilo que singulariza al relato, el cual forma parte de una narrativa occidental que Foucault ha analizado en su magistral Historia de la sexualidad y que George Bataille ha teorizado en sus ensayos sobre erotismo. Así mismo, y a manera de conclusión, se incidirá en los planteamientos de Elizabeth Grosz respecto al triunfo, tan oculto como absoluto, de un código masculino que subrepticiamente impera en todo discurso sobre la sexualidad, diferencia de género que ni Foucault ni Bataille intentaron desarrollar. El palimpsesto literario que se transparenta en Memorias de mis putas tristes es visible desde el momento mismo en que el lector repara en la cita que abre la novela, líneas pertenecientes a Yasunari Kawabata, distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1968. Indican esos renglones del escritor japonés lo siguiente: “No debía haber nada de mal gusto, advirtió el anciano Eguchi a la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la mujer dormida ni intentar nada parecido” (7, traducción mía del inglés). La cita recogida por Gabriel García Márquez proviene del relato publicado en 1961, La casa de las bellas durmientes. Será este reconocido texto de la literatura oriental, breve en extensión e inconmensurable en profundidad, el que otorgue a las ficcionalizadas memorias del escritor colombiano tanto la estructura como los personajes necesarios para el desenvolvimiento de su historia. García Márquez no plagia a Kawabata al imitarlo, pues la fuente de la cual emerge su más reciente novela ha sido plenamente identificada en el epígrafe; se trata más bien del homenaje, si bien fallido, que el autor de Memorias de mis putas tristes rinde al autor de La casa de las bellas durmientes. Ambos relatos (cuatro décadas distancia uno del otro), narran la necesidad de ciertos hombres viejos en frecuentar burdeles no con el propósito de poseer sexualmente a alguna prostituta (la decadencia física de los ancianos lo impediría), sino con el objetivo de seguir gozando del cuerpo femenino, admirando la desnudez de una joven contratada para dormir a su lado. A través de este rito de prostíbulo los hombres que padecen de impotencia pretenden superar la humillación de no poder completar ya el coito. Durante el transcurso del ciertamente depresivo ritual de satisfacerse contemplando el sueño de las prostitutas, rito que evidencia aún más el desplome de la capacidad sexual del varón, los ancianos aceptan no agredir los cuerpos desnudos de las mujeres, sumisas bellas durmientes cuyo sueño es inducido por narcóticos (en la novela de Kawabata), o bien se sospecha fingido o forzado (en el relato de García Márquez). La penetración que resulta prohibida, como se evidencia en el mandato articulado para el viejo Eguchi, no se espera sea genital dado que la decrepitud de los hombres vuelve semejante acción imposible, sino dactilar. Es interesante reparar en que esta prohibición sea justamente la cita de Kawabata que García Márquez decide reproducir como epígrafe en su novela, pues los renglones por él seleccionados resultan, de todas las probables líneas que La casa de las bellas durmientes pudo haber escogido, los menos literarios. La prosa de Yasunari Kawabata posee la misma delicadeza sublime que triunfa en la poesía japonesa tradicional dado que su relato sobre las bellas durmientes es derivativo del género poético de los haikai, maravillosos poemas breves que retratan un estado de ánimo y lo inscriben, con suavidad suprema, en algún paisaje extraído de la Naturaleza. De cada haikú surge un delicado y, sin embargo, vital asombro ante la vida humana y ante el paisaje natural; esteticismo que singulariza también el arte de antiguos pintores orientales, quienes con suaves pinceladas trazaban en sus lienzos los delicados perfiles de castaños en flor. El poeta Matsuo Bashó (1644-1694) es sin duda alguna, uno de los más reconocidos practicantes de esa ars poética que tanto influyera a Kawabata, quien fuera, a su vez, el modelo literario que intentara homenajear García Márquez en sus memorias de ficción. Bashó inscribió en algún haikú la siguiente reflexión: Este ¿Por Un ave cruza las nubes. qué otoño… envejezco? El anterior hiakú (407, traducción mía del inglés) expresa una honda reflexión sobre la fugacidad de la juventud, tan furtiva como el vuelo de un ave que de pronto atraviesa el cielo; la belleza del poema radica tanto en su implícita profundidad filosófica como en su acotada brevedad métrica. La extensión de estas composiciones es de sólo tres líneas, y cada uno de esos tres versos debe ceñirse, respectiva y estrictamente, a la medida silábica 5-7-5, sin que al poeta le sea autorizado el empleo de una sola sílaba más allá de las prescritas diecisiete (la regulación métrica del haikú resulta muy difícil de mantener en las traducciones). Para la comprensión de esta delicada poética oriental, arte tan minimalista como algunos interiores japoneses, es necesario considerar que la filosofía Zen subyace en cada uno de sus versos pues la escritura de estos poemas está respaldada por un pensamiento que intenta armonizar el mundo del espíritu con la realidad percibida a través de los sentidos. Esta aspiración filosófica de Bashó será compartida, siglos después, por Kawabata, quien, en su mencionado texto sobre las bellas durmientes privilegia no sólo la brevedad del relato sino que otorga además, tanto a las descripciones del paisaje como a las reflexiones del anciano Eguchi, las delicadas revelaciones filosóficas que establecen los haikai. Robert Aitken ha estudiado con detenimiento la filosofía en la cual se inspira la poética de Bashó y ha determinado que sus poemas conducen a ese preciado estado anímico nombrado por los japoneses bajo el término mono no aware, el cual implica una aguda percepción de la vida espiritual a través del mundo sensorial. Los encuentros con el mundo que perciben los sentidos deparan un conocimiento inmediato del ser y de la naturaleza a él circunscrita, ese conocimiento, sin embargo, produce una cierta tristeza o una cierta melancolía al ser transformado en conocimiento ontológico. El concepto mono no aware es parte fundamental de la cultura japonesa tradicional y puede expresarse en español como el percibir “la tristeza de las cosas”; se trata de la gran revelación espiritual que las pequeñas cosas del mundo depara a quienes se abren a esa percepción mental derivada de los sentidos, revelación que termina por despertar una serena, si bien nostálgica, aceptación de la fugacidad de la vida. La serenidad a la cual se arriba a través del estado mono no aware llega acompañada, simultáneamente, de un sentimiento de profunda compasión por la condición humana. En este preciado estado coinciden entonces el entendimiento del ser, la nostalgia y, a la par, una aguda percepción del paso del tiempo, que incluye reconocer el decaimiento y el envejecimiento del cuerpo humano. Esa profundidad reflexiva sobre la vida y el devenir desemboca finalmente en piedad por el ser y en la apreciación de la belleza que el mundo de los sentidos depara a quienes saben abrirse a esos instantes de honda revelación. El asombro de sentirse vivo y de reflexionar sobre la fugacidad de la vida es lo que se transluce en el concepto mono no aware, eje que articula de principio a fin la novela de Kawabata sobre las bellas durmientes. Un ejemplo de su prosa así lo confirma, el pasaje que será citado a continuación se inscribe dentro del contexto de la primera vista del viejo Eguchi al burdel de las bellas durmientes. Durante su primera noche, el anciano percibe de súbito un inexplicable olor a leche materna y a bebé, contempla detenidamente a la joven dormida a su lado y calcula que su edad debe rondar los veinte años; el anciano se pregunta entonces, dada la edad de la mujer, cómo pudo haberle llegado ese aroma a recién nacido: Cuantas veces se preguntara cómo había llegado hasta él, no sabría la respuesta; tal vez surgía de la fisura que de súbito se había abierto en su propio corazón vacío. Sintió que se llenaba entonces de una gran soledad mezclada con una honda tristeza. Más que tristeza y soledad, sentía la angustia de la vejez, una vejez que estaba como congelada en él, y que se transformó en piedad y en ternura por la joven cuyo cuerpo dejaba brotar el aroma de un calor infantil (21, traducción mía del inglés). En la respuesta que el viejo Eguchi se dio a sí mismo sobre el aroma a bebé y a leche materna que lo circundó al yacer junto a la jovencita, es posible entender la contemplación anímica y la melancolía implícitas al descrito estado mono no aware, ánimo perceptivo acompañado de un sentimiento de gran compasión ante la fragilidad del ser. Al contemplar la desnudez y belleza de la joven dormida a su lado, Eguchi se sabe viejo y al asumirlo no puede evitar el sentirse solitario y triste; sin embargo, la visión de la mujer desnuda es tan hermosa para él que consigue sublimar las emociones negativas propias de la vejez para transmutarlas en compasión por la bella durmiente; ternura que, a su vez, desplazará a su propias hijas, lo cual le permitirá arribar a la aceptación de sí mismo. En la prosa del escritor japonés resulta igualmente evocador de esa ars poética oriental las recurrentes anotaciones sobre el paisaje en la novela, descripciones en las que no se encuentran ausentes las mariposas, motivos de reflexión constante en la poesía japonesa tradicional. Escribe Kawabata: El rugiente sonido de las olas sobre el acantilado se suavizó al amanecer. Su eco provenía del océano, pero parecía más bien una música resonando en el cuerpo de la joven pues el ritmo de su corazón y el latir de su pulso se unían a él. En sincronía con la música, una pequeña mariposa blanca rozó los ojos cerrados del anciano. Él retiró su mano del pulso de ella, no la tocaba ya en ninguna parte. El aroma de la respiración y del cuerpo de la joven eran muy suaves. (28, traducción mía del inglés) El pasaje alcanza en este momento un punto sublime, la mariposa que sobrevuela rozando los párpados del anciano Eguchi posee una gran pureza: es una mariposa cuya naturaleza se percibe como irreal y, sin embargo, su esencia ha sido tan pura, tan reveladora y a la vez tan delicada para el espíritu como la contemplación misma de ese cuerpo femenino que, desnudo y desprotegido, yace sin ser violentado. Gracias a la inscripción de descripciones como la anterior, la novela de Kawabata arriba al estado anímico logrado mediante la contemplación Zen. La extraordinaria elevación de espíritu (tan ingrávido y alado como una leve mariposa) que experimentan los lectores de Kawabata se acerca mucho a la purificación del ser que propone Bashó en el siguiente haikú: Cansado busqué jazmínes… albergue en la noche, En la diáfana transparencia del anterior poema (195, traducción mía del inglés) es evidente que el viajero se encuentra fatigado y decide buscar un refugio donde pasar la noche. Durante ese claudicante estado anímico que acompaña al cansancio físico, de pronto surge una inesperada irrupción sensorial: el exquisito aroma nocturno de las flores. Al percibir ese perfume, el alma del viajero se aligera, desvaneciéndose entonces su fatiga; cuerpo y espíritu encuentran alivio y refugio a la par. Esa pureza del ser a la cual inducen los haikai dada su implícita filosofía Zen, ese ascenso espiritual al cual se arriba con los escritores orientales mencionados en ningún momento acompaña, sin embargo, a pesar de ser Kawabata la inspiración de García Márquez, la lectura de Memorias de mis putas tristes; novela que desde su título arroja a sus lectores no a las evocaciones filosóficas del relato japonés que le antecede, sino a la crudeza de una historia sórdidamente prostibularia. Lo que separa al autor de La Casa de las bellas durmientes respecto a García Márquez es una filosofía, es un modo de percibir los acontecimientos de la vida, aún los más nimios, queriendo descubrir el verdadero sentido de estar vivos; existe en la narrativa de Kawabata la necesidad ontológica de armonizar, día tras día, los irreconciliables opuestos del cuerpo y del espíritu. No hay contemplación ni mucho menos elevación espiritual alguna en la más reciente prosa del escritor colombiano. Existe tan sólo el traslado más bien mecánico de una historia oriental que al ser modificada a ese estilo occidental de narrar que Foucault ha denominado como “una puesta en discurso del sexo” (Vol. I, 29), abandona la ingravidez de la filosofía para instalarse, en cambio, en un burdel opresivo. Las diferencias existentes entre los protagonistas de ambas historias son múltiples; algunas, como la edad y el estado civil de sus personajes, resultan obvias: el viejo Eguchi tiene sesenta y siete años en el relato de Kawabata, mientras que el anciano de García Márquez celebra su aniversario noventa (la percepción de la etapa durante la cual finalmente se arriba a la vejez parece determinada de acuerdo a la propia edad del narrador: Kawabata comenzaba su séptima década de vida al escribir su novela, mientras que García Márquez enfrentaba ya el haber cumplido ochenta años). El personaje central de La casa de las bellas durmientes tiene tres hijas casadas a quienes recuerda con amor, y las memorias que de ellas tiene funcionan para inscribir bellas y profundas reflexiones sobre la paternidad, la vida matrimonial y el amor filial; en cambio, el protagonista de Memorias de mis putas tristes es un solterón empedernido que no duda en confesar: “A quien me pregunta le contesto siempre con la verdad: las putas no me dejaron tiempo para ser casado (42)”. No son éstas las diferencias más determinantes entre ambas historias, ni tampoco es la crudeza descriptiva del vocablo con el cual son nombradas las mujeres dedicadas a la prostitución de sus cuerpos aquello que concede a la novela colombiana su procacidad literaria. Después de todo, un consagrado texto de la literatura hispánica inicialmente llevaba el título Libro de Calixto y Melibea y de la puta y vieja Celestina (publicado en 1502); siglos después de este haberse publicado ese libro, hoy canónico, Nicolás Fernández de Moratín, representante de la Ilustración en España, escribiría su resonante y extendido poema Arte de las putas (publicado en 1769); y en la modernidad, Fernando Quiñones daría a conocer en España su Muro de las hetarias, también llamado Fruto de afición tanta o Libro de las putas (publicado en 1981). Latinoamérica también cuenta en su haber literario textos que recurren al empleo de esa retumbante palabra que en el siglo diecinueve el escritor mexicano Federico Gamboa no se atrevió a usar nunca para describir a su celebérrima prostituta, a quién en perfecta contraposición con el silenciado vocablo nombró “Santa”. Hay algunos textos latinoamericanos que, sin embargo, sí pueden ser enlistados en este recuento sobre el uso literario del vocablo que adjetiva a las mujeres peyorativamente: Manuel Zapata Olivella, Changó el gran putas (de 1983), el relato de Carlos Fuentes “Apolo y las putas” (incluido en El naranjo, 1993), así como el libro de cuentos de Roberto Bolaño, Putas asesinas (publicado en 2001). Aquello que literariamente falla en Memorias de mis putas tristes no radica entonces en la crudeza del vocablo incluido en su título, sobre el cual cabe anotar que el adjetivo “tristes” debió emplearse mejor para calificar las memorias y no a las prostitutas, pues los recuerdos del decrépito personaje son los que resultan deslucidos y patéticos. El hastío espiritual que los ficcionalizados recuerdos que narra García Márquez produce en quienes no se dejan seducir por el nombre y el prestigio del escritor colombiano (y no resulta nada fácil escapar a la seducción que ejerce la firma de quien escribiera Cien años de soledad), conducen a examinar esa necesidad occidental de narrar, y hasta de meditar, a través de una puesta en escena del discurso sexual. Discursividad que, al no correr aparejada de un sistema de pensamiento filosófico que le sirva de trasfondo y de cimiento, termina por denunciar la extrema vacuidad espiritual a la que finalmente ha desembocado Occidente, vacío que con toda evidencia queda expuesto en la frase antes citada respecto al estado civil del protagonista de Memorias de mis putas tristes: “las putas no me dejaron tiempo para ser casado” (42). Foucault explica lo siguiente en torno a esa puesta en escena del discurso sexual: Occidente ha logrado no sólo anexar el sexo a un campo de racionalidad, sino hacernos pasar casi por entero —nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra individualidad, nuestra historia— bajo el signo de una lógica de la concupiscencia y el deseo. Tal lógica nos sirve de clave universal cuando se trata de saber quiénes somos. (Vol. I, 96) En su Historia de la sexualidad agrega el filósofo francés que a esta lógica de la concupiscencia y el deseo, la cual ha sido investida en Occidente como la herramienta hermenéutica por excelencia para el conocimiento del ser, se arribó debido a una imposición de siglos para confesar los pecados de la carne, es decir, se llegó a ello debido a la costumbre religiosa de narrar ante un testigo rituales de sexualidad oscura. La moral cristiana se ocupó así de transformar el relato de los comportamientos sexuales no sólo en la más generalizada sino incluso en la más ansiada de todas las confesiones, la única que realmente merecía la pena de escucharse con atención para, luego, ser severamente acotada y penalizada. El inicial ascetismo de los sacerdotes que se empeñaban en auscultar el alma de sus feligreses a través del interrogatorio/relato de la sexualidad finalmente se convirtió, con el transcurso del tiempo, en la más determinante e imperativa conducta de las sociedades modernas. Foucault lo ha expresado inmejorablemente: “De un extremo al otro, el sexo se ha convertido, de todos modos, en algo que debe ser dicho, y dicho exhaustivamente según dispositivos discursivos diversos pero todos, cada uno a su manera, coactivos. Confidencia sutil o interrogatorio autoritario, refinado o rústico, el sexo debe ser dicho” (Vol. I, 43, énfasis mío). Al establecer un detallado trazo histórico de los pormenores que rigen la sexualidad occidental, el filósofo pone de manifiesto el proceso mediante el cual se arribó a la única sexualidad verdaderamente permisible en nuestra sociedad: la conyugalidad heterosexual. Todos los comportamientos de índole erótica que pretendieran instalarse fuera de este céntrico espacio fueron clasificados por la moralidad burguesa y religiosa como marginales y perversos; los únicos recintos autorizados entonces para la consolidación de sexualidades periféricas fueron los burdeles y los asilos para enfermos mentales. Prostíbulos y manicomios se convirtieron así en las insularidades de toda práctica sexual cuyo objetivo no fuese la procreación o la conyugalidad estrictamente heterosexual. En estos dos lugares, apartados y estigmatizados (entre los cuales debe añadirse la denominada “casa chica”, donde los hombres casados que hipócritamente pactan con los valores impuestos por la burguesía furtivamente instalan a sus amantes menos imprescindibles), se consolidó entonces la puesta en escena de las sexualidades prohibidas. Foucault enfatiza que de esta manera el sexo trasgresor --es decir, el sexo prenupcial, el sexo no monógamo, el sexo no heterosexual, el sexo pederasta-- se convirtió para la sociedad en el mayor de sus secretos: había no sólo que desentrañar sus misterios, también era necesario revelarlos, darlos a conocer públicamente. Así, las confesiones sexuales se consideraron, durante la edad moderna, en las más reveladoras verdades sobre el ser humano. Freud atestiguaba en cada una de sus consultas los principios oscuros del placer erótico y, junto con él, Occidente presenció entonces, al arribar el siglo veinte, no sólo una explosión de sexualidades alternativas, todas clasificadas como perversas y heréticas, sino la concomitante confesionalidad sobre estos comportamientos. “La confesión fue y sigue siendo hoy la matriz que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo”, asegura Foucault (79). Y precisamente es la confesión de un comportamiento sexual, secreto y trasgresor, la discursividad que articula el eje narrativo de la novela Memorias de mis putas tristes. Las confesiones sexuales del andropáusico personaje de García Márquez desea sublimarlas su autor con múltiples alusiones a la música clásica. Existen a lo largo de las 109 páginas que conforman el relato numerosas referencias a composiciones clásicas: los preludios de Chopin, las sonatas de Schumann, las suites de Brahms y hasta las rapsodias de Wagner intentan pautar con su belleza o con su vitalidad las confesiones vacuas del personaje que narra su historia. El intento por enaltecer, a través de la música clásica, las experiencias prostibularias de un anciano tan carente de atractivos como resulta el nonagenario solterón de esta novela no triunfa. Es la mención a los boleros de Agustín Lara, en cambio, la musicalidad que óptimamente circunscribe y acaba por explicar tanto a la novela como a su narrador; así, al referirse a cierto bolero interpretado por Toña la Negra, el anciano protagonista confiesa: “Toña la Negra cantaba en el radio una canción de malos amores. Rosa Cabarcas tomó aire: El bolero es la vida. Yo estaba de acuerdo, pero hasta hoy nunca me atreví a escribirlo (28)”. La explícita confesión del narrador, Mustio Collado, sobre el bolero como la filosofía que mejor emblematiza la vida cancela todo intento de sublimar, ayudado de referencias a la música clásica, sus relatos prostibularios; la sordidez de lo descrito en la novela desvanece de la mente del lector refinamientos de la alta burguesía, difíciles de asociar con la miseria y la explotación atestiguados en un burdel como el regenteado por la madrota Cabarcas. Así, el luminoso equilibrio físico-espiritual propuesto por la filosofía Zen que inspiraba y regía a Kawabata ha sido alterado en García Márquez por una inclinación de la balanza hacia el lado más carnal de la naturaleza humana. Mustio Collado, el más reciente narrador de García Márquez incluso confesará poder escribir sólo mientras escucha boleros (81), ante semejante posicionamiento ontológico ¿cómo pueden los lectores creer en la aludida exaltación del personaje ante los conciertos para chelo de Bach? Instalado en semejante incongruencia narrativa, el narrador prosigue con sus memorias y poco después describe el ajuar de la más jovencita de las prostitutas a quienes contempla dormir: “todo tan barato y envilecido por el uso que no pude imaginar a nadie tan pobre como ella” (30, énfasis mío). Este paisaje desolador y miserable, que incluye la indicación que la jovencita siempre anestesiada bajo efectos narcótico tiene apenas catorce años, invalida toda alusión a la música de los clásicos para destacarse, en cambio, la sordidez discursiva que acompaña a ciertos boleros. La niña, forzada por las noches a la prostitución debido a la miseria extrema en la cual debe sobrevivir, es una obrera que durante las mañanas trabaja pegando botones en una fábrica de ropa. La referencia a su situación laboral resulta demasiado explícita como para evitar asociársele a una de las realidades sociales más oscuras de la nación mexicana: los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad mexicana ubicada en la frontera con Texas, donde han sido torturadas y asesinadas, con inusitada violencia sexual, centenares de jovencitas, la mayoría de ellas dedicadas, como la niña prostituta del reciente relato de García Márquez, al trabajo en fábricas maquiladoras de ropa: …tuve el valor de ir al día siguiente a la fábrica de camisas donde Rosa Cabarcas había dicho alguna vez que trabajaba la niña, y le pedí al propietario que nos mostrara sus instalaciones (…). Era un libanés paquidérmico y taciturno (…). Trescientas jóvenes con la ceniza del miércoles en la frente cosían botones… (86) La descripción anterior sobresalta al volverse sombrío eco de las cruces que los familiares de las obreras asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, han levantado en memoria de las más de trescientas jovencitas muertas, aunque trescientas sea la cifra "oficial" de muertes (número que impugnan organizaciones no gubernamentales como la llamada Por nuestras hijas de regreso a casa). Al recordarse esos feminicidios, todavía no esclarecidos en México debido a encubrimientos gubernamentales y empresariales, poco importa saber que el decrépito narrador intenta apaciguar el desasosiego de haber cumplido noventa años, en absoluta disfunción eréctil, oyendo a los clásicos. La realidad del sórdido mundo que habita la niña maquiladora que él mismo prostituye, mundo que reproduce en sordina las terribles condiciones imperantes en países como México (país que García Márquez conoce tan bien como el suyo propio, por haber vivido décadas enteras en tierras mexicanas), vuelve no solamente superficial sino irritante incluso la alusión a “las seis suites para chelo de Bach”, interpretadas (o no) por Julián Casal (21). Y es que al dato supuestamente enaltecedor continúa la sordidez de saber muy bien el mustio protagonista que la regenta del burdel, Rosa Cabarcas, “recogía su cosecha entre las menores de edad que hacían mercado en su tienda, a las cuales iniciaba y exprimía hasta que pasaban a la vida peor de putas graduadas en el burdel histórico de la negra Eufemia (21-22)”. Anotación que ennegrece la luminosidad musical que García Márquez pretende obtener inscribiendo en su relato alusiones a Bach, Mozart o Debussy. Sobresalta, así mismo, que el "paquidérmico y taciturno libanés" dueño de la maquiladora donde trabaja la niña prostituta del relato pueda, así mismo, ser asociado con el peor escándalo de pederastia conocido en México (suceso narrado por la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, en el cual involucra criminalmente a empresarios de origen libanés). La paupérrima niña prostituta del relato de García Márquez, a quien Rosa Cabarcas adormece dándole de beber una pócima de valeriana mezclada con bromuro, pese a los terribles condicionantes sociales que enfrenta, será convertida por el narrador en la imaginaria “Delgadina”, personaje central de un romance medieval. Mustio Collado efectúa así un proceso de desmantelamiento y renegociación de identidad semejante al que Don Quijote realizara siglos atrás con Aldonsa, convirtiendo a su rústica tabernera en la delicada dama Dulcinea. La diferencia entre una y otra idealización, detalle que vuelve literaria a Dulcinea pero no a Delgadina, estriba en la edad de ambas protagonistas. El personaje femenino de García Márquez tiene apenas 14 años de edad, sus pechos no han llegado siquiera a desarrollarse plenamente, como lo confiesa el propio Mustio en la novela. Es dentro del contexto de la corta edad de la niña-prostituta que la mención palimpséstica a ese romance medieval, cuya apariencia es la de una simple referencia literaria, cobra su verdadera dimensión en el relato. La Delgadina de la antigua composición es la menor de tres hermosas hermanas, a quien su padre, el rey, requiere en amores. La versión del romance que a continuación se reproduce aquí, ha sido recopilada por Susana Weich-Shahak, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su estudio sobre el romancero sefardí de tradición oral, el texto ha sido trascrito tal y como fue oralmente rescatado por la notable estudiosa: Rey moro tiene tres hijas, todas tres como la plata, la más chiquitita de ellas Delgadina se llamaba. Un día 'stando a la mesa su padre la remiraba. - ¿Qué me remira usté, padre? - Hija, no te veo nada, lo que yo quiero es que seas tú la mi serica amada. - No lo permita Dios Padre ni la Virgen Soberana, que en vida de la mi madre sea tu serica mala. - Pronto, pronto, mis criados, encerradla en una sala: si pidiera de comer, carne de perro salada, si pidiera de beber, agua de la mar salada, si pidiera de almohada, el poyete de la ventana. Ya se asoma Delgadina y asomose a una ventana. Con lágrimas de sus ojos toda la sala regaba. Viera pasar a su hermana jugando juego de damas. - Hermana, si eres mi hermana, dame una poquita de agua que de sed y non de hambre salir se me quiere el alma. Éntrate, perra cochina, éntrate, perra marrana, que no quisites hacer lo que el rey, mi padre, manda. Ya se entraba Delgadina y asomose a otra Con lágrimas de sus ojos toda la sala Viera pasar a su hermano jugando juegos de - Hermano, si eres mi hermano, dame una poquita que de sed y non de hambre salir se me quiere Éntrate, perra cochina, éntrate, perra que no quisites hacer lo que el rey, mi padre, manda. ventana. regaba. damas. de agua el alma. marrana, Ya se entraba Delgadina y asomose a otra ventana. Con lágrimas de sus ojos toda la sala regaba. Viera pasar a su madre ...... - Madre, si eres mi madre, dame una poquita de agua que de sed y non de hambre salir se me quiere el alma. Si el rey, tu padre, se entera ..... el cuchillo a la mesa la cabeza nos cortaba. Ya se asoma Delgadina y vio a su padre que pasaba. - Padre, si eres mi padre, dame una poquita de agua que de sed y non de hambre salir se me quiere el alma. - Pronto, pronto, mis criados, id y traedle el agua. Ellos en estas palabras, Delgadina el alma entregara. El romance antiguo desarrolla sin ambigüedades el tema del incesto y ha sido reproducido aquí en la versión que aún circula en Marruecos; de la historia de Delgadina existen múltiples variantes debido a que estas composiciones medievales se trasmitían oralmente a lo largo y ancho del mundo hispánico, ocasionando así las diversas versiones que sobreviven hoy no sólo entre los hispanohablantes de Europa y el Norte de África sino también entre los de América. La línea que al oído de la niña prostituta reproduce el nonagenario narrador de García Márquez pertenece a la versión musical que de este romance difundiera Óscar Chávez, cantautor de origen mexicano que así mismo popularizara la balada “Macondo”, escrita en honor al imaginario poblado en el que García Márquez ubicó su narrativa. La versión de Chávez sobre los infortunios de la niña debido al acoso sexual del padre incluye la muerte de Delgadina. Este pasaje de su deceso es precisamente el que susurra Mustio Collado al oído de la desnuda y narcotizada niña-prostituta, a quien opta por metamorfosear en Infanta. Se reproduce a continuación la letra de “La Delgadina”, canción que Óscar Chávez diera a conocer en México en 1974: El buen rey tenía tres hijas muy hermosas y galanas, la más chiquita de todas, Delgadina se llamaba. Levántate Delgadina, ponte tu falda de seda que nos vamos a la misa a la ciudad de Morelia. Delgadina se paseaba de la sala a la cocina con su vestido de seda que su pecho le ilumina. Cuando salieron de misa su Delgadina, hija mía, tú serás mi prenda amada. papá le platicaba No lo quiera Dios del cielo, ni la virgen soberana que es ofensa para mi madre y perdición de mi alma. Júntense mis 11 criados y encierren a Delgadina si les pide de comer, no le den comida fina. Mamacita de mi vida un favor te pediré que me des un vaso de agua que ya me muero de sed. Delgadina, hija mía, no te puedo dar el agua si lo sabe el rey, tu padre, a las dos nos quita el alma. Papacito de mi vida un favor te estoy pidiendo que me des un vaso de agua, tu castigo estoy sufriendo, Júntense mis 11 criados, llévenle agua a Delgadina en plato sobredorado, vaso de cristal de China. Le fueron a dar el agua, Delgadina estaba muerta con sus bracitos cruzados y con su boquita abierta. La cama de Delgadina de ángeles está rodeada, la cama del rey su padre de demonios apretada. Delgadina está en el cielo dándole cuenta al Creador al contrario el rey su padre está con el Diablo mayor. Ya con esta me despido con la flor de clavellina aquí se acaban cantando los versos de la Delgadina. Resulta evidente, en la línea subrayada por mí, que la versión de Óscar Chávez es la variante que García Márquez retoma para metamorfosear a su niña-prostituta en Delgadina, puesto que el verso “la cama de Delgadina de ángeles está rodeada", el cual no aparece en versiones medievales, es justamente la línea que Mustio Collado susurra al oído de la pequeña aparentemente dormida (31). Esta frase se encuentra presente sólo en la canción mexicana, no en el romance. Así, la referencia a Delgadina instaura el tema del incesto en Memorias de mis putas tristes con el mismo disimulo perturbador con el cual se pretende hacer olvidar al lector los condicionantes sociales de la niña obrera y prostituta que Mustio trasforma en Infanta. Y es la insistencia del protagonista en confesar oblicuamente su perturbada sexualidad lo que conduce al lector a establecer una nueva asociación de carácter intertextual. Dentro del contexto temático que circunda al romance sobre Delgadina resulta imposible eludir el tópico de la pedofilia incestuosa, resonando en este terreno la obra cumbre de la pederastia sublimada a obra literaria: la Lolita de Vladimir Nabokov, novela publicada por primera vez en París, en 1955, y recomendada por Graham Greene como el mejor libro del año. No se equivocaba el escritor inglés al recomendarla: Lolita ha llegado a ser, en efecto, una de las novelas más representativas del siglo veinte. El libro, cuyo tema central es la sexualidad pedófila del protagonista-narrador, se ha convertido en un clásico de la literatura; dada la oscuridad de su tema, conviene redefinir los criterios que permiten asignar a una obra como Lolita tal epíteto. En su interesante discusión sobre Cien años de soledad, Gisela Heffes retoma una reflexión efectuada por Jorge Luis Borges en la cual el narrador y poeta argentino intenta definir en qué consiste un libro clásico, es decir, un texto consagrado en la literatura: “No importa el mérito esencial de las obras canonizadas, importan la nobleza y el número de problemas que suscitan”, aseguró el autor de Ficciones (citado por Heffes, 2, énfasis mío). Esta anotación de Borges es parcialmente desarrollada por la ensayista para concluir que: “lo importante de un clásico es su capacidad de provocar una reflexión literaria justamente sobre la arbitrariedad de su condición [de clásico]” (2). Si bien Heffes no despeja la incógnita borgiana sobre “la nobleza” de los problemas que una obra clásica debe suscitar, la conclusión a la que llega es importante y puede ser trasladada incluso a un “clásico” como Lolita, texto que debido a los temas desarrollados en él genera interrogantes sobre su condición de libro consagrado. Dejando temporalmente a un lado la anotación borgiana sobre la nobleza que deberían abordar los cuestionamientos, lo cierto es que la obra más célebre de Nabokov se ha convertido en un clásico y por ello mismo resulta imprescindible traerla a discusión al establecer, como lo hace por primera vez el presente ensayo, que el tema de la pederastia aparece no sólo en Memorias de mis putas tristes, sino que es un tropos absolutamente recurrente y obsesivo a lo largo y ancho de la prosa de García Márquez, tanto que puede incluso establecerse la siguiente afirmación: la discursividad pederasta e incestuosa va implícita en la firma de García Márquez. El hecho de que tanto el autor de Lolita como el autor de Cien años de soledad se han convertido en escritores clásicos es un hecho que nadie disputa. Conviene reparar, sin embargo, en que la discursividad de ambos narradores incide en lo aseverado por Foucault en el primer volumen de su citado estudio: “En la época en que el incesto, por un lado, es perseguido en tanto que conducta, el psicoanálisis, por el otro, se empeña en sacarlo a la luz en tanto que deseo” (157). Resulta imprescindible añadir que también la literatura, como fácilmente se comprueba al leer los relatos mencionados, se ha empeñado en abordar esta región discursiva del deseo incestuoso y pederasta. Es interesante, por ello, reproducir aquí una afirmación de Vladimir Nabokov sobre el tema: “El sexo como institución, el sexo como noción general, el sexo como problema, el sexo como lugar común, --todo esto es algo que encuentro demasiado tedioso para desarrollarlo en palabras (traducción mía de la edición anotada de Lolita, lii)”. Lo aseverado por el escritor de origen ruso vuelve claro que la sola razón por la cual se interesó en el discurso sobre el sexo es que éste le ofrecía la posibilidad de ser convertido no en ensayo académico o en páginas de divulgación informativa, sino en obra literaria. Fue así cómo, en Occidente, la confesión de practicar la pedofilia se convirtió en literatura: Lolita, luz de mi vida. Mi pecado, mi alma. Lo-li- ta: la punta de mi lengua hace una pirueta de tres pasos por mi paladar para marcar, a la de tres, entre los dientes: Lo-li-ta. (9, traducción mía) Resulta imposible no quedar atrapados en la seducción de esta prosa lúdica que propone atrayentes juegos de palabras, ya antes postulados como literatura por Lewis Carroll, quien también padecía también de pedofilia y cuya obra es citada varias veces por Nabokov. Debe considerarse, sin embargo, tal y como lo plantea un reciente artículo de Peter Monahan publicado en The Chronicle of Higher Education, que Lolita ha cumplido ya cincuenta años de vida. Y si bien durante las décadas que hubieron de transcurrir desde su publicación hasta quedar consolidado este libro como un “clásico”, las investigaciones literarias feministas no habían sido aún desarrolladas, opinar críticamente sobre Lolita hoy, en el año 2006, implica distanciarse de la patriarcal convención de tener que aceptar toda obra consagrada sin que se autorice discutir críticamente sus temas. La prosa de Nabokov es literaria, en efecto, su pirotecnia lingüística y su deslumbrante intelecto conducen al lector no sólo a querer leerla sino a releerla, igual sucede con la escritura real-maravillosa de García Márquez, sin embargo, la “nobleza” de los problemas que ambos autores suscitan debido al contenido de sus mencionados textos, esa nobleza que Borges consideraba imprescindible para juzgar un libro como “clásico”, debe ser expuesta. No se trata de incitar juicios que, de manera religiosa o burguesa, condenen sexualidades consideradas por la sociedad como heréticas, marginales, o perversas. Se trata más bien de ubicar ambos autores dentro del complejo aparato discursivo que caracteriza a Occidente. “Entre sus emblemas”, asegura Foucault, “nuestra sociedad lleva el del sexo que habla. Del sexo sorprendido e interrogado que, a la vez constreñido y locuaz, responde inagotablemente (…). Desde hace muchos años vivimos en el reino del príncipe Mangogul: presas de una inmensa curiosidad por el sexo, obstinados en interrogarlo, insaciables para escucharlo y oir hablar de él, listos para forzar todos los anillos mágicos que pudieran vencer su discreción” (Vol. I, 95). Ese permisivo espacio de la discursividad sexual, esa lógica de la concupiscencia y el deseo pederasta junto a su concomitante confesionalidad, es el reino donde, sin disputas ni cuestionamientos de ninguna clase, imperan como “clásicas” las mencionadas obras de Nabokov y García Márquez. El más importante antecedente de ambos narradores es un artista de origen polaco que alegaba poseer un linaje incluso más aristocrático del que se adjudicaba a sí mismo Nabokov, se trata del conde Stanislas Balthasar Klossowski de Rota, conocido en el mundo de las bellas artes como Balthus. Este pintor debe citarse como el practicante más asiduo en Occidente de una discursividad sexual iconográfica que no sólo privilegia sino que incluso vuelve triunfante la pederastia. Resulta plausible que Nabokov cobrase aliento para escribir Lolita motivado por este artista que en los años treinta y cuarenta exponía sus hoy valuadísimas pinturas en galerías de París y Nueva York. Conviene recordar que entre las más destacadas obras de Balthus se encuentra el retrato de Joán Miró, quien aparece sentado con su pequeña hija frente a él, el nombre de la niña, Dolores, remite al nombre completo de la Lolita de Nabokov: Dolores Haze. Adentrarse en el terreno de las representaciones contemporáneas de la pederastia insoslayablemente conduce a la obra de Balthus, cuyas niñas colocadas en poses dirigidas siempre a despertar el deseo pederasta, bien pudieran servir como perfectas ilustraciones e inspiraciones a las novelas de Nabokov y de García Márquez. Destacan a ese respecto los óleos Thérêse rêvant, La dourmese, La victime y Nu alongé, en los cuales las menores han sido forzadamente posicionadas por quien las retrataba. Ocurre lo mismo con las fotografías de Lewis Carroll que muestran a unas semivestidas y soñolientas Alice Liddell e Irene MacDonald (entre otras muchas niñas que le sirvieron de modelos). Existe, por lo tanto, una clara genealogía pederasta, la cual eslabona las narrativas (visuales y textuales) de Carroll, Balthus, Nabokov y García Márquez. La discursividad textual en Lolita resulta, tal y como teorizaba Foucault, una auténtica confesión; el autor, a través de su narrador se sabe juzgado no tanto debido al asesinato que cometió, sino debido a su sexualidad, es por ello que desde el primer capítulo el personaje de Nabokov opta por dirigirse a un jurado (parte de él, sin duda alguna, conformado por su público lector): “Señoras y señores del jurado, prueba número uno…” (9, traducción mía), expone el narrador incluyendo a hombres y mujeres en su discusión (más adelante optará por no dirigirse a las mujeres). Inscrito en esta discursividad confesional y siempre litigante del sexo trasgresor, el protagonista de Lolita recurre a fórmulas y procedimientos de orden jurídicoinquisitorial para implantar la que sigue siendo (a la par de la crueldad física y mental por la cual abogaban tanto el marqués de Sade como el escritor Pierre Klossowski, no por casualidad hermano mayor de Balthus), la más desafiante de las percepciones sexuales: Ahora deseo presentar al jurado la siguiente idea. Entre las edades límites de nueve y catorce años surgen doncellas que, ante los ojos de ciertos viajeros embrujados mucho mayores que ellas, revelan su verdadera naturaleza, la cual no es humana sino nínfica (esto es, demoníaca); y a estas selectas criaturas propongo llamarlas ninfetas (16, traducción mía). A partir de la introducción de la idea de percibir a ciertas niñas no como criaturas de poca edad sino como malignas ninfas pequeñas ("ninfetas"), el narrador Humbert Humbert fuerza a los miembros del jurado (y de paso a los lectores) a conocer los meandros de su perturbada psique confesando que los coitos mantenidos por él con mujeres que habían cumplido la mayoría de edad fueron sólo “agentes paliativos” a su sexualidad; tal confesión lo conduce a declarar después que su sexualidad pederasta es la más satisfactoria de todas las posibles sexualidades existentes, sean éstas trasgresoras o no: “…y mi gimiente boca, señores del jurado, casi tocaba su desnudo cuello, mientras yo restregaba contra su nalga el último frotamiento del más largo éxtasis que hombre o monstruo haya conocido jamás” (61). La confesión llega con esa descripción a su punto culminante: se trata del reconocimiento del prolongado orgasmo que experimenta el pederasta, declaración que el narrador rinde ante un jurado esta vez integrado sólo por hombres (cabe preguntarse si al dirigirse en este momento a un jurado compuesto exclusivamente por varones, Nabokob implicaba que la pederastia era un asunto que atañía más a la sexualidad masculina, conceptualización y alianza de género que serán teóricamente desarrolladas en las conclusiones del presente ensayo). El punto que aquí conecta a García Márquez con Nabokov, además de la pedofilia explícita de sus novelas, es el empeño de ambos escritores en otorgar, a través de sus personajes pederastas, una identidad distinta a la que verdaderamente poseían las niñas victimadas en sus relatos. A través del complejo mecanismo de negación de la realidad que puede atestiguarse en ambos narradores, es posible desentrañar los trucos y autoengaños que deben hacerse a sí mismo los pederastas para autorizar psíquicamente el triunfo físico de su deseo trasgresor: Lo que había locamente poseído no era ella, sino mi propia creación, era otra agradable Lolita -más real tal vez que la propia Lolita; sobreponiéndose, encapsulándola a ella; flotando entre yo y ella, sin tener albedrío, sin tener conciencia --sin tener, por cierto, vida propia. (62) El mecanismo de desmantelamiento de la verdadera identidad de la niña que sufre el abuso sexual resulta evidente en el párrafo arriba citado. En otras descripciones de Lolita, Humbert Humbert ve a su ninfeta como una fusión de la Anabel Lee de Edgar Alan Poe (quien contrajo matrimonio con una prima de trece años de edad) y la Carmen de Próspero Merimeé (este personaje femenino es ya paradigma de seducción sexual), y en oblicua cita se refiere también a ella cuando menciona cierto cuadro de Balthus, La Petite Dormeuse (129). Resulta obvio entonces, tal y como lo indica el ensayista Carl R. Proffer, que el narrador de Nabokov coloca el arte al servicio de su deseo trasgresor (45). Se vuelve evidente, así mismo, que todo pederasta debe cegarse a la realidad social que lo circunscribe para permitir que su torturada lógica del deseo y la concupiscencia triunfe. Un método semejante emplea García Márquez cuando el más andropáusico de sus protagonistas opta por convertir a la miserable niña obrera que Rosa Cabarcas prostituye en un burdel de mala muerte en la noble Infanta del romance medieval. En efecto, el único momento en el cual Mustio Collado consigue excitarse ocurre justo cuando metamorfosea a la niña en Delgadina: Le canté al oído: La cama de Delgadina de ángeles está rodeada, se relajó un poco. Una corriente cálida me subió por la venas, y mi lento animal jubilado despertó de su largo sueño (31). Resulta imprescindible percatarse en este momento que la niña transformada en Infanta ha sido poseída por su violador bajo los principios de un placer no sólo pederasta (y como tal profundamente desequilibrado en su solipsismo) sino, además, furtivamente incestuoso. Al reflexionarse lo anterior, surge entonces como irrebatible el hecho que los temas tanto de la pederastia como del incesto se presentan como recursos literarios en todos y cada uno de los más importantes relatos de García Márquez. A continuación establezco el recuento de esa reiterada discursividad incestuosa y pedófila. El Coronel no tiene quien le escriba (1963) esboza el tema cuando se menciona que al Coronel Aureliano Buendía “le llevaban muchachitas para enrazar” (50). Posteriormente, este mismo tema será desarrollado con amplitud en Cien años de soledad (1967), es nítida su aparición cuando Don Apolinar Moscote presenta a su hija Remedios, de apenas nueve años de edad, con Aureliano Buendía: “Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo” (56, énfasis mío). El hijo de José Arcadio Buendía, en efecto, queda prendado de la niña, hecho que lleva a Don Moscote a exclamar con su mujer: “Tenemos seis hijas, todas solteras y en edad de merecer (…) y Aurelito pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama” (66). La historia de esta ninfolepsia (como denominaba Nabokob al solipsismo del hombre adulto que percibe a una niña no como una menor sino como a una entidad que encarna la seducción), se desenvuelve en la novela, la cual, no hay que olvidarlo, se entreteje en torno al tema del incesto. Pocos años después de la aparición de Cien años de soledad, surgió el relato “La cándida Eréndira y su abuela desalmada” (1972), uno de los cuentos más consagrados del escritor colombiano, mismo que fue llevado al cine por Ruy Guerra, con Irene Papas en el papel de la abuela. Este cuento se articula, así mismo, bajo el eje de una discursividad pederasta. Eréndira, al igual que la niña de Memorias de mis putas tristes, también tiene catorce años y su peso, dato que la vuelve aún más frágil que Delgadina, es de apenas 42 kilogramos. En el relato asistimos a la venta de su virginidad por una tarifa de doscientos veinte pesos. El personaje que de manera brutal pone fin a la inocencia de Eréndira será, desde luego, un hombre mayor, un viudo “que era muy conocido en el pueblo porque pagaba a buen precio la virginidad” (103). En esta narración sobre la despiadada explotación sexual de la niña, el efecto del estupro a la menor se convierte en "realismo mágico" y aunque leemos que Eréndira sucumbe a fuerza de golpes a la brutalidad de su primer agresor --quien la golpea, desgarra su ropa y la viola--, el narrador evita contar el ataque desde el punto de vista de la niña violentada y simplemente anota que Eréndira, durante su violación: “quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta” (105). Sin pretender que la lista sea exhaustiva, la puesta en escena del discurso pederasta e incestuoso en García Márquez aparece también, y de forma repetida, en la novela El amor en los tiempos del cólera (1985). De los varios eventos de violación y pedofilia incluidos en el libro, sobresale el de América Vicuña, la niña que Florentino Araiza, personaje tan empedernidamente solterón como Mustio Collado, decide “educar”, convirtiéndose para ello en su guardián y tutor, rol que le permite asediar sexualmente a la menor sin tener que justificar ante la sociedad su rara cercanía (referencia que temáticamente vuelve a este relato derivativo de la Lolita de Nabokov). La niña, sesenta años menor que su violador (el énfasis es todo mío), habrá de suicidarse al llegar a la adolescencia. Ésta trágica muerte, al exponer el irreversible daño que la pederastia ocasiona entre sus víctimas, reviste profunda importancia aunque el narrador, disimulando las profundas implicaciones éticas de la pedofilia, cuente el hecho de manera casi subrepticia. La historia de América Vicuña, la Lolita de García Márquez, no será narrada como estupro ni tampoco será rememorada como el abuso psicológico y emocional que un empedernido solterón cometió en contra de una menor de edad confiada y absolutamente desprotegida ("…la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañifas de bebé: primero estos zapatitos para el osito, después esta camisita para el perrito, después estos calzoncitos de flores para el conejito, y ahora un besito en la cuquita rica de su papá" 403, énfasis mío), sino como un acto de amor. El complejo tema de la pederastia y el incesto percibidos como amor, concepción que en realidad pretende absolver al victimario del abuso sexual y emocional perpetrados, también lo aborda el narrador de Nabokov, el cual innumerables veces afirma que la atracción sexual por Lolita, quien tenía doce años de edad al ser violada por Humbert Humbert, treinta años mayor, era un acto de amor. Afirma el narrador: Supe que me había enamorado de Lolita para siempre, pero también supe que ella no sería Lolita para siempre. Ella cumpliría trece años el primero de enero. En dos años más ella dejaría de ser una ninfeta para convertirse primero en una jovencita, y más tarde en una universitaria, horror de horrores. La idea de “para siempre” se refería únicamente a mi propia pasión, a la eterna Lolita reflejada en mi sangre. (65, traducción mía) Resulta evidente que el narrador de Nabokov, un perturbado criminal que recurre a la manipulación más absoluta de la niña con el claro objetivo de permitir que su propia y perturbada libido triunfe, expone su solipsismo y su pederastia primero como amor y luego como pasión eterna. Esta fraudulenta noción del más noble sentimiento que conoce el ser humano pretende condonar la violación y el repetido estupro de la niña, y si bien dentro del reino de Mangogul al cual se refería Foucault habría quien tal vez aceptase oír semejante noción de amor, sorprende que en Occidente, una sociedad que a sí misma se juzga y se presenta ante el resto del mundo como civilizada, el pretexto pederasta haya funcionado incluso hasta entrado el siglo veintiuno. En efecto, una reciente edición de la novela de Nabokov muestra en su portada un juicio extraído de la revista Vanity Fair, en el cual se indica al lector que Lolita es “la única historia de amor convincente de nuestro siglo”. Este perspectivismo falaz de los editores y del propio narrador de Nabokov que condonan, y al condonar eulogizan, la pederastia es compartido por los andropáusicos protagonistas de Gabriel García Márquez. Son varios los narradores del autor colombiano que recurren a la explicación del amor como descargo a su crónica pedofilia. La lista se inicia con el amor de Aureliano Buendía por Remedios (Cien años de soledad), continua con el patriarca y Leticia Nazareno (El otoño del patriarca), prosigue con Florentino Araiza y América Vicuña (El amor en los tiempos del cólera) y finalmente lo expresa Mustio Collado respecto a Delgadina (Memorias de mis putas tristes). La recurrente negativa del escritor colombiano en aceptar, a través de sus personajes pederastas, que toda violación es sencillamente inaceptable pero que se manifiesta en toda su cruda e inherente brutalidad al cometerse en el cuerpo de una niña, se vuelve también evidente en el relato que atañe a Leona Cassiani, cuyo estupro es narrado en El amor en los tiempos del cólera. La violación de Leona es contada como si el acto que de niña la dejó cubierta de moretones y cortadas no hubiese sido reprobable, sino que, por el contrario, el hecho se hubiera convertido para ella en el más placentero de los actos sexuales que recordaría siendo adulta, debido a que mientras era violada pensaba lo siguiente: “Tirada sobre las piedras, llena de cortaduras por todos lados, ella hubiera querido que ese hombre se quedara allí para siempre, para morirse de amor entre sus brazos” (353, énfasis mío). Anotación, esta última, que ratifica la equivocada concepción del violador acerca del supuesto placer que experimenta su víctima, placer que, en el caso de García Márquez es hiperbolizado al punto de quedar incluso convertido en amor. Y prosiguiendo con el recuento de la violación a menores de edad en los relatos de García Márquez, en Memorias de mis putas tristes no sólo Delgadina es abusada en franca explotación pederasta, también encontramos violación y repetido abuso sexual en la historia de Damiana, quien: …era casi una niña, aindiada, fuerte y montaraz, de palabras breves y terminantes, que se movía descalza para no disturbarme mientras escribía. Recuerdo que yo estaba leyendo La lozana andaluza en la hamaca del corredor y la vi por casualidad inclinada en el lavadero con una pollera tan corta que dejaba al descubierto sus corvas suculentas Presa de una fiebre irresistible se la levanté por detrás, le bajé las mutandas hasta las rodillas y la embestí en reversa. (17, énfasis mío) Sobresale el hecho que Damiana ha sido convertida por el narrador, otra vez mediante un proceso psíquico falsificador, en alguien que no es ella misma: el narrador ha metamorfoseado a su jovencita lavandera en una prostituta de literario origen andaluz. Destaca, así mismo, el hecho que al recordar a su “aindiada” servidora, una niña a quien el protagonista aumenta el sueldo para así poder continuar violentándola “siempre mientras lavaba la ropa y siempre por detrás” (17), Mustio discurre que sus recuerdos deben llamarse “Memorias de mis putas tristes”, cuando esos recuerdos (y los recuerdos de todos los restantes narradores andropáusicos aquí mencionados, quienes ad nausem discursean sobre los supuestos placeres del estupro a menores de edad) son los que deberían calificarse como "tristes", dado lo cual la novela bien podría intitularse Memorias tristes de mis putas niñas. En efecto, la repetida violación de la niña Damiana en la novela perturba tanto como la de Delgadina al quedar asociada la vida de la pequeña lavandera con otra sobrecogedora realidad de Hispanoamérica: la violación de niñas y mujeres de procedencia indígena que, por necesidad y falta de recurso económicos para proveerse una educación, no tienen más opción para sobrevivir que optar por las pesadas y nada gratificantes labores del trabajo doméstico. Es así como este último narrador de García Márquez, ("feo y tímido”, 10, la timidez de su personalidad lo acerca aún más al patético Humbert Humbert de Nabokov), cuya profesión es la de enseñar latín y castellano en colegios públicos, tarea que cumple pésimamente según reconoce él mismo ("fui un mal maestro, sin vocación ni piedad alguna por esos pobres niños", 18); este protagonista tan mediocre como abusivo, impotente y nonagenario de quien es bien sabida su pederastia (“mi celibato inconsolable lo atribuían a una pederastia nocturna que se saciaba con los niños huérfanos de la calle del Crimen (19)”, será finalmente un narrador que insista en presentarse a sí mismo como un hombre enamorado que navega "en el amor de Delgadina con una intensidad y una dicha que nunca conocí en mi vida anterior" (65), afirmación mediante la cual pretende justificar su crónica perturbación sexual. El trazo literario de este patético personaje, quien en su magnífica incongruencia narrativa confiesa que no sería capaz de reconocer al supuesto amor de su vida si ésta se encontrase "despierta y vestida” (84), debe remontarse a una novela previa de García Márquez, El otoño del patriarca, publicada treinta años antes que Memorias de mis putas tristes. Y como uno de esos cansados cuentos que los abuelos seniles vuelven a contar y a recontar para sus nietos y parientes, quienes por una lealtad no carente de aburrimiento y de hastío escuchan nuevamente los relatos narrados ad nausem, es claro que la historia de Delgadina ya había sido contada por García Márquez a sus lectores en esa anterior novela que también presenta a un decrépito anciano como su personaje central. En efecto, en El otoño del patriarca (1975), relato que discurre en torno a un geriátrico dictador latinoamericano, García Márquez dedica numerosas páginas a la historia de Leticia Nazareno, la novicia que el patriarca secuestra y mantiene cautiva y sin ropa alguna por dos años antes de que ella acepte --si aceptación puede llamarse al hecho de quedar prisionera y desnuda por casi ochocientos días--, a yacer dócilmente con el anciano. Al inicio de su secuestro, la novicia es colocada, desnuda y narcotizada, en la cama del patriarca que era el más viejo “de todos los hombres y animales viejos de la tierra (8)”. En esa situación el decrépito hombre recuerda a “otras tantas mujeres inertes que le habían servido (…) y que él había hecho suyas sin despertarlas siquiera (164)”. Estando Leticia Nazareno narcotizada sobre el lecho, aparece entonces la primera de las reflexiones que conectan esta novela con Memorias de mis putas tristes. En El otoño del Patriarca escribe García Márquez: …sólo que a Leticia no la tocó, la contempló dormida, sorprendido de cuánto había cambiado su desnudez desde que la vio en los galpones del puerto, le habían rizado el cabello, la habían afeitado por completo hasta los resquicios más íntimos y le habían barnizado de rojo las uñas de las manos y los pies y le habían puesto carmín en los labios y colorete en las mejillas y almizcle en los párpados y exhalaba una fragancia dulce. (164) Una versión casi idéntica de esta misma narración la encontramos también durante el primer encuentro del protagonista de Memorias de mis putas tristes con la niña prostituta que consigue para él Rosa Cabarcas: Entré en el cuarto con el corazón desquiciado y vi a la niña dormida, desnuda y desamparada en la enorme cama de alquiler (…) La habían sometido a un régimen de higiene y embellecimiento que no descuidó ni el vello incipiente del pubis. Le habían rizado el cabello y tenía en las uñas de las manos y los pies un esmalte (…) Era imposible imaginar cómo era la cara pintorreteada a brocha gorda, la espesa costra de polvos de arroz con dos parches de colorete en las mejillas, las cejas y los párpados ahumados con negrohumo. (29) Ambas novelas, como se comprueba en la lectura consecutiva de los citados pasajes, recrean esta relación, ya paradigmática en García Márquez, del viejo pederasta que arde en deseos de poseer a una niña drogada; nuevamente se percibe en este último detalle el eco de Nabokov: "Estaba firmemente resuelto a mantener mi política de operar sólo en la furtividad de la noche y de operar sólo sobre una niña desnuda completamente anestesiada” (124, traducción mía). El otoño del patriarca, sin embargo, tiene el mérito de inscribirse dentro del importante género narrativo sobre dictadores latinoamericanos, mientras que al carecer de interés alguno el narrador de Memorias de mis putas tristes, este relato se convierte tan sólo en un burdo remedo de aquella otra novela. La grotesca mueca con la cual García Márquez se arremeda a sí mismo queda constatada al verificar el escaso trazo que otorga a Mustio Collado, personaje que distorsiona aún más al patriarca pederasta, ya grotesco en sí mismo. Este auto-remedo de García Márquez repercute y ocasiona que inevitablemente surja el eco de la distorsión primera: la arremedación del viejo Eguchi; es decir, vuelve a la memoria del lector el hecho de que Memorias de mis putas tristes ha sido copiada de La casa de las bellas durmientes sólo en su armazón, quedando fuera de la novela colombiana las profundidad filosófica establecida por Kawabata. El deterioro narrativo de García Márquez se evidencia al leerse Memorias de mis putas tristes a la par de La casa de las bellas durmientes y consecutivamente a El otoño del patriarca. Georges Bataille ha escrito: “…la vida pletórica de la carne choca con la resistencia del espíritu. Ni siquiera basta el aparente acuerdo: la convulsión de la carne, más allá del consentimiento (…), pide la ausencia del espíritu (105)”. La aseveración resulta cierta en el caso de la más reciente novela del escritor colombiano, en la cual presenta como protagonista a un viejo mustio carente de espíritu, cuya disfunción eréctil y cuyo erotismo solipsista y nonagenario no consiguen ser sublimados a través de una narrativa plenamente literaria. Con Memorias de mis putas tristes los lectores atestiguan no sólo la desagradable impotencia del personaje sino la proveniente también de la charlatanería sexual que mencionó Foucault; la novela de García Márquez confirma así una de las sentencias más representativas de Bataille: Eros es un dios trágico. En efecto, la lógica de la concupiscencia y el deseo a la que constantemente recurre el autor de Memorias de mis putas tristes es trágica en su pederastia charlatana. Raymond Williams, especialista en la narrativa del escritor colombiano, ha afirmado lo siguiente: “Aunque sería difícil llegar a un consenso absoluto respecto a las mejores novelas de García Márquez, la mayor parte de los lectores estarían de acuerdo que sus mejores y más importantes novelas son Cien años de soledad, El otoño del patriarca, y El coronel no tiene quien le escriba (156, traducción mía)”. Williams escribió la anterior afirmación en 1984, cuando todavía no se publicaba El amor en los tiempos del cólera (1985), hoy sabemos, sin embargo, que esta novela también se acepta como parte integrante del corpus textual de García Márquez considerado absolutamente canónico. Las cuatro novelas comparten con Memorias de mis putas tristes el tema de la sexualidad pederasta. Ha llegado la hora de reconocer, en pleno siglo veintiuno, que existe una retórica pederasta e incestuosa en la narrativa “clásica” de Gabriel García Márquez. Hay que percatarse así que el verso del romance a Delgadina pronunciados por el más reciente protagonista del narrador colombiano, “la cama de Delgadina de ángeles está rodeada”, omite la línea que complementa la imagen de la niña victimada por el abismal solipsismo que caracteriza a toda sexualidad incestuosa y pederasta: “la cama del rey, su padre, de demonios está apretada”. En conclusión, ya no resulta válido hoy en día dejar fuera de la discusión críticoliteraria sobre Gabriel García Márquez dos de los tópicos más recurrentes reiterados de su narrativa: pederastia e incesto. El prolongado silencio académico en torno a estos temas no se justifica más. En 1977 Juan Gustavo Cobo Borda publicó un estudio en el cual analiza el papel que los niños juegan en la obra de García Márquez, resulta revelador que en el libro no exista una sola mención a la multitud de niñas violadas por los protagonistas de las principales novelas del escritor colombiano. La pederastia como motivo recurrente del autor de Cien años de soledad ha sido un tema, hasta hoy esquivado, negado, silenciado. Reconozcámoslo. Discutámoslo. Enfrentemos a los demonios que por décadas se han estado apretando en torno a la cama del rey. Una de las aproximaciones posibles para abordar tan silenciados temas, es el libro de Elizabeth Grosz sobre la política que rige la perversión de los cuerpos. La teórica nacida en Australia comenta primero las reflexiones de Foucault contenidas en Vigilar y castigar (donde el filósofo se refiere a "los cuerpos dóciles" de los prisioneros que se encuentran sometidos a regulaciones de orden físico severamente impuestas desde el poder político) y establece a continuación que esa docilidad puede ser estudiada reconociendo la problemática del género sexual de los cuerpos sometidos. La discusión de Grosz sobre los cuerpos dóciles conviene retomarla aquí para trasladarla al estudio de la conducta pederasta, la cual exige, por sobre todo otro rasgo de comportamiento de sus víctimas, la más absoluta docilidad. Este fenómeno del cuerpo forzado al sometimiento se atestigua de manera reiterada en las obras del escritor colombiano, sin embargo, el tema ha sido omitido. Un acuerdo parece imperar entre los numerosos especialistas de la narrativa del García Márquez, los cuales han evitado toda discusión sobre la conducta pederasta que exhiben, y no aislada sino recurrentemente, los principales protagonistas masculinos de este escritor. De manera tácita esa perversidad en la conducta de los personajes ha sido proscrita del análisis literario. Casi podría afirmarse que los teóricos temen ser llamados moralistas o temen ser acusados de haber asumido posicionamientos feministas, dalo lo cual prefieren esquivar el tema. "Mi libro", asegura Grosz, en franca contraposición a esa cautela temerosa, "busca su validación en términos de la fuerza moral que posee" (5, traducción mía). La estudiosa propone señalamientos que pueden emparentarse con lo sostenido por Borges acerca de la nobleza que debe plantear toda argumentación que cuestione la consagración de un libro como clásico (no casualmente el autor de Historia universal de la infamia se amparó siempre en escritos filosóficos). Elizabeth Grosz afirma querer llegar a reposicionamientos éticos partiendo de argumentaciones que se deriven tanto de la filosofía como de los estudios culturales (5). Dos consideraciones de esta autora serán retomadas aquí para discutir, a manera de conclusión: la firma del autor y el género del lector. Afirma Grosz que cualquier texto puede ser leído desde una posicionalidad feminista, es decir, desde una perspectiva que exponga el pacto o la no alineación de los autores con normas patriarcales (16). El análisis establecido a continuación incorpora estas precisiones con el objetivo de exponer, con la mayor claridad posible, la alianza que García Márquez establece con una narrativa masculina que, partiendo de las obras de Lewis Carroll y de Balthus y continuando con Nabokov, remite a una celebración de la pederastia. Debe considerarse, sin embargo, que la discursividad pedófila de García Márquez, por más literaria que sea su filiación, no debe continuar siendo soslayada del análisis relativo a sus obras. Así como tampoco debe continuar siendo aceptable el discurrir sólo en torno a la belleza o complejidad de las imágenes real-maravillosas que surcan las mentes de las niñas violadas al interior de esa narrativa, mientras se ignoran los condicionantes sociales que profundamente afectan al ser femenino, y que de manera inexorable conducen no sólo a la docilidad, sino a la condonación de quienes imponen sometimiento al estupro. Resulta no sólo factible sino necesario hablar hoy en día de pederastia en el análisis literario, no estamos más en 1956, cuando Vladimir Nabokov consignaba, obviamente disgustado, la siguiente reacción frente a sus críticos: Que mi novela contiene múltiples alusiones a las urgencias psicológicas de un perverso, es cierto. Pero después de todo, no somos menores de edad, ni tampoco somos iletrados delincuentes juveniles que, después de una noche de excesos homosexuales, deben sobrepasar la paradoja de leer a los autores de la Grecia antigua en ediciones censuradas (traducción mía de la edición anotada de Lolita, 316) Nadie que se juzque a sí mismo civilizado pide en la actualidad la expurgación de obras literarias, absolutamente nadie, y eso hay que subrayarlo y dejarlo bien claro; lo que se pide, en cambio, es el análisis franco de temas patriarcalmente proscritos de las discusiones teóricas. El sarcasmo de Nabokob revela sin ambages su alianza con una discursividad que desdeña profundamente las normas que regulan, en un Occidente que pretende controlar comportamientos barbáricos, la exigencia de una sexualidad basada en el mutuo acuerdo y en la mayoría de edad de sus participantes. Navokov, como su propio personaje Humbert Humbert, manifiesta desdén hacia esa norma de conducta indudablemente ética; García Márquez, por su parte, no ha llegado a verbalizar (no a título personal, al menos) una exoneración de la pederastia, pero las citadas novelas del autor de Cien años de soledad lo vuelven partícipe de esa discursividad de género violentamente masculino que exonera la concupiscencia pederasta. La firma de un autor, sostiene Elizabeth Grosz, no sólo es de carácter textual, sino también sexual (21). La carga de sexualidad implícita en una firma (la cual no está relacionada con él género que biológicamente posee el escritor, sino con la corporeidad que se percibe en sus textos) recuerda lo que el filósofo Jacques Derridá denominaba “la firma de la firma”, concepto alusivo al doble lugar que un autor ocupa dentro y fuera de su texto; una firma no puede entonces identificarse simplemente como una marca de propiedad, concluye Grosz, sino que debe entendérsele también como la causa de un efecto sobre el texto (20, traducción y énfasis míos). La narrativa aquí analizada, en efecto, lleva implícita esa causalidad: la derrideana firma de la firma del autor. En el caso de Nabokov, su comentarista más minucioso, Alfred Appel Jr, pudo reconocer lo siguiente aún sin haber partido de los planteamientos postulados por Derridá y Grosz: “Las figuraciones verbales a través de Lolita demuestran cómo Nabokov aparece por todas partes en la textura del libro, nunca en el texto” (425, traducción mía de la edición anotada); es decir, Appel pudo reconocer la causalidad del efecto autoral en el texto, evidente para él en lo que denominó “textura”. En el caso de García Márquez también puede percibirse en su huella autoral, o en la textura de sus libros si se quiere, una discursividad de género masculino que afecta los textos, conduciéndolos a ser finalmente cómplices de un orden patriarcal que, en Hispanoamérica, ha condenado a los niños, a las mujeres y a los indígenas a una docilidad no sólo corporal, sino también emocional, lingüística e intelectual. El autor de Memorias de mis putas tristes pacta con esos impositivos y sin ingenuidad ninguna escribe su apologética pederasta. Existe, sin embargo, una contrafirma a la firma del autor, afirma Grosz (23). La contrafirma a García Márquez es la que cada lector llega a trazar al leer su obra analíticamente; esta contrafirma también posee la capacidad de incidir en el texto. Nabokov entendía bien ese complejo proceso de comunicación autor-lector, es por ello que continuamente su narrador prefiere dirigir sus alocuciones a lectores masculinos, los que espera incidirán en su texto de forma más complaciente; cuando apela a las lectoras, en cambio, lo hace empleando los despectivos términos a los que característicamente recurren los pederastas cuando hablan sobre las mujeres que son capaces de juzgarlos y no de las niñitas a quienes someten: “frígidas gentilmujeres del jurado” apela el narrador de Lolita, tratando de zaherir la sensibilidad femenina con el propósito de silenciar críticas (132, traducción mía del raro vocablo “gentlewomen” empleado por el autor en este punto). El presente ensayo sobre la pederastia y el incesto en la narrativa de García Márquez, sin embargo, es precisamente eso: una contrafirma de género femenino no guarda silencio ni teme enfrentar los demonios que se aprietan en torno a la cama del patriarca. En el párrafo que pone término a Memorias de mis putas tristes, el pederasta Mustio se declara "condenado a morir de buen amor en la agonía feliz de cualquier día después de mis cien años" (109). La amoral práctica sexual que es, en realidad, la pederastia (más violenta aún si es incestuosa), triste letargo ético cuya concupiscencia victimiza a desprotegidos menores de edad y causa como a la Lolita de Navokov "sollozos cada noche --cada noche, cada noche (176)", y ocasiona trágicos y escondidos suicidios como el cometido por América Vicuña en El amor en los tiempos del cólera, no puede ser aceptada como ejemplo de "buen amor" simplemente porque tal afirmación haya sido expresada por el protagonista de una obra firmada por Gabriel García Márquez. No hay que olvidar, ni aún frente al prestigio de tan poderosa rúbrica, que la pederastia es el oscuro y húmedo sitio donde se vio obligada a vivir Lolita, Humberland --Nabokov juega con las palabras y nombra Humbert Humbert a su personaje pederasta, indicando con ello la condición doblemente sombría de este protagonista, el cual conduce a la niña a vivir no en Wonderland, el país de las maravillas que Lewis Carroll creaba para Alicia Liddell, sino a vivir en el país de las sombras, Humberland, puesto que "umber" significa umbrío en español. Y ése es precisamente el adjetivo que mejor describe el mundo que construyen los pederastas para sus víctimas: un furtivo mundo de oscuridad y sollozos. Remedios Moscote, Leticia Nazareno, América Vicuña, Eréndira, Delfina y Damiana son tan sólo algunas de las niñas de García Márquez que habitan ese mórbido país de la pedofilia y de la violencia de género que ha sido denunciado, en la vida real, por mujeres mexicanas como las agrupadas en la organización no gubernamental Por nuestras hijas de regreso a casa y por periodistas como Lourdes Portillo y Lydia Cacho, escritora ésta última a quien incluso se le dictó auto de formal prisión por haberse tenido la valentía de denunciar la pederastia de patriarcas instalados en altas esferas del poder político y económico. Por ello, porque el mundo real ofrece cada día trágicas consumaciones de pederastia masculina, las discusiones sobre la narrativa de Gabriel García Márquez deben enfrentar el tema, sin que ello signifique, en ningún momento, una petición de censura; pues a lo que realmente se desea llegar a través del análisis, en cambio, es a dar fin a la autocensura que esgrimen los lectores contra sí mismos cuando no se permiten interrogar el contenido ético de las obras de un escritor que incluso ha sido premiado con el Nobel de literatura. El pederasta exige a sus víctimas sometimiento y complicidad: basta ya de ser dóciles a la violencia de sombríos remanentes patriarcales, basta de ser cómplices de la pederastia a través de la autocensura y del silencio teóricos. Analicemos con nuevos ojos a América Vicuña, la paradigmática Lolita de García Márquez que comete suicidio por no tener las fuerzas de acusar en forma penal a Florentino Araiza, quien repetidamente hubo de violarla y el cual, gracias a la docilidad y al silencio de la niña, se pasea a bordo de un barco de su propiedad hasta el fin de sus coléricos días, impune a la ley. Veamos a América Vicuña no a través de la perturbada visión del narrador que nos cuenta su historia, el cual pretende justificar la violencia que ha ejercido sobre la menor a su cargo queriendo disfrazar su letargo ético como amor. Aprendamos a analizar no sólo a los personajes masculinos de García Márquez sino a los femeninos también, y veámoslos con la clara mirada que otorgan los estudios culturales. La escritora iraní Azar Nafisi ha afirmado ya que Lolita pertenece al tipo de víctima que ni siquiera puede defenderse porque jamás le ha sido otorgada la palabra, así “se convierte en una doble víctima, porque le han robado su vida y porque, además, le han usurpado el derecho de contarla” (41, traducción y énfasis míos). Lo mismo puede ser dicho respecto a Delgadina, América, Damiana y todas las otras niñas aquí mencionadas, deberíamos poder oír la historia de sus vidas contada por ellas mismas también y no sólo por quienes las han victimizado, aunque sabemos bien que el narrador de Memorias de mis putas tristes prefiere a su Delgadina narcotizada y en silencio, pues cuando una noche finalmente la oye hablar confiesa: “Toda sombra de duda desapareció entonces de mi alma: la prefería dormida” (77). Ha llegado, sin embargo, el momento en que puede ser vigorosamente rebatida la equivocada sentencia de que la pederastia y el incesto integran el reino del buen amor, firme quien firme esa cómplice sentencia que, en un falso acto de alocución, metamorfosea violencia por afecto. Citando al filósofo Nietzsché, Roger Caillois indica que existen tres ebriedades del ser: la proveniente del licor, la que surge con el amor y la que destila la crueldad (133-37). Leyendo a García Márquez y a algunos de sus críticos es posible verificar que la pederastia embriaga el ser; sin embargo, a ese abotargamiento del alma no debe llamársele amor sino crueldad. Foucault, en su Historia de la sexualidad, incide en el interrogante que formulaba Diotima frente a los comensales del famoso banquete que leemos en las obras de Platón: ¿Qué es el amor mismo, cuál es su naturaleza y cuáles sus obras? A esta pregunta responde el pensador francés afirmando que en Grecia finalmente se llegó a clasificar bajo el rubro de amor a las relaciones que mostrasen una probada simetría en su unión (Vol. II, 225). Traslademos esta afirmación a los narradores pederastas de García Márquez que declaran infatigablemente amar a sus víctimas, preguntemos entonces ¿qué simetría puede haber en las relaciones que ancianos ninfolépsicos entablan con niñitas, generalmente desprotegidas y sin recursos, a quienes manipulan sexual y emotivamente? Absolutamente ninguna. Lo que existe en esas uniones es abuso, solipsismo y crueldad por parte de los hombres, y extrema necesidad económica o intenso miedo por parte de las menores. “He triunfado en aterrorizar a Lo”, expresa el protagonista de Nabokov al haber logrado someter a Lolita a sus deseos pederastas (151, traducción mía). Concluyámoslo de una vez entonces, aunque hacerlo implique librar una batalla de largo aliento contra remanentes patriarcales: la violencia y el abuso implícitos en el incesto y en la pederastia de ninguna manera construyen ese reino del buen amor que la última novela de García Márquez pretende reivindicar. Y si acaso tales conductas alguien pudiese convertirlas en detonantes del deseo, debe entonces asumirse (con la misma certeza con que se asume todo rasgo de identidad propia) que la pederastia constituye la forma más imperfecta del erotismo (hablar del amor no tiene cabida) por absolutamente carecer de simetría y de reciprocidad. Ante el vacío espiritual de los ancianos pederastas que textualizados en la firma de García Márquez se corporeizan tanto en Memorias de mis putas tristes como en las restantes novelas del escritor colombiano aquí mencionadas, un haikú de Bashó puede ser citado a manera de conclusión (363, traducción mía del inglés); al asimilarse la pureza filosófíca contenida en sus líneas el espíritu despierta y, poco a poco, asciende a esa región de infinita piedad por el deterioro del ser que se experimenta durante la percepción mono no aware: En cae, una vara de árbol. el viento tristemente otoñal rota, Obras consultadas Aitken, Robert. A Zen wave. Basho’s haiku and zen. NuevaYork: Wheaterhill, 1978 Bataille, Georges. El erotismo. Traducción de María Luisa Bastos. Buenos Aires: Sur, 1960 Balthus. Nueva York: Harper and Row, 1983 Bolaño, Roberto. Putas asesinas. Barcelona: Anagrama, 2001 Cacho, Lydia. Los demonios del edén. El poder detrás de la pornografía. México: Grijalbo, 2005. Caillois, Roger. "Las virtudes dionisíacas", en Acéphale. Religión, sociología, filosofía, 1936-39. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2005 Cobo Borda, Juan Gustavo. Para llegar a García Márquez. Bogotá: Ediciones Temas de Hoy, 1997. Gamboa, Federico. Santa. México: Botas, 1960 Chávez, Óscar. Anatomía musical de Óscar Chávez. México: Polydor, 1974 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. Volumen 1. La voluntad de saber. Traducción de Ulises Guiñazú. México: Siglo XX1, 1977 _____________, Historia de la sexualidad. Volumen 2. El uso de los placeres. Traducción de Martí Soler. México: Siglo XXI, 1986 Fuentes, Carlos. “Apolo y las putas”, El naranjo. México: Alfaguara, 1993 Grosz, Elizabeth. Space, time and perversions. Essays on the politics of bodies. Londres: Routledge, 1995 Heffes, Gisela. “Gabriel García Márquez y la crítica o la construcción de un clásico”, Ciberletras, No. 12, 2005 García Márquez, Gabriel. El coronel no tienen quien le escriba. México: Era, 1963 _____________, Cien años de soledad. Buenos Aires: Sudamericana, 1967 _____________, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. México: Hermes, 1972 _____________, El otoño del patriarca. Barcelona: Plaza y Janés, 1975 _____________, El amor en los tiempos del cólera. México: Diana, 1985 _____________, Memorias de mis putas tristes. México : Diana, 2004 Kawabata, Yasunari. House of the sleeping beauties. Traducción al inglés de Edgard Seidensticker. Tokio: Kodansha, 1980 Nabokov, Vladimir. Lolita. The annotated edition. Introduction and notes by Alfred Appel, Jr. Nueva York: Vintage Books, 1991 Nafisi, Azar. Reading Lolita in Teheran. Nueva York: Random Hosue, 2003 Monahan, Peter. “Lolita turns 50: 2 scholars reflect on teaching the “difficult” novel”, The Chronicle of Higher Education, Septiembre 12, 2005 Por nuestras hijas de regreso a casa. Portillo, Lourdes. Señorita Extraviada. Video documental, 2001 Proffer, Carl R. Keys to Lolita. Bloomington: Indiana University Press, 1968 Rojas, Fernando de. Tragicomedia de Calixto y Melibea. Libro también llamado La Celestina. Edición de Manuel Criado de Val y G.D. Trotter. Madrid: Consejo de Investigaciones Universitarias, 1970 Ueda, Makoto. Basho and his interpreters. California: Stanford University Press, 1992. Quiñones, Fernando. Muro de hetarias: también llamado Libro de afición tanta o Libro de las putas. Madrid: Hisperion, 1981 Weich-Shahak, Susana. Romancero sefardí de Marruecos. Madrid: Alpuerto, 1997. Williams, Raymond. Gabriel García Márquez. Boston: Twayne, 1984 Zapata Olivilla, Manuel. Changó, el gran putas. Bogotá: Oveja negra, 1984 [Nota del Editor: Este artículo fue recibido para su evaluación el 24 de enero de 2006] © Alessandra Luiselli 2006 Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 2010 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales _____________________________________ Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario