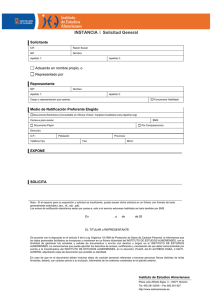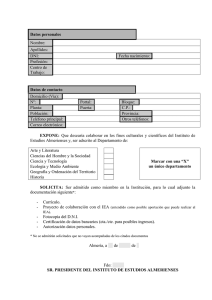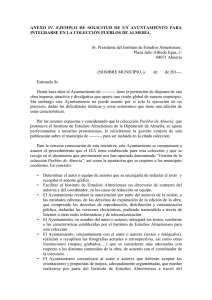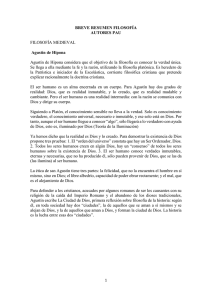Descargar pdf - Diputación Provincial de Almería
Anuncio

Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses RETRATO PARCIAL en rojo Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses RETRATO PARCIAL en rojo Agustín Belmonte Instituto de Estudios Almerienses DIPUTACIÓN DE ALMERÍA | 2012 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES Colección Letras. nº 67 Serie: Narrativa Retrato parcial en rojo © Texto: Agustín Belmonte © Edición: Instituto de Estudios Almerienses www.iealmerienses.es ISBN: 978-84-8108-536-5 Dep. Legal: AL-124-2012 Primera Edición: Marzo 2012 Maquetación: Servicio Técnico del IEA Imprime: Imprenta Provincial. Diputación de Almería Impreso en España Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses A mi Niña rubia de azul: ella siempre se queda. A mis dos hijos, fruto precioso de una historia de amor que aún perdura. Y a ese ídolo caído que, por sus cualidades ––sobre sus muchos defectos––, siempre fue grande y único. Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Si me quedo y combato al pie de la ciudad de los troyanos, no volveré jamás a mis dominios, pero mi fama será imperecedera. Si retorno al hogar, en la muy amada tierra de mi patria, perderé toda gloria, pero llegaré a viejo. Aquiles Scheherezade habría perdido la cabeza muy pronto si se hubiera detenido en el carácter de las personas de las que hablaba en vez de fijarse en las aventuras que corrían. William Somerset Maugham … una especie de epopeya en prosa… El estilo es breve, claro, casi oral… El orden es estrictamente cronológico; … los personajes se muestran en los actos y en las palabras. Este procedimiento da a las sagas un carácter dramático y prefigura la técnica del cinematógrafo. Jorge Luis Borges Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Carlos Gardel Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Índice Prefacio..........................................................................................................................11 PRIMERA PARTE. Cuevas del Almanzora. 1914–1939........................................... 13 1914........................................................................................................................ 15 1915........................................................................................................................ 31 1919........................................................................................................................ 39 1921........................................................................................................................ 49 1922........................................................................................................................ 65 1923........................................................................................................................ 75 1931........................................................................................................................ 85 1936........................................................................................................................ 95 1937...................................................................................................................... 115 1939...................................................................................................................... 135 SEGUNDA PARTE. Almería. 1905–1939................................................................. 147 1905...................................................................................................................... 149 1913...................................................................................................................... 155 1915...................................................................................................................... 159 1916...................................................................................................................... 167 1917...................................................................................................................... 173 1921...................................................................................................................... 181 1922...................................................................................................................... 187 1925...................................................................................................................... 191 1931...................................................................................................................... 197 1932...................................................................................................................... 201 1934...................................................................................................................... 203 1935...................................................................................................................... 211 1936...................................................................................................................... 213 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses 1937...................................................................................................................... 225 1939...................................................................................................................... 235 TERCERA PARTE. Almería. 1940–1951................................................................... 243 1940...................................................................................................................... 245 1942...................................................................................................................... 251 1943...................................................................................................................... 257 1943...................................................................................................................... 271 1947...................................................................................................................... 295 1948...................................................................................................................... 303 1949...................................................................................................................... 313 1951...................................................................................................................... 321 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Prefacio Retrato parcial en rojo es una novela sobre el paso destructor del tiempo en las peripecias personales de las gentes del pueblo. Es el relato de unas vidas vapuleadas, títeres en manos del destino, marionetas del devenir que, tras el vendaval, son apenas juguetes rotos olvidados en el avejentado cajón del pasado, llamaradas efímeras, fuegos de artificio llevados por el viento de la Historia, donde casi nunca dejan huella. Retrato parcial en rojo es también un cruento ajuste de cuentas con el pasado y con la realidad presente que arroja un saldo desfavorable: nacemos por un puro azar, vivimos día a día como por milagro y en cualquier momento, en cualquier lugar, morimos. ¡Cuántas veces lo han expresado los poetas! Nuestra tragedia es que lo sabemos, tenemos conciencia de ello. Es lo que más y mejor nos diferencia de los animales, lo que nos da nuestra verdadera dimensión: sabemos que somos efímeros, que nuestro enemigo es el tiempo y que éste siempre es limitado. Sin embargo vivimos como si fuésemos eternos, en la zona roja de la esfera del velocímetro. E inmersos en nuestra fugacidad, creemos decidir entre dos opciones: o nos quedamos en la orilla, exentos de peligros, aferrados a nuestra seguridad material, pero nunca navegaremos, o nos lanzamos a favor ––sólo los héroes lo hacen en contra–– de la corriente en busca de la gloria, una gloria con frecuencia inalcanzable. La inmensa mayoría de los humanos optamos por lo primero. Por eso somos la inmensa mayoría y no la excepción. Luego nos dejamos la piel en el camino, nos hacemos la ilusión de que quizá mañana obtengamos, por fin, el beso de la felicidad, esa gran dama 11 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte adornada de pieles y altos guantes blancos cuyo Rolls Royce parte justo en el momento en que llegamos corriendo al bordillo de la acera. El retrato sólo puede ser parcial. Y rojos los jirones de que nos va despojando el tiempo: juventud, belleza… Corazón. Alma. La vida, esa cadena de errores en el tiempo, nos lleva y nos olvida en los entresijos de la Historia. El tiempo, nuestro tiempo, tan escaso, y su contenido son las claves de Retrato parcial en rojo. El autor 12 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses PRIMERA PARTE Cuevas del Almanzora 1914–1939 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1914 Camino del desagüe, los obreros se iban reuniendo en grupos. Marchaban silenciosos y llegaron mucho antes de amanecer. Una pareja de la Guardia Civil a caballo observaba desde un lateral de las oficinas y otra se había situado delante del economato. Los motores no se habían puesto en marcha tampoco aquella noche. Ocultos tras las vagonetas, unos cuantos mineros conversaban en voz baja: ––Tengo una pistola. Y Donaciano, el capataz, una bomba de mano. De hoy no pasa. O empezamos a trabajar o lo volamos tó. ––¿Y los anarquistas de Villaricos, los del Cable, no han venido? ––Esos, ya sabes, a la hora de la verdad no se atreven a salir del puerto. Además, son cuatro gatos, no los necesitamos. Los del Desagüe tenemos fondos suficientes en La Sociedad de Resistencia. Esta vez ganaremos la huelga. El grupo se engrosaba por momentos con los que iban llegando. ––¡Cómo te traes el avío hoy! ––Y yo qué sé. Por si acaso. Bah, es un poquillo de vino y… ––Vamos a convidarnos, entonces. En silencio se fueron pasando el pequeño porrón. Los que llegaban miraban a los guardias desconfiados antes de echar el trago lo más largo posible. Luego, más de un centenar de obreros se pusieron en marcha hacia las oficinas y la casa del ingeniero. Un coche irrumpió entonces en la explanada entre una polvareda tremenda. ––¡El amo! ––¿El amo? ¿De quién? Aquí ya no hay amos ni esclavos ––dijo el de la pistola. 15 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Del Hispano–Suiza deportivo que llamaban sardina por su color plateado se apeó de un salto, casi en marcha aún, un hombre joven, zapatos blancos, traje de lino a rayas blancas y amarillas, chaleco blanco con leontina de oro cruzada, cuello duro, pajarita azulona, poderoso bigote negro repuntado, canotier amarilluzco, el pelo negrísimo, la tez tostada de sol playero. ––¿Qué pasa aquí? ¡Donaciano! ¡Donaciano! ––gritó con un pie todavía en el estribo del coche. ––Patrón… Donaciano era el segundo capataz y el único, pues no había primer capataz desde hacía ya años. ––Donaciano, ¡qué es esto! ¡Qué quiere toda esta gente! ––Trabajo, patrón. ––¿Trabajo? ¡No hay trabajo! Rodearon el auto, las caras oscurecidas por la tensión del momento y el miedo supersticioso que el patrón, representante de la Societé Minière, les infundía. ––¡No hay trabajo! ––repitió el patrón––. Ya os lo hemos explicado varias veces: la guerra en Europa ha arruinado a la empresa. La mina ha sido clausurada y no se volverá a abrir nunca. ––Patrón… Algunos pueden volver al esparto, incluso coger un bancal a partido. Pero para los braceros no hay trabajo. Somos destajistas, patrón, la mina es nuestra vida. ––¡Donaciano, ¿estás con ellos?! ––se revolvió al segundo capataz. ––Nuestros hijos tienen hambre, patrón. Estamos en la miseria. Necesitamos trabajar. ––¡Tú estás con ellos! Una sonora bofetada cruzó la cara del segundo capataz, que quedó un momento paralizado de estupor. Inmediatamente, un pistoletazo. El patrón se derrumbó contra el coche. Junto a Donaciano, el de la pistola sostenía ésta en la mano, humeante. De detrás de los barracones apareció todo un escuadrón de guardias civiles a caballo. Un teniente de enormes mostachos los mandaba sable en mano. Donaciano lanzó por los aires la bomba que guardaba dentro de la chaqueta, una bola de hierro a la que encendió la mecha con un yesquero que le pasaron. La explosión levantó una cortina de polvo ante los guardias civiles que dio tiempo a los mineros a dispersarse por entre los edificios. Unos comenzaron 16 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo a prender fuego a las edificaciones mientras otros sacaban de sus cajones cartuchos de dinamita. ––¡La dinamita, pa los guardias! ––gritó Donaciano––. ¡La dinamita, pa los guardias! En efecto, una explosión lanzó a los primeros caballos por los aires. Animales y hombres, despanzurrados, quedaron dispersos en varios metros a la redonda. Donaciano, con un numeroso grupo, se dirigió a la sala de máquinas del Desagüe. El edificio, de una sola y altísima planta de ladrillo rojo cubierta de tejas, con portón de cristales y dos ventanas sin rejas en su grandiosa fachada, inspiró a aquellos hombres, acostumbrados a la servidumbre, un religioso silencio. ––¡Qué pasa! ––gritó Donaciano, vuelto a sus hombres––. ¿Todavía os da miedo el patrón? ¡Está muerto! ¡Ya no hay marcha atrás! ¡Aquí todo se ha acabado para nosotros! ––No es eso, capataz. ––¿No? ¿Entonces…? ––Si volamos las máquinas no se podrá desaguar la mina. ––¿La mina? ––replicó Donaciano––. ¿No lo has oído?: la mina ya no se volverá a abrir nunca más. No hará falta desaguarla ––añadió––. No tendremos que volver a las jornadas de dieciocho horas ––dijo al que estaba al lado––. Ni nuestros hijos tendrán que trabajar como esclavos en la gavia, en vez de ir a la escuela ––se encaró con el siguiente––. Ni nos pagarán cada tres o cuatro meses, para que, mientras, tengamos que comprar las subsistencias, con vales de la empresa, en el economato de la empresa o en las tiendas de sus amigos ––le espetó a otro––. No andaremos diez kilómetros todos los días para venir a la mina porque no quieren hacer casas pa los obreros cerca del Desagüe. Ni moriremos jóvenes de silicosis, dejando mujeres e hijos a merced de los patronos ––vociferó finalmente a todos––. ¡Por una escuela para nuestros hijos! ¡Por la justicia! ¡Por la libertad! En medio de aclamaciones, lanzó un cartucho contra el portón de cristales. Una gran explosión voló casi entera la fachada y levantó llamas en su interior, mientras todos los mineros se tiraban al suelo y se resguardaban de la oleada de trozos de cristal que lanzó en todas direcciones la onda expansiva. La columna de humo negro que se elevó inmediatamente oscureció el sol: el edificio iba a arder por los cuatro costados. Cuando Donaciano 17 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte se volvió a sus compañeros todos lo miraban como hipnotizados: el Desagüe ya no existía. El escuadrón de la Guardia Civil, mientras tanto, se había reorganizado, había echado pie a tierra y formaba en dos filas. ––¡Fuego! A la primera descarga, Donaciano cayó muerto. La huida dejó en el suelo un buen puñado de obreros. ––¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Las siguientes descargas acribillaron las ventanas del economato, las oficinas, los pies del depósito de agua y todo lugar donde se hubieran atrincherado los obreros. ––¡Monten! La persecución se extendió por caminos y cerros. De vez en cuando, una explosión, tiros de mosquetón, gritos lejanos. Casi todos los edificios ardieron. Los raíles del ferrocarril de vía estrecha quedaron retorcidos. La fundición, volada con dinamita. La casa del ingeniero, no obstante, fue respetada. Las noticias de los disturbios en las minas fueron llegando al pueblo a lo largo del día. Los accionistas se reunieron en el salón noble del Casino, en la Calle de la Rambla, a media mañana, y convocaron al Señor Alcalde, al Señor Juez y al Diputado del distrito, que casualmente se encontraba en la localidad. La Societé Minière se había constituido en 1900, en París, con un capital social de un millón cien mil francos mayoritariamente suscrito por inversores belgas y franceses, con el propósito empresarial de arrendar y subarrendar terrenos para la excavación de minas de hierro manganesífero. No obstante, una buena parte de ese capital se reservó a los magnates locales, Álvarez, Casanova, Florido, Muñoz y otros, reunidos a tal fin en Madrid, además, naturalmente, del Diputado del distrito y de Don Segismundo Moret, Ministro de Gobernación. Un ingeniero de reconocido prestigio internacional se hizo cargo de la dirección técnica y construyó una central eléctrica para el movimiento de las máquinas de extracción, tendió una línea de vía estrecha a lo largo del valle hasta la costa y, en el pequeño puerto de la villa de vacaciones de la burguesía del pueblo, construyó un cable aéreo para el embarque del mineral de hierro con destino a Inglaterra. Finalmente, todos los accionistas locales constituyeron a su vez, a la vista de la experiencia de las minas de plomo anteriores, ahora 18 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo inundadas, y del fracasado Sindicato del Desagüe que entonces se creó, la empresa Desagüe Minero, que construyó un muro de contención de ciento veinte metros de largo por doce de alto para defensa del río y adquirió en Londres cinco de las mejores máquinas de vapor existentes, con una potencia de 135 CV cada una, sus correspondientes bombas rotatorias y dos calderas de 180 CV ––si bien el suministro de repuestos siempre fue dificultoso y ocasionaba frecuentes parones en la actividad de la mina––. A la vez, se excavaron las mayores rozas de la zona para almacenar el agua extraída. El presidente del Desagüe Minero era Don Miguel Florido. En el salón noble del Casino había gran tensión y estupor: ––Vienen en manifestación hacia el pueblo. ––¡Son, lo menos, trescientos! ––¡Cómo que trescientos: son más de mil! ––¡Adónde vamos a llegar: nos desafían! ––¡Esto es una guerra! El Alcalde salió al centro en actitud tranquilizadora. ––Calma, calma. Tenemos a la Guardia Civil. Se coge a los cabecillas, se les mete en el cuartelillo y allí… ––dijo. ––Señores, no debemos ponernos nerviosos ––repuso Don Miguel, conciliador––. Negociaremos. ––¡Negociar con esos asesinos! ––Naturalmente, serán depuradas responsabilidades ––añadió el Alcalde––. Hay muertos por ambas partes. Se han utilizado explosivos, y los daños materiales son importantes. Pero no debemos resistirnos a hablar con ellos. Nadie quiere una batalla, un tiroteo por las calles del pueblo. ––Elijamos una comisión ––propuso Don Miguel. La manifestación entró por la Cruz Grande y tomó la Calle de la Rambla hacia el Casino. Nadie se asomó a los balcones. La botica, la tahona, la tienda de ultramarinos, la barbería, la mercería y los bares, todos los comercios de la principal calle del pueblo estaban cerrados. La Iglesia, a cal y canto. A la puerta del Casino la comisión de propietarios ––Don Miguel Florido, el Señor Alcalde y el Señor Juez de Partido–– esperaba a los manifestados. Por los obreros, se adelantaron tres subcapataces. Se reunieron en la portería del Casino, de donde éstos no quisieron pasar. Sobre la conversación, el rumor de la muchedumbre que llenaba la Calle de la Rambla. Pero ni un grito, ni un gesto violento. 19 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Qué es esto, hombre, vais a provocar una tragedia! ––Tragedia la nuestra de tós los días, Don Miguel. ––Tenéis bien controlada a la gente, ¿no? A ver si se desmanda alguno y… ––Está tó asegurao, Señor Alcalde: los amotinados han sido reducidos. No los vamos a entregar, eso es cosa de la Justicia, pero ya no habrá más violencias. Ustedes mantengan en calma a la Guardia Civil, que nosotros sabremos comportarnos. Lo demás depende de lo que aquí hablemos. ––Venga, decidnos lo que hay. Las reivindicaciones eran un calco de las de otras ocasiones: apertura de todas las explotaciones mineras, aumento de los jornales de peones a tres pesetas, jornada de ocho horas, manutención por cuenta del obrero ––derogación, por tanto, de los vales––, y nada de trabajadores forasteros. ––Y una escuela para los niños. Que no tengan que ir más a la gavia. ––Y casas baratas para los trabajadores. ––Pero, por lo pronto, que se abra la mina: queremos trabajar. Que se arranquen las máquinas del Desagüe. ––¡Imposible! ––repuso Don Miguel Florido––. El Desagüe lo habéis volado. Ya no hay máquinas que arrancar. ––Eso no lo teníamos planeado los que aquí hablamos. Se acordó respetarlas. Pero ya les he dicho que han sido unos exaltados. ––En cuanto a la mina en sí ––dijo Don Miguel––, el mineral se acumula en la playa, como sabéis, porque no es posible la fundición, no se puede copelar las menas, ya que, con la guerra europea, no hay demanda. Los barcos no navegan, no hay seguridad en la mar. Imposible reabrir las minas con esa situación internacional, nos arruinaríamos. Debemos esperar. ––¿Esperar? ¿Esperar a qué, a que nos muramos de hambre? La gente se está yendo a la Argentina. Es la única salida, la emigración. Mientras, el escuadrón de caballería había cerrado ambos extremos de la calle. Los obreros, expectantes, escuchaban la entrevista de los comisionados y miraban recelosos a los guardias. ––Señores ––dijo finalmente el Señor Juez––, necesitamos reflexionar sobre todo esto. Es mucho lo que está en juego por ambas partes. Por lo pronto, que todo el mundo se retire y mañana nos reunimos aquí a la misma hora. ¿Les parece? 20 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Los tres representantes de los trabajadores se miraron significativamente. ––De acuerdo. Pero, sea como sea, no queremos tener a la Guardia Civil encima. Hemos venido en paz y nos iremos en paz, cada uno a su casa. ––Ha habido muertos. No se olvide. ––Obra de unos cuantos exaltados, como hemos dicho. Quien haya sido que lo pague. Pero no los demás. ¿Están ustedes de acuerdo? La reunión quedó aplazada hasta el día siguiente y los obreros salieron a la puerta del Casino. Uno tras otro, los tres fueron explicando, conforme se incorporaban a la masa de personas que esperaban, lo hablado en la reunión. Entonces se oyó una voz desde un extremo de la calle: ––¡A la carga! Una avalancha de caballos se produjo por cada lado, los guardias sables en alto. ––¡Nos han engañao! ¡Es una trampa! Por cada una de las esquinas de la Calle de la Rambla fue desapareciendo la multitud de obreros, perseguidos por los guardias a caballo. Varios entraron en una taberna, de donde los sacaron cuatro números de la Guardia Civil a culatazos de mosquetón. Unos cuantos, acorralados, se encararon a los perseguidores, que los hirieron a placer con sus sables o les echaron encima los caballos para que los pisotearan. Otros no pararon de correr hasta el Castillo, donde fueron tiroteados, con el resultado de dos heridos y un muerto. Los más se refugiaron en sus casas del barrio del Castillo, del Realengo y de las cuevas. No pocos fueron sacados de ellas a golpes y detenidos. Algunos se perdieron por los cerros. Un mes después se abrían algunas minas sobre el acuerdo de una subida de setenta y cinco céntimos a los peones y la promesa de que se llegaría al pago mensual. Los vales, por tanto, aunque la manutención quedara por cuenta del trabajador, siguieron siendo admitidos, pero sin descuentos. Estas condiciones se respetarían durante un año por la Societé Minière. Cuando venían los Florido cada año había que admirar los coches, berlinas, landós o simones que los traían; los sombreros, vestidos y sombrillas que lucían las damas; las chisteras, chaqués, 21 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte capas y bandas de los caballeros; los títulos, distinciones y herencias de cada uno. Y a quienes no entendían de estas cosas siempre les quedaba el recurso de contar la historia del enorme abeto que superaba la mansión, junto al porche, una gigantesca araucaria plantada por un antepasado de la familia cuando compró la finca y que ahora tenía en su tronco incrustada, a seis metros de altura, la verja con que entonces fuera circundada. El desencanto venía cuando al caer la noche se encendían las farolas de gas entre los limoneros del huerto, los faroles del porche y las luces del enorme balcón principal tras las vidrieras giratorias. Entonces las espectadoras, apostadas ya descaradamente en la verja barroca que rodeaba la finca, oían las risas de las señoritas invitadas y el murmullo de los caballeros ante los primeros estallidos de cohete por sobre los compases de vals de la banda municipal: la fiesta, para las de fuera, quedaba sólo en mirar. Y, en represalia, se volvían a recordar los chascarrillos que desde siempre corrían sobre los burgueses, historias, claro, de factura plebeya, las más famosas de las cuales, las que siempre salían a relucir, estaban protagonizadas por Don Tristán, los hermanos Siles o cierto matrimonio de tiple y tenor. Don Tristán, señorito desocupado antiguo, solía hacer su paseo, todas las tardes, desde su casa, al lado del Ayuntamiento, al Casino. Un día, se lo encontró cierto campesino que andaba por el pueblo despistado buscando una dirección: ––Buenas. Perdone. ¿Podría usted indicarme la casa de Don Pedro Abellán? Don Tristán, muy contrariado por la interrupción de su paseo, se colocó el monóculo, miró de arriba abajo muy altivamente al campesino y señaló con su bastón: ––Siga usted la línea recta. Luego la perpendicular. En la vértice del ángulo vive Don Pedro Abellán, ¡pues…! Y dando media vuelta y un taconazo, siguió tranquilamente su camino. El campesino quedó rascándose la mollera por debajo de la boina. En otra ocasión, el señorito paseante topó con un labrador que traía de la brida un asno cargado de leña. A Don Tristán se le ocurrió que le podía hacer falta para su chimenea el próximo invierno y, ni corto ni perezoso, el monóculo bien colocado, señalando como siempre con su bastón, le dijo: 22 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Hombre rústico, ¿a cuánto asciende ese haz de leña que descansa sobre su descomunal cuadrúpedo? ––¿Qué dice, qué dice…? Por otro lado, los hermanos Siles eran dos caciques de antigua familia noble, pero arruinada. Tanto, que sólo tenían una capa y, como era preceptivo lucirla para conservar la estima social debida a los de su clase, se turnaban para asistir cada tarde a las reuniones políticas del Casino. Eran famosos los concier tos privados, organizados frecuentemente por alguna de las cuatro o cinco familias más ricas del pueblo en sus propios salones, con asistencia de las fuerzas vivas locales, y las anécdotas que ellos generaban. La más difundida contaba cómo, en una de estas reuniones musicales privadas, se le pidió cantar a cierto matrimonio, tiple ella, tenor él. La mujer sufría, a la sazón, de gases y frecuentemente ventoseaba de manera harto notoria, por lo que en principio rechazó la invitación. Pero el marido, deseando complacer al auditorio y, sobre todo, a los anfitriones, atrajo a su esposa a un aparte y, dándole el tapón de una botella cercana, la envió al cuarto de aseo a ponérselo convenientemente. Amañada así la señora, comenzaron su actuación. En seguida, ella sintió caer el tapón y, no sabiendo cómo avisar al marido de tal suceso, cambió la letra del dúo de zarzuela que interpretaban y entonó: ¡Ay, Anselmo de mi vida, que se cayó el tapóoon! Y él contestó, también cantando: ¡Ay, señor, señor, que no sea pedo, que sea follóoon! La pedorreta que a continuación liberó la tiple cortó la canción y desalojó la sala. Liberales de toda la vida, cuando La Gloriosa los Florido utilizaron su mayoría progresista en el Ayuntamiento para declararlo en sintonía con la Junta Revolucionaria Provincial, pues entre las primeras medidas que ésta había adoptado se habían visto acogidas viejas aspiraciones de la burguesía, como la reducción de aranceles a la importación de carbón inglés, la rebaja de los derechos del Registro de Propiedad y, sobre todo, la supresión de la reciente subida del cinco por ciento en el impuesto de sociedades mineras. A continuación participaron en la constitución de la Junta Promotora de la Concesión del Ferrocarril para la provincia y después, en 23 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte la época republicana, con Salmerón como Presidente, también dirigieron la resistencia contra los cantonales de Cartagena que, fondeados en el puerto cercano y acampados a las puertas del pueblo, exigieron a las autoridades un botín de guerra de veinticinco mil duros, si bien el inminente temporal de levante les movió a conformarse con cuarenta mil reales. Y aún así, antes de zarpar con toda premura hacia su base en Cartagena, los sublevados requisaron todo el trigo, harina y tabaco que encontraron e hicieron una recaudación, en todos los pueblos de la comarca, de unos cinco mil duros adicionales. Estos antecedentes no fueron óbice para, tras la disolución del Congreso por Pavía y el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, los Florido se apresuraran a declararse exacerbados monárquicos alfonsinos, como los demás propietarios de la localidad, aunque, eso sí, fervientes partidarios de Sagasta. Algunos Florido formaron en el encasillado canovista los años siguientes, por lo que casi toda la familia vivía en Madrid, muy bien relacionada en la Corte. Cuando venían al pueblo los veranos, con sus invitados, lo hacían en un tren fletado ex profeso hasta el límite de la provincia y, desde allí, en una caravana de coches de caballos hasta sus distintas casas solariegas, unas en la vega y otras en el pueblo mismo, donde se movilizaba un verdadero ejército de criadas, cocineras, camareras, amas de llaves, guardas, porteros y carreteros, caballerizos y cocheros, jardineros, amas de cría y tatas, costureras y modistas, encajeras de bolillo, aguadores, carboneros… Durante estas estancias veraniegas, sus aparceros les rendían cuentas de las fincas de su propiedad y les llenaban las despensas. Eran famosas sus fiestas de sociedad, sus puestas de largo, cacerías y bailes de compromiso. Casi tanto como sus amoríos, queridas, concubinas y favoritas; sus viajes a la capital, de negocios, o a los alfayates para tomarse medidas o probarse, pero también de putas, o los hijos que iban dejando dispersos por el camino, la mayoría sin apellido, aunque subsidiados con generosidad. Y las juergas que se corrían en el Casino, las gamberradas que sus vástagos hacían ––como subir un burro al cubículo de campanas de la torre de la iglesia–– o las noches de mujeres y borracheras de taberna en taberna en coche de caballos por las calles del pueblo hasta bien amanecido el día siguiente. También eran famosos, no obstante, los donativos sustanciosos que solían distribuir cuando se sucedían terremotos, inundaciones o riadas, tan frecuentes, o se extendían las 24 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo casi anuales epidemias de cólera y tifus o el tracoma amenazaba con hacerse endémica calamidad pública. Los Florido se decían mineros, pues eran propietarios de diversas minas y accionistas mayoritarios o, cuando menos, arrendatarios de empresas madrileñas, alemanas o francesas constituidas para la explotación de las mismas. Fueron socios fundadores del Sindicato del Desagüe y luego de las sucesivas empresas extractoras del agua de los pozos de plomo ––inundados desde muy pronto––, del periódico El Minero, del ferrocarril de vía estrecha que cruzaba el valle, de la empresa fundidora y de la metalúrgica más importante del coto férrico. Eran también prestamistas y banqueros. Y, como todo el mundo sabía, enemigos declarados de los Abellán, senadores del reino y elementos fijos del encasillado, familia conservadora que ostentaba, otorgado por Amadeo de Saboya, el marquesado de la comarca por haber sido los primeros en registrar una explotación en el coto argentífero del Barranco El Jaroso cuando se descubrió la gran veta de plata nativa en la cuenca minera de Almagrera. El padre de Tomás Navarro había sido accionista de la Mina Observación, segunda del coto en producción y una de las siete conocidas como minas ricas del barranco que contenía la gran veta de plomo argentífero descubierta por un medianero y un bracero de un antepasado de los Florido. Pero una mala inversión en máquinas de desagüe y en concesiones a partido de yacimientos en extremo pequeños, imposibles, por tanto, de explotar de forma lucrativa, ruinosos en definitiva, agotaron sus recursos. Cuando murió a causa de una caída durante una cacería, sólo dejó la titularidad de un terreno en el coto minero del Jaroso, pero ni un real para invertir en él. Tomás era compañero inseparable, desde su época del Colegio de Jesuitas, de Miguel Florido, hijo del Presidente del Desagüe Minero. Ambos habían terminado el bachiller en la capital y empezado Derecho en Madrid, que abandonaron al comenzar el segundo año, y colaboraban con asiduidad en el periódico local El Minero. Miguel, por otra parte, le escribía poemas de amor a María, su prima, por la que estaba colado desde niño. Una noche de carnaval de hacía tres años, en el Baile de Máscaras del Casino, Miguel se declaró oficialmente a María y se encontró la sorpresa de que ella y Tomás se habían comprometido en secreto. ––Me habéis traicionado. 25 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Vamos, Miguel, no te lo tomes así, hombre. Yo te lo pensaba decir… ––¿…cuando me enviases la invitación de boda? Ese mismo año, animado por el éxito del marqués en el coto argentífero, Tomás decidió hablar con su amigo sobre aquel terreno que tenía, heredado de su padre, en el Jaroso. ––¡Es una veta importante de plata nativa! ––¿Te vas a asociar con los Abellán, enemigos de mi familia de toda la vida? ––No. Me quiero asociar contigo. Días después quedó formalizada la sociedad ante el notario local: Sociedad minera la atrevida. Acción nº 1. Cuarto nº 1. Esta Sociedad, que consta de cuatro acciones divididas en cuartos, fundada para el laboreo y explotación de la mina del mismo nombre que mide dos pertenencias con veinte mil metros cuadrados, situada en el Coto Argentífero del llamado Barranco El Jaroso, en el término de Cuevas del Almanzora, Almería, lindando con La Iberia, Tres amigos, Peripecias y otras, se halla constituida por Escritura Pública otorgada en esta Villa, el veinte de Octubre del corriente año, ante el Sr. Notario de la misma, D. Antonio Manuel de Campos. La Sociedad reconoce la titularidad de la presente acción y cuarto a favor de Dª María Florido Paniagua, con las obligaciones y derechos que en la misma se consignan, y que podrá transferir libremente con las formalidades de la ley. Cuevas del Almanzora, a 1º de Noviembre de 1911 El Presidente: Tomás Navarro Grant. Alto y delgado, Tomás Navarro llevaba siempre sombrero flexible y bastón de bambú. Tenía una gran estima de sí mismo y del pasado esplendor de su familia, pero un nulo sentido de los negocios. ––¿Tenéis ya formalizada la sociedad? ––Su hijo, Don Miguel, no ha querido participar ––respondió Tomás––. Yo creo que aún no me ha perdonado lo de María. ––Soy su banquero, papá. Le financio, pero no creo en la veta. ––Hombre, la descubrió mi abuelo ––dijo Don Miguel. ––Y la esquilmó Abellán. Cuando se presentó el agua, ya sabemos lo que pasó: los abellanes se fueron. ––Ricos ––apuntó Tomás. 26 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Pero dejando una herencia insoluble ––objetó Don Miguel––. Los propietarios, además, no se unieron para desaguar, como pasó ya antes con el plomo. Tuvieron que abandonar. Sin embargo, esto tuyo parece que es serio, ¿no? ––Su hijo lo ha confirmado con el ingeniero. Hay plata. Y de la buena. A pocos metros. Yo la voy a sacar. ––Que tengas mucha suerte. ––Y usted que lo vea, Don Miguel. Ya le he propuesto a su hijo me alquile la casa del Parterre, junto a la de los azulejos. ¿Le parece bien? ––Lo que él haga me parecerá bien. ––Lo haré por María ––dijo Miguel. ––Se merece una buena casa ––continuó Tomás––. Y más ahora, que vamos a tener descendencia. Tú que eres mi banquero, le he dicho a su hijo, me podrías alquilar la casa del Parterre. Cuando la mina produzca se la compraré. Bueno, espero que Miguel me la venda: ya sabe usted que esa casa fue nuestra. La casa del Parterre, junto a la de los azulejos, había pertenecido a su padre. Era una de las que había ido comprando Don Miguel Florido en el pueblo conforme aumentaba su riqueza e influencia. A Tomás siempre le había parecido mal esa venta y tenía fija la idea de recuperarla. La Atrevida era su gran oportunidad. Cuando se fue, Don Miguel quiso saber algo más: ––¿No crees en la veta? A Abellán mira cómo le fue. ––El agua sigue ahí, papá, tú lo sabes. Abellán tuvo suerte: le salió a los setenta metros de profundidad pero, mientras no alcanzó esa profundidad, produjo plata como no se había visto nunca. A Tomás eso no le pasará. Será su ruina. Está a punto de anegarse y aún no ha visto el brillo por ninguna parte. Ni el Jaroso ni el Arteal son ya rentables. ––Tiene diez obreros, me han dicho. ––No durará ni dos años. ––¿Por qué lo financias, entonces? Perderás dinero. ––Es mi amigo. ––¿No tendrá algo que ver tu prima María? ––Bueno, eso… es cosa mía. Yo, volviendo a lo que nos interesa, creo en el hierro. Ese es el futuro, el hierro. Una buena concesión a una empresa extranjera, y a vivir de las rentas. ––Eso es, vivir de las rentas, en eso coincidimos todos. ¿Tomás no? 27 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Es un romántico. Ya lo has visto, casi de parte de los obreros en la huelga. Además, no tiene olfato para esto, ve plata donde no la hay. Dos años después, de las treinta y cinco minas del Barranco El Jaroso, sólo seis seguían en activo, La Atrevida entre ellas. ––Cierra, Tomás. ––¡Hay plata, María, hay plata! Es cuestión de tiempo. Unos metros más para abajo y… ––No podrás financiar el desagüe. Miguel no arriesgará más capital sin cobrar lo que ya le debes. ––Aún no ha aparecido el agua. Lo hará, lo sé. Pero mira, mira los resultados de las catas de mi padre: señalan una veta rica en plata nativa. ¡Está ahí, sólo hay que sacarla! Mi padre no se equivocaba. Conocía el Jaroso mejor que nadie. Lo había agujereado todo con sus propias manos. Y si él decía que hay plata, hay plata. ––¡Pero de qué vamos a vivir mientras! Julia, llamada la de las fajas porque se había dedicado a hacerlas y repararlas desde muy joven, se había empleado con ella, primero por abandonar aquel oficio tan poco gratificante, luego, por pura amistad. Llamaba a María madrina y se había convertido en su consuelo. ––No me escucha, Julia, no me escucha. Y mi primo sigue en sus trece. Aún no sabe que estoy embarazada otra vez. ––Está obsesionado. ¿Quieres que hable con él? ––Es muy peligroso, ya sabes cómo son los Florido. Dice que me regala la casa, que firmaremos la escritura en cuanto le diga que sí. ¡Quiere que deje a Tomás y me vaya con él! ¡Pronto tendré dos hijos, Julia! O no tiene escrúpulos, o es un loco. ––¡Los hombres! El sexo los ciega aún más que el dinero. Ambas cosían la ropilla del atico. Julia había llenado un canasto de madejas de lana, ovillos de hilo, acericos, dedales y ganchillos de varias medidas porque, además, arreglaba las prendas del niño primero, Tomasito, para el que iba a nacer ahora, al que pondrían Pedro, como su abuelo. 28 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo La casa de los azulejos 29 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1915 La guerra europea acabó con todo. La minería del plomo, inundadas las explotaciones y arruinadas todas las empresas que sucesivamente habían ido arrendando el Desagüe, pasó a la historia. La del hierro, imposibilitado el transporte marítimo, vio cerrados sus mercados naturales, los ingleses. La máxima exportación había sido en 1913, a pesar de que también se habían inundado todas las concesiones a partido. Durante 1914 El Desagüe Minero y la Societé Minière habían intentado un acuerdo con los obreros para evitar la avalancha migratoria que estaba despoblando la comarca de mano de obra barata y dócil como la que hasta entonces habían disfrutado. Pero fue inútil. Todo se venía abajo. En cuanto a la extracción de plata, La Atrevida era la última mina que quedaba en el Barranco El Jaroso. ––Para la máquina, Damián. Vamos a hacer cuentas de lo que os debo. ––No se preocupe, patrón. Demasiado ha aguantado usted. Estamos en paz. Todos hemos perdido. Lo siento. ––¿Qué vais a hacer? ––Están marchándose a la Argentina. Aquí no hay más que miseria. Yo me voy a la uva, con un primo mío que está formando cuadrilla. ––La uva está muy mal también. ––Y el esparto. ––Lo mejor es la Argentina. Dicen que hay millones de vacas, que aquello es inmenso. La despensa del mundo. El regreso a casa, ya casi anochecido, fue un verdadero vía crucis. El pueblo le pareció desierto. Todo cerrado. Sólo una 31 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte taberna. Entró. A la luz de gas, el aire espeso de humo de tabaco, unos pocos parroquianos lo miraron como bicho raro: un minero ––un propietario de mina–– no entra en una taberna. ––¿Por quién pregunta usted, señor? Llegó a su casa muy tarde, borracho. El vino había sido muy malo. Pero quitaba las penas, decían. Un taranto le había llenado el alma de amargura. Aquel obrero lo cantaba al estilo antiguo, cuando empezaba la minería del plomo: largo, muy largo, y despacio, muy despacio. Como lo cantaban luego los garbilladores alrededor del fuego a la hora de cenar. Pero ahora se refería al embarque del hierro y a la emigración: Que nadie vaya a quitar del pueblo de Villaricos, el Cable del Mineral: voy por el mundo perdío y no lo puedo olvidar. Julia dejó la costura sobre la mesa de camilla y se levantó sacudiéndose las hebras de la falda. ––La señora duerme ––explicó––: está rendida. Tomasito está malillo. La garganta. ¿Le preparo algo de comer? ––Julica, qué buena eres. Deja, ya me apaño. Gracias. Tomás se dirigió a la cocina. En el pasillo, la luz del cuarto de costura, el quinqué de aceite con que se alumbraba Julia para coser. Al lado, el buró, el escritorio de su esposa, la persianita subida. Nunca sabría explicar por qué razón se acercó a bajarla. Uno de los cajoncitos dejaba asomar un pico de sobre. Julia trajinaba en la cocina preparándole algo, seguramente. Sacó con dos dedos el sobre y examinó, dentro, un corto texto con letra de Miguel: Prima: Está en la ruina, te lo aseguro. Me debe más de cincuenta mil duros. Nunca podrá pagarlos. Es un fracasado. No te hundas con él. Ya sabes que siempre te he amado. Tu hijo tendrá lo mejor. Viviremos en Madrid. ¿Hablamos? Te darás cuenta. Ven. O dime algo. Te espero. M. 32 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo La partida a caballo llegó al puente de hierro. Esta vez no había un vigilante al otro lado. En el puente estarían totalmente expuestos. Unos guardias escondidos en la caseta del cambio de agujas y en el montón de traviesas de la derecha los podrían tirotear a placer. El cojo se empinó en el único estribo que usaba y oteó la ribera, la mano izquierda en la faca que escondía en la faja, el sombrero de paja terciado sobre la oreja derecha y, debajo, el pañuelo anudado a la nuca sudoroso sobre la frente. El cojo tenía una intuición infalible sobre los terrenos que pisaba y aquel no le inspiraba confianza. Nada se movía. A la redonda, nadie. Pero, por no haber, no había ni pájaros. ––Que cruce alguien, a ver ––ordenó seco. Se miraron unos a otros, los cinco de la partida. Ninguno quería cruzar primero. ––Oye, cojo, por qué no nos volvemos. Aquí, tan cerca del Jaroso no se nos ha perdido nada. Estamos más seguros en la sierra. ––¿No íbamos al palacio del marqués? Allí nos estará esperando la Antonia, la hija del seco, con una espuerta de higos o un saco de granadas. O, qué sé yo, con una manta de tocino y un pellejo de vino. Aquello está ahora vacío, podemos pasar una temporada tranquila ¡A qué venir tan cerca del Jaroso, cojo, hombre! ––¡Puede haber Guardia Civil, cojo! Había que irse de la zona. Había que acabar con aquello. ¡Bandolero!: quién se lo iba a decir. ¡Y en aquellos tiempos! No era vida. En la costa, en el puerto, ahí estaba el futuro. Tenía apalabrado un puesto en el vapor de Orán y, de allí, ¡a América! Si los alemanes lo permitían, claro. Si no había navegación tomaría la carretera de Cartagena: la mina otra vez. Pero en cuanto la guerra acabara… Embocó el puente y arreó adelante por sobre los raíles. El caballo casi tropezaba con los pernos, pero avanzaba y avanzaba tres, cinco, diez metros. En mitad del puente se paró a escuchar. Si había guardias, ese era el momento. Hubiera sido, en el fondo, una liberación. Pero no los había. Llegado al final se volvió hacia sus compañeros, que lo observaban con la respiración cortada. Luego merodeó por el área, registró todos los escondrijos. No había nadie. Hizo una señal. Otro más entró en el puente. Y cuando llegó al extremo, otro. Y luego otro. El cojo fue relevado de la vigilancia y se acercó a la orilla del cauce seco. Entonces lo vio. El cuerpo se encontraba tirado en el lecho de arena. Boca abajo, sin señales visibles de violencia, llevaba un traje gris claro y botines de tafilete: era un señorito. 33 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Cojo, por tu madre, vámonos de aquí en seguida: nos echarán la culpa! ––Sí, es lo mejor. Pero…, es que… El cojo se acercó y dejó que la sombra de su caballo cubriera el cuerpo. Los dos o tres segundos siguientes parecieron siglos a sus hombres. Había algo en aquel muerto que le era conocido. Se apeó y sacó la muleta de debajo de la silla. ––¡No lo toques! Con la muleta, intentó girarlo. Como no pudo, empleó ambas manos. Bajo la chaqueta llevaba chaleco amarillo de cuadros, camisa de cuello almidonado, pechera y pajarita gris. Tenía un agujero rojo a la altura del corazón. Al cojo le llamó la atención la leontina. Tiró de ella y sacó el reloj del bolsillo del chaleco. Comprobó que ambos eran de oro. Antes de apropiárselos, por instinto se fijó un momento en el rostro, sucio de tierra y demacrado. ––¿Quién es? ––le preguntaron desde lejos. ––El hijo de Don Miguel Florido ––respondió. Como detonados por el nombre, los cuatro espolearon en distintas direcciones sin esperar para nada al cojo que, a grandes saltos, sin necesidad de la muleta, montó de una gran cojetada y se lanzó al galope río arriba. Más de una hora después llegó una pareja de la Guardia Civil a caballo, inspeccionó el cuerpo y su alrededor, recogió de los bolsillos los efectos personales y, uno de ellos, se marchó al pueblo a dar la alarma mientras el otro número, mosquetón en mano, montaba guardia a los pies del puente de hierro. Tardaron más de cinco horas en efectuar el levantamiento, el Señor Juez, el Señor Alcalde y los dos guardias civiles que lo habían hallado. Dos sepultureros, con un coche fúnebre cerrado, esperaban el protocolo para proceder a la recogida. ––Bueno, en realidad fue un niño que guardaba cabras por allí ––dijo el jefe de la pareja, y señalaba el cerro–– quien nos avisó. Había oído los tiros, se acercó y lo vio. Dice que no había nadie más. Pero existen huellas de herraduras por todas partes, como pueden ustedes comprobar. No sé cómo no vio tantos caballos. ––Llevaba esto en los bolsillos ––dijo el Juez alargándole unos papeles al Alcalde. ––Son órdenes de ejecución de embargos contra… ––…Tomás Navarro Grant. 34 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––¿Por qué las llevaba en el bolsillo? Las hubiera entregado un oficial del juzgado. ¿Por qué las llevaría él mismo? ––Para mostrárselas antes de… ––…antes de disparar: esto ha sido un duelo. Quedaron en silencio unos instantes, mientras los sepultureros colocaban el cuerpo en el coche. Luego la comitiva se puso en marcha hacia el pueblo. Aquella noche registraron la casa de arriba abajo. No encontraron nada: ni las armas, ni documentos relacionados, ni cartas… Nada se sabía tampoco de Tomás Navarro. ––Voló el pájaro. Su mujer no atinaba, sumida en el estupor. Sólo Julia podía responder a algunas de las preguntas. El Casino estuvo abierto toda la noche. En casa de los Florido no paraban de entrar y salir personalidades locales, amigos, socios, deudos, familiares… ––Fue al amanecer, como mandan los cánones. ––¡Hombre…! ––Perdone, pero… ¡No me negará que ha sido un duelo con todas las de la ley, quiero decir como establece la tradición! ––En el 98 mi abuelo se batió en duelo con… ––¡Cállense! Un duelo, un duelo… ¿Un duelo sin padrinos, sin testigos? ¡Ha sido un asesinato! Todavía no han encontrado a Navarro: ¡ha huido, como todos los asesinos! Estaba arruinado. Le debía mucho dinero a Miguel. Había apostado por la plata, cuando hace ya veinte años que no se saca plata en el Jaroso. Miguel sí que era un minero. Había apostado por el hierro, por el futuro. Si no llega a estallar la guerra en Europa… ––Dicen que era socialista. ––¿Miguel? ––¡Tomás, hombre! Desde luego, cuando la huelga, estuvo más de parte de los obreros que de los propietarios. ¡Quería ceder por su cuenta a casi todo lo que exigían! Y qué discurso en el Casino: dijo que lo nuestro había sido un abuso de poder. ––Un tío raro. ––Como su padre. Un año después María Parra, hermana de Julia, recibió una carta de su primo Juan Antonio, que se había ido, decían, a la Argentina: 35 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte María: Soy tu primo Juan Antonio. Te envío este sobre para que lo entregues en el destino indicado. Si no es posible, rómpelo, por favor. Gracias. J. A. Mendoza (Argentina) Y en el sobre: Para María Florido Paniagua Y dentro: María, mi querida y nunca olvidada esposa: Perdóname todo lo que te he hecho sufrir. Perdóname la mancha que he echado sobre nuestros hijos, Tomasito y Pedro (cuando nazca), la malísima posición en que os he dejado. Perdóname mi cobardía. Me fui porque quería ocultarme. Vi por allí a la partida de bandoleros del que llaman El Cojo y pensé que los culparían y que, pasados unos meses, podría volver porque nadie me podría acusar con certeza. Me deshice de todo cuanto me pusiera en evidencia. Pero me enteré de que no había salido bien y que me buscaba la Guardia Civil. Me encontré en la capital a Juan Antonio, el primo de Julia, y le di los últimos duros que me quedaban por sus documentos. Me vine a la Argentina. María, te escribo sobre todo para decirte que no me esperes. Nunca podré volver. Y tú no querrás vivir con un asesino. Háblales a los niños de mí cuando sean mayores y puedan comprender. Protégelos de la gente. Siempre te amaré. Un beso Tomás P.D. La casa no te la podrán quitar nunca mientras pagues ese alquiler simbólico que él me puso. Yo no la hubiera aceptado gratis. El contrato es indefinido, se lo hice firmar así. Y si tú cumples con el pago de esa peseta mensual, la justicia no tendrá nunca motivo para echarte, ni a ti ni a tus hijos. Por ese lado, estoy tranquilo. 36 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Desde Almería eran frecuentes los barcos a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX (La Crónica Meridional, 27–5–1909) 37 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1919 La enfermedad se presentó imparable. Quién lo hubiera dicho, sus carnes rosadas, su buen ánimo, su garbo y señorío los domingos luciendo peineta y polisón al salir de Misa Mayor: tuberculosis. Tuberculosis comiéndola por dentro poco a poco hasta fulminarla entre esputos sanguinolentos. Aquella extraña mañana de abril había muerto la Madrina. Sólo Julia estuvo allí. Ella le recogió el último suspiro: ––¡Julia…, mis hijos! ¡Julia…, mis hijos! Todo había terminado. Sus destinos de mujeres solas en plena juventud chata de pueblo, La Madrina unidos por los rosarios de las seis en la capilla del Carmen; el trabajo de la casa y el cuidado de los niños, que de servicios pagados se hicieron tarea común; el trato de criada a señora, que se hizo de amigas; el madrinazgo de las hijas de María Parra, hermana de Julia… Todo había terminado. Y todo empezaba ahora, al vestirle la mortaja ––aquella bolsa negra de seda, bordados grises calados de toses, conservada en el 39 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte fondo del ropero, con una pastilla de La Toja–– entre padresnuestros y salves, suspiros, recuerdos… Todo empezaba con el aviso a la familia, que hasta allí no la había aceptado, ni tampoco a sus hijos, y sólo se presentaban, muy de vez en cuando, para recordarle que aquella casa no era suya y la amenazaban con echarla… Y todo empezaba ahora, aún más, para Julia, al hacerse cargo de los niños ––porque nadie los reclamaba–– con toda conciencia, pues ella los había criado y los quería y ahora eran suyos y nadie ya se los podría quitar. Todo empezaba ahora en la casa que fue de los Navarro en el Parterre, junto a la de los azulejos. Julia había sido siempre el alma, el motor, la esencia de aquella casa. Bajadas de la falsa ––cámara del piso alto, destinada a granero y secadero de matanzas, pero también a dependencias del servicio––, donde habían vivido veinte años como empleadas de la familia, ella y su hermana María la compartían ahora, muerta la Madrina, una vez cerrada a cal y canto la recia, chirriante puerta de gruesos clavos para evitar visitas y preguntas impertinentes: había que guardar a dos niños de la inclemencia de la gente en virtud de la promesa dada a una moribunda. Porque aquello, lo de los niños, era ––tenía que ser–– definitivo. Seguramente durante algún tiempo los corrillos de comadres se formarían cerca de la casa, entre cuchicheos y miradas inquisidoras hacia las ventanas. Y hablarían de Julia, de su edad, de su soltería –– sobre todo de su soltería: la tacharían, injusta, infundadamente, de poyetona––; de aquel muchacho que la pretendió hacía ya tantos años, minero, moreno, fuerte, y que un día no acudió a su reja porque, se supo enseguida, fue una de las víctimas ––veintidós años–– de una explosión y un gran derrabe. Seguramente volverían a contar cómo se negó a las pretensiones obsesivas del dueño de la tienda de coloniales ––canotier de paja, cuello duro, traje gris, zapatos acharolados, reloj y leontina de oro…–– que llegó incluso a entrar en su casa como si fuese ya su novio formal y todo, hasta que Julia le habló alto y claro y él se fue a la capital por no verla pasar por la puerta de su tienda todos los días sin mirar siquiera. Dirían que su hermana María le llevaba diecisiete o dieciocho años, que era viuda desde principios de siglo, que tenía dos hijas ––Paca, recién ingresada como postulante o novicia, que claramente no lo sabía, en el Colegio de San Miguel de la Orden de San Vicente de Paúl, en Cartagena, y Manuela, que cosía fajas con Julia–– y que con frecuencia se iba una temporada a servir a la capital, a casa de una familia, notario él, maestra ella, cuya hija soltera, 40 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo María Parra, con su hija Francisca, hacia 1914 a la que nombraba Doña Lola, era tan casta y piadosa que todo se le iba en rezos, visitas y misas. No podía bordar. ¡Cómo iba a bordar!: hacía ya mucho que la esperaba y Julia no se distraía ni un momento. ¡Qué rabia! Lo había visto desde la ventana: se paseaba impaciente del Parterre al Teatro, del Teatro al Parterre, liaba un cigarrillo tras otro, miraba nervioso su reloj de bolsillo, aquel reloj de bolsillo que ella le había regalado con los ahorros de muchos, muchos bordados y muchas más fajas. ¡Y la Julia no se iba! Los niños no la llamaban, oportunos. ¡Qué mala suerte, precisamente aquel día, aquel día…! ––¿Qué te pasa? ¿No ves que echas a perder el bordado? Es que no podía concentrarse. En la calle, en aquella acera estrecha de piedras regastadas estaba su futuro, su vida. Noticias. Respuestas a dónde, cuándo, cuánto tiempo. ––Es que… –– se disculpó. 41 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¿Está ahí fuera? La Julia tenía ese don: adivinaba sus pensamientos y decía siempre lo que ella deseaba escuchar. Se ruborizó. ––Lleva un rato. ––Pues anda, que estará ya el pobrecillo desesperado. ¡Gracias a Dios! ¡Y qué bien sabía comprenderla su tía! Nunca le había hablado de él y, sin embargo… Un tirón a la puerta atrancada con el trapo y salió a la calle, la falda cogida con una mano para que no le estorbara. ¡Allí estaba, alto y rubio! Corrió hacia él sin apartar la vista de sus ojos, preguntándole con la mirada. Ya su expresión, más grave de lo que era usual en él, le decía cosas que ella no quería aceptar. Se cogieron las manos sin ninguna concesión a la gente: que los vieran, daba igual. ––¡Martín! ––Manuela… Él la miraba de arriba abajo. Mal augurio. Era como si quisiera llenarse de ella, como si fuese la última vez. ––¿Has hablado con…? ¿Sabes ya…? ––Sí. Había bajado la vista. No acostumbraba él a mirar al suelo. ––Dímelo. Sea lo que sea, dímelo. ––Me han dicho en el Ayuntamiento que… ––¿Qué? No bajes los ojos, mírame. Lo que sea, dímelo mirándome a la cara, como siempre! Lloraba. Le apretaba las manos más y más. Lloraba. ––Me mandan a Melilla, Manuela. ¡Entonces era verdad! ¡Lo que les habían dicho era verdad! Aquello que un día dieron por casi imposible, por lejano, aquello que no creían les alcanzara en sus vidas, era verdad. ¿No había nada que hacer? ¿No podía evitarse de ninguna forma? ¿No podían… morirse los dos en aquel mismo instante? ––¡A Melilla! ¡A la guerra! ––Sí. Tendré… Tengo que despedirme en la mina, ya sabes, del capataz y los compañeros. Seguramente me pagarán y… ––¡Martín: a la guerra! Lloraba. Le temblaban los labios. ¡Estaba tan guapa, con aquellos tirabuzones y aquellas lágrimas transparentes corriéndole mejilla abajo! ––A la guerra. ¡Como si a mí me importara la guerra! ¿Qué tengo yo que ver con los moros? ¡Que vayan ellos! Ya se enterarían… 42 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Quedaron en silencio. El muchacho comenzó a liar otro cigarrillo. Estaba enojado, vacío, desesperado. Y el aturdimiento de Manuela lo ponía nervioso. Había que desfogarse. Luego vendría el trago peor y para eso debía mostrarse entero, calmado, dueño de sí. Encendió el cigarro. Hablar y hablar, eso era. ––¡Me cago en…! Mira cómo no mandan a los hijos de los Florido ni a los de los García Alix. A esos no. Esos, ni hacen el Servicio, ¡como son los ricos, los señoritos, los caciques y pagan cuota…! ¡Ellos son los que provocan las guerras y nosotros, los pobres, los que no tenemos para la cuota, quienes morimos en ellas! No es justo. Pasaron dos muchachas cogidas del brazo. Les miraban de reojo con una sonrisita burlona y mojigata. Manuela se retiró un poco. Cuando volvieron la esquina se le acercó de nuevo aún más que antes y le cogió las manos con fuerza. ––¡Qué dices de morir! ¡Quién va a morir! ¡Tú no vas a morir, Martín, yo te esperaré! ––No, mujer si no… Ya sé que me esperarás. Hizo una pausa para darle una calada al cigarro. ––¿Me esperarás… tres años? ––dijo entonces. ––¡Tres años! ––Tres años. En la mina hay uno que ha estado en Melilla tres años, se fue antes de acabar la Guerra europea. Dice que se complicó la cosa cuando ahorcaron a aquellos dos moros en Larache, que es un pueblo de Marruecos, y el Rey destituyó al general de todo el ejército. Por eso se alargó tanto. ––¡Tres años! La desolación de ella le embargaba, pero, ¿a qué esperar más?: ya era tiempo. Valor. ––Manuela… ¿No crees que debería… hablar con tu madre… antes de…? ––¿Tú quieres? Se recomponían el aspecto, ella se secaba las lágrimas y él se tiraba de las mangas o arreglaba la cadena de su reloj, sólo para darse ánimos. ––Sí. ––Si quieres, mañana… ––No, no, tiene que ser ahora. Pero… dime: ¿no sería mejor decírselo primero a tu tía Julia? ––Es verdad, será mejor. 43 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Pues anda, ve a decírselo. Yo te esperaré aquí. Ella no se decidía. Martín iba muy rápido. Tenía prisa en pasar el trance. ––¿Estás seguro de…? ––Corre, ve. Estaban los dos todavía compungidos y desorientados. Comprendían ––Julia se lo había dicho claramente–– que nunca más verían a su madre porque se había ido al cielo, con papá, allá arriba, más arriba, detrás de las estrellas. Pero no entendían el cambio de vida en la casa, en la familia. De todas formas, para Tomás, el recuerdo de su madre siempre estaría unido a aquella casa y al Parterre visto desde las rejas barrocas de sus ventanas. Pero sería un recuerdo exento de enfermedades, toses, mortajas y entierros. Sí, mejor así. Julia colgó la foto de la Madrina en la entrada, presidiendo la casa. El Pedro, que era el menor, apenas cuatro años, se pasaba las horas mirándola, embobado, chupándose el dedo. El mayor era el Tomás. Siete años. Iba a llevarlo a la escuela pública, pero Doña Rosario se murió en activo a los ochenta y el maestro que la sustituyó, Don Rogelio, no aceptaba, decía, más niños que las plazas de que disponía, si bien, como las mesas eran alargadas y en los bancos cabían doce o catorce, de vez en cuando hacía una excepción si se pagaba una buena matrícula. Julia no tenía dinero. Pero sí aquella su peculiar buena relación con las clases pudientes, con los que algún día pudieran echarle una mano. Como el Padre Rector del Colegio de Jesuitas. Nunca había acudido a él. En cambio había lavado el ajuar de la capilla––¡qué grandes, qué pesados aquellos capazos!–– y la ropa de los internos en la época de Canalejas, cuando mucha gente del pueblo hablaba tan mal de ellos y los miraban con ansias acumuladas de venganza. Así que fue a verlo. En la fachada del Colegio, dos ciclópeas columnas flanqueaban la enorme puerta caoba con rejas de cabriolas y ornatos de hierro. Siempre estaba cerrada y, cuando se llamaba, indefectiblemente aparecía el mismo fraile viejo y arrugado, rosario en mano, que luego debía hacer esfuerzos sobrehumanos para echar el gran cerrojo por dentro. ––Quiero… ¿Podría hablar con el Padre Rector? 44 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Julia había llevado al niño consigo, muy bien arregladito con su traje de marinero hasta la rodilla y su gorra de cintas caídas a la espalda. ––El Padre Rector está muy ocupado. Si quiere decirme qué quiere… ––Dígale que soy Julia Parra, y que quiero hablar con él de un asunto importante, por favor. El viejo la miraba con el ceño fruncido y rezongaba. Atrancó la puerta. A través del cristal de agua, el niño observó cómo su enclenque sombra negra se alejaba y difuminaba hasta desaparecer. ––¿Quién es, Julia, el señor maestro? ––No. Recuerda: habla sólo cuando se te pregunte. No te metas los dedos en la nariz. Y no te sientes si no te lo ordenan. ¿Está claro? Nuevamente se abrió la puerta. El fraile viejo del rosario los invitó a pasar de mala gana. Caminaron tras él. Primero un salón con una gran alfombra y un estrado, luego una escalera de mármol que se dividía a un lado y otro del primer piso, un pasillo con muchas puertas negras que dejaban escapar murmullos de niños y tabletazos disciplinarios, y un despacho. El Padre Rector estaba concentrado sobre su mesa. Escribía. Pero se levantó enseguida e indicó con un gesto al otro fraile que se fuera. Éste se alejó pesadamente por el pasillo, murmurando. ––Buenas tardes. Ave María Purísima. ––Sin pecado concebida. Julia besó la mano del sacerdote inclinándose elegantemente mientras se cogía la falda de raso gris bordada en azul que reservaba para cuando iba al médico a la capital y para las visitas importantes, como aquella. ––Padre… ––Dime, hija. Siéntate, siéntate y cuéntame. ¿Y este niño…? ––Pues verá, padre: este niño es… Su madre murió hace poco, de larga enfermedad, ya lo sabe usted, y… ––¡Ah, los Florido, sí, una buena familia, muy católica! Y, ahora, este huérfano… El cura miró a Tomás como si de un bicho raro se tratara. Escrutaba, quizá, su futuro, entre las telas sencillas de su camisita y su lazo azul sobre el pecho. ––Dos, padre ––repuso Julia––. Son dos los huérfanos. El otro, el Pedro, va a hacer ahora cuatro años. Yo, como sabe usted, me he 45 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte hecho cargo de ellos. Y les estoy enseñando la doctrina cristiana, como es natural, padre ––añadió. ––Eres valiente, mujer, eres muy valiente: ¡soltera y con dos niños! ––Casi los he criado yo, lo sabe usted bien. Los quiero como si…, como si… ––No lo digas. Comprendo. Pero es que, aún así, hija mía, ¡para hacer lo que tú has hecho… se necesita muchísimo valor! ––Pues de eso precisamente vengo a hablarle. La expresión del cura cambió. Se echó atrás en el gran sillón forrado en terciopelo negro. ––Tú dirás. Julia se sentó en el borde de la silla, se inclinó hacia delante y casi apoyó sus manos, cruzadas, en la mesa de caoba. ––Es que…, ¿sabe usted?, quiero que el niño estudie aquí, con ustedes, y crezca en la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, a ver si, de mayor, quisiera ingresar en el Seminario. Sólo quiero lo mejor para él, padre. ––¿Que estudie aquí? Tú crees que… ––Lo pagaré con mi trabajo. Se sorprendió a sí misma con ambos puños crispados sobre la mesa del cura, los dientes apretados, la barbilla altiva, el orgullo en el semblante. ––Bueno, en realidad… ––dijo el Padre Rector–– queremos habilitar una tutoría para niños pobres. Alguno habrá que pueda en el futuro llegar hasta el bachillerato, aunque luego continúe, eso sí, como alumno libre. Si crees que… ––No será fácil, lo sé. Además, es un compromiso grandísimo para mí. Pero toda mi vida no he hecho más que trabajar y trabajar. No me vendrá de alto. Y como sé trabajar, trabajaré. Para ellos dos. ––Sí ––murmuró el cura mientras se levantaba y empujaba el sillón hacia atrás––, eres valiente. Muy valiente. Anda, hija, anda. Que Dios te acompañe ––ofreció a Julia, que también se había levantado, la mano a besar––. Haré lo que pueda. ––Gracias, padre, muchas gracias ––dijo Julia antes y después de depositar un sincero y efusivo beso en aquella mano, para ella, ahora, providencial. Bajó las escaleras rápida, remolcando al niño: ¡lo había logrado! El primer paso estaba dado. Tomás estudiaría con los jesuitas. Luego, 46 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo lo que él quisiera. Iría para fraile, para médico, para abogado… Lo que quisiera. Ella haría que fuese alguien. Que se codeara con los señoritos, con los de su clase al fin y al cabo. Ese debía ser su destino. Lo conseguiría. ¡Vaya si lo conseguiría! Las hijas de María Parra, Manuela –11 años– y Francisca –5 años–, en una foto de grupo escolar. Cuevas del Almanzora, 1911 47 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1921 Estaban escondidos detrás de unos peñones. Martín puso su sombrero sobre el cañón del mosquetón y lo alzó despacio hasta sobrepasar la altura del improvisado refugio. Hamed le decía que no con la cabeza, desencajado de miedo. Andrés se reía. Hamed formaba en una Mía de la Policía Indígena y había sido herido ya dos veces, la última en la barriga, que casi se muere. Andrés era del Grupo de Fuerzas Regulares. Los tres habían sido enviados al otro lado del río Amekrán en misión de vigilancia y exploración. ––Hamed, como haya pacos sacamos tu cabeza, para que te la vuelen los mismos tuyos ––dijo Andrés con aquella risa burlona, medio suspirada, medio pitada, que solía. ––Calla, animal. Vamos a ver. Martín agitó el sombrero sin resultado. ––Ahí no hay nadie ––dijo. ––¡Cómo que no! ––repuso Andrés––. Pero si tienen infestada toda la zona, ¡cómo no va a haber! Prueba, prueba otra vez. Martín volvió a sacar el sombrero sobre la punta del cañón y lo agitó. Nada. ––Oye, Hamed ––dijo Andrés––. ¿Ves aquellas piedras grandes de allí?: hay que ocuparlas. Venga, corre. ––No venga ––protestó Hamed––. Yo no venga: pacos ––añadió señalando hacia fuera. ––¡Cobarde de mierda! ¡No hay! ¿No ves que no hay? ––dijo, agitando el fusil de Martín con el sombrero en lo alto. ––Sí hay. Pacos. Hay pacos ––insistió Hamed. ––¡Y para qué quieres que vaya allí! ––quiso saber Martín. ––¡Qué inocente eres, coño: para ver si le tiran, para qué va a ser! 49 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Hijo de…! ––Sí, sí, pero si no, ya me dirás cómo vamos a salir de aquí ––dijo Andrés––, con sólo un puñado de cartuchos y una bomba de mano. ¡Coño, la bomba de mano! ––recapacitó luego. ––Hay que reservarla, por si… ––dijo Martín. ––Hamed ––insistió Andrés––, si ocupas aquellas piedras te propongo para una medalla: ¡te darán la laureada, paisa! ¡Y una pensión! ¡Serás el más rico de tu cabila! Hamed miró a Martín dudoso. Éste agitó otra vez el sombrero, sin resultado. ––¡Serás rico, paisa ––insistió Andrés––. Más rico que Abd el Krim, más que El Mizzián, casi tan rico como el Jalifa del Rif, te lo juro! Hamed reptó fuera de los peñones, el mosquetón arrastrado bajo el cuerpo. A mitad de camino se incorporó hasta casi ponerse en cuclillas, se lo terció delante del pecho y arrancó a correr hacia las piedras indicadas. Sonó un disparo en dos tiempos, chasquido del percutor y estampido de la boca de fuego: el paco de los anticuados fusiles remington franceses de los rifeños. Hamed cayó fulminado. ––¡Me cago en…! ¡Y encima perdemos un fusil! ––rugió Andrés. Inmediatamente hubo una descarga de fusilería y aparecieron a sus espaldas unos veinte regulares que disparaban a discreción. ––¡Olé ––gritó Andrés––, han ocupado Abarrán, han ocupado Abarrán! ––¡Agáchate, chalao, que te dan! Martín distinguió claramente, entre el tiroteo de los máuser, el disparo del remington del paco. Andrés quedó inmóvil, semierguido. Luego cayó de espaldas, en sus brazos. Le habían dado en el cuello. Quiso hablar, pero una bocanada de sangre le anegó la garganta. Arrastraron a martín hasta el interior de la posición. El mismísimo comandante Villar, jefe de la columna de ocupación, lo felicitó por haber descubierto la distancia a que estaban los francotiradores en el área. Los artilleros acababan de emplazar las piezas y machacaban ya las mismas piedras que momentos antes habían servido de escondite a unos y otros. Durante más de una hora no descansó la fusilería, a la que se incorporó después de unos buenos vasos de vino ––agua no, que dan las palúdicas, decían––. Sólo disponía de cinco balas en la cartuchera y otra en la recámara, pero estaba dispuesto a aprovecharlas bien. Por Andrés. Incluso por Hamed. 50 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Se aplicó tras una de las piezas a tirar con la máxima precisión que pudiera y se perdió entre los estruendos y los gritos. No dejó de contar ni una de las muchas balas rifeñas que le pasaron cerca de la cabeza, unas bolas enormes de acero con un zumbido característico. ––¡Y menos mal que no tienen cañones! ––dijo entre sí. El tiroteo duró otra hora, pero a partir de ahí disminuyó. Como hacía rato que no tenía munición, Martín se volvió, a ver la forma de conseguirla. A uno y otro lados, varios soldados y regulares yacían inertes, seguramente muertos. La pieza vecina había enmudecido hacía rato y mostraba su silueta siniestra entre el espeso polvo, sola, sin servidores. Entonces revisó la situación con la mirada: la gente huía. El pánico se había generalizado en la posición. Los moros de la Policía Indígena, sin embargo, no huían: se unían a los atacantes y volvían sus fusiles hacia los oficiales, que corrían los primeros, algunos a la busca de la columna del general Silvestre que salió tranquilamente hacia Melilla una vez ocupada la posición y ahora no sospechaba el vuelco final de la operación. Una gran cantidad de fusiles había quedado tirada en tierra, a merced de la harka que bajaba de los cerros y subía por el río tirando sin cesar. ––¡Paisano, que nos capan, corre, corre! ––oyó a sus espaldas. Era, en efecto, un muchacho de su pueblo, que pasó por su lado como una exhalación. ––¿Para dónde? ––le preguntó Martín cuando vio que el otro lo guiaba río abajo. ––¡A Sidi Dris! ––¿Por el río? ¡Nos cazarán como a conejos! ––objetó Martín. ––Han dicho que allí hay cañoneras, barcos de guerra que protegen la posición ––explicó el paisano cuando ambos se detuvieron un momento tras unos matorrales para evaluar la situación. ––¡Nos cogerán! ¡Yo me voy para Annual! ––dijo Martín. ––¡Buena suerte! ––respondió el paisano, y arrancó a correr. Conforme subía el cerro a la derecha del río Martín sentía que la batalla se alejaba de él. En su desesperación no se atrevió a mirar atrás hasta que se vio en la cima. Allí lo hizo, justo para ver caer a su paisano tiroteado de cerca por dos moros que le cortaban el paso en el lecho seco. Luego observó que se agachaban sobre él, machete en mano, para llevar a cabo el ritual que impediría a aquel infiel disfrutar de la compañía de las huríes en el paraíso mahometano. 51 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Anduvo perdido por aquella zona avanzada de las estribaciones del Rif toda la noche. Llegó a Igueribén extenuado, sediento, aterrorizado, con la amanecida. No portaba ningún arma. Otros huidos le dijeron que Sidi Dris había resistido el ataque moro aunque fue tiroteado durante ocho horas por los salvajes, que incluso llegaron a cortar ––y quedaron ensartados en ella–– la alambrada de protección de la posición, y que se salvó finalmente gracias a la intervención de las dos cañoneras allí fondeadas y de aviones venidos de Zeluán. En Annual se narraba la desbandada de oficiales y soldados de las posiciones avanzadas. Los llegados contagiaron el pánico a la guarnición con sus relatos sobre lo ocurrido. Por primera vez en toda la campaña de Marruecos el ejército español había perdido varias piezas de artillería y sus correspondientes proyectiles. Los moros acogían y trataban con esmero a los servidores de piezas que capturaban. También se supo que ante el zarpazo de Abarrán el general Berenguer, Alto Comisario de Marruecos, había ordenado al general Silvestre, Comandante General de Melilla, pasara a la defensiva en tanto no mejorase la situación, ya que el ejército no disponía de hombres ni de material adecuado para una ofensiva como pretendía éste último: el golpe no obtendría respuesta. Se tenía la impresión de que la guerra estaba perdida. Annual se salvó de aquella primera embestida gracias al modo de luchar de los moros, que no mantenían la presión ni explotaban el éxito de sus ataques, pues, una vez conquistada una posición sólo satisfacían sus ansias de botín y, muchos de ellos, se volvían a sus cabilas, con lo que la harka se dispersaba y no era operativa hasta pasado mucho tiempo. Esta vez, sin embargo, Abd el Krim la había reunido en sólo unas semanas merced a sus promesas. Igueribén era poco más que un blocao, un fortín de sacos terreros que se había construido muy poco antes en apenas un par de jornadas. Estaba guarnecido con una heterogénea fuerza de infantería y regulares, una diezmada mía de policía indígena y una incompleta batería de campaña, alrededor de trescientos hombres en total, más las caballerías. Las guardias eran sin una mínima concesión al descanso, veinticuatro horas sobre las armas. Había muchísima tensión en el ambiente. ––¡Eh! ––¡A la orden de usted, mi teniente! 52 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Eres guarnicionero, me han dicho. Por el acento parecía catalán. Siempre estaba bajo el toldo de su tienda, rodeado de papeles. Llevaba un bigotillo casi a lápiz muy gracioso. ––Me han mandado cuidar los arreos de los mulos, sí, mi teniente. Uno es lo que le manden. En mi tierra, minero. ––Pues el reloj que tienes no es de minero. ¿El reloj? ¡Pero si lo tenía bien escondido en el petate! ¿Cómo…? ––Y cómo sabe éste tío lo El reloj Cyma que Manuela regaló a Martín cuando se hicieron novios de mi reloj, te preguntarás –– dijo el teniente, oportuno. ––Pues sí. ––Te he visto alguna vez cómo lo miras: ¿llevas en la tapa la foto de tu novia? ––No, mi teniente, no tiene tapa. Pero me lo regaló ella, sí. ––Pues ten cuidado con este ajetreo, no se te rompa. ¿De qué marca es? ––Cyma. ––Ah, ya decía yo. ¡Es bueno, eh! Estaba escribiendo una carta, eso era indudable. Y la había interrumpido al verlo. ––Bueno, a lo que iba: necesitamos aquí un ordenanza. Quiero las botas de caña alta inmaculadamente limpias de continuo. Ni una mota, ¿estamos? Tú sabes de eso. ¿Te interesa el puesto? Lo arreglo con el capitán ahora mismo. Nunca se le hubiera ocurrido pensar en el brillo de las botas ahora, en plena ofensiva de los rifeños. Además, él llevaba alpargatas, como todos los soldados rasos. ––Yo soy de infantería, mi teniente. ––¡Y qué más da! Mientras estemos aquí, mejor de machacante que de guardia en el parapeto, con la vida expuesta, ¿no? 53 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Claro, mi teniente. Lo que usted mande. ¡A sus órdenes, mi teniente! ––Muy bien. Mientras tú entregas esta carta en la estafeta… ––cerró el sobre, lo pegó humedeciéndolo con la lengua y se lo dio–– ¿Tú no le escribes a tu novia, a tu familia? ––se interrumpió para preguntar. Era verdad, hacía mucho que no le escribía a Manuela. Solía escribirles las cartas a algunos compañeros que no sabían hacerlo, pero las suyas propias habían sido muy pocas. ––Mientras entregas la carta, digo, yo hablo con el capitán. La estafeta estaba a retaguardia, apenas un carterón de cuero pendiente del lomo de un mulo. Lo guardaban un par de policías indígenas. Estaba lleno y le costó trabajo dejar la carta segura en su interior. Volvió a la tienda y echó una ojeada a su interior. Se llenaba con seis camas tipo catre de tijera dispuestas en abanico, la cabecera contra la lona, los pies en dirección al palo central. Al pie de éste se apilaban los petates y, colgados, unos prismáticos, varias talegas, un sombrero y un par de botas de oficial unidas por los cordones. Había en lo alto un quinqué enganchado en una alcayata. De la silla del teniente, tras la mesita escritorio, pendía un cinto con una pistola enfundada y un par de cartucheras. Vio un cepillo caído en el suelo, lo cogió, descolgó las botas del mástil central y se puso a cepillarlas con cuidado. Eran de campaña, pero como estaban sucias… Como todo machaca principiante, cuando vio tal abundancia de jabón lo primero que pensó fue iniciar una cruzada contra los piojos. Se los comían los piojos. Llenaban todos los rincones de la ropa, el calzado, los enseres, la tienda y los cuerpos. Todo el mundo estaba acostumbrado a ellos, resignado hacía mucho a su punzante convivencia. Si picaban, se rascaba uno y en paz. Por la noche era atroz, pero qué se iba a hacer. Ahora, como disponía de jabón y agua en abundancia, había llegado a la conclusión de que ya era hora de descansar de semejantes depredadores. Una semana después había vuelto a ignorarlos, pues lavaba un hato por la mañana, lo tendía, se secaba al tremendo calor rifeño en apenas una hora… y por la tarde otra vez estaban todas y cada una de las prendas infestadas de piojos. ¡Qué se iba a hacer! Por lo demás, barría de vez en cuando, baldeaba el piso de tierra apisonada, cuidaba el suministro de cerveza para el teniente 54 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo y el alférez, de coñac para el capitán, de vino, indispensable, para todos… Y tenía siempre a punto las botas, correajes, cartucheras y fundas, todo lustroso de betún negro que casi lo rezumaban. Sobre la mesita rústica, el teniente había estado escribiendo una carta que no sabía cuándo podría salir. El papel quedó sujeto sólo por la levedad de la estilográfica negra que siempre usaba. Apenas hubo salido de la tienda, el viento lo voló y lo llevó a sus pies. Lo cogió con mucha prevención y lo devolvió a la mesa. Leyó, no lo pudo evitar, un párrafo: …en este campamento es raro el día que no tenemos que tirar, y como tenemos delante una harka numerosa y hasta organizada, no se puede dar un paso sin la seguridad de quedar bien, pues otro desastre como el de Abarrán sería horroroso. Hemos atravesado por unos días tristísimos, de enorme depresión moral; se desconfiaba de las fuerzas indígenas; se hablaba de la insurrección del territorio, nos encontrábamos impotentes… En fin, que hay África para rato, si Dios no lo remedia… Puso el papel cuidadosamente en la misma posición que lo había dejado el teniente, bajo la pluma. Había África para rato. Aquella noche los oficiales fueron invitados a una fiesta en la cabila de los Beni Said. El Comandante General había ordenado una diplomacia de distensión con los jefes rifeños. Hubo Kiffi, té con hierbabuena y vino a escote. Los adufes atronaron los cerros durante toda la noche con su ritmo machacón y bronco. Allí, el coronel Morales, experto en las relaciones del ejército con los rifeños, reanudó sus contactos con los notables tensamanís y beniurriagelís ––estos últimos, de la tribu de Abd el Krim––, cuya presencia allí obedecía a tal objeto. ––Eh, Martín, ¿aquí es que no hay moras? ––le preguntó un compañero. ––Las mujeres no salen de las casucas, y menos si hay españoles cerca. Preparan el cus–cus, las tortas de maíz y el té para todos, pero no se las ve nunca. Además, no son guapas. ––Oye, moro ––dijo el otro, disimuladamente, a un policía indígena que hacía guardia también alrededor de la representación 55 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte del ejército español––, ¿no hay mujeres aquí? Ya me entiendes: mujeres… de esas. ––No putas. Aquí, no putas. ––¡Cómo que no! Yo las he visto. El año pasado… ––Españoles no conocen nada. Año pasado malas cosechas. Hambre. Algunas mujeres son putas pa dar comer a sus hijos y no morir. Españoles nunca conocen mi pueblo. No respetan. No aprenden. Dice sois salvajes, pero vosotros más salvajes. Tratan mal al moro, pegan al moro, no respetan religión, Islam. En su casa tú tiene respeto, no pedir mujeres. No mujeres. Tú salvaje. ––¡Joder, ni que le hubiera mentado a su madre! Estos de las mías… no son de fiar. Ya se vio en Abarrán. ––Pero es que lleva razón, hombre ––repuso Martín––: no es momento de eso. Esta fiesta es para suavizar las relaciones con los jefes moros. No es momento. ––Las cosas vuelven a su cauce ––comentó el teniente al regresar a Igueribén aquella madrugada de principios de julio. Días después, rayano el sol en el horizonte, una gran harka se lanzó sobre la posición a sangre y fuego. El teniente corría como loco a un lado y a otro dando órdenes a gritos. Igueribén estaba cercado, en cualquier dirección grupos de moros de la montaña mantenían un fuego casi graneado sobre los parapetos y las puertas de la posición que exigía respuesta rápida y precisa. ––¡Machaca, dile al sargento de la número tres que eleve el tiro, a ver si los echamos de allí, que parece que tienen una ametralladora estos cabrones! ––Sí, mi teniente. Y en el asedio fueron pasando los días. Si se asomaban al parapeto recibían una granizada de tiros. No hubo refuerzos ni suministros. Los moros dispararon dos piezas de artillería sobre la posición, lo que produjo gran terror entre la tropa. Se acabaron pronto los víveres. ––No hay aguada posible. Nos mandarán un convoy. Estad atentos. Machaca, asómate a ver. Ya se había salvado un convoy en Bui Meyán con los suministros y el agua gracias al apoyo artillero que se le hizo desde Igueribén. Pero eso fue antes del asedio. Ahora caería otro en poder de los rifeños. Y también todos los que se enviaron después desde Annual, con un movimiento de tropa de hasta tres mil hombres. 56 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo En el asedio a Igueribén, de trescientos que lo defendían sólo escaparon veinticinco. Los demás fueron cazados por aquellos barrancos, acuchillados mientras corrían. Si alguno caía era pisoteado por los caballos hasta morir, o le aplastaban la cabeza a culatazos. De los que pudieron llegar a Annual, cuatro murieron al probar el agua, otros se reventaron al pararse en su carrera. Algunos enmudecieron de la impresión o se volvieron locos… Los que pudieron hacerlo, contaron que la noche anterior al asalto definitivo oían los alaridos de los prisioneros torturados y que encontraron al amanecer a varios castrados. El 21 de julio, Abd el Krim cayó sobre Annual provocando un terrible pánico en toda aquella parte del Protectorado. En las primeras líneas se habían cavado unas trincheras que defendía un batallón de reclutas jóvenes: fueron acuchillados sin piedad. Ni uno pudo saltar fuera. Silvestre ordenó retirada cuando ya sabía que todo estaba perdido: se había producido la desbandada general. Los de vanguardia se precipitaban como locos sobre los de segunda línea. Un capitán se hizo con el control de una ametralladora y les disparó para hacerlos volver y combatir, pero él mismo cayó muerto de un tiro disparado desde sus propias filas. Las tropas nativas de policía indígena y regulares, por su parte, huían también, pero hacia los moros. Los oficiales, los jefes, abandonaron: ¡A Melilla, a Melilla!, gritaban desesperados, y corrían delante de los soldados. Algunos, en contacto con el enemigo, ofrecieron el armamento de la tropa que mandaban a cambio de sus vidas. Otros se arrancaron las estrellas e insignias en su carrera hacia Melilla y abandonaron armamento sin inutilizarlo antes, como prescribía la normativa militar. Hubo quien se escondió mientras sus soldados morían aun después de desarmados. Así, fueron llegando a la capital desde Annual, Ben Tieb, Buháfora, Nador, Zeluán… La columna que huía de Annual no fue perseguida por los Beni Urriagel, entretenidos en apoderarse del rico botín abandonado en aquella posición base. A ellos se unieron inmediatamente los Beni Ulixec, Beni Said y M’Talza: era el colapso y el desmoronamiento de la Comandancia General de Melilla. Silvestre desapareció. Luego dijeron que se había pegado un tiro. En Monte Arruit, los que se habían hecho fuertes al mando de Navarro fueron sitiados sin agua, medicinas ni nada que comer, y esto provocó una gran preocupación durante 57 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte la tensa espera por su suerte. Cayó en Agosto. Rendidos, la harka de Abd el Krim no respetó ni a los enfermos: unos tres mil muertos. Se decía que habían bebido sus propios orines ––y aun los de los camellos–– después de enfriados, por la lacerante sed. En Septiembre Abd el Krim tenía en su poder unos quinientos prisioneros. No asaltó Melilla porque no se atrevió con las fuerzas de que disponía, ¡sólo tres o cuatro mil moros!, mientras en el puerto, en La Bocana, en El Atalayón, en toda la Mar Chica y hasta en la Restinga se sucedían verdaderas batallas entre la población, que huía de aquel infierno, con tiros y peleas cuerpo a cuerpo por ocupar, con ajuares y enseres, los pocos barcos de pesca y hasta la última barquilla útil que quedara. Cogió el tifus, pero había tenido mucha suerte: estaba vivo. Ahora, pasado lo peor, tres meses ya en el Hospital de Infecciosos Gómez Jordana, de Melilla, podría escribir a Manuela ––el reloj escondido bajo la mugrienta almohada––. ¿Y qué habría sido del teniente? No le cabía en la cabeza que él se hubiera comportado de forma tan abyecta como tantos cobardes que habían abandonado a su tropa en la retirada de Annual y asedio a Melilla. Aquel hombre era de otra pasta. Ningún héroe, pero de otra pasta. ––Me muero, Martín ––le decía el compañero de la cama de la izquierda. ––Venga, hombre. Tienes mucha fiebre, como yo, como todos. Bebe leche y ya verás. ––No. Tengo la sífilis. Me volveré loco. Me pudriré. ––Bebe leche y calla. Allí todo lo fiaban a la leche, que suministraban sin tasa, una leche aguada, llena de moscas, de un sabor malísimo, pero que al parecer era el gran remedio. ––Agua no, que dan las palúdicas. Todos los días sacaban a tres o cuatro tapados con la misma sábana grisácea en la que se habían disipado sus últimas horas. Había malaria, fiebres maltas ––por la leche en mal estado––, palúdicas que decían en general, y heridas, horribles heridas infectadas, gangrenadas. Un capitán médico ––cruz blanca de San Juan en la chapa de la bata–– y un enfermero de sanidad entraban por las mañanas, les tomaban la temperatura, anotaban en sus papeles, los atiborraban de píldoras y se iban. 58 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Oiga, oiga, mi capitán, ¿estoy mejor, verdad? ¿Cuándo podré irme? ––Pronto, muchacho, pronto. En la cama de la derecha, un chico lo miraba fijo, los ojos muy redondos y muy amarillentos, con venillas rojizas. ––¿Tienes un cigarrillo, paisano? ––No se puede fumar. ––Bah, eso es para los que se están muriendo. Sacó de debajo del colchón su sobre de picadura moruna, su mechero y un librito. Se hacía de noche. A la luz del pitillo le vio la cara: viruela. ––¡Qué mala suerte! ––Sí. ––No, digo que qué mala suerte: vuelvo de permiso y caigo malo en el hospital. ––¿Vienes de España? ––Sí. De Barcelona. ––¿Qué se dice allí de todo esto? ––Hace unos días ––respondió tras la primera y profundísima chupada al cigarrillo–– aparecieron en los periódicos las listas de muertos y desaparecidos: doce mil. En la Península se organizan funciones de teatro y partidos de fútbol a beneficio, dicen, de los soldados de África. También dicen que ya han reconquistado todo lo perdido. Incluso Monte Arruit. Organizan viajes de periodistas, artistas, políticos, marqueses…, para que den fe de las nuevas victorias: ¡una mierda!; ¡engañan al país! ––chupó y expulsó dos columnas de humo por la nariz––. Ahora caerán más hombres por las enfermedades y la falta de higiene que por las balas de los moros, mientras venden a escondidas las medicinas al enemigo. Seguirán chupando el dinero de la tropa y nos revenderán las alpargatas y el uniforme que el ejército envía gratuitos para nosotros. Todo como siempre. Por muchos partidos de fútbol y muchas corridas de toros que organicen… ––Sí. Hay África para rato ––dijo, sentencioso, Martín. Dos meses después fue dado de alta y enviado a las nuevas oficinas de recepción de reclutas, en demanda de destino. ––¡Mi teniente! ––¡Machaca! Me alegro de verte, hombre. ––A sus órdenes. Ya veo que está usted bien. Y, ¡anda!, ya es capitán. 59 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Por méritos de guerra. Yo no fui de los que huyeron. Caí prisionero, pero me escapé. ¿Y tú, qué tal? ––El tifus. Pero ya me han dado de alta. ¿Cómo van las cosas aquí? No estoy al tanto. ––Ni yo. He estado de permiso en Barcelona. Pero tú ni te preocupes: te van a repatriar. No sé cuándo, pero te van a repatriar. A propósito, ¿qué vas a hacer?, ¿volverás a tu pueblo? ¿Tú eras minero, no? ––No me gustaría volver a eso, mi ten…, mi capitán. No se sabe qué es peor, África o la mina. ––Hablaremos, entonces. Están entrando en Carabineros y en la Guardia Civil muchos de los nuestros de Annual. Los que nos retiramos con honor, claro. Tú podrías… Ya hablaremos, ¿eh?, ven a verme cuando… Hasta mayo de 1922 estuvieron llegando a Melilla, procedentes de los numerosos blocaos y posiciones que habían quedado aislados en la zona ahora ocupada por los rifeños, prófugos, huidos y refugiados que contaban espeluznantes escenas de torturas infligidas a los prisioneros. A las cinco de la mañana Julia ponía la casa en movimiento. Los niños se levantaban los últimos, cuando María andaba ya fregando los suelos y Manuela tendía. Porque había que lavar, coser y bordar a diario: toda la ropa blanca del Colegio de los Jesuitas, toda la ropa de ajuar de los señores, incluso encajes que las monjas del Hospital les daban. Julia los restauraba y los vendía. Además, hacía y reparaba fajas, su trabajo de siempre. Ya no quedaba tiempo para charlas con las vecinas, sentadas a la puerta las tardes de verano. Siempre había trabajo pendiente. Y, por otra parte, aquellas vecinas no eran las mismas desde que los curas llamaron a Julia para lo del lavado. Pero, ¡cómo iban a llamar a otra!: su casa era la única que tenía pila dentro, en el patio, y un buen terrado, con el pretil alto para que la ropa no se viera desde la calle. Tenían las tres las manos llenas de sabañones. Como casi siempre, desde que podían recordar. Y unas horas fijas para cada cosa: a las ocho, llevaban, una u otra, al Tomás a la escuela, con su pedazo de pan y su onza de chocolate en la cartera, junto a la Enciclopedia, los cuadernos y un lápiz rojo y azul que Don Rogelio le dio como premio de fin de curso ––¡y lo que sabía aquel niño de cuentas, de lectura y escritura, 60 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo y de doctrina!––; luego, el trabajo para la calle ––decía Julia–– y el de la casa. Éste lo llevaba más bien María, que era la que salía al carro a comprar el pan, hacía la comida para las doce o así, acarreaba el carbón si hacía falta… La tarde se hacía más larga: a las tres, llevaban la ropa limpia al Colegio, anotaban en la libreta lo que había que cobrar ––una peseta, peseta y media, hasta dos, según cantidad y día–– y traían el canasto lleno con la ropa sucia para el día siguiente. Luego Julia acudía a la Plaza del Casino, a casa de los Casanova, donde echaba dos tardes semanales de limpieza. Allí, de paso, se enteraba de lo que ocurría en Melilla por las conversaciones que oía en las reuniones del té de las cinco, como en la Corte, decían, que lo toma la reina Victoria Eugenia todas las tardes, costumbre inglesa… Por la noche, acostados los niños ––pronto, a las siete, la merienda y la cena eran todo uno––, Manuela se ponía, paciente, pensando mucho y corrigiendo más, a escribir una carta. Julia acudía entonces a la iglesia, al rosario. María se sentaba en el tranco con su tazón de leche y su pan con aceite, pensativa: no estaba a gusto aquella mujer; Julia sabía que pronto su hermana volvería a la capital. En cuanto recibiera una carta que esperaba, reclamándola. ¡Annual!, ¡AnnuaL era el nombre que la gente repetía! La noticia había salido de la Casa del Pueblo, frente al Casino. Era curioso cómo se las ingeniaban los socialistas para dar antes que nadie las noticias contrarias al Gobierno y a la guerra. Antes, incluso, que los liberales. Estos tenían fama de estar bien informados, pero, tratándose de Marruecos, cuando los vientos soplaban en contra, aunque el Gobierno fuese conservador, parecían no enterarse de nada o, más bien, ignorarlo todo. Unos niños sucios y zarrapastrosos ––alpargatas, remendados calzones amarrados con una cuerda, blusón negro–– voceaban las noticias de El Socialista en las esquinas, junto a la sede del Partido y el Sindicato. La gente se arremolinó en la Plaza del Casino y en la del Ayuntamiento. La alarma cundió: algo grave, muy grave había ocurrido en Marruecos. Hacía mucho que no tenía carta de Martín. ––¡Julia, déjame! ¡Déjame ir! ––¡Cuándo se ha visto que una mocica compre el periódico! ¡Ese periódico! Si por lo menos fuera…, qué sé yo... ¡Pero ese! Hasta entonces no le había hecho falta leerlos, las malas noticias de Melilla corrían por el pueblo. Se había hablado de un lugar llamado Igueribén, donde los moros, siempre levantiscos, rebeldes 61 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte contra los españoles ––cristianos, decía Julia––, habían asaltado un convoy ocasionando una matanza. Pero seguro que a Martín, con aquella buena suerte que en sus cartas decía tener, no le había pasado nada. En la última le hablaba de lo mal que le habían andado las cosas, que las más de las veces había dormido entre los mulos, con un saco terrero por almohada y el suelo y el estiércol por colchón; que el rancho era tan pobre que muchas veces había tenido la tentación de cambiar su reloj por dos mendrugos a los nativos; que el agua estaba infectada de sanguijuelas y los guías de los convoyes vendían la que sobraba de los oficiales a precios altísimos. Pero al final había tenido mucha suerte, porque lo destinaron a las caballerizas. Allí le llegó el rumor de que, o licenciaban a todos los de su reemplazo de una vez ––rumor recurrente, cíclico, cada vez menos creíble–– o los mandaban a un puesto avanzado de primera línea. Luego, seguía contando, fue asistente de un teniente de artillería: como éste no se ocupaba de inspecciones ni entraba en contacto con el enemigo, pues él tampoco. Sus destinos habían sido siempre en cuartel, servicios mecánicos y guardias de rutina, unos meses tranquilos, ocupado sólo en lustrar botas de caña alta. No sabía qué habría sido de Martín desde la fecha de esta última carta. ––¡Julia, que todo el mundo habla de lo de Melilla, que quiero enterarme, que Martín puede estar en ese sitio, en Annual, que ha pasado algo gordo, que…! ––¡Calla, que te oye tu madre! María andaba en el terrado, recogiendo ropa. Se asomaron a la escalera, para cerciorarse de que no las oía. ––¿Cuánto vale? ––dijo Julia en voz baja. Había comprendido. La había comprendido. Una vez más, no le fallaba su Julia. ––Una perra chica. ––¡Tanto…! Buscó en el cajón inferior de la cómoda, el delantal a cuadros grises y negros arrastrando por el ladrillo del suelo. ––Manda al Tomás. No vayas tú. ––Julica… Se le abrazó llorando. El Tomás estaba en la cocina, donde hacía la tarea de la escuela. Mojaba de vez en cuando aquel lápiz azul y rojo en saliva. No quería 62 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ir. Con cariño, un par de besos y un céntimo para garbanzos, lo convenció: iría corriendo, traería el periódico muy bien enrollado en una mano y su propina en la otra, un cartucho grande de papel de estraza. Manuela lo esperaría en el tranco, la puerta abierta, y Julia dentro, las dos maldisimulando su impaciencia. ––¡Como se enteren en el Colegio…! ¡Digo: un periódico de izquierdas…! ¡Quién me lo iba a decir! ––¡Ya viene! Los titulares grandes, claros: DOLOROSO DESASTRE EN MARRUECOS La Columna de Fernández Silvestre, copada Sublevación de “mías”. Los moros bombardean Melilla Se sentaron en la cocina, junto a la alacena. El Tomás leía y observaba a veces, muy extrañado, el llanto de las mujeres, sin entender qué tenía que ver una cosa con la otra: ¿Qué pasa en Marruecos? Porque es indudable que ocurren hechos gravísimos que hace dos días, por lo menos, se han producido, y que se guardan al conocimiento de la opinión pública, como si no fuera ésta la que más derechos tiene a estar enterada. … Odio, exterminio y muerte son los resultados de nuestra obra. … Las bajas, numerosas, no pueden determinarse hasta ahora, pues ni aun estas noticias las sabe de un modo concreto e indudable el general Navarro, que en Dra–Drius ha reunido las fuerzas procedentes de esta evacuación y las de las posiciones intermedias que se han reconcentrado. … ¡Ha sido una catástrofe horrible! Todo daba ya igual para Manuela. Todo había terminado. Ahora tendría que meterse a monja, como hizo su hermana Paca en el dieciocho, o quedarse soltera ––solterona–– como su tía Julia. 63 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1922 Nunca hubiera imaginado Barcelona tan grande. Apoyada la frente en el cristal de la ventanilla veía pasar las casuchas de los suburbios, las fábricas y los primeros edificios, para ella enormes. Acostumbrada al pueblo, para Manuela aquello era inconcebible de bullicioso. Y de lejano: el fin del mundo. Un infierno. ¿Un infierno? No, eso no: Martín la esperaba allí. La había llamado, le decía que le escribiese el día, que se diese prisa, que la quería. Luego, lo más rápido posible, reunió el poco dinero que Julia le guardaba, preparó una bolsa de tela recia con su ropa y algo que comer durante el viaje y marchó a la capital, sacó el billete, puso el telegrama… Ni su madre ni Julia querían aquel viaje. Trataban de convencerla de que era él quien debía venir al pueblo a casarse con ella. Amenazas y recriminaciones fueron cediendo pronto, no obstante, y le ayudaron. Se había puesto un vestido que tenía aún nuevo, gris, con un volante diminuto en el falso escote y un espeso fruncido en el cuello. Sus zapatos negros de siempre, un pañuelo negro anudado a la parte de atrás de la cabeza y el pequeño mantón de lana, también negro, que se había hecho para el invierno anterior. Y en la bolsa, el último vestido que Martín le vio puesto. Había sido un viaje durísimo, después de meses y meses insufribles sin noticias. Billete de tercera, sin asiento, entre humos, toses, niños inquietos, ronquidos, gallinas, hatos, botijos… Desolador. Y un miedo terrible por los ahorros de años que escondía en su seno, envueltos en un pañuelo. Pero ya terminaba. Él estaba allí. El tren llegaba a la estación. Los pasajeros, apretados en el pasillo, la empujaban hacia la salida. De ventanilla en ventanilla, llevada como en volandas, la bolsa agarrada muy fuerte con una mano y el 65 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte dinero que guardaba en el pecho protegido con la otra, buscaba desesperada a Martín entre la gente que casi llenaba el andén. No lo veía. Ni siquiera sabía cómo iría vestido, si de militar o de paisano. Al bajar del coche, casi cae sobre los que la precedían, pero aguantó la presión de los de atrás y dio un tirón de la bolsa, que había quedado aprisionada entre la barra de seguridad y un hombre con gorra y blusón grisáceo que intentaba contener la avalancha. Dos guardias civiles ––tricornios, mostachos y capotes–– observaban la escena mientras se calentaban del frío de aquel otoño junto al fogón de una castañera. Se arregló el pañuelo, mirándolos nerviosa. Palpó levemente su bolsa por si algo le faltaba. Miró en redondo el ajetreo de la estación: mozos de cuerda, unos con carretilla y otros con sólo sus espaldas trasegaban baúles y maletones; algún ama de cría intentaba mantener reunidos unos niños, mientras vigilaba atenta el enorme coche del que a la sazón amamantaba; caballeros de cuello y puños duros, canotier y bastón; soldados, damas encopetadas que miraban por encima del hombro, cocheros, empleados de la estación con vistosas gorras, gitanos… Y allí, lejos, lejos… ––¡Martín! Sí, no había duda, era él, por fin. Se hubiera sentido abandonada entre tanta gente. Pero no. ¡Allí estaba, allí estaba! Corrió, sintiendo la mirada de los guardias sobre sí. ––¡Manuela, bienvenida, bienvenida! Se besaron. Todo el mundo los miraba y sonreía irónicamente. También los dos guardias civiles. ––¿Estás cansada? Ven ––Martín la sacaba fuera de la estación y del bullicio––, hay aquí cerca coches de punto. Tomaremos uno. Tengo algún dinero, ¿sabes? Estaba muy, muy delgado. Incluso tenía algunas arrugas en el rostro. No llevaba el reloj. Lo habría perdido en la guerra. Debía de haber sufrido mucho. Subieron al primer coche de la fila. El cochero, desde el pescante, se volvió de mala gana. ––¿A dónde? Luego, refunfuñando, incólume la colilla amarillenta entre los labios amoratados, arreó al flaco caballo. ––Manuela, ¡cómo te he echado de menos! Se tenían cogidas las manos. La bolsa daba pequeños saltos en el asiento de enfrente. 66 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Cuando te escribí pensé que era una locura pedirte que vinieras. Pensé… ––…pero he venido ––repuso ella. ––Y te lo agradezco. Eres valiente. Pero tenías que venir tú, porque yo… tengo cosas que hacer aquí. Se miraban, las manos apretadas, y sobre los adoquines volaban el cloc–cloc del caballo, las maldiciones del cochero, el restallar del látigo... Nueva Vía Layetana arriba, Avenida de la Catedral, Calle de la Paja, a espaldas de Santa Eulalia y San Severo. ––He hablado con la dueña de la fonda. Me ha prometido darte trabajo, ya sabes: limpieza, lavado, ayuda en la cocina…, todo eso. No te paga, pero el cuarto nos costará algo más barato y la comida nos saldrá gratis. ––¿Estaremos mucho tiempo? ––No lo sé. Luego te lo explico todo. Lo cierto es que no quiero que salgas a trabajar a la calle. Corren muy malos tiempos por aquí, ¿sabes? Cuanto menos salgas, mejor. ––¿Y tú? ––Yo… Ah, mira: esa es la fonda. Y ahí está la patrona, en la puerta. El coche paró justo ante la mujer, que había reconocido a Martín y ya se limpiaba las manos en el delantal. Era bajita y gorda, con el pelo canoso recogido en un moño bajo la nuca y delantal gris sobre larga falda de un marrón ya deslucido. Bajaron. Una rápida mirada a la fachada le dio idea a Manuela de lo miserable de la pensión. ––Pasa, hija, pasa ––decía la señora mientras la atraía hacia el interior––. Tienes buenos brazos, se nota que eres trabajadora. ¡Este muchacho ha sabido elegir! Manuela se detuvo en el dintel: un recibidor muy pequeño, con suelo de ladrillo muy gastado; a la izquierda, justo al lado de la entrada, una escalera de madera con pasamanos; el pasillo, muy estrecho, con dos puertas cristaleras tras de las cuales se adivinaba el patio. Cuadros, fotos viejas amarillentas, un cartel de Prohibido fumar… ––Pasa, pasa, no te quedes ahí: ésta va a ser tu casa por algún tiempo, ¿no? ––Es que… ––Martín se había quedado fuera. ––¡Ah, no te preocupes por él: estará regateando con el cochero! Ven, mira. 67 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte La cogió fuerte de la mano y tiró de ella pasillo adelante hasta el patio. Hubiera querido, mejor, un pequeño descanso del viaje, sacar sus cosas de la bolsa, hablar con Martín… ––Aquí, la pileta donde cada día lavarás la ropa y fregarás los cacharros y los platos de la cocina. La ropa se tiende arriba: tengo tres buenas cuerdas que me puso un soldado hace años y todavía aguantan muy bien. Ahí, al fondo, el retrete de caballeros. Tiene que estar siempre muy limpio. Y ahora ven, que te enseñaré el cuarto de la plancha y el vuestro. Ya sabes que esta misma noche empiezas tu trabajo. A las siete preparamos la cena. El pequeño y destartalado armario resultaba excesivo: había muy poco equipaje. Martín la observaba, sentado en la única silla, cómo vaciaba la bolsa sobre la cama y colocaba la ropa de ambos en los percheros. Lió un cigarrillo. Nunca habían estado así, solos, con una cama al lado… y sin estar casados. ––No le has dicho a la patrona que nosotros… ––Bueno, sí, le he dicho que… ¿Sabes?: no estaba seguro de que nos ayudara si no le digo que eres mi mujer. La miraba de reojo: seguramente estaría avergonzada. ––Pero lo arreglaremos en cuanto sea posible, ya verás. Pediremos los papeles al pueblo… Que nos los mande tu tía Julia ––no la miraba a la cara––. Te prometo que volveremos allí casados. ––¿Cuándo? ––¿Cuándo qué? ––¿Cuándo volveremos al pueblo? Dices que tienes cosas que hacer aquí. Qué cosas son esas, cuéntame. Carraspeó un poco, pensativo, envuelto en el humo del cigarro. Se removió en la silla. Por fin, miró a Manuela decidido. Ella se sentó en el borde de la cama, muy cerca, y le cogió una mano. ––Manuela: he pedido el ingreso en el Cuerpo de Carabineros. Se quedó sorprendida. ––¿Qué te parece? ––Bien, bien… Pero… ––Es que…, verás… He pensado… Mira, en el pueblo, las minas las han cerrado. Yo quiero algo seguro. En el barco, cuando ya me venía licenciado, aquel teniente con el que estuve de asistente, ¿recuerdas?, te hablé de él en mis cartas, lo ascendieron a capitán y también lo trasladaron aquí. Pues nos encontramos, y como le 68 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo conté la situación, me dijo que el Gobierno nos facilitaba a los supervivientes de Annual el ingreso en la Guardia Civil o en los Carabineros, que me lo pensara bien. Me dio su dirección en Barcelona. Que fuera a verle. Por eso no me fui para el pueblo. ––¿Y, entonces, has hablado ya con él? ––Él, ¿sabes?, tiene amigos, influencias. Dice que tendré que estudiar un poco para pasar unos exámenes que hay. Que ya me avisarán. ––¿Y mientras? Volvió a quedar pensativo. Lió, tranquilamente, otro cigarrillo. Buscó en el cajón de la pequeña mesita de noche que tenía al lado y sacó el reloj. ––Creí que lo habías perdido ––dijo Manuela al verlo. ––No. Pero no debo llevarlo. No quiero que me lo roben: están muy mal las cosas por aquí. ––Y, dime, ¿es que no podíamos esperar la solución en el pueblo? ––preguntó ella––. Porque estar aquí, así… ¿Y si no te admiten en los Carabineros? ––Un carabinero gana poco, Manuela, pero ese poco es seguro. Si no me admiten…, no sé lo que haré. ¡Soy capaz hasta de irme a la Argentina con papeles falsos, como hizo tu tío Juan Antonio hace años! Pero todo saldrá bien, ya verás. Todo saldrá bien. Pero para eso tenemos que quedarnos aquí, en Barcelona, e ir yo, todos los días, a ver a mi capitán, para que la cosa no se enfríe. Todo saldrá bien, ya verás. ––Decías que tenías dinero. ––Sí. Me lo prestó mi capitán. ––¿Sin tú pedírselo? ––Se lo pedí. Le dije que se lo devolvería cuando cobrara la primera paga. ––Yo también me he traído un poco. Pero… Manuela se levantó y arregló la cama, inspeccionando con curiosidad las mantas. Él la observaba mientras paseaba, fumando, por el reducido cuartucho. ––Aquí… hace mucho frío, ¿sabes?, y no hay estufa. ––Hay tres mantas en la cama ––repuso ella––. Nos bastará. ––Sí. Nos bastará. ––Ahora hay que acostarse. Mañana me espera, seguramente, mucho trabajo. ––Sí. A… acostarse. 69 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Se quedó parado en medio de la habitación, demudado de ver cómo ella se quitaba los zapatos después de haber extendido el mantón sobre los pies de la cama, a la luz temblona del quinqué colgado de la pared sobre la mesita. Luego, comenzó a desnudarse también. Manuela se puso el camisón de hilo, se metió en la cama y destapó el lado de Martín. No lo miró a los ojos. El contacto los puso rígidos un momento. Luego se besaron. ––¿Tú…, tú sabes…? ––¿Yo? ––¿Tu madre… no te ha explicado…? O… tu tía Julia… Es que… ––No me han explicado nada. ––Manuela… Se abrazaron fuertemente. Martín alargó una mano, giró la llave del quinqué y el cuarto quedó a oscuras. QUERIDA SOBRINA: Me alegraré que al recibo de ésta te encuentres bien. Yo quedo bien, g. a D., así como el Tomás y el Pedro. … Pues te diré que está muy bien eso de que el Martín se meta en los carabineros porque es mejor que la mina y los respeta todo el mundo. También te diré que tu madre se ha ido a casa de Doña Lola, porque se ha muerto el padre de ella y la madre está la pobre muy mal. Yo no sé cuándo vendrá, pero si tú no vuelves al pueblo no creo que ella vuelva tampoco. Ya sabes que siempre le ha gustado vivir en la capital. … Manuela: contéstame pronto y me dices si te hace falta que te mande algún papel para lo del casamiento. Recuerdos al Martín y tú recibe un fuerte abrazo de ésta tu tía que lo es Julia Releyó la carta varias veces. Luego la guardó debajo de la almohada. En todo aquel tiempo de tazones de sopa, lentejas, trigo y pan con arenques aplastadas en el quicio de la puerta aún no había salido ni una sola vez de la fonda. La patrona, que no se fiaba de nadie, hacía ella misma la compra todos los días en el Mercado de Santa Catalina, al otro lado de la Vía Layetana, y Martín no hacía 70 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo más que repetir lo de corren malos tiempos. ¡Hasta cuándo duraría aquello! ¡Cómo recordaba el pueblo, a su tía Julia, sus bordados y sus pocas preocupaciones de entonces, cuando Martín aún no se había ido a la guerra! Pero no podía maldecir. Cuando aquellas dudas la asaltaban, cuando la tentaba la vuelta atrás, recordaba que atrás había casi tres años de espera, una carta de alegría, un viaje y una primera noche con él. No, no podía maldecir: aguantaría para que también él aguantase. Y un punto de egoísmo: que nunca hubiera duda de su ayuda a Martín para que tomase plaza en los Carabineros. Él traía con frecuencia un periódico por si, se excusaba, aparecía alguna nota informativa sobre el ingreso en los Carabineros, en realidad, para leer las noticias de Marruecos. Aunque quería olvidarlo todo, no había día que no comentase con algún huésped lo que iba pasando allí después de la espantosa derrota. Por las mañanas atendía la marcha de su asunto. Eran una excepción los días, uno por semana, en que debía llenar la covacha, una especie de almacén en el hueco de la escalera donde se guardaba el carbón para la cocina. Salía entonces muy temprano, con un hato de ocho o diez sacos de yute, hacia la carbonería, en la Calle de la Cometa. Él mismo los llenaba y los traía, en dos, tres viajes, con el carro de tres ruedas del carbonero, hasta la hora de comer. ––¿Qué? ¿Nada? Siempre la misma pregunta. Y siempre la misma respuesta. ––Nada. Dice que… Pero parece que… A ver si mañana… Luego, el silencio. Un nuevo cigarrillo, cavilaciones, el periódico, el reloj guardado en la mesita y falto de cuerda, la cena, escasa, apurada hasta la última miga, la luz temblona del quinqué, la cama… Todavía se escuchaban algunas toses, alguna discusión lejana, algunos pasos en la escalera, ruidos todos ya familiares. Pero dos nuevos se añadieron aquella noche. Martín se incorporó en la cama. Manuela dormía. ––¡Son tiros, Manuela! Unos estampidos. Y carreras sobre el empedrado de la calle: allí fuera, a la puerta misma de la fonda, había ocurrido algo. Puso atención: todo había pasado en pocos segundos. En el pasillo, silencio total. Ni las toses siquiera. Se levantó. Abrió lentamente la puerta del cuarto: ni una luz. Volvió, se puso los pantalones y el blusón, se calzó las alpargatas. Alguien hablaba en voz baja en el 71 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte cuarto de al lado, alguien más había oído los tiros. Bajó las escaleras y escuchó detrás de la puerta de la calle. Descorrió el cerrojo. ––¡Adónde vas, loco, que me buscas un lío! La voz de la patrona, muy baja. ––¡Cállese! Voy a ver qué ha pasado. ––¡No salgas! ––¡Puede haber alguien herido, ¿no lo comprende?! ––¡¿Quieres que te peguen un tiro? ¿Que se me meta en la casa la Guardia Civil?! Abrió muy despacio. A la debilucha luz del farol colgado de un cable que cruzaba la calle, vio un hombre tendido sobre los adoquines. Cerró. ––¡Hay uno tirado en el suelo! ––¡Déjalo, tú qué tienes que ver! ––susurró la patrona. ––¡Puede que aún esté vivo! ––¡Vendrá la policía. No abras! Dudó unos momentos. Esperaba que alguien se le adelantase, que se encendiera una luz dentro de la pensión o se oyesen pasos en la calle. Nada pasó. Abrió de golpe y se plantó en la estrechísima acera. Sintió el portazo a sus espaldas y el cerrojo. Arriba y abajo en la calle, nadie, ni un alma. De pronto, una luz al fondo. Ruido de cascos de caballo, muy lejos. De nuevo, nada. Miró al hombre, tendido boca abajo. Se acercó sigiloso. No parecía respirar. Un empujón en un hombro y el cuerpo rodó. Tenía un tiro en el pecho y otro en la cara. Su aspecto era el de un obrero. Quizá perteneciera al Único. No tenía pulso, su corazón no latía: estaba muerto. Ya no dejó Manuela de oír hablar de los del Único. Algunos huéspedes se hicieron una gota de agua o simplemente se encerraron en sus habitaciones. Pero otros comentaban sin tasa los tiroteos, bombas y asaltos. Había nombres de obreros que para Manuela eran ya una leyenda: los creía bandidos generosos de aquellos que robaban a los ricos para ayudar a los pobres. O desesperados que defendían su salario, sus vidas y sus familias como fieras acosadas por los perros del gobernador. No hubo paz ya para Manuela desde la noche del tiroteo. Desde la noche del tiroteo no vivía cuando Martín salía de la pensión, pensando si se lo podían matar en un atentado, si lo confundirían con algún anarquista. Y Martín que no variaba sus costumbres. Y Martín que no dejaba de visitar a su capitán y no pensaba que alguien podía 72 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo malinterpretar aquellas visitas. Manuela creía que el ambiente se cargaba más y más y la sacaban de quicio las noticias de Solidaridad Obrera, la Soli anarquista, o La Antorcha, que según la patrona era un periódico socialista. Ahora comprendía por qué decía Martín que corrían malos tiempos. Ahora también sabía por qué se empeñaba en que no saliera a la calle. ¿Qué era todo aquel lío del Libre y el Único, que se mataban entre ellos? La patrona renegaba del día en que llegó Martín. Ver en su fonda a los guardias la puso frenética porque desacreditaba su negocio. Martín volvió ya anochecido. Venía enfadado, nervioso y hambriento. Le preguntó en la cama. ––Pues… el Único es un sindicato. Es la CNT anarquista. Son obreros. Tienen una guerra con los del Libre, otro sindicato que es sostenido, según dicen, por los patronos. ––Los del Libre son… ¿obreros también? ––No. Son pistoleros. ––¿Y los otros no? ––Los otros, dicen ellos, se defienden de los tiros del Libre. Todo esto empezó con una huelga, la de La Canadiense, una empresa muy importante aquí, en Barcelona. Se convirtió en huelga general. El gobernador impuso la Ley Marcial y encarceló a muchos dirigentes obreros. Duró cuarenta y tantos días, y consiguió un viejo sueño: la jornada de ocho horas. Ahí empezó a hablarse del Sindicato Único anarquista. Un día le señalaron desde el interior de la fonda a uno de los dirigentes sindicalistas cuando la huelga de La Canadiense, que pasaba por la puerta. Observó que era un pobre diablo como tantos. Pero interpretó que tenía algo distinto, indescriptible, como una marca en la frente que lo guiaba a su destino. ––Desde entonces ––siguió diciendo Martín–– a un tiroteo le sigue otro, a un atentado contra un jefe sindicalista, otro contra un patrón. No hay quien lo pare desde comienzos del diecinueve. ––¿Y por qué no los meten en la cárcel a todos? ––El gobernador protege a los del Libre. Y el jefe de la policía también. ¿Tú crees que ahora van a coger a los que han matado a ese obrero? Dirán que ha sido un ajuste de cuentas entre afiliados a la CNT, o… qué sé yo, pero nunca se sabrá quiénes son los asesinos. Martín había liado, con excitación, un cigarrillo mientras hablaba. Lo encendió. Quería desahogarse del mal día pasado. 73 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Martínez Anido, el gobernador, decía que él resolvería de una vez la cuestión social barcelonesa, con o sin el gobierno. Cuando ese tío podía decir eso era porque en Madrid le temían. Y es que era amigo personal del capitán general de Cataluña, Primo de Rivera. Primo de Rivera había sido trasladado a Barcelona por unas declaraciones contra la acción del Gobierno en Marruecos. A alguien se le había ocurrido que la Capitanía General de Cataluña era un buen castigo o llamada al orden, por eso no lo enviaron a África. Se decía que había sido orden del Rey. Por entonces se oyó también que Martínez Anido había comprado miles de pistolas para los del Libre. ––A ese animal ––seguía diciendo Martín–– sí que tenían que haberlo metido en la cárcel entonces. Los Libres organizaban atentados sin que la policía se metiera con ellos. Y eran cada vez más graves: una bomba en la Calle Arrancapinos, una ley de fugas en la Perchina, tiros en Pix… Y los encarcelamientos, las torturas, las conducciones por carretera… ¡Esto estaba muy mal, Manuela! Y no es que yo esté de parte de los del Único, no. ¡Es que hay cosas que…! Cuando el Gobierno destituyó a Martínez Anido el mes pasado toda Barcelona celebró la noticia. ¡Hasta él mismo se preparó un atentado en las Ramblas en octubre, una farsa que presentó como una represalia del Único por el tiroteo a Ángel Pestaña en Manresa. Así justificaba la represión. Leí en El Diluvio que Pestaña, líder de la CNT, era un hombre sencillo, pobre y oscuro, como cualquiera. Que tenía cuatro hijos y vivía con la que llamaba su compañera en un pobre piso de la calle de San Jerónimo, sin dinero, faltándoles casi todo: como tú y yo, Manuela. Estaba gravísimo en el hospital de Manresa y los pistoleros enviados por el gobernador esperaban poder acabar con él allí mismo. Por fin, con la destitución de ese asesino creíamos que vendría la paz tan esperada, el tránsito pacífico por la ciudad, el cese de las pistolas. Y ya ves… ––Pero…, dime, Martín ––lo interrumpió Manuela––: ¿qué tenemos nosotros que ver con todo eso? ––¿Nosotros? ––¿No echas de menos el pueblo, su tranquilidad? ––¡Claro que sí! ––¿Cuánto crees que tendremos que esperar aún? Se miraron diciéndose cada uno cosas distintas. Martín aplastó la colilla contra el suelo y apagó la luz. 74 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1923 Caminaba deprisa, con las manos en los bolsillos. ¡Aquel era un día grande! ¡Por fin sus ilusiones empezaban a verse realizadas! ¡Qué esperanza, qué esperanza! Tenía que contárselo a Manuela cuanto antes. Últimamente la veía algo preocupada. Algo… decepcionada, más bien. Había soportado aquella vida con mucha valentía, aun con el incierto porvenir que él le había puesto delante. Pero todo iba ya a cambiar. Cuando llegó a la pensión la patrona servía el cocido ––porque, aquel día, ¡había cocido!––, con el perol apoyado en la cadera sobre el delantal doblado y el cucharón en la mano, con las acostumbradas protestas de algunos de que no repartía con equidad. Manuela, delante, ponía el pan, en silencio. Se sentó a comer ––¡qué bien olía aquel cocido!–– entre un hombre gordo con mostacho que había llegado el día anterior y un joven que se decía pintor. En seguida, antes de que le sirvieran, charlaba ya con ambos. Aquella voz grave suya destacaba entre el parloteo de los hombres y el cacareo de las cuatro mujeres sentadas al otro lado de la mesa, por lo que Manuela se dio cuenta de que estaba allí y se le acercó con el plato, ya lleno, entre las manos. ––¿Cómo ha ido hoy? ––¡Bien, muy bien! Ya te contaré. Le dio ánimos que ella le preguntase con aquel interés algo más intenso de lo acostumbrado. Además, mientras le ponía delante el plato con cuidado de no derramar, por lo colmado, le apretó cariñosamente el hombro y le acarició el cuello. Se preguntó si quizá habría sido tierna en ese momento porque le había notado su alegría en la cara. Por la tarde la llevaría a pasear por las Ramblas 75 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte y, quizá, hasta le compraría unas flores. Sí, pensó que ya era hora de que se distrajera un rato la pobre Manuela. Apuró el plato hasta las heces, con cierto dolor por la falta de pan para rebañarlo: la patrona ponía los trozos contados. Una hora después, poco a poco, el comedor se desalojó. Cuando por fin se quedó solo salió Manuela de la cocina secándose las manos en el delantal. ––Dime, qué es. ––¿No te regañará la patrona? Mira que lo de fregar los platos es para ella… ––Es igual. Tú dime; yo me las entenderé con la patrona. Se sentó a su lado con un codo apoyado en la mesa. Se sostenía la cabeza en los nudillos de la mano, en una postura muy suya, muy graciosa, y lo observaba mientras hablaba. ––Hoy me han admitido la solicitud y me han dicho que mañana recoja unos libros, por si tengo que pasar un examen dentro de un par de meses. ––¡Un par de meses más! ––¡Claro, mujer, estas cosas son así! Pero todavía no te he dicho lo más importante: es posible que no precise más que unos meses de instrucción y de teoría y… ¡listo! ––¡Más meses aún! ––Sí, y luego hay que… En fin…, yo creo que… Seguramente en septiembre me darán el primer destino, sí. ¡Y eso, por ser superviviente del Desastre, que, si no…! ––Para septiembre… La patronA se dio cuenta de la situación porque encontró a Manuela inclinada sobre la pila del patio, una mano hundida en el bajo vientre, los dientes apretados, pero ni un solo gemido. La ayudó a subir a su cuarto. Luego, cuando Martín bajaba las escaleras, lo esperaba puesta en jarras. ––¡Ven aquí! ¡Demonios de hombres…! ––¿Qué… qué pasa? Lo metió a empellones en la cocina y cerró la puerta. Le habló como la maestra en el pueblo, recordaba Martín, hacía ya tantos años. ––Y ahora, ¿qué vas a hacer? ––¿Que qué voy a hacer? ¿Con qué? 76 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––¡No te hagas el tonto! A mí, como comprenderás, ni me va ni me viene, pero… ––¿Pero qué…? ––¡Demonios de hombres…! ¡Que Manuela está embarazada! ¡Como si no lo supieras! Se quedó estupefacto. La patrona le dejó un respiro antes de volver a la carga. ––¿Qué vais a hacer ahora? Porque yo creo que con una criatura a tu cargo necesitarás un trabajo como Dios manda, ¿no? ––Pues… sí… Yo… he…, he solicitado plaza en el Cuerpo de Carabineros. Hoy me han dicho que la tengo casi asegurada. La patrona cambió de expresión, suspiró y se fue a la puerta. Mientras la abría, preguntó de nuevo: ––¿Lo sabe ya Manuela? ––S… sí… La mujer dejó la puerta entornada y salió para la cocina rezongando: ––¡Demonios de hombres…! ––Dicen que han pedido informes sobre mi comportamiento en Marruecos. Como soy uno de los supervivientes de Annual, me parece que tienen dudas sobre si cumplí o no con mi deber: ¡pensarán que debí morir allí! Y es que ¡hubo tanto cobarde…! ––Bueno. Esos informes no pueden ser malos, ¿no? ––¡Claro que no! ¡Yo cumplí todas las órdenes e hice cuanto debía hacer! ¡Ellos, los oficiales, los jefes, fueron los que no cumplieron! ¡Corrieron como ratas delante de nosotros, nos abandonaron, se escondieron, desertaron…! Manuela se puso a coser. Era una de esas veces en que Martín hablaba para sí mismo. Así se desahogaba. Ahora debía simular que no prestaba demasiada atención. Que hablara. Así lo hacía siempre, para que él echara todo lo que le reconcomía las entrañas desde su vuelta de África. ––¡…y ahora, para entrar en los Carabineros, piden informes sobre la conducta de… un simple soldado de quintas… que no tenía responsabilidad ninguna en las acciones de guerra, que no hizo más que obedecer, recibir gritos y bofetadas, y exponer la vida por una tierra que no era la suya y unos ideales que no comprendía! Más les valdría pedirlos sobre la conducta de… los generales, los jefes, los 77 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte responsables de la carnicería. Pero no. Para esos, los honores y las medallas. Para nosotros, los tiros entonces y la desconfianza ahora. ¿Tú crees que eso es justo? Cuando llegué a Barcelona, en el Juan de Juanes, el vapor correo de la Compañía Transmediterránea ––he leído que los moros lo han hundido a cañonazos desde la playa de Alhucemas––, cuando desembarcamos los supervivientes, digo, unos heridos, otros enfermos, algunos locos… se nos atendió muy mal y se nos trató casi como a animales de circo. Desfilamos, nos presentamos muchísimas veces a pasar lista, contestamos muchas preguntas…, ¡mil cosas! Y así un día y otro y otro, hasta que por fin nos licenciaron definitivamente y nos fuimos cada cual por nuestro lado. Pero qué crees que pasó con Berenguer cuando en noviembre, a tres meses de la derrota, se presentó en Madrid: el Rey y el Gobierno lo recibieron en la Estación de Atocha. ¡Cómo era posible, si fue el máximo responsable del Desastre! ¿Ves la diferencia, Manuela, ves la diferencia? Martín se paseaba por el cuarto. Manuela lo miraba con los ojos brillantes, enrojecidos. Había inclinado un poco la cabeza hacia el hombro y apretaba con fuerza entre las manos un pañuelo. Por tres pesetas diarias, una miseria, Martín alternaba el carro del carbonero, para viajes de cinco y siete sacos, con la bicicleta si sólo había que llevar uno, de seis de la mañana a nueve de la noche. Se conocía toda la Barceloneta, el Paralelo y el aristocrático Paseo de Gracia casi mejor que su mismo pueblo en lo que de él podía recordar. Todo, por tres pesetas. Y las propinas: cinco céntimos, una perra, dos reales incluso. Y un par de vasitos de vino, muy bueno, casi todas las tardes, en cierta taberna de la calle Libretería. Luego estudiaba hasta las tantas los libros que le había prestado el capitán, animado por lo favorable de los informes de la Comandancia General de Melilla sobre su Servicio Militar. Aun con la falta continua de dinero, aquello iba mucho mejor. Se había enterado del cierre de la última mina en el pueblo tras un conflicto dirigido por la UGT ––¡todavía quedaban salarios de diez reales!–– y de enfrentamientos entre la empresa explotadora y la compañía ferroviaria. Pero para él, ahora, el gran problema eran Manuela y su embarazo: tenían que casarse. Aquella noche no durmió: a eso de las siete de la tarde, en la calle Cadenas, un pistolero del Libre había matado a Salvador Seguí. 78 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––¡Han matado al Noi, han matado al Noi! ––murmuraban en los cafés, los ateneos, las tabernas. De nuevo el miedo a andar por la calle, los recuerdos de aquel pobre diablo que mataron allí mismo, en la puerta, porque defendía un ideal claro y sentido hasta los huesos. En cambio él, ¿qué ideal podía concebir? ¿Acaso la pobre expectativa de conseguir un también pobre sueldo fijo y una rutinaria sucesión de servicios y cuarteles hasta la jubilación? Pero… ¿es que a los humildes les caben, se decía, esperanzas más altas en sus remendados bolsillos vacíos? ––¿Te he hablado de uno al que llamaban el Noi? ––Sí, un gerifalte de la CNT, ¿no? ––El Noi de Sucre, el niño de azúcar. Salvador Seguí, se llamaba. Digo se llamaba porque lo han matado. Y a otro que iba con él, llamado el Peronas. Al día siguiente, desde antes de amanecer, pasaban guardias civiles a caballo, unas veces en fila y silenciosos, otras en línea, entre clarinazos de órdenes, ocupando todo el empedrado e incluso las aceras. Nadie más en las calles. De vez en cuando algún obrero cruzaba deprisa, nervioso, la cabeza gacha, la mirada aviesa. Flotaba en el ambiente, tan temprano, el asesinato del máximo dirigente de la CNT. En el lugar del fatal atentado se había ido formando un espontáneo montón de ramos de flores, aunque el cuerpo había sido retirado en seguida al Hospital Clínico, y se rumoreaba que lo habían enterrado ya, apresuradamente, en una fosa común, para hurtarle al pueblo la ocasión de rendirle un homenaje. Estaba convocada una gran manifestación obrera que recorrería en silencio las Ramblas, desde la Plaza de Cataluña a la Puerta de la Paz, con la asistencia de líderes de partidos de izquierda y sindicatos. Se decía que Primo de Rivera había dado orden a la Guardia Civil de disparar contra los manifestantes si se lanzaba un solo grito a favor del reconocimiento de la República de los Soviets o la repatriación de las tropas de Marruecos. Corrían rumores sobre la preparación de atentados. Todo el comercio estaba cerrado y no circulaba ningún tranvía, ningún coche, ningún carruaje. El miedo, la espera, el silencio, la calma, dominaban en toda Barcelona. Martín permaneció en la fonda, ocupado a ratos en la lectura del periódico. A ratos también daba vueltas por la casa como león enjaulado. Pocas veces en todo aquel día habló con los otros huéspedes o con la patrona. Su situación se había vuelto difícil: sin 79 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte dinero y con una mujer embarazada que no era aún su esposa; sin trabajo, a la espera, por no sabía cuánto tiempo, de una respuesta. Y, además, aquel día tenso, espeso, plomizo. Manuela, cuando se lo tropezaba en el pasillo, en la escalera o en el patio trataba de sonreírle y le decía cosas sin importancia que lo distrajeran de sus cavilaciones y de sus temores. Le aseguraba también que para ella lo del niño no era un problema, ni el dinero tampoco. Pero Martín no la miraba a la cara, sino al vientre. Por la tarde, salía a atisbar desde la esquina. Allí se fumó dos, tres, cuatro cigarrillos. Los liaba nervioso, bien apretados, y los apuraba hasta casi quemarse los labios. Luego volvía a la fonda diciéndose que allí no hacía nada, que ya se enteraría mañana de todo por los periódicos. Y que un hijo era lo más grande que le podía ocurrir a uno. Finalmente estuvo algo más tranquilo, un poco menos preocupado, mucho menos taciturno. Manuela estaba arriba, en el cuarto. Escribía una carta en un rato de descanso antes de la cena. Por encima de su hombro leyó, a la vez que observaba su pelo negro, brillante. ––No le pones lo del niño. ––No. Manuela dejaba en Barcelona catorce meses decisivos de su vida. Hubiera querido partir en el mismo coche que la llevó a aquella pensión, esta vez apoyada en el brazo de Martín vestido con uniforme de gala ––ros de charol, botones dorados, polainas negras––, para sentirse envidiada por primera vez en su vida. Pero Martín se había ido antes y, de nuevo, iba sola a su encuentro, bolsa de tela recia ––eso sí, más llena––, pañuelo negro a la cabeza, mantón, vestido gris con fruncido en el cuello y sus zapatos negros de siempre. Lo nuevo fue, únicamente, su embarazo. Él la esperó a la entrada de la población con un carro de muebles usados que tenía comprados desde días antes, con los que pensaba acondicionar el pabellón asignado en el cuartel. Sentados a la trasera del carro hicieron el último recuento de los enseres, primeros que podían llamar suyos. Allá, en el pasado, quedaban la pensión y la patrona. No recordaron los atentados. Manuela miraba las barandas de la cunita que iba amarrada sobre el resto de los muebles. Para ser el primer destino, era bastante bueno el Cuartel de Carabineros de Blanes, Gerona. Solitario en la playa ––únicamente 80 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo en verano llegaba la civilización, con las pocas familias que iban a bañarse en días señalados––, lo formaban cinco pabellones para los casados y uno común para los solteros ––once hombres en total––, con un porche rodeado de un murete, pinos y rosales. Las mujeres prepararon agua caliente y toallas limpias, y cada una comentó cómo habían sido sus partos. Ahora se presentaba uno, lo que no había ocurrido en el lugar desde hacía muchos, muchos años. Dos de ellas colocaron a Manuela sobre la cama, con la almohada bajo la cintura y las piernas abiertas. Cuando Martín llegó todo el mundo le daba la enhorabuena atropelladamente, entre sonrisitas irónicas: su mujer había tenido una niña. No tener ropa preparada para el nacimiento había sido un gran descuido. ¡Menos mal que ellas habían tenido niñas también! Pues, ¿y lo tranquilita que dormía después de mamar por primera vez? ¡No se le ocurriera despertar, ni a la chiquitina ni a la madre! Entró de puntillas en el cuarto, limpísimo el suelo, nueva toda la ropa de cama, y se quedó ––no se preocupó de cuánto tiempo–– observándolas. Manuela despertó y sonrió lánguida, los ojos entornados. La besó en la frente. Viajaron a Barcelona, a la Catedral de Santa María del Mar, donde le pusieron el nombre de la madre de Martín, Dolores, que era también el de su improvisada comadrona, la mujer del sargento. Martín hizo un difícil gasto extraordinario, unos pasteles y tabaco que llevó a la patrona y los antiguos compañeros de la pensión. Por la noche, en el Cuartel, se hizo una pequeña fiesta y las mujeres, una a una, acunaron a la niña en sus brazos, aunque Manuela protestara débilmente de que no se la acostumbraran a estar tomada. Corrió el anís, y cuando se empezó a hablar de política el sargento dio la velada por acabada, pues se había hecho tarde y al día siguiente Martín entraba de servicio. Luego la vida para Manuela se repartió entre el acarreo de cántaros desde el pozo, el cuidado del gallinero común, la limpieza y blanqueado periódico del pabellón ––dos habitaciones y la cocina––, y Lolita, que crecía. Martín llevaba el Parte, hacía sus servicios, se limpiaba las botas, engrasaba el máuser… Fue un gran acontecimiento la compra de la bicicleta. Lo demás… Convivían con los compañeros, se llevaban bien con el sargento y su mujer… Todo era monotonía, siempre igual y siempre nueva. Una vez al mes iban a Blanes en el carro de aprovisionamiento para comprar las pequeñas cosas que éste no les traía al cuartel. Y en ese viaje, 81 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte siempre comentaban lo bien que les vendría un destino cerca de su pueblo, ahora tan lejano. Martín leía los periódicos. ––Comentan aquí lo de Tizzi–Azza. Fue antes del verano, pero ahora dan todos los detalles. ––Acordamos no hablar más de eso. ––Vamos, mujer… Con los compañeros sólo se puede hablar de… ciertas cosas, no vayan a pensar que eres republicano o…, qué sé yo…, de izquierdas. ––Ninguno de ellos lee periódicos. ––¡Hombre: si no leen ni las ordenanzas! Mira: éste de la foto es Franco. Cuando lo de Annual era comandante y se hablaba mucho de él. Era un tío frío. Valiente, pero frío. Mandaba fusilar a uno por menos de nada, se ve que para mantener la disciplina entre los degenerados de la Legión. Además es un tío solitario, no bebe, no fuma… Pero lo admiran, dice aquí. Sobre todo desde su actuación en el rescate de los sitiados en Tizzi Azza. Ahí murió el teniente coronel Valenzuela, jefe del Tercio. Nombraron para sucederle a Franco. Mira, hace poco los moros han liberado a los prisioneros que tenían desde el Desastre. El Gobierno les ha tenido que pagar cuatro millones de pesetas: ¡vaya negocio para Abd–el–Krim! Manuela lo miraba con ternura casi maternal. ––No puedes olvidarlo, ¿verdad? ––No puedo. ¿Crees que eso se olvida? ¡Tantos horrores, tantos muertos…! ¡Todavía me pregunto cómo pudo suceder una cosa así. ¿De quién fue la culpa: de Silvestre, de Berenguer…? Lo cierto es que…, los que murieron allí pagaron errores de otros. Como los que mueren ahora. ¿Y sabes qué solución tienen pensada?: un gran desembarco. O sea, más muertos, más pobres diablos caerán sin saber por qué. Y no vale ninguna resistencia. Por todo el país ha habido consejos de guerra contra oficiales y soldados que se han negado a ir. Pero la guerra no está sólo en África. Allí se pagan los errores de los que mandan en África, y aquí…. En Barcelona creían que con el cese del gobernador civil se acabaría el pistolerismo y ahora está Primo de Rivera armando el somatén para continuar la lucha contra el Único a favor de los patronos. ––Para nosotros todo eso está ya muy lejos, Martín. Vivimos aquí, apartados de todo, seguros. ¿Para qué recordar? 82 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––No creas que está tan lejos. ––No hablemos más de África. ––No. Pero hay África para rato. El sargento ordenó reunión en el cuarto de puerta. Sólo los que llevaban los partes ––uno por hora, invariablemente Sin novedad–– estaban exentos. Las mujeres esperarían en los pabellones, con orden de no salir al patio en tanto la reunión se celebraba. Aquello era nuevo. Cuando algo interesaba a toda la guarnición, cuando una noticia atañía a todos, era el guardia de puerta quien la transmitía, además del cabo, de pabellón en pabellón. ¿Qué estaba ocurriendo? Una hora antes se había presentado un carabinero que traía de Barcelona un sobre Confidencial para el comandante de puesto y, tras la entrega, había partido en su bicicleta hacia el próximo destacamento. Perfectamente uniformados ––guerreras descoloridas al sol de la costa los veteranos––, todos se preguntaban el motivo de la reunión, junto a las sillas negras y el negro estrado desvencijado, el mapa, los armeros y los papeles amontonados del cuarto de puerta. El centinela, desde la entrada, dio la orden de firmes y el sargento entró con un gesto forzado de contrariedad y un papel ––sellos, firmas–– en la mano. En medio del silencio, manteniéndolos en posición de firmes, ordenó al centinela presentase armas y leyó. A trompicones, rectificaba, arrastraba las palabras, se acercaba el papel a los ojos, entonaba la voz, todo de manera inadecuada para un acto que quería ser solemne. Externamente impertérritos, con paciencia, ninguno carraspeó siquiera hasta que el sargento acabó de leer y el cabo ordenó romper filas: Primo de Rivera se había sublevado en Barcelona, el Gobierno había caído, un Directorio Militar se había hecho cargo del poder interinamente. En todo el país se había declarado el Estado de Guerra. Las guardias, los Partes, los servicios, se reforzaban. Días después alguien dejó varios periódicos en el Cuarto de Puerta. Por ellos supieron del Manifiesto del general pronunciado, del apoyo de otro general africanista muy prestigioso, Sanjurjo, y del procesamiento del exministro Santiago Alba. Y aunque nadie hizo comentario alguno, también de los periódicos dedujeron que la inminencia del golpe era conocida por el Gobierno, los patronos catalanes, el somatén y quizá hasta el Rey; que la extensión del 83 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte rumor y los graves disturbios ocurridos en Barcelona durante el homenaje al catalanista Rafael Casanova lo habían hecho adelantar; que una semana después estaba prevista en las Cortes la discusión del Expediente Picasso sobre responsabilidades en la derrota de Annual de dos años antes. En el fondo, todos quisieron convencerse con la razón de ABC: Lo que ha caído, bien caído está. Lolita, con un año, en brazos de su madre. Las fotografías, sombras apenas del pasado, pero también sus mensajeras, suelen pagar la mala asimilación del paso inexorable del tiempo. En sus últimos años, Manuela mutiló numerosas fotos de juventud. Al dorso, la letra picuda de Manuela en una tierna autodedicatoria en nombre de la niña 84 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1931 Estaba harto de los Jesuitas. Sobre todo desde que negaron a su hermano una plaza como alumno libre porque, decían, no era el tipo de estudiante idóneo para cursar con aprovechamiento el bachillerato en aquel colegio. Además, y no hacía mucho de eso, manifestaron a Julia un agrio resquemor por lo poco cristiano que les parecían las ideas republicanas que le habían detectado a él. Ahora, algunos libros le eran negados. Sí, siempre se lo habían puesto difícil los jesuitas. Los había soportado por Julia. Y porque le convenía, claro. Pero a pocos meses de los temidos exámenes finales ––se jugaba todo a una sola carta–– de su último curso habían recrudecido su actitud, le ponían piedras en el poco camino que le faltaba ya para alejarse de ellos. No había sido un buen estudiante, lo sabía. En la falsa ––buhardilla, granero, trastero––, su cubil escondido, se había quemado la vista sobre la mesa desvencijada y tantas veces reclaveteada en que recogía sus libros: ahora llevaba gruesas gafas. Allí pasaba horas y horas leyendo y releyendo los que sus amigos le prestaban. Sobre todo los de ensayo y poesía, que llegaban tarde y mal al pueblo. Un amigo suyo, Pedro Avellaneda, tenía un tío en la capital que era librero y le enviaba algunos de vez en cuando. Su amigo ni los leía, pero su padre los pagaba con gusto, pues creía que eran para el chico, que así pasaba por intelectual. Y se reunían con frecuencia en la falsa: Pedro Avellaneda, Francisco Bernabé, los hermanos Cervantes, que venían de un pueblo cercano, Agustín y Francisco Valero... Y él les explicaba, les leía y les recitaba, les comentaba o les aconsejaba artículos atrasados de Ortega y Gasset: Bajo el arco en ruina, El error Berenguer, Delenda est monarchía…; libros de Antonio Machado: Campos de Castilla, 85 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Tomás, a los 15 años (1927), con Lolita y Juan, hijos de Manuela Nuevas canciones…; novelas de Baroja: La busca, Aurora roja, Aviraneta…; ensayos de Unamuno: Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo… Libros todos que, financiados por ellos mismos, pasaban por la renqueante mesa de Tomás en la falsa. Pero sus calificaciones habían sido siempre medianas. A veces Julia, sin su autorización, había intercedido para evitarle algún suspenso producto de la antipatía que, eso sí, amablemente, le profesaba el Padre Rector, una antipatía debida, según la interpretación que se hacía el propio Tomás, a que él había sido la excepción: nunca, que se supiera, había llegado tan lejos en aquel Colegio un pobre en régimen libre. Porque él era pobre, a pesar de su origen, conocido de todos. Y ya había desistido ––y también Julia–– de su viejo sueño de reconquistar la categoría, la clase a que sus padres pertenecieron. 86 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Desde luego, había sido una equivocación opinar ––el grupo de amigos, en el Parterre–– en contra de la Monarquía. Lo fue también su elogio de los ideales republicanos ante la estupefacción de ciertos parroquianos en el bar del cruce de la Cruz Grande. ¡Poco cristiano! ¿Acaso era más cristiano endurecer los exámenes a los alumnos pobres? ¿O impedir que su hermano estudiara? Sus horas en la falsa se alargaban, repartidas entre los textos oficiales, anticuados, clericales e indigestos, y los libros que tanto le gustaban. Y tenía su norte, más claro, más cercano: haría Magisterio. Todos, sus amigos y él, serían maestros de la inminente República. El Pedro era, no el mejor, pero sí el más idóneo de los mancebos que había tenido Don Anselmo, el boticario, en toda su vida. Porque ambos eran iguales: pocas ganas de trabajar y mucha afición al aguardiente. Se turnaban a media mañana, en la rebotica, para la copita de anís escarchado y, a media tarde, sobre todo los días de menos venta, se premiaban con otra de vino quinado, que levantaba el espíritu y tonificaba el organismo, cansado de la digestión. Lo que no sabía Don Anselmo era que su pupilo, de vez en cuando y con tiento para evitar sospechas, le sisaba cinco o diez céntimos para lo mismo. Por el contrario, era constante su preocupación de que el chico no le captase el secreto de sus fórmulas magistrales, milagrosas, según era fama entre las viejas maniáticas que formaban su más asidua parroquia y cuya aspiración más recóndita ––bien lo sabía él–– era engatusarlo y casarlo sin remedio y sin miramientos. Eso sí: las tres pesetas diarias ––un jornal en toda regla–– que el Pedro ganaba, iban íntegras a las manos de Julia. Pero lo poco que ésta le daba y lo que le sisaba a su patrón iba todo, íntegro también, para anís. A veces incluso almacenaba el sabroso licor en un par de tazas que conservaba escondidas bajo su cama. Otros niños de su edad fumaban. Él bebía. Y por eso, aunque el boticario le diese de vez en cuando algunos mojicones, prefería su vino quinado y su despiste con la caja registradora a los estudios y el trabajo. El único problema era su hermano Tomás, con sus aires de aplicado y sus insistencias intermitentes, a través de Julia, para que lo admitieran los Jesuitas. Por la mañana, todo el pueblo solitario. Aunque martes, las calles, el lavadero, la barbería, la botica…, todo estaba vacío. El Colegio no abrió y a Julia le habían dicho que no fuese hasta la semana 87 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte siguiente. Llegaron los amigos de Tomás para encerrarse con él en la falsa, como solían. Llevaban libros y periódicos, y discutían como si en ello se jugaran la vida. Allí se hablaba de política. ¡Y, tan jóvenes todos, sólo Dios sabía de qué clase de política! Si se enterasen en el Colegio de que cobijaba en su casa a todo un atajo de republicanos… Por eso, esta vez, estaba dispuesta a no dejarlos entrar. ––Tomás no está, ha salido. Pero él apareció por las escaleras y les indicó con un gesto que subieran. Pasaron mirándola de reojo, alguno con una sonrisita burlona. ––¿Te has enterado?: ¡En Barcelona han proclamado la República! Tomás pareció alegrarse mucho. Mientras subían, Pedro Avellaneda le daba detalles. ––Mi padre ha llamado por teléfono y se lo han confirmado. Dicen que Maciá y Companys han izado la bandera republicana en el Ayuntamiento y en la Diputación, y que esta tarde se hará lo mismo en Madrid. Cerraron la puerta. Julia quedó sola en la entrada. Si era verdad lo que decía aquel muchacho, algo se acababa ante aquella puerta y algo nuevo comenzaba tras ella. Porque nunca hubiera imaginado que, por una vez, pudiesen tener razón los republicanos cuando aseguraban su victoria en las elecciones del domingo anterior. ¿Es que era así de fácil acabar con la Monarquía de siempre? Ella había enseñado a Tomás y al Pedro, cuando eran pequeños, como años antes a Manuela, los nombres de los cuatro presidentes de la República: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar, con una sencilla canción. Pero para ella, para todo el mundo, la República pasó y no pensaban que volviera. Por la tarde, ido el sol, comenzó a verse gente por la calle. En el pueblo habían ganado los monárquicos, pero en la capital no y eso era lo importante. Los grupos más numerosos se formaron ante la Casa del Pueblo, cerca del Casino. Este permaneció cerrado, como el Colegio Jesuita y las casas de los más ricos burgueses. Algunos corros pidieron en voz alta se izara en el Ayuntamiento la bandera republicana. Otros hablaban bajo y vigilaban a derecha e izquierda si alguien los escuchaba. Y cuando de la casa de los Casanova salió la señora, muy elegante, hacia la iglesia como cada tarde, todos callaban a su paso y saludaban respetuosamente tocando el ala del sombrero o la visera de la gorra, incluso con una leve inclinación de cabeza. 88 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Aquella tarde se proclamó la República en el Ayuntamiento y se izó la bandera tricolor en su balconada, con el aplauso del gentío que llenaba la plaza. Luego la alegría estalló libremente y entre vivas y mueras los corros se organizaron en una manifestación espontánea, jovial, optimista. En primera fila, los republicanos del pueblo portaban la bandera. Luego los grupos de trabajadores y braceros levantaban el puño o se anudaban al cuello pañuelos rojinegros de la CNT mientras coreaban lemas. Las muchachas formaban grupitos multicolores cogidas del brazo y cantaban risueñas. Los chiquillos correteaban entre todos, se perseguían y pillaban inconscientes del momento histórico que se vivía. A Pedro le cogió la manifestación en plena calle de la Rambla, camino de casa. Iba detrás de cuatro chicas que se cogían del brazo, se volvían de vez en cuando y le sonreían entre bromas. Una de ellas le llamó la atención especialmente: ––¡Olé lo bonito, lo pinturero en este día grande! ––¡Ha llegado la libertad, chico! ––¿Siempre has sido republicana, rubita? ––¡Anda éste: natural! ¿Y tú? ––Yo soy… lo que tú quieras que sea, preciosidad. ¿Cómo te llamas, si no es mucho preguntar? ––¿Tú eres Pedro, el de Julia la de las fajas? ––¡Ole, qué lista eres! ¿Y tú, guapísima? ––Rosa. Se habían quedado un tanto rezagados del grupo de amigas. Y no les importaba. Entre el gentío, rodeados de aquel ambiente festivo, en la recién estrenada República, no se precisaba carabina, la sufrida amiga que debía acompañar a la pareja en sus primeros paseos. Incluso se apartaron un poco para hablar con más tranquilidad. ––¿Tienes novio? ––¿Y tú, tienes novia? Rosa tenía los ojos azules y un cuerpo precioso en sus apenas quince años, que aparentaban ser más. Pasearon por el barrio del Pilar, que no era de ninguno de los dos. Tenían una sensación de clandestinidad, solos nada más conocerse. ––Tú trabajas en la botica, ¿no? Yo coso, ¿sabes? Quiero ser modista, como mi madre. ¡Si vieras lo bien que se me da! En cuanto 89 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte pueda me voy a la capital y pongo mi propio taller. ¡Anda que no voy a ganar dinero! Tú eres primo de los Florido, ¿verdad? Yo vivo en el Realengo. Dicen que somos los más pobres del pueblo. Mi padre era minero, pero se murió, ¿sabes? Mi madre… ––Pero oye, ¿es que has comido lengua, de pronto? ––¡Hombre, es que eres muy soso! ¡No me cuentas nada! Cuando llegó a casa lo recibió Manuela, que había venido al pueblo con los niños por si la situación se le complicaba a Martín allá en el cuartel al proclamarse la República. Ahora vivían en Águilas. No habían obtenido plaza en su propio pueblo, donde ahora, acompañada por su madre y su tía, a Manuela le parecía que Lolita, el Juan y el Gonzalín estarían mucho más seguros. Aquella noche hubo pasteles, tortas de manteca y piononos, como bienvenida. Tomás bajó de la falsa y se quedó más rato, entretenido con los juegos y las gracias de Gonzalo, tan dicharachero como serio y callado era Juan. Lolita se pegó a Julia, que le mostraba su predilección. Justo a tiempo, la República puso en marcha lo que enseguida se llamó Plan Profesional. Estaban dispuestos a dignificar el Magisterio. El nuevo régimen lucharía contra el analfabetismo y se basaría en el fomento de la cultura y la escuela: República de maestros, la llamaban ya. Ellos eran el garante de que las ideas republicanas, democracia, defensa de la libertad, laicismo y respeto de los derechos de los trabajadores, tendrían continuidad en las siguientes generaciones. El Plan Profesional era mucho más complicado para los estudiantes que el de 1914, que había quedado obsoleto: tres años de estudio y uno de prácticas con unas oposiciones previas para el ingreso en la Escuela Normal darían acceso al escalafón estatal. ––Ya era hora de que el Estado asumiera la enseñanza ––dijo Tomás. ––Sí, pero, ¿tú crees que los curas se van a conformar? ––objetó Jesús Cervantes. ––Es una república laica. Lo dirán las Cortes Constituyentes. ––¿Y los colegios de la Iglesia? Todos hemos estudiado con los Jesuitas. ––¡A la mierda los Jesuitas, hombre! La escuela será laica o no será ––dijo Agustín. ––Y democrática ––apostilló Tomás. 90 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Pedro a los dieciséis años. Foto dedicada a Manuela. Cuevas del Almanzora. 1931 ––Dicen que van a construir treinta mil escuelas ––apuntó Francisco Valero––. ¡Y que van a unificar los sueldos! Los más bajos subirán a cuatro mil pesetas al año. ––Han creado unas Misiones Pedagógicas para traer a los pueblos teatro, cine, libros, cuadros… ––informó José Antonio Cervantes. ––¿Y qué harán con los maestros antiguos? ––preguntó su hermano. ––Adaptarlos ––respondió Tomás––. Les van a convocar unos cursillos. La mayoría conservará su escuela y se conducirá con arreglo al nuevo estado de cosas. No habrá problemas, creo yo. La falsa estuvo en adelante atiborrada como nunca de libros: en la vieja mesa, en la ventana, en el suelo, incluso sobre la cama. ––¿Cómo están las cosas allí, en Águilas, Manuela? ––No pasaba nada. Pero Martín no se ha fiado y por eso nos ha mandado para acá. ––Está preciosa Lolita. Ocho años, ¿no? ––Juan tiene seis y el Gonzalín pronto ya cumple dos. 91 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Cómo pasa el tiempo! ––¡Vamos, hombre, que sólo tienes diecinueve! ¿Tienes ya novia? ––No. ––¿Y el Pedro? ––Ahí anda. Tontea nada más. Gracia era la muchacha que, cuando hacía bueno, subía a secarse el pelo. De lejos, toda ella era una mata de pelo negro, largo hasta lo increíble, al viento suave de esa hora más soleada del día. Se lo cepillaba distraída, sin reparar en el muchacho que desde la falsa de la casa vecina a la de los azulejos, sobre el callejón del Parterre, la miraba obstinado, un libro en la mano o sobre las rodillas, las gruesas gafas caídas a lo largo de la nariz, un lápiz posado en los labios. ––¿Es tu novia? ––preguntó Lolita. ––No, qué va ––contestó––. Ya quisiera yo ––dijo luego para sí. Junto a Gracia, una gata a manchas blancas y negras dormitaba sobre el pretil o ronroneaba frotándose con su brazo. Y a veces, cuando una esquiva racha de viento la envolvía, el blanco de su vestido dejaba transparentar con sutileza sus formas. Estaba enamorado de aquella muchacha. ––¿Ya no me guardas estampas de Las aventuras de Pedalito? ––le preguntó Lolita. ––¿Qué? Ah, ahora salen las de Canuto, Cañete y su fiel Pum. Y otras de refranes, Proverbios en acción. Os las daré el día de tu Primera Comunión el año que viene. Tu madre y la Julia quieren que la hagas aquí, en el pueblo. Tú se las leerás al Juan y al Gonzalín, ¿verdad? Le habían dicho que el padre era el tabernero de La Herrería, de origen minero, de izquierdas. ––Es un pobre hombre ––le informó Pedro Avellaneda––. ¿Es que la has visto a ella? ––Ahí, en el terrado. A veces toma el sol o se seca el pelo. ––Viene al pueblo a temporadas, con una tía. Son vecinas mías. Si quieres te la presento. 92 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Las estampas ––aparecidas en tabletas de chocolate–– que Tomás coleccionaba para los hijos de Manuela 93 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1936 En Águilas, Lola y Gonzalo ––el Gonzalín sólo tenía siete años–– habían corrido como todos a la Glorieta para ver el espectáculo: la quema de la iglesia y de las imágenes. La gente, en semicírculo, observaba los movimientos de los milicianos ––monos proletarios, alpargatas, fusiles, pistolas al cinto––. Con el corazón en un puño las mujeres, porque algo de toda la vida, con raíz en sus ánimos pescadores y campesinos, iba a morir. Habían descolgado las imágenes de la Purísima de sobre las camas y tirado las mariposas ––cientos de mariposas por las calles, temprano barridas de las aceras–– que encendían todas las noches, durante tantos años, por tantas promesas. Pero algunas estampas, la del Sagrado Corazón, la de la Virgen del Carmen, que es muy milagrosa… habían sido escondidas, guardadas, en el fondo de los baúles y bajo los colchones. La Glorieta parecía un rastrillo, las imágenes sacadas de la iglesia entre abucheos, vivas a la Unión Soviética y mueras a los curas, colocadas en el borde de la fuente, ahora seca, y en medio, presidiendo, con los pies incrustados entre los surtidores en forma de peces y acuñada con trozos de confesionario, la enorme cruz de los viernes santos… invertida. Un miliciano invitó a todos a arrojar a la fuente los cuadros, estampas e imágenes que aún tuvieran. Luego cogió una lata de gasolina y, solemnemente, roció la grotesca exposición al tiempo que gritaba, burlón: ––Yo te bautizo, en el nombre del Frente Popular… El murmullo creció y creció entre las mujeres. Los hombres callaban. ––…del Partido Comunista… 95 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Los niños pugnaban por situarse en primera fila. Lola y Gonzalo se encontraron con las Carreño, Carmen y María. ––…y de la Revolución Soviética. ––¡No queméis los santos! ––se oyó, de pronto, una voz de mujer. ––Amén. La llamarada se elevó rápidamente por encima de la cruz, con un olor que alguien comparó al de la carne quemada. No dejaba de ser asombroso que no se produjera el milagro, que aquello ardiera. Y que el Cristo con cara de bueno y mirada perdida de extasiado sólo fuera un pedazo de madera. ––Y ahora la iglesia ––vociferó el incendiario. El miliciano quedó con el brazo extendido, prolongado por el máuser, sobrecogido en el fondo por la gravedad de la acción que proponía. Sus compañeros miraban alternativamente la pira de la fuente, la iglesia y la gente en derredor, aterrados, descubriendo intuitivamente que el valor no lo da un arma empuñada con odio, sino que ésta es más bien un escudo a la cobardía propia. ––¡No queméis la iglesia! ––volvió a gritar la misma voz femenina anterior. Un hombre no se habría atrevido. Aunque venía de atrás, nadie se volvió. Por el contrario, la apoyaron, la convirtieron en clamor. ––¡No queméis la iglesia! ––¡No queméis la iglesia! Al aumento de los gritos el cerco se estrechaba poco a poco. ––¡No queméis la iglesia! Los milicianos se reunieron y discutieron unos segundos. Uno de ellos se acercó a la hoguera y cogió un madero ardiendo. ––¡Los curas son enemigos del pueblo! ––gritó a la multitud, y enarboló amenazador la tea. ––¡No queméis la iglesia! ––¡No queméis la iglesia! Ante el avance, enfilaron con los máusers la vanguardia de niños y mujeres. Pero en seguida desistieron, bajaron las armas y, casi alineados, se dirigieron al Ayuntamiento. La gente abría el cerco a su paso. ––¡Pues que se prepare el cura, que esta noche le damos el paseo! 96 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Los niños llegaron entre aturdidos y asustados por lo que habían visto. ––¡Madre, madre, han quemado los santos! El Gonzalín se sentó en la butaca de rejilla, pálido. Manuela salió con el niño pequeño, el Félix, que apenas se acercaba ahora al año, en brazos. ––¡Esos salvajes, que son unos salvajes! ¡Y vosotros por qué habéis ido a ver eso! ––les regañó. Manuela pensaba en el pueblo. No, allí no. ¡Pues no eran creyentes ni nada en el pueblo! ¡Pues no tenía autoridad D. Sinando. Allí, seguramente, no se habían atrevido a eso. Pero no sabía. No tenía noticias. Desde el día de la rebelión de los militares, el correo había sido suspendido y seguramente la Julia no se atrevería a hacer a pie los treinta kilómetros que había de Cuevas a Águilas, como hizo cuando la Primera Comunión de Lolita, en el treinta y dos. Pensaba también en su hermana Paca: como era monja, lo estaría pasando muy mal. En Cartagena había habido algaradas y tiroteos entre milicianos y falangistas. Pero no sabía qué había sido de ella. Martín intentó comunicar por teléfono con sus compañeros de allí para pedirles que indagaran sobre su paradero, pero no lo consiguió. Recordaba por fin Manuela la tarde del lunes veinte, cuando se constituyó el Comité Revolucionario y lo primero que hicieron los milicianos fue presentarse en su casa en el momento en que Martín salía para su normal servicio de noche. Las vecinas se arremolinaron en la calle para ver de cerca lo que ocurría. El que parecía jefe tocó a la puerta, aunque estaba abierta como siempre. No puso los pies en el tranco. Apartó la cortina con el cañón del fusil mientras llamaba. ––¡Oiga! ¡De parte del Comité Local Revolucionario! Si hubiera salido ella, seguro que habría dicho, arrogantemente, con temple, bien alto para que todos lo oyeran: ¡A ver, que salga el carabinero, que queremos hablar con él! Pero salió Martín, uniformado, puesta la gorra de plato, el máuser en la mano. El miliciano saludó, mirándole de arriba abajo, puño en alto. ––¡Salud, camarada! ––Salud. El miliciano respiró, dio un paso atrás y le dejó el tranco. ––Buenas tardes ––saludó a la concurrencia. Todos contestaron respetuosos. La tensión amainó. ––¿Qué dicen en el cuartel? ––preguntó el jefe. 97 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Una voz, desde atrás entre la gente, respondió por Martín: ––El cuartel está a las órdenes del Gobierno legalmente constituido. Todos se volvieron: era Pedro Artés, compañero de Martín y ahora miembro del Comité Revolucionario, al que ya abrían paso los curiosos. ––¿Entras de servicio? ––le preguntó. ––Sí ––respondió Martín. ––Vamos: te acompaño. Se alejaron entre el silencio general, Martín con la bicicleta del manillar, el mosquetón a la espalda. La Lola Artés subía al terrado y lanzaba un grito inconfundible a través del barrio, casi sobre todo Águilas: ––¡¡Lolaaaa…, Lolaaaa…!! Ella le respondía como podía, con voz de mercachifle enronquecido, las venas del cuello potinchadas, para emularla: ––¡¡Qué quiereeees…!! ––¡¡Bájate a la Glorietaaaa…!! ––¡¡No puedoooo…, no me dejaaaan…!! ––¡¡Pues voy a por tiiii…!! Si Lola quería bajar a la plaza en aquel momento, eso era que pasaba algo, aunque lo interesante para ella no sería el acontecimiento, cualquiera que fuese, sino los muchachos que seguramente habría entre la gente. Lola llegaba corriendo, entre sudores y jadeos, tocaba y entraba, todo a un tiempo, y encontraba a la otra Lola en el intento de convencer a su madre mientras ambas bañaban al chiquitín en un gran lebrillo de agua tibia. ––Déjela usted, señora Manuela, que no tardamos nada. ––¡No sé qué tenéis que hacer vosotras allí, entre tanto hombre! ––¡Pero si está todo el pueblo! Ande, déjeme usted. No había respuesta. Dándola por afirmativa se cogían de la mano las dos y corrían hasta trasponer la esquina. Allí, la carrera se hacía paseo entre risitas hasta la Glorieta. Una vez en ella, observaban de lejos, cuántos y quiénes, los chicos que había. Y se les unían las Carreño. La Lola Artés era la graciosa, la ocurrente. De aspecto canijo, poco agraciada, intentaba suplir esta carencia con simpatía. Era la introductora de conversaciones, siempre falaces, con los muchachos. 98 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Aseguraba haber inventado un sistema para comunicarse con su amiga sin que estos se enteraran de lo que decían: ––¡Lalo, Lalo, qué neslotapan valle! Hablar al revés. Esto era, en realidad, muy antiguo. Pero eficaz. Y tenía encanto. ––Sí: ¡cenrepa de su lobuea! Casi siempre, el aludido, en la sospecha de que se reían de él, intentaba protestar, entre picado y curioso, siempre con humor. ––¡Eh, qué es eso, qué habláis! Y si algún otro terciaba… ––¡Bah, es un idioma que se han inventado para reírse a nuestra costa! …corría la misma suerte: ––¡Y tees con el tegobi locudiri que se ha dojade! Y así sucesivamente. Carmen y María Carreño, más calladas, se limitaban a sonreír a uno y a otro. Eran muy sosas. Los milicianos de la CNT esperaban en la Glorieta a que saliera del Ayuntamiento su jefe, Paco el botijero, con las órdenes del Comité Revolucionario: se iba a limpiar el pueblo y alrededores de fascistas y curas, entendiendo con lo de curas que se iba a buscar al párroco, donde quiera que se escondiese. Paco el botijero había sido elegido por aclamación, en una asamblea celebrada en la iglesia donde hubo dos o tres peleas y hasta algún tiro por la oposición de la UGT. Artesano alfarero, hasta julio se dedicaba a la venta de su mercancía, botijos y cacharros de barro, por lo que era muy conocido en los pueblos de la zona a lomos de su burra. Era un contrabandista muchísimas veces detenido por los carabineros, multado y hasta encarcelado. Siempre armado de pistola y navaja trapera ––la faca heredada de su padre cuando se fue a casar, como mandaba la tradición––, había sido la pesadilla de la Guardia Civil cuando lo del treinta y cuatro. Se definía anarquista, antifascista y anticlerical, y propugnaba para la región el comunismo libertario. Cuando apareció en la escalera de mármol acompañado por el presidente socialista del Comité, el botijero fue aclamado por los milicianos bajo la bandera rojinegra. La banda municipal intentó una introducción de pasodoble, pero fue acallada rápidamente. ––¡Camaradas…, compañeros…! ––gritó el botijero. 99 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Puños en alto, vivas, mueras ahogaron sus siguientes palabras hasta hacerse por fin silencio. ––…así que ya puede ir rezándole a su Dios, porque ahí va el proletariado a por él: de ésta no se escapa! La banda comenzó a tocar furiosa. El botijero dijo algo más, pero no se le oyó. Se puso al frente de la milicia, a la sombra de las banderas que los milicianos enarbolaban profusamente, e inició el desfile saludando a la gente enardecida con las manos cogidas por encima de su cabeza. Dos vueltas a la Glorieta. Los camiones los esperaban a la salida del pueblo. Cuando la banda volvió y descansaron los instrumentos al borde de la acera, otra vez a la puerta del Ayuntamiento, la gente se disolvió lenta, por grupos. Sólo quedó Juanico el tonto, que marchaba alrededor de la plaza como al compás del pasodoble que retumbaba aún en su cabeza, se paraba de vez en cuando a hablar con las flores y saludaba a diestro y siniestro como aclamado por una imaginaria multitud. Mientras, Don Severo, el de la capa que decían, jefe de toda la vida de los niños exploradores ––él los llamaba Boys Scouts––, hombre riquísimo, solterón y respetado, miraba taciturno a través de los cristales de su casa estilo neomudéjar, ¡tan cerca! Por la noche, a bajo volumen y cubiertos con una manta, los que tenían radio escuchaban a Queipo de Llano: Con harto dolor de mi corazón tengo que comunicar que sigue el castigo a los pueblos… Una columna del Tercio ha impuesto ya un castigo tan enérgico a Carmona que, según comunica la aviación, una parte de la población, aterrada, huye en dirección a Fuentes de Andalucía… En estos pueblos será desarticulada por completo la organización marxista que venía causando estragos entre los obreros… Mientras, por la calle se sucedían carreras que querían ser silenciosas y se oían gritos lejanos que eran voces de mando. Y tiros. Ni una luz. La larga noche concluía con el estruendo de dos bombas de mano en las afueras, seguramente en el cortijo de cierto monárquico de toda la vida que había escondido al médico, otro fascista como él. A la mañana siguiente, entre el miedo y el furor, se conocían noticias del Alcázar de Toledo, donde 100 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo …están refugiados cerca de un millar de facciosos, entre jefes, oficiales, cadetes y fascistas… La situación de los insurrectos es angustiosa, sin agua, luz y casi sin víveres. Cuatro milicianos llegaron triunfantes a la Glorieta. Custodiaban entre ellos, vestido de paisano, demacrado, suplicante, al cura: José Antonio, el chiquillo de apenas diez años que había sido su más reciente monaguillo y le había ayudado a trasladar sus cosas ––ropa de paisano, un misal, una copa dorada con hostias consagradas…–– al cortijo donde lo escondieron, lo había delatado por un par de duros. Lo conducían al Ayuntamiento, donde le harían un juicio, decían. Aunque nadie formulaba los cargos hubo general acuerdo en lo necesario del procedimiento, quizá por la satisfacción de ver al prepotente, al enraizado clero de siglos, acorralado. Hora y media después sacaban al cura los mismos cuatro milicianos, precedidos por el alguacil, que se plantó en la acera e hizo sonar su estridente corneta. La gente se apretó en su torno. El cura no se movía y miraba al suelo ––Estará rezando, pensaban algunos––. El alguacil alzó un trozo de papel hasta sus ojos y comenzó a leer. ––De orden… Todos esperaron la consabida cantinela: …del Señor Alcalde, se hace saber… Pero no siguió así. ––…del compañero Presidente del Comité Local Revolucionario y del Consejo de Guerra, en representación del Gobierno de la República legalmente constituido, se condena a Don…, digo al ciudadano conocido hasta el dieciocho de los corrientes como cura párroco de esta localidad, a la pena de muerte, por el delito de connivencia con los insurrectos facciosos. Quedaron estupefactos. Resultaba increíble que aquel hombre, aquel pobre hombre… ¿Connivencia? ¿Y eso qué era? ––La condena será ejecutada inmediatamente. ¡Viva el Comité Revolucionario! ¡Viva la República! El alguacil sopló de nuevo su corneta, pero esta vez no hubo cantaleta final, lo que lo sorprendió un tanto. Hosco, se quitó de en medio y dejó sitio a los milicianos, que ya empujaban al cura. Tras ellos, por las calles estrechas, la comitiva de niños juguetones y alborotadores, mujeres, viejos… La gente, curiosa, observaba con preocupación la mirada perdida, el pánico del sacerdote, que 101 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte caminaba a empellones de fusil. En las afueras del pueblo, camino del cementerio, lo detuvieron y apartaron a la orilla. ––Hijos míos ––comenzó a decir el infortunado––, mirad bien lo que vais a hacer: no matarás; amarás al prójimo… La gente subió a lo alto del cerro. Algunas mujeres lloraban a escondidas. ––Tienes un minuto para rezar, cura: ¡a ver, que te salve tu Dios ahora! El cura se acercó a uno de ellos y le puso las manos en el pecho. ––No me vais a matar, ¿verdad? Lo hacéis para asustarme, ¿no es eso? El miliciano lo apartó de un empujón y se echó a reír de mala gana. El segundo dio dos pasos atrás para no encontrarse de frente el terror del condenado, que se fue entonces al tercero. ––Antonio, Antonio, mira, hombre… He sido párroco del pueblo treinta años, hijo. Yo te bauticé, te di la primera comunión, te casé… Antonio, sálvame, hombre, sálvame, ¡no dejes que me maten! Se orinó los grises pantalones parcheados. ––¡Échate para allá, cabrón! ¡Ahora vais a pagar todo lo que habéis hecho! Desesperado, el cura arrancó a correr y, cuando la gente que observaba la escena desde el cerro creía con satisfacción que lo dejarían escapar, los milicianos se echaron los fusiles a la cara y dispararon. Quedó en medio del camino. No hizo falta tiro de gracia. En un carro de mulas cargaron su cuerpo para el interior del cementerio. Por la noche, de nuevo Queipo de Llano: En el día de anteayer, el capitán Gómez Cantos combatió una concentración marxista en Santa Amalia y continuó la limpia de enemigos en todo el territorio a su alcance, cerca de la provincia de Badajoz… EN POCOS DÍAS se llenó la iglesia: sacos de azúcar, harina, arroz, hortalizas…; cajas de armas y municiones, pólvora, dos ametralladoras…; latas y bidones de gasolina, aceite…; pellejos y barricas de vino… Hasta un coche. El nuevo Comité del Frente Popular emitió vales de aprovisionamiento para las familias de los que combatían en el frente ––el Gobierno había llamado a las quintas 102 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo del 33 y el 34–– o servían en las milicias locales. Se habían confiscado las casas, tierras y bienes de las personas de derechas detenidas, muertas o huidas. Aunque los carabineros estaban excluidos del uso de los vales, Pedro Artés se hacía casi a diario con algunos, que repartía como podía con Martín a cambio de algunos trueques en los respectivos servicios. Así, los servicios de Martín se incrementaron notablemente, mientras los de Pedro disminuyeron. El mismo día en que cruzó el horizonte un enorme barco de guerra ––¿republicano?, ¿faccioso?, ¿el acorazado España?, ¿el Jaime I ?, ¿el Canarias?––, con la consiguiente alarma en el pueblo por la posibilidad de bombardeo, se restableció el correo, un destartalado camión con barandas de hierro, toldillo y bancos móviles para los pasajeros. Uno de estos, una mujer con un pañuelo negro anudado bajo la nuca y la raída falda sospechosamente larga, preguntó en la Glorieta por la casa de Manuela. Los chiquillos se la indicaron desde la esquina. Lola estaba en la puerta. La viajera, con triste sonrisa, se le acercó despacito. Cuando ya estaba a dos pasos de ella salió Manuela por casualidad: ––¡Paca! Se abrazaron. Lola, ni preguntó: era su tía Paca, Sor Ana María. Estaba casi irreconocible, demacrada, envejecida sin los hábitos. Entraron. Manuela cerró la puerta. Antes, un último vistazo a la calle: alguna vecina miraba curiosa. ––¡Qué ha pasado! ––Manuela, te lo contaré todo, pero… ¡tengo hambre! ––Nos echaron del Colegio. Tuvimos que vestirnos de seglares delante de ellos. ¡Cómo nos miraban, Manuela! Luego nos hicieron fotos con el puño en alto, para los periódicos: si no levantábamos el puño, si no sonreíamos, nos mataban. Decían que eran para demostrarles a los fascistas cómo protege el Frente Popular a las pobres monjas. Saquearon el Colegio y lo cerraron. ¡Lástima del Colegio de San Miguel, de tanta tradición como era en Cartagena! ––¿Y qué hiciste, a dónde fuiste? ––La primera noche dormí en un Parque. ––¡En un parque! ––Sí, en un banco: no tenía dinero. Pasé todo el día siguiente de acá para allá, sin rumbo, y por la tarde, cuando volví a ese mismo banco dispuesta a pasar otra noche al raso, encontré allí sentada 103 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Un poema de la hermana de Manuela, Paca, Sor Ana María, dedicado a Mariquita, la samaritana que la ayudó en Guerra. Está fechado el 5 de febrero de 1938, aunque la copia es muy posterior. a una señora que me hizo señas para que me acercara: ¿Es usted religiosa?, me preguntó. Yo estaba desesperada y, como ella parecía buena persona, y de clase, según su aspecto, no le mentí. ¿No tiene a dónde ir?, me preguntó también. Le hablé de madre, en la capital; de ti, aquí; de la tía Julia, en el pueblo… y de que no tenía dinero para ir a ninguna parte. Pues véngase a mi casa. Allí puede usted estar el tiempo que necesite, me dijo. ––¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ––Es de nuestra edad, está soltera, se llama María del Carmen, pero la familia la llama Mariquita. Es muy religiosa. Pero figúrate el riesgo, tenerme en su casa escondida. Ayer mismo le dije que no quería comprometerlos más, que si me prestaba el dinero del correo, me iría con mi familia. Pensé que Martín, por ser carabinero, estaría aquí en mejor posición que madre o tía Julia. Pero si veis que no es posible… No quiero crearos problemas. ––Nada de eso ––repuso Manuela––. Tú te quedas aquí, conmigo, lo que haga falta. No debes preocuparte por nada. 104 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Aquella noche, cuando Martín volvió del servicio, escuchó la historia preocupado. Luego echaron un colchón al suelo. Desde el día siguiente la talega colgada del manillar de la bicicleta volvía un poco más llena y los servicios que cambiaba por vales aumentaron, a la vez que su contrapartida, el disimulo ante el pequeño estraperlo de Pedro Artés en el Puerto. Un día, a la hora de comer, dos milicianos y algunas mujeres se presentaron a la puerta. Martín estaba de servicio. ––¡Manuela, Manuela, salga usted! ¡Sabemos que tiene una monja escondida! Silencio. La puerta estaba abierta, pero la descolorida cortina marrón no dejaba ver el interior. Poco a poco se descorrió. ––¡A ver quién entra a por mi hermana! En el umbral apareció Manuela con el cinto y las cartucheras de Martín puestos, la funda vacía de la pistola ceñida y el machete en la mano. Todos dieron un paso atrás, sin decir palabra, ante el brillo de la hoja que esgrimía. Cuchichearon algo entre ellos, murmuraron maldiciones y se dispersaron. Al día siguiente Paca subió al correo con una cesta llena al brazo y unas cuantas monedas en el seno. En la capital, una vez enterrada la madre de Doña Lola, hacían el petate de Juan para enviarlo con sus padres. Aquel curso su maestro, Don Rafael, un chico catalán de apenas veintitrés años, muy católico, lo había preparado especialmente para que hiciera la Primera Comunión en la Parroquia de San Roque, del barrio de Pescadería, donde tradicionalmente la hacían los niños pobres de las Escuelas del Ave María. Donde le correspondía, según Doña Lola. ¡No pretendería su abuela María que la hiciera en San Pedro, con los hijos de todas las familias bien de la ciudad! La hizo en marzo y no en mayo para evitar la mezcla. Doña Lola le compró el traje, blanco inmaculado, con una banda bordada en oro, y su abuela los zapatos. Había sido una boca menos para Manuela. Juan era el más tranquilo, un niño serio, callado, muy formal, sin complicaciones, el más idóneo para vivir una temporada con las tres mujeres solas. Podría estudiar y, quién sabe, igual se colocaba en uno de los talleres navales del Puerto, que quedaba muy cerca de la Calle Real, donde tenía su casa Doña Lola. Se lo había aconsejado Don Rafael, pues había observado que al niño se le daba muy bien la mecánica. De hecho, Juan había hecho amistad con uno de los aprendices 105 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte y le ayudaba en su trabajo con frecuencia. Lo fascinaban las bielas y cigüeñales, los pistones y válvulas que allí observaba y estudiaba con el detenimiento, la tranquilidad y el método que en él eran habituales. Algunas tardes se iba también a la barrilería de la esquina, en la Plaza de Santo Domingo, y allí aprendía el proceso de construcción de los barriles para la uva de embarque, una industria ya en declive, pero aún en funcionamiento en las calles aledañas al Puerto. O se acercaba a la carbonería de la Almedina para estudiar la mecánica de los carros que la frecuentaban. Le gustaban también las motos, no por el peligro que les intuía o por su prestancia espectacular, como correspondería a un niño de diez años, sino por el sonido Juan hizo la Primera Comunión en la de sus escapes, sus sistemas de Iglesia de San Roque de Almería, en marchas, a pedales o de palanca, marzo de 1936, como alumno de las sus frenos y sus transmisiones, Escuelas del Ave María por cadena o eje. Doña Lola aceptó su presencia de mala gana. Y más en aquel momento tan delicado para ellas, con su madre tan enferma. Pero María encomiaba la hechura del chico, su prudencia extrema, su discreción, que parecía que no estaba ––sonso, le decía Doña Lola cuando lo sorprendía fumando––, y la promesa de que lo tomaría completamente a su cargo, que no se preocupara de nada. La señorita transigió si se descontaba la manutención del sueldo de María, lo que, aunque a ésta no le hizo mucha gracia, fue admitido. Había que ayudar a Manuela, que tenía cuatro hijos. Ayudarse las mujeres era una tradición familiar que Julia, su hermana, había impuesto con su ejemplo cuando se hizo 106 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo cargo de los dos huérfanos de la Madrina, Tomás y Pedro. Tocaba ayudar a Manuela como ella misma había pedido, haciéndose cargo de uno de sus hijos una temporada. Pero el estallido de la guerra aconsejaba ahora devolver a Juan a su madre. La seguridad de Doña Lola, de familia propietaria, era precaria. Corría un gran peligro. Le había pedido a María que, por Dios, se quedara y le hiciese compañía en los malos tiempos que se presentaban. Ella sería la encargada de salir a la calle, pues la señorita, una vez fracasada la rebelión militar en la ciudad, debía enclaustrarse en su vieja mansión de la Calle Real. El niño viajaría solo en la camioneta del correo. En la mañana de verano, azul y dorada de sol, unos pocos pasajeros se acomodaban en la caja del destartalado camión, delante de la Fonda Inglesa Bristol. Juan llevaba un hato de ropa en una mano y una cestita de mimbre en la obra con el avío para el viaje. No quería irse. En el pueblo donde su padre estaba destinado también había mar y puerto y barcos. Pero en la capital tenía oído que se estudiaba para mecánico naval, que era lo que le gustaba, para luego enrolarse en la marina mercante. Era su sueño. En el pueblo no podría. En la ciudad sí. Pero la guerra se lo impedía. Para Tomás, cuando se conoció la sublevación militar, se acabaron las tertulias en el Casino con los tres o cuatro militantes de Izquierda Republicana ––los de Azaña–– que había en el pueblo y las reuniones filosófico–literarias con los amigos de siempre, luego compañeros de profesión: sólo quedaba en el pueblo Pedro Avellaneda. Los hermanos Cervantes se marcharon a la capital ––familias enteras habían huido a Méjico, a Portugal o a Inglaterra, como los Casanova, con maletas y baúles llenos de dinero y joyas, se decía––; Agustín y Francisco Valero se integraron en las milicias; Francisco Bernabé había desaparecido... ¡para qué ir al Casino! El sueldo a duras penas le llegaba: más hambre que un maestro, qué cierto era. Oscurecido por lo que estaba pasando, convencido de que ya no cabe una vuelta atrás, se justificaba lo ahora inoperante de la política provinciana frente a la amenaza militar y fascista, y lo fuera de lugar de la filosofía, la literatura y la poesía frente al sufrimiento de quienes siempre sufren ––y mueren–– todos los acontecimientos de la Historia. Incluso se planteaba su trabajo, la enseñanza a unos niños con moral de guerra revolucionaria, en su 107 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte primera escuela, a pocos kilómetros del pueblo, en La Herrería, junto a las minas. Una tarde se despidió de Julia y marchó en su bicicleta ––cepos para las perneras y cesta de avío sujeta al portaequipajes, junto a la cartera, con un pulpo––. Ya en las afueras montó a su novia, Gracia, la muchacha que solía secarse el pelo en el terrado acompañada por aquella gata blanca y negra, y juntos marcharon para La Herrería y arreglaron someramente la abandonada casa de maestro que le había correspondido a Tomás junto con el destino. Luego, él se presentó a su suegro, tabernero del lugar, a decirle que acababa de llevarse a su hija. Ahora el hombre los visitaba con frecuencia. Con él mantenía la única conversación posible. Julia, desde aquello, era toda un silencio. No hubo sorpresa cuando el Pedro se presentó en el pueblo de permiso de verano después del periodo de instrucción. Todos los años, desde tiempo inmemorial, los cuatro o cinco mozos del pueblo que se iban al servicio hacían la despedida de los quintos ––vino, bromas, peleas, tabarras y serenatas desafinadas a las novias, una escupidera en la cabeza del santo negro, la estatua del antiguo alcalde D. José María Muñoz en la Plaza del Ayuntamiento…–– y volvían en julio, alguno para no reincorporarse ya. Nadie quería que aquel año fuera distinto porque la guerra estallara durante el permiso de verano. Se constituyó el Comité del Frente Popular. Cerraron los comercios. El Casino permaneció abierto, pero sólo para el proletariado, destruida su antigua y nunca utilizada biblioteca, y quemada su hemeroteca, excepto algunos ejemplares de El Liberal de Bilbao y El Socialista, llegados allí nunca se supo cómo, que hablaban de la Revolución del 34. Se respetaron la iglesia y las imágenes, aunque algunas de ellas faltaban desde la misma noche del 18 ––el Nazareno de Salcillo, la Virgen del Carmen…––, decían algunos que escondidas en casas de burgueses. El Juzgado fue trasladado al antiguo Colegio de Jesuitas, vacío desde su expulsión, y, al tiempo que el Comité enviaba milicianos a confiscar las principales fincas de la comarca ––a los García Alix se la colectivizaron: sólo les dejaron la casa y el jardín próximos al Recreo, con su gigantesca araucaria, y esto por intercesión del mismísimo presidente del Comité, socialista, amigo de la familia––, se esparcieron por las plazas del Ayuntamiento y del Casino todos los títulos de propiedad, 108 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo antiquísimos, pergaminos amarillentos, algunos sellados por reyes. El palacete de los Florido quedó cerrado. Alguien quitó las rejas de barrotes en forma de serpiente, tan familiares para todo el pueblo. El Comité organizó rápidamente una milicia en la que se integraron casi todos los militantes de UGT del pueblo. Pero paralelamente se formó otra con ex–mineros de la CNT que se armó no se supo cómo y comenzó a actuar por libre. En ésta se apuntó el Pedro. Se compraba el tabaco con vales del Comité Local Revolucionario. En el Casino se habilitó un puesto para la venta de periódicos, aunque realmente sólo se recibían El Socialista, la Soli y, sobre todo, el Mundo Obrero. Los números que quedaban atrasados, los que con seguridad ya no se venderían, se les echaba a los burgueses, a los caciques que aún quedaban en el pueblo, por debajo de las puertas. ––Para que se enteren de quién es Durruti. ––Para que vean los cojones del 5º Regimiento. Y descubrieron una nueva arma: el teléfono. Llamaron a la capital para saber de la situación allí y en otros pueblos. En la capital había tranquilidad absoluta, una vez presos los pocos militares y guardias que se habían sublevado. ––Ahí, ojo a los burgueses y a la Guardia Civil ––les dijeron––. Los anarquistas hemos formado un batallón, el Batallón Floreal, que recorrerá toda esa parte de la provincia para asegurar algunos pueblos. Los jóvenes, que se alisten. Atended bien a estos camaradas, que os aseguran la libertad y os defienden del fascismo. ¡Salud! Supieron que, a muy pocos kilómetros, un pueblo estaba prácticamente en manos de falangistas. Llamaron. ––Salud. Aquí el Presidente del Comité Local Revolucionario de… ––¡Arriba España! ––interrumpió un joven voz airada. Un camión y dos coches se prepararon a la puerta del Casino: fusiles, escopetas, pistolas, una ametralladora, dos bidones de gasolina, cartuchos de dinamita de los polvorines mineros… Rosa quiso retenerlo aún en el estribo mismo del camión, aferraba a su cinto: ––¡No vayas, Pedro, no seas loco! ¡Esto no es cosa tuya! ¡Piensa en Julia! ¡Piensa en mí! ––¡Pero si es un paseo, mujer! Dile a la Julia que no se preocupe. 109 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Tomás bajaba la voz en el intento de contener su indignación. ––¡Imbécil! ¿No comprendes que luego ellos pueden hacer lo mismo con nosotros? ––¡Qué dices, hombre! Pedro se metió en la cabina, puso el fusil entre sus piernas y se terció el gorro de dos picos. ––¡Vámonos! ––ordenó con la mirada fija en Rosa, que tenía el rostro desencajado. Banderas rojas y negras. Gritos. Canciones. Cuando volvieron, ninguno faltaba. Los bidones de gasolina, la ametralladora, intactos. Pero había habido combate. Un arriero lo había oído desde poco más allá del cementerio. ––¿Qué ha pasado? ––Nosotros, ni un tiro: cuando llegamos, los mismos del pueblo los habían matado ya a todos. Estaban jugando a la pelota con la cabeza de un falangista. Sin embargo aquello era una victoria, la primera de las milicias del pueblo sobre los fascistas: se fueron a la taberna a celebrarlo. De madrid, EL desaliento: había conocido su primer bombardeo. Los aviones italianos, rapidísimos, dominaban el aire. Como Mola dominaba el norte; Yagüe, Extremadura; Queipo, Sevilla… Funcionaba una oficina de alistamiento en el portal del antiguo Casino que era vivero de noticias y rumores: el Gobierno había ordenado la defensa a sangre y fuego de Talavera; Rusia enviaba por fin tanques y aviones; se constituían Tribunales Populares contra los quintacolumnistas; Largo Caballero luchaba junto a los milicianos en el frente y dirigía la organización del Ejército Popular de la República; la foto de Largo Caballero, junto a las de Lenin y Stalin, en la Gran Vía madrileña ––ahora, Avenida de Rusia; de los obuses, decía la gente––; se llamaba a filas a los reservistas del 32 y 33, pero los anarquistas podían formar en milicias de la CNT. En el pueblo pegaron carteles de las Juventudes Socialistas Unificadas: Camaradas, el Gobierno Largo Caballero es el Gobierno de la Victoria. Con él, esta vez sí, gobernaba el proletariado. ––¿Qué ha pasado en Granada? ––¿Y en Barcelona? ––¿Y en…? ––Intentamos comunicar con el Subsecretario de la Guerra. Os informaremos puntualmente, camaradas. ¡Salud! 110 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Por último, las malas noticias y la decepción: Yagüe se hace fuerte en Talavera; todo contraataque resulta desastroso. Varela y sus sanguinarios legionarios han conquistado Ronda. Tiran a los rojos por el Puente Nuevo. Varela libera el Alcázar, la represión en Toledo es tremenda, sin prisioneros. Incluso rematan a los heridos en los hospitales. Ofensiva sobre Madrid. Azaña huye a Barcelona. Un periódico madrileño, La Voz, ya en octubre, narraba la matanza de Badajoz: en la Plaza de Toros, convertida en cárcel, Yagüe había reunido a la burguesía y la aristocracia, a la buena sociedad de la ciudad, para ver, en macabra corrida, el asesinato público de todos los dirigentes políticos, con independencia de cuales fuesen sus partidos, todos rojos, canalla marxista que engañaba al obrero, traidores a España. Y los moros castraban cadáveres, su terrorífico rito guerrero. En respuesta, había que localizar y eliminar al enemigo escondido en retaguardia: ¡muerte a los quintacolumnistas! Se supo entonces también lo de la Cárcel Modelo de Madrid. El Batallón Floreal se instaló en el Colegio de Jesuitas y abrió su propia oficina de enganche. A medianoche levantaron de la cama al poeta local, Sotomayor, y le exigieron, bajo la amenaza de inmediato fusilamiento, un poema apologético. Sin vestir apenas, asustado, les compuso unos versos no muy inspirados: Ha llegado a nuestros lares el Batallón Floreal; todos debemos tratarlo como un batallón leal. Llegaron, todas juntas, las cartas atrasadas. Julia las había esperado con el corazón en un puño por su hermana María, en la capital, en casa de Doña Lola, y por sus sobrinas, Paca, la monja, y Manuela. Buenas noticias. Estaban bien. Las leyó tres o cuatro veces. Las contestaría al momento. Pero llegó el Pedro y, como venía borracho, lo dejó para otra ocasión. ––Julica, tengo hambre. Era su cruz. Lo había sido siempre. ¡Y sólo tenía veintiún años! ––Julica, saca el vino. ––¿No llevas ya bastante? ––¡Sácame el vino! 111 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte De todas formas había sido una suerte retenerlo en el pueblo. ¡Qué hubiera sido de él en el frente! ––Julica, ¡qué buena eres! ––Sí, ya. ––Has sido mi madre, Julica. Su madre. Las manos hechas pedazos de trabajar sólo para ellos dos. El Tomás sí, el Tomás tenía su carrera, se había casado ––o no, pero eso ahora daba igual––, vivía bien dentro de lo que cabía. Pero aquel pobre diablo… ––Llévame a la cama, Julia, que no me tengo. ––¡Si tu novia te viera así! ¿Qué pasaría después, si ganaban los otros? El Tomás, al fin y al cabo, se había apartado de todo lo que fuera política desde que estalló la guerra. Pero el Pedro…: ¡miliciano de la CNT! ––Julica, me he alistado en el Batallón Floreal: me voy a la capital. ––Es cierto, se ha alistado ––le confirmó Tomás––. Los llevarán a la capital para organizarlos y luego los mandarán a Madrid. Necesitan gente para su defensa. Por eso los comunistas, los anarquistas, las Brigadas Internacionales…, todo el mundo va a defender Madrid. ––¿No se puede hacer nada? ––No. Es mayor de edad, ¿comprendes? Lloraba: ¡su Pedro al frente! ¡Por qué se había apuntado a la milicia anarquista! ¡Por qué no se había quedado quieto en casa, como algunos, que no iban a la guerra y no intervenían en nada ni se habían apuntado a nada! ––Se metió en la milicia de mineros por su propia voluntad. Como ahora en este batallón. Ya no puede echarse atrás: ¡lo fusilarían! ––¡Pero si es un niño! ––Es un loco, Julia, un loco. Pondría su foto, aquella que se hizo con apenas dieciséis años, en la entrada de la casa, junto a la de la madrina. Necesitaría dinero. ––Yo no tengo, Julia. Casi no me llega la paga. Y porque el Comité me obliga a mantener abierta la escuela, aunque no asistan más que tres o cuatro niños, no siempre los mismos, que si no... Estamos muy mal. Con su trabajo no era posible, pues había una revolución que negaba la existencia de amos y criados. 112 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––En otros tiempos no me habría faltado ayuda. ––¡Quién te va a prestar dinero para él, un anarquista! ––¡Pero si el Pedro ni es anarquista ni nada! ––¿Qué harás cuando él se vaya? ––¿Yo? Nada. Me quedaré en casa. No te preocupes. No os preocupéis: saldré adelante. En la plaza del Ayuntamiento, desde las seis de la mañana, un camión, dos furgones y dos coches esperaban a los pasajeros. En la capital se sabrían los destinos definitivos y serían provistos de armas, impedimenta y víveres. Los más madrugadores pusieron a los costados de los vehículos el nombre y las consignas de la milicia anarquista. Con pintura blanca se escribió en los furgones: MILICIA CNT–FAI. El camión se adornó con banderas rojinegras y los lemas: BATALLÓN FLOREAL––VIVA LA CNT. Poco a poco fueron llegando acompañados por unas llorosas madres, esposas, novias… Trajín de cestas, pistolones al cinto, mantas, talegas… La plaza se llenó de curiosos. Casi todo el pueblo, finalmente, estaba allí. Los niños correteaban por entre los milicianos, admiraban los correajes, las cartucheras, y jugaban a la guerra. En formación después, algunos entre bromas y vino para ocultar el miedo, se pasó lista. Los milicianos replicaban a la voz de sus nombres, sucesivamente: ¡Salud! ¡Viva la anarquía! ¡Abajo el fascio!... Luego, las despedidas, dramáticas. Y la exaltación: ––¡Matad a esos cabrones! ––¡No dejéis ni uno! Rosa llegó hasta el portalón del camión. ––Aunque estuviera borracho, te dije la verdad, Rosica: te quiero. Espérame. ––Te esperaré. Ten cuidado. Vuelve. Escríbeme. ––Volveré, Rosica, volveré. Te escribiré. El pie ya en el pequeño estribo del portalón, la manta, el fusil y la talega, arriba. ––Cuida de Julia, Tomás. ––No te preocupes. Cuídate tú. El camión arrancó. Pañuelos al aire. Puños en alto. Manos cogidas sobre la cabeza. Unos niños corrieron tras los coches tragando humo y polvo. Al día siguiente se supo la muerte de Durruti. 113 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1937 El nuevo comité suprimió los vales y restableció la moneda de la República. Se anuló la colectivización de tierras y se procedió a un nuevo reparto respetuoso con los pequeños propietarios, a quienes se prohibió, no obstante, tomar braceros o trabajadores a jornal. Los delegados se encargarían, mientras durase la guerra, de asentar familias, señalar lindes y designar cultivos prioritarios, almacenar lo producido, asignar tandas de riego… A Tomás le propusieron la delegación de cultura del Comité. No aceptó, pero con el apoyo de éste ––y aunque algunos de sus componentes más reticentes no lo consideraban muy de izquierdas––, abasteció su Grupo Escolar de cuadernos, pizarrines, plumas y tinteros, algunas cartillas y enciclopedias antiguas. Día tras día fue en aumento el número de niños, ahora más mugrientos, más rebeldes. Pero no tuvo necesidad de esgrimir su palmeta porque muy pronto se hicieron al trabajo. Una foto de Azaña y otra de Largo Caballero flanqueaban la bandera republicana que presidía el aula y ocultaba el viejo crucifijo. Todo iba bien así. Los chiquillos habían dejado de holgazanear por las calles. Ya no eran unos salvajes y sus padres no los sacaban de la escuela para trabajar en el campo. Un día sólo acudieron a la escuela unos pocos, que le contaron lo de la expedición: por lo menos quince niños ––alguien dijo que treinta–– habían ido a un cortijada de la sierra, diciéndose guerrilleros, a matar a unos fascistas allí escondidos. Volvieron al anochecer. Contaron que habían pasado el día poniendo cepos para colorines y verderones, y bañándose en las balsas. Mentira: atraparon a varios chavales que vivían en aquella cortijada, los raptaron y los dejaron amarrados a unas higueras, como crucificados, desnudos, con unos carteles que decían: POR 115 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte FACITA (sic). La Guardia Civil los encontró ya anochecido, aterrados. Para Tomás estaba claro: imitaban lo que vivían. Y lo que vivían era guerra y revolución. En pocos meses se había convertido en una sombra: la tez amarillenta, apergaminada, los ojos mortecinos, arrugada, seca, rigurosamente enlutada como viuda en primer año: no había noticias del Pedro. Le habían dicho que desde la capital, desarticulado el Batallón Floreal anarquista, muchos milicianos fueron enviados a Albacete. Pero ni una letra. ¡Qué sería de su Pedro, impulsivo, rebelde, inconsciente, bebedor! Había escrito a su hermana María: … Sabrás que aquí en el pueblo no hay trabajo. Ya he tenido que vender algunas cosas y otras las he cambiado por aceite y pan que es lo más escaso. Si tú pudieras hablar con Doña Lola y hacerme un hueco ahí. Ya sabes que yo… Pero en la capital lo pasaban aún peor: … Pues te diré Julia que aquí todo está racionado o lo dan por cola. Doña Lola no puede salir a la calle porque la gente la mira muy mal y porque hay tiros y soy yo la que sale a buscar la vida de cada día. Habla con el Tomás a ver si… Tomás mantenía a su mujer y a su suegro, ya tenía lo suyo. A ella no le habían dado cabida. Había sabido siempre que sucedería. No estaba el pobre Tomás para caridades. Cuando el Pedro volviera, se arreglaría todo, con un hombre en la casa siempre era distinto. Si volvía. ¡Cuándo acabaría aquello, Señor! Una noche fue a la casa de los García Alix. No le abrieron. Le habían asegurado que sí, que la familia aún vivía allí y que era la cocinera la única que se relacionaba con el exterior. Así que volvió a la noche siguiente y llamó por la puerta trasera, la del servicio, a pesar de una fiera de perro que había muy cerca, aunque amarrado. Le contestaron muy desabridamente. ––Soy Julia Parra, ¿se acuerda usted de mí? Quiero… hablar con usted. ––¿A estas horas? La puerta no se abre de noche, ¡váyase! 116 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Por favor. ¿Es usted la cocinera? No tema nada de mí, yo no soy republicana. Pegó el oído a la puerta. Rumor de pasos y cuchicheos. Por fin, una luz y la puerta que se abre. ––¿Viene usted sola? Pase. ––Venía… Buenas noches. ¿Es usted la cocinera? Necesito trabajo. Yo era lavandera del Colegio Jesuita, ¿recuerda? He trabajado también con los Florido y los Casanova. Sé coser y bordar, cocinar, planchar… He hecho durante muchos años fajas y corsés para las señoras de clase. ¿No necesitarían los señores una mujer para el servicio? Me hace mucha falta, mire usted. Ya he vendido todo lo que tenía y… La mujer, una mujer alta, vieja, pero fuerte y colorada, la observaba muy seria, con ojos duros. Muy tiesa, dejó sobre un estante la palmatoria que traía. Luego se recogió con ambas manos un lado del mandil gris inmaculado que llevaba y se sujetó el extremo a la cintura. La actitud era muy huraña, el piloso hocico retorcido. ––¿Usted no es la que recogió a esos dos niños…? ––Sí, sí… ––Los que vivían en el Parterre, que la madre se murió tuberculosa, ¿no es eso? ––Sí. Hace ya… Había esperanza entonces si aquella mujer tenía en cuenta la posición de la Madrina. Mientras, conforme sus ojos se acostumbraban a la luz temblorosa de la palmatoria, repasaba la estancia medio a oscuras: había allí un par de medios sacos de harina, una tinaja vacía, una pila de carbón contra la pared del fondo… ––Y uno de ellos es ahora maestro en… La Herrería…, Don Tomás, creo, ¿no? ––Sí, sí, Don Tomás. ––Y el otro es… ––Pedro. Mi Pedro. ––Que se ha ido al frente. ––Pues… sí. ––Y es anarquista. ¿Qué decir ahora? ––De todas formas ––siguió la cocinera mientras colocaba un lata y un envoltorio de papel de estraza en una taleguita de yute y 117 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte se la alargaba–– aquí no hay trabajo. No queda casi nadie en la casa. Váyase con Dios, buenas noches. Se fue con la talega en la mano, entre los ladridos del perro y los dicterios susurrados de la cocinera para callarlo. Llevaba los hombros encogidos, una sombra negra a la luz de los dos faroles que malalumbraban el camino que subía del Recreo a la Cruz Grande. No el miedo, el terror se esparció por el pueblo durante unos días. Y se reemprendió la búsqueda de fascistas, burgueses y partidarios de los rebeldes. Aparecieron cadáveres junto a las tapias del cementerio y en las cunetas de la carretera. Algunos cortijos fueron saqueados y, algunas mujeres, violadas. Una improvisada cárcel en la casa–cuartel de la Guardia Civil se llenó ––delaciones por cuestiones personales–– de enemigos de la República y de la Revolución. Hubo registros e interrogatorios. Sucedía que Queipo de Llano y los italianos habían tomado Málaga. De la capital se habían enviado en ayuda de la ciudad dos batallones de voluntarios comunistas. A su vuelta habían contado los horrores de la huida de más de cien mil personas acosadas por la aviación fascista y el crucero Canarias, que las habían ametrallado y bombardeado a lo largo de la costa, noticias que se esparcían de pueblo en pueblo por teléfono. En represalia, en la ciudad se fusilaba diariamente. Y, a treinta kilómetros, se habían aprovechado unos viejos pozos para arrojar allí los cuerpos de los asesinados, a veces familias enteras, que luego se cubrían de cal, unos pozos que querían ser símbolo, ejemplo, escarmiento. La represión llegó a un punto en que por la radio Queipo tuvo que tranquilizar los ánimos: En vista de que el gobierno marxista teme que yo siga la ofensiva, yo le aseguro que puede estar tranquilo. No pienso atacar esa plaza. Hablo perfectamente en serio. No teman. Insisto en que por ahora no pienso atacar esa capital. Tranquilícense los rojos. Fue verdad. El frente quedó estabilizado. Algunos socialistas del pueblo que habían acudido a la capital para contribuir a su defensa ante el posible avance fascista volvían diciendo chistes y chascarrillos sobre Queipo de Llano. Se supo lo de Guadalajara ––con el Rey, eso era de Romanones––, y acreció la fama de un caudillo comunista, 118 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo el Campesino, que era para los italianos su tormento: se decía que comía y dormía sobre el caballo, siempre en primera línea. La casa del suegro de Tomás, en la trastienda de la taberna de La Herrería, tenía los suelos de tierra, menos el de la cocina, que era de ladrillo macizo, y los techos de vigas de madera y caña. Excavada en el grueso muro, la alacena ––platos y vasos desportillados en las lejas superiores, botellas de vino llenas o mediadas en las inferiores–– guardaba escrupulosamente ordenados todos los ejemplares de Mundo Obrero recibidos desde antes del 34. Casi a la hora en que solía volver Tomás de la escuela, aquel buen hombre se sentaba a la puerta de su viejo establecimiento en silla baja, fumaba su pipa ––si faltaba tabaco, farfolla triturada–– cerca del botijo que colgaba de un gancho del techo, un botijo antiguo, relleno en la covacha de la taberna con añejo vino, y releía su tantas veces leído Pedro el Temerario, quejándose de vez en cuando, al volver las hojas, de la maldita gota: ––Hoy tengo el pie fatal. Hoy no lo puedo ni mover. Cuando Tomás llegaba y daba las buenas tardes, se acababa la lectura. Lo seguía hasta la cocina y allí se asomaba a la cartera que le abría delante: ––Hoy me han traído bellotas. ––¡Bellotas! ––Les mandé a los niños que me hicieran un collar de bellotas como trabajo manual. Fíjese: lo menos hay tres o cuatro kilos. ––¡Vamos a probarlas! Luego se sentaban junto al botijo y el libro, a hablar: ––¡Feliz usted, que se aparta del mundo leyendo eso! Yo, desde que empezó la guerra, no he podido leer ni un párrafo. ––Es Pedro el Temerario. Dice muchas mentiras, pero es bueno para no pensar en lo que pasa ni en el hambre, hijo. Cuando tengáis niños se lo leeré a ellos. Esos libros que tú tienes… no me gustan, qué quieres que te diga. No te quitan de la cabeza los problemas, al contrario, te crean más, porque tienes que estrujarte los sesos para comprenderlos. Yo prefiero novelas. Las novelas cuentan cosas de la vida. Enseñan, ¿sabes? Pero no… filosofía. La filosofía, para los filósofos, para los libros de filosofía esos que tú lees. Yo prefiero que el libro me cuente cosas y me deje entenderlas a mi manera. 119 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte A Tomás le gustaba escucharlo. Se expresaba bien. Los silencios que a trechos imponía anunciaban un cambio de tema en la conversación, precedido de un tiento al botijo. ––Bellotas. Manjar de cerdos. ¿Las habías comido alguna vez, Tomás? Yo, cuando trabajaba en el Desagüe de la mina de tus primos los Florido, me traía todas las noches la talega llena de algarrobas. Se las cogía a las bestias: no había derecho a que las criaturas pasásemos hambre mientras las mulas se empanzonaban de jugosas algarrobas. Y siempre terminaban hablando de lo mismo. ––¡La maldita guerra! ¿Sabes algo de tu hermano? ––No, nada. ¡Ese loco…! Cualquiera sabe lo que ha sido de él. Cuando Tomás montaba en la bicicleta y se iba, su suegro descolgaba el botijo y se lo llevaba junto a la cama, con la pipa, el encendedor de martillo y Pedro el Temerario, y atrancaba la puerta. Una vez decidida, salió a la puerta y envió recado con un niño a casa de Tomás. Pensaba dejarles la llave de la casa y lo mejor era que se mudaran allí. Al fin y al cabo, era suya. Hizo la maleta ––la maleta de siempre, la de toda la vida en la casa, pero nunca utilizada, ni por Manuela cuando se fue a Barcelona, ni por el Pedro cuando se fue a la guerra–– y la ató con una correa. En ella, apenas un par de camisones buenos con encajes que hubiera regalado a la mujer de Tomás, pero que guardó por si los cambiaba para comer; la mejor toca que tenía; una foto del Pedro del 31 y otra de Tomás cuando era niño; un cuadro del Sagrado Corazón; pañuelos, unas medias negras y un par de tiras bordadas que podían servir… Poco más. Lo esperó en el tranco. Tardaba. Quizá se había entretenido en la escuela, era aún muy temprano. Por fin, lo vio venir por el Parterre. ––¿Qué pasa? ¿Hay noticias del Pedro? Entraron. Julia, pensativa, con gesto duro, mostraba aquella decidida energía que tuvo durante tantos años. Él observaba a diestro y siniestro si había algo que denotase algún cambio. Vio la maleta. ––¿Qué es esto; te vas? ––A la capital. Con mi hermana María. ––¿A la capital? ¿No sabes lo que ha ocurrido?: unos barcos alemanes la han bombardeado. Dicen que más de doscientos obuses. Han caído en todos los barrios y, por supuesto, en el centro de la ciudad, donde vive Doña Lola. No es momento. 120 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Además, esta es tu casa, tu sitio está aquí, esperando al Pedro ––dijo, todo de golpe. ––No puedo... Le escribí a María… ––…y te dijo que no te podía ayudar, que ella estaba igual. ––Sí, pero, ¿qué voy a hacer? Ella es la única familia que me queda. ––Bueno, yo… ––No te reprocho nada, Tomás: tú has hecho lo que has podido. Se anudaba ya el pañuelo negro bajo la barbilla. Él no sabía qué hacer, todo había sido muy rápido. No le dejaba tiempo ni para que su mujer acudiera a despedirla. ––Si viene carta del Pedro o te enteras de algo sobre él, me escribes a casa de Doña Lola. A Manuela ya le pondré yo en una carta que me he ido. Toma la llave. Viviréis mejor aquí. ––¿Y cuando tú vuelvas? ––Es que no sé si volveré. Salieron a la calle, al Parterre y caminaron en silencio hacia la Plaza del Ayuntamiento. Frente al santo negro, la parada del correo. Julia mantenía la vista baja. Sol de mañana de Junio. En las fachadas, algunos carteles: El gobierno Negrín es el Gobierno de la Victoria, tapaban otros más antiguos: El gobierno Largo Caballero es el Gobierno de la Victoria. ––¡El camión! En la caja, bajo el toldo, sacos, canastas de caña, bidones, el comercio entre el pueblo y la capital. El motor en marcha, aviso. ––Cuídate. Despídeme de tu mujer. Y no te preocupes. Dame un beso, hijo mío. Ahora sí lloraba, no tuvo otro remedio. La apremiaron para que subiera a la cabina. Quedó Tomás solo, con un nudo en la garganta. El camión se alejaba dando tumbos sobre sus ruedas macizas remendadas con gomas, alambres y correas. Con Negrín cambiaron las cosas: subieron un poco la paga de los carabineros; la pusieron en trescientas pesetas. ––Es que el Cuerpo depende de Hacienda, y ahora Negrín es Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Hacienda a la vez. Le seguía gustando explicarle estas cosas a Manuela. Ahora, con el restablecimiento del dinero republicano ––ya no cambiaba los servicios por vales–– y la tranquilidad que había en el pueblo desde hacía meses parecía que sólo había que esperar el fin de la guerra y 121 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte luego, nuevo destino, nueva vida. Había pasado lo peor, cuando en octubre del año anterior quedaron unos pocos en el servicio de la playa y el puerto porque se llevaron a todos los demás a Cartagena, a custodiar el embarque del oro del Banco de España para Rusia. A cambio, la República obtendría armas, aviones y tanques. Pedro Artés fue voluntario. Martín no. Lo sobrecargaron de servicios, que casi no soltó el mosquetón en todo el tiempo. A la vuelta contaban historias sobre el Campesino, que había escoltado los camiones del oro desde Madrid, y daban cifras sobre la mercancía ––500, 600, 1000 toneladas–– y lo que aquello podía valer en millones de pesetas. Había rumores, sólo eso, de una reorganización del Cuerpo con la reforma Prieto del Ejército Popular. De que se estaban formando batallones de carabineros con voluntarios procedentes de las milicias. Y se decía que iban a enviar al frente a todos los del servicio de playa. La Glorieta era, al atardecer, un hervidero de toda clase de gente en torno a la fuente y los arriates, con dimes y diretes para todos los gustos. De siempre, el intercambio de noticias, falsas o no, de rumores, se hacía en la Glorieta. Tanto, que cuando uno quería informarse de lo ocurrido en la otra zona se iba allí, escuchaba en un corro u otro y en unos minutos quedaba enterado al dedillo sobre los últimos acontecimientos de la guerra: ––Han hecho un solo partido, de falangistas y requetés. El jefe es Franco. A Franco, Martín lo conocía bien: ––Mandaba el tercio en Marruecos, cuando lo de Annual. Él fue el que rompió el cerco que los moros pusieron a Melilla. En la Glorieta los chiquillos se deleitaban con Juanico el tonto, que hablaba con las flores: ––Juanico, ¿tú no vas a la guerra? Juanico interrumpía su interesante conversación muy molesto: ––¿Yo?: ¡quien l’ha liao, que la deslíe!, ¡quien l’ha liao, que la deslíe! Entonces los niños le cantaban: Juanico el tonto no va a la guerra porque a su madre le da canguela. Juanico el tonto es maricón, se mea y se caga en el calzón. 122 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Una tarde, cuando la animación era mayor, se oyó un tiro. La gente se arremolinó ante la casa neomudéjar de Don Severo el de la capa, ex–jefe de los niños exploradores: ––¡S’ha matao! ¡Don Severo s’ha matao! Entró el alguacil, que avisó enseguida al Comité. Don Severo se había metido el cañón de una pistola en la boca y se había volado los sesos. ––Bueno, un fascista menos. ––¡Hombre…, era Don Severo! ––Era un rico, ¿no? Cuando lo hubieron enterrado comenzaron en su casa las obras para el traslado del Ayuntamiento: allí había más espacio. Nadie reclamó. Lola fue ajena a todo esto, pues estaba castigada. Su madre se había enterado de que se paseaba por la Glorieta con un novio, un chico de unos dieciséis o diecisiete años, sin oficio ni beneficio, decía. ––Pero, ¡tan guapo! ––apelaba la Lola Artés. ––¡Y tan alto! ––coreaban las Carreño. El pollo ––como lo llamaba Martín–– las esperaba en la Glorieta todas las tardes a las siete. Era moreno, delgado y, en efecto, alto, guapo. Llevaba un traje gris de alpaca o un chaleco cerrado de hilo con cuello de pico. Muy moderno. Bajaban las cuatro: la Lola Artés, las dos hermanas y Lola, y entre risas y bromas ellos dos se iban quedando atrás, atrás conforme le daban vueltas y vueltas a la plaza, por la puerta del Ayuntamiento, por delante de la iglesia, por detrás del puesto de golosinas, bajo la marquesina del cine... Anochecido, se despedían. ––¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ––le preguntaba la Lola Artés cuando ya se recogían. ––¡Qué me va a decir: nada! ––respondía Lola distraídamente. ––¿Nada? ¿No habláis? ––No. ¿De qué íbamos a hablar? ––Al menos, te cogerá la mano, ¿no? ––¡Qué va! ––¿Y, entonces…? ––¡Hija, qué quieres que te diga! ––¡Pues vaya unos sosos! 123 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte El camión la dejó a la puerta de una taberna. Era ya de noche. A su espalda, las voces, las blasfemias de los cuatro borrachos asiduos, gente de pantalones parcheados sujetos con cuerdas, boinas mugrientas y las comunes alpargatas. Tenía que ir a la Calle Real, en el centro. Daba al puerto. Era de casas grandes con muchas ventanas y balcones. Y un convento de clarisas en lo alto de una cuesta que daba cerca del Cerro de San Cristóbal. Ya encontraría alguien a quien preguntar, se dijo. Por lo pronto, en la Plaza de San Sebastián, aquellos faroles tan separados daban muy poca luz y aquella soledad… Oyó los cascos de un caballo. El cochero la llevaría. Aún le quedaba algo de dinero. No podía hacer otra cosa. ––¡Eh, pare, pare! ––Es tarde, señora. El coche siguió para abajo, crujiendo sobre los adoquines. ––¡Pare, por favor! Paró. Debía de hacer mucho que aquel hombre no oía eso, por favor. La tomó quizá por persona de educación. De dinero, por tanto. Subió y puso la maleta en el suelo, entre sus pies. ––Lléveme a la Calle Real. ––¿La Calle Real de la Cárcel? ––preguntó el cochero mientras encendía con un casi agotado cabo de mecha la colilla que traía en los labios. ––¿Qué? La de… ––Si es la del Barrio Alto, señora, está muy lejos y es muy tarde para volverse, así que… Además, de noche yo no atravieso la Rambla. ––Tome usted ––repuso ella, alcanzándole unas monedas al pescante. Él las cogió, se las acercó a los ojos y las contó. ––¿Sólo esto? ––Tome también, para su mujer ––dijo ella. Apoyó una rodilla en el asiendo y le alargó algo de tela. El hombre lo extendió ante sí: era una toca con lazos y flecos. Se rió estrepitoso. ––¡Bueno, bueno…! ––exclamó divertido. ––Mi señora se llama Doña Lola. Es de categoría. ––¡Ah, bueno: a la Calle Real de la Cárcel! ––sentenció, y arreó al caballo con el característico chasquido de lengua de cocheros y carreteros. Al trote por las calles mal iluminadas del centro, se internaron en el casco antiguo de la ciudad. Rodearon unas casas en ruinas, 124 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo seguramente resultado del bombardeo de los alemanes que le había referido Tomás. Cruzaron la Glorieta de San Pedro y desembocaron en la Calle Real. ––¿A qué altura, señora? —gritó el cochero girando apenas la cabeza. ––Pare. Desde aquí sé ir sola. El coche se detuvo, entre resoplidos del caballo y maldiciones del cochero. ––¿Se atreve usted a andar sola a estas horas por la calle? —le preguntó el hombre. ––¿Por qué no? ––preguntó ella a su vez mientras bajaba del coche. ––¡Por los tiros, señora, por los tiros! ––¿Tiros? El cochero se inclinó hacia ella desde el pescante. ––Mire usted, yo no entiendo de política, pero son dos bandas de la UGT o del Partido Socialista que se hacen la guerra. Unos son de Largo Caballero. Otros, de Prieto. Hay noches que los tiros duran hasta clarear el día. Y así, desde que cambiaron el Gobierno. Se oyeron pasos lejanos en el empedrado. Ambos miraron a uno y otro lado, con desasosiego. ––¿Ve usted?: nadie por las calles, todas las casas cerradas desde que oscurece. ¡Esto es peor que el frente, se lo digo yo! Chascó la lengua, sacudió las riendas y se fue. Ella tomó la estrecha y rota acera, bien pegada a la pared. Calle ReaL arriba, la recordaba así, de caserones, casas señoriales, mansiones. La de Doña Lola era ––no recordaba el número–– una que tenía en la puerta una gran aldaba, una mano cogiendo una bola, y en la fachada un buzón con forma de cabeza de león, ambas cosas en bronce. No había ninguna luz. Llamó varias veces. Abrieron un balcón en el piso superior: su hermana María. A poco estaba abajo y trajinaba nerviosa en el cerrojo y la cerradura. Se besaron como de cumplido. ––Pasa, pasa. ––¿Cómo estáis? ––Bien. No hagas ruido. Doña Lola no se ha despertado. Pasaron junto a la escalera de mármol, que se llenó de sus sombras trémulas a la poca luz de la vela de María, hasta el pequeño 125 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte cuarto de plancha, atestadas sus alacenas de ropa blanca. María tomó dos sábanas y un cobertor. En el cuarto contiguo, sólo un jergón de farfolla crujiente en el suelo. ––Duerme aquí, por lo pronto. Mañana ya hablaremos. ––Trae, yo me arreglo ––dijo, recogiendo de los brazos de su hermana la ropa de cama––. Ve a acostarte. En una botella, un cabo de vela. María se volvió ya en la puerta. ––¿Cómo está el Tomás? ––Bien, bien. ––¿Y del Pedro, sabes algo? ––Nada. Aquella noche, Julia no pudo dormir, entre los crujidos del colchón, la soledad y el hambre de todo un día. Y la frialdad del recibimiento. Y el recuerdo del Pedro. Lloró con mucha amargura. Doña Lola vivía arriba. Siempre estaba arriba. Únicamente salía a la escalera ––una escuálida, huesuda mano apoyada en la baranda arabesca––, enhiesta la figura, abajo la mirada, no la cabeza, para llamar a María. En el rellano había seis puertas negras, relucientes, de picaportes dorados. La del centro, más grande, la del comedor. Un comedor antiquísimo, con una enorme mesa oval alrededor de la cual, en tiempos, la madre de Doña Lola sentaba a los niños para darles clase, sobre una sábana grisácea pintarrajeada, garabateada y con lamparones de meriendas y chocolates, a modo de mantel. A un extremo de la sala, el aparador caoba ––Doña Lola decía buffet––, flanqueado por dos mesas bajas rinconeras con piedra de mármol veteado sobre la que lucían unos altísimos candelabros de bronce, sus velas nunca encendidas. Al otro extremo, el tresillo de orejas en pana verde con cojines negros de terciopelo. Junto a las ventanas, la enorme radio. Y una butaca de rejilla. En una de las paredes, el título de abogado ––S. M. D. Alfonso XII… 1882… Antonio Cánovas del Castillo–– y el notariado del padre de la señorita, junto a un bodegón y una panoplia de pistolas dieciochescas. Una gran cruz negra presidía todo el conjunto. ––¿Cómo está usted? Hacía mucho que… Doña Lola era seca, de tez amarillenta, con unos ojos muy grandes, pero mortecinos, la nariz corva, el moño bajo la nuca. Sus manos eran blancas y finas. Sentada en el centro del sofá, Julia la 126 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo tenía comparada con la reina María Cristina ––Doña Virtudes–– en su trono. Ellas dos permanecían de pie, enfrente. ––Sabéis que os aprecio. ––Sí, señorita. ––Y que, en otras circunstancias, no tendría inconveniente en teneros a las dos a mi servicio. Nos conocemos desde hace… Casi siempre de riguroso negro y, cuando no, de marrón o azul marino, sin adornos, austera en exceso si aquella gran medalla no pusiera de vez en cuando algún destello dorado en su pecho, botines de taconcillo abotonados y medias tupidas. ––Pero sabéis que eso no puede ser. ¡Ya es un gran sacrificio para mí que tú estés aquí, María, como sabes! ––Sí, Doña Lola, pero… ––Desde que el Rey nos abandonó las cosas no nos han ido bien. Y ahora que la chusma, esa gentualla, señorea la calle… Sus estancias habituales eran la alcoba, antes de sus padres, la sala y el comedor. Rezaba, leía o hacía ganchillo. María subía únicamente para la limpieza de la mañana y por la noche con el calientapiés para la cama, si era invierno, o con el vaso de agua fresca si era verano. Ahora, algunas noches, subía también a apagarle a la señorita la radio y acomodarla en la cama. ––¡Cómo sales del pueblo sola con los tiempos que corren, Julia! ––Doña Lola, allí la gente me daba de lado. Como trabajé tantos años para los Jesuitas… Ya no podía más. Antes de la guerra la pasión de la señorita eran sus visitas a las amistades, su misa de diez en San Pedro y sus rosarios casi todas las tardes. A veces paseaba por el Parque o, siempre acompañada de María, iba a comprar unos tocinos de cielo al Bulevar. Eran sus distracciones. ––Yo, mire usted, no tengo más familia que mi hermana. No es menester me pague nada. Además, esta casa es muy grande y a María le cuestan mucho ya esas escaleras. Doña Lola calló, pensativa. Tras unos momentos de tensión, se levantó. ––Está bien. ––¡Dios la bendiga, señorita! ––Sólo unos días. Luego, al pueblo, a tu vida de siempre, con mucha confianza en el Señor. María te dirá cómo repartiros el trabajo. 127 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Muchas gracias. ¡Es usted una santa! Ahora Doña Lola sólo miraba a la calle a través de los visillos y oía las charlas nocturnas de Queipo de Llano en la radio, bajo una manta. Una noche despertaron sobresaltadas. María salió la primera a la escalera. ––¡Doña Lola, Doña Lola, las sirenas de alarma, las sirenas de alarma! Julia salió después. Aquello era un bombardeo: había que abandonar la casa cuanto antes. Tomó aliento. La señorita no respondía. ––¡Doña Lola, Doña Lola! ––gritó otra vez María escaleras arriba. ––Deja ––la apartó––, yo subiré. Coge la llave, ¡deprisa! Las sirenas aullaban. Llegaban voces de la calle, llantos de niño, tropel de gente, avisos de ¡Al refugio, al refugio! La señorita estaba junto a la cama, envarada, agarrotada por el miedo. ––Doña Lola…, es un bombardeo. ––Idos vosotras. ––Pero… ––¡Que os vayáis! Julia la agarró de los brazos y tiró de ella hacia la escalera. La señorita se resistió con unas fuerzas inesperadas en ella. ––¡Yo no salgo de mi casa! Se aferró a la baranda de la cama, los ojos abiertos de par en par, la boca en un rictus de terror. ––¡Son los míos! ¡Estos los míos! Se había vuelto loca de miedo, pensó Julia bajando la escalera. María ya estaba lista y le alargaba la toca. ––¿Y Doña Lola? ––No baja. Vamos nosotras, ¡corre! La empujó hasta el portal. ––¡Doña Lola! ¡Doña Lola! ––¡No quiere! ¡Déjala! En la calle el sonido de las alarmas era fortísimo e ininterrumpido. Mucha gente corría y se atropellaba hacia la cercana bocacalle, que conducía a la plaza, al refugio. Eran en su mayoría mujeres, algunas con niños pequeños en brazos, muchas con hatos y cestas a la cadera, cacharros de cocina bajo el brazo y hasta colchones 128 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo sobre la cabeza. Dejaron la puerta atrancada, por si Doña Lola se decidía. Ya se oía sobre las sirenas el ruido de los aviones. Y las primeras explosiones. Julia se volvió en la esquina. Eran los suyos, decía Doña Lola, pero las bombas no distinguían entre los suyos y los otros. Entonces la vio. Doña Lola venía en desesperada carrera, pálida como nunca, en camisón, los ojos abiertos como platos. La esperó, la paró, le echó su toca por los hombros y la guió hasta la plaza, muy arrimadas a la pared. ––¡Son los míos! ––¡Cállese! La gente se apretujaba en la boca del refugio, muy estrecha. Algunos, viejos y niños sobre todo, caían al pasar el tranco de piedra porque no se esperaban aquella escalera tan resbaladiza y tan pendiente. Se levantaban y caían de nuevo escalera abajo, pisoteados por el tropel de gente. Julia entró detrás de María, pero cuando ya tiraba del brazo de Doña Lola para que pasara el tranco también, algo duro le golpeó la mano y tuvo que soltar: soldados que se abrían paso a culatazos de fusil. Dos niños cayeron. Pasaron sobre ellos. Los niños quedaron allí mismo, ante Julia, de bruces, con los ojos muy abiertos. A su alrededor se extendió pronto la sangre. A empujones, Doña Lola entró por fin. Cayó una bomba muy cerca. ––¡Ha sido ahí, en la Calle Real! ––¡Mi casa! Amontonados primero, se acomodaron luego como pudieron. Las dos mujeres vieron a María, que luchó cuanto pudo por reunirse con ellas, pero no lo consiguió porque se interponían los que seguían entrando. El refugio, un túnel con dos travesías, una en el centro y otra al final, intercalado de contrafuertes para aminorar la onda expansiva si una bomba caía en la boca, estaba completamente lleno, tanto los bancos corridos de los lados como el pasillo central mismo. Se oían las bombas fuera. Y cuando se iba la luz, aumentaban los lamentos dentro. ––¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Me han matado a mis hijos! ¡Me los han pisoteado! ¡Están muertos! ––¡Cabrones, fascistas! ––Esa ha caído ahí enfrente. ––¿Ha visto usted a mi niños? ¿Ha visto usted a mis niños? Los soldados se pasaban una bota. Algunos los miraban con desprecio. Ya calientes de vino, se pusieron a cantar, cada vez más fuerte: 129 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Mi jaca, galopa y corta el viento cuando paso por el Puerto camini – to de Jerez No regresaron a casa hasta que empezó a clarear, Doña Lola ojerosa, muy pálida y débil. Entre las dos, cada una de un brazo, la llevaban casi en andas. Cuando llegaron respiraron tranquilas: la casa estaba intacta. A pocos metros, una bomba había destruido otras que, por viejas, se habían desmoronado completamente. Un corro de gente que volvía del refugio se había formado cerca del humo y los escombros. Algunos intentaban sacar de ellos algo aprovechable y otros rodeaban a una mujer que lloraba en el hombro de un muchacho. ¡Pero la suya estaba intacta! La puerta, entornada. Entraron desconfiadas: todo estaba en su sitio. Julia subió a Doña Lola a su cuarto. En la escalera, en el pasamanos, en el rellano, mucho polvo. La señorita abrió la puerta de la alcoba y lanzó un grito agónico: el techo se había desplomado sobre su cama. Desde ese día, y para siempre, aquella habitación fue cerrada con llave. Los siguientes bombardeos, a los que terminaron acostumbrándose, fueron de día, preferentemente con la amanecida, a la hora de comer o al atardecer. En el refugio se hablaba de los moscas y los chatos, aviones rusos de la República que nunca aparecían cuando se necesitaba. La Calle Real de la Cárcel. Almería 130 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1938 El ejército del Ebro, rumba, la rumba, la rumba, ba, el Ejército del Ebro, rumba, la rumba, la rumba, ba, una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela, una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. ––¡No te separes de mí, cullons, no te separes de mí! ––le gritaba Camarassa. ––No me separo, no–– respondía Pedro sin apenas aire. Después de muchas dudas y contraórdenes del teniente coronel Modesto, jefe del Ejército del Ebro, y del general Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor del Ejército, Tagüeña mandó a la 16 División cruzar el Ebro por la compuerta del sur de Ascó, en misión de reconocimiento y de apoyo a la 35 en el ataque que se produciría el día siguiente sobre Gandesa. La XXIV Brigada Mixta formaba la vanguardia de la 16. Marchaban los hombres en dos hileras por el camino de la Venta de Camposines cuando los adelantó el teniente coronel Tagüeña en su coche. El jefe del XV Cuerpo de Ejército, al que pertenecía la división, había instalado su Estado Mayor en el túnel de ferrocarril de Ascó antes de trasladarlo al vértice Gaeta. La compuerta de Ascó había sido destruida por la aviación franquista apenas había acabado de pasar la 16. ––Si me matan, no me dejes aquí tirado que me pudra al sol –– decía Camarassa, entre la lluvia de balas y los morterazos que les enviaban los franquistas. 131 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––No, hombre, no. Pero cúbrete que te van a dar. Llegaron a Corbera muy cansados, tras veinticinco kilómetros de marcha. La artillería los había machacado sin tregua. La 16 se desplegó para el asalto a la carretera de Gandesa a Villalba dels Arcs. Gandesa era un infierno. Los máusers checos y las bombas de mano, a falta de armas pesadas, artillería y aviación, no consiguieron cortar la comunicación de la localidad hacia el oeste por la carretera de Alcañiz. El contacto por el sur con las fuerzas de Líster tampoco había podido llevarse a efecto. La 16 División estaba detenida. Pero la artillería republicana, dijeron, estaba cruzando por Flix y pronto atacaría Gandesa. ––¡Prométemelo! ––¿El qué, joder? ––¡Que no me dejarás aquí, cullons! El ejército de maniobra pasaba entonces a la defensiva. Gandesa no se tomaba. Pero se supo que la ofensiva de la 16 había sido un éxito, pues la carretera de Alcañiz quedó cortada por la Cruz de la Saboga. ––No nos vamos a quedar aquí ninguno de los dos ––tranquilizaba Pedro a su amigo. ––Yo te prometo que no te dejo. Prométemelo tú también. Entonces se desató la tercera contraofensiva franquista. Los legionarios se lanzaron al Cruce de Camposines y los vértices Orta y Gaeta, al sureste de Villalba dels Arcs. En Gaeta había tenido Tagüeña su puesto de mando avanzado. Los tanques de los fascistas habían provocado el retroceso de la 3ª y en su auxilio fue enviado el Batallón de Ametralladoras, la envidiada y admirada fuerza de élite del XV Cuerpo de Ejército, que no pudo restablecer la continuidad del frente. El grueso del ataque, sin embargo, iba contra las posiciones de la ya precaria 16. Dos de sus brigadas, la XXIV y la XXI, estaban siendo exterminadas por los obuses de la artillería y el bombardeo inacabable de la aviación enemiga. ––Es un pacto de sangre ––mascullaba Camarassa. De repente, la 16 División comenzó una inexplicable desbandada. Se había corrido el rumor de que su comandante, el mayor de milicias Manuel Mora, único jefe de gran unidad de todo el Ejército del Ebro que venía de la CNT, había huido. Se decía que, a espaldas de la 16, más de cien tanques habían pasado por el camino de La Fatarella hacia el Cruce de Camposines y que a aquellas horas ya debían de estar en el río. La retirada, entonces, estaba cortada. Los habían copado. Muchos 132 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo combatientes de la XXIV Brigada se dejaban coger brazos en alto, en la esperanza de que los legionarios los harían prisioneros y les respetarían la vida. El día anterior, Manuel Mora había difundido una nota en la que ordenaba morir o ganar la batalla, pero jamás retroceder: quien abandonase su puesto sería pasado por las armas. Ahora Camarassa y él retrocedían, como el mismo Mora. Serían fusilados. Camarassa cayó herido. ––Pedro, Pedro…, ¡la Mare de Déu…! ––¡Me cago en…! Se volvió. Tiró el fusil y le miró un instante la espalda, por donde se dolía su amigo: tenía una pequeña herida sanguinolenta en la columna vertebral. Se le habían paralizado las piernas. ––¡Me quedaré tirado, sin enterrar, cullons! ––¡Cállate! Camarassa era pequeño. Lo cogió por los brazos y se lo echó a la espalda, las piernas colgando, inertes, y se lanzó con él a cuestas loma abajo. Las balas silbaban a su alrededor. Los aviones ametrallaban y lanzaban bombas en series interminables de molinillos. Un golpe en la cabeza, sobre la oreja izquierda, lo derribó. Camarassa le cayó encima. La sangre le corrió al instante por la cara, el cuello, el pecho. Una sed espantosa le secaba la garganta, la lengua y los agrietados labios. El polvo lo cegaba. Olía a pólvora y a muerto. Cuando vino en sí era de noche. ––No te preocupes ––le dijo a Camarassa––, sólo es un rasguño. Estoy bien. Ha sido más el susto. Entonces oyó una voz: ––Eh, camaradas, ¿sois vosotros? Tenía acento andaluz. Venía de unas rocas próximas. ––¿Qué ha pasado? ––preguntó Pedro. ––Nos han dado bien. Tenemos que volver. ¿Tenéis agua? ––dijo la voz. ––No. Llevo a un compañero herido. ¿Hacia dónde hay que ir? ––Yo qué sé. Pero aquí no podremos hacer nada por él. ––¿Vamos, entonces? ––¡Vamos! Vio salir al otro de su escondrijo. Se levantó, se acomodó a Camarassa sobre la espalda y se dirigió a él en la oscuridad. ––¿Qué tiene este? ––preguntó el nuevo acompañante mientras se echaban cada uno un brazo de Camarassa sobre los hombros. 133 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Un tiro en la espalda. No puede andar. Pero no lo dejaré aquí. Se lo prometí. Aunque me maten. ––Eso es un amigo. Eres valiente. Y tú, ¿estás herido? ––Poca cosa, aquí, en la cabeza. ––Andando. Minutos después, un brillo sobre una loma. ––Allí hay una posición. Un poco más y ya estamos. Os curarán. ––¡Camarassa, ya estamos. Aguanta, amigo! Tropezó y los tres cayeron al suelo. Arrastraron de los brazos a Camarassa y volvieron a alzarlo en peso. Ya no podían correr, pero la esperanza de ver a sus compañeros de la XXIV Brigada les daba alas. Los soldados los vieron y, por suerte, no les dispararon: ––¡Alto! ––¡Arriba España! ––gritó el acompañante––. ¡Arriba España! Camarassa y él habían huido en compañía de un falangista. Poco a poco, a pasos cada vez más cansinos y lentos, llegaron al grupo: eran legionarios. Habían huido en la dirección equivocada. Su compañero de caminata nocturna, sin embargo, saludó muy efusivo: ––¡Arriba España! Uno de los legionarios les descargó con cuidado a Camarassa. ––Éste está muerto. ––¡Dios! ––exclamó Pedro. Tenía varios balazos. Camarassa le había servido de escudo cuando lo llevaba cargado a la espalda. Le había salvado la vida. Les dieron agua, que bebieron a grandes tragos. ––Mi sargento ––dijo el falangista––: este hombre ha aprovechado la desbandada para pasarse a nuestras líneas. Además, se ha negado a abandonar el cuerpo de su compañero en el campo de batalla. –– Entonces es un valiente ––dijo el sargento––. Que se presente al teniente en cuanto pueda tenerse en pie ––ordenó. ––Mi sargento ––llamó Pedro––: quisiera, si es posible, cumplir una promesa que le hice a mi amigo. ––¿Cuál? ––Le pido permiso para enterrarlo yo mismo. Nos lo teníamos prometido uno a otro. ––Permiso concedido. 134 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1939 Julia Era la encargada de hacer cola en la tienda, días enteros muchas veces. Daban para Doña Lola, que era la que contaba en la casa, ciento cincuenta o doscientos gramos de lentejas. El resto se lo llevaban, de vez en cuando, siempre de noche, unos primos, sobrinos o no se sabía bien qué familiares de la señorita, que seguramente lo compraban o cambiaban en los pueblos. Allí, en las colas, Julia se enteraba de todo. Supo del discurso radiado de Cipriano Mera desde Madrid, dando vivas a un llamado Consejo Nacional de Defensa; de la huida de la Pasionaria, Líster y Negrín ––éste con un buen alijo de joyas y oro, según rumores–– y de la sublevación de la escuadra en Cartagena. Y escuchaba a la gente, que hastiada de peroratas políticas deseaba lo que desde hacía tiempo llamaba abiertamente la liberación. Se percató de que aquel marzo respiraba ya, como muchos decían, el final de la guerra y, posiblemente, el de la miseria y el hambre que los nacionales venían necesariamente a erradicar. Se nombraba a Franco sin que los guardias encargados del orden en las colas hiciesen el menor gesto por impedirlo. De todo daba cuenta a su señorita. Pero ésta era más pesimista y decía que se habían ido unos y habían quedado otros, aún peores, que querían continuar la guerra hasta la de Europa, que se veía muy próxima. Por eso, no dio crédito al principio a la noticia de la caída de Madrid, hasta que le contaron cómo en el Puerto había un barco que recogía gente, familias con todo lo que podían arrastrar, para Orán. Era cierto. La guerra terminaba. El día treinta y uno llegaron legionarios, requetés y falangistas en camiones. La gente se concentró en el Parque, junto al Puerto, para recibirlos. Echaron pie a tierra y formaron. La multitud sentía una 135 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte curiosidad inmensa por ver cómo eran los vencedores, que ahora entrarían en la ciudad a tambor batiente y banderas desplegadas, y la ocuparían sin disparar un solo tiro. Día intenso de sol y azul de cielo. Banderas blancas con cruz de San Andrés y rojinegras con yugo y flechas, precedidas por la monárquica. Boinas rojas. Camisas azules. Fusiles, correajes. Algunos saludaban brazo en alto. Estos fueron en aumento conforme avanzaba el desfile. Ya en el Paseo, todos, hombres, mujeres y niños, saludaban a la romana. Julia, María y Doña Lola también fueron a verlos. Eran casi todos muy jóvenes. En las aceras, entre la multitud, aparecían camisas azules, escondidas durante aquellos tres años. La señorita aplaudía y gritaba como una loca: ––¡Viva España! ¡Arriba España! Muchos, hombres y mujeres, lloraban: era la liberación. Aunque para otros fuese el cautiverio, el exilio o la muerte. Se dirigieron al Ayuntamiento, a la Catedral… No dejarían de verse en la calle en todo el día. Camisas azules y boinas rojas en cada esquina, muchos de ellos en conversación animada con algunas muchachas. Un halo de respeto ––de miedo–– los rodeaba. La gente se bajaba de la acera para cederles el paso. Aquella misma noche comenzarían las detenciones ––voces de mando, carreras, ruido de botas entre el silencio y el sueño, el corazón en un puño quienes se habían significado––. Por el Parque, aún Parque de Nicolás Salmerón, iban y venían camiones hacia el Cuartel, llamado de nuevo Regimiento de la Corona. Todo el día siguiente, uno de abril, empezó la radio local la emisión de proclamas. Se rumoreó de las primeras venganzas y de los madrugadores fusilamientos en las tapias del Cementerio. Los camisas viejas, sentados por la tarde en los veladores de los cafés con distinguidos caballeros y distinguidas señoritas, gustaban de levantarse y saludar brazo en alto, mentón mussoliniano, pistola al cinto, correas, botas de caña alta inmaculadamente negras, al paso de todo militar con graduación. Y cantaban: Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer … Aquel día comenzaba una nueva era. Julia, María, Doña Lola, por fin, acudieron a misa y al rosario, las iglesias recién abiertas al 136 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo culto, multitudinarias de recrecido fervor. La noche siguiente se escuchaban en la radio las advertencias de los vencedores: ¡Españoles, alerta! España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus Caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha, Una, Grande y Libre, hacia su irrenunciable destino. ¡Arriba España! ¡Viva España! Nada ocurrió. La guerra había terminado y un barco de los nacionales había atracado en el Puerto. Bajó el capitán con una escolta y se dirigió a la Glorieta y luego al Ayuntamiento, ahora vacío. Los carabineros estaban acuartelados, excepto algunos, como Martín, Pepe Carreño y Pedro Artés, a los que se permitió quedar en sus casas exentos de servicio. A Pedro Artés no se le vio, ni a su hija Lola, ni a su mujer, la señora Francisca, que estaba embarazada. Fue nombrado un alcalde provisional que ordenó las primeras detenciones. Los hermanos Bullo, tanto tiempo escondidos, se presentaron en público con camisas azules. Les habían matado a otro hermano durante la guerra, así que, en represalia, uno de ellos, Luís, denunciaba a antiguos rojos y con frecuencia acompañaba al piquete que detenía a los denunciados, sobre todo a los elementos de la banda del botijero que no habían podido huir y se habían escondido por los cortijos de la vega. Uno de los vecinos tildó veladamente de chivato a Luís Bullo: lo corrió una noche por todo el pueblo, a tiro limpio. Los Bullo, y algunos más, fueron los verdaderos amos durante aquellos días. Un detenido, en el interrogatorio, arguyó que tenía dos hermanos en el Servicio, en Melilla, en regulares. Cuando se comprobó que era cierto, lo soltaron. Pero Luís no quedó satisfecho. Sus dieciocho años, de ellos tres viendo llorar a su madre por el hermano muerto, clamaban, exigían una venganza completa, ramificada hasta sus últimas consecuencias. Y se puso en contacto con no se supo nunca quién para que le mandase datos sobre aquellos hermanos que habían salvado a su enemigo. Días después, éste fue detenido de nuevo e informado de que sus hermanos habían sido espías de los rojos y estaban encarcelados y condenados a muerte. Lo fusilaron inmediatamente. Luís Bullo quedó satisfecho. Se presentaron de noche. Un furgón con seis o siete hombres, carabineros. Conducía y los mandaba un falangista. Tocaron a 137 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte la puerta correctamente. Ni un susurro. Esperaron lo suficiente. Martín se levantó con rapidez. Manuela le preguntó algo en voz baja, mientras él se ponía los pantalones, pero él se colocó el dedo en los labios y señaló a los niños. No estaba asustado, sabía que sucedería, pero sí preocupado. Que detuvieran a Pedro Artés, socialista, miembro del Comité Revolucionario…, ¡pero a él! ¡Qué había hecho él, sino cumplir con sus servicios en la playa, en el Puerto y nada más! Abrió. ––¿Martín Pérez? ––Sí. ––Queda usted detenido. ––¿Por qué? ––Ya se lo explicarán en el cuartel. Vístase, le doy dos minutos. Traiga consigo la ropa militar y las armas que tenga en casa. Cerró la puerta. Manuela casi estaba ya vestida. Le sacó ropa limpia y colocó en un pañolón negro de seda las dos guerreras, los pantalones, las botas… Envolvió en dos camisas las cartucheras, correas, cintos y polainas, la pistola, una baqueta, el machete… Aparte, el mosquetón y la cartilla de tiro, la petaca de picadura, el encendedor de martillo… El reloj se lo quedó ella. Un beso a cada niño, en silencio. Manuela no quiso recibirlo. ––Yo voy contigo. ––¡Pero qué dices, mujer! Tú te quedas con los niños. Esto no será nada, ya verás. ¡Si yo no he hecho nada! Volveré en seguida. ––Déjame ir hasta el cuartel. ––Esos no querrán. ––Pregúntales. Martín abrió la puerta. El falangista y los carabineros tiraron los cigarrillos y subieron al coche. Dos de ellos esperaron detrás de éste e invitaron a Martín a subir con un gesto. El falangista le cogió los bultos de ropa y se los llevó a la parte delantera. ––¿Puede venir mi mujer? ––No. Suba de una vez. ––Es sólo hasta la puerta del cuartel. ––¡Está bien, pero suban ya! El furgón arrancó cuando aún Manuela no había terminado de acomodarse. Dentro iban, detenidos también aquella noche, Pedro Artés y Pepe Carreño. Pedro lloraba como un niño, con la cara entre las manos. A la puerta del cuartel indicaron a Manuela que no podía 138 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo entrar. Había falangistas, guardias civiles y carabineros junto al Cuarto de Puerta, adonde condujeron a los detenidos, con a otros que ya estaban allí. Desde el mismo quicio del portón, Manuela vio cómo los sentaban casi a la fuerza y les pedían la documentación que tuvieran. Luego fueron lentísimos los minutos, las horas, mientras esperaba que alguien dijese a Martín que podía marcharse, que se había comprobado su buena conducta durante la guerra. Pero nada pasaba. Unos metros más allá había un despacho del que entraban y salían continuamente uniformes verdes y azules, tricornios, gorras de plato y boinas. Un guardia salió de él y se colocó frente al Cuarto de Puerta con papeles en la mano, en los que leyó: ––¡Pedro Artés! ––Presente. A sus órdenes. ––Acompáñeme. El guardia se volvió, como para guiar al detenido. Cuando éste se hubo colocado detrás de él, el guardia se giró en redondo y le soltó una tremenda bofetada que lo hizo caer al suelo sangrando por la nariz. ––¡Se dice Arriba España, rojo, Arriba España! Pedro Artés se levantó a duras penas. ––A… A sus órdenes. Arriba España. Lo siguió. La puerta del despacho se cerró tras él. A poco, se oían sus alaridos desde fuera. Salió cogido del brazo por el mismo guardia. Sangraba a chorros por la nariz. Iba como alelado. Pero vio a Manuela, que había traspuesto subrepticiamente el quicio del portón, y gritó: ––¡Manuela…! El guardia le dio un culatazo de fusil y lo tiró al suelo. ––¡Silencio, rojo de mierda! ––¡Manuela ––gritó él entonces desde el suelo, desesperado–– nos mandan a un campo de concentración en Cartagena! ––¡Cállate, rojo, hijo de puta! ––le gritó el guardia, y le dio otro culatazo en la cabeza. ––¡Díselo a mi mujer, Manuela! Manuela lloraba. Se deslizó, la cara contra el muro, y se sentó en el suelo. Ruido de puertas, de botas, y una voz: ––¡Martín Pérez! Se los llevaron en un camión, tres días de dolorosos interrogatorios después, hacia Cartagena. Manuela escribió a su hermana, Sor Ana María, que lo ayudase. 139 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Vino un cura nuevo, joven, que abrió la iglesia. Mujeres del pueblo la limpiaron y adornaron de flores y mariposas titilantes. Nadie supo de dónde salieron las cálices y copones, las patenas y los candelabros que todos recordaban anteriores a la guerra y desaparecidos ––no robados, como algunos dijeron, por fascistas y beatas, sino escondidos, guardados–– cuando el Alzamiento. Entre una enorme expectación se anunció una solemne Misa de Acción de Gracias por la Paz y la Victoria, con asistencia de las autoridades locales civiles y militares. ––¡Pero si no hay ni una imagen! ¡Si las quemaron todas! La tarde de la celebración, la gente llenaba la Glorieta. Paseaba junto a los veladores donde se sentaban señoras con sombreritos, caballeros de traje y señoritos de camisa azul. Allí estaba Laurita Colacio, envidiada, como siempre, por todas las muchachas, alta, elegante, finísima, hermosa, miss local y provincial en el treinta y cuatro, derrotada en el concurso de Miss España por Alicia Navarro ––también hermosa, elegante y distinguida, pero lejana; sólo se la conocía por las revistas gráficas––. Entonces, a la vuelta del concurso provincial en la capital, Laurita fue recibida por todo el pueblo con vivas y flores. Venía en un coche descapotable, en pie, saludaba y sonreía radiante como nunca: hondísima impresión general, y primeros comentarios sobre si haría pronto una película, si tenía un novio que… Laurita desapareció durante la guerra y aquella tarde era la de su reaparición en sociedad. Del Ayuntamiento salieron el Alcalde y reciente Jefe Local del Movimiento, el teniente de la Guardia Civil y el de los Carabineros, seguidos por los jerarcas de la Falange del pueblo, el boticario, el médico y el notario, todos de gala, hacia la iglesia, correspondiendo a los saludos ––unos, brazo en alto; otros, amistosos–– de la concurrencia, admirados, envidiados y, por muchos, odiados. Alguien inició un aplauso que se generalizó rápidamente. Las jerarquías sonrieron levemente hasta que las palmas amainaron. Luego arreciaron de nuevo, aunque ya no por ellos: todos se habían vuelto hacia un extremo de la plaza, por donde entraba un camión. Un camión con una virgen sobre su caja. ––¡La Virgen! ––¡Es la Virgen! Se recordó entonces que no, que no estaba ya en la iglesia cuando sacaron los santos, que nadie preguntó por ella porque quienes notaron su falta callaron. Era la patrona del pueblo. La noche 140 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo anterior al Viernes de Dolores los mozos le daban una serenata con bandurrias y guitarras que luego se hacía extensiva ––calle por calle, ventana por ventana–– a todas las Lolas casaderas. Ese día había procesión solemne. Ahora, pensaban, se reanudaría esa tradición interrumpida por la guerra. El camión llegó, entre vítores, hasta la puerta del templo, abierta de par en par, ante las autoridades. De la cabina se apeó un hombre, muy conocido por todos, un pescador, a quien felicitaban y palmeaban la espalda, mientras más hombres de los necesarios, entre pisotones y empujones, bajaban a la Virgen con cuidado. Abrieron paso y el pescador se dirigió hacia el alcalde. Le explicó que la había sacado de la iglesia la noche antes de la quema, que la había metido en su covacha, la que tenía hecha al fondo de su casa, al pie del cerro, y que la había emparedado allí hasta aquel día. ––¡Ha salvado a la Virgen! ––¡Nadie l’ha salvao! ––gritó entonces el pescador–– ¡S’ha salvao ella sola! ¡Nadie l’ha salvao! ¡S’ha salvao ella sola! Los tres meses siguientes fueron de desesperación y miseria. Se acabaron los ahorros. Las cartas de Martín llegaban muy tarde, y censuradas ––listones negros sobre algunos renglones, que dejaban asomar las eles y las patas de las pes––, los rumores de fusilamientos y encarcelamientos eran constantes. Renacían las checas, aunque ahora en los cuarteles de la Guardia Civil y de Carabineros. Los campos de concentración, se decía, eran como los de los alemanes. En uno de ellos estaría Martín. Y Manuela sabía que, aparte de lo censurado, él callaba muchas cosas. No podía ser todo tan fácil como lo ponía: una investigación en su hoja de servicios, una declaración de inocencia y la continuidad en el Cuerpo o el pase a la Guardia Civil si, como decían, unificaban ambos. Sin embargo, para los demás ––Pedro Artés y Pepe Carreño–– iban a ser años de cárcel y la expulsión. La señora Francisca estaba como ida, y su hija Lola, más canija, con aspecto de enferma, las dos siempre encerradas. Aquel día, cuando Martín se presentó en casa y llamó a la puerta con su toque inconfundible, trajo la misma ropa que llevaba cuando lo detuvieron, pero ahora llena de piojos y pulgas. Y toda sombra desapareció, todo miedo se esfumó, por fin, para Manuela. Pedro Artés quedó en Cartagena. Alguien había dado informes sobre su participación voluntaria en 1936 en la custodia del oro que por aquel 141 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte puerto se sacó hacia Moscú durante la Guerra, lo que fue causa principal de su prisión y consiguiente expulsión del Cuerpo de Carabineros. Cuando Martín lo vio por última vez era un desecho de hombre, insensible, sin luz en los ojos, en manos de sus carceleros. Pepe Carreño tuvo otra suerte, condenado también a prisión, pero con posibilidad de libertad provisional pasado un tiempo. Había oído que todos los funcionarios de lo que fue zona roja iban a ser depurados. Tenía miedo. Trataba de pasar inadvertido y preparaba respuestas a las insinuaciones o incluso a las acusaciones. Porque él no había tomado parte en nada. Cierto que se había alegrado del triunfo republicano en el treinta y uno, que había mantenido una especie de tertulia político–literaria en su casa y en el Casino durante un tiempo, que no había congeniado nunca con los caciques, que su suegro era de izquierdas… Pero cierto también que todo el pueblo podía ser acusado de casi las mismas cosas. La guerra había terminado por fin. Estos nacionales decían traer el pan y la justicia. Venían como libertadores. La guerra había sido de liberación. No habría represalias si no se habían cometido delitos de sangre. ¿Qué temer, entonces? ––Se están echando al monte. Anda gente por la sierra, en cuadrilla. Otros se han ido a Orán. Y, algunas familias, a Barcelona. Volvieron los Álvarez, los Muñoz, los Florido, los Casanova. Ocuparon las mismas casas, las mismas fincas. Recobraron sus privilegios de antes. Seguramente volverían los Jesuitas al Colegio. Para Julia, por lo menos, si volvía también al pueblo, habría seguridad. Un nuevo alcalde, un nuevo juez y un nuevo cura tomaron posesión. La lucha durante ocho años de República y de guerra no había servido para nada: el pueblo había perdido; sus enemigos de siempre habían ganado. ––Y ahora sale alguno, que era de las Juventudes Socialistas Unificadas, diciendo que es falangista. Salían falangistas por todas partes. Camisas viejas y camisas nuevas. Unos volvían de la guerra hambrientos de venganza y otros se incorporaban a aquella otra guerra de las represalias. Jóvenes señoritos, terratenientes, comerciantes, antiguos cedistas, guardias civiles, todos eran ahora falangistas o lo deseaban. Y también algunos pobres, para los que la camisa azul se constituía ahora en un escudo contra la sospecha y contra el 142 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo hambre. Organizaron piquetes que recorrieron el pueblo y la comarca, incluidas las pedanías, anejos y cortijadas. Los cuerpos de los rojos aparecían a la orilla de los caminos. Un día volvieron de La Herrería contando cómo habían matado al que había sido carcelero el último año de guerra. Lo cogieron en su casa, le raparon la cabeza y le colgaron un cartel: Cerdo comunista. A medio camino hacia el pueblo, los más impacientes lo amarraron a un árbol y lo fusilaron. Era el suegro de Tomás. Cuando él y su mujer fueron al lugar a recoger el cuerpo, ya se lo habían llevado a una fosa común junto a las tapias del cementerio. La taberna había sido precintada. Por la ventana se veía todo destrozado. Y, tirado en el suelo, su viejo libro, Pedro el temerario. Tomás, indignado, gritaba con rabia: ––¿Estos son los justos? ¿Estos son los que traen el pan y la justicia? ¡Matar a un pobre viejo…! La puerta abierta y oídos atentos en la calle. El mismo día del Desfile de la Victoria de Madrid, en el pueblo se celebró una misa. La plaza del Ayuntamiento, la del Casino, el Parterre y casi todas las calles principales fueron adornadas con gallardetes de banderas nacionales, tradicionalistas y de Falange. Por los altavoces colocados en la fachada de la iglesia sonaban incansables el Himno Nacional, el Cara al Sol, el Oriamendi… aprendidos muy pronto por los niños. Flechas venidos de todos los pueblos a orillas del río desfilaron durante la mañana con sus estandartes, insignias y pequeños fusiles. A la hora anunciada Tomás y Gracia se presentaron a la puerta de la Iglesia vestidos de domingo, él con sus nuevas gafas, su sombrero flexible ––casi tres años guardado en un baúl–– y un pañuelo de seda en el bolsillo superior de la chaqueta, ella con velo y guantes. Tenían mucho miedo. Allí estaban casi todos los falangistas del lugar, casi todos los ricos propietarios y los segundones de unos y otros. Los miraban con indiferencia. A veces, intuían, con odio. Otras, con desprecio. Nadie se les acercó. Las señoras ignoraban la leve inclinación de Tomás con la mano en el sombrero. Se veían ridículos, sin papel que representar. Entonces se dirigió a ellos un falangista, un muchacho muy joven: ––Oiga, ¿no es usted el maestro de La Herrería? ––Sí. 143 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Era alto. Le quedaba muy bien la camisa azul y la boina roja. Llevaba al cinto una pistola enorme y calzaba unas botas de montar. Miró fijamente a Tomás y se le acercó mucho. ––Me han dicho que no eres muy adicto al Movimiento ––dijo, cambiando el tratamiento. ––¿Yo? ––Sí, tú. No nos gusta lo que cuentan de ti. Tomás empalideció. Sudaba. Le temblaban las piernas. Gracia se le cogió del brazo. ––Yo no… ––Mantén la boca cerrada. Ya hablaremos ––dijo, acarició la culata de su pistola y se alejó hacia un grupo de jóvenes en el que se integró en animada charla. Durante la misa Tomás lo miraba de reojo con frecuencia. Una vez que sus miradas se encontraron el falangista lo saludó con una falsa sonrisa. Aquella noche ni Tomás ni su mujer pudieron dormir. Ni las siguientes. Hasta que se presentó en su casa otro falangista, no tan joven y más curtido, que les disipó muchos temores: era el Pedro. Se tumbó en la cama, los pies sobre la baranda, las manos bajo la nuca, una mirada acuosa perdida en el techo. Su hermano lo miraba como hipnotizado, sentado junto a él en una silla de anea, con una botella de anís escarchado, comprado de estraperlo, entre las manos. Llenó los dos vasitos que había dispuesto en la negra mesita de noche, junto a la estampa de la Virgen del Carmen y la palmatoria noctámbula, mientras el Pedro hablaba como de mala gana. ––Me pasé en la Batalla del Ebro. Un trago de anís directo a la garganta, y otro, y otro. ––No, no fue de pronto. Ni estaba bebido. He estado mucho tiempo sin beber, ¿sabes? Lo tenía muy pensado. Nunca olvidaré a los compañeros. Sobre todo a uno que… Allí, en el Ebro, supe que la guerra se perdía y que no sería bueno estar en el lado de los vencidos. Pendía la camisa azul mahón de una alcayata, yugo y flechas visibles, rojo intenso sobre el bolsillo. Junto a ella, una browning con cachas de nácar, en su funda de cuero marrón, con las iniciales V.C.R. 144 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Mi amigo Vicente Camarassa Riera. Murió en Gandesa. Ahora significan Viva Cristo Rey. Se incorporó y alargó el vasito, lleno al instante por Tomás. Algo temblón el pulso, musculosos los brazos y el pecho, gruesas las venas que le serpeaban las manos, con una señal de quemadura en la sien, la Guerra le había echado veinte años encima. ––Allí, si salías de la trinchera sin habértelo ordenado nadie, te pegaban un tiro por la espalda. Algunos se pasaron antes que yo y dijeron que fusilarían a sus familias. Mi división estaba copada. Era seguro que Franco ganaría la batalla. Atravesamos las líneas por la noche, campo a través, sin rumbo fijo, sin armas. Me llovían las balas alrededor. Yo quería entregarme a los falangistas. Finalmente me encontré a unos legionarios. Tomás y su mujer lo escuchaban embobados. Allí estaba el Pedro, el loco, el anarquista, el inconsciente, el bala perdida, el borracho. El Pedro, más listo que ellos, capeaba ahora el temporal con ventaja. ––Me hicieron prisionero. Me interrogaron. Les dije todo lo que sabía, lo que había visto, lo que había oído. Lo importante era salvar el cuello. Luego me apunté a Falange. Me mandaron a primera línea. Sacó del bolsillo de atrás del pantalón una cartera y de ella una cartulina roja. ––Este carné ha sido mi salvavidas todo este tiempo. Con él, y con mi comportamiento en el frente, se ha olvidado que me fui a la guerra con los anarquistas. Es más: me fui a la guerra obligado y en cuanto pude me pasé a la otra zona. Vosotros diréis eso también si alguien os pregunta. Yo soy falangista. Me pasé a los nacionales en la Batalla del Ebro con gran riesgo de mi vida. Eso es lo único que ahora cuenta, ¿estamos? Asintieron. Bienvenido fuera aquel carné, aquella camisa, aquel nuevo Pedro y su protección en la que llamaban nueva España. ––Procura no encontrarte con ese falangista, ni con ningún otro, cara a cara. Créeme: la mejor política con ellos es callar. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, tú a callar. Y aléjate de ellos. Si Julia hubiera estado allí, en el pueblo, todo sería mejor. Ella siempre había manejado muy bien al Pedro. Tomás no. ––Se sintió abandonada, por eso se fue. La Julia se merece todo nuestro amparo. Como tengo que acabar el servicio militar en la capital, iré a verla. Ya sé que en la ciudad la escasez es mayor, pero allí 145 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte no me conocen y, con mi historial, me echarán una mano. Algo me saldrá ahora que los míos mandan. La sacaré de casa de Doña Lola. Vivirá conmigo. Nos arreglaremos. Ya verás… Lléname el vaso, anda. Se le escapaba de las manos. ––¿Qué ha sido de Rosa? ¿Sigue aquí, en el pueblo? Rosa esperó sus cartas, que nunca llegaron. Se había ido a la capital, con su familia. Se había casado. Qué importaba ya con quién. Era mejor olvidarla. Carnet de Falange. 1941 146 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses SEGUNDA PARTE Almería 1905–1939 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1905 A las cuatro y media estaba allí como un clavo. La sala era enorme. El suelo, de losas blancas y negras, anodino. El zócalo de azulejos sevillanos, alto hasta bastante más arriba de su cabeza. Varias sillas de anea, un estrado de mimbre, varias mesitas bajas, todo pintado de negro. En el estrado, una pareja y un niño muy bien vestidos, el hombre, muy gordo, con un jipijapa en las manos, entre las rodillas, dándole vueltas muy nervioso; la señora, con un tocado de gasa y alguna pluma, y muchas, muchas joyas por todas partes; el niño, más o menos de su misma edad, repeinado, trajecito gris corto, cuello duro con lacito negro de terciopelo, había hecho un par de días antes los exámenes con él. Más allá, junto al grandioso ventanal de oscuros cortinones verdes junto a un macetón con una brillante palmera, otra pareja y otro niño, éste algo mayor, zapatos de charol ––lo que más le llamó la atención de él: jamás había visto unos zapatos así, tan brillantes––, gorra a cuadros, camisa blanca de cuello redondo y manga larga a pesar del calor de julio, pantalón hasta debajo de las rodillas y calcetines blancos y altos con borlas colganderas. También a éste lo conocía de los exámenes. Todos hablaban en voz baja, bisbiseando como en la iglesia. Una puerta también negra, al fondo, se abrió con ruido ronco de goznes y apareció un viejo cura, pequeño y algo encorvado: ––Pase el primero de los niños, por favor. La familia del ventanal entró a pasitos cortos y rápidos, con prisa. ––Ave María Purísima–– saludó el hombre desde el umbral con una leve inclinación. ––¿Nombre?–– se oyó por toda respuesta, una recia voz desde dentro. 149 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Eran más de las cinco y media en el carillón de la entrada de la sala cuando la primera familia salió y se fue, también como con prisa, no sin besar la mano del mismo viejo cura de la vez anterior: ––Los siguientes, por favor. El hombre gordo del jipijapa se levantó muy resuelto y se dirigió hacia la puerta, la mujer y el niño detrás: ––¿Da su permiso, señor Vicerrector?–– pidió antes de cruzar el umbral. ––¿Nombre?–– retumbó otra vez la voz. El viejo cura iba a cerrar la puerta tras de sí cuando se fijó en el niño que quedaba en la sala. Por entre las dos grandes hojas negras de madera le señaló con un dedo tembloroso: ––¿Usted también…? El niño se puso en pie de un salto. ––Sí, Padre. Me dijeron que viniera hoy a las cuatro y media. ––Ah–– suspiró el cura, indicándole con un leve temblor de la mano que se sentara. Luego desapareció tras la puerta negra, que se cerró lenta y gravemente. ¿Qué hora tocaba el carillón cuando el viejo cura lo llamó? No le importaba. ––El siguiente. Le temblaban las piernas. Él era pobre. Los otros dos niños ––se veía––, ricos: lo rechazarían. ––A… Ave María Purísima–– susurró. ––¿Nombre?–– le preguntó el severo cura que se divisaba al fondo, sentado a una mesa grande y negrísima, sobre una tarima. ––A… Agustín…, pa lo que guste mandar, Padre. ––¿Fecha de nacimiento? ––7 de marzo de 1.895. ––¿Natural…? ––¿Qué? ––Que de dónde eres. ¿Naciste aquí, en la ciudad? ––Sí, Padre. En el número 8 de la Calle Martínez, que está en el Barrio Alto. ––Tus padres se llaman… ––Antonio y Ana. ––¿Hermanos? ––Dos. Y una hermana. Todos mayores que yo. 150 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo En lo alto de su negra y gigantesca mesa, el cura cambió de papel. Agustín, delante, con sus diez años y su poco cuerpo, quedaba allá abajo, pequeño, casi microbiano. ––Vamos a ver… El cura aplanó el nuevo papel con el dorso de la mano sosteniendo aún entre los dedos el palillero de la pluma con que escribía. ––¿A qué escuela has ido, hijo?, porque el examen lo has hecho muy bien: de los tres que os habéis presentado, el mejor. Los otros, ya se sabía…, son niños de buenas familias, los conocíamos, era de esperar. Pero tú, un niño, a lo que se ve, pobre… ¿Dónde has aprendido tan bien a leer, las cuatro reglas, la Doctrina Cristiana…? ––Pues… ––Por orden, hijo. Dime primero con cuántos años empezaste a ir a la escuela y cuál era. A ver. ––Con cuatro o cinco, no me acuerdo, mi madre me apuntó a la escuela que hay en la plaza de Despeñaperros, que llama la gente de los Pilones, en mi barrio. Estuve en la clase primera hasta los ocho, que pasé a la segunda. El maestro se llamaba Don Joaquín Rodríguez Clemente. ––Se llama, hijo, se llama ––dijo el cura––. Lo conozco. Buena familia. Su madre, Doña Esperanza, viuda desde muy joven… ––¡Ah, sí ––interrumpió Agustín––, Esperancica! Mi madre y mi hermana trabajan en su almacén de esparto, en la Calle de las Cabras, haciendo pleita. ––Bueno, bueno… ––casi carraspeó el cura––. Con este maestro aprovecharías mucho, ¿no? ––¿Qué si aprovechaba, Padre? ¡Digo si aprovechaba! Fíjese: a mi compañero de banca yo le ayudaba con las cuentas y le tomaba las lecciones de Historia y las preguntas del Catecismo. Él, a cambio, me invitaba a merendar en su casa. Su hermana, María, nos daba pan con mantequilla. Pero su madre no me ponía muy buena cara, así que dejé de ir. A mí la escuela de Don Joaquín me gustaba mucho. ––Te expresas muy bien, niño. Me gusta tu desparpajo y tu decisión. Entonces, sabrás explicarme detenidamente por qué un niño pobre del Barrio Alto como tú quiere entrar en el Seminario. ––Yo… ––La verdad, hijo ––le instó el cura mientras se limpiaba las gafas con un pañuelo que había sacado del bolsillo de la sotana––. No te esfuerces en demostrarme lo devoto que eres ni la vocación que tienes, 151 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte no hace falta. Quiero la verdad. Mentir, ya sabes, es un pecado mortal. La verdad te abrirá siempre camino en la vida. Si pregunto por ti y por tu familia en el barrio, o si hablo con tu párroco, el cura de la nueva Iglesia de San José, ¿me dirá que tu madre es una buena cristiana y tu padre frecuenta la parroquia, que tus hermanos todos van a misa y que tú has hecho la Primera Comunión? Pero todo eso no hará falta. Tú sabes hablar y me dirás, sin ocultarme nada, antes de que haga ninguna indagación, por qué te has presentado aquí, solo, pidiendo el ingreso en el Seminario Menor. ––Yo… ¿La verdad, Padre? ––La verdad, hijo. El niño pensó unos segundos mordiéndose el labio inferior. Luego se envaró y dijo, muy serio: ––No quiero embarcarme en las mamparras, como mi padre y mis hermanos. ––Pescadores ––dijo por lo bajo el Vicerrector, y se atusó el poco pelo que tenía mirando con preocupación el bonete colocado encima de la mesa. ––Sí. Mi padre me ha dicho que se acabó la escuela, que nos come la miseria. Él es bueno. Mi madre es muy buena. Pero ninguno de los dos sabe leer ni escribir. Mis hermanos tampoco. Se embarcan desde más chicos que yo. A mí me ha dicho mi padre que ya me toca también ser chiquillo de barco. ––Grumete. ––Chiquillo de barco ––repitió el niño con seguridad––. El que baldea la cubierta, recoge cabos, limpia los faroles…––aclaró––. Y luego, en tierra, también hay que remendar las artes. ¿Sabe usted, Padre?: ahí sólo se aprenden malas palabras, malos modos, y se hace uno un cualquiera, y es una cruz que ya se lleva toda la vida. Si no entro aquí, yo seré uno de ellos. Otro desgraciado, eso seré. Yo sé leer y escribir, sé muchas cosas, soy capaz hasta de leer un libro entero, que se lo puedo demostrar ahora mismo. Si usted me deja seré un hombre de provecho para mí y para los demás, un buen hombre como usted. Si no… ––Ya, ya… El Vicerrector dejó la pluma y cerró el tintero, pensativo, sin quitarle ojo por encima de sus gafas al niño, que se mantuvo a pie firme allí en medio, con su pantaloncito corto de culeras remendadas, su camisilla de cuello raído, y sus alpargatas nuevas de lona aún blanquísima y negras cintas. 152 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––¿Y cómo es que has venido solo? ¿Tu familia…?–– preguntó el Vicerrector. ––Ellos… ––quiso responder el niño, pero rectificó––. Mi padre es muy bueno, ¿sabe usted?, y mis hermanos… ––Vamos, niño, al grano–– repuso el cura. ––La verdad es que les da miedo, Padre–– dijo Agustín bajando la cabeza. ––¿De mí? ––De hablar con usted, sí. Ellos no saben… ––¿Expresarse? ––Eso. Son… ––¿Rudos? ––Eso. Están acostumbrados a tratar con hombres como ellos, pero no con Padres como usted, ni con… ––Ya comprendo, ya… De todas formas, para que te quedes, tus padres tienen que firmar papeles… ––Vendrá mi madre. Ya lo tengo hablado. ––Y dotarte. El Seminario Menor es un internado. Necesitarás un ajuar: ropa de cama, mudas, toallas, un colchón… Y un depósito para gastos de matrícula y… ––Mis hermanos me tienen el dinero y mi hermana me ha hecho sábanas, me ha guardado una manta nueva y me ha cosido un camisón para dormir. Tengo también preparado un colchón de farfolla. ¿Hace falta algo más? ––Lo tienes todo previsto, hijo. ––Puedo ingresar cuando quiera, Padre. ––Agustín, ¿no? ––dijo el Vicerrector mirándolo pensativo ––. A San Agustín… ¿Sabes quién es San Agustín? ––Un obispo antiguo–– respondió el niño. ––Un obispo antiguo, muy sabio, que quiso descifrar el Misterio de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. ––Dios Padre, Dios Hijo, que fue Nuestro Señor Jesucristo, y Dios Espíritu Santo–– agregó el niño con la intuición de que aquella era una buena baza para sus propósitos. ––Eso es. Pues Dios le envió un emisario a San Agustín con el mensaje de que nunca comprendería la hipóstasis, el Misterio de la existencia de tres Personas distintas en un sólo Dios verdadero. Cuentan… ––¡Ah, ya: lo del niño de la playa! 153 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¿Conoces esa historia? ––Sí. Nos la contó el maestro, Don Joaquín. El niño tenía un cubo y echaba agua del mar en un agujero que había hecho en la arena. ––El Santo, sumido en sus pensamientos ––prosiguió el cura––, se fijó un momento en él y le preguntó qué hacía. El niño le respondió… ––…Tengo que meter todo el mar en este agujero–– dijo, muy ufano, el pequeño aspirante a ingreso. ––Pero eso es imposible, dijo el Santo. ¿Y qué le contestó el niño entonces? Pues le contestó… ––…lo mismo es eso de la Trinidad: imposible de comprender. ––…para el hombre ––completó el Padre––. Sólo Dios puede desentrañar ese gran Misterio central del Cristianismo. A nosotros nos corresponde tener Fe en este dogma de Nuestra Santa Madre Iglesia. ––Es que ese niño no era un niño, Padre: era un angelito que Dios le mandó a San Agustín. Como si cayera de pronto en la cuenta de que trataba de Agiografía con un niño de diez años, el cura se repuso un poco, respiró hondo, carraspeó… ––Quién sabe los caminos que Dios escoge para probarnos –– dijo al cabo––: lo mismo tú, pequeño y pobre barrialtero, eres mi angelito de la playa, Dios me perdone la osadía. Unas semanas después, a la puerta del Seminario, Agustín, con el petate a la espalda y el madrugador desayuno ––pan con melva seca envuelto en un trozo de papel de estraza–– en la mano, se despedía de su madre y su hermana Luisa: no se embarcaría jamás en una mamparra, pensó al traspasar el umbral. 154 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1913 Dos chalados de dieciocho años, dos compañeros, dos buenos amigos, a caballo sobre la tapia jazminera del pequeño patio con pozo de encalado brocal y enmohecida garrucha, única y sencilla defensa del sotopalacio. Un álamo como apoyo. A sus espaldas, el Seminario. Delante, la fachada lateral del Palacio Episcopal, en una de las callejas adoquinadas del casco viejo, la Calle Cervantes, que bajaba a la Catedral. ––¡No se te habrán olvidao las entradas! ––le preguntó Vitoriano Valentín, agarrado ya a la tapia. ––Allí, en la Puerta de Sol: las trae mi hermano José ––dijo Agustín. ––¿Pero el Mediaoreja no había dicho al final que no quería ná con los toros? ––Hombre, es que Juan Belmonte es la primera vez que viene a la Feria y eso José no se lo puede perder. Aparte de eso, no le digas Mediaoreja, ¿eh?, que le da mucha rabia. Las sotanas enrolladas hasta la cintura. Debajo, los pantalones de los domingos, los únicos sin parches. Las alpargatas, nuevas. Las camisas, de hilo. ––¡Agustín, por tu padre, ayúdame! Vitoriano Valentín tuvo una mala caída, el pie torcido, todo el peso sobre el tobillo derecho. Un grito, un ay agudo, que Agustín le ahogó tapándole la boca con la mano. ––¡Me cago en…! ¡Si ya te lo dije, Agustín: que yo soy un gafe, que conmigo vas dao, que te pillan o…! ¡Mira, mira: m’he torcío el pie! Se afirmaron contra la tapia en la empedrada calleja solitaria. Las tres de la tarde. Un sol de fuego en el aire. Agosto. 155 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¿Puedes andar? ¿Te tienes o qué? ––¡Qué me voy a tener, qué me voy a tener! ¡Si es que soy un desgraciao, coño, si es que soy un desgraciao! ––Venga, ponte de pie. ¿Ves?, parece que… ––Vete tú, Agustín, vete tú. Déjame aquí, que no quiero estorbarte. Déjame aquí, aquí mismo, tirao como un mendigo, como un perro tirao. Ya me recogerás luego, cuando vengas de los toros, ¿eh? ––Eso. Y volvemos a saltar la tapia pa dentro, tú a la pata coja, ¿no? Venga, hombre, venga. ¡Pero si no tienes ná! Venga, vamos. Se quitaron las sotanas y se pusieron las chaquetas. Metieron las sotanas en un talego de yute que tenían amarrado al tronco del álamo y lo lanzaron por sobre la tapia adentro del patio. Quedó colgado del árbol, preparado para el regreso. Apoyado el uno en el otro, los dos amigos se fueron calleja arriba. ––Agárrate a mí. Cuidao. Así. Vámonos ––decía Agustín. ––Espera, espera, no corras, que esto duele ––se quejaba Vitoriano Valentín. Cerca de la Puerta de Sol los esperaba José, que los divisó enseguida entre el gentío. ––¡Anda, qué le pasa a éste, vaya cojetás! ––¿No lo ves, coño?: ha sido en el salto. ¡Mierda de tapia! ––le contestó Vitoriano Valentín. ––¡Joder, vaya boca para un seminarista! ––Vamos, que hay que buscar los sitios. ¿Y las entradas? ––Tomad cada uno la vuestra, que yo no quiero líos. Hay mucho mangante por aquí. Los alrededores de la Plaza eran un bullicio. Había vendedores de garbanzos, chochos y chufas, de tabaco y cerillas, de abanicos, de gorros de papel de periódico para el sol, de caramelos y papas de menta… Antes se tomaron un jábega en un carrillo de helados, que los invitó José. Desde allí asistieron al espectáculo preliminar de toda corrida de toros en la ciudad: unos arrapiezos escalaban la fachada de la Plaza hasta las ventanas de andanada. Los guardias de seguridad a caballo los increpaban y conminaban a bajar, sable en mano. Otros chicos intentaban colarse agachados entre la achuchina de la gente que entraba en tropel. El gentío era inmenso, casi todo hombres, con sombreros de paja, gorros de papel o, al menos, un pañuelo en la cabeza con cuatro nudos. En un coche de caballos llegó, desde la Fonda del Carmen, la parada de postas inmemorial donde se 156 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo hospedaban siempre los toreros, Juan Belmonte, el novillero de moda, el pasmo de Triana. ¡La había armado buena en Madrid! Los periódicos habían sacado la foto del banquete que le ofrecieron en el Retiro Valle–Inclán, Romero de Torres, Pérez de Ayala, Manuel Machado, Gerardo Diego, los Quintero, Benavente, Natalio Rivas, Romanones, Santiago Alba... Se decía que iba a tomar la alternativa en un mano a mano con Joselito el Gallo o con Machaquito. Tendido de sol, fila once, espaldas contra las rodillas de los de la fila doce. Delante, pasillo para estirar las piernas. ––¡Mira, mira, ahí está ya Juan, santiguándose antes del paseíllo! Aplaudieron a rabiar. No era tan alto como parecía en las fotos de las revistas que tenían escondidas en el dormitorio. Saludaba al respetable con señorío, con clase, montera en mano. A mitad de la corrida era costumbre la merienda. En los tendidos de sombra, mediasnoches con jamón, vino fino, piononos, yemas, huesos de santo… En los de sol, bocadillo de arenques, cabeza de ajos y bota de tinto. ––¡Joder, qué hambre! ––Oye, ¿a ti no te dolía mucho el pie? ––¡Calla, coño, no me lo recuerdes! De pronto, un cura ––sotana recogida por encima de las rodillas, descoloridos y parcheados pantalones marrones debajo, boina vizcaína a pesar del calor–– había aparecido por el vomitorio seguido de dos guardias de seguridad y buscaba ansioso con la mirada entre el público. Los localizó. Ellos no se percataron. Los señaló con el dedo desde el pasillo de la segunda fila de barrera, por encima de los espectadores del tendido, y a grandes voces los apostrofó iracundo, rojo de ira: ––¡Por sus obras los conoceréis! ¡El diablo se ha apoderado de estas almas que un día fueron inocentes! ¡La iniquidad os ha corrompido! ¡Impíos! Panis et circenses, como los romanos, ¡paganos, que sois unos paganos! ¡Erais pobres ovejas descarriadas y yo os recogí y os di un porvenir! ¡Desagradecidos: ¿es así como me pagáis…, como pagáis a la Iglesia todo lo que ha hecho por vosotros?! ¡Impíos! Y a cada imprecación subía un peldaño de asientos de piedra dando empellones a los espectadores, que procuraban apartarse por la cuenta que les traía. Ellos dos se habían quedado estupefactos, como todo el mundo alrededor. Jamás hubieran imaginado la 157 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte presencia del Padre Vicerrector en la Plaza de Toros. Y gratis: ¡el poder de la Iglesia!, pensó Agustín. Finalmente el cura los agarró de los brazos y casi se los llevó en volandas, no sin que en la bajada uno les ofreciera un trago de su bota de vino, otro, un arenque sobre un trozo de pan, y todos estallaran finalmente en risas y burlas cuando el curioso grupo desapareció por el vomitorio. Juan Belmonte fue llevado a hombros hasta la fonda. A Vitoriano Valentín y a Agustín los expulsaron del Seminario. 158 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1915 Todas las tardes, con la fresca, Dolores cruzaba la Calle Martínez con su cántaro de barro a la cadera, hacia el pilar que había en el centro de la plaza de los Pilones. Dolores era muy hermosa a sus quince años, de una hermosura natural, descarada, salvaje, sobre la raída pañoleta de flecos negros, la inmaculada camisa blanquísima de dril y la falda recia de dos volantes, larga casi hasta el suelo, uno de sus picos remetido en la cintura del humilde mandil de retales dejando ver la saya de filos de ganchillo. Muy morena, recogía su negrísimo pelo en una gruesa, larga trenza que a veces ladeaba en su ondulante movimiento y se le iba deshaciendo en mechones espesos sobre el hombro, con descuidada gracia, o le caía desmadejada sobre el pecho del lado contrario al del cántaro. De tez finísima, su cara sin afeites, natural, lavada de jabón cocido en casa, único adorno que podían permitirse las mujeres jóvenes pobres, era bella, con los pómulos pronunciados, los ojos rajados, grandes y azabachados, la boca en una pura explosión de labios granates, las cejas anchas y bien delimitadas, las pestañas largas hasta lo increíble… Ya lo decía la copla: Ojos grandes, pelo negro, labios rojos, tez morena, como la Virgen del Carmen, la virgen más marinera. Y el marinero de antigua familia de pescadores, ahora simple pescador a la busca de su primer embarque, la miraba con arrobo, con admiración, embebido en su oscilante cadera, que se movía al 159 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Los Pilones de la Plaza de Despeñaperros, o Plaza Béjar, se encuentran en ruinas actualmente ritmo de su paso firme pero cansino bajo el peso de aquel cántaro, a la vuelta de la que aún decían en el barrio plaza de Despeñaperros o de los Pilones y ahora se llamaba Plaza de Béjar. ––¿Te ayudo, niña?–– le preguntó, y se puso a su lado dispuesto a cogerle el cántaro: Dolores era bastante más alta que él. ––Ya puedo yo. ––Saboría. ¿No ves que es p’hablarte? ¿Cómo te llamas, niña? ––¿Y tú? ––lo miró Dolores de medio lado con sus ojazos negros e hirientes––. ¿Eres el marinero aquel, no? ––le preguntó––. El curita ––agregó con sorna. 160 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Sí, pero ya he terminado el Servicio Militar. Y ahora soy pescador. ¿No me dices tu nombre? ––Ya lo sabes. Me conoces ––se paró Dolores––. Pero si eres pescador ––añadió––, no me importas, así que … ––y siguió su camino, el cántaro siempre a la cadera, agarrado con un brazo, la otra mano en la oscura boca. ––¿Eres de los hileros ––le insistió él, y se puso de nuevo a su lado––, esos que montan las ruecas en la Plaza la Mula, que se dedican a hacer cordeles y maromas de cáñamo? ¿Eres de los hileros, eh? ¿No me dices tu nombre, niña? ––Tengo muchos hermanos. Unos son hileros, otros, basureros, otros venden… Me llamo Dolores. ––Dolores… ¡los que tú me das cuando pasas con ese cántaro tan lleno y tan pesao, niña! ––Y tú, ¿no me dices tu nombre… pescador? ––Claro, niña, claro: me llamo Agustín. Mándame lo que quieras. Ella siguió su camino. Él se quedó en la esquina de la bodega, mirándola cómo se alejaba tranquila Calle Martínez adelante, sorteando los charcos de agua nauseabunda por entre el revoloteo salvaje de grupos de niños desnudos y descalzos, churretosos, que jugaban y corrían de acá para allá. La seguían las miradas curiosas de algunas vecinas. No volvió la cabeza. A las seis de la mañana, la lonja se mostraba en todo su esplendor. Los hombres iban de un lado a otro arrastrando pilas de cajas de madera llenas de pescado y de hielo picado. Las traíñas no cesaban de llegar rebosantes. Había buena pesca. El barco en que iban enrolados José el mediaoreja y Enrique fue de los últimos. Llegó hundido hasta bastante más arriba de la línea de flotación con más de ochocientas cajas de boquerones, una fortuna. ––¡Eh, Agustín! De un salto subió a cubierta agarrado al bichero que le alargó su hermano Enrique. Hacía tiempo que no sentía bajo sus pies la mecida de la mar. ––¿Habéis hablado con el patrón? ––Todavía no ––contestó su hermano José, el mediaoreja––. Pero mira, ahí está, con el armador. En cuanto tengamos un claro en la faena le decimos lo tuyo. 161 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte A eso de las nueve de la mañana Enrique y Agustín ––José vivía en Pescadería–– iban para el Barrio Alto, uno con su parte en el salabar, otro con un puñado de boquerones todavía vivos liados en el pañuelo, regalo del patrón: Agustín era ya el nuevo ayudante de su hermano Enrique, que era el motorista, con una parte entera, mucho más de lo que esperaba de aquel su primer trabajo. A las cuatro de la tarde estaba de nuevo en la Lonja. A Dolores le había costado un buen disgusto la noticia. Por nada del mundo quería ser la mujer de un pescador. Mucho menos su viuda: la mar era muy traicionera; ¡cómo poner su futuro en brazos del viento! Él le dijo que era lo que había, que los pobres del mundo no eran más que juguetes del destino, seres a la deriva en la vida, a lo que saliera. Él era hombre de mar; su familia, de pescadores toda. Tenía echados los papeles para patrón, que para eso sabía leer y escribir, no como los hermanos de Dolores, once en total, condenados a la hilatura del cáñamo, a la recogida de basura, a la venta ambulante de granuja, higos y chumbos según el tiempo. La misma Dolores los acompañaba muchas veces, por más vergüenza que le diera el voceo en las esquinas, el regateo céntimo a céntimo, la picaresca de las mujercillas pobres y desarrapadas que les compraban. ¿Era eso lo que ella quería para él? Pero mientras le venía de la Comandancia de Marina el folio, el título de patrón, había que embarcarse, que era lo que sabía y lo que podía hacer. Él, respondió casi de malas maneras a otra sugerencia de Dolores, tampoco era albañil. Además, para emplearse en la construcción, aunque fuese de peón hacía falta una recomendación hasta del Obispo o del Alcalde, pues los maestros de obras no empleaban sino a quien les viniese bien acreditado. La construcción iba tan mal que había dejado sin trabajo a casi todos los albañiles del barrio. Por eso él quería ser patrón de altura. Saldría en una flota de almadrabas para los caladeros de Orán, Cartagena, Ceuta…, a la pesca de atún, melvas, lechas, bonitos… Él sería alguien. No como los hermanos de Dolores, que no eran nada en la vida. Se hicieron novios a despecho de todos ellos, que lo consideraban un señorito: Agustín había estudiado, cosa de ricos, y, además, en el Seminario, como los terratenientes antiguos, que les buscaban destino a sus hijos segundos en la institución más poderosa de todas las épocas, la Iglesia. Ahora pescador, en la Bodega Los 7 días Agustín bebía, juraba y maldecía como ellos, 162 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo pero conservaba ese entendimiento que tenía para todas las cosas, esos hablares, sobre todo de política, ese aire de superior entre frailes que se daba… ¡Y cómo sabía, incluso más que los viejos pescadores, de las mejores pesquerías, de bancos y caladeros, de bajíos y escolleras! Decía que le iban a dar el título de patrón porque sabía de la mar mucho más que otros con más mareaje que él. No lo tragaban. No tragaban a este muchacho rubillo y bajito de voz ronca que domeñaba con apenas un bufido las ínfulas de Dolores como nadie hasta entonces, tan fuerte era y tan brava a sus pocos años, y hasta le cortaba una discusión o una pelea con alguna vecina ––insultos a los antepasados, amenazas, incluso algunos tirones de pelos entre el regocijo sardónico de los hombres, que intentaban poner paz de muy mala gana––, con apenas una llamada o un gesto. Agustín tampoco los soportaba. ¿Qué se habían creído? ¿Desde cuándo en el Barrio Alto, un verdulero y un basurero eran más que un pescador? De aspecto agitanado, eran analfabetos, tabernarios de blasfemia, escupitajo y faca en la faja. ¡Qué se podía esperar de semejante gentuza! ––Dolores, coge tus cosas: te vienes conmigo. En el bolsillo, dos duros y ochenta céntimos, todo lo que tenía. Pasaron la noche en la Posada del Pilar, en la Calle de las Posadas. Allí paraban, en la de los Álamos, los forasteros que venían por negocios; en la del Príncipe, los viajantes; en la de la Estrella, trujimanes de toda índole; en la de San Rafael, los marchantes de ganado; en la del Capricho y la de la Rosa, los señoritos con las putas de turno. En aquella del Pilar se hospedaban todos los carreros y arrieros que llegaban a la ciudad por los caminos de la sierra o del río. Tenía un patio con establos y cuadras, y las habitaciones en la planta alta. Menos una, la que ellos ocuparon, junto a la entrada, cuya ventana daba a la esquina con la Calle La Llave, que bajaba a la vecina Plaza de San Sebastián. En el pilar que allí había abrevaban sus caballerías los huéspedes, mientras cerraban tratos, hacían correr rumores y bulos, mercadeaban de todas las formas posibles, o se citaban con alguna de las putas que pululaban alrededor de ellos. El lugar era uno de los principales mentideros de la ciudad. Aquella primera noche fue la más feliz de sus vidas. Luego cayeron en la cuenta de que, en realidad, eran unos desgraciados. Bueno, no tanto. Eran jóvenes, fuertes, sabían 163 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte trabajar… Pero no tenían nada. Dos duros y ochenta céntimos. Para pagar la habitación, el desayuno, la comida del día siguiente… Nada. Pero no volverían al barrio con la cabeza gacha. ¡Poco que los criticarían cuando vieran que aquella noche no volvían! Aunque era frecuente oír que una muchacha se había ido con el novio o que uno de los mozos se había llevado a la novia, el padre y los hermanos de Dolores, aquellos verduleros, voceadores esquineros, hileros y basureros que, decía Agustín, se creían de alcurnia y más alta nobleza que él, hijo y hermano de simples pescadores, y no aceptarían de buen grado que se hubiera llevado a Dolores así, sin más: sin el permiso del padre para visitarla, sin pedirla como a mujer de bien y hacendosa, sin noviazgo serio, con promesa y palabra de matrimonio, sin bendiciones, sin poner casa… Muy temprano, mucho antes de que los huéspedes se levantaran, que ya era eso madrugar, recogieron sus cosas con cuidado para no hacer ruido, pagaron la posada y se marcharon. Dolores no quería que la confundieran con las mujeres que frecuentaban a los viajeros en la plaza. A esa hora no sabían a dónde ir. Pensaron bajar a la lonja, pero allí no había más que hombres y Agustín tampoco quería encontrarse tan pronto con sus hermanos. El trajín del lugar no se prestaba a la explicación de asuntos de esta clase. Deambularon por la zona, subieron a la Plaza de Toros, bajaron por el Malecón de la Rambla, desayunaron churros ––celebración de sus esponsales–– en la churrería de la Puerta de Belén y, finalmente, acabaron en la Calle Martínez, en casa de Agustín, donde explicaron a todos, mientras se comían el gran papelón de churros que les habían llevado, lo que habían hecho: algo tan natural y tan corriente como largarse juntos un hombre y una mujer enamorados. Luisa, la hermana de Agustín, enseguida se hizo cargo de la situación y, en un aparte con Dolores, la tranquilizó: ––No te preocupes, ya pasará todo. Esto se ve todos los días por aquí, ya lo sabes. No será peor porque esta vez seas tú. Mientras, te quedas aquí. Él, al varadero, a la lonja, a pescar, que es lo que sabe. Y nosotras, a las cosas de la casa y a la comida de ellos dos, de Agustín y de Miguel, mi marío. Y dentro de unos días verás cómo a los tuyos se les pasa. Yo, ahora, voy a la lonja: vamos a celebrar lo vuestro comiendo buen pescado. Pero por la tarde, porque alguna vez tenía que ser, Dolores temía la escena de su presentación en casa de sus padres. Y pasó como 164 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ella se figuraba: llantos de la madre; maldiciones del padre; insultos y amenazas de los hermanos: ––Y tú, flamenco, que eres muy flamenco con las mujeres, pero muy poco echao p’adelante a la hora del trabajo, ya te puedes ir preparando pa casarte cuanto antes, porque, si no, te vas a enterar. Agustín, amedrentado, les decía que sí, que él era pescador y que mañana mismo se embarcaba para mantener a Dolores. Pero al día siguiente, antes de nada, se presentó en la Comandancia de Marina por si ya tenían lo suyo: el título de patrón de pesca, que era lo que más le interesaba. 165 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1916 Vararon la mamparra para calafatearla. No había mucha pesca. Sólo llevaba unos meses como patrón, con doce hombres a su mando y tres partes y media sobre lo pescado. Mientras tanto, llegada la campaña de embarque de la uva, hacía falta gente en las gabarras que cargaban los barriles para los grandes barcos de vapor y vela que fondeaban en el centro de la dársena. Trabajo duro, pero sencillo y bien pagado, para el que había unas listas y unas filas en las que formar antes de la salida del sol. Con suerte, los capataces de las compañías exportadoras lo señalaban a uno con el dedo. ––Como ganado ––mascullaba Agustín. Y lo señalaron, sí. Pero para un barco carbonero que dejaba en la ciudad el combustible para el invierno, algo menos de media carga, una semana de trabajo. Decenas de hombres tiznados de pies a cabeza, con espuertas de dos arrobas a la espalda, formaban largas hileras desde la bodega del buque a los carros de mulos que también en fila eran los encargados de distribuir el carbón a las carbonerías de toda la ciudad, a las panaderías, a las fundiciones y a las cocinas de las mansiones señoriales, sus estufas y sus chimeneas. También Dolores se empleó en el lavado de la ropa y el aseo de los hombres por la noche, al acabar la jornada, en la playa de las Almadrabillas. ––No es una gabarra, ni el carbón es uva, pero mira, Dolores: tenemos trabajo los dos. Ganamos más de lo que nos pensábamos. No estamos mal. No estamos mal. Dios aprieta, pero no ahoga. A la semana siguiente, otra vez lo eligieron. Para un barco de mineral. Carga completa en el Cable Inglés, un gigantesco silo con cañones para el llenado de las bodegas y de funcionamiento casi en 167 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte su totalidad mecánico. Sin embargo, la Compañía de Ferrocarriles del Sur empleaba toda aquella mano de obra barata, decenas de obreros en jornadas de catorce y dieciséis horas, porque le era más rentable que cambiar los vagones del mineral por otros con tolvas, de descarga muy rápida, pero de excesivo coste. Los trenes, entonces, se vaciaban en el silo, vagón a vagón, a pala. Se tardaba un mes en el trasvase al barco. Dolores no encontró trabajo esta vez. En una parada para comer el avío que les traían las mujeres, esposas, madres y hermanas, que esperaban juntas y apartadas, se sentó a su lado un compañero tan enterragado como él en mineral de hierro: ––Mala suerte, coño ––se quejó Agustín como para sí mismo sacudiéndose a golpes de gorra el polvo marrón de los pantalones––. Las barcazas de la uva: ¡eso sí que es un buen trabajo! ––¡Pero a nosotros no nos nombrarán nunca para la uva, hombre! ––dijo el otro, muy curtido ya, se notaba, en los trabajos del Puerto. ––¿No? ¿Y por qué no? ––¡Ah, cómo se ve que eres nuevo!: a las gabarras sólo van los de la primera lista, hombre. ––¿La primera lista? ¿Qué es eso de la primera lista? ––Muchacho ––se acercó el compañero como para hablarle en secreto––, luego, cuando demos de mano, a cambio de un cigarrillo que liar y un vaso de vino en la barraca del muro de la Rambla, camino del Barrio Alto…; porque tú eres del Barrio Alto, ¿verdad? ––Sí. ––Yo también, así que somos vecinos, ¿no? Me llamo Mariano ––se dieron la mano––. Pues luego, de vuelta a casa, si quieres, hablamos de cómo funciona este mundo de mierda que es el Puerto. ¿Estamos? Agustín volvió al tajo confuso: la primera lista. ¿Qué pasaba, que había varias listas, que había categorías según la lista en que estabas apuntado? Después del aseo y la cola para cobrar ––Dolores con la talega del avío, ahora vacía, en la mano y la bolsita del dinero, con el jornal recién cobrado, amarrada de la tiranta del sostén, en el seno––, los obreros del Cable y sus mujeres volvían a sus casas en Pescadería, El Reducto, Las Almadrabillas o el Barrio Alto. Estos últimos habían de subir la Rambla por el caminito de tierra que seguía el muro 168 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo del encauzamiento que habían hecho veinte años antes. Cerca del puente nuevo de piedra que la cruzaba a la altura del Camino de la Estación, había una barraca ferroviaria, obligada parada de muchos obreros del Puerto, de la fundición, de la Estación de Tren o del Cable Inglés, para el repuesto de tabaco y el vino en camaradería, mientras las mujeres volvían a esperarlos sentadas enfrente, sobre el pretil mismo del muro. ––Es muy sencillo ––le explicaba Mariano con un vaso de vino blanco en la mano, entre el bullicio vociferante y el mar de gorras que rodeaba la barraquilla––: la primera lista es la de los trabajos buenos, como la carga de barcos por cuenta de los consignatarios o las mismas obras del Puerto; la segunda, la de los trabajos más duros, como el carboneo o el mineral de hierro, que también son cubiertos por la primera lista en las épocas del año en que no hay campaña de exportación de uva, de esparto o de barrilla. ––¿Y qué hay que hacer para estar en la primera lista? ––preguntó Agustín. ––¿Que qué hay que hacer? Saca tabaco y librillo, anda, que te lo voy a decir. El compañero se echó tabaco en la palma de la mano, le devolvió la petaca, y depositó aquel en el canalillo formado por el papel, que había cogido entre tres dedos de la otra mano. Luego, mientras enrollaba y apretaba el cigarro, dijo: ––Hay que afiliarse a Matrícula Unida. Los que estaban cerca callaron y los miraron en actitudes que Agustín no se atrevió a interpretar aún. Mariano aprovechó su momento de estupor para, con elegancia, pasarse por la lengua el borde del papel del cigarro, que una vez acabado se puso, simulando indolencia, en la boca. ––Los cargadores y estibadores son casi todos socios de Matrícula Unida ––masculló por entre la comisura de los labios mientras encendía el cigarro con el yesquero de Agustín––. Los obreros portuarios, de Unión Terrestre. Las dos dicen que defienden a los obreros frente a la tiranía y el despotismo de capataces y patronos. Pero a mí no me engañan. Mira lo que hacen ––añadió entre la atención de los más próximos, obreros de la segunda lista en su mayoría, como ellos dos––: acaparan la primera lista, la del embarque de uva ahora, la del esparto, la de la barrilla, la de los buenos trabajos, porque son mayoritarios y tienen intimidados a los 169 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte consignatarios. Y para los eventuales, que somos nosotros, dejan la segunda lista, la mala, la del mineral del Cable Inglés, la del carbón. Los de la Matrícula Unida acuerdan salarios, horarios de trabajo y descansos por nosotros, sin que tengamos derecho a opinar los no afiliados. ¿Eso es solidaridad con el obrero? Los que escuchaban asentían calladamente, temerosos, pero, en el fondo, satisfechos de que alguien dijera lo que ninguno de ellos se atrevía a decir por miedo a que los borraran de la segunda lista. ––La Matrícula ––decía ahora Mariano, después del tercer vaso–– sólo ha funcionado como una verdadera sociedad obrera cuando se ha sostenido sobre los ideales socialistas, los de Pablo Iglesias. No cuando la han dominado los anarquistas o los republicanos. Esos, hacen una lista con los suyos, la primera, para los mejores trabajos, y nos ponen en otra lista a los que no estamos afiliados, para los trabajos peores. Era la primera vez que Agustín oía hablar de todo esto en público. Pidió a Mariano que le aclarara cómo era en realidad aquello, de lo que, por otra parte, ya tenía algo leído. ––El socialismo es el futuro ––le respondió––. Pablo Iglesias es el diputado que nos representa. Muy pronto no tendremos que hacer los trabajos que les sobren a otros, no habrá listas, ni turnos de primera y de segunda. Llegará el día en que los obreros del Puerto nos unamos en un solo sindicato: la UGT. Alrededor, todos estuvieron de acuerdo. Luego apuraron los vasos, tiraron las colillas y se fueron dispersando. Agustín y Mariano tomaron de nuevo el muro de la Rambla arriba, seguidos de las mujeres. ––Los de la primera lista ––le siguió diciendo Mariano–– trabajan todo el año. Cuando no hay campaña de exportación se agarran al mineral y al carbón, y a nosotros nos dejan fuera. Y si no hay nada, se accidentan como pueden para cobrar del fondo de la Matrícula Unida. Es decir, que se roban unos a otros. Una vergüenza. Eso con los socialistas no pasa. Mira, ¿ves? ––añadió, y le enseñaba una cicatriz en el tobillo izquierdo, sobre la cinta de la alpargata––: es la herida que me hice el año pasado para cobrar de la sociedad. ¿Por qué no me beneficio yo también de ese fondo?, me dije. Y, ni corto ni perezoso, me di con un legón y me accidenté. ¡Je, je, y qué jornalicos más apañaos sin trabajar, tú! El médico de la sociedad me curaba y me decía que no me quitara la venda, pero yo, un día sí y otro no, 170 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo me la quitaba y me echaba tabaco en la herida, o me restregaba una penca de La Molineta en ella. Entonces se me infectaba y cuando iba otra vez al médico la tenía igual o peor, y vuelta a empezar. ––¡Qué barbaridad! ––Pero ná; luego me dije: Y si te da una gangrena y te quedas inútil, Mariano, y ya no puedes trabajar más, ¿qué será de tu mujer y tus cinco hijos? Aparte de eso, aquello era un robo a mis compañeros. Así que tragué como todos con la ley que impone la Matrícula Unida. ––Pero, ¿es que no hay solución para todo esto? ––Ahora mismo no. Si la Agrupación Socialista tuviera fuerza bastante para unir a todos los obreros del Puerto, incluidos los eventuales... Pero no la tiene. ––¿Y si todos nos apuntáramos a la UGT? ––Bah, y cómo convences a estos zoquetes ––y señaló con la mirada a uno de los grupos de hombres y mujeres que subían el muro de la Rambla desde el Cable. Ellos saludaron con la mano o levantando levemente las viseras de las gorras––. Ni se te ocurra hablarles de eso, muchacho: te tiran al agua. Así son de burros, sin conciencia de clase ni nada que se le parezca. O tienen miedo, que es lo mismo. Estos de la Matrícula, como prediques la unidad fuera de la ley que ellos imponen, te borran de las listas y no trabajas más en el Puerto, conque... ¿Sabes que, por si acaso protestamos alguna vez y llegamos al enfrentamiento, tienen unos cuantos seleccionados por su estatura y su corpulencia que les sirven de guardaespaldas? Son lo peor: maleantes, vagos que se buscan la vida como matones. Algunos, incluso, son pistoleros de los gerifaltes y los acompañan a los barcos cuando empiezan la descarga o la estiva, a por género con que trapichear aparte del trabajo. Ya sabes: contrabando. Esa gentuza enseguida recurre a la faca o a la pistola para solventar las diferencias. Te matan como te oigan hablar de UGT. No. Hay que aguantar. Esto, por ahora, no tiene remedio. 171 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1917 El trabajo comenzaba siempre sobre las cinco de la mañana. Sin embargo, aquel amanecer casi todos los obreros portuarios esperaban, reunidos en grupos de cuatro o cinco, bajo las columnas de hierro del tinglado, atestado de barriles de uva, la decisión del Comité. Si no se unía la CNT, el movimiento sería minoritario, fácilmente disuelto por la Guardia Civil ––con el apoyo de los esquiroles, bien conocidos––. Algunas cuadrillas de afiliados a Matrícula Unida habían empezado a trabajar. Eran los de las barcazas y gabarras mayores, de más de diez metros, que sacaban las cargas de barriles de uva al medio de la dársena y los trasvasaban a los vapores y veleros. Pero pronto desistieron, entorpecidos y conminados por el resto de los estibadores a que esperaran las noticias del Comité. El nerviosismo fue en alza conforme avanzaba la mañana y los enviados al almacén de las oficinas del Puerto, donde tenía lugar la reunión, volvían sin nuevas sobre lo que allí dentro se estaba tratando. Sí se conocían bien, en cambio, las medidas que había adoptado el gobernador: patrulla de las calles por la Guardia Civil y la Guardia de Seguridad, refuerzos en los edificios públicos y enarenado de la Calle Santísima Trinidad, donde estaba la Aduana portuaria y la Casa del Pueblo. Se hizo un silencio total, todas las miradas puestas en ellos, cuando dos guardias civiles pasaron cerca del tinglado y se perdieron por entre las casetas y los carros de mulos. ––Dentro de nada estarán aquí con sus sables. Se oyeron algunas voces impacientes. ––¡A la huelga!¡Ya está bien de esperar! ¡A la huelga! ––¡Viva el Comité de Huelga! 173 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Abajo la monarquía! Eran ya más de las ocho cuando los apostados en la esquina de Santísima Trinidad avisaron: ––¡Ya vienen, ya vienen! Se apretaron alrededor de un cajón colocado junto a un carro y abrieron un pasillo por el que entraron tres hombres que discutían en voz baja entre resoplidos y aspavientos. ––¡Agustín, qué ha pasado! Dinos qué vamos a hacer. Agustín se volvió y alzó las manos pidiendo silencio. Dijo algo, pero no se le oyó. Casi no se le veía tampoco, por su baja estatura. ––¡Súbete al cajón, súbete al cajón! Se subió. Tenía veintidós años. Como la mayoría, llevaba gorra, chaqueta con parches en los codos y un pantalón de pana también parcheado en rodilleras y culeras, y era sumamente respetado por todos los que ahora lo escuchaban: ––¡Compañeros…! ––¡Más alto, no se oye! ––¡Compañeros! ––reclamó Agustín a voz en grito––. Después de tantos preparativos y discusiones, después del compromiso alcanzado, la CNT no se une a la huelga. Gritos, amenazas, insultos. Decepción, desmoralización. ––Pero no importa, oídme bien, ¡no importa! Iremos solos. Callados gestos de desaprobación, ofuscación. ––¿Es que vamos a permitir que sean ellos, los anarquistas, quienes decidan por nosotros, los socialistas? ––gritó Agustín. Algunas voces al fondo, murmullos crecientes. Varios niños de los que trabajaban en las barcazas correteaban por entre los hombres. ––Somos pocos los portuarios decididos: los de Matrícula Unida no apoyan la huelga, lo sé. Pero los albañiles han parado. Los panaderos han parado. Los barrileros, los zapateros, los carboneros…, todos han parado. Y ya os leí la carta de Largo Caballero: ¡la huelga es general y revolucionaria! ¡Huelga general revolucionaria! ¡Ha llegado la hora de pedir cuentas a la burguesía de los grandes beneficios que está obteniendo de la Guerra Europea a costa de nuestro sudor! De nuevo los ánimos encendidos, los puños apretados en alto. ––¡Ha llegado la hora de que nuestros hijos vayan a la escuela y no al muelle a trabajar de sol a sol sin más desayuno que un tarugo 174 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo de pan y un arenque! ¡Se acabó la explotación y la miseria! ¡A la huelga! ¡A la huelga! Euforia, puños cerrados en expresión de rabia. De pronto, el silencio: Agustín había sacado de su cintura un revólver, un enorme Colt 45 de impecable color níquel y cachas nacaradas. ––Compañeros, la Guardia Civil está a punto de llegar. Nos enfrentaremos a ellos con decisión. ¡Viva el Comité de Huelga! ¡Por el socialismo! ¡Abajo la monarquía! ¡A la huelga, a la lucha! Aún coreaban las últimas consignas cuando llegó un muchacho a la carrera procedente del Espigón de Levante. ––¡La Guardia Civil! ¡Viene la Guardia Civil! Salieron todos del tinglado. Por entre las casetas y los carros aparecieron caballos que formaron en columna de a dos y, ya en la explanada, se desplegaron en línea. Agustín escondió el revólver a su espalda. ––¡Que nadie se mueva de su sitio! ––gritó. El guardia que venía en cabeza, un teniente, se acercó hasta media distancia. ––¡Por orden del Gobierno Civil, les comunico que deben dispersarse inmediatamente! Alguien respondió por todos. ––¡No nos da la gana! ¡Abajo la monarquía! El teniente se volvió a los suyos, sable en alto. Los obreros no se movieron. El guardia gritó: ––¡A la carga! En la arremetida se oyeron tiros y algunos caballos cayeron. Los huelguistas corrieron en todas direcciones por el muelle, entre las tinas, las cubas y los fardos, los montones de sal, las casetas y los carros, perseguidos de cerca por los guardias, que blandían sus sables una y otra vez sobre espaldas y cabezas. A veces se volvía alguno de los obreros y disparaba. Pero casi todos se perdieron por la explanada, el Parque, la Calle Real… Unos pocos llegaron hasta el Espigón de Levante y, más allá, a la Rambla. Quedaron atrás tres cuerpos caídos sobre regueros de sangre. Agustín se reunió por azar con otros dos ya casi al final del Parque. Se parapetaron tras las palmeras y respiraron un momento. ––¿Has estrenado la pistola? ¿Les has tirado? ––No. 175 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Cuidado, que vienen! Pasaron junto a ellos en la persecución. El último volvió la grupa y los señaló con el sable. ––¡Eh, aquí, aquí! ––avisó a sus compañeros. Agustín alzó el revólver, disparó y se quedó inmóvil. El caballo del guardia se encabritó. El jinete dejó caer el sable y sujetó las riendas con ambas manos, pero el animal lo descabalgó y se lanzó espigón adelante enloquecido, dando arreones, brincos y coces. Por entre las palmeras cruzaron el Parque y dieron con el muro que estrechaba la Rambla. Sabían un punto de él por donde se saltaba con más facilidad. Luego sortearon las moreras y los montones de escombros que llenaban el seco cauce y se lanzaron hacia el muro opuesto. Agustín miró un momento atrás: dos guardias civiles se habían detenido en el punto por donde habían saltado y uno de ellos sacaba el mauser del arzón. Mientras, él, llegado ya al otro margen, se encaramó al pretil. Algunos curiosos observaban muy de lejos. Agustín se irguió espantado, pálido, crispado por la ira, apuntó al del fusil y disparó. Voló el tricornio del guardia; el caballo no se movió. Disparó otra vez. Y otra. Ya no tenía más balas. El guardia siguió montado, seguramente inmovilizado de miedo. Él continuó la huida. El camino de tierra por el que solían bajar los carros al Puerto a lo largo del muro de la Rambla, desde el Barrio Alto, se le hizo borroso, difuminado en un color rojizo. Le dolía la cabeza, le quemaba, le escocía. Siguió su desesperada carrera con las piernas locas, muertas. Hasta que se encontró con su viejo compañero Mariano. ––¡Agustín, ¿qué te pasa?! Se desplomó. Mariano y otros lo trajeron en brazos, como a los toreros a la enfermería. Chorreaba sangre por la cara. No soltó la pistola hasta que Dolores le ablandó la mano poco a poco asegurándole al oído que estaba a salvo, que allí no vendrían a por él. Lo tendieron en la cama buena, la del colchón de borra, y lo curaron y lavaron hasta que la sangre se cortó y pudieron comprobar lo superficial de la herida: la bala había pasado rozando la cabeza; sólo era un corte y una quemadura. Luego vinieron los insultos a los guardias asesinos, al gobierno y al rey, mezclados con recriminaciones al herido: que si no debió comprometerse en la huelga, que para qué se metía él en ningún sindicato, que mirara cómo a los mandamases no les 176 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo pegaban tiros… Los hermanos de Dolores discutían con los curiosos. Allí no hacía falta nadie. Allí no se sabía nada de lo del tiro. Cada uno a su casa. Pero como la discusión no acababa nunca, uno de ellos, el mayor, se sacó la faca de la faja y ordenó: ––¡Venga, tós p’afuera o me lío a facasos! Y aquello por fin fue paz. A la noche, Agustín estaba repuesto, más del susto que de la herida. Explicó el suceso muchas veces. Se enteró con satisfacción de que la mayoría de los obreros de la ciudad estaban en huelga. Había habido más cargas de la Guardia Civil durante el día. Y tiroteos. Los comercios, cerrados. Las tabernas, todas abiertas, más llenas que de ordinario. ––¡¿Has visto? ¿Tú has visto el susto que m’has dao?! ––Creí que m’habían matao. ¡Qué cerca he visto la muerte, Dolores! ––Esto t’ha pasao por estar en el sindicato. Pero de ésta te borras. ––No, en el sindicato sí voy a seguir, yo tengo mis ideales. Pero ya no quiero mover a nadie a la huelga: que se mueva solo cada uno, como haré yo. ––¿Y la pistola? ¿Tiro la pistola? ––No, no… La guardaremos. La esconderé. Mucho después se supo que el Comité Nacional de Huelga –– Besteiro, Saborit, Largo Caballero y Anguiano–– estaba encarcelado en Cartagena, condenado a prisión perpetua; que la CNT había apoyado la huelga en Cataluña, Valencia, Vizcaya, Madrid…; que en Asturias sí había sido verdaderamente revolucionaria y que, perfectamente organizados la UGT y el Partido, allí todavía continuaba; que el cerdo de Lerroux había huido; que los republicanos, regionalistas y liberales estaban asustados del poder que mostró el movimiento proletario; que Dato, jefe del Gobierno, había hecho centenares de muertos, heridos y detenidos. Y que todo había sido un fracaso: Gutiérrez, el Rey, y la burguesía, seguían en su sitio. Pero también había sido todo un anticipo. El Barrio Alto, al extremo nordeste de la ciudad, y separado de ella por la Rambla que se encauzó cuando la Regente tras las trágicas inundaciones de 1891, era de pescadores y albañiles, carreteros, arrieros y braceros de la vega próxima. Se le tenía por vivero de peones eventuales de toda índole, jugadores, borrachos, delincuentes y gitanería, noctámbulos y depredadores, engañadores 177 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte y chulos. En los cafés finos del centro se había desarrollado la romántica imagen de las cármenes barrialteras al estilo de Merimée, con sus peinetas, sus escasos harapos, sus moños y sus navajas en la media. Y había nocturnas juergas de señoritos en tabernas y bodegas ––la de Los 7 días, la de Pascual, la del Perú…–– , guitarras y cante hondo, trajín de coches de caballos por sus oscuras callejuelas hasta el amanecer. El Camino Real era su calle principal. Aunque querían decirle Calle Real del Barrio Alto, y así la nombraban en el centro, prevalecía su categoría medieval. Por él, se había escrito, vinieron los Reyes Católicos a tomar posesión de la ciudad. El Camino Real empezaba, a poniente, justo donde la vieja Rambla se bifurcaba en otras dos que se iban hacia los cerros, la una por la parte de los Depósitos de agua municipales y la otra por las viejas canteras de donde sacaron las piedras para la escollera del Morro o espigón de Levante. Atravesada la Rambla ––tierra, polvo; o grandes charcos si llovía, con piedras por medio para saltarlos–– empezaba la importante y comercial Calle Murcia, que iba directa al centro de la radiada tela de araña que era la capital. Por levante, el Camino Real llegaba hasta el borde mismo de la vega, donde estaba la famosísima Taberna del Estiércol. Dividía, entonces, el barrio en dos zonas: la superior, aún en lento desarrollo, y la inferior, poblada desde antiguo por pescadores y gente del Puerto, carreteros, herradores, gitanos... Agustín se agarró de nuevo a la pesca, primero en la mamparra de el portugués, como marinero, luego en la de el melillero, como patrón. Ganaba tres partes, luego tres y media, cuatro y hasta cinco, cuando los motoristas y pilotos ganaban dos o dos y media, los que cosían redes una y cuarto, los pescadores una y el niño sólo media. Pero la mar no le gustaba a Dolores, y todos los días tenía con ella discusiones. Para contentarla, de vez en cuando se apuntaba a lo que salía en el Puerto, sobre todo al mineral. Así, cuando volvía a las mamparras tenía que empezar de nuevo y no había manera. Un día le llegó una citación del juzgado: don Manuel Martínez de la Cruz, padre de Dolores, lo había denunciado por la violación de su hija y le exigía que se casase con ella. ––Pues mire usted, Sr. Juez ––arguyó––: antes era él, mi suegro, bueno…, el padre de Dolores…, usted me entiende…, el que no quería que nos casáramos. Tampoco querían mis cuñados, sus hermanos, porque me consideraban a mí, que soy patrón de pesca, inferior a ellos, que no son más que basureros, albañiles, vendedores 178 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ambulantes y, los que más, hileros y verduleros. Ahora les ha entrado la prisa porque llevamos viviendo juntos casi dos años. No nos hemos casado aún porque no tengo suerte y no gano para una casa y unos pocos muebles y…, ya me entiende su señoría. Pero yo me caso ahora mismo si hace falta, señoría. En eso no tengo ningún inconveniente: ¡después de dos años juntos…! En el Barrio Alto eran frecuentísimas las grandes familias, de ocho, diez, doce hijos ––después de tantísimas horas de trabajo, no quedaba al obrero más distracción que la taberna y la cama, se decía––, apiñadas en casuchas de una o dos habitaciones sin más ventilación que la puerta de la calle, siempre abierta. Entonces dormían sobre colchones de farfolla o esteras de esparto en el suelo de tierra o ladrillo, con una mugrienta manta, padres, hijos, hermanos, abuelos…, todos revueltos. Los hombres se vestían con la misma ropa gastada y raída ––boina o gorra, blusón de dril, pantalones parcheados, alpargatas de lona y cintas––, en verano e invierno. Los niños iban en cueros hasta los diez, doce años, sus necesidades hechas de noche en cualquier callejón, o de día en los cagaderos de la Rambla ––unas piedras al lado para limpiarse––. Las mujeres estaban preñadas casi siempre o amamantaban a los niños hasta los tres años. La cocina era la acera, olla de barro sobre trébedes ––el popular estrebes–– y fuego de leña. Hacia el centro de las plazas había un montículo donde se depositaba la basura que se llevaban en sus carros los basureros. El Barrio Alto, en definitiva, era el barrio de la miseria, del tracoma ––daba el título de tierra de las legañas a toda la comarca de la capital–– y, con frecuencia, del cólera, la tuberculosis, las venéreas y el tifus. La miseria se comía los cuerpos, y las viviendas, llenas de humedad, eran viveros de ratas, piojos y pulgas. Había niños tullidos, bizcos y tontos. Era el barrio del infraproletariado. 179 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1921 ––Dicen que en Melilla nadie se muere de hambre. Estaban delante de un porrón de litro. El vinucho rebautizado de la Bodega El Perú había reunido a los dos viejos compañeros del seminario, Vitoriano Valentín y Agustín, después de aquellos años. ––Pues será ahora ––repuso Agustín––. Antes de lo de Annual, estaba muerta. La construcción, paralizada. Los comercios cerraban. Mucho paro. Nunca se había visto tantos pobres, tanta miseria. ––¡Estás bien informado! ––Hombre, he estado varias veces, a la almadraba. ––En Melilla, son los suministros al ejército los que dan dinero ––explicó Vitoriano Valentín––. Pero eso es cosa de los caciques de allá, que hacen buenos negocios con los mandos de Intendencia. ––Pues sí, pero para la gente corriente ––replicó Agustín––, sólo la pesca a la almadraba y las salazones se han mantenido siempre bien. Lo demás… Antes del desastre la gente se iba a Ceuta en busca de trabajo. Ahora… ––Ahora ––repuso Vitoriano Valentín–– no paran de llegar contingentes de tropa para la reconquista del territorio que Abd el Krim ha ocupado con lo de Annual. Esos soldados harán, hacen ya mucho gasto. Te lo digo yo, Agustín: en Melilla ha empezado una nueva época. En Melilla, nadie se muere de hambre. ––Irse a vivir a Melilla… ––dijo Agustín, pensativo. Luego enmendó el gesto huraño––: ¡eso es más difícil que escapar del Padre Vicerrector por el tendido de la Plaza de Toros, ¿eh?! ––Ja, ja, ¿te acuerdas? ¡Y cómo nos llevó de las orejas, ja, ja! ¡Como a niños, con lo grandes que éramos ya! 181 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Irse a Melilla… ––volvió a rezongar Agustín––. ¡Con qué, si no tenemos ni…! ––¿No te podría ayudar tu cuñao Pepe? Llegaron en el correo de Trasmediterránea con un pequeño préstamo de Pepe, el cuñado al que mejor le iba porque se dedicaba la venta de verdura y fruta. El muelle de Villanueva, hasta el Muro X, estaba atestado de soldados y mozos de quintas aún de paisano. Carros, ganado, impedimenta de toda clase se alineaban en el muelle de Rivera y en el Militar, hasta Santa Bárbara. Se había iniciado el lento desembarque, primero los militares, luego los paisanos, una operación que duraba horas. Junto al portalón de salida en cubierta, un policía les iba preguntando: ––¿Profesión, oficio…? ¿En qué se ocupa usted? Eran familias enteras que llenaban la cubierta con petates al hombro, arrastrando ajuares y enseres ––colchones enrollados, sillas desvencijadas, mantas mugrientas, baúles decrépitos…–– que dificultaban grandemente el movimiento en medio de un ambiente cargado de olores humanos, gritos, llantos, llamadas… ––¿Conoce usted a alguien en Melilla? ––preguntaba el policía del portalón. Luego hacía un gesto y un guardia subía la escala en busca del pasajero. ––Pasará usted a la Casilla de Vigilancia. Espere allí su turno. La Casilla estaba llena de gente entre la que pululaban rateros, polizones, golfos… Un cabo y dos guardias urbanos trataban de imponer orden en el guirigay. ––A ver, la cédula personal. Se pagaban treinta pesetas por cada uno. Un depósito, decía el cabo, que les sería devuelto cuando regresaran a la Península. Luego salieron a la ciudad por la Pescadería y el cuartelillo de la Compañía del Mar. ––Trágica ciudad ésta. ––¿Qué dices? ––preguntó Dolores. ––Digo que aquí o nos hacemos ricos o nos arruinamos pa los restos. Junto al Muro X, una de las muchas freidurías. Grandes fogones de carbón y leña sobre los que hervían enormes, negras pailas atiborradas de toda clase de pescado que esparcían un olor a aceite requemado por los contornos. Perolas gigantescas de judías o cocido 182 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo acompañaban con sus hervores el chisporroteo diverso de las sartenes de jibias, calamares, sardinas, pescadillas, lenguados, atún… Se sentaron en una mesa decrépita, al lado de soldados, cargadores de los muelles y pescadores que llenaban los mugrientos bancos a la espera de que una de las mujeres les sirviese el buen vino y el exquisito pan que allí tenían. Allá al fondo, una guitarra destemplada acompañaba un angustioso quejío en forma de fandango: Fandanguillo de Almería nadie lo sabe cantar, fandanguillo de Almería. Lo cantan los marineros cuando bajan pa la mar y van a buscar la vía. Fueron a parar a una de las cuevas de la cantera, en el Barrio del Carmen, por una peseta diaria. Alquiler barato, comparado con lo que pagaba la gente en cualquier patio de vecinos, una habitación para toda una familia por quinientas pesetas al año, una cocina para veinte familias o más, sólo una pila para lavarse, un agujero negro para todos, la miseria y el hacinamiento en carne viva. Pero ya el primer día, en la misma freiduría en que comieron, les aconsejaron hacerse una barraca cuanto antes, vivienda y negocio todo en uno. ––Pero cerca de los campamentos ––les dijeron––. Por esas calles del centro no harán negocio. Hay que instalarse cerca de los campamentos. Y, en seguida, hacerse una barraca. Aquí cualquiera puede hacerse una barraca en cualquier sitio. Unos tablones, unas latas, y hala. Sin escrituras, sin impuestos. Sólo hay que encontrar un buen sitio. Y, eso: cerca de los campamentos. Es lo mejor. Lo más cerca posible de uno de los extensos campamentos que se iban improvisando en los llanos del Hipódromo, la explanada de Camellos o el anchurón de Alfonso XIII. O en las dos Caballerizas. O en Ataque Seco. El negocio estaba junto a los soldados. Empezaron la venta de papas de menta a la tropa, que Agustín las hacía muy buenas: se hervía azúcar en agua para convertirla en almíbar, en jarabe; mientras, se hacía una infusión lo más concentrada posible de hierbabuena y menta; se mezclaba luego todo y se dejaba enfriar; una vez comenzado el espesamiento, 183 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte se esparcía la masa blanda resultante sobre mármol o similar, se espolvoreaba de azúcar, se cortaba en porciones y se dejaba enfriar del todo. Para la venta, cada trozo de los grandes se liaba en papel, si lo había; con los pequeños se podían hacer cartuchos de papel de estraza. Se disponían sobre una tabla grande para la venta en puesto, o pequeña para la ambulante. ––Una mujer no hace ambulante, ¿no lo sabes, Dolores? Sólo si es tabaco. Bajaban todos los días La Cañada, cruzaban el llano del Cauce y subían la durísima Cuesta de Santiago. En la puerta del Cuartel ––o, si los echaban, en la esquina de la Calle Weyler–– colocaban la tabla sobre unas cajas que unos veteranos paisanos les guardaban en el Cuerpo de Guardia. Allí se ponía Dolores, sentada en silla baja para disimular en lo posible su salvaje belleza: una hermosota y alta mujer de veintiún años, morena de abundante cabellera que procuraba recoger en trenza y espesísimo moño bajo pañuelo gris y blanco de casada. Oculta por su semblante duro, macizo, franco, la pena de haber tenido ya dos abortos. Agustín, al otro lado de la calle con la tablilla al cuello: ––¡Papas de menta! ¡Papas de menta! Antes de anochecer recogían. Volvían dando un gran rodeo por la Calle Alfonso XIII y la Plaza de España, hacia el Puerto. Paraban en la Capilla Castrense y en el Mantelete, al que entraban por el mercadillo cubierto. ––¡Papas de menta! ¡Papas de menta! ––No dices otra cosa. ––¡Papas de menta! ¡Papas de menta! ¡Las mejores papas de menta de tó Melilla! ––Eso está mejor. Los niños judíos, con su cajón de limpiabotas, les merodeaban alrededor por si algo caía: Agustín llevaba zapatos, no alpargatas como casi todo el mundo. ––¿Limpia? Por una papa de esas. ––Venga, golfo, a tus betunes. Había que rondar a las señoritas bien, siempre rodeadas de pollos–pera, y a las nodrizas que paseaban niños de marinero. ––¿A cómo, buen hombre? ––A cinco céntimos, señora. Tres, una perra gorda. ––Démelas. 184 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Como éstas. Gracias, las que usted tiene. A sus pies. ––¡Qué galante! ––le decía, celosa, Dolores por lo bajo––. Ya podías gastar conmigo esas galanterías. ––¡¿Pero es que no ves cómo vendemos, Dolores, no ves cómo vendemos?! ¡Como sigamos así, te compro unas babuchas y una chilaba de seda y pedrerías para estar en la barraca que nos vamos a hacer, ya lo verás! ––Y yo a ti una pipa de kif. Pasaban por delante del Casino y desde la acera vislumbraban el suntuoso interior, de lámparas de araña, sillones tapizados en pana verde y cuero rojo, y mesas de mármol sobre las que se degustaban varias botellas de Moriles Burgos y Solera 42. O se demoraban un rato frente a Lilarán o Chavaldas, donde los cuotas gastaban sus pagas a escote mientras se escuchaban, lejanos, los compases de una jazzband de mucho pitazo, bombo y platillo. ––Menos vino, menos tabaco, más pan y más escuelas es lo que hace falta ––rezongaba Agustín cuando seguían camino. ––Anda, que estas no son horas de ideas políticas. ––Esos señoritos y nosotros somos los invasores, Dolores. Los moros viven en su tierra. ––¡Qué me importa! Nosotros, a lo nuestro: volver con dinero, pagarle a mi hermano, comprar una casa… ––…y tener un niño. En Ataque Seco había muchos paisanos. Igual conocían a alguien. Necesitaban apoyo, manos amigas, conocidos que les hablaran de su tierra. En Melilla nadie se moría de hambre. 185 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1922 El General Cabanellas había reconquistado Zeluán y ocupado su alcazaba. Un nuevo campamento se levantaba al pie de Monte Arruit. Había ya quien traía desde allí azúcar, carbón, huevos y gallinas, que se vendían muy bien en Melilla y hasta se exportaban a la Península. Abd el Krim iba a liberar a los prisioneros que retenía desde lo de Annual. De hecho, llegaron a Melilla un puñado de ellos, con el revuelo consiguiente en la ciudad. Era primavera muy avanzada ya. ––Agustín, estoy embarazada. Paralizada la campaña en el Kert se repatriaban batallones expedicionarios. ––Ahora que se llevan las tropas… Sin soldados, no hay negocio. Y sin negocio… Mal momento para tener niños. ––Tenemos nuestro buen puñado de billetes azules de cien. Hemos vendido mucho. ––Pero no hemos salido de las papas de menta. Yo hubiera querido algo mejor: primero, hacernos nuestra barraca; luego, el traspaso de una tienda o una tabernita cerca de la Plaza de España… Eso sí que hubiera sido vida. Estoy harto de judías. Me gustaría poder invitarte a un plato de jamón. ––¡Huy, jamón! Qué nos importan ya las judías ni el jamón. ––Incluso, por qué no, probar en las minas de Alhucemas. O en las salazones. Ahí sí que hay negocio. Tú, en una camisería militar, en la costura de rayadillos… ––¡Yo qué entiendo de eso! Digo que tenemos bastante para volver. Quiero que el niño nazca en nuestra tierra. Aquí no se crían sanos los niños ¿No has visto la miseria en que viven? No hay escuelas bastantes, ni dónde recogerlos. Podemos pagarle a 187 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte mi hermano. Seguro que no nos aprieta demasiado con el cobro. Luego nos compramos una casa en el barrio y… Se embarcaron en una almadraba casi como polizones, pues el armador no tenía por qué enterarse: favor de pescadores paisanos. Pero había un buen cordonazo de San Francisco, el furioso levante de la costa africana del Mar de Alborán, tan temido. En el Torreón de las Cabras del viejo fortín ondeaba el banderín rojo que avisaba del cierre del Puerto. Como una maldición, rugían las gigantescas olas, aterrorizando incluso a los marineros, acostumbrados a todas las bravatas de la mar. En la dársena de Santa Bárbara los pesqueros botaban de cresta en cresta y los paquebotes, balandras y laúdes eran en poder del agua y del viento como cascarones de nuez. Dolores echaba las tripas, verde el rostro, aterida. A lo mejor se refugiaban en Chafarinas, en Cala Tramontana, en Charranes, en Tresforcas... Una cresta de seis metros los lanzó contra los cargaderos de hierro. Desde tierra les tiraron cables a mano, pues los calabrotes estaban todos ocupados en la sujeción de otros barcos. Agustín, el patrón, el piloto, la marinería, en lucha titánica contra la bestia, zarandeados, derribados, agarrados a cuanto podían, fueron amanecidos exhaustos, desplomados, desmadejados, casi muertos sobre el casco semidestrozado de la vieja almadraba. El Puerto seguía cerrado, el banderín rojo ondeaba a la furia incontenida del cordonazo. La Cruz de Caravaca, con su templete, marcaba, según algunas historias locales, el lugar en que el rey moro se arrodilló para entregar las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos. Otros decían que allí hubo unos partidores, unos marchales o encrucijadas de acequias principales para la distribución de agua de riego a toda aquella parte de la vega. El lugar marcaba el punto en que se despedía desde tiempo inmemorial a los viajeros, pues era costumbre acompañarlos un trecho fuera de la seguridad de las murallas por el camino de Castilla, y también hasta donde se salía a recibir a los que venían de Madrid. Alrededor del pequeño monumento había crecido poco a poco un barrio de artesanos y albañiles. Unos almacenes se habían ido construyendo a la orilla del camino carretero. Sucesivamente habían servido para remendadores de redes de pescadores o alfareros de cántaros y lebrillos. En uno de ellos funcionaba ahora la pequeña factoría de pleita de Dolores y sus hermanos. 188 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Se cogía el esparto los meses de verano. Cinco de los hermanos de Dolores se dedicaban a esa labor. Se embrazaba un manojo de hebras y se tiraba, sin más. Era lento, pero cuidaba la atocha, no rompía la cepa ni las colas de las hebras como cuando se hacía con palillo. Con palillo, se enrollaban las hebras a éste y se daba un enérgico tirón. Pero así se rompían las puntas o se arrancaba de raíz la mata. Tenían proveedores de esparto de los pueblos, que lo traían en carros. De hecho, cada vez se servían más de ellos porque se trataba de cosecheros cuidadosos, que seleccionaban las hebras mejores y desechaban las secas, partidas o dañadas sobre el mismo espartal y traían el género ya separado en mazos pequeños, preparados para secar al sol sin más. Los hermanos de Dolores no hacían ninguna de esas operaciones, lo que obligaba a una tarea extra previa al secado que había que pagar. De aquí la frecuencia de conflictos entre Agustín y ellos. Luego se extendían los mazos en el terrado del almacén para su curado al sol. El color verdoso de la planta madura se tornaba en amarillo pálido, característico del esparto de labor. Pero luego había que rehidratarlos en grandes tinas de agua para que recuperaran su flexibilidad. Con este esparto así tratado se elaboraba el objeto de comercio de la factoría: la pleita. Se hacía pleita de cinco, trece, diecinueve y veinticinco ramales de a cuatro, cinco o seis hebras. La plaza de la Cruz de Caravaca se llenaba todas las tardes de las larguísimas trenzas de esparto que desarrollaban con paciencia, sentados en sillas bajas y encorvados bajo sus sombreros de paja, los hileros, hermanos de Dolores, con sus mujeres e hijos. Los hileros fabricaban con ellas alfombras y esteras, serones, capachos y capazas, paneras y apartaderas, forros de damajuana y de alcuza, aguaderas y arreos de mula o asno, tizneros y leñeros, cernachos para caracoles… Apartado de la mar, Agustín comenzó a actuar como capataz de obra: recibía, pesaba y pagaba el género, llevaba las entradas y salidas de almacén, asignaba puestos y trabajo y pagaba la pleita, que se hacía a destajo, a tanto el metro. Los precios oscilaban entre veinte y treinta céntimos según la época, con lo que no era raro se ganase en una tarde un duro, incluso dos con lo de las mujeres. Gran parte de ese jornal iba derecho cada noche a la taberna Los 7 Días. A Agustín no le gustaba este trabajo. El negocio se lo habían encontrado montado, Dolores y él, casi de casualidad a la vuelta de Melilla. Traían dinero, pero tampoco se necesitó demasiado: el 189 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte almacén era de Pepe y se lo había alquilado a uno que puso la factoría y luego no pagó ni un solo mes. Se pelearon casi a puñetazos una noche en que se encontraron en el descampado de la Rambla. Los que pasaban los separaron y el tío no apareció más. Pero se dejó el lugar lleno de esparto y de pleita. Había mazos hasta el techo y las tinas llenas. Y rollos de pleita de hasta veinte metros llenaban las paredes. Los carros de los pueblos ya no había quien los parara. Sólo había que ponerse. Y se pusieron. Pero Dolores llevaba el embarazo ya muy avanzado y lo dejó. En noviembre tuvo un niño morenito y apretado, llorón, regordete, al que pusieron, según era costumbre, Antonio, como el padre de Agustín. Y la plaza de la Cruz de Caravaca era todas las tardes un bullicio de niños jugando por entre los hileros que, en sillas bajas, los mazos bajo los sobacos, trabajaban febriles y alfombraban el terragal del suelo con largas trenzas de pleita. Para las mujeres, la hilera por antonomasia, la verdadera hilera, era Dolores. Antonio, primer hijo de Dolores y Agustín, en 1923, con sólo unos meses de edad 190 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1925 ¡Qué traición! La Unión y el Partido colaboraban con el Dictador. ¡Largo Caballero en el Consejo de Estado! Largo, el revolucionario, amansado por Primo. El socialismo, aliado de los espadones. ¡Aliado del asesino Martínez Anido, el ex–gobernador de Barcelona, represor de la lucha anarquista! Ya fue una vergüenza, a fines del veintitrés, que se persiguiera a la CNT, se clausuraran sus centros y se detuvieran a muchos de sus dirigentes, mientras el PSOE asistía a los hechos sin levantar la voz, permitía la censura de El Socialista y contenía toda protesta. ¿De qué habían servido 1909 y 1917? ¿Para qué tanto júbilo por el triunfo de la Revolución Rusa? ¿De qué valió la Conjunción con los republicanos? ¿De qué, en la ciudad, el trabajo de defensa y formación de militantes desde que se constituyó la Federación Provincial de UGT en el 24? Sólo Prieto había sido leal: presentó su dimisión en la Ejecutiva del Partido. Ahí sí había político socialista. Los demás, traidores a la clase obrera. Conservadores. Reaccionarios. Por todo eso, Agustín, como otros, acudía poco a la Agrupación. En espera de que aquello pasara, pues la Dictadura no podía durar, se había rodeado de otras preocupaciones. Había vuelto a la almadraba, embarcado con sus hermanos Enrique y José, el mediaoreja, para Melilla. Como patrón le correspondían cinco partes o cinco y media, por dos para el piloto y una para cada marinero. Unos veinte, veinticinco kilos de pescado, que Dolores tenía que vender por la calle. Pero a ella le daba vergüenza, y en su genio chocaba mucho con la gente. Además, tampoco se ganaba tanto. Entonces Dolores le protestaba, que si no era la política era la mar, que lo urgente era mudarse, pues aquella casa de la Calle Infante, junto a la zona 191 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte gitana, era una cuadra, con sus suelos de tierra, sus goteras y su humedad, sin cocina ––apenas el rincón en la misma entrada–– y con un solo dormitorio. ¡Y menos mal que ellos le habían puesto el agua corriente, una tubería de plomo hasta la pila del patio! Les habían hablado de una casa en la Calle las Cabras, más grande, con cocina, pozo y dos dormitorios, muy barata, aunque habría, claro, que comprar muebles. Pero, para Agustín, si no era la almadraba, sólo había la posibilidad de la pesca de altura. Algunos en el Barrio Alto ganaban en eso mucho más que él, aunque, eso también, se pasaban meses y meses embarcados. Pepe, como siempre, era el único de sus cuñados con el que verdaderamente se podía hablar como hablan las personas. Frecuentaban juntos la Bodega Los 7 Días, muy cerca de su casa, al volver la esquina de la Calle Martínez con la plaza de los Pilones, y echaban unas partidas a las cartas, se bebían unos vasos de blanco con una raja de melocotón dentro, y fumaban un par de pipas de tabaco marroquí de contrabando. La filosofía, el entendimiento del mundo que Pepe tenía, le gustaba, a la vez que lo desazonaba. ––Agustín, una mesa en el Mercado Central, y a vender fruta y verdura. Tú, a la compra en la Alhóndiga y a los números, mi hermana, a atender a las mujeres. Trabajo de mañana y tarde, ¡y a dormir todas las noches a tu casa! Sin el armador encima, porque el negocio es tuyo. ¡Y déjate ya de navegaciones y de peligros, que pronto serán dos los hijos! ––Es que yo… no tengo dinero. ––Hombre, algo tendrás. ––Sí, pero es para la casa de la Calle las Cabras. Dolores estaba otra vez embarazada. En la Taberna de Pascual, del Camino Real, Agustín y Mariano se juramentaban como compadres: ––Si ves bien que mi mujer, María del Mar, y yo bauticemos al niño que va a nacer, desde este momento nos hablamos de Usted, como es de orden entre buenos y legales compadres, y quedamos para ayudarnos el uno al otro de por vida. ––Amigo Mariano, tú ya sabes que, aunque estudié para cura, lo hice por prosperar y no por fe, y que lo de bautizar a los chiquillos es para mí una mera formalidad. Pero será un honor llamarte mi compadre desde ahora y aquí está mi mano, que es lo mismo que si firmara contigo un contrato ante notario. 192 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Y aquí la mía. Y que Pascual nos llene estos vasos. ––Y a la concurrencia: queda to’l mundo invitao. Antonio, el Antoñico, tenía tres años, era muy moreno, porque se parecía a su madre, y se criaba en la calle, como todos. Pero pronto comenzó a ir a la escuela del barrio, que era de las de perra gorda y silla. Por una perra gorda a la semana, si uno aportaba su propia silla, acudían los párvulos del barrio a la Escuela Municipal, que era gratuita para los de más de seis años. Estaba en el Camino Real, muy cerca de su desembocadura en la Rambla, en una casa que se diferenciaba de las demás en que tenía un enorme y alto ventanal en la fachada: daba mucha luz y a la vez impedía que los niños se distrajeran, pues no se veía la calle desde dentro. No había habitaciones. Una sala cuyo techo se sostenía por un gran arco era la escuela de niños y otra, interior, iluminada por el patio de luces, la miga o escuela de niñas. En ésta, y aunque le faltaban aún unos meses para los cuatro años, la maestra admitió al Antoñico a cambio de una propina. En septiembre, cuando el desembarco de Alhucemas, se declaró la viruela en el barrio, como otros años. Y como otras veces, los niños la empezaban en la calle, jugando con el barro de las primeras lluvias y echando piedras a los charcos. Los remedios caseros que les imponían algunas madres no impedían que, al final, sus caritas quedasen marcadas para siempre. Esta vez, sin embargo, el gobernador civil de la provincia había decidido atacarla en todos los barrios pobres. Voluntarios de la Cruz Roja, con ambulancias de mulas ––pero también, muy recientes, de motor–– que llevaban hasta doce camillas colocadas en litera, recorrían las calles a la caza, como hacían los perreros municipales, de todo niño que presentara en el rostro algunas pústulas, apartando casi como a desahuciados los que tenían viruelas confluentes, ante los gritos e imploros de las madres. En días sucesivos alguien que viera asomar las ambulancias por la Rambla daba el aviso: desaparecía instantáneamente todo niño de las calles. Las mujeres atisbaban por las rendijas el paso de los soldados sin hacer caso de sus advertencias o amenazas sobre lo altamente contagioso y los peligros mortales de la enfermedad, incluso se mofaban de su impotencia satisfechas de la solidaridad segura del barrio. Una tarde llegaron acompañados de la Guardia Civil. En la placilla de la bodega Los 7 Días un sargento de la Cruz Roja leyó en un papel ––ni un alma fuera, oídos muy atentos dentro de las 193 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte casas–– la declaración del Barrio Alto como foco de enfermedad infectocontagiosa, peligroso para la salud pública, por lo que se autorizaba un registro general. ––¡Antes de proceder, instamos a toda persona que tenga en su casa un niño con viruela a que lo entregue para ser ingresado en el Hospital Provincial, donde será muy bien atendido, para que no contagie la enfermedad a otros! Silencio por respuesta. Cuatro ambulancias en línea, sus puertas traseras abiertas y las camillas preparadas. ––¡Entreguen los niños. No den lugar a que tengamos que echar las puertas abajo! Silencio. Cerrojos en las puertas. Ventanas aseguradas. ––¡Procedan! Forzaron a patadas y golpes de culata las primeras puertas, sacaron niños infectados, algunos aún lactantes ––sentenciados a muerte ya––, de debajo de las camas y de los armarios, ardorosos de fiebre, reventados y supurados los granos, impregnadas las erupciones de emplastos caseros. Luego fueron hermanos contagiados unos a otros, familias enteras. Y los golpes, los gritos, lamentos e insultos. Y los fusiles de los guardias civiles. Y un tiro al aire para amedrentar. Llegaban ya muy cerca de la casa de Dolores cuando ésta abrió la puerta y se plantó en el tranco. ––¡Aquí no vengáis! ¡Pasad de largo! ¡Aquí no hay viruela! ––¡Apártese, señora! Los contuvo a la fuerza y se afianzó en el quicio. Un guardia se le abalanzó, la culata de su fusil enarbolada por encima del tricornio. ––¡Apártese! ––¡Aquí no hay viruela! ––repitió Dolores mientras sujetaba el codo del guardia y lo estrechaba por la cintura, inmovilizándolo––. ¡Ahora lo veréis: yo sacaré al niño! Esperaron sin saber qué hacer, sorprendidos de su fuerza. Ella aprovechó el momento de confusión, soltó al guardia, entró en la alcoba y salió enseguida, con un niño de pecho en brazos y otro de la mano: el Antoñico no tenía viruela; tenía sarampión. Cuando los guardias se hubieron alejado volvió a acostar a Antonio, papeles rojos en la puerta y la ventana del dormitorio, colcha roja en la cama de matrimonio, un pañuelo rojo con agua tibia en la frentecilla, todo como decía la tradición para el alivio del sarampión. Luego se puso a dar de mamar a Mariano. 194 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo HABÍA SALIDO una comisión, en representación de la Asamblea, al almacén de coloniales de dos manzanas más arriba, que tenía teléfono, para hablar con Madrid. Mientras, la Asamblea ––18 afiliados en total, bandera roja con el yunque y el libro entre una foto de Pablo Iglesias y otra de Carlos Marx–– discutiría algunas cuestiones previas que se habían presentado. La primera de ellas pasó desapercibida, entre el aburrimiento de la mayoría y la indiferencia del presidente, del secretario de palabra y del secretario de actas, que cuchicheaban en la mesa, al parecer, sobre otro asunto. Pero la segunda no. ––Resulta curioso que en el Orden del Día de esta Asamblea Local no figure el principal problema que hoy tiene sobre sí el Partido Socialista: la colaboración con la Dictadura. Y lo saco a relucir porque la Ejecutiva Federal decidió sobre él, creo que el mismo trece de setiembre del veintitrés, sin contar con los militantes. Aquí, por lo menos, en esta Casa del Pueblo, nunca hemos hablado de eso. Se aceptó desde el principio la opinión de Largo Caballero y, sobre todo, la del Abuelo. Toda la atención se concentraba en el orador, que desde el centro de la sala, de espaldas a la mesa, señalaba en este momento con el pulgar la foto de Iglesias, cuando del fondo surgieron unos golpecitos rítmicos, toc, toc, toc, suaves, y poco a poco más contundentes. Las cabezas se volvieron, mientras el presidente se inclinaba a un lado y a otro en su silla para ver al interruptor del discurso: era Agustín que, distraído, vaciaba la cazoleta de su pipa golpeándola contra la suela de su zapato. Unas voces en la calle descargaron la tensión. Entraron con mucha prisa, a zancadas, apartando a los que se interponían, los miembros de la comisión que había salido a telefonear. ––¡Compañeros…! El secretario de palabra levantó la vista de sus anotaciones por encima de las gafas. ––¿El compañero presenta otra cuestión previa? ––¡Qué coño de cuestión previa, ni qué…! ¡Compañeros, escuchad…! Se hizo silencio. Aquello sí que debía de ser importante. Todos atentos. ––Compañeros: Pablo Iglesias ha muerto. Quedaron estupefactos. 195 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Aquello era un desastre para el Partido, una tragedia nacional. Algunos se pusieron a llorar. Agustín se levantó, al cabo. ––Compañeros, os pido un minuto de silencio en memoria de ese hombre bueno, el Abuelo. Luego, procedamos a la elección de los compañeros que deban acudir como delegados al entierro en Madrid. 196 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1931 En la sacristía de San Sebastián, al otro lado de la Rambla, Calle Murcia abajo desde el Barrio Alto, en el centro de la ciudad, había puesto el párroco una escuela donde más que estudiar se rezaba. En lo tocante a coscorrones y palmetazos, con aquella regla que llegaba a todos los rincones, le ayudaba con vehemencia el sacristán. Los premios eran un bollo de azúcar y una onza de chocolate, que bien valían todas las avemarías y los padresnuestros a coro que el cura y el sacristán quisieran. Uno de los niños era Antonio. Al principio lo acompañaba Dolores, luego iba solo y más tarde se había erigido en capitán de una cuadrilla, los otros niños del barrio que acudían también a aquella escuela. Con frecuencia llegaban tarde porque se entretenían a la caza de grillos y lagartijas en la Rambla. O tiraban con sus tirachinas a los faroles eléctricos que habían colgado en la Calle Murcia. Eran los pobres, los desaplicados, los de no sé qué hacer con vosotros. Y Antonio ––¡ese morenillo…!–– el que más. Se hizo amigo de otro, un par de años mayor, con el que volvía de la escuela todos los días. Se llamaba Bernabeu, vivía cerca de la Iglesia de San José y era hijo del dueño de una tienda de comestibles. Con él cambiaba algún trompo o un par de petos de barro por unas galletas o un pastelillo de chocolate. Bernabeu aseguraba tener un montón de juguetes que Antonio intentaba que le enseñara. Un martes salieron corriendo de la sacristía y no pararon hasta el portal: se los iba a mostrar por fin. ––Tú espérame aquí. Le preguntaré a mi madre si nos abre el cuarto de jugar. ––¿El cuarto de jugar? ––Sí, donde tengo mis juguetes. ¿Tú no tienes cuarto de jugar? 197 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––No. Bernabeu entró y cerró la puerta. A poco, salió, loco de alegría. ––¡Eh, pasa: mi madre no está! De la mano, lo remolcó pasillo adelante. Una puerta y otra y otra, que no parecían tener fin. Unas escaleras de mármol. Luego, otro pasillo. En una habitación, dos niñas muy rubias, lazos y trenzas por doquier, leían libros sobre un pupitre. En otra, una muchacha, rubia también, las faldas subidas, se admiraba las medias en un espejo. Al fondo, Bernabeu abrió una puerta. Antonio quedó maravillado: un caballito mecedor de cartón, repisas cuajadas de muñecas de trapo, un cañoncito de hierro, infinitos soldaditos de plomo formados de diez en fondo, rojos, frente a otros azules, casitas de madera en vivos colores con sus puertas y ventanas, sus cortinas, sus muebles, su jardín y su chimenea, una máquina de coser en miniatura que cosía de verdad, una cocinita eléctrica que se encendía, una plancha como una goma de borrar que calentaba, un tren en miniatura, un patín… Cuando, dos horas después, Antonio salió a la calle la cabeza le daba vueltas. ¡Lo rico que debía de ser el padre de su amigo! ¡Qué casa, cuántos juguetes, qué…! Vio a su madre a lo lejos. Venía de la plaza más importante de la ciudad, donde una muchedumbre gritaba y aplaudía. ––He estado en casa de mi amigo. Vive ahí cerca. Tiene muchos juguetes, ¿sabes? ¿Qué es toda esa gente? ––¿Aquello?: nada, la República. Dolores lo cogió en brazos y se lo llevó, ligera. Volvía a veces la cabeza, mientras Antonio pensaba en la formidable batalla que había jugado con los soldaditos de plomo, él los rojos, su amigo los azules: habían ganado los azules. 198 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Iglesia de San Sebastián. Almería. Esa puertecita trasera daba a la escuela para niños pobres en 1931 199 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1932 Iba a mandar otra vez una almadraba de altura. Necesitaba una tripulación. En el Barrio Alto la mano de obra era barata, pero inexperta. Demasiado inexperta para ir a las grandes pesquerías de Orán, Argel, Tánger, Ceuta, Ifni, Guinea… Y con muchos miedos, supersticiones, desconfianzas y rebeldías. Eran gitanos de la zona comprendida entre la Calle Martínez y la vega. Se reclutaban en la bodega Los Siete Días: Mariano dejaba caer que se necesitaban marineros, cuatrocientas pesetas el mes, doce cincuenta diarias, y Agustín los esperaba que se fuesen presentando en su casa de la Calle Infante o lo buscaran en el varadero de la Playa de las Almadrabillas. A ambos los acompañaba casi siempre uno o dos de los hermanos de Dolores, que eran respetados y temidos. ––Pos que… venía a apuntarme, payico. ––Muy bien. ¿Sabes nadar? ––¿Yo? ¡Qué va! A la vuelta, lo primero, compraría la casa de la Calle de las Cabras, tantos años tras ella. Y unos muebles usados muy buenos que tenía vistos en el almacén de viejo ––y chatarrería, y trapería–– de la Placeta Despeñaperros, la de los Pilones. Si estaba fuera más de un mes se perdería las elecciones y la probable subida al poder de la CEDA de Gil Robles. Aquellos gitanos, de entre los seiscientos mil parados que se decía había en el país, afiliados en su mayoría a la CNT, tampoco esperaban nada de las elecciones. Ellos no participarían en la revolución social que preconizaba el sindicato frente a las urnas. Sólo contaban ahora las 12’50 diarias que Agustín les prometía. La República había dado el voto a las mujeres, así que estaba claro, ganarían las derechas. Era el momento de las derechas, 201 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte cedistas y lerrouxistas, agrarios y conservadores. Eran la monarquía, la dictadura, el fascismo a la italiana. Lo más vistoso era la CEDA, con una campaña que derrochaba montañas de dinero. Todo el mundo conocía o había oído hablar del grandioso cartel con la efigie de Gil Robles que habían puesto en la Gan Vía de Madrid: Estos son mis poderes, proclamaba. Por eso no hubo sorpresa, pero sí mucha expectación, cuando pusieron otro en el centro de la ciudad, más pequeño, pero espectacular también, que ocupaba toda una fachada de dos pisos, en colores chillones: A por mis trescientos. Lo sorprendente fue el avión que arrastraba, no se veía cómo, pues las letras parecían volar solas tras él, Vota CEDA. O la machaconería de la radio ––en el Barrio Alto no había, pero en la ciudad se oían al pasar––. Había pasquines por todos sitios. De esa forma, donde se mirara aparecía Gil Robles, de día y de noche. Mientras, Largo y Prieto transmitían su pesimismo a las masas. Marcelino Domingo se mantenía callado por lo de Casas Viejas. Para la gente pobre del Barrio Alto, como para los de los otros barrios proletarios de la ciudad, la respuesta a las elecciones venía de Durruti: Ante el fracaso de la democracia y la amenaza del fascismo la CNT afirma su derecho a hacer la revolución. Los trabajadores no tienen otra cosa que perder más que sus cadenas: ¡Viva la revolución social! Surgieron otra vez, como en el 31, las cuadrillas de la porra, de derechas y de izquierdas, según los barrios, que se presentaban en los colegios electorales y directamente rompían las urnas de un trancazo. El 5 de diciembre, mientras se preparaba la huelga insurreccional, se sabía casi con toda seguridad el triunfo aplastante de las derechas y la primera invitación de Largo Caballero a la CNT para que se uniera en la acción a la UGT y al Partido Socialista. El 8, el Gobierno declaraba el estado de excepción. 202 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1934 Era por fin la tan esperada Revolución. Se había constituido en febrero el Frente Único Proletario. El chispazo de Aragón, que luego provocaría el incendio de Asturias, llegó a la ciudad el 14 de octubre. La huelga sería más grande que la del 17. Caerían las derechas, que habían conquistado el poder. Caería el Gobierno. Caería incluso la República burguesa. Y los anarquistas, que se habían hecho fuertes entre los carreros del Puerto, pero habían fracasado en su intento de huelga insurreccional en mayo del año anterior. El Comité Local de Huelga fue detenido inmediatamente. Hubo un tiroteo en pleno día por las calles más céntricas. El Barrio Alto aún no se había movido cuando sonó en la Plaza de Despeñaperros o de los Pilones el primer grito revolucionario: ––¡Los curas, los curas apoyan a las derechas! Un grupo pequeño se puso en marcha y se engrosaba rápidamente a cada calleja, a la vuelta de cada esquina. Mujeres en las puertas y niños que creían aquello una fiesta. Se dirigían a la bifurcación de la Rambla, tras la Iglesia de San José, donde estaba el Colegio de La Salle gratuito, para niños pobres, que la República impuso a la Orden como condición para permitir el funcionamiento de su auténtico negocio, el de pago, para ricos, en el Malecón de La Rambla, en un historiado edificio proyectado por un famoso arquitecto de la ciudad y construido en principio para cuartel de la Guardia de Asalto. El gratuito tenía tres clases: en el lenguaje de los niños, la primera para los pequeños, la segunda para los que ya sabían bien leer, escribir, la doctrina, las cuatro reglas y habían hecho la Comunión, y la tercera para los mayores, muy pocos porque la mayoría se salía pronto para trabajar. 203 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte El maestro de la segunda ––el único fraile era el director–– le decía a Dolores, casi siempre con las mismas palabras, que el niño valía, que la lectura y el aprendizaje de memoria no se le daban bien porque no tenía paciencia, pero en las cuentas, en el cálculo mental y en aquellos problemas de trenes que iban de Madrid a Barcelona a una velocidad y se cruzaban con otros que venían de Barcelona a Madrid a otra velocidad, en qué punto se encontrarían, ¡y nunca chocaban!, en eso era siempre el primero. ––¿A dónde van? ––A quemar la escuela de los frailes. ––¡No! ¡Mi niño! Se metió entre ellos. Los cogía por las chaquetas y los blusones y les quería arrancar los palos y las escopetas. ––¡No, no, mi niño está allí! Se fue a la carrera en busca de sus hermanos. A apenas unos metros se topó en una esquina con Pepe. ––¡Pepe, la escuela, el niño…! Fueron para allá los dos a toda prisa. Casi ya en el colegio, vieron que los niños jugaban en la Rambla a la hora del recreo. Pero la clase segunda no había salido. Atropellaron al director en el portón. A grandes zancadas llegaron al aula de la segunda. Casi derriban la puerta, con la prisa. El Antoñico escribía en su cuaderno muy tranquilo, amorrado sobre el pupitre. El maestro, que sesteaba en su sillón encima de la tarima, se despertó sobresaltado. ––¡Qué es esto! ¡Qué manera es ésta de entrar! Dolores quería gritarle: ¡Vienen a quemarles la escuela!, pero Pepe la sujetó con disimulo. ––Mire usted, es aquel niño. Sí, Antonio. Pues que… hay malas noticias. Queremos llevárnoslo a casa. ¿Da su permiso? Dolores sacó al Antoñico a tirones. Ni siquiera le recogieron la cartera y el pizarrín. Media hora después el colegio ardía por los cuatro costados mientras las fuerzas del Batallón de Ametralladoras enviadas por el Gobernador Civil dispersaban a tiros a los incendiarios. Así, ardiendo, fue la última vez que Antonio vio una escuela. Aún no había cumplido los doce años. Decidió dejar la pesca. Había sido un patrón ni malo ni bueno. Se acabó la mar. La filosofía de Pepe: el trabajo, por cuenta de uno 204 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo mismo. Tierra adentro, en el Mercado, en lo que fuera. Pero por propia cuenta. ¡Mira que si le hubiera pasado algo al Antoñico…! ¡Mira que si al volver no se lo encuentra…! Se acabó la mar. Tierra adentro. Por su propia cuenta. Compró un carrito de tres ruedas y se presentó de madrugada en el almacén de su cuñado Pepe, cerca del Mercado. El Antoñico lo esperó sentado en la acera. En el almacén, al calor de unos enormes calefactores de gasóleo, se ponían a madurar una buena cantidad de ramas de plátanos importadas de Canarias. Pepe le apuntó dos ramas ya bien amarillas a cinco reales el kilo. Tendría ganancia si ponía el kilo a peseta y media. Tomaron para la Pescadería, voceando a trechos el género y el precio. Era para los dos una vida nueva. La Cuesta Rastro, a espaldas del Ayuntamiento, separaba el centro de la ciudad del barrio de pescadores. Era dura incluso para las bestias que acarreaban hacia el Puerto. Más aún para un hombre con un carro de mano cargado con dos ramas de plátanos. ––Yo, a popa, empujo a sotavento y llevo la derrota ––dijo Agustín––. Tú, a babor, empujas a barlovento, sobre la rueda. ¡Fuerza! ¡Avante toda! A mitad de la cuesta el niño aflojó. ––¡No arríes, no arríes! ¡Boga, boga! El niño cayó al suelo, blanquecina la cara, sin respiración, los ojos vueltos, con espuma en la boca. Agustín soltó el carro, se arrojó a él, lo zarandeó: ¡el niño se ahogaba! Y es que tendrían que haber tomado por el Parque y el Puerto. ¡Por qué tuvieron que meterse por la Cuesta Rastro! ¡Y había soltado el carro! Lo buscó a su alrededor un momento: no estaba. Se había deslizado cuesta abajo, más veloz a cada metro, con el género, las dos ramas de plátanos. Un viejo cruzaba la cuesta entonces. Y allá abajo estaba todo: el carro, casi destrozado; los plátanos, despanzurrados y esparcidos por el suelo; el viejo, malherido al pie de la cuesta. Algunos acudieron a ayudar al pobre hombre. Otros, a llevarse los plátanos. Luego, la Guardia de Asalto y las explicaciones: había sido un ataque de una forma de epilepsia infantil que llamaban entonces claxia. No tenía cura. Se le pasaría conforme creciera. Una indemnización, mil pesetas, convenció al anciano de que no pusiera denuncia y zanjó el asunto. Les pusieron entonces, a los dos niños, un puestecito cerca del de su tío Pepe, a la salida del Mercado Central hacia la Avenida 205 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte de la República. Apenas consistía en un par de cajas sobre las que disponían los manojos de plátanos de más a menos maduros y, a un lado, una balanza con sus correspondientes pesas. El Antoñico siempre se colocaba detrás del peso. El Mariano, en el otro extremo. Los primeros días fueron desastrosos: les robaban mercancía las mujeres, los arrapiezos que pululaban alrededor del Mercado, las gitanas y las llamadas rejauleaoras, las que venían a comprar los últimos restos de género, lo más malo, lo picado, lo podrido, el desecho, es decir, los rejules. Éstas se dedicaban también a robar todo lo que podían y encontraron en el nuevo puestecito de los dos niños una verdadera mina. Los últimos plátanos que les quedaban del día eran los sueltos de las ramas por exceso de madurez, los moteados por golpes, los rotos, los pasados… Pero a las rejauleoras les salían gratis. Los niños resultaban fáciles de distraer y no había nadie cerca que mirara por ellos. Agustín y Dolores, escarmentados, decidieron que ella se quedara casi toda la mañana junto a los niños, para que la gente los respetara. Dolores no vendía, pues no superaba la vergüenza que eso le daba, ni lo mal que le sentaba el regateo con las compradoras, que siempre ponían defectos al género y daban mil vueltas antes de sacarse la taleguita de monedas del seno. Pero su presencia imponente, casi amenazadora, puso las cosas en orden y el puestecito vino por fin a ser rentable. Antonio se pasaba allí todo el día. Recogía para comer y por la tarde, tras la obligatoria siesta, cuando el Mercado volvía a su plena actividad, allí estaba él otra vez: ––¡A una cincuenta, a una cincuenta! ¡Tres reales el medio kilo, tres reales el medio kilo! ––voceaba Mariano. ––¡Venga, señora, que me voy! ¡Que me voy, que mañana van a subir! ¡Que suben mañana, señora! ––gritaba Antonio. Éste, perspicaz, mezclaba los plátanos pasados con los buenos, para venderlos a tajo parejo, decía. Aprendió a sisar en el peso, aunque no modificó nunca el plomo inferior de las pesas como hacían su padre y su tío Pepe, que lo raspaban con una navaja. Con la práctica adquirió una gran velocidad en hacer las cuentas de cabeza. Y jamás, jamás se equivocaba en las vueltas. Por la tarde, a la hora que vinieran, y aunque tuviese que esperarlos si la venta se alargaba, un maestro les daba poco más de una hora de clase, matemáticas, lectura y escritura, en casa de una vecina vieja. Era Lorenzo, un joven bachiller sin beneficio conocido, 206 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo aparte de aquellas clases por las que cobraba un duro a la semana y un bocado con un vaso de vino de vez en cuando. Lorenzo llegaba algunos días morados los labios, con prisa por sentarse para que no se le notaran demasiado los vasos del Bar Estiércol o la Bodega los 7 Días. Antonio y Mariano, frente a él, le enseñaban las planas de cuentas de multiplicar o dividir por dos o tres cifras y él les decía que sí, que estaban muy bien, aunque no las veía. Luego los ponía a leer: El más privilegiado en este punto de nuestros antiguos escritores es Calderón, quien, habiendo legado sus bienes a la piadosa Congregación de Presbíteros naturales de esa corte, de que fue hermano mayor, mereció de ésta un sencillo cenotafio en el sitio de su sepultura, a los pies de la iglesia de San Salvador, que aún existe, con el retrato del poeta, pintado por su amigo Don Juan Alfaro… Y Dolores, que cosía allí cerca con la vieja, le daba a ésta con el codo: ––Mire usted, mire usted, ya se ha dormido Lorencico. ¡Este Lorencico…! ¡Este Lorencico…! Al final de la jornada se ponían los dos niños con su padre en la mesa camilla y hacían cuentas: tuvieron días de quince pesetas de ganancia, un dineral. De ahí, Agustín les administraba un duro, a razón de tres cincuenta para Antonio y una cincuenta para Mariano. Pero el sencillo puesto de plátanos no duró: enseguida se echaron encima los municipales. Exigían el pago de una licencia, es decir, un impuesto. O, si hacían la vista gorda, una parte en el negocio. Antonio volvió a la venta ambulante. En pocos meseS se había pateado todos los barrios ––en el centro no había tenido suerte–– él solo, según las enseñanzas de su padre, con un carro de mano de una rueda, nuevo, colgado del cuello por una cuerda de esparto. ––Tú tienes que dar, para la casa, dos duros diarios, como yo. ––¿Y si un día sólo gano ocho pesetas? ––Pues debes dos para el siguiente. ––¿Y si un día llueve y no vendo? ––Ese día también comes, así que debes el jornal, que irás pagando poco a poco los días siguientes. 207 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Cuatro ramas de plátanos algo verdes cada día. Agustín salía con dos y volvía a carro vacío por la tarde. El niño daba dos viajes. Se repartieron la ciudad: desde el Barrio Alto al del Quemadero, para el Antoñico; el centro y la Pescadería, que era lo más alejado, para Agustín. A veces tenían que ir en busca del niño ya anochecido, y lo encontraban enfangado en su voceo en cualquier esquina y se lo traían hambriento, sucio, agotado, a cenar, las cuentas hechas en las tablas del carro, con cuatro o cinco reales de sobra de las diez pesetas, nunca con menos de esa tasa impuesta por el padre. Por el contrario, él quería que le sobrara más, así que probó también la venta de arenques. Una tina se liquidaba más rápido que una rama de plátanos, casi con la misma ganancia. De otra media tina, de peor calidad, más barata, se reservaba algunas perras gordas para él. Y tenía sus preferencias. En el Barrio del Quemadero, los arenques, menos cuando eran de cabeza colorada y con gusanos, que se los vendía a los gitanos del Barrio Alto, dos, tres perrillas; tres, un real. En el Barrio Alto o alrededor de la Plaza de Toros, los plátanos. Y si, como decía su padre, empleaba los domingos en la venta de manzanas de caramelo, lo haría por el casco antiguo, a la puerta de las iglesias, y por el Ayuntamiento. Sabía muy bien en qué esquinas pararse más tiempo con su voceo, en qué calles le compraban los comienzos a un precio y en qué otras le acaban el género a otro más bajo. O cuándo entretener la venta porque acudía más gente cuanto más grande era el corro y cuándo acelerarla antes de que alguien dijera que aquello no se podía comer. Y por las tardes, como Lorenzo dejó de venir ––lo vieron una noche, borracho perdido, dormido en un tranco, desarrapado y sucio––, su amigo Bernabeu, de la escuela de la Iglesia de San Sebastián, y él se apuntaron a un curso de electricidad en la Escuela de Artes. ––El oficio del futuro, Antonio ––le decía Bernabeu––: ¡electricista, casi ná! No dejaba de ser chocante para uno del Barrio Alto, que sólo tenía luz en el Camino Real y la inmensa mayoría de las callejas se quedaban a oscuras por la noche, las casas a la sola luz del brasero o de la candela del estrebes donde se hacía la cena. La Escuela de Artes era un edificio nuevo, inmenso. Tenía dos corpulentas columnas dóricas a ambos lados de la puerta principal. En el friso superior, las iniciales EAAOA, Escuela de Artes Aplicadas y 208 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Oficios Artísticos. Alrededor del patio central se disponían las aulas. En el sótano, a las siete de la tarde, se daba Electricidad. En otra aula de la primera planta, a las nueve, Dibujo Lineal y Artístico, también de muchísimo interés para Antonio. Y había tardes que, antes de la Escuela, con las tres o cuatro pesetas que ganaba sobre de las diez que le exigía su padre, se iban los dos amigos al Teatro Cervantes, se compraban un paquete de tabaco canario y un librito de papel de liar, y se sacaban entradas de butaca de platea, como los señores, decía Bernabeu, para ver películas de Charlot mientras se fumaban varios cigarrillos y se atiborraban de chufas húmedas, dátiles confitados, altramuces, garbanzos tostados o almortas. El carro pesaba ––naranjas, manzanas o plátanos, según–– pero no tenía que colgárselo al cuello. Estaba ya algo cuarteado, oscilantes sus tres ruedas faltas de grasa. A duras penas podía bajar con él la cuesta de la Alhóndiga, en el sótano de la Plaza ––subirla, ni hablar––, ayudado por los chiquillos, la suela de esparto de su alpargata como freno sobre la llanta delantera. Era el carro de su padre, heredado con orgullo, grisáceos y brillantes los extremos de las barandas por el sudor de sus manos. Ni una cuenta, ni un número en sus maderas, todo a la memoria, todo de cabeza, como ahora hacía casi siempre también él. Comprobaba los pesos con su romanilla, no tan ladrona ni ya tan liviana, y regañaba a los niños imitando el mal genio de su padre. En fin, que ya era todo un hombre. Cuesta arriba hacia la Plaza, con toda la carga, le ayudaban dos de los mozos de los asentadores. Él guiaba despacio sobre los adoquines porque el carro saltaba demasiado. Y hacían un descanso a la altura del urinario. Los mozos echaban entonces un cigarro y él se sentaba sobre un poyo caminero que parecía puesto allí a propósito, según tenía de enlucida la cabeza, a comerse una naranja o una manzana. Un día, los niños que merodeaban siempre por la zona, descalzos y churretosos, rotos, zurcidos y parcheados de no se sabía qué color los pantalones sujetos con una cuerda en bandolera, se acercaron despacio y lo rodearon, fijos en el contenido del carro. Ni media palabra. Se relamían. Uno llegó a poner sus dedos en la baranda. ––Oye, te cambio una naranja por un cigarro. Parecía el mayor de todos. Hablaba con un dedo metido en la nariz, limpiado luego en el pantalón y vuelto a meter. ––¿Un cigarro? ¡Lo has robao! 209 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––No, no… Los hago yo. ––¿Los haces? ––Sí, con hojas de palmera. Si me das una naranja te hago uno. El más pequeño, y luego otro, recogían mientras las cáscaras que él había tirado y se las comían. El chico sacó de un bolsillo un papel de periódico y una madejilla de hilos, cabos de cuerda y hebras de esparto, y de otro un puñado de cintas de palma secas. Trituró éstas con una piedra plana sobre los adoquines y las mezcló con la madeja sobre el papel. Luego lo enrolló todo bien apretado, mojó el borde con la lengua para pegarlo y cortó el sobrante con los dientes. Por último, encendió tan singular cigarro con un mixto, le dio una profunda calada y se lo ofreció, a la vez que expulsaba dos gruesas columnas de humo por la nariz. El trato era el trato: sin esperar un instante, eligió con detenimiento la naranja más gorda de las que había en el carro. Antonio cogió el cigarro y lo observó con aprehensión: ¡hojas de palmera y papel de periódico! Además, aún estaba mojado de saliva. Se lo llevó a los labios y chupó. Quedó muy mal: le dio un golpe de tos y tiró el cigarro, entre las risas de los niños y de los mozos. Con un alarido ahuyentó a unos y, tosiendo aún, arreó a los otros. Había perdido una naranja. No fumaría ya jamás. A Agustín, mientras tanto, no se le daba bien aquello de la venta callejera, no era lo suyo. En el vagabundeo, le salía a veces la vena seminarista y el fracaso de sus viejas aspiraciones se le atragantaba. 210 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1935 Llegado al centro, Antonio tenía que atravesar la Avenida de la República hacia la Calle Real, el Ayuntamiento y la Cuesta Rastro. Por la parada de coches de caballos, a la altura de la sede de Correos, le llegaron gritos: ––¡Viva Largo Caballero! ¡Viva la UGT! No hizo caso, aquello lo había oído muchas veces. Pero le sorprendió, momentos después, el grito de respuesta: ––¡Viva Falange Española! ¡Muera Largo Caballero! Y comenzaron los tiros. La primera salva le pasó por encima y venía de la derecha. La segunda, pocos metros por delante, venía de la izquierda. Fue instantáneo: soltó el carro y salió corriendo. ––¡Al suelo, tírate al suelo!–– le gritó alguien. La tina de arenques y la espuerta de granuja que llevaba salieron rodando y rociaron de género el suelo hasta diez metros de distancia. La tina, mientras rodaba, recibió una andanada de tiros, saltó por los aires y quedó destrozada. El 21 de abril había habido una huelga general contra el Delegado de Trabajo, que se negaba a la readmisión de los obreros represaliados en octubre del 34. La Guardia de Asalto, reforzada con unidades de otras provincias –– la Guardia Civil fue acuartelada––, cargó en varias ocasiones y tiroteó a los obreros por todo el centro de la ciudad. El órgano del tradicionalismo y la iglesia locales, manifestó el día siguiente: Veinticuatro horas de paro general, veinticuatro horas de intranquilidad en toda una capital de sesenta mil habitantes… El parlamentarismo no es más que una farsa que cuesta mucho, divierte poco y corrompe muchísimo. 211 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Le contaron que aquello formaba parte de los enfrentamientos entre el sector caballerista del Partido Socialista ––que, instigado por el Partido Comunista, exigía una mayor representación en el Frente Popular de los sectores proletarios, en detrimento de los republicanos–– con el sector de Prieto, y que ese enfrentamiento se agudizaba ahora con la convocatoria de elecciones de compromisarios para que éstos, junto con los diputados, procedieran al nombramiento de un Presidente de la República, pues Don Niceto Alcalá Zamora había dimitido. El periódico católico terció en los enfrentamientos: Ahora estamos esperando que entren en periodo agónico unos cuantos peces gordos y si las pistolas no nos fallan el golpe va a ser definitivo. De un tiro es posible que matemos varios pájaros. Las sedes falangistas fueron cerradas y sus líderes encarcelados. En el Instituto y en la Escuela de Artes se sucedían discusiones violentas y peleas. El Frente Popular quedó roto en la ciudad, mientras el Partido Comunista crecía y crecía, y casi se hacía ya con el control de la UGT. Ninguno de los dos días había podido salir con su carro de mano y, si no vendía, perdía dinero: su padre le exigía igualmente el salario que daba en casa, porque, decía siempre, él ese día también comía. Por eso no había aguantado más y había salido a vender. Su madre puso el grito en el cielo, pero a él le podía el encierro. Y, además, perdía sus ahorros. Ahora sólo pensaba en quitarse de en medio. Corría como un loco. Poco más allá de la Avenida de la República unos jóvenes falangistas asesinaron a un guardia de asalto que procedía a identificarlos y varios paisanos fueron heridos. Le llegaban las voces y las detonaciones, aunque cada vez más lejanas, tras de sí. No pararía hasta su casa. ¡Lo habían cogido en medio! Mala gente. Por poco lo matan. 212 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1936 Se presentía. Había algo. Algo estaba ya muy cerca. Las derechas conspiraban. Su lugar de reunión era el Café Colón. Y se sabía que los falangistas habían formado milicias clandestinas y que, de acuerdo con el general Saliquet, las habían puesto a disposición de los militares. En el periódico católico se publicó, fruto de la impaciencia: A falta de algo de mayor sustancia, todo el mundo mastica ya la guerra civil. Un día, la foto de un teniente de la Guardia de Asalto, de apellido Castillo, socialista, desconocido y desde ahora mártir, asesinado por falangistas; al siguiente, la del diputado Calvo Sotelo ––un cadáver sobre una mesa de mármol, rodeado de gente––, en venganza. Aquello era lo último. El dieciocho se conoció el levantamiento en Marruecos. Durante toda la jornada fueron llegando a la ciudad grupos de campesinos y mineros socialistas de la UGT, procedentes de la provincia, para defender la República. Traían material explosivo que habían tomado en las minas. Se presentaron en la sede de la Federación Socialista, una muchedumbre que en medio de una gran excitación pedía armas. Desde la Casa del Pueblo se llamó al Cuartel del Batallón de Ametralladoras y a la Comandancia de la Guardia Civil. Ambos dieron la misma respuesta: ––El cuartel permanece a las órdenes del Gobierno y del Ministro de la Guerra. Y los obreros: ––¡Armas! ––¡Armas! 213 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Armas para el pueblo! Por la noche, preparativos, avisos, telefonazos. Reuniones de las ejecutivas locales en sesión permanente. Los socialistas formaron una improvisada milicia con la gente venida de la provincia, la armaron con un puñado de revólveres, pistolas y escopetas requisadas por el gobernador civil, y la pusieron a las órdenes de un teniente coronel de Carabineros. Los mineros especializados en explosivos fabricaron bombas de mano utilizando unos tubos de hierro que rellenaron con dinamita y las almacenaron en la Casa del Pueblo. Algunos de los campesinos hicieron hondas de esparto para lanzarlas. Agustín, en su casa, desempolvó el Colt. La milicia fue organizada en grupos a los que se les asignaron diferentes misiones, especialmente de vigilancia en torno al Gobierno Militar, que estaba en el Cuartel de Ametralladoras, y de las comandancias de la Guardia Civil y Carabineros, la radio local, Correos y Telégrafos, y en la zona portuaria. Para demostrar a la población la lealtad de los militares, el comandante de la plaza, teniente coronel jefe de Ametralladoras, aceptó la invitación del gobernador civil de pasear juntos por las calles principales durante toda la noche y las sucesivas. Se supo entonces el triunfo de los fascistas en Sevilla. Una tropa de guardias de asalto se instaló en el Gobierno Civil, donde se interceptó un comunicado por radio: De estación radio Guardia Civil Granada a estación radio Tetuán: situación dominada. Jefes, Oficiales, Clases guarnición íntegra esta plaza felicitan a General Franco y se ponen a sus órdenes. En la Casa del Pueblo los sucesivos recorridos telefónicos por la ciudad –– Gobierno Civil, Correos, Puerto…–– indicaban tranquilidad. Las informaciones de los piquetes apostados cerca de los edificios militares repetían el sin novedad. Pero una de las veces: ––Compañeros… Los carabineros se han sublevado. Estupor. Se esperaba, pero… ¡se habían sublevado! Luego, preguntas, dónde, cuántos, cómo… Desde su cuartel, numerosos carabineros se habían trasladado al de Ametralladoras en un camión y varios coches, con armas, pertrechos y los cerrojos de los fusiles 214 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo que no pudieron cargar. Llevaban detenido a su propio teniente coronel jefe. ––¿Qué hacemos? Lo primero, neutralizar la radio militar instalada en la Alcazaba. Hacia allí se destacó una sección de la recién creada milicia socialista pertrechada con las armas de la Casa del Pueblo. Con gran facilidad se introdujeron en el monumento y desde almenas y adarbes tirotearon a discreción el destacamento militar que, al mando de un alférez, operaba la estación de radio. Los asediados llamaron al Cuartel en demanda de refuerzos. En los alrededores del Cuartel de Ametralladoras se observó el intento de salida de una columna que seguramente iba en apoyo de los de la Alcazaba. Hubo un tiroteo, con varios muertos y heridos. Los obreros fueron rechazados y se dispersaron por las callejas de los alrededores, lo que hizo posible el avance de la columna hacia la estación de radio, que fue reforzada. Entonces se distribuyeron grupos milicianos en los edificios que rodeaban el Gobierno Civil, donde operaba la radio de que disponían las fuerzas de izquierda. Una ametralladora se instaló en el terrado de la cercana Escuela de Artes y otra en el del Colegio de la Compañía de María. El gobernador civil recibió una llamada del teniente coronel jefe de Ametralladoras: ––Señor gobernador, he decidido declarar el estado de guerra en la ciudad. ––Espero que no haga usted eso. Es competencia mía. En cambio le ofrezco desarmar a las milicias en treinta minutos si usted se declara a favor del Gobierno de la República. ––Rechazo su oferta con toda cortesía, señor gobernador. ¡Arriba España! Se supo que de las cinco centurias que había organizado la Falange local, sólo unos treinta paisanos se habían presentado y se encontraban en el interior del Cuartel. De éste salieron inmediatamente dos columnas compuestas por soldados, carabineros y algunos guardias civiles y paisanos. Una se dirigió hacia el centro y otra al Puerto. La primera fue hostigada a su paso desde casi todas las esquinas con tiros de pistola, que eran neutralizados con descargas de fusil. Su misión era la ocupación de la Casa del Pueblo. Una bandera blanca se agitaba a la puerta de la Casa del Pueblo cuando diez o doce milicianos salían, los brazos en alto, las armas 215 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte arrojadas al suelo como si quemaran, y se dirigían a la barricada desde la que habían sido tiroteados. Los parapetados, en su mayoría carabineros, los recibían con miedo mientras escrutaban los balcones por si asomaba a traición alguna bala, y los pasaban a retaguardia, para los correspondientes registros. Una bomba de mano destruyó la puerta trasera, por donde habían huido muchos de los milicianos y dirigentes socialistas, entre ellos, dijeron los apresados, un diputado. Por allí entró otra sección, compuesta por diez o doce falangistas y tradicionalistas, que en los sótanos entabló un tiroteo indiscriminado contra todo lo que se movía, matando a quienes quedaban allí. Los carabineros, en las plantas superiores, dispararon sus pistolas por escaleras y estancias, lo que provocó la fuga, por ventanas y balcones, de los últimos militantes hacia las azoteas y terrados de alrededor. Por estrechas callejas, los que habían logrado escapar se dirigieron a la sede de la Federación Socialista, en la misma avenida que el Gobierno Civil. Pero el exiguo grupo asustado se convirtió, con los que se le agregaban, en toda una multitud armada que coreaba consignas de muerte. Los militares, mientras, habían desembocado en la Avenida de la República, donde se les unió la otra columna, que había ocupado Correos y Telégrafos y había incorporado un buen número de guardias civiles y de asalto. Cuando ambas columnas subían la avenida, apareció un avión que les dejó caer dos bombas de poca potencia. La fuerza se dispersó hacia las calles colindantes. Luego el aparato lanzó otra en el Cuartel de Ametralladoras y se fue. Reorganizada la columna, prosiguió su avance. En la Plaza Ramón y Cajal se encontró una barricada desde la que se inició un nutrido fuego de fusiles y les lanzaron unas cuantas bombas mineras de fabricación artesanal. Rechazados los militares, los obreros que defendían la barricada recibieron orden de repliegue y la abandonaron. Se distribuyeron en los soportales, terrados, esquinas, ventanas y balcones de toda la avenida. Los guardias de asalto formaron una vanguardia que se enfrentó a los encerrados en la Federación Socialista en un intenso tiroteo con lanzamiento de algunas bombas de mano. Pero otros guardias y mineros situados en las azoteas del Colegio de la Compañía de María les ametrallaron, impidiendo que el edificio objetivo de la operación cayera en poder de los facciosos. Sin embargo, estos se habían dividido de nuevo en dos columnas, una de ellas encargada de la ocupación 216 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo del Gobierno Civil. En las inmediaciones de la cercana Escuela de Artes se entabló una verdadera batalla de tiros de fusil, bombas de mano y pistoletazos en todas las esquinas y desde todos los terrados. La ametralladora emplazada en la azotea de la Escuela defendió la entrada del Gobierno Civil e impidió su ocupación, como había sucedido en la Federación Socialista. Y al otro lado de la Rambla, en el terrado del Colegio de La Salle, otro destacamento de milicianos, armados de dos ametralladoras, disparaban contra todo el que anduviera de manera sospechosa por entre las ya muy crecidas cañas de los maizales de la vega, por si se trataba de fascistas o rebeldes huidos. Así les cortaban la retirada. Pero la situación se iba haciendo por momentos más comprometida para los obreros, improvisados soldados sin ningún entrenamiento ni disciplina. La eficacia de los militares iba en aumento. La Federación, si bien no fue ocupada, tuvo que ser desalojada, pues el asedio que guardias y falangistas mantenían hacía imposible los movimientos en su interior. Volvieron a salir por el terrado y, saltando de azotea en azotea, unos salieron frente al colegio de monjas y otros a la Rambla, donde se encontraron con otros que corrían en dirección opuesta: ––Eh, ¿qué ha pasado en el Puerto? ––Allí nada, pero viene una columna de soldados de aviación huidos de los facciosos. Dicen que defienden la legalidad. Los esperaron. Venían en dos hileras a uno y otro lado del malecón de la Rambla y traían mausers y naranjeros. A la cabeza, un capitán, un sargento y un paisano que resultó ser el secretario particular del gobernador civil, enviado por éste a la Venta Eritaña, situada a la entrada de la ciudad, para recibirles. El grupo de socialistas fugitivos se les unió dando vivas a la República y al Frente Popular, y marchó con ellos. Llegados a la avenida, el tiroteo paró en seco, los unos porque esperaban refuerzos leales y los otros porque creían que se trataba de militares también rebeldes y se desazonaron notoriamente cuando los vieron entrar en el Gobierno Civil. Luego, cuando se ordenó un repliegue hacia el Avenida de la República, se produjeron algunas deserciones. En el interior del Gobierno Civil la confusión era grande. El Secretario General del partido estaba indignado con los anarquistas y comunistas, que habían dejado solos a los socialistas en tan graves momentos: 217 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¿Y qué vamos a hacer con estos luego? ––preguntó alguien. ––¡Fusilarlos! ––Pero habrá un… Consejo de Guerra o… ––¡Nada, nada: a fusilarlos! Cien fusiles muy mal apuntados disparaban hacia el Cuartel de Ametralladoras. ––¡Sin bombas no los sacaremos nunca de ahí! ––¡Un cañón, nos hace falta un cañón! ––¿Y si incendiamos el edificio? ––Hay que cortar todas sus comunicaciones. Se reanudó el tiroteo. Las barricadas se iban fortificando con cada vez más sacos terreros y adoquines. ––¿Y los que han salido? Si vuelven… ––No creo que nadie apoye a éstos, con la mala situación que tienen los que atacan el Gobierno Civil. De las callejas próximas, gente de uniforme, guardias civiles, de asalto, soldados, se unían a los sitiadores entre abrazos y saludos puño en alto, y se apostaban. ––No, nadie se les unirá ya. Luego, silencio total, el cuartel rodeado por piquetes armados, cercado y aislado de las calles por puestos de centinela. Llegaron garrafas de vino, sacos de pan, cajas de embutidos…, todo donado por el pueblo para los combatientes antifascistas. A los doce de la mañana llegó a la bocana del Puerto un destructor de la República que envió un mensaje al teniente coronel rebelde, mensaje que también se captó en el Gobierno Civil: Si en el plazo de media hora no se rinden, les destruiré. En seguida se recibía otro: General Franco a comandante militar: si se entrega o parlamenta con barco rebelde, le destruiré yo con la aviación y le exigiré cuenta por su cobardía. Minutos después era izada una bandera blanca en la estación de radio de la Alcazaba, donde se recibió otro mensaje: 218 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo General Franco a Teniente Coronel de la Guardia Civil: tome mando Comandancia Militar, y si el comandante militar se opone, lo fusila. Este cobarde episodio será castigado severamente. Tened fe y no perdedla. Se sigue consolidando situación y concentración legionarios y regulares en Sevilla, que batirán traidores. Os abraza, Franco. Un puñado de guardias civiles seguía resistiendo. Todos los milicianos se concentraron en los alrededores del cuartelillo y los mineros amenazaron con dinamitarlo. Por la tarde, previa huida por los terrados ––recurrente ya–– de los paisanos encerrados con ellos, los guardias fueron saliendo con los brazos en alto. La sublevación había fracasado. La manifestación fue grandiosa. ––¡Muerte al fascismo! La Banda Municipal entonaba la Internacional y el Himno de Riego. ––¡Viva la República! Fusiles al hombro y monos azules proletarios. ––¡Muerte a los curas! La vanguardia de milicianos armados dirigió la masa manifestante hacia la Catedral. Se detuvieron ante el Convento de Clarisas de la Calle Real. A golpes de fusil forzaron la puerta. Pero nadie osó entrar. Se hizo un solemne silencio entre algunos susurros. Dentro, oscuridad. Dos milicianos muy jóvenes entraron por fin. Primero sacaron las imágenes, pero fueron rechazadas por la multitud y volvieron a meterlas. Cuando salió la primera monja, aterrorizada, amarilla y seca como si ya estuviera muerta, un escalofrío secular sacudió a muchos: ¡así eran las monjas de clausura! Fueron informadas de que quedaban en libertad, el edificio requisado por el Gobierno del Frente Popular y puesto a disposición de las Milicias Antifascistas. La manifestación, fuertemente animada por el éxito de este primer enfrentamiento directo con la Iglesia, volvió a ponerse en marcha, alborozada, hacia la Catedral y el Palacio Episcopal. Aquellos portones no podrían ser forzados a culatazos. Había que buscar algo mucho más eficaz. Alguien se adelantó y se plantó de cara al balcón del Palacio. ––¡Señor Obispo…! 219 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Se volvió hacia los demás, que le dieron su aprobación. Corrigió el tratamiento. ––¡Obispo, si no te rindes bombardeamos tu Palacio! ¡Salgan todos con los brazos en alto! Durante unos minutos, nada. ––¡Obispo, te estamos esperando! Por una calleja apareció un furgón con bandera rojinegra. Bajaron cuatro hombres, entre la curiosidad popular, con una ametralladora y unas cuantas bombas de mano. Se instalaron en el centro de la plaza, apuntaron hacia el balcón y dispararon una ráfaga. Cuando ya iban a disparar la segunda, una bandera blanca ondeó nerviosa en una ventana. El portón se abrió, lento. Salieron tres curas, uno de ellos vestido de paisano, y dos mujeres que parecían ser monjas. Y el obispo. Se arrodillaron pidiendo clemencia a los de la ametralladora. A voces, se les ordenó que se acercaran al furgón. Media hora después se abrían de par en par las puertas del Palacio, la Catedral y el Seminario contiguo. Una pira consumió las imágenes, cuadros, vestidos litúrgicos y reliquias de los tres edificios. Luego se realizó el reparto: el Palacio Episcopal sería sede del Gobierno Civil; intendencia, aprovisionamiento y arsenal, irían en la Catedral; las Milicias Antifascistas tendrían sus cuarteles en el Seminario y en el Colegio de La Salle. A la vuelta, contemplaron con asco y horror los cadáveres expuestos en la fachada del Convento de Clarisas, profanado su cementerio. Encontraron grupos numerosos de soldados que habían llegado de Sevilla y Granada y contaban episodios escalofriantes de la represión fascista. A punto de oscurecer ardían casi todas las iglesias y los conventos de la ciudad. La cárcel había sido asaltada y abierta. Una emisora local, recién y provisionalmente instalada, arengaba a la población: Primero, arrasar al fascismo. Luego, hacer la revolución. Casi a las tres de la madrugada ––dentro de un par de horas había que levantarse para la Alhóndiga–– los despertó ruido de cascos de caballo, trajín de gente y cuchicheos. Justo en la puerta de al lado. Agustín no encendió la luz para coger el Colt. El Antoñico y el Mariano dormían. ––¿Qué es?–– preguntó Dolores. 220 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Parece un coche de caballos. ––¿A estas horas? Se acercó de puntillas a la ventana, el revólver por delante. Entreabrió el postigo sólo una rendija y atisbó por entre los visillos: en efecto, era un coche de caballos. Dos hombres cargaban en él fardos pequeños, hatos de ropa, una maletita, un par de bolsas… En el reposapiés del pescante, medio ocultas con un trapo y amarradas con una ancha correa, unas botas de caña alta reflejaban a vetas la luz de la luna: el viajero era un militar. Agustín se sentó en el poyete de la ventana a esperar el resultado de la operación. Justo al lado vivía Esperancica, para otros, Doña Esperanza, una señora de mucha edad ya, dueña de casas y fincas en la vega y del almacén de esparto de más abajo, en la misma Calle las Cabras del Barrio Alto. La señora tenía dos hijos, Don Joaquín, ahora en paradero desconocido, que fue el primer maestro de Agustín, y otro, militar. Éste, con el fracaso de la sublevación en la ciudad, seguramente se había refugiado en casa de su madre y pretendía pasarse a la zona dominada por los fascistas. Terminada su tarea, los hombres esperaban ya en silencio la señal de marcha. ¿Qué hacer? ¡Había tenido a un fascista escondido a su lado aquellos días y no se había enterado! La puerta de la casa de Esperancica continuaba abierta, pero no se había encendido ni una luz en todo el tiempo. ¿Debía dejarse de complicaciones y acostarse? ¿Y si alguien más en la calle había observado todos aquellos preparativos y luego le exigían a él explicaciones? Se oyó el llanto medio reprimido de la vieja: ya salía. Uno de los hombres subió rápido al pescante. Bien visto, parecía militar también. El otro retuvo la brida pero no pudo evitar que el caballo, inquieto por la presencia de personas que no conocía, adelantara unos pasos: el estribo del coche quedó frente a la ventana de Agustín. Ahora se oyó perfectamente la nerviosa conversación que, muy quedo, mantenían madre e hijo: ––Adiós, madre. Anda, entra y atranca bien la puerta. ––Hijo, mándame decir algo. La puerta se cerró con un leve chasquido. Luego, un rumor duro de cerrojo corrido despacio. Por un momento, nada, el cochero semivuelto, a la espera. Una sombra oscureció la ventana y ocultó la visión a Agustín. Quedó de piedra cuando lo vio a la insuficiente luz de la luna, el pie en el estribo: llevaba un pañuelo negro a la cabeza, mantón oscuro, vestido de indeterminado color con aquella luz, medias espesas… 221 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Es una mujer! ––¿Una mujer? ––preguntó Dolores en un susurro––. ¿No irá disfrazado de mujer, más bien? Una facha, con sus ademanes masculinos. ¡Y el tonto del cochero que no ocultaba las botas militares del pescante! ¿Hasta dónde pensarían llegar de aquella manera? El pasajero, dificultado por el mal manejo de la falda y la escasa soltura en el uso de zapatos femeninos, intentaba subir al coche. En aquel momento, el Antonio se despertó. ––¡Papa, qué pasa! Giró la cabeza y chistó leve, ordenando silencio. Se volvió enseguida a la ventana: el disfrazado lo miraba a través del visillo con odio y con miedo, muy fijo. Agustín alzó el revólver hasta rozarse el pómulo con el tambor. Sin duda el otro llevaba escondida un arma, pero ya sabía que Agustín le hubiera podido disparar antes. La presunta mujer se acomodó en el asiento, bajo la capota, y ordenó la marcha con voz bronca. Al paso, el coche dobló la esquina del Camino Real. Agustín se acostó de nuevo, muy nervioso y ya no durmió las muy escasas dos horas que le restaban, el Colt bajo la almohada. Una muy grande actividad se apoderó de la antes tranquilísima Plaza de la Catedral, ahora Plaza del Pueblo. En el ex–palacio episcopal, burocracia acumulada por las numerosas nuevas afiliaciones y alistamientos en las milicias. Y órdenes de detención, incautación o búsqueda, algunas firmadas después de ejecutadas, para darles viso legal. En la ex–catedral, ir y venir de carros, cargas y descargas, repartos y pesajes para el suministro a las expendedurías de mercancías que había que dar por cola, es decir, racionar. Se enviaba mercancía al frente ––¿dónde estaba el frente?–– o se entregaba a las milicias para los pueblos. En el Cuartel de Milicias que antes fue Seminario hacían ya instrucción los voluntarios antifascistas. Se sucedieron reuniones de las ejecutivas, dimisiones y nombramientos. Agustín fue elegido provisionalmente Delegado de Abastos en el Mercado Central. Esperaba así conseguir una de las mesas de venta que habían quedado vacantes por huida de sus arrendatarios. Mientras tanto, de noche, arrestos de presuntos fascistas o sospechosos de ayudarles y esconderlos, conducción al 222 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo barco prisión anclado en la bocana del Puerto, apresurados juicios o simples interrogatorios, y fusilamientos antes de la salida del sol, el más sonado el del ex–obispo y el ex–director del antiguo periódico católico–derechista local y unos frailes en una calilla de los acantilados de poniente, a pocos kilómetros de la ciudad. De día, racionamiento de tabaco ––las primeras colas a la madrugada para el marroquí y la picadura de Argel o de Orán, que ya escaseaban por obra de los acaparadores––, derroche de monos y armas para el lucimiento casi en cada esquina, enfrentamientos entre caballeristas y prietistas, comentarios apasionados al discurso de Prieto radiado desde Madrid ––el fascio será inevitablemente vencido–– y el proyecto del Comité Central Antifascista para la construcción acelerada de refugios contra bombardeos. La gente del Barrio Alto no se arredraba. Un día, dos días, tres, con sus noches, para conseguir 200 o 250 gramos de harina, una libra de chocolate o un kilo de pan que daban en las colas. Se llevaban sus mantas raídas, sucias, agujereadas, para la noche, y sillas o banquetas para el día, y se turnaban. Comían ––un arenque y una cabeza de ajos con un chusco–– en las colas. Amamantaban en las colas. Meaban en las colas. Eran todo un espectáculo las colas. Había peleas por pérdidas de turno, discusiones por diferencias en el peso, bofetadas por rozar a una mujer, exhibición de navajas por ofensas a la familia. La Guardia de Asalto mantenía el precario orden como podía, a veces hasta con tiros al aire, y los expendedores se las veían con los que protestaban, con los alborotadores, sobre todo con los gitanos. No se iba nadie ni cuando sonaban las sirenas por falsas alarmas de bombardeo. Ni cuando cerraban las tres tiendas del Camino Real por falta de género. Aguantaban sol y lluvia a la espera de aquel kilo de pan cada día más negro y más duro, de aquella libra de chocolate aunque fuese casi todo salvado o la hubiesen roído los ratones. E intentaban cambiar a los tenderos ropa, cacharros de cocina o herramientas por comida. Dolores no. Dolores no hacía cola, sino que encargaba a alguna vecina: ––Fulanica, Fulanica, ¿vas a la cola del trigo? ¿Quieres traerme, mujer? La vecina, aunque le molestara, sopesaba que era la mujer de uno del sindicato que quién sabe si le podría echar una mano con 223 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte los tiempos que corrían. Y Dolores se sentaba a la puerta, en su silla baja, liso su pelo hacia atrás recogido en frondoso moño bajo, los brazos en jarras mientras se mecía levemente en la cuarteada silla, los ojos negrísimos, penetrantes bajo los párpados carnosos de largas pestañas, a observar a las que venían de las colas tirando de sus hijos, seguidas por sus hombres, que las protegían, llenas las bolsas de paquetillos de papel de estraza. Y esperaba así a su mandadera de ocasión. Pero aquello no podía durar. Aún no había cartillas de racionamiento ––decían que pronto ya las impondrían––, sino unos vales del Comité Local, así que cuando había que traer mucho y de varios sitios enviaba a Antonio, al que no se le despistaban los vales: ––Tú no te pelees con nadie, hijo mío. Coges la talega y te pones en la cola, en tu puesto. Con paciencia. Cuando llegues, coges lo que den, pagas con tus vales y te lo guardas muy bien en tu talega. Y te vienes corriendo. No te discutas con nadie. Si se cuelan, que se cuelen. Para eso están los guardias, ¿me oyes? El Antoñico no aguantaba. ¡Perder el tiempo en las colas! ¡Cómo podía perder el tiempo en las colas! Así que observó con atención su funcionamiento, sus horarios de más y menos densidad, sus posibles trampas. Y pasado cierto tiempo, ya a punto de implantarse ––rumores–– las cartillas, se iba hacia el Camino Real silbando despreocupado, las manos en los bolsillos y la gorra blanca terciada a la izquierda sobre su frente morena. Un par de horas o tres más tarde, Dolores ya preocupada en la puerta, asomaba por la esquina de igual manera, silbando, con las manos en los bolsillos y mirando distraído cualquier cosa. ––Antoñico, que están dando lentejas. Anda, vete a la cola antes de que se acaben, hombre. Antonio sonreía entonces con malicia, sacaba las manos de los bolsillos y ponía en las de su madre dos papelones con lo que ella quería. Y además, subiéndose los pantalones, sacaba de los calcetines otros dos. Únicamente fracasaba si tocaban las alarmas de bombardeo aéreo: salía corriendo y se escondía en el último rincón de su casa. O no paraba hasta los bancales de la vega y de ahí no salía, ni aunque le echaran los perros los hortelanos, hasta la noche: el estruendo de los bombardeos, aunque fuese lejano, lo ponía fuera de sí. 224 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1937 El importantísimo cargo de Comisario de Abastos, hasta entonces en poder de los anarquistas, y del que dependía en buena parte la estabilidad de la retaguardia, fue asumido por el mismo alcalde. Éste marchó a Madrid con una cantidad importante de dinero para la compra de alimentos para la ciudad. Unos meses después se supo que había huido al extranjero con toda su familia. El alcalde accidental nombró a Agustín ––mientras se sucedían rumores de movilización de su quinta–– Delegado en el Mercado Central, donde también le asignaron una mesa, su principal objetivo. Así, cooperaba en la asignación de cupos a los asentadores de la Alhóndiga, tantos sacos de esto, tantas cajas de lo otro, hoy a éste no le corresponde…, con el consiguiente granjeo de amistades y antipatías, halagos y amenazas veladas. Era una posición incómoda la suya, entre quienes antes habían mandado en la Plaza ––los asentadores de derechas–– y los que mandaban ahora ––la Comisaría de Abastos y sus delegados––. Pero era una posición muy codiciada. ¡Y, por fin, una mesa en el Mercado! Lo que le había dicho siempre su cuñado Pepe: él a los números y al peso; Dolores y los dos niños, a la venta. Una nueva vida. Dolores se espabiló en muy poco. Allí se daban grandes voces, se desgañitaba una, se gritaba más que la de al lado para vender. ––¡Que son muy buenas, que es lo mejor de toa la Plaza, que son baratas! Se robaba lo más posible en el peso: ¿tres manzanas medianas, medio kilo?; cuatro pequeñas, cincuenta gramos menos y valían lo mismo, un real de níquel. Guardada en el seno la taleguilla con los billetes, y tenía que vigilar el cajón del cambio, no se lo llevaran. 225 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Y el ojo puesto de continuo en las rejauleaoras a última hora, cuando se acababa el género y la gente escaseaba y se cerraban las mesas, porque le robaban a una todo lo que podían. Había que tener cien ojos en la Plaza. Había que ser un lince. Y Dolores lo fue rapidísimamente. Desde finales de enero andaban los comunistas y las Juventudes Socialistas Unificadas reuniendo un cuerpo de voluntarios para el frente. Era una cuestión de prestigio. Los anarquistas habían enviado un batallón formado por milicianos de los pueblos, a quienes se les había prometido un jornal diario y la manutención de sus familias el tiempo que estuvieran en el frente. A pesar de la integración de todas las milicias ––excepto las de la CNT–– en el Ejército Popular que había creado Largo Caballero, los comunistas querían hacer algo semejante que llevara su sello. Para ellos era preciso demostrar al pueblo que sólo los comunistas estaban orgánicamente preparados para la defensa de la ciudad ante un posible ataque fascista y constituirse en depositarios de su confianza. La ocasión se presentó cuando se supo que Queipo de Llano y los italianos atacaban Málaga. Se instalaron varias oficinas de reclutamiento bajo pancartas de NO PASARÁN. Cientos de pasquines fueron colocados por las Juventudes Unificadas. Las megafonías ambulantes en camiones cargados de muchachos, puños y fusiles en alto, y el martilleo de la radio local completó el programa. En pocos días organizaron dos batallones, formados por braceros venidos de la vega, albañiles, vagabundos desideologizados y comunistas fanáticos, socialistas e incluso anarquistas, todos muy jóvenes, muy jóvenes. Muchos intentaron cambiar sus trece, catorce, quince años a dieciocho o veinte, sólo por comer en el frente lo que no comían en la retaguardia. Y fueron equipados, profusamente armados, metódica y aceleradamente adoctrinados por los comisarios e instruidos por militares profesionales en el antiguo Colegio de La Salle. Pero la salida hacia Málaga no fue apoteósica, ni siquiera clamorosa. El desfile por la Avenida de la República y el Parque al son de la Internacional fue observado con miedo. La guerra aún estaba lejana, pero la desmoralización cundía ya en la retaguardia. Aquella noche Queipo sería escuchado por radio mucho más que ninguna otra. 226 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo No volvieron desfilando. Volvieron en grupos dispersos, desharrapados, muertos de hambre, de cansancio y de miedo, mezclados con civiles, ancianos, mujeres, niños, familias enteras, que escapaban del terror fascista por la costa y sierra a través. ––¡Cien mil personas vienen por la carretera de Málaga! ¡Cien mil personas huyen de los italianos! Cruzaron la ciudad como fantasmas, sin saber dar señales de los que quedaron en el camino. Lloraban. ––Nos han ametrallado, nos han bombardeado por la carretera. Aviones italianos. El crucero Canarias. Nos teníamos que meter por los montes. ¡Cuántos niños muertos! ¿Los viejos?: no se ha salvado ni uno. El Comité Permanente del Frente Popular ––sustituto del anterior Comité Central Antifascista–– y el Socorro Rojo fueron diligentes en el apresurado alojamiento de tantas y tantas familias en la Plaza de Toros, en la Escuela de Instrucción de Milicias del Tiro Nacional, en casas particulares... En el Hospital Provincial, en el Preventorio y en el Reformatorio se recogieron y filiaron todos los niños que llegaron solos, las embarazadas y los lactantes. Pero muchas familias acamparon a la intemperie, en plena Avenida de la República, llenando las aceras y gran parte de la calzada, en la Plaza de Ramón y Cajal, en el Puerto y por los alrededores de la Plaza de Toros. Y contaban la masacre. Los aviones los habían bombardeado y ametrallado por la carretera. Los barcos fascistas les tiraban desde muy cerca y los trozos de acantilado caían sobre el camino y los herían. Muchos niños se perdieron de sus madres. Los que llegaron habían sobrevivido comiendo cañadú en los cortijos. Y les llegaban noticias de Málaga: fusilamientos de hombres ante sus familias, enterramientos en fosas comunes, que quedaban sin señalizar, apaleamientos, venganzas personales… Aterrorizados, muchos de los que los escuchaban atrancaban sus casas y rompían carnés y folletos. Se produjo entonces el peor bombardeo aéreo de todo lo que iba de guerra. La ciudad quedó a oscuras varios días. Los fascistas querían la masacre de los refugiados: bombardeaban las calles atestadas de gente. ––¡Pero es que todavía tenéis iglesias sin quemar! ––dijeron muchos malagueños––. ¡Los curas son cómplices de los fascistas! ¡Sacad los santos, quemad las iglesias! 227 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Y quemaron la Iglesia de San José, del Barrio Alto. ––¡Venganza! ¡Hay que buscarlos, hay que matarlos! ¡Son quintacolumnistas! ¡Que no quede ni uno! El gobernador dictó un bando que ordenaba a los recién llegados la entrega de sus armas: Es de esperar que dado el interés que todos muestran por defender la causa del pueblo lo hagan donde ello es factible, utilizando las armas en los frentes de guerra y no paseando entre la población pacífica con demérito y menoscabo de su probado heroísmo. Muchos se avituallaban cuanto podían y tiraban de sus familias a través de la vega. Formaban bandas de desplazados que luego marchaban hacia Albacete, Cuenca, Madrid… Y propagaban rumores sobre la ocupación. En la ciudad se ordenó un acuartelamiento general. Se construyeron nidos de ametralladoras con sacos terreros y se situaron dos o tres piezas de artillería junto a la Campsa, sobre la carretera y el acantilado. Mucha gente dormía en los refugios, casi vivía ya en ellos, aunque mientras los aprovechados les saquearan sus casas. Los altavoces no podían controlar el pánico. ––Franco nos mandará a los moros y a los legionarios. La llegada a puerto de un acorazado enviado por el gobierno elevó un tanto la moral. Queipo de Llano, para aminorar las represalias contra los presos, calmó los ánimos por la radio: En vista de que el gobierno marxista teme que yo siga la ofensiva, yo le aseguro que puede estar tranquilo: no pienso atacar. Hablo perfectamente en serio. No teman. Tranquilícense los rojos. ––Lo que pasa es que no ha tenido cojones. Le ha dado miedo, sabe lo que le espera aquí, ¡Y encima se chulea ese borracho! Las Juventudes Socialistas Unificadas y la dotación del acorazado dominaron finalmente a los perturbadores que se habían entregado a la quema de iglesias, a registros y requisas, y a las sacas de presos de las cárceles. 228 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Pero las milicias faístas, acampadas al norte de la ciudad, se habían negado a entregar sus armas según lo mandado en el bando del gobernador. Se trataba del Batallón Floreal, que estaba a la espera de la orden de incorporación al frente una vez acabada la instrucción militar y política de sus voluntarios. Su comandante dio un mitin en el Teatro Cervantes y luego ordenó a sus hombres rodear el Gobierno Civil y estar atentos a la toma del poder local si el gobernador no revocaba el bando y devolvía las armas requisadas a los anarquistas procedentes de Málaga. La cuestión quedó zanjada con la intervención de la marinería del acorazado y la llegada de una Brigada Internacional. El comandante del batallón fue detenido por guardias de asalto, que llegaron a abofetearlo. Quedó preso en el acorazado y luego pasó al Cuartel de Ametralladoras, a la espera de juicio. El Batallón Floreal partió inmediatamente para el frente. No era uno de los mejores sitios del Mercado. La clientela, muy de regate, muy ladrona si se descuidaban. Voceaban bien, pero vendían muy poco a poco, cien gramos, un cuarto, dos naranjas. Se gastaba todo, por la mañana y por la tarde. Y ahorraban, con esa particular forma de ahorrar de Agustín, nada cuando ganaban poco, todo cuando ganaban mucho, para la compra de otra casa de la que les habían hablado en el Barrio Alto. En mayo Largo Caballero dejaba el puesto a Negrín, con Prieto en Defensa. Eran los mismos socialistas, pero salían los que habían defendido la importancia de los sindicatos, su misión ineludible y su hegemonía mientras durara la guerra. Eran los caballeristas, sindicalistas ante todo, que, apoyados por la CNT, se opusieron siempre al sucursalismo de los sindicatos respecto a los partidos del Frente Popular. Entraba la burocracia partidaria, los frentepopulistas que propugnaban la unidad de acción: los prietistas y los de Negrín, y dividían así a la UGT, a la vez que seguían enfrentados a muerte con los anarquistas. En los comités de propaganda pronto las discusiones entre caballeristas y prietistas desembocaron en tiros. Pegaron distraídamente nuevos carteles ––El Gobierno Negrín es el gobierno de la victoria–– sobre los antiguos ––El Gobierno Largo Caballero es el gobierno de la victoria––. Y cambiaron todos los cargos. Cinco meses le había durado a Agustín la colaboración en Abastos: por más que hiciera gala de sus preferencias prietistas y dejara caer algunos comentarios 229 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte sobre su escaso sindicalismo, eligieron a otro. Luego le pidieron su dimisión del Sindicato de Verduleros los mismos que antes lo habían propuesto. Ya no dispondría en lo sucesivo de lo mejor de la Alhóndiga para su mesa. Sería uno más, protestaría como todos por lo reducido de los cupos, amenazaría con el revólver si no le cubrían sus necesidades de venta. Uno más. Por muy prietista de siempre que se afirmara. Muerto Mola, se oía mucho más el nombre de Franco. La gente comentaba ahora, abiertamente, en familia o entre amigos, aunque casi nunca en la calle, las charlas de Queipo por radio. A veces se reunían, con toda discreción, hasta las tantas quince o veinte vecinos en una casa, botijo va y botijo viene, bota va y bota viene, alrededor del aparato. Sobre la propaganda republicana, se pensaba que las noticias del frente que daba Queipo eran más relevantes. Por eso corría el rumor de la próxima requisa de todos los aparatos. Los bombardeos eran cada vez más frecuentes. Sonaban las sirenas de alarma hasta tres veces en el día. Los aviones alemanes de los fascistas venían después de comer, a la noche y de madrugada. Y ni un mosca, ni un chato para detenerlos. Se hicieron tan familiares, tan rutinarios, que las madres apremiaban a sus hijos con su puntual llegada. ––Vamos, al refugio antes de que empiece el bombardeo. La noche de los obuses fue distinto. Poco antes de amanecer, un fuerte silbido bronco vino del mar, sobrevoló el Puerto y el Parque, la Avenida de la República, el Ayuntamiento y todo el centro, hasta los alrededores de la Plaza de Toros, donde una casa estalló en pedazos, se incendió y se derrumbó como si fuera de paja, proyectando piedras y cascotes a diestro y siniestro contra las casas vecinas. Las sirenas se pusieron en funcionamiento. Todas las luces de la ciudad se apagaron, mientras los reflectores prospectaban el cielo azulado de la calurosa noche en busca de aviones. Un segundo silbido cruzó el cielo y se oyó otra explosión. Un nuevo incendio se levantó entre los caserones de la zona de San Sebastián. La gente corría desesperada a los refugios ya atestados. No eran aviones: eran barcos. La batería de costa sobre el acantilado, cerca de los depósitos de Campsa, abrió fuego. Los siguientes obuses destruyeron edificios durante casi una hora, y así se hizo de día. A media mañana la gente emprendió el regreso 230 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo a casa. Días después se sabría: habían sido barcos alemanes y no el crucero Canarias, como se dijo. Prieto propuso la declaración de guerra a Alemania por esta ofensa. ––¡Qué chalao! ¡Como si no tuviéramos bastante ya! Dormían en Las Chocillas, un barrio fuera de la ciudad, en medio de la vega. La CNT había requisado una vaquería y una finca pertenecientes a un antiguo y muy conocido comerciante de la ciudad, que vivía autoconfinado en el histórico cortijo familiar denominado por la gente Chalet del Blanco y Negro, en la Carrera de Alhadra. La vaquería, como otras por toda la vega, nutría de leche a los niños enfermos de tifus y tuberculosis infantil del Hospital y a los infectados de piojos y tracoma que eran tratados en el Preventorio. Las Chocillas era un grupo de casas pequeñas y pobres construidas a principios de siglo en el cruce del Camino Romero ––una carrera o antiguo camino de carros entre tapias de fincas de labor–– y el Camino de la Fuente de los Molinos. Ahora los propietarios de aquellas viejas casillas estaban haciendo su agosto con lo que quedaba de ellas, apenas unas ruinas, alquilándolas a familias que todas las noches huían de los cada vez más frecuentes bombardeos aéreos. Pues era una riada de gente la que salía todas las tardes por los caminos, con ajuares, colchones, mantas y equipajes, a pernoctar fuera de la ciudad, y se dispersaba por las cuevas del barrio de pescadores, de las cercanías del Cementerio o de las viejas canteras; por los cortijos de la vega, incluso los de más allá del río, que alquilaban pajares, casetas y cuadras; por las chabolas a lo largo de la vía de ferrocarril… Y en los pequeños caseríos interiores de la vega, como Las Chocillas. En Las Chocillas, además, se comenzó a construir un refugio para la gente de Los Molinos, la gran barriada cercana, que iría precisamente junto a la vaquería, lo que beneficiaba también a quienes dormían allí. Aquel refugio no se hacía con trabajo voluntario, sino financiado por el ex–amo de la finca con el fin de acelerar su construcción, en la que el habitante del Chalet el Blanco y Negro estaba obviamente interesado por la seguridad de su familia. El Antoñico, afiliado ahora a la CNT, se apuntó como peón de albañil, ocho pesetas diarias. Un peón de albañil hacía el trabajo más pesado, como el acarreo de material y la recogida del escombro. Éste se 231 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte sacaba del enorme túnel que era el refugio mediante espuertas de esparto que se cargaban a la espalda, dos o tres por viaje sobre unos soportes de madera colgados de los hombros con cuerdas de pleita o de cáñamo. La estabilidad de las espuertas cuando se subía la rampa de tierra del túnel hacia la superficie se conseguía con un gancho de hierro que se anclaba al borde de la espuerta superior y se llevaba cogido con una mano por encima del hombro. La subida era penosa, durísima, pero se aliviaba en la bajada, de vacío. Antonio trabajaba ocho horas, desde las seis hasta después de comer. Por las tardes, si su padre no lo mandaba al Mercado, se dedicaba al vagabundeo por los caminos de la vega. El Chalet el Blanco y Negro había sido famoso en tiempos. Señorial, tenía un sinfín de habitaciones. La familia era atendida antes por una legión de criados, doncellas y jardineros. En la era se habían celebrado bailes y cenas de montería. Tenía cuadras y un buen puñado de caballerizos. La extensión de la propiedad era tanta y de tan lejanas lindes que ni los administradores sabían precisarlas con exactitud. El portón era de mil ochocientos y algo ––semiborrado en la clave del arco–– y a su lado se había levantado siempre la ruina de una vieja construcción que había sido noria o fuente árabe. De ella precisamente arrancaban las dos hileras de cipreses que llevaban a la aparcería, rozando el almacén de aperos de labranza. Allí, en aquel paraíso, siempre lucía el sol, o eso le pareció al Antoñico cuando se sumergió en sus fragancias, y el zumbido de los motores de los aviones rayando el cielo, las alarmas de las sirenas y los estruendos de las bombas le quedaron muy, muy lejanos. Dolores había alquilado un trozo de los establos por treinta y cinco duros al mes, un robo. Un colchón de borra sobre una estera de esparto y un catre con un jergón de farfolla. Suficiente. Lo demás, los cuatro cacharros, la ropa, lo habían llevado en un coche de caballos. Allí no había miedo. Era la solución, aunque las familias sólo estuvieran separadas por una sábana o una mala harapa y aquello se hubiera llenado de chiquillos casi en cueros correteando todo el día por los bancales y los balates. Había, por ejemplo, tres niños sin otra cosa que hacer que limpiarse los mocos verdosos en las mangas cortas de sus agujereadas, negruzcas camisetas. Eran enfermizos, pero juguetones. Corrían tras las cabras para abrirlas de patas y chuparles la leche 232 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo directamente de los pezones y apedreaban a los perros cuando pretendían ayuntarse. Fueron todo aquel tiempo amigos de Antonio y Mariano. Antonio se empeñaba en contarles cosas que había visto por esas calles, cuando vendía con su carro: el viejo atropellado en la Cuesta Rastro, las mulas sacando chispas de los adoquines con sus cascos, los gitanos que intentaban meter mano en los plátanos, los tiros en el centro… Pero los niños preferían jugar y, sobre todo, comer aquel pan negro que ahora les daban, acompañado de algarrobas, higos secos, bellotas… Le pegaron la sarna. Había epidemia de sarna en la ciudad, y de viruela, tifus, tracoma... De pronto, un día, los niños comenzaron a rascarse y a hacerse ronchas que se agrandaban y se convertían pronto en vejigas de agua. Por más que Antonio huyera entonces de ellos, consiguieron pegársela. Primero fue una picazón como de ortiga por entre los dedos y alrededor del ombligo, que a fuerza de rasquijones se extendió a los brazos y por toda la barriga. Eran insoportables aquellas punzadas urticantes que producía, le dijeron, un maldito bicho, el arador de la sarna, que hacía túneles entre la piel y la carne. Antonio se rascaba, se rascaba sin parar, las uñas coronadas de negro, en el vano intento de matar al animalillo: todo inútil. Dolores lo supo cuando observó cómo se rascaba los habones una noche, mientras dormía. Lo destapó y le vio todo el cuerpo lleno de vejigas. La noche siguiente, antes de que se acostase en su catre, ya aislado en un rincón del viejo establo, le preparó una pasta de agua, aceite y azufre con la que le untó todo el cuerpo. Luego le mandó se pusiera un mono viejo de su padre, para que la pasta no pudiese respirar. Al día siguiente lo sacó afuera y, como un sargento, sin darle tregua, le quitó el mono y lo metió en la pila en cuclillas. Un cubo de agua fría, otro de agua tibia y otro muy caliente, jabón y un gran trapo seco, exclusivo para aquella tarea. Era para matar el ácaro. El azufre y el agua, explicaba Dolores, entraban bajo la piel por los agujeros de los pelos y quemaban el micobrio; el aceite impedía que el azufre se saliera y que el bicho respirara. Había que hacerlo durante dos semanas y la sarna se curaría. Lo hicieron durante dos meses. Casi abandonaban ya el tratamiento cuando las pústulas empezaron a remitir. Mientras, movilizaron a Agustín, y lo encuadraron en un batallón de ingenieros. Pero, menos mal, el día de la presentación se encontraba en el Hospital Provincial solicitando ser operado 233 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte de un horroroso carbunclo que tenía en una pierna, transmitido seguramente por los animales que guardaban en el establo, junto al trozo que ellos utilizaban como vivienda. El Director Médico se negaba a operarlo y recomendaba mucha higiene y alejamiento radical de cualquier animal. Pero eso no era posible. A Agustín le venía mejor la operación, pues quizá se evitaba la marcha al frente. Recurrió al alcalde, ahora muy amigo suyo, aunque era del Partido Comunista. Lo operaron y, en efecto, no lo reclamaron para la guerra. Y había cerca de la vieja vaquería un almacén de paja. También se empleó aquí Antonio, en la carga de los carros que repartían esa mercancía por la vega. Más de una vez viajó en ellos por un mundo que resultaba en su totalidad nuevo para él. En aquel almacén de paja tuvo otro aprendizaje. Antes nunca se había detenido a pensar en las niñas de su edad que veía a diario en el barrio. Ahora había un par de ellas en Las Chocillas que lo miraban de una forma… ¡Pensaba mucho en aquellas niñas delgaduchas y mal vestidas que tenían tetas! No muy grandes, pero tenían. ¡Y qué barbaridad, lo que le gustaría vérselas! Una de ellas era Paquita. Paquita tendría quince o dieciséis años y un cuerpo enteramente de mujer. Él, por contrario, aún parecía un niño, por más que tuviese aquella incipiente pelusa sobre los labios y pelillos rizados sobre las ingles y en los sobacos. Era ya un hombre, se decía. Y se atrevió a hablarle a Paquita que, juiciosa y madura, le aclaró que mientras durase la guerra, no se comprometía a nada, ni podía hacer planes de futuro. Porque resultaba, cosa que Antonio no había sospechado nunca, que las mujeres, si hablaban con un hombre ––con un muchacho–– siempre era con vistas a un noviazgo serio y formal, cosa que a él ni se le ocurría. A él le movía la curiosidad, más bien, la novedad de la mirada soñadora de Paquita, de sus manos finas y blandas, de su pelo rubio y su talle largo y delgado. Un día, escondidos entre las pacas de paja, la tocó. Su mano sobre la rosada carne de la muchacha, ella con los ojos cerrados, le produjo un intenso placer, un escalofrío enervante, caliente, suave, suave, y profundo, desde las piernas y los brazos hasta el pubis, que le mojó los dedos. Fue un espasmo, un sobresalto. Aquello era otro mundo. Un mundo maravilloso. Maravilloso y secreto. Sólo suyo, de Paquita y de él, ¡y tan fácil! Y tan complicado. El almacén de paja escondió desde ese día muchos de sus secretos. 234 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1939 La guerra había terminado. El 28 de marzo había caído Madrid. Nada más saberse en la ciudad y en la provincia, un barco zarpaba con urgencia cargado de familias comprometidas, rumbo a Orán. Se acababa la República. Se respiraba ya por todas partes el miedo a las represalias fascistas. El treinta un numeroso grupo de hombres armados había asaltado un barco y se había hecho a la mar, rumbo a Argelia. Eran los dirigentes provinciales del Partido Comunista que, justo a tiempo, habían sido liberados de la cautividad en que estaban desde la persecución ordenada por el coronel Casado en Madrid. Apenas horas después, un cañonero franquista atracó en el Puerto y su capitán tomó el mando militar de la ciudad. Lo primero que hizo fue liberar a los presos. Algunos de ellos, tanta era su debilidad y deterioro, fueron instalados en hoteles al cuidado de monjas que, a su vez, fueron restituidas en las instituciones benéficas que regentaban antes de la guerra. Al frente de Auxilio Social se nombró a una marquesa. Grupos de falangistas tomaron el poder en el Ayuntamiento, el Gobierno Civil, el que fue Cuartel de Milicias y volvía a ser Colegio de La Salle… Y sacaron un nuevo periódico, al que llamaron, naturalmente, La Nueva España. El treinta y uno entraron las tropas de ocupación al mando de un coronel que se autonombró gobernador militar. Candente todavía el recuerdo de las salvajadas cometidas durante la guerra por unos y otros, llegaban los nacionales. Eran requetés y falangistas venidos en camiones. Una riada de gente acudía a recibirlos: a pesar de todos los miedos, era La Liberación. Vueltos a casa, Dolores, Agustín y los dos niños se encerraron con llave, a esperar. Todos los papeles, toda la propaganda guardada de 235 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte años, todos los periódicos ––El Socialista, El Radical, El Liberal…––, fueron quemados en el patio, y el colt plateado de cachas de nácar, bien oculto. ¿Qué sería de los compañeros más significados, aquel que fue presidente del Comité Central Provincial al comienzo de la guerra y últimamente gobernador civil interino; los que pertenecieron al Comité de Presos y daban paseos; los que, como él, colaboraron con la Delegación de Abastos…? ¿Qué les harían ahora? Por la ventana pasaba la gente como antes de la República cuando había procesión: a ver el desfile. Ninguna cara conocida, excepto Esperancica, vecina suya, que había pasado toda la guerra encerrada en su casa: ¿sabría corresponder, llegado el momento, al silencio de Agustín durante aquellos tres años sobre la huida, una noche, de su hijo militar disfrazado de mujer? Por la ventana pasó, prepotente y recién planchada, la primera camisa azul. No se atrevía a ir a la Alhóndiga. Le habían dicho que muchos de los asentadores, Ferrer, Carballeiro, Dimas…, eran falangistas ahora. Precisamente los que más lo odiaban desde su época como delegado en el Mercado. Pero, ¿de qué iban a vivir? Tenía que probar suerte. Así que se caló el jipijapa de antes de la guerra, se puso la pipa en la boca, aunque no tenía tabaco con qué llenarla, y se fue ––solo–– para la Plaza. Por la Rambla, cuando llegaba a la esquina del Camino Real, le salió al paso un muchacho que conocía bien: ––Agustín, me manda tu cuñao Pepe. ––¿Qué pasa? ––No he llegao a tu casa pa que no se asuste Dolores. M’ha mandao Pepe a decirte que no bajes a la Alhóndiga, que te quedes en casa unos días. Que ya te avisará. Dejaría su mesa abandonada. Se la podían quitar si lo declaraban huido. Le había costado un dinero, un buen dinero que ahora perdía con el cambio de régimen. ––Es lo mejor, Agustín. Meten a la gente en la cárcel y… cosas peores. Hazle caso a tu cuñao. No vayas a la Plaza. Dolores y el Antoñico bajarían de vez en cuando, a echarle un ojo al puesto. Ellos lo tendrían al corriente. Aquello era una vergüenza, encerrado en casa, tras las faldas de su mujer, pero no tenía otra salida que la resignación ante el triunfo de sus enemigos mientras fumaba pipa tras pipa ––si conseguía tabaco, que no tenía––, nervioso, en la ventana hasta que todo se calmara. 236 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Fusilaban, decían, por cualquier cosa, denuncias o sospechas, un puñado diario de infelices en el Cementerio. Cientos, miles de antiguos militantes de izquierdas, soldados del Ejército Popular y milicianos fueron recluidos en la antigua fábrica de azúcar que llamaban El Ingenio, cerca de Las Chocillas, el barrio de la vega donde Agustín y los suyos habían estado refugiados. Un tribunal militar los juzgaba sin sumario ni defensa y los condenaba a muerte o a la cárcel para muchos años. Corría el rumor de que muchos días el tribunal no se reunía y entonces eran los oficiales y suboficiales de guardia y los falangistas quienes, al amanecer, los formaban ––harapos piojosos y cabezas al cero––, los diezmaban y cargaban los camiones que, necesariamente, tenían que llevar carne marxista a las tapias del Cementerio. Las descargas eran tres: las de las cuatro de la mañana, las de las cinco y las de las seis. Esta última se oía con más dificultad, porque la ciudad comenzaba su movimiento cotidiano. Acto seguido, los altavoces: ¡Triunfa, España! Los yunques y las ruedas marcan el compás de un nuevo himno de fe, juntos con ellos cantemos que empieza vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Y las campanas daban sus tres toques llamando a misa. Su cuñado Pepe le confirmó lo que le había adelantado el chico: ––Dimas, Carballeiro y Ferrer me han dicho, dicen: Por aquí no queremos ver a tu cuñao, ¿estamos? Dile que por aquí no vuelva. De su mesa, que se despida. Así que, ya sabes. Escóndete. O, si no, coge a tu mujer y a tus hijos y… ––He pensado en embarcarme para Orán o para Argelia, pero… Yo no he hecho nada malo. ––Participaste en la defensa de la ciudad contra ellos, ¿te parece poco? Para los de la camisa azul no hace falta que hayas hecho nada: eres un rojo, y con eso tienen de sobra. Yo te avisaré cuando puedas volver, ¿estamos? El periódico falangista daba las numeraciones y fechas válidas de los billetes que eran canjeables por dinero nacional: de toda una 237 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte talega que tenían escondida en un agujero del muro medianero de la casa, sólo les servían dos mil pesetas. El cambio se hacía en el Banco Central, en el ahora Paseo del Generalísimo, antes de que se cumpliera el plazo. Había cola. La gente se llevaba sillas y hasta mantas para dormir, como en guerra con los racionamientos. Mandaron al Antoñico. ––Mucho cuidado con el dinero. No te pares en ningún sitio. No te pelees con nadie en la cola. Y luego, derechito para acá con el dinero bien cogido. Se fue con los billetes en un puño dentro del bolsillo y con el temor de que alguien lo parara en el Camino Real o en la Rambla y le preguntara por su padre. Había oído que en cualquier momento podían presentarse en su casa a por él los falangistas, o los de asalto o quién sabía él. Y ya se veía enfrentándose a ellos, apretados los dientes, sin pedir piedad como su madre haría. Él era ya todo un hombre y por eso se dejaría el bigote, un bigotillo fino de una comisura a otra sin rozarle el labio, como se llevaba ahora, y se peinaría hacia atrás con agua y brillantina: así aparentaría más de los diecisiete años que tenía, ahora que su padre le confiaba tan importantes responsabilidades como aquella de cambiar tanto dinero. Pasaba cerca de la Plaza. Por la puerta del Paseo había una gruesa cola, muy desordenada, que ocupaba toda la acera y ascendía cuatro escalones hasta el antiguo repeso municipal. Allí daban un chusco y una lata de sardinas. Luego la cola cruzaba todo el Mercado, las mesas desocupadas, cerradas aún, y salía por la otra puerta, la que daba cerca del Colegio de la Compañía de María. Unos cuantos falangistas y requetés vigilaban. Quiso pasar de largo ––No te pares en ningún sitio–– pero ¡un chusco y una lata de sardinas sin cartilla de racionamiento ni nada…! Tenía tiempo. A lo mejor, si se ponía en la cola un par de veces, como hacía en la guerra… ¡Qué ocasión! Tardaban mucho, aquella cola avanzaba muy despacio. Le cerrarían el banco si se ponía dos veces. El dinero, bien apretado en el bolsillo, que con las apreturas nunca se sabía. Casi llegaba ya a los escalones. Ahora comprendía por qué la lentitud: los requetés, armados con naranjeros, cacheaban a todo el mundo. Frente al repeso, un falangista en pie, abierto el compás de piernas, con sus botas negras de caña alta, las manos en las caderas y una fusta colgando de su muñeca derecha, observaba cómo cacheaban a un individuo. 238 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Le han cogido ––explicaron los de la cola–– algo en el bolsillo y lo han sacado de la cola a empellones. ––Un rojo, seguro. Ya estaba. Le indicaron levantara un poco las brazos para el registro. ¿Sacaba el dinero o se lo dejaba en el bolsillo? Lo sacó. El requeté lo cacheaba ya con una mano mientras con la otra sujetaba el subfusil que le colgaba del cuello. ––¿Qué es eso? ––Es… dinero. Dinero que… Voy al banco a cambiarlo. Lo han dicho en el periódico y… Nada en el bolsillo derecho. Nada el izquierdo. En el de atrás… ––¿Y esto? ––¿El qué? Un cartoncillo rojo y negro, un carné perdido y olvidado del Sindicato de Peones y Barreneros al que lo afilió su padre cuando trabajó en la construcción del refugio de Las Chocillas. Y una navaja. ––Vaya, vaya ––rezongó el requeté examinando el documento––: ¡Con que… de la CNT! Antonio observaba el dedo del requeté sobre el guardamonte del naranjero. ––¿Yo? Yo no… Bofetada, fuerte, hueca. Cayó al suelo fuera de la cola, toda pendiente del incidente. El falangista de la fusta se acercó atraído por el murmullo atemorizado de la gente. ––¿Qué pasa aquí? ––Éste, que llevaba esto en el bolsillo ––respondió el requeté––. Le tomamos los datos y lo mandamos al Ingenio, ¿no? El falangista leyó el documento, le hizo un gesto al requeté, que se alejó unos pasos, y rompió el carnet en cuatro pedazos. Luego se dirigió a Antonio. ––Levántate. Se le antojó un gigante. Las relucientes botas próximas a aplastarlo. ––¡Levántate! Se levantó, la mano en la cara, rojo de dolor y de rabia. La gente le miraba sin expresión, pero con mucho interés. ––Lárgate ––le dijo, y le lanzó a la cara los pedazos del carnet anarquista. Dicho y hecho. 239 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Eh! ––lo llamó el falangista. Volvió. Aún tenía las dos mil pesetas en la mano: el falangista se las arrebató en un gesto rapidísimo. ––Esto será tu contribución para la construcción de la nueva España ––dijo, y se guardó los billetes en un bolsillo de la camisa. Lo conocía de algo, pero no recordaba de qué. ––Dedícate al dibujo y a la electricidad, muchacho. Era Bernabeu, aquel compañero suyo de la Escuela de Artes con el que fumaba y veía películas de Charlot en el Teatro Cervantes, en butaca, como los señores. Le indicó con la fusta que se marchara. Se fue corriendo, cegado de vergüenza y de ira. Aquello era el fascismo. Por primera vez lo veía de cerca. Y lo sentía. El banco estaba ya cerrado. De todas maneras, ya no tenía dinero que cambiar. En su casa fue todo un drama. Su madre lloraba con desconsuelo. Su padre, amargado. Antonio sacó una caja de lata que guardaba debajo de su cama y tomó de ella un paquetito liado en papel de periódico, con el que volvió a la mesa de la cocina, donde su padre se ayudaba a pasar el mal trago con un vaso de vino blanco. ––Bueno, yo…, como soy el culpable… ––balbuceó––, aquí traigo lo que tengo, para que… Deslió el paquete: eran 22 duros de plata que tenía atesorados y que ahora servirían para mantener, al menos unos días, a la familia. El brazo en alto, saludo nacional. Por lo pronto, mientras no se utilizasen las nuevas cartillas de racionamiento, volvieron las colas. Y los dobles sentidos sobre dar por cola. Pero la gran solución era el estraperlo. A estraperlo compró Agustín un saco de azúcar moreno para hacer aquellas papas de menta que Dolores y él vendieron tantos años antes en Melilla y que ahora vendería el Mariano en la puerta de la Plaza, en el Paseo, en la Plaza del Ayuntamiento. Primero se calentaba el azúcar, con un poco de agua, en una cazuela hasta caramelizar y se extendía sobre el granito de la cocina ––en una piedra de mármol hubiera sido mejor, pero no la tenían––, se emparejaba y, cuando estaba ya tibia, con un pincel se impregnaba de una infusión de menta o limón preparada al efecto. Todo esto, con presteza, para que no se endureciera demasiado el caramelo, ya que luego había que cortarlo con un cuchillo en pequeñas porciones que se espolvoreaban con azúcar blanca y canela, si se tenían. Cada una se liaba en papel de mantecao, o el que fuera, incluso de periódico, 240 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo dándole una forma como de pajarita. Con unas tablas y una correa vieja Agustín y Antonio hicieron después una tarimita de dos pisos para colgar al cuello, a manera de expositor portátil, y sobre ella dispusieron los caramelos para su venta. Mariano se iba temprano Camino Real adelante, mercancía ya expuesta, con su madre detrás, no le fuesen a robar los desmayados del barrio, que él era muy distraído y muy tímido. No voceaba hasta el final de la Calle Murcia, casi ya en San Sebastián, donde vendía una parte de la mercancía a la salida de misa. El resto, en la Plaza del Mercado: deambulaba entre las mujeres y la ofrecía con insistencia por debajo de los pechos, asediaba cuando notaba alguna pequeña indecisión, e iba siempre delante de los que voceaban higos secos y manzanas de caramelo. También las vendía plantado en algún lugar de paso obligado a la ida o a la vuelta de la compra. Daba a veces seis la perra gorda, no cinco. Otras, sólo cuatro: según la demanda. Y volvía cada tarde a casa con siete, ocho pesetas con las que mantenía a su madre, a su hermano y a su cada vez más bebedor y más serio, triste e impenetrable padre. Tras el Desfile de la Victoria hubo un Tedeum en la Catedral. Para Antonio la salida de gente fue la mejor ocasión para colocar las papas de menta en un puestecito que se hizo con un par de cajas a las que puso una bandera rojigualda. ¡A tres la perra gorda! Un mes después se ocupaba también en el estraperlo de pan blanco que compraba en forma de hogazas de a kilo en una tahona clandestina que habían improvisado en medio de la vega. También pensaba en la venta de aceite. A los cinco meses le hablaron a Agustín de una mesa en la Plaza: el Antoñico se podía encargar de la Alhóndiga mientras se la continuaran vedando a él aquellos asentadores fascistas. 241 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses TERCERA PARTE Almería 1940–1951 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1940 La Chula les había robado el abrigo de Manuela. La chula era la mujer o algo así del chulo, apodo que a él le venía de familia y le quedaba que ni pintado, pues, por un lado, cobraba lo que ella trabajaba, y, por otro, tenía unos modos que parecía perdonarle a uno la vida. Se habían encontrado en una taberna de mala muerte, El Tropezón ––¡qué nombre!––, junto al Puerto Pesquero. Luego vino la Guerra y La Liberación y el negocio se les acabó. Entonces se mudaron a las cuevas del cabezo, el cerro traspasado por el refugio. Él siguió sin dar golpe. Pues la chula pasaba muy a menudo por allí, y aquel día, como viera que sacaban de la casa líos de ropa, bolsas y cacharros de cocina, y los cargaban en un camión que había en la esquina, se acercó a ayudar. Y por si algo de ropa o algún calzado se desechaba, como siempre en las mudanzas. Tampoco era necesario desairarla. ––¿Y es que se van ustedes a la capital, Manuela? Vaya, enhorabuena, pues sí que… Los bártulos cargados ––cuatro muebles, la máquina de coser, una orza de aceitunas aliñadas, la bicicleta de Martín…––, se pusieron en marcha sobre aquel famélico camión que se cuarteaba y crujía cada dos por tres. Ciento treinta kilómetros de camino, los dos hombres en la cabina, las dos mujeres y los tres niños atrás, no se les cayera algo en algún bache. En una parada para mear se dio cuenta Manuela: la chula le había robado el abrigo aquel de algodón con cuello de astracán y botones forrados de ante, negrísimo, elegantísimo, nunca estrenado. Y es que no debió dejarlo tan a la vista. Era una tentación. Demasiado ostentoso. Lo reservaba por si lo empeñaba o vendía en caso de necesidad. La chula… ¡ojalá se lo gastara en botica! 245 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Quebrantados y molidos, señaladas las espaldas de las barandas del camión y las piernas de los saltones cachivaches, llegaron por fin a la capital. Antes de nada, el Cementerio, con rastros de los fusilamientos más recientes en sus tapias. Luego, el Fielato, parada obligada tras la presentación del salvoconducto en el puestecillo de guardias civiles. Y más abajo la taberna del cruce a Níjar. Le habían blanqueado la fachada para borrar su antiguo nombre, Taberna Estiércol ––se adivinaba bajo la cal––, y pintado encima el nuevo con letras de tamaño decreciente, como queriendo acabar pronto: Bar Estiércol. Y Martín se preguntaba qué habría ganado el tabernero con semejante cambio. El conductor, un antiguo carretero que hedía a grasa y sudor, se bajó a preguntar la calle. Martín no se bajó y nadie osó tampoco pedir permiso: esperaron con el temor de que el hombre se entonara demasiado con los vasos que se estaría tomando y no acertara luego con las palancas. Enfrente, a la derecha, la Calle Real del Barrio Alto profundizaba en la ciudad. Torcieron a la izquierda, hacia la vega, Los Molinos y el río. Y trece kilómetros más. Una torre antigua, árabe sin duda, la referencia que les habían dado: Torregarcía. Cien, doscientos metros más allá, en la misma arena del agua, el cuartel. Solo. Ni un cortijo, ni una mala casa, nada se veía hasta los horizontes, que eran el mar y las lejanas sierras. Sólo campo, dunas de esparto y piedras. El más próximo cuartel estaba a cinco kilómetros. Era el exilio al que condenaban a Martín por las dudas que su amistad con Pedro Artés y Pepe Carreño había suscitado durante su expediente de depuración en aquel campo de concentración de Cartagena. Y un perro, el primer recibimiento. A los ladridos, todos salieron: las mujeres y los niños a un lado de la fachada de zócalos azules; una inesperada mezcla de guardias civiles, carabineros y sargentos provisionales al otro. Así que los rumores de unificación en un solo cuerpo eran ciertos. Les ayudaron en la descarga del exhausto camión, previas las presentaciones entre arribaespañas y apretones de mano. Indicaron a Martín el pabellón exiguo que les habían asignado, dos solas habitaciones, insuficiente para una familia que ya contaba con cuatro hijos, pero inapelable: había preferencias para los que habían hecho la guerra en el lado nacional. Las papas de menta, el estraperlo del pan blanco de aquella tahona clandestina y la venta de algunas raciones de aceite ––ellos 246 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo no gastaban el cuarto de litro que daban por familia–– habían dado para una mesa en el Mercado. Había sido abandonada al acabar la guerra y el Ayuntamiento la arrendaba barata. No estaba en muy buen sitio ––lo mejor eran las esquinas; las mesas de en medio, encerradas entre cajas y sacos, no vendían mucho––, pero los sacaría del atolladero. El Antoñico haría la Alhóndiga mientras su padre siguiera exiliado en casa, como él mismo decía. Pepe, el hermano de Dolores, les echaba una mano con alguna rama de plátanos, aunque fuesen pasados, sobrantes, rejules, que se decía. Antonio comenzó mal. Entendía perfectamente el mecanismo, pero se entretenía demasiado. Para que la venta fuera buena, los mozos tenían que vaciarle los sacos encima de la mesa bastante antes de las seis de la mañana, y algunos días a esa hora todavía no había comprado. Le atraía la Alhóndiga, aquella penumbra de los candiles de gas, el voceo de los asentadores: ––¡Tres cajas! ¡Me quedan tres cajas y termino! ¡Tomates, tomates, tomates!, Los mozos cargados con cien kilos sobre sus chalecos de saco, las venas a reventar, rampa arriba, del sótano al Mercado. Era otro mundo. El mundo de los Carballeiro, Ferrer y Dimas: allí había dinero. Un día lo llamaron los tres reunidos. Le miraban sonrientes. ––Oye, dile a tu padre que venga a la Alhóndiga, que aquí nadie se lo va a comer, ¿estamos? Terminaba el exilio. El Pedro llegó primero a la medio desplomada casa de Doña Lola, impecablemente vestido de falangista, camisa azul, boina roja, pistola, botas altas, guantes de cuero marrón. A Julia casi le da algo. Las tres mujeres lloraban con el desconsuelo de la Guerra, el hambre y el abandono de aquellos años: ¡el Pedro, falangista! ––Me pasé en la Batalla del Ebro. Se había presentado en el Gobierno Militar. Todos los que habían servido en el ejército rojo debían hacer ahora la mili con Franco. Contó su historia con aire despreocupado, pero satisfecho, como antes la había contado a Tomás, con una copita de aquel anís que Doña Lola había salvado toda la Guerra para cuando llegara La Liberación. Días después llegó el Tomás, delgado, taciturno, mucho más gruesas sus lentes, dependiente ––se notaba–– de su hermano. Venía 247 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte a por el resultado de su expediente de depuración. Ni una firma en el pueblo le había avalado. Ni una voz había surgido en su favor. Sólo el prestigio de un hermano, que había sabido, con gran valor y fervor patriótico, pasarse al camino recto en cuanto tuvo ocasión. De ello dependía su permanencia en el Cuerpo del Magisterio Nacional, que así se denominaba ahora. A Julia y María les contó que a Pedro Avellaneda lo habían separado del servicio por estar procesado en un Consejo de Guerra. Le pedían treinta años de prisión. Que Francisco Bernabé, Agustín y Francisco Valero habían sido confirmados en sus derechos. Y que ya habían readmitido también sin sanción a Carmen, maestra de niñas, y a Jesús Cervantes. Pero al hermano de éste, José Antonio, lo habían expulsado. Se habían presentado varios informes sobre un episodio que actuaba en su contra: presidente de la FUE, representaba a ésta en la Escuela Normal cuando, en una reunión del Claustro se trató el asunto de los maestros encarcelados a comienzos de la Guerra. Alguien afirmó, refiriéndose a ellos, que unos cuantos muertos más no importan. José Antonio asintió en silencio. Luego trabajó en intendencia militar, donde se hizo imprescindible según su familia, por lo que, aunque movilizado, no fue al frente, pero en retaguardia, cuando algunas personas del llamado Socorro Blanco clandestino le pidieron ayuda, se la negó porque no quería nada con fascistas. Doña Lola acaparó a los dos hermanos, los tres sentados en aquel estrado verde con cojines negros, un falangista, un republicano y una monárquica, decía con maldad. Julia, satisfecha. Que quedara claro: el Pedro venía a por ella. Lo había dicho. En cuanto acabase los meses de servicio militar que le quedaban y le diesen el ingreso en la Guardia de Asalto. María se quedaría con Doña Lola, que ahora recibía de nuevo aquellas pagas de antes de la Guerra por las condecoraciones de su padre en África. Y el Tomás… Todos allí habían ganado menos el Tomás. El Servicio de Vigilante, o Servicio de Día, comenzaba a las seis de la mañana y duraba veinticuatro horas. Le seguían siempre un día de descanso y otro de puerta. Estar de puerta era lo cómodo, lo reservado casi en exclusiva a los sargentos provisionales y a los guardias procedentes de zona nacional. El Servicio de Día era en la playa. Se hacían andando algunos kilómetros a uno y otro lado del cuartel para dar el parte. Aquel verano Manuela y él iniciaron 248 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo la costumbre de pasar ese día de Servicio de Vigilante todos juntos en la playa. Martín se quedaba en bañador y jugaba con los niños en el agua. Manuela no. Su bata de playa, un sayón gris sujeto al cuello, largo hasta los pies, ancho, muy ancho ––se desnudaba con él puesto––, la heredó Lola. A mediodía Martín hacía un chambao con dos sábanas y unas cañas, y cuando volvía de dar el parte ––¡qué risa, montado en la bicicleta en bañador, con la gorra de plato puesta y el fusil a la espalda!–– comían a la sombra. A Manuela no le interesaba ya un traslado al pueblo, sino a la capital, junto a su tía Julia y su madre. Si les daban aquel destino dejarían por fin de vivir en cuarteles, serían un poco más independientes. En la capital la Lola ––algo triste la Lola desde el fin de la guerra–– conocería otros muchachos, no sólo guardias o carabineros, a ver si daba con alguno bueno que la mereciera. Se casaría pronto, pensaba, porque la Lola tenía ya diecisiete años, se había puesto muy guapa y los tres solteros del cuartel se desvivían por ayudarlas, a ella y a Manuela, cuando traían los cántaros del aljibe e invitaban a tabaco a Martín en cuanto tenían ocasión. 249 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1942 Con la unificación de cuerpos Martín era ahora guardia civil de mar. Pero la gente seguía llamando, a los de mar, carabineros, quizá porque seguían usando el mismo uniforme azul marino. Todo fue llegar el invierno y ponerse de nuevo en movimiento: había sido trasladado a la capital. Él se adelantó unos días. Le habían hablado de una casa en la Calle Verbena del Barrio Alto, zona pobre, de gitanos y miseria, una casucha con entrada, dormitorio, cocina de carbón con campana de tiro y un patio con camarilla y dos tablas sobre la boca del pozo. Volvió con una camioneta en la que cargaron los muebles. Las mujeres y los niños, como siempre, atrás, con los cuatro muebles y los bultos del ajuar familiar. Trece kilómetros por viejos caminos de tierra y mala carretera. Viento. Maldiciones entre dientes del camionero. Comenzaba otra vida. La casa les pareció un palacio a pesar de la fachada rota y desconchada en azules y amarillos de cal, por entre los que aventaba marrones, rojos y verdes de años anteriores. El suelo era de losas a veces parcheadas con cemento. El de la cocina, de ladrillo. Una alacena de puertas cristaleras. Martín mismo pondría luz eléctrica más adelante. Por lo pronto, dos quinqués de gas y cabos de vela en botellas. Pagaron dos meses por adelantado, ocho duros, a la dueña, una tal Doña Esperancica que vivía en la Calle las Cabras, al pasar la Bodega Los 7 Días, la Placeta de los Pilones ––o del Pilar, o de Despeñaperros, que en eso no había acuerdo entre los vecinos–– y el Camino Real. Ya la primera noche fue un problema el apaño de un colchón para los niños en la entrada y otro para Lola. La intimidad de las mujeres era siempre perdedora en las estrecheces de las casas pobres, casi misérrimas, del Barrio Alto. 251 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte El López era un cabo primero de la Guardia Civil que había nacido y se había criado en el barrio. Muy conocido ––la Guerra en zona nacional y ahora, en la posguerra, influencias falangistas a alto nivel local––, el López era temido porque por menos de un gesto te metía en chirona como supuesto enemigo del Régimen y por menos de una palabra como ofensor al respeto debido al Jefe del Estado. Si alguien quería quitarse de encima un vecino molesto, no tenía más que acusarle ante el López de rojo y él lo encerraba un mes o dos hasta esclarecer los hechos. Tal, a la Cabola, acusada por ciertas vecinas de haber llevado una vez la bandera republicana a la cabeza de una manifestación: el López la paseó por el barrio descalza, rapada al cero, con la bandera bicolor en las manos y en cada calle, en cada plaza, le hacía beber aceite de ricino; la Cabola se fue cagando por todo el barrio y luego estuvo tres meses arrestada. Igual si se protestaba de la escasez de las raciones o llegaba a oídos del López que se habían proferido blasfemias: se exponía uno a ser buscado y capturado. Una vez, la tabernera, una mujer que al término de la Guerra se vino de su pueblo a la capital a pie tirando de sus numerosos hijos, renegaba a voces en la calle, con unos envoltorios en las manos y un crío colgado de uno de sus pechos: ––¡Pues si esto es lo que van a comer mis hijos con Franco, yo me cago en Franco, en la Falange y en…! El López se la llevó una noche y la vapulearon con porras de goma hasta que amaneció el día siguiente. Pues el López registraba el barrio periódicamente. Se llegaba en un furgón a la puerta de la Bodega Los 7 Días, lo emplazaba allí con el portón trasero abierto y escoltado por dos grandes guardias civiles de uniforme, y avisaba a grandes voces, haciendo bocina con las manos hacia cada una de las calles cercanas, que quien tuviera armas o propaganda roja las entregara a la autoridad. Luego comenzaba el recorrido despacio, casa por casa. Una revolución de miedo e impotencia recorría el barrio entero. ––¡Que viene el López, que viene el López! A veces derribaba las puertas, sacaba a la calle los colchones y los rajaba y vaciaba de borra o farfolla entre la expectación de la chiquillería. ––¡El López viene registrando por la Plaza la Mula! Los hombres le echaban todo su odio por los ojos sin decir ni media. Las mujeres le discutían desalentadas y recogían a sus hijos alrededor de sus faldas. Nada se podía hacer. 252 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––¡Abre la puerta, que es mejor, que el López te la tira! Cuando no había qué registrar ––casillas sin muebles, con apenas una harapa llena de roña y de piojos–– levantaba los suelos, vaciaba los cántaros, descolgaba las mugrientas cortinas de saco. En uno de aquellos registros, Agustín hubo de tirar el colt por el retrete. Gabriela vivía en la Calle las Cabras y se había convertido en la mejor amiga de Lola. Juntas iban al Teatro Cervantes, a ver la película Embrujo, en la que Manolo Caracol le cantaba a Lola Flores La niña de fuego. O Marianela, en la que trabajaba el guapísimo Julio Peña acompañando a María Mercader. Y La tonta del bote, que fue el gran éxito del año, con Josita Hernán y Rafael Durán. La que les encantó sobre todo fue Allá en el rancho grande, que puso de moda el corrido mejicano: Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía: te voy a hacer unos calzones como los que usa el ranchero, con los comienzos de lana y los acabos de cuero. Las hermanas Filomena y Antonia, de la Calle Martínez, se les unieron en la admiración por Amparito Rivelles, Luchy Soto, Luís Peña, Manuel Luna… El más guapo de todos los actores, les parecía a las cuatro, era Alfredo Mayo en Raza. En las fiestas del barrio ––el patrón era San José Artesano, que no Obrero como insistía la gente, y sustituía al antiguo 1º de Mayo–– se hacía desde siempre una verbena en el Patio de la Verbena, llamado así por ello, a la entrada de la también Calle Verbena. Aquel año era con un acordeón y no se puso iluminación extraordinaria por las restricciones, así que se acabaría cuando anocheciera. Las cuatro acudieron. En un rincón del patio se había colocado el músico. En el otro, un pequeño mostrador de cinc donde se servían ponches y cervezas refrescadas en un gran barreño de hielo. 253 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Y empezó el baile. La gente se animó enseguida con el Tiro–liro: Arriba con el tiroliro liro, liro abajo con el tiroliro lero… Lola bailaba con Gabriela. Las dos hermanas se arrimaron a la pared y miraban vergonzosas a un lado y otro los muchachos que iban llegando conforme se extendía por el barrio el tachín–tachín de la música. ––¿Quién es el que sirve el ponche? ––Ah, ¿lo has visto? Es guapo, ¿eh? El acordeón se desató después con La casita de papel, que, sobre todo las mujeres, cantaban, cada una a su forma: Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie cómo es, está tan cerca el cielo que parece que ha sido construida dentro de él. Cuando el acordeonista hizo un descanso, se acercaron al mostrador. ––Hola, guapísimas, ¿qué va a ser? ––No tenemos dinero ––dijo Gabriela con desparpajo. Las dos rieron. ––Eso no importa ––respondió el chico––: estáis invitadas–– añadió, y les puso dos ponches suaves. ––¿Cómo te llamas? ––le preguntó Gabriela. ––¿Yo? Antonio. Para servir a muchachas tan bonitas como vosotras ––dijo, pero miraba a Lola. ––¿Y vives…? ––Vecino tuyo, guapa, de la Calle las Cabras ––respondió otra vez, mirando siempre a Lola. ––¡Ya decía yo que te conocía! Entonces volvió a sonar el acordeón y se fueron con las dos hermanas, que pasaron bailando aquello de la Topolino Radio Orquesta: Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. 254 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Me da leche merengada, ay qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. Sobre todo el tolón, tolón, fue coreado con muchas ganas por todos los presentes. 255 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1943 Llamaban al Antoñico al Servicio. En la radio, Adelfa Soto, como en cada reemplazo, cantaba aquello que hiciera célebre Celia Gámez durante la Guerra: Soldadito español, soldadito valiente, el orgullo del sol es besarte en la frente. Aún le faltaban meses para cumplir los veintiuno, pero los aliados habían desembarcado en Marruecos el año anterior y por eso, decía la gente, llamaban tan pronto a los mozos. Sería además una mili larga. Pero hacer la mili en la ciudad de uno era toda una suerte ––al Ejército le venía mejor, pues se ahorraba manutenciones y pernoctas––. Agustín y Dolores hacían cábalas sobre a quién podían acudir, alguien con influencias que consiguiera para Antonio un buen destino en el antiguo Cuartel de Ametralladoras cuando acabase la instrucción. Así podría seguir con ellos en la Plaza, al menos a media jornada. Se acordaron del hijo de Esperancica. ––Doña Esperanza, que… al Antoñico…, pues… le toca el Servicio y… Ya sabe usted cómo lo necesitamos. Quisiéramos… A ver si su hijo… La vieja les envió a aquella finca que tenía junto a la Carrera del Perú, donde su hijo estaba ocupado en la recogida de patatas. Hacía frío. Un viento helado cortaba las carnes y volvía como de papel la chaqueta gris, ya un poco gastada, de Agustín, y la toca negra de 257 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte lana, con flecos, de Dolores. Antonio los seguía a unos metros de mala gana. Una tapia y un portón delimitaban la finca. Y un camino central, ahora lleno de carros de mulas, llevaba derecho al cortijo y al almacén de aperos por entre los extensos bancales cercados de cañas cortavientos. Eran soldados, muchos rapados al cero ––¿castigos o piojos?––, quienes llevaban las capazas de patatas a los carros. Sobre el último de ellos estaba el hijo de Esperancica, de uniforme, dos estrellas de teniente coronel en la gorra de plato, botas altas, fusta en mano, muy metido en su papel de patrón ––de negrero, pensó Agustín––: ––¿Qué quieren ustedes? ––les preguntó bronco y desagradable. ––Nos manda Doña Esperanza. El frío volvía humo el aliento, entrecortado por la trenza de cuero de la tralla descolgada fuera del carro, que el viento silbante movía ante sus rostros. ––Ahora estoy muy ocupado. ––Somos los vecinos de su madre, ¿nos recuerda? De la Calle las Cabras. Es que… al Antoñico, aquí presente, lo han llamado para el Servicio y… ––Yo no tengo nada que ver con eso, así que venga, ¡marchando! Se volvieron con las cabezas bajas sorteando las mulas, que se habían puesto en movimiento. Agustín se subió el cuello de la chaqueta, los dientes apretados. Antonio observó finalmente el trajín desde el portón. Hasta allí llegaban las voces que el militar daba a los soldados. Se alegró de no haber tenido nunca jefe ni patrón. Fuera ya de la finca, se acordó de aquella noche, cuando su padre vio cómo huía aquel fascista en un coche de caballos vergonzantemente vestido de mujer y no le descerrajó un tiro del Colt en los cojones, por cobarde. Por cobarde y por desagradecido, añadía. Una noche se les quemó la almohada: la mala costumbre de Martín de fumar en la cama. Menos mal que eso, ropa, tenían ahora de sobra: aquellas pobres mujeres de ojos tracomatosos, avejentadas de hambres y miserias, cargadas de niños siempre desnudos, llenos de churretes, pupas, legañas y piojos, cambiaban a Manuela los escasos y gastados restos de ajuar, los pocos recuerdos de familia que aún tenían, por una tacita de aceite para todo un mes o un puñado de garbanzos, un poco de queso, un paquete de tabaco 258 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo o unas onzas de chocolate que a Martín le daban en los barcos. Porque, aunque seguían en las trescientas pesetas al mes que les puso Negrín en Guerra, el ser especialista de mar llevaba consigo ese otro beneficio: la cercanía, la facilidad del estraperlo. Así pusieron la instalación de luz en la casa ––provisional, eso sí; y funcionaba muy bien, aparte las restricciones––, repararon la cocina de carbón, pavimentaron el patio de cemento, cambiaron las tablas del agujero negro por un retrete de los de cuclillas en buenas condiciones, reforzaron la camarilla, que se caía, echaron una lechada de cal al terrado… Lola se colocó con Gabriela en el comedor que Auxilio Social había puesto en el antiguo almacén de esparto de Esperancica, en la Calle las Cabras. Repartían el rancho del almuerzo y el chusco con chocolate de la tarde a los niños gitanos del barrio. Ellos le contagiaron la tiña y se recluyó unos meses en casa, escondidos los claros amarillentos de pelo caído con un pañuelo a la cabeza. ¡Con lo bien que le salía ya el arribaespaña! Y así tuvo tiempo Lola de calar en toda su miseria a la gente que la rodeaba. Los hombres, secos, huidizos, como amedrentados, callosas las manos en el trabajo de sol a sol en la vega o en la construcción como peones, o de noche en la mar. Al anochecer, se metían en la Bodega Los 7 días y se emborrachaban. Algunos desfogaban en sus mujeres la miseria en que vivían, con palizas que, sin embargo, ellas justificaban. Las mujeres, desesperadas, se pasaban el día en las colas de los racionamientos o se iban a la puerta del Cuartel de la Misericordia para el reparto de las sobras del rancho. Algunas, las que sabían, cosían para la calle. Muchas echaban horas en las casas. O hacían pleita. También había busconas en las esquinas apenas caía la noche. Los niños, esqueléticos, mocosos, desnudos, rotos y churretosos, siempre callejeros, miraban con envidia al Juan, al Gonzalín o al Félix si salían a la puerta ––en contra de las instrucciones de Manuela–– pelándose una naranja, a la espera de las mondas, por las que luchaban a brazo partido si era preciso. Muchos estaban infectados de sarna o tenían el piojo verde, que era el tifus, y las madres creían atajarlo mágicamente con cierto hongo que conservaban en un tarrito de cristal. Había viejos hinchados de cirrosis que, en cuanto adelgazaban lo más mínimo, se morían. Eran familias casi todas de una sola comida al día y días sin ninguna, casas sin muebles ––sólo un par de posetes de corcho de los que 259 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte los pescadores empleaban para remendar redes––, un trébedes y un único colchón de ruidosa farfolla. Ni luz eléctrica, ni agua corriente; brasero, quinqué y cántaros de agua del pilar de la Plaza Despeñaperros, la de los viejos Pilones, llenos siempre de tantas y tantas mujeres que en ellos lavaban y tendían su escaso ajuar. En el Barrio Alto había verdaderas hambres. El Pedro lo decía a veces: los tiros que le rozaron la cabeza en el Ebro valían mucho más que una triste paga de guardia raso. Al principio, en la esperanza de otra cosa mejor, todo fue armonía, como entre madre ––Julica…–– e hijo. El economato del cuartel los sacaba de apuros. Para Julia, un sueño: el Pedro había sentado la cabeza. Pero a él le duró poco. Volvió a beber. Se quedaba cada vez con más dinero. Llegaba por las noches más y más tarde. Ella lo justificaba: era natural en un hombre soltero. Ya dejaría todo eso cuando encontrara una mujer que lo entendiera y lo controlara, porque eso era lo que a su Pedro le hacía falta, una esposa, hijos, responsabilidades… Una noche aporrearon su puerta. Se levantó enseguida, no fueran a despertarlo, pero vio que él aún no había llegado. Le dio miedo. Aquella apremiante llamada nocturna le recordaba la época de la Guerra. Eran una mujer y una niña. ––Venimos a decirle que su hijo, el guardia… Estaban nerviosas, asustadas. ––¿Mi…? Pasen, pasen y díganme: ¿qué ha pasado? ––Es que…, mi marido y yo… somos los dueños del Bar Estiércol, ¿sabe usted? Su hijo, pues, lo que pasa, va casi todas las noches por allí. Se toma un par de vasos y…, en fin… ––Sí…, sí… ¿y qué? ––Esta noche, hablando de, ya sabe, de… la Guerra y… todo eso…, no sé qué le habrá dicho alguno… El caso es…, en fin… Su hijo se ha sacado la pistola y se ha puesto a dar unas voces…: que si él se pasó en la Batalla del Ebro…, que si le tenían que haber dado un puesto mejor…, que si mira los jefazos las hermosas pagas que cobran sin haberse jugado la vida como él… ¡No sabe usted el miedo que hemos pasado al verle la pistola en la mano, borracho…, bebido, quiero decir, apuntándonos a todos! ¡Y el compromiso en que nos ha puesto con las cosas que ha dicho! 260 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Ese era su Pedro. Ese sí era su Pedro. Se vistió deprisa y se fue con ellas. Ni una palabra por el camino, la respiración acelerada. Cuando llegaron el bar estaba cerrado, las luces apagadas y el Pedro estaba sentado a la puerta, en el tranco, con la gorra de plato torcida a un lado, una botella en una mano y la pistola en la otra. La mujer y la niña entraron por una puerta posterior mientras Julia lo levantaba a duras penas. ––Julica…, Julica… Por fin lo arrancó de allí y, tambaleantes los dos, se fueron hacia la casa de Manuela, más cercana, donde pasarían la noche como pudieran. Días después se presentó Tomás, que venía a la capital a hacer unas gestiones. Les contó su situación. Los Florido, sus primos, ahora falangistas, le recordaban continuamente a la gente cómo su suegro fue al final de la Guerra carcelero de los presos de derechas de la comarca. Por eso lo fusilaron nada más liberar el pueblo, mientras a él le mandaron recado de que no apareciese, que se redujera a su escuela de La Herrería: como no habían conseguido que lo echaran del Magisterio, lo desterraban por su cuenta. Y le mandaban anónimos con amenazas de muerte. Un infierno. Lo más pesado era la marcha de la tarde, aquellos ocho kilómetros desde el Campamento, con el mosquetón en suspendan, la culata a cuatro dedos del suelo, las botas colgadas al cuello por los cortantes, ardientes cordones, pues volvían calzados con las alpargatas, en formación, con un sol de justicia en los ojos, bajo los insultos y pescozones de los cabos, apretados los labios para no tragar el polvo que levantaban los de delante, atento el oído para no perder el paso. Ya en el Cuartel, hacinados en las compañías, se tomaban un respiro, liaban un cigarrillo, se refrescaban la garganta en espera de la cena, aquellas patatas infames, sin lavar, sin pelar, los sacos volcados en las perolas tal como eran bajados de los carros. Una noche, poco antes del toque de retreta, los formaron para una inesperada revista, más de media hora tensos, a la espera. Por fin apareció un comandante con largo abrigo cruzado, brillantísimas botas altas, una cruz de hierro alemana al cuello. Los observó muy de cerca, casi uno a uno, por entre las filas. Luego los arengó en tono arrebatador: 261 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¡Se necesitan voluntarios para la División Azul! España contribuye con entusiasmo juvenil a la lucha mundial contra el comunismo. ¡Rusia es culpable! Todos los males de España han venido siempre de Rusia. Soldados: un pie de nuestra revolución nacionalsindicalista está en Alemania. Los que así lo sientan, ¡un paso al frente! Nadie salió. Durante varios días, otros militares repitieron el discurso sin ningún resultado. ––Que vayan los falangistas. ––Ya no les quedan. Ahora quieren que vayamos los pobres, para que nos helemos en Siberia ¡a cuarenta bajo cero! ––¡Que vayan ellos! Tenían que cubrir un cupo. Amenazaron con que los sacarían a la fuerza. ––¡Ni a la fuerza! Yo no tengo nada con los alemanes. ––Dicen que en Stalingrado caen como moscas. ––¿Y los que han vuelto?: mutilados, congelados, inútiles para el trabajo. Prometieron, por fin, un sueldo para la familia mientras se estuviera en el frente y, al regreso, un puesto del Estado. Si se regresaba. ––Míralos, se están apuntando los esmayaos, los desgraciaos: ¡se van a la guerra por cuatro perras! ––Para que pueda comer la familia, más bien. De la 3ª Compañía del Batallón de Ametralladoras, donde Antonio servía, ni uno solo se ofreció. En cambio sí se pasaron muchos al llamado Batallón de la Sarna, aquejados de fuerte picazón en el abdomen, las muñecas y por entre los dedos: preferían las ocupaciones de los sarnosos, barrer, fregar suelos, limpiar letrinas… Apenas un mes después oyeron que Franco había ordenado el regreso de la División Azul porque, con lo mal que les iba a los alemanes en África y la caída de Mussolini, se preveía la derrota del Eje en la Guerra Mundial. Las había seguido el soldado. Era moreno, muy moreno. Y guapo. Y delgado, demasiado delgado. Ellas habían acelerado el paso al verle en la esquina del comedor ya por tercera vez en lo que iba de semana, las manos metidas en los bolsillos como si buscase algo, nervioso. Sintieron un momento sus pasos y sus falsas toses tan cerca que 262 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo temieron las abordara ¡allí, en la misma calle de Lola, casi a la puerta de su casa! Pero él pasó de largo, aunque mirando de reojo ––Lola y Gabriela tras la ventana––. Por lo que tardó en dar la vuelta, habría llegado hasta las obras del barrio que construía la Dirección General de Regiones Devastadas ––los obreros, decían, eran presos políticos–– sobre el cruce de la Carretera de Ronda y la de Los Molinos, frente al Bar Estiércol, el barrio de Regiones que decía todo el mundo. Y les había sonado su cara desde el primer momento. Era el muchacho de la verbena, el vecino de Gabriela, el que vivía cerca del comedor de Auxilio Social en la Calle las Cabras. ¡Qué raro con aquel uniforme militar tan feo, el horrible pelado y el bigotito incipiente, apenas un bozo como hilera de hormigas! Manuela las distrajo con un papel que traía: ––Una carta para ti. Ábrela en seguida. Es de Barcelona: la Lola Artés. Querida Lola: Te escribo porque eres mi mejor amiga. No sabes lo desesperada y sola que ahora me encuentro. Espero que a ti te hayan ido mejor las cosas y tu familia se encuentre muy bien. Lola, quiero contarte que cuando mi padre salió de donde tú ya sabes nos vinimos a Barcelona y nos tuvimos que meter en una mala pensión porque no encontramos ningún sitio mejor. Lo pasamos muy mal porque nos dieron una habitación para todos. Un día entraron por la ventana y nos robaron el baúl, así que nos quedamos con lo puesto y sin dinero. Nos fuimos a casa de una prima de mi madre, pero mi padre se peleó con ella y nos echó. Luego a otra pensión peor aún que la de antes y allí mi hermanillo el más pequeño se puso muy malo. No tenía más que dos años. El angelito se nos iba y no teníamos dinero ni nadie nos prestaba para llevarlo al médico y comprarle medicinas. No sabes lo que es ver a un niño tan chico morirse así, poco a poco, sin poder hacer nada por él. Cuando fuimos a la funeraria para enterrarlo no nos quisieron fiar, así que lo tuvimos cuatro días muerto en la cama, que ya hasta empezó a oler. Nunca se lo perdonaré a Franco, Lola. Desde hace tres meses mi padre trabaja de mozo en la Estación de Francia. Es muy duro para él, después de tantos 263 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte años de carabinero. Pero ahora por lo menos comemos caliente todos los días. Hace poco vi a la Carmen Carreño y me dijo que también están muy mal. Dales recuerdos a tus padres y tú recibe muchos besos de tu buena amiga que no te olvida y espera tus cartas Lola Artés Al día siguiente el soldado las esperaba de nuevo en la esquina. Lola había decidido darle una oportunidad, así que caminaron despacio, como distraídas. Pero él no se acercó. Siguió adelante, de nuevo hacia la Carretera de Ronda, y volvía a menudo la cabeza. Se quedaron muy decepcionadas y no se pusieron en la ventana. ––Mujer, ¡es que los hombres son muy tímidos! ––dijo Gabriela. ––¿Tímido ese? Cobarde, diría yo ––repuso Lola––. ¡Ni que nos lo fuéramos a comer, hija! ––Necesita tiempo, chica. ¡A ver si se decide, el pobre! Aquella tarde se pasearon por el Camino Real y la Calle las Cabras con Filomena y Antonia, las cuatro cogidas del brazo, llamando la atención con sus risas. Pasaron varias veces por delante de su puerta. No lo vieron. Por la noche, en lo oscuro de su colchón de borra, los niños dormidos a su alrededor, Lola pensaba que quizá tenía que haberle dado esperanzas a alguno de aquellos guardias que la habían rondado en Torregarcía. Agustín tenía hecho un vaticinio: ––¿Esos? Esos serán falangistas, pero cuando vean que aquí los que chupan de verdad son los pájaros gordos, ya verás qué pronto se desengañan de la Falange. Los asentadores seguían odiándolo. ––No hay cupo. ––¿Cómo que no hay cupo, si tienes aquí todo el género y yo estoy el tercero en la lista? ––No hay cupo. Ese género lo tengo todo comprometido. ––Pero, hombre… ––¡Que no hay cupo, rojo! Pero con Antonio era distinto. No sabían cómo se las arreglaba, pero siempre estaba el primero en las listas, sobre todo en las de Dimas, Carballeiro y Ferrer. A veces hasta se permitía el lujo de ceder 264 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo una parte de su cupo a alguno de los últimos de la lista para que ese día pudiera vender. Luego subía con su horrible uniforme, el gorro de plátano cogido en la hombrera, el gesto arrogante, la mirada alta, hincando talones, a la mesa de su padre en el Mercado, delante de los mozos que le acarreaban y vaciaban los sacos con gusto, casi serviles porque sabían que luego habría muy buena propina. Y a eso de las nueve de la mañana, cuando ya Agustín y Dolores quedaban absorbidos por la venta, se iba al Cuartel, tan tranquilo. Producía admiraciones. Dos hijas del recovero de la mesa de enfrente, Isabel y Matilde, primas lejanas suyas, revoloteaban casi todas las mañanas cerca de él y de su hermano Mariano cuando subían de la Alhóndiga. ––¡Podías decirle algo a tu prima Isabelica, hombre! ––le decía a Antonio su madre. ––Es que… es muy fea. Mariano pretendía ya a Matilde. ––Además…, yo ya tengo novia también. Cuando se enteró de lo que opinaba de ella, Isabel le pidió explicaciones: ––¿Qué has dicho de mí? ––¿Yo? ––Anda, cobarde, dímelo a la cara si te atreves. ––Ná. Que eres muy fea, ¿pasa algo? ––Y tú, que te dan miedo las mujeres, ¿eres marica o qué? Antonio le soltó una bofetada tremenda que casi la derriba. Entonces ella tuvo un ataque de nervios. Sus aspavientos, sus ojos en blanco y las maldiciones de su familia llamaron la atención de la gente. En pocos segundos se montó un espectáculo. ––¡Pobre niña! ––¡Mal dolor le de al tío! ––¿Es su novia? Algo le habrá hecho. ––¡La pobre…! ––¡Es que los hombres tenéis la mano muy larga! ––¡El que pega a una mujer ni es hombre ni es ná! ––¡Le pongo una denuncia! ¡Le pongo una denuncia ahora mismo, por chulo! Se presentaron los guardias municipales del repeso: ––¿Qué pasa aquí? ––El soldao, que le ha dao una bofetá a esta muchacha. 265 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––¿Qué soldao? Pero él escapaba ya por entre las cajas y los sacos y por debajo de las mesas, y se escabullía entre el gentío que acudía al alboroto. Los municipales echaron a correr tras él, pero Antonio ya se había escurrido rampa abajo, hacia la Alhóndiga, como alma que lleva el diablo, y se había perdido en las oscuridades de aquel antro, tras las pilas de cajas y de sacos, los montones de basura y las grandes básculas. Doña Lola se deshacía en exclamaciones y en halagos a los niños, qué grandes, Manuela, qué alegría verlos ya criados, hechos hombres, con esa salud, esa limpieza... Gonzalo... Félix... Y Lola: ¡ay, Lolita, si es toda una mujer, Manuela, tan guapa, tan agradable, Dios la bendiga! ¿Veinte años? ¿Y qué: se pensaba casar o…? Luego los hacía sentar en la cocina ––el salón, el eterno estrado de terciopelo verde y cojines negros de seda, la mesa oval de caoba, el bufé con candelabros de bronce y las copitas de anís, eran para las visitas importantes–– y les ponía chocolate de harina con pan negro mientras les hacía algunas preguntas de trámite sobre la salud de Martín o les pedía le contaran cosas suyas. ––Pues el Félix dice que le gusta la Guardia Civil, la vida militar. El Gonzalín trabaja en una tapicería, allí, en el Barrio Alto, no gana más que las propinas que le dan en las casas por llevar los sillones. ¡Si usted lo viera, tan chico de talla, con esos sillones tan grandes patas arriba sobre la cabeza, que parece por detrás que andan solos...! La Lola, ya lo sabe usted, en Auxilio Social. Ya parece que hay algún muchacho rondando la calle. Doña Lola esperaba luego con la vista baja, los labios apretados, la espalda tiesa, sentada en el borde del sillón, los finos y huesudos dedos entrelazados con las delicadas puntillas del pañuelo de seda, que le preguntasen por ella misma y por María. Entonces ponía gesto dolorido, se secaba una supuesta lágrima, atiplaba un poco la voz, miraba lánguidamente… Y es que nadie se hacía una idea de lo que estaba pasando con aquella mujer. La pobre ya estaba muy vieja para llevar la casa, no veía casi nada, le fallaba continuamente la memoria, cada día le costaba más levantarse por la mañana y siempre estaba cansada, cansada, muy cansada… Las escaleras ya no las subía, y si las subía era agarrada a la baranda, muy despacio, con muchos descansos, con mucho riesgo de una caída. Rezaba mucho por María, 266 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo la llevaba con resignación, con caridad, pero no podía cuidarla como era debido porque ella también tenía sus achaques ––la otra noche, un dolor espantoso en la espalda, pero ¡cómo llamaba a María, si le costaba tanto subir esa escalera!––. Estaban además las visitas que recibía casi a diario, que no quedaban atendidas como era debido y Dios sabe qué dirían de ella. La situación se había vuelto insostenible. Y como era la madre de Manuela… ––Yo, Doña Lola, me la llevaría a casa con mucho gusto, pero no tengo sitio. Mi casa es muy pequeña, somos muchos, ¿dónde la acomodo? ¿La tendría usted un poco de tiempo más mientras Martín y yo le encontramos una solución? Le había resultado todo mucho más fácil con la ayuda de Paco el mellizo. Paco el mellizo era uno de esos amigos incondicionales de la mili que sabían sobrevivir. Alto, alegre, con una gran facilidad de palabra para las muchachas y pobre, muy pobre, vivía junto a la Plaza de los Pilones, con su madre viuda y un hermano, el otro mellizo, que por haber nacido dos minutos antes que él era menor y se había librado del Servicio. Paco el mellizo tenía una novia, Luisa, que trabajaba en el comedor de Auxilio Social para niños pobres del Barrio Alto, con Lola y Gabriela. Con otros tres compañeros había formado un grupo musical y amenizaban verbenas y fiestas de los barrios. Iban una bandurria, un laúd, una guitarra y él con las maracas. Cantaban cosas como: María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente María Cristina me quiere gobernar. O aquella de Machín: Maní Maní Si te quieres con el pito divertir cómprate un cucuruchito de maní. Y la consabida, inevitable ––y prohibida: se decía que aludía a Franco––, Rasca Yú, de Bonet de San Pedro: 267 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Rascayú, cuando mueras qué harás tú. Rascayú, cuando mueras qué harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Pero querían tocar también los ritmos americanos que se veían en las películas. Así variaban el repertorio y salían un poco de los consabidos pasodobles. Necesitaban, pues, un banjo. La música americana se identificaba con el sonido peculiar del banjo. Antonio, ni corto ni perezoso, se compró uno. No sabía tocarlo, pero ya aprendería. Eran entonces las fiestas del Barrio del Quemadero. En el patio Álava, junto a la plaza, se hacía una verbena y el grupo amenizaba el baile. Antonio, por vergüenza, ni sacó el instrumento de su funda. Empezaban a tocar Carita de ángel, de Bonet de San Pedro, cuando se presentaron Gabriela y Lola con las hermanas. Antonio quedó estupefacto. Era la muchacha aquella del Barrio Alto que tanto le gustaba, y jamás la había visto tan bonita: Carita de ángel, es la que tú tienes, mis labios pronuncian temblando de amor. Llevaba Lola una blusa celeste de cuadritos, una falda blanca hasta la rodilla, un collar de perlas, bolso de mano y sandalias blancas con plataforma de corcho, una verdadera chica topolino: Carita de ángel, caída del cielo los ojos te brillan repletos de ardor. Antonio, para pavonearse ahora que ella lo miraba, sacó el banjo de su funda, arrimó una silla al grupo sobre la tarima y, entre las miradas sardónicas de todos, se puso a tocar con ellos, muy averado. ¡La admiración que despertó, tan guapo, con su bigotito, su delgadez extrema y su traje marrón! Lola se había enamorado, no cabía duda. Luisa los presentó. ––Yo soy… el soldado. ¿Te acuerdas? Digo, por si no caes: como voy de paisano… Salieron juntos los cuatro, primero muy de vez en cuando, luego con más frecuencia, por las nuevas calles de Regiones y por 268 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo la Carretera de Ronda. O por el Camino Real, a ver las carteleras de las películas que anunciaban en el nuevo Cine Monumental, paseo obligado ahora para muchas parejas de novios del Barrio Alto. Las muchachas admiraban a Imperio Argentina en las fotos de Morena clara y, sobre todo, a Amparito Rivelles ––la cara más bonita del cine español, decían–– y Alfredo Mayo ––el galán por antonomasia–– en Deliciosamente tontos. Porque a ellas lo que más les gustaba de todo en el mundo era el cine, aunque, por cierto, ahora pusieran el aburrido NO–DO antes de las películas. Y se emocionaron con la muerte de Leslie Howard ––el avión en que viajaba fue abatido por cazas alemanes––, uno de los protagonistas de Lo que el viento se llevó, cuando casi se iba a casar con la guapísima Conchita Montenegro. Ellos las llevaron también a las revistas que vinieron al Teatro Cervantes, una de Mary Santpere y otra del humorista Ramper y su popular Voy p’arriba, que decía entre chistes de sillas que hablaban con mesas. Para Antonio, aquello de tener novia era una nueva responsabilidad. Ya se sabía que cuando un muchacho acompañaba hasta la esquina a una muchacha se creaba un fuerte compromiso, como cantaba Machín: Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso y tan sólo de tratarnos ha nacido un compromiso. Durante todo aquel tiempo no dijeron nada a sus padres y se veían como si en sus casas no lo supiesen. A Antonio, cada vez que lo pensaba, le resultaba más complicado el momento en que tuviera que presentarse al padre de Lola: ––Soy el que… sale con su hija; ya le habrá hablado ella de mí. Se trataba de un guardia civil, y eso imponía. Para Lola había sido la solución a sus veinte años de soltería, en unos tiempos en que a esa edad una casi era tildada ya de solterona. Aunque dudara de que aquel muchacho nervioso y desenvuelto, nada romántico y, sobre todo, práctico y superviviente, fuese el hombre de su vida. 269 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1943 En la 3ª Compañía del Batallón de Ametralladoras, al mando del capitán Hernández Melero, con quien tenía mucha amistad, se hacía una buena mili. A mediodía siempre le tenía guardada al capitán, bajo la mesa de su madre en la Plaza, una buena cesta de verdura o de fruta. Y además lo invitaba día sí día no a un par de vinos en el Bar Cielo, al lado del Mercado. El capitán Hernández Melero no faltaba ni un día a su provechosa cita y, a cambio, le había gestionado a Antonio un buen destino para que pudiera comprar en la Alhóndiga y echar una mano en la Plaza a su madre al menos unas horas todas las mañanas. Para ello, Hernández Melero habló con el capitán Díaz Teruel. También fue provechoso el que dos hijos de éste fueran amigos del hermano mellizo de Paco, el mismo que ahora empezaba relaciones con Isabel, aquella prima de Antonio con la que éste tuvo aquel altercado en la Plaza ––la hermana de ella, Matilde, era ahora, por cierto, novia de su hermano Mariano––. Así se enteraron Paco y él de que esos muchachos eran aficionados al boxeo y asiduos del gimnasio que había en la Calle García Alix, cerca del Mercado. Como ellos también eran aficionados, comenzaron a frecuentar el gimnasio y enseguida hicieron amistad con los dos hermanos. Finalmente, fruto de toda esta red de relaciones que Antonio sabía tejer a su alrededor, el capitán Díaz Teruel lo colocó en la zapatería del Almacén de Vestuario del Cuartel de la Misericordia, a las órdenes del teniente López Gil, para el que, desde entonces, también había reservada una cesta de verdura y fruta en la mesa de Dolores y Agustín, en la Plaza. La zapatería del Almacén de Vestuario era un destino bueno, quizá el mejor si se descontaba el de Cocinas, que era el más útil 271 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte para los tiempos ––las hambres–– que corrían, pero que a él no le gustaba en absoluto. En Vestuario, excepto los pocos días que le tocaba guardia, estaba sólo unas tres horas por la mañana. El resto, ganaba dinero. Desde el principio intuyó que no bastaba escaquear de vez en cuando un par de pantalones militares, unos gorros de plátano o unas botas que cambiar a los reclutas por tabaco o vender a estraperlo: allí había negocio. Había riesgo, pero había también negocio. Gracias a su amistad con los dos capitanes, lo que le proporcionaba un gran ascendiente, y a que era veterano, consiguió se comprometieran los que estaban con él en la zapatería del Almacén. Primero sacó en su petate, como ropa sucia, algunas fundas de colchonetas que una modista que conocía en la Calle Molino del Barrio Alto transformó, con Lola como figurín, en unas chaquetas saharianas de varias tallas a rayas verdes y blancas. No le gustaban, porque parecía que uno iba en pijama, pero se puso una en cuanto pudo para que sus socios se la vieran. La operación le costó unos duros, primera inversión que hacía en su nuevo negocio y que recuperó enseguida con la venta de aquellas prendas, baratas, aunque de muy dudoso gusto. Luego, para redondear su liderato, debía demostrarles que dominaba la situación en cuestiones de calzado aún ante los mismos jefes. La ocasión se le presentó con un estirado alférez de complemento que lo peló al uno porque no aceptaba que un simple soldado se saltase, aun con permiso superior, la lista de diana todas las mañanas. Durante semanas, Antonio se la tuvo jurada. Un día, por fin, el alférez llevó sus botas de caña alta a la zapatería para que le pusieran medias suelas: ––Yo, mi alférez, haré lo que pueda, pero… Fíjese usted cómo está el banco. Aquí, en la lista, tengo apuntados muchísimos encargos que, compréndalo, tienen más graduación y… ¡órdenes son órdenes! Venga usted a por ellas… la semana que viene no, la otra, a ver si… Y se pasaron otras tres semanas más con la misma cantinela: ––Es que…, ¿sabe usted?, el capitán Hernández Melero, de la 3ª, que es mi compañía, ha traído unas botas y… Sí, ya sé que la instrucción con zapatos de paseo no… Pero compréndame… Cuando estén listas sus botas, me deja los zapatos, a ver si… ¡A la orden de usted, mi alférez! Y así, el oficial se hizo asiduo del Almacén y familiar para los soldados: 272 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Mire, aquí tengo unas alpargatas. Les he puesto cintas nuevas. Al menos, para la instrucción le sirven, ¿no? ¡Es que es mala suerte que hayamos tenido tantos encargos de los jefes! Pero llévese las alpargatas: total, para un mes escaso que le queda de prácticas… El alférez se licenció y las botas se quedaron allí. Con todo ello se sintió respaldado cuando propuso a sus compañeros el negocio que le rondaba por la cabeza tanto tiempo. Alquiló una vieja casa frente al Chorro, la vieja Fábrica de la luz, un sitio céntrico, pero en calle de poco tránsito. Compró algunas herramientas ––varias leznas, una soberbia patacabra–– y otras las sacó del Cuartel ––cepillos, martillos, púas, colas, hilo bramante, cerote …––, improvisó con su ingenio y algunos maderos un banco de trabajo y se hizo de tres o cuatro sillas bajas. Y los reunió y les explicó: él pagaría el alquiler del local y les proveería de cuero y todo cuanto necesitasen. Cada semana harían cuentas. La mitad, para ellos, más las propinas y el material restante. Pero debían cambiarle las guardias y pasarle la lista por las mañanas. Él fijaría los precios y los revisaría de vez en cuando, sobre todo el trabajo más frecuente, las medias suelas y las tapillas para tacón de mujer. Más adelante le harían a Lola unas sandalias de aquellas que tanto le gustaban, para la siguiente primavera. En la zapatería del Almacén de Vestuario, desde entonces, el trabajo cundía más, se gastaba más material y los encargos crecieron. Aquella era una buena mili. Desde el 39 se había abandonado un tanto. La Alhóndiga la hacía el Antoñico. La Plaza, Dolores y el Mariano. Él, primero, encerrado; luego, a remolque de los tres. Amigos, compañeros, multitud de conocidos habían caído fusilados, huidos o encarcelados. Había quien, denunciado por envidias, estaba en El Ingenio, la fábrica–cárcel, y escapaba a diario de la muerte mediante la venta de la mujer a quien poseía las influencias del momento. Aunque ésta pariera, uno y otro y otro, los hijos que nadie sabía quién engendraba. Y había quien se dedicaba a la denuncia. Se decía que unos cuantos presos políticos, de los miles que redimían pena en la construcción del llamado Valle de los Caídos, habían escapado y estaban en Francia, luchando con la Resistencia. De vez en cuando aparecían en algún periódico historias sobre asesinatos, robos o abusos de toda clase cometidos en Guerra por los rojos, mientras se adulaba servilmente a Franco. Era la Guerra, que 273 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte aún duraba. Ya se lo decía él al Antoñico: el mundo se había hundido en el 39. Por eso frecuentaba la Bodega Los 7 Días, el Bar Estiércol, la Bodega El Perú o el Bar Texas, recién abierto. Y se agriaba día a día su carácter. No creyó a los que habían dicho que con sus nuevas bombas volantes los nazis prolongarían la guerra en Europa hasta tener a punto lo que llamaban el arma definitiva. El periódico Informaciones sacó un artículo firmado por un tal Unus: Un enorme ¡Presente! se extiende por el ámbito de Europa, porque Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, ha muerto defendiendo la Cristiandad… Y en el cielo hay fiesta mayor… Mussolini ha muerto como un César… Cada uno ha tenido la muerte que estaba prevista… Y algunos afirmaban que los Aliados acabarían con el régimen franquista y volvería Negrín al frente de un gobierno republicano. Tampoco los creyó. Como no había creído los rumores primero y las escuetas noticias después de que a finales del año anterior un ejército de exiliados españoles, excombatientes en la Resistencia Francesa, había entrado por Aragón y fue rechazado por el general Moscardó, aquel del Alcázar de Toledo: todo eso eran montajes de Franco para que el pueblo, temiendo una nueva guerra, lo prefiriera en el poder. Cierto que había algunas partidas de maquis por Valencia, Cuenca y Andalucía ––los bandoleros que de vez en cuando contaban los periódicos que capturaba la Guardia Civil––, pero esos eran desesperados, pobres diablos echados al monte que no concebían la vida sin pegar tiros y sólo buscaban una bala redentora de su miseria. Así que, aunque ingleses, americanos y rusos condenaran el régimen y los falangistas mostraran una falsa suavidad en su tiranía diaria tras la derrota alemana, Franco nunca renunciaría a su victoria del 39: la dictadura iba a continuar. Aquello no era ––¡qué lejos estaba de serlo!–– lo de Primo de Rivera. Si la Guerra Mundial había sido ganada por las democracias, también la había ganado el capitalismo, que ahora lanzaba bombas atómicas sobre las ciudades japonesas. Y Franco era su brazo armado frente a las fuerzas populares en España. Le llegaron rumores de que un grupo de jóvenes pretendía resucitar el partido. Y asistió al entierro de José García Pardo, a quien conoció en el 24: un reducido puñado de viejos y asustados militantes cruzaron toda la ciudad, con su 274 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo féretro a hombros, hasta el Cementerio, sin curas ni misas, como él hubiera querido. Pero estaban derrotados. El miedo impedía cualquier movimiento. La Guerra continuaba. Tenía dinero. Con lo del Mercado y lo que ganaba Antonio, que se había hecho zapatero, sin mucho apuro compraría una casa y la alquilaría aprovechando la escasez de viviendas y el hacinamiento de familias en el Barrio Alto. Pero aquellos presos y muertos, aquellas familias vacías de exiliados, aquellas hambres, aquellas enfermedades, aquella era azul que inauguraron los falangistas al término de la Guerra, lo abrumaban. Por eso bebía. Al menos, si, como decían, anulaban la obligación del saludo brazo en alto al comienzo de las corridas, se abonaría a los toros aquel año y vería a Manolete el día de San Agustín en la feria de la capital. Los hijos deL capitán Díaz Teruel eran, pues, asiduos del gimnasio que había en un antiguo caserón de la Calle García Alix. Allí trabajaban varios preparadores de boxeo que tenían cuatro o cinco pupilos cada uno. Antonio y Paco el mellizo se presentaron una noche, tanto por hacer amistad con los dos hermanos como por ver el ambiente. El boxeo era otra salida, tenía oportunidades. Sólo se exigía juventud, buena forma y voluntad. De todo ello estaban sobrados. ¿Y las tortas? Para eso estaban allí, para aprender a esquivarlas. Por lo menos las peores. No eran Paulino Uzcudun, el coloso de noventa kilos que había sido dos veces campeón de Europa de los pesos pesados y había peleado en Norteamérica con Primo Carnera y Joe Louis. Ni se comparaban con Luis Fernández, de los pesos gallo; ni con Peiró, de los pluma; ni con Ignacio Ara, de los medios, que el año anterior puso en juego su título por ¡dieciocho mil pesetas nada menos! Su ídolo era Luis Romero, el flamante campeón de España de los gallo, que sólo pesaba cincuenta y tres kilos, como Antonio. Habían seguido en Marca el combate. A la distancia de doce rounds, el campeón, Eusebio Librero, perdió su título a los puntos ante la zurda de oro, la zurda de dinamita de Romero, que se apropió el fajín bicolor en medio del fervoroso entusiasmo del público. Ellos no pretendían tanto, pero sacarle algo de dinero al boxeo sí. ¡Mientras no les ocurriese como en un combate de los ligeros en Barcelona, que los espectadores lanzaron al ring todo lo que pillaron y apedrearon a los boxeadores con perras gordas…! Y quién sabía: lo mismo habían encontrado aquella noche su camino hacia la gloria. 275 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte El gimnasio era amplio, pero tenía los techos demasiado bajos, así que los sacos pendían del techo con apenas un palmo de cuerda. Estaba bien dotado de espejos, punching–balls ––peras, que decían: ¡dale a la pera, niño!–– y dos pequeños rings a los lados. Los preparadores iban y venían en camiseta, con una colilla en los labios y una toalla al hombro dando consejos a sus pupilos: les corregían posturas y trayectorias, les resituaban los pies… ––No sólo se boxea con las manos. Se boxea también con los pies ––decían. Ellos, nada de dietas, ni de cosas científicas. Ni siquiera una revisión médica. Calzón, camiseta y toalla, las consiguieron del ejército. También el calzado, unas alpargatas nuevas. Y empezaron a saltar a la comba. Una noche el preparador de un tal Cabeza de toro que nombraban mucho por allí llamó a aquel gallito: ––Oye, Antonio. Nos hemos quedado sin ayudante, ¿te interesa? Son cien pesetas. ––¡Cien…! ¡Claro que me interesa! ¿Qué hay que hacer? ––Vete al vestuario y que te preparen. Cien pesetas en un rato no se ganaban todas las noches. ––¡Qué vas a hacer! Te van a poner de sparring. ¡No seas tonto! ––le advirtió el mellizo. ––Ayudante. Han dicho ayudante. ––¡Te van a dar! Lo sacaron casi en peso de los vestuarios. Los guantes de cuero de doscientos veintisiete gramos eran monstruosos en sus esqueléticos brazos. El protector de cabeza le estaba grande y tuvieron que ajustárselo con unos esparadrapos. ––¡Ya te dije que ibas a hacer de sparring! Tras él traían, con albornoz, a Cabeza de toro. El mellizo agarró a Antonio del brazo: ––No subas al cuadrilátero, te va a destrozar: ¡es un peso medio! Una bestia. Por eso ya no encuentran sparring para él. Pero Antonio no se podía echar atrás. Subió, calentó los pies, hizo unas fintas y unas esquivas, ensayó la guardia bien alta, pues cubrirse era lo que más le interesaba, y pensó en bloquear apenas el otro le lanzara la derecha. Cabeza de toro causaba siempre expectación y los preparadores, segundos y ayudantes, los pupilos y los visitantes, entre ellos los hermanos Díaz, toda la concurrencia, rodeó enseguida el ring. 276 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Sótano de la calle García Alix donde funcionó un gimnasio de boxeo en los años 40 del pasado siglo El preparador de Cabeza de toro dirigía el entrenamiento. Dio la señal de comienzo con unos consejos a su pupilo: ––Es diestro. Domina el centro. Defensa de izquierda. Ataque de derecha. Cabeza de toro no bailaba. Era un bloque de mármol en el centro, siempre a corta distancia. Dio un paso adelante y, en efecto, le lanzó un punch de derecha. Antonio cayó como un trapo al suelo, blanco, verde, los ojos vueltos. Las luces se le apagaron. Silencio. Pesadez. Flotaba, flotaba, flotaba… Estaba groggy. CON LAS CIEN pesetas llevó a Lola a ver Gilda e invitó a Paco y Luisa. Lola le había contado infinitas veces cómo ese gorila de Glenn Ford ––luego vio que no era tan gorila, sino más bien bajito–– le daba una bofetada a la pobre Rita Hayworth. Ya habían visto Los últimos de Filipinas, con Armando Calvo y Nani Fernández, que cantaba, lánguida: 277 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar: me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Y otra en la que Bing Crosby hacía de un cura sin sotana que cantaba. Pero nada. Ni siquiera Bambú, de Imperio Argentina ––¡con lo que a ellas les gustaba Imperio Argentina!––, les hizo olvidar Gilda: primero, en un quiosco del centro, le compró a Lola el libro ilustrado con muchos fotogramas de la película, y luego, el día del estreno, soportaron dos horas de cola, infinitos pisotones, codazos, y una fila tres que ponía a cualquiera los ojos inyectados en sangre. Todo, por la bofetada famosa. Y por aquello tan meloso que Lola tan bien se sabía: Amado mío, te quiero tanto… En Madrid, decían, unos jóvenes falangistas habían tirado tinteros contra la pantalla cuando Rita Hayworth lo cantaba. Eran unos mojigatos guardianes del pudor público, como los que le pintaban en la portada de una revista una camiseta a Luis Romero porque el torso desnudo del boxeador suscitaba, decían, deseos inconfesables en las mujeres. No les importaba que así lo rebajaran a la categoría de aficionado. Salieron tarde del cine y se tomaron unos jábegas y unos quemaíllos en el quiosco Amalia de la Puerta Purchena, donde los hacían muy buenos. María estaba casi ciega. Se la habían tenido que llevar, sólo veía bultos, no valía para nada, sentada en silla baja con una permanente lágrima lenta por los canales de sus arrugas, de nostalgia por la señorita. La señorita, eso sí ––¡tantos años!––, le regaló unas sábanas usadas sólo en los meses últimos, de algodón, muy buenas, y los pocos ahorros que le había ido guardando, trescientas pesetas. Lola o Manuela la sustituían dos o tres días en semana por cuatro duros, cinco si se traían a lavar la ropa de cama, que era la más engorrosa. 278 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Lola había perdido con el cambio. Estaba menos tiempo con Antonio y, por consejo de la señorita, cuando iba con él llevaba al Gonzalín como carabina. A veces lo despistaban con un par de perras gordas para azufaifas ––azafaifas, decía la gente––, chufas o papas de menta. El Juan permanecía silencioso, perdida su cama en favor de la abuela, sin importarle mucho todo, encerrado en su carácter taciturno, a la espera de que lo llamaran como voluntario para la Marina. Martín… Las vecinas se arremolinaron en el tranco de la casa. Una calera, una de aquellas que vendían por la calle cal viva en terrones, había llegado a la calle con una mala embajada. Manuela salía secándose las manos en el mandil. Su madre gemía en su silla baja. Se hizo un momento de silencio duro y pesado. A Manuela se le anudó la garganta, con temblor en las piernas, tirantez en las sienes… ––¡Manuela, a tu marío lo ha matao un tren en el Puerto! Manuela se puso pálida como la cera. Cayó a los pies de su madre, que se había levantado y trataba de encontrarla a tientas entre tantas voces que al instante llenaron la casa. No lo había tratado mucho, no lo conocía, y ahora se encontraba sin embargo entre los hijos, recibiendo pésames. Un buen hombre, sin duda, recto y serio, entregado al trabajo y a la familia. Pensaba si la única vez que había ido a un bar fue al Texas ––rechazó la Bodega Los 7 Días–– cuando le pidió permiso para hablarle a Lola: ––Yo soy el que pasea con su hija. No se terminó el chato de vino blanco. Desde ahí, siempre un mutuo respeto. La muerte había sido absurda. A Antonio le cogió camino del Cuartel, en la explanada del Parque, muy cerca de aquella esquina del tinglado del Puerto en que de vez en cuando algunos guardias hacían un alto en su continuo paseo de servicio, conversaban y fumaban un cigarrillo. Él leía el periódico. Tenía el mosquetón colgado al hombro. Cuando el tren llegaba, tuvo la mala fortuna de moverse un poco, lo suficiente para que con tan leve e inocuo gesto encontrara la muerte bajo la locomotora. No la vio. Un hierro saliente le enganchó el mauser y lo arrastró. Al tumulto, los soldados que hacían la instrucción allí cerca se llegaron a la carrera, por si 279 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte se necesitaba ayuda: un reguero de restos humanos destrozados fue cuanto había quedado de Martín. Y su encendedor de martillo, unas cuantas perras gordas que siempre se guardaba para tabaco y el reloj aquel de bolsillo que le había regalado ––contaba él siempre–– Manuela cuando eran novios, antes de lo de Marruecos. Nadie pudo ver, por más que la familia insistió, el cuerpo. El ataúd llegó precintado a casa en una camioneta de la Guardia Civil, para el velatorio. Ahora, a la puerta de la Iglesia de San José, Antonio recibía pésames entre el Juan y el Gonzalín, rotos sus jóvenes corazones admiradores de su padre. Luego encabezó la escueta comitiva fúnebre tras la negra carroza de caballos empenachados camino del Cementerio. Y coincidieron con otro entierro. Unos gitanos llevaban el muerto sobre un mulo, sujeto con cuerdas. Hacía un fuerte viento aquel día y las cuerdas se aflojaron: el ataúd cayó dando tumbos y el cadáver escapó de él. Los gitanos lo recogieron, lo metieron en la caja, aseguraron bien ésta sobre el animal y siguieron camino. Martín quedaría enterrado en una fosa con otros cuatro cuerpos durante cinco años, con derecho, eso sí, a que fuera su nombre el que figurara en una tabla clavada a la cruz de madera. Era lo más que le contrataban a Antonio por el dinero de que disponía. Desde la Comandancia informaron al coronel del Cuartel de la Misericordia, con el que habló Antonio sobre la paga a la viuda por muerte en Acto de Servicio, de que no habría tal, pues, cuando se produjo el accidente, Martín estaba leyendo el periódico, según testigos. Una tarde la zapatería frente al Chorro no abrió. Él la habría ampliado con más operarios, como los llamaba, más material y, claro, más clientela. Pero Paco el mellizo se opuso, pues se había colocado de escribiente con Carballeiro, el asentador de la Alhóndiga, y necesitaba las tardes. Y los demás, últimamente, faltaban mucho al trabajo y lo hacían con menos gana. Estaban descontentos. Y se la encontró cerrada. Se fue al Cuartel vestido de paisano, preocupado por si los habían descubierto sus excesos en los repuestos de material. Eso les acarrearía el calabozo como poco, un consejo de guerra quizá. Precisamente ahora que los licenciaban ––se oía––, ya era mala suerte. Los encontró en el Almacén de Vestuario. ––¿Qué ha pasado? ¿Por qué no habéis abierto la zapatería? Callaron unos segundos, turbados, el mellizo incluido. 280 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Esto no puede continuar, Antonio ––dijo uno por fin––: estamos trabajando por nada. ––¡Cómo por nada! Ganamos dinero, ¿no? ––Eso: lo ganamos nosotros. Nosotros, Antonio, nosotros. Tú no sabes ni darle betún a los zapatos. Nosotros nos cargamos todo el trabajo. Mientras tú te paseas con tu novia nosotros estamos hechos unos esclavos. ¡Esto no puede continuar! Se lo comía la ira, la mirada asesina, los labios morados, los puños apretados. ––¡Cuadrilla de desgraciaos! ¡Con lo que yo he hecho por vosotros, que si no fuera por mí os estaríais pudriendo aquí, haciendo imaginarias, sin una perra, sin aspiraciones! Qué digo sin aspiraciones: ¿acaso esperabais ganar dinero en la mili? ¡Y ahora lo tiráis por la ventana, sin más! ¡La idea se me ocurrió a mí, no a vosotros! ––La idea sí: tú te llevas la mitad y todos nosotros el resto; te pasamos lista para que puedas trabajar por la mañana, te cambiamos guardias y, encima, te hacemos zapatos para tu novia. ––¡Desgraciaos, esmayaos, que sois unos esmayaos! Antonio se le lanzó al cuello. En el forcejeo, dio dos pasos atrás. A tientas, dio con un martillo que había sobre el banco. Se lo descargó en la cabeza. El otro cayó hecho un fardo. Quedaron aterrorizados, el muchacho en el suelo entre un charco de sangre. Antonio, helado, con el martillo en la mano. El cabo de guardia entró a las voces y dio la alarma. Lo llevaron ante el capitán. ––¡Qué has hecho! Tu compañero está en el Hospital. Los padres te van a denunciar. ¿Por qué fue? ––Cosas de la vida, mi capitán: me nombró a mi novia. Un mes de incomunicación después, se enteró de que su víctima había dicho, apoyado por los demás, que el martillo le había caído encima desde el banco cuando peleaba, medio en broma, con su buen amigo Antonio. Éste lo visitó en el Hospital y se estrecharon las manos en presencia del capitán. Pero desde ese día tuvo que asistir todos los días a diana: se acabó la Alhóndiga. MIRANDO AL MAR soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar 281 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. Un mes sin Antonio. Un mes de angustia en aquella casa ahora vacía de padre, rodeada del continuo lamento susurrado de su abuela, que quería irse poco a poco. Un mes soñando la vuelta de sus manos y su voz. Un mes sin la dulce espera, sin regañarle por la tardanza cotidiana. ¡Un mes, Señor, un mes! Jorge Sepúlveda la enternecía. Escuchándolo enloquecía de amor, de añoranza y de deseos inconfesables. Por qué no, pensaba: si él se lo pedía todo, todo... Luego, arrepentida, se pedía paciencia y se aducía que qué vergüenza, qué diría su madre: estaban de luto; ¡siete años de luto riguroso!, medias, mangas largas, velo de gasa… Su madre, Manuela, se echó a la cabeza un negrísimo pañuelo que ya jamás se quitaría. El negro sería, en adelante, el color familiar. Ni cine, ni radio. Ni ropa, ni calzado. Ni arribaespaña. Lola se negó a vestir de luto al Félix, niño de apenas diez años. Y si ahora se casara, se negaría también a que fuera negro su vestido de novia. Por eso, cuando por fin volvió Antonio aquella noche lluviosa y helada de diciembre, muy próxima ya la triste nochevieja, sin besos ni tequieros, sin melosas palabras como las que repetía la radio casi siempre, delgado más aún que nunca ––casi sólo orejas y bigote––, mal disimulado por el gorro de plátano el cruel rapado; cuando volvió, la cogió de la mano y la sacó a la calle sin apenas saludar a su madre, sin abrigo ni paraguas, el paso ligero, en silencio, ahora del brazo, ahora de la cintura, ahora de los hombros, cada vez más fuerte el abrazo; cuando volvió y, sin pedírselo, la condujo furioso de deseo, ciego de deseo, a aquella nueva casa que había comprado su padre en la Calle Caravaca, frente a la parroquia de San José; cuando volvió y allí la acarició y la poseyó, por fin, feliz, entregada, subyugada, vencida; cuando Antonio volvió… Solamente una vez se ama en la vida, solamente una vez y nada más. MARÍA MURIÓ la última noche del año. Se le hizo una vela suficiente, el día primero de enero con su noche. Para Lola era muy 282 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo desacostumbrada la compañía de Antonio a tales horas, y pasaron la noche sentados en sillas de anea, muy juntos, muy juntos, las manos cogidas siempre con la excusa del consuelo que él le procuraba a ella. No había resistido la vieja ciega ni tres meses en aquellas pobrezas, en la ausencia y sin el concurso de Martín. Reunida la familia en torno a su cuerpo aún en la cama, Julia ––vieja también la Julia, seca de pergamino, los sufrimientos sobre sus espaldas ardilosas–– contó que el Pedro y ella no tenían ni un real, vendido ya todo lo vendible. Doña Lola se había desentendido con la promesa de recomendarla para que le dieran alguna escalera que fregar. Manuela le metió en el bolsillo un pequeño socorro: ––No, Manuela, tú lo necesitas como yo. ¡Qué lástima, mi Manolica viuda! ¡Qué pena mi María muerta, Señor! Las vecinas se turnaban: rezaban unos misterios de rosario, se ofrecían para lo que hiciera falta y se iban. Entre misterio y misterio, Antonio acariciaba la mano de Lola por entre las dos incómodas sillas de anea. Durante aquellos meses el Félix y el Gonzalín habían ido manteniendo a la familia. Dos o tres veces en semana traían de la vega, con la bicicleta del padre, hasta diez kilómetros a pie, bien amarrado sobre el portaequipajes, uno a cada lado de la máquina, agarrándolo, un saco de cáñamo de cuarenta kilos de patatas. Manuela lo vendía a estraperlo en su casa. Cuando la Lola se casara y el Juan se fuera a la Marina serían dos bocas menos. Manuela había echado otra vez la solicitud para que reconocieran la muerte de Martín como en acto de servicio y le concedieran la pensión que creía le correspondía en justicia. A Pedro ya le habían abierto varios expedientes por reiteradas ausencias del servicio. Le habían advertido muchas veces la deshonra que era para el uniforme el que deambulara borracho por las calles vestido de guardia. También frecuentaba Las Perchas, el barrio de las putas, a los pies del Cerro de San Cristóbal. En la Carrera del Perú, tránsito continuo de carros de mulas y, cuando llovía, todo un barrizal, Pedro frecuentaba la Bodega El Perú, un almacén de vinos que funcionaba también como taberna. Allí ponían el chato con una raja de melocotón dentro del vaso, o medios litros con un melocotón entero abierto en un plato, costumbre ancestral en la ciudad. Los parroquianos se sentaban a la puerta de la bodega si hacía 283 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte bueno, en tertulia, a ver la gente pasar entre vaso y vaso. Así estaba una tarde, sentado con otros a la puerta, con varios vasos ya consumidos, cuando pasó una pareja. Uno de los parroquianos le dijo a la muchacha una ordinariez. El novio se volvió e increpó fuertemente al borracho, mientras ella lo agarraba y le pedía que se fueran de allí. La cosa fue a más y los dos se enzarzaron en una pelea. Otro de los tertulianos se metió en ella y, entre los dos, comenzaron a propinar una paliza al muchacho, con gran congoja de la novia, que lloraba desesperada. Pedro no aguantó más y sacó la pistola: ––¡Ya está bien, señores! Se metió entre ellos y les apuntaba con el arma. ––¡Cobardes, que sois unos cobardes! ¿No os da vergüenza, meteros con la gente, meteros con una mujer, pelear dos contra uno? ––les gritaba mientras les ponía la pistola en la nariz a uno y otro de los que hacía sólo unos minutos eran sus camaradas de borracheras. El muchacho quedó tirado en el suelo, rota la camisa, desanudada la corbata, un zapato menos, la chaqueta llena de barro. Sangraba por la nariz. Su novia trataba de auxiliarlo entre lágrimas. ––¡Cobardes! ––decía Pedro––. ¿Para esto ganamos la Guerra, para que vosotros podáis meteros con la gente sin que nadie se atreva a pediros cuenta? El Pedro siempre recurría al mismo argumento cuando la vida torcía su camino delante de él. ––¿Para esto me pasé yo en la Batalla del Ebro, con las balas rozándome la cabeza, exponiendo la vida por la Causa? ––vociferaba apuntándoles con el arma––. La Causa. ¡Vaya una mierda, la Causa! Estaba a punto de pegarle un tiro a alguien. Todos salieron corriendo. Cerraron la Bodega en sus narices. ––¡Cabrones, para esto ganamos la Guerra, para gentuza como vosotros! ¡Cabrones! Alguien contó ésta y otras cosas del Pedro en el cuartel de Policía Armada. Pero todos sabían que el Pedro no era malo. Y que en la Guerra había sido un héroe. Llegaron a la Alhóndiga, raídas boinas negras caladas hasta las cejas, viejas pellizas y gastados pantalones de pana, cuando más 284 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo movimiento de gente había. Se dirigieron primero al puesto de Ferrer, luego al de Carballeiro ––unos cinco minutos en cada uno––, por último al de Dimas, donde precisamente se encontraban Agustín y Antonio guardando turno. ––Oye, ¿vas a dar algo para el Socorro Rojo? Estaban acostumbrados a que todos se quedasen helados. Antonio pensó que qué provocación, qué valentía. Y qué tono de desprecio. Dimas, sin embargo, se puso pálido. Quiso hacerse una gota de agua. Carraspeó, miró de reojo alrededor ––temblaba––… ––¿Cu…, cuánto es…? ––balbuceó. ––Lo que tú veas. ¿No tenéis a los presos a trabajos forzados en el Valle de los Caídos?, pues… ¡tú sabrás lo que les cuesta sobrevivir a sus familias! Dimas abrió la caja de hierro que tenía sobre la mesa, sacó algunos billetes y monedas y se los alargó. Los contaron varias veces cada uno, se miraron y los dejaron sobre la mesa del asentador. ––¡Qué miserable, el señorito este! ¿Sabes lo que puedes hacer con eso?: ¡te lo metes por el culo! ––Hombre, yo… ––Carballeiro da siempre dos mil pesetas. Y Ferrer… Dimas les dio también dos mil pesetas, hecho un manojo de nervios. Los de las pellizas se fueron, graves. Nadie comentó lo sucedido. Cada uno volvió a lo suyo. Agustín y Antonio se reían por dentro. Al día siguiente Dimas no acudió al trabajo: aquella noche, a Ferrer lo había detenido la policía y en la Comisaría, frente al Mercado, le habían dado tal paliza que le habían dejado la camisa hecha jirones pegados al cuerpo, a vergajazos, por haber dado dinero al Socorro Rojo. Se retiró del boxeo. Aquel sopapo que le propinó Cabeza de Toro había sido suficiente. No sería boxeador, pero promotor, por qué no. En el cuartel había muchachos que, bien preparados… Porque también le gustaba lo de preparador. Y árbitro. Para las fiestas del Día de la Patrona tenía al sargento de Vestuario interesado en la organización de una velada de boxeo aficionado. El coronel dio el visto bueno. Pero, eso sí, con protectores. No quería reclamaciones si se producía algún accidente. Antonio sería el preparador del pelotón de ocho boxeadores que inmediatamente se formó, rebajados de servicio y con pases de 285 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte pernocta. Se inventó una tabla de gimnasia, habilitó uno de los garajes como gimnasio y los hermanos Díaz le proporcionaron un saco y una pera. Enseguida empezaron a saltar a la comba. El Almacén de Vestuario suministró las camisetas y pantalones cortos nuevos, y se compraron guantinas, guantes profesionales y protectores. Había sólo un mes. Tenía Antonio un ayudante, Paco el mellizo. El coronel no quiso fijar una bolsa, pero al final se consiguió un permiso de veinte días para los ganadores de cada uno de los combates en los pesos mosca, gallo, pluma y ligero. No había para más categorías porque el más robusto de los púgiles sólo pesaba sesenta kilos. La organización de una velada de boxeo no era cosa fácil. Sería en la nave comedor, por lo que se necesitaba personal que moviera mesas y sillas, montara el ring ––había lona y cuerdas; los soportes se sacarían del taller mecánico––, construyera unas sencillas gradas… Eran precisos acomodadores para el palco, donde se sentarían los jefes y oficiales y los jueces de cada combate. El mellizo haría de locutor y anunciador ––no recordaba el nombre que le daban a eso en inglés–– y él sería el árbitro de uno de los combates, el sargento de vestuario, de otro, y el teniente y el capitán de la 3ª Compañía de Ametralladoras, de los dos de fondo. Todos harían, a su vez, de jueces. Desde el primer día cultivaron, el mellizo y él, la moral de los pupilos, cosa que habían observado en uno de los preparadores del gimnasio de la calle García Alix ––pero no en el de Cabeza de toro, quien, por cierto, entonces perdía en Barcelona un combate por K.O. en el segundo asalto––: les pusieron motes como Juan Rodríguez, el tigre del Barrio Alto, Pepe García, el vendaval de Los Molinos, o Gabino, el martillo de Pescadería; negociaron con el capitán una dieta especial, rica en carne, legumbres y patatas y se autorizó la asistencia al gimnasio de las novias un par de tardes. Fomentaron entre ellos la amistad y, en pocos días, Antonio y el mellizo habían forjado un grupo de atletas entregados, entusiasmados con la misión, ávidos de gloria. De allí podía surgir un campeón. Y esa palabra, campeón, se hizo corriente en el gimnasio como apelativo entre camaradas. La velada fue un éxito. Los cuatro combates fueron a tres asaltos de dos minutos y se solucionaron a los puntos, con un gran trabajo de los jueces. El mellizo lo bordó. Antonio fue felicitado por el capitán y el coronel. Quedaron en repetirlo. 286 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Aquella noche Lola le dio la noticia: ––Estoy embarazada. Se asustó. Hicieron recuento general: no tenían nada. Tendrían que casarse, claro. Y antes de que se notara. Y echar los papeles para una de las nuevas casas de Regiones. Aquella misma noche Antonio despertó a su padre y se lo dijo. Él lo encajó bien. Su madre puso el grito en el cielo. ––¡Desgrasiao! ¡Cómo se te ha ocurrío! ¡Y lo tranquilo que lo dice! ¡No, si ya lo veía venir, si esa mosca muerta lo tenía bien enganchao! ¡Pues mira, la señorita: se creerá que se va a llevar la herencia! ¡Y parecía que…! ¡Pues no sale ahora con…! ¡Desgrasiao! ¡Te has dejao coger! ¡Inocente, que eres un inocente! ¡No le gustaba su prima Isabel al señor, no: le gustaban más las señoritas! ¡Ay, el pago que me da! ¡Ay, si este padre fuera de otra manera! ¡Ya le diré yo a la mosca muerta esa! ¡Ya la cogeré yo! Lo echó a la calle. En casa de Lola, aquella noche, le hicieron sitio. Y el Félix, encantado. Le mostró cómo con una navajita había grabado las iniciales de Antonio en una losa bajo el colchón que compartían: era su héroe. Algunos en el Barrio Alto se dedicaban al estraperlo del azúcar. La traían de los pueblos en saquitos pequeños que llevaban colgados de los hombros y así cargados se tiraban del tren en marcha, aún de noche, a un par de kilómetros de la capital, para llegar campo a través eludiendo el fielato de la Estación. Se daba el caso de que pasara el tren por Gádor y Benahadux completamente cargado de gente con cajas, bolsas, sacos y bultos y llegara a la capital casi vacío. Otros se echaban al camino, también antes de amanecer, con un carterón amarrado a la espalda con tiras de goma, lo llenaban en algún pueblo de pan, tocino o trigo y volvían para la venta de la misma mañana, andando siempre, sin tregua. Se decía de estos que llevaban para el día sólo un tarugo de pan y un par de arenques que comían sobre la marcha. Bebían agua de acequias y pozos de la vega y tenían fijados sitios de descanso, paradas. Recogían ciertas matas que, secas y trituradas, sustituían al tabaco de liar. Sobornaban a los guardias civiles rurales con algún queso u hogaza de pan caliente. En la ciudad, sus mejores clientes eran los pescadores que aún quedaban en el Barrio Alto. Nada mejor para el que quería recorrer nuevos caminos que el estraperlo, sobre todo de aquel azúcar negro en saquitos. 287 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Pero él la vendería en forma de caramelos, descendientes de aquellas papas de menta que hacía su padre. La ganancia era mucho mayor, pensaba, aunque también el trabajo: había que quemar el azúcar, enfriar los gotones y liarlos en papel, disponerlos en tablas por piezas de a perra gorda, de a real, incluso de a dos reales y hasta, a veces, de a peseta. El Félix vendería a la puerta de la Iglesia los días de misiones y los domingos. Los sábados, él mismo en algún cine. Y los dos, las tardes de domingo, en el nuevo Estadio de la Falange, en el fútbol, previo pago de las entradas de general de pie y las chapas de Auxilio Social. Todo un negocio. Y él, por las mañanas, ahora podía hacerlo, vendería sandías, una vieja aspiración. Un puesto ––un par de tablones en el suelo y el bordillo de la acera–– a la puerta del Mercado, con su romana de diez kilos, nueva y sin trampa. Y sin intermediarios: compraría el género sobre el bancal mismo, al otro lado del río, en la vega de allá, y lo traería en carros, el transporte y los jornaleros a su cargo. Decidido, una noche se puso en marcha. Antes de mediodía tenía una hilera de carros preparada, la operación estaba ultimada. ––Hoy me llevaré cuatro cargas y mañana otras cuatro. ––Tú llévatelas como quieras. Puedes disponer del bancal. Mientras vayas pagando… Una cuadrilla de braceros, a dos duros por cabeza, cogió las sandías, durante toda la tarde, en capazas de a cinco o seis unidades y las cargó en los carros. Al término, cerrada ya la noche, en un cercano almacén de aperos de ganado prepararon una cena de pan con aceite y mucho vino alrededor de un fuego. Antonio se quedó como invitado de honor. A media cena, una voz interrumpió la charla: ––¡Que nadie se mueva! Era una sombra, a la entrada del almacén. Les apuntaba con una escopeta. Quedaron paralizados, las rebanadas en los labios, las botellas en las manos, los ojos muy abiertos. La sombra, a la pobre luz de los rescoldos, avanzaba hacia ellos. ––¡Que nadie se mueva porque vengo dispuesto a matar a alguno! Venga, ir echando en este saco las hogazas y el aceite que os quede. No podían moverse. Temblaba aquel hombre, temblaba la escopeta, temblaba el dedo en los gatillos. Su miedo les inspiraba terror. 288 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––¡Ir echando todo en este saco! ¡Porque no hay derecho a que mis hijos pasen hambre y mi mujer se me esté muriendo y…, y…! Se puso a sollozar. Bajó la escopeta. La tiró. Cayó de rodillas y, las manos en la cabeza, se inclinó finalmente hasta el suelo. ––¡Darme algo, por lo que más queráis, darme algo, que se me mueren de hambre! Lo levantaron con mucho cuidado. Tranquilizado luego, rehusó comer. ––Comprender que… teniendo lo que tengo en casa, yo no pruebo ni una migaja hasta que vea a mis hijos y mi mujer hartos. Antonio le regaló dos sandías. Los demás, dos hogazas de pan. Se fue a todo correr, entre llorando y riendo, como loco. No amanecido aún el día, los carros se pusieron en marcha hacia la ciudad. A eso de las siete de la mañana quedaron descargados a la puerta del Mercado. Lola y el Félix llegaron entonces, y la venta comenzó. A eso de las nueve hicieron las primeras cuentas: se había vendido casi la mitad. Por la tarde, visto el éxito, volvió Antonio a la vega, a por otra tanda. Invirtió toda la tarde, la misma cuadrilla por los mismos dos duros, la misma cena en el almacén, la misma charla. Lo único distinto, el hombre de la escopeta, que se presentó recién empezado el trabajo y se empeñó en agarrarse al tajo por el regalo de la víspera. Tras la cena, el viaje y la descarga. El resto de la noche, para que no les robaran las sandías, Antonio durmió en el puesto. A eso de las seis de la mañana empezó a llover. Y arreció. Y un verdadero diluvio descargó hasta las nueve: la riada que bajó la calle se llevó las sandías hacia la Rambla. Y las tablas. Sólo quedó la romana. Lola lloraba sentada en el bordillo de la acera. El Félix la abrazaba desconsolado. Rondó la casa varias horas, toda la tarde, hasta que, escondido en la esquina, vio salir a su madre: le hubiera organizado un escándalo. Su padre le esperaba impaciente, con un vaso enorme de vino blanco, fumando en su pipa aquel tabaco moruno que gastaba. Leía un periódico: Represión de actividades subversivas. En el curso de las investigaciones que la Brigada Político– Social de Madrid viene llevando a cabo sobre represión de actividades subversivas de elementos pertenecientes al 289 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte denominado partido comunista clandestino, se ha logrado la detención de los componentes de la que ellos llamaban “Sección Guerrillera”… ¿Para esto le había llamado con tanta urgencia? ¿Pero no se había dado cuenta de lo atrasado del periódico? Su padre se levantó y se fue a la alcoba, de donde sacó un montón de periódicos, que dejó en el suelo. ––T’he llamao… Se agachó, cogió uno y buscó una página. Se lo pasó y le señaló con la pipa: El Estado español ha dado por liquidado el problema de los presos políticos con la salida de estos de las cárceles. En la foto un ex recluso saliendo de la prisión. Lo observó un momento. Tembloroso, apuraba el vino de un tirón y se volvía a llenar el vaso. ––T’he llamao porque m’ he enterao de lo de las sandías. Buena gana tienes. ¿Has perdío mucho? No le importaba. Empezaría de nuevo. ––Ahora hay una mesa disponible en la Plaza. Me han dicho que la pagues como puedas. Yo te doy la mitad. Es lo tuyo: vender en la plaza; como tu madre y yo. Él algún día conseguiría un puesto de asentador abajo, como Ferrer, Dimas, Carballeiro… El dinero estaba allí abajo. Arriba sólo se sacaba para ir tirando, no era negocio, era el pan de cada día, nada más. ––Eso te va a ser difícil. Todos son del Régimen. Lo conseguiría. En la Alhóndiga era muy conocido y le fiaban. ––Eso son sueños. Cómo explicar un sueño a un hombre práctico y con experiencia de la vida, pero sin el empuje de la juventud. ––Habéis alquilado una casa en la Calle Verbena, ¿no? En la Calle Morales, justo enfrente de la madre de Lola. Una casilla pequeña. Dejó a su padre ya al cuarto vaso de vino. ¡Cómo decirle que bebía demasiado! 290 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo El Antoñico, primer hijo de Antonio y Lola, nacido en la casita de la Calle Morales en 1946 Una noche de septiembre, él mismo tuvo que ir a avisar a Manuela: Lola estaba de parto. Al niño, por ser niño y por ser el primero, le pusieron Antonio. Nació en la casilla de la Calle Morales y dijo la partera, una mujer del barrio muy conocida por sus buenas artes, que era muy sano y fuerte. Tenía los ojos como los de su padre y su abuela, grandes, rajados, de párpados carnosos. Fueron lo más celebrado. El bautizo fue a primera hora de la tarde, poca gente, casi sola la familia. D. Lorenzo, el viejo cura párroco, se mostró indignado por aquel nacimiento sin previa unión cristiana de los padres, perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen, de lo que la criatura, dijo, no tenía culpa. Antonio y Lola prepararon después un improvisado convite. Era la primera vez que se reunían una y otra familias. Agustín y Dolores le habían encargado a un carpintero una cuna grande, verde, con florecitas en la cabecera, primer regalo que recibía su nieto. Todo eran fiestas a la criatura cuando lloraba, cuando parecía sonreírse, cuando mamaba, cuando dormía. Y un silencioso observar su cuerpecito cuando Manuela lo cambiaba, todos sobre él inclinados alrededor de la cama. Antonio no se hallaba: lo mismo le servía vino a su padre que enviaba al Félix a por garbanzos torrados para ofrecer. Y besaba a Lola en la frente, como felicitación, en los pocos momentos que tuvieron aparte. Manuela, el Gonzalín y el Félix estuvieron esquivos con los invitados, algo difícil en la estrechura de la casilla. No comprendía 291 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte Manuela aquella escandalosa situación en tan católicos tiempos. Le recordaba la suya misma con Martín en Barcelona, antes de nacer Lola, pero la situación ––la gente–– no era la misma. Manuela había recibido carta del Juan desde el Ferrol del Caudillo felicitándoles por el nacimiento. Decía también que le gustaba muchísimo la Marina. Contaba cómo cuando juró bandera lo habían destinado a un navío, que era lo que deseaba, pero mientras se embarcaba o no, se pasaba las horas pegado a un gramófono tomando las letras de las canciones de Antonio Machín para un subteniente especialista en motores ––su sueño también––, ¡él, tan serio, copiando canciones! Había conocido, añadía, a una muchacha ferrolana de familia de marinos, pero no era aún nada serio. El día de la manifestación contra la ONU, que había tildado al régimen de Franco de fascista y de amenaza para la paz mundial y ordenado la retirada de embajadores, hubo una concentración de vecinos del Barrio Alto ante el caserón de Falange en el Camino Real, de donde partió un numeroso grupo, con pancartas y banderas, hacia el centro y se unió al grueso de la comitiva que recorrió todo el Paseo del Generalísimo hasta el Gobierno Civil coreando lemas Juan (centro), embarcado en el Jorge Juan. 1946 292 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo como Si ellos tienen U.N.O. nosotros tenemos DOS. Ese día, cuando Lola lavaba la ropa en la pila de su madre, pues en su casa no tenía, Manuela le preguntó qué pensaban hacer Antonio y ella que no se casaban habiendo como había por medio una criatura con casi tres meses ya. Porque no bastaba con darle los apellidos al niño. Había que darle un padre, una familia, y Antonio no hacía el menor gesto, no decía nada sobre el tema, embebido en sus proyectos, metido en sus negocios ––muchos, para ella, disparatados––, saturado de preocupaciones, todos los sentidos puestos en la lucha por la vida. Y Lola hacía inventario: con su madre no podía contar, bastante tenía ya ella con lo suyo. A su suegra, le temía. Su suegra la odiaba a muerte porque se había llevado, de sus hijos, al más díscolo, pero también el más el luchador, el buscavidas. Y había perdido, en fin, la relación con sus amigas, que habían tomado caminos distintos, unas ya casadas, otras aún a la busca de su príncipe azul, todas alejadas. Lola estaba sola. Sola, soltera y con un hijo. Pero, eso sí, un hijo fruto del amor. Del amor puro. Del amor a un hombre que ahora, para su desgracia, nada decía de matrimonio. Y la gente… 293 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1947 Acompañada por el Gonzalín ––a Lola le había dado vergüenza presentarse en el Cuartel pregonando que se había acostado con uno de los soldados––, Manuela se había entrevistado con el coronel jefe del Regimiento: ––Sí, sí, claro que lo conozco. ¿No fue el que organizó aquella velada de boxeo? Lo hizo muy bien. ¿Es que pasa algo? Antonio vivía con su hija. Tenían un niño de casi siete meses. Ahora ella estaba embarazada otra vez y él no decía nada de casarse. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. ––¿Viven juntos sin casarse? ¿Tienen un niño y van incluso a tener otro? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo que no dice nada! No se preocupe usted, señora. Hablaré con él. Ese cumple como un hombre, ya verá. Al día siguiente, a primera hora, Antonio se presentaba ante el coronel, suspendido su pase de pernocta e incluido en las listas de las guardias y las imaginarias como cualquier recluta, aunque estaba ya a punto de licenciarse: ––¿Qué? ¿No piensas dar la cara ante esa pobre muchacha? ––Yo, mi coro… ––¡Tú te callas! ––A la orden de usía, mi coro… ––¿No te da vergüenza? Eso no lo hace un hombre de verdad. ¡Es una buena muchacha, hija de guardia civil muerto en acto de servicio, o… casi! ¡Y está embarazada por segunda vez! ––¡Qué! ––Mañana mismo te casas, ¿entendido? ––Sí, mi coro… 295 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––La capilla del Cuartel está en obras, pero preparamos un altar en el comedor, llamamos al capellán y os casáis, aunque sea de madrugada, ¿estamos? ––Sí, mi coro… ––Si no, ya sabes: ¡vas a hacer más mili que el palo de la bandera! Lo que tú has hecho no lo hacen los hombres cabales. Se casaron el 28 de Abril en la Iglesia de San José, a las cinco de la mañana. Lola iba elegantísima, traje sastre de chaqueta blanco con finas rayas de color gris, camisa blanca, cinta al cuello, falda recta hasta por debajo de la rodilla. Unos zapatos blancos que le hicieron los compañeros de Antonio y unas medias de cristal embellecían sus piernas. Llevaba el pelo suelto, ondulado, con dos pasadores sobre las sienes y un velo casi gaseoso. Y aquella mirada de felicidad o, si no, algo parecido. Antonio estrenó un traje también a rayas de color marrón, un pañuelo y un clavel impecablemente blancos, camisa y corbata, brillantina en el pelo hacia atrás con raya y una colonia fuerte. Los casó Don Lorenzo, que celebró la unión como Dios manda de aquellos descarriados que así volvían al redil del Buen Pastor. Padrinos, Manuela y Agustín. Sin misa, una ceremonia corta y sencilla, sí quiero, sí quiero y se terminó, sin vivan los novios, sin convite ni parabienes. Una sorpresa las alianzas de oro que Antonio había comprado de estraperlo y las trece pesetas nuevas: Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios, que fueron las arras. Y otra el coche de caballos que los esperaba a la puerta de la iglesia para llevarlos al Paseo ––Lola había soñado muchas veces que el día de su boda atravesaba la ciudad en coche descubierto, como en las películas––, a casa del mejor fotógrafo. Aquella noche, decían, irían al Café Colón y se tomarían un chocolate con churros junto a una ventana, viendo la gente pasar, mientras escuchaban su gran orquesta melódica, que los arrullaría con canciones de Machín: Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Lola pediría le cantasen la María bonita de Ana María González o el Soldado de levita, de Irma Vila, que hacían furor en la radio. 296 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Retrato de boda de Antonio y Lola, el 28 de abril de 1947 Luego irían al cine, a ver La Lola se va a los puertos, con Juanita Reina. Pero nada se cumplió, pues se quedaron en casa, obligados por Manuela: salir a bailar y al cine ––¡el dineral que eso valdría!–– lo hacían sólo los señoritos, que se casaban como Dios manda sin necesidad de la intervención del ejército. La noche de bodas, eso sí, la pasaron con todas las de la ley. En la callE se enteraba uno de todo, pero más aún en los bares. Sobre todo si uno era un hombre joven, soltero, sin trabajo ni negocio, pero con unos padres y un tío bien situados en la Plaza. Frecuentaba el Bar Imperial y el Ortega, en el mismísimo centro de la ciudad, donde se leía la prensa local y nacional y tenían teléfono. Todos los compraventas, los mercachifles y corredores, los intermediarios, medianeros, trujimanes, viajantes, buhoneros y truhanes, los gitanos trapicheros en oro o tratantes y marchantes 297 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte de ganado, se mezclaban allí con limpiabotas, carreteros, loteros y ciegos vendedores de iguales, carteristas y busconas encubiertas. En esos bares se cocían negocios, grandes y pequeños, y se formalizaban ventas, tratos, cambios, trueques y toda clase de estraperlos. Así se enteró de un bajo barato en una calle céntrica, idóneo para lo que ahora quería, poner un bar. Un bar como aquellos, que fuera centro de negocios, con prensa, teléfono y apartadas mesas donde cerrar tratos. Pagó a la viuda que lo vendía cuatro mil pesetas, las que le había prestado su padre. Era una antigua casa señorial de la Calle General Saliquet, la calle Granada de siempre. En el bajo había habido hasta entonces una espartería. Aquello estaba ruinoso, pero tenía un sujeto que se lo dejaría como nuevo. Le haría un mostrador de obra y mármol, con una barra apoyacodos de bronce, como la del Imperial. Le haría lejas de ladrillo y azulejos, para las botellas y los vasos. Compraría mesas y sillas, una nevera que tenía vista, enorme, para el interior del mostrador, unas barras para colgar jamones… Haría una cocina de carbón. Y pintaría en la fachada, sobre la puerta, con grandes letras: LA OFICINA Así todo el mundo sabría desde el principio para qué servía aquel bar. Compró, lo primero, una Guía Ilustrada de la ciudad, 1947, y se la empapó del hilo al pabilo. Luego solicitó el teléfono, que tardaban mucho en concederlo y otro tanto en ponerlo, y se suscribió al Yugo, al Arriba y al Marca. Manuel García era albañil, pocero, lampista, ferrallista, fontanero, electricista, pintor de brocha gorda y de la otra, basurero, mecánico, cargador… Afiliado al Partido Comunista desde antes de la Guerra, luchó en Guadalajara y Teruel con la 11 División de Líster. Tras la Batalla del Ebro retrocedió con el ejército republicano hasta Barcelona, donde esperó la llegada de las tropas de Yagüe escondido en un sótano. Regresó a Almería clandestinamente, cruzando a pie un país devastado y ocupado por el ejército y los falangistas hasta el último pueblo. Llegó con apenas cuarenta y cinco kilos, descalzo y harapiento. Se ocultó durante unos meses en casa de la muchacha que siempre había sido su novia, en el Reducto, al amparo de su suegro, ya anciano, y, a mediados 298 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo del 40, se empleó sobre todo en la construcción y en la carga y descarga del Puerto, sin que su nombre figurara para nada en las oficinas del Sindicato Vertical. No tenía ningún documento de identidad: para el estado franquista, no existía. Su sueño era emigrar a Rusia y la ocasión fue la División Azul. En julio de 1941 partió de Madrid para Alemania. Fue encuadrado en la 250 División alemana. Participó en el sitio de Leningrado ––para lo que recorrió mil kilómetros a pie desde la frontera rusa––, en el sector de Novgorod, a las orillas del río Volkov, donde, a 40º bajo cero, fue su bautismo de fuego en tierra soviética. En el lago Ilmen, ya en el 42, estuvo en la columna enviada en socorro de las unidades alemanas que habían sido copadas por los rusos en Wsawad. De los 200 hombres que la formaban, la mitad quedaron en el camino y, tras los combates, sólo doce quedaron ilesos, él entre ellos. El ejército alemán le impuso la cruz de hierro. A la vuelta a Madrid, tras el primer relevo de voluntarios, los supervivientes de esta primera expedición fueron recibidos como héroes. Manuel emprendió el regreso, esta vez de uniforme y calzado con buenas botas militares, en tren pagado por el ejército y con dinero y tabaco en el bolsillo. Además, y esto era lo mejor, traía una carta de recomendación para el jefe de la Policía Municipal de Almería. En su cabeza nunca ya dejaría de resonar, en los momentos malos, aquel soberbio himno de la estepa: Cielo azul a la estepa desde España llevaré. Se fundirá la nieve al avanzar, mi capitán. Vuelvan por mí el martillo al taller, la hoz al trigal. Brillen al sol las flechas en el haz. Desde entonces simultaneaba su empleo de guardia municipal con todos los oficios que practicó antes de lo de Rusia. Manuel García y un ayudante vinieron a la vieja espartería de la calle General Saliquet y, con la ayuda de Antonio, renovaron por entero el local, culminándolo con el letrero de la fachada: 299 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte LA OFICINA Aquella tarde lo celebraron bien. Se bebieron una botella de coñac de las que ya estaban colocadas en las lejas tras el mostrador. El ayudante, además, se llevó otras diez de licores variados, que le valdrían un dinero en el estraperlo. Cuando Antonio las echó en falta acusó a Manuel García de ladrón. Él los había tratado a cuerpo de rey y había trabajado, comido y bebido con ellos muchas veces. La amistad quedó rota para siempre. Un robo a un amigo era una traición imperdonable. Durante los meses siguientes Manuela y Lola hacían las tapas ––patatas a la brava, ensaladilla nacional, pimientos rebozados…–– y el Gonzalín y el Félix servían las mesas. El teléfono se retrasó. Para entretenimiento de todos durante tantísimas horas, Antonio puso en el bar una radio. Carmen Olmedo cantaba un tango: Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Había venido a España Eva Perón, con su trigo, su abrigo de pieles y su rodete, que se puso de moda como complemento al arribaespaña. Él seguía con sus proyectos imposibles. Se imaginaba empresario de espectáculos y contrataba el Teatro Apolo o el Cervantes para un espectáculo de Carmen Morell y Pepe Blanco, de Lola Flores y Manolo Caracol, de Antonio Machín… Sueños. Por esos sueños votó sí a Franco en el Referéndum, en contra de lo que su padre le aconsejaba. No quería se le abriera otro frente contra el Régimen, pues se sabía que habría probables represalias contra los que se abstuvieran o votaran NO. Sus sueños bien valían el conformismo y el silencio. La niña les nació en diciembre. 300 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo El Bar La Oficina, cerrado en 2005, aún luce el mismo rótulo y conserva el aspecto que tenía en 1947 301 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1948 Al Ambigú de la Caseta Popular, en la Feria, sólo podían optar quienes ya tenían un negocio de hostelería. ––Qué necesidad tenemos de eso ––objetó Lola. ––Es una oportunidad. Trasladamos el negocio al mismo centro. Además, ¿quién va a la Caseta Popular?: la gente que bebe y come sin miedo a lo que le cueste. Familias grandes, de mucho gasto. Ahí se gana dinero, Lola. Tenemos que intentarlo. Presentó una buena puja. Se lo concedieron, aunque, eso sí, le quedó muy caro. Pidió a los distribuidores de vino, cerveza y gaseosa grandes barreños para hielo y unos mostradores. Se surtió de vasos y platos de La Oficina. Compró a crédito varios jamones, quesos y embutidos. Y el mellizo lo puso al habla con un amigo que le prestó un fogón, un caldero de freír, molde a pistón y baquetas para churros. Compró aparte una mandolina para cortar patatas a la inglesa, pues las patatas fritas saladas eran lo que más se vendía. Aprendió a hacer quemaíllos, jábegas y una cosa nueva, que llamaban americano, con leche, nuez de cola, limón y canela, a lo que él añadió, sin que nadie lo supiera, unas gotas de granadina: un éxito, ya de madrugada. La Caseta Popular quedó instalada en el Tiro NacionaL, un antiguo recinto de entrenamiento militar convertido en terraza de cine de verano, situado en la Calle Calvo Sotelo. Las sillas y mesas fueron suministradas por el Ayuntamiento. En el centro, el Félix y él echaron una capa de cemento que fue la pista de baile. El ambigú quedaba bajo la caseta de proyección, donde había una toma de agua y un sumidero. A uno y otro lados, los urinarios de señoras y caballeros. Las luces, pocas, por las restricciones, las forraron entre todos, Antonio y el mellizo, 303 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte el Gonzalín y el Félix, Lola y Manuela, de farolillos de papel en todos los colores posibles. En cada velador dispusieron, qué detalle, un vaso con servilletas de papel en abanico, un palillero y una jarrita de agua, como en el Café Español del centro. Antonio hizo la pizarra de tapas y raciones: aceitunas, tortilla de patatas, fritada de tomate y pimientos en rebanada de pan, pimientos y berenjenas rebozados… Y la consabida ensaladilla nacional. El jamón y el queso se servían en ración. Había sangría, que hizo Manuela con vino de la tierra, zumo de limón, cor tezas de naranja secas, canela en rama y en polvo, y cascos de melocotón, manzana y pera. Para postres, sandías y melones. El Ayuntamiento contrató una orquesta. Aquello fue un éxito. Pero tuvieron que cerrar La Oficina mientras duró la Feria, pues el trabajo ocupaba toda la tarde ––en preparativos y limpieza–– y toda la noche hasta la madrugada. La gente no se hartaba de música, baile y risas, en una alegría colectiva que celebraba el fin de la Guerra Mundial sin que el país se hubiese visto metido en ella, reciente como estaba la propia. Antonio y el Gonzalín vestían camisas blancas inmaculadas, y unos mandiles que hizo Manuela, largos casi hasta los pies. Ella y Lola, como siempre, llevaban la cocina. El Félix fregaba vasos. Tenía las manos rosadas y blandas y la espalda dolorida, de la mala postura tantas horas en el fregadero. Manuela le secaba los vasos a ratos y, si no, Lola, a pesar de su embarazo ya tan avanzado. Y no daban abasto. Cada noche, a esas horas ––de doce a cinco de la madrugada–– en que había más gente, aquello era un torbellino de litros de vino, 304 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo botellines de cerveza y gaseosas, jarras de sangría… Los jamones, quesos y embutidos no llegaron a la tercera noche. Se gastaban sandías y melones en cantidades que nunca se habían visto. Antonio contrató a dos chavales como camareros, que se comían, decía, más de lo que servían, por lo que los despidió a la cuarta noche. Ganaron mucho en la semana de Feria, pero, una vez acabada y hechas las cuentas, el pago de la puja, los impuestos y la liquidación del género ––bebida y comestibles–– casi consumieron la ganancia. Pero había sido provechoso: ahora tenía Antonio otra experiencia de la vida. Había conocido a personas de calidad, influyentes en la ciudad, entre ellos el alcalde, varios gerifaltes de Falange y casi todos los concejales ––el más interesante, el de Abastos––, consignatarios del Puerto, abogados, médicos… Y propietarios de fincas, pues había hecho también varias incursiones en las corridas de verdura que se diseminaban ––legales o clandestinas–– por la vega y en algunos pueblos cercanos, un mundo nuevo que también lo fascinó desde el primer momento. En La Oficina no se vendía ni para los gastos. No estaban los tiempos para bares. El hambre no se mejoraba ni con el trigo que enviaba el general Perón desde la Argentina. Se les llenó de parroquianos fijos que no gastaban y de borrachos que proferían palabras vergonzantes para las mujeres y ocasionaban alguna que otra pelea. Había también demasiados apuntes de convidadas a crédito. Perdían dinero. Le vendió el bar a un pescador llamado Jeromo por cuatro mil pesetas. Aquella noche el pescador se quedó en tierra. A primera hora del día siguiente, irían los dos al banco y se haría efectivo el pago. ––¿Qué te pasa, hombre? Estás blanco como el papel. ––Antoñico, m’has salvao la vida. ––¿Yo? ––Esta noche s’ha hundío mi barco. S’han ahogao doce compañeros. Desde entonces, cada vez que lo veía se lo decía: ––Antoñico, tú, lo que quieras de mí, ya lo sabes, lo que quieras. Porque me salvaste la vida. Volvió a la Plaza, como su padre le había dicho. No se convencía de que aquel fuera su sitio definitivo, como no lo eran los bares, ni los puestos de sandías, ni los caramelos. Además, la mesa no 305 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte estaba en la parte central, sino en uno de los pasillos laterales, un sitio malo, la verdad. ––Lo mejor del Mercao, niñas, lo mejor del Mercao. Dejaba a Lola que despachara, él no servía para convencer a las mujeres de que compraran lo mejor del Mercao… ––Fíjese, señora, qué patatas. ¡Qué patatas! ¡Las mejores del Mercao! …sabiendo que era mentira. En la Alhóndiga se apuntó a las listas de los principales asentadores: Dimas, Carballeiro, Ferrer… Como era de los últimos, siempre le tocaba el peor género. Un día, un par de sacos de patatas con picotazos y llenas de tierra. Otro, unas cajas de tomates ya pasados, de maduros. Estriaba, pero no estaban los tiempos para seleccionar demasiado, así que las rejauleaoras casi nunca encontraban nada en su mesa. Tampoco había para poner caras que atrajeran a la gente. Y le sacaba de quicio cómo competían los vecinos en el voceo. El niño se malrebullía en su siesta dentro de un envase de verdura, bajo la mesa, intranquilo entre el bullicio y los gritos constantes; la niña, con Manuela. Tampoco se le daba el regateo, la cicatería, aquel arañar la perra chica. Las cajas o los sacos se vendían de cuarto en cuarto, de cien en cien gramos, de real en real, lentamente. Lola no entendía aquello tampoco, no se acostumbraba a la nueva situación. La sublevaban las incursiones del Sargento Martínez, que si te veía el gorro blanco mal puesto o notaba la falta de una tablilla de precio, ponía una multa de cinco duros que se llevaba por delante el trabajo de todo el día. Aquella vida era un torbellino para ambos, aunque la conocieran bien ––¡cómo no la iban a conocer!––, una continua incomodidad, un paso atrás en la ambición de Antonio, un desastre. Pero era su sitio, decía su padre. A lo grande, únicamente podían trabajarse los higos que tenía Ignacio ––Don Ignacio–– Núñez en su almacén de vinos, coloniales y aceitunas. Eran higos secos, muy bien presentados en cajas de medio kilo. De ellas había un total de dos mil. Primero el hombre se resistía a venderlos porque en su almacén, decía, tenían muy buena salida, pero ante el pago por adelantado incluso bajó el precio, de 3’75 a 3’50 pesetas. No aceptó, sin embargo, la condición de guardarlos en su almacén mientras Antonio los iba vendiendo en su mesa de la Plaza. La cosa llegó a oídos de otro almacenista, un tal Carrasco, 306 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo que tenía diez toneladas de higos en seras. Antonio se le presentó bajo traje y corbata. Acuerdo rápido: se los pagaba a 3’75 si se los guardaba y le transportaba a diario, por su propia cuenta, las seras que Antonio necesitara. Actuaron de testigos los viejos que pasaban las tardes sentados a la puerta del almacén. Quedaron admirados del arrojo del comprador ––¿se tendría que comer los higos?––, de la generosidad de su trato y de la elegancia de su aspecto. Y burlones de la lección que daría, si aquello salía bien, al propio Carrasco, que había tenido un mes paralizado el almacén con las dichosas seras, tan mal se le daba la venta de higos. Lola se llevó las manos a la cabeza, sus padres le dijeron que estaba loco, diez mil kilos a vender de cuarto en cuarto, de cien en cien gramos, de real en real. Pero por la mañana la locura estaba en la gente que, en avalancha, compraba los cartuchos de cuarto a una peseta como si de un manjar de lujo se tratara. Tal era la aglomeración que Antonio llamó a dos habituales de los alrededores del Mercado, de aquellos que hacían de mandaderos, cargadores, voceadores y pesadores según se presentara el día, y los puso a despachar. Eran el Petrolo, que decían que había estado en la cárcel, y el Dionis, un coloso que ahora se dedicaba a la carga y descarga de carros en la Alhóndiga y veía el cielo abierto si ganaba lo mismo sin el deslome que eran cien kilos a la espalda rampa abajo. ––¡Cómo se te ocurre llamar a esos! ––le reprochó Lola. Pero esos se partían el pecho por él, agradecidos de que les diera un trabajo de confianza, una responsabilidad… y un buen puñado de higos cada día. Con Antonio nadie perdía, según decía el Petrolo. ––¡Pero si hasta cobran y dan el cambio! ¿Cómo te fías de esos? ––protestó Dolores. ¡Cuánta gente desayunaría higos, almorzaría higos y cenaría higos los veintitantos días que le duraron aquellos diez mil kilos en seras que en adelante le significaron como un auténtico vendelotodo–vendelocorriendo en el Mercado y alrededores! Dejó la mesa de la Plaza a su hermano Mariano, que se había casado con Matilde. El padrino había sido Agustín y la madrina la madre de la novia. En el Cerrico del Hambre, Antonio compró a un viejo conocido del Mercado un carro de mano, una balanza con su juego de pesas y una romana de hasta cincuenta kilos, una bomba de doble émbolo para el aceite con sus alcuzas, un mostrador de 307 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte madera con encimera de granito y una estantería pintada de verde con puertas de cristales. Y cuarenta y ocho raciones, muy pocas ––todo lo que no fuera entre ciento cincuenta y doscientas…––, pero ya completarían con el estraperlo de patatas, aceite, lentejas, arenques... Montaron la tienda en aquella cochera de los bajos de Falange, en el Camino Real ––por fin abandonaban la casilla de la Calle Morales––, con su trastienda–almacén y una mesilla para las cuentas. El mismo día que la abrieron comenzó la lucha con los cupones del racionamiento y con las libretas. Antonio siguió ayudando a sus padres y a su hermano mientras en la cochera, abierta todo el día, atendían Lola, Manuela y el Félix. ––Lolica, apúntame esto, mujer, que te lo pago a fin de mes. En las libretas se apuntaban los montos de las compras, unas veces con sus motes y otras sin ellos. Si en principio sólo se las permitían a las parroquianas más conocidas, luego hubieron de generalizarlas porque quién luchaba a diario y a todas horas contra la vecindad de la miseria, quién podía resistirse con tanta asiduidad a la compasión. Y si al principio las cobraban con regularidad, luego les quedaron algunas impagadas. A veces sufrían el bochorno de alguna acusación de haber apuntado de más. Lo cierto era que las libretas se comían parte de la ganancia de la tienda. Se encontró al Pedro por el muro de la Rambla. Iba cabizbajo, agrio, la mente nublada. ––Adiós, hombre. ––Adiós. ¡Ah, perdona, Antonio, no te había visto! Como voy en mis cosas… ––¿Qué te pasa? Te veo preocupado. ––Me han arrestado. El comandante Hernández Melero. Tres meses. ––¿Y, si estás arrestado, cómo…? ––Voy al médico. Me han dejado salir para que me vea el médico. En el calabozo tuve un delirio, no sé…, unas alucinaciones muy raras y… ––¿De no beber? ––Psé. Quizá. ––¿Y por qué te han arrestado? ––Ese comandante es nuevo, viene del ejército. ––Sí. Lo conozco de cuando hice el servicio en el Cuartel. 308 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo ––Pues ná, que tuve una discusión con uno, ya sabes, en el… Bar Estiércol… ––…y una pelea en la Bodega el Perú, me dijeron. ––Sí.., bueno… eso fue… ––Creo que sacaste la pistola y todo. ––¿Yo? Bueno, sí…, verás… ––¿Por eso te han arrestado? Pero si fue hace… ––No, es que… Hay chivatos, ¿sabes? Chivatos del comandante. Le han dicho que siempre estoy borracho, que voy de uniforme haciendo eses por la calle, que me meto en peleas… La última fue con el querío de la María. ¿Tú sabes quién es la María? ––La que estaba contigo, ¿no? La que vende higos y chumbos en la Calle Juan Lirola. La conozco de toda la vida. Esa ya no es tan joven. De todas formas, creo que ahora tiene a otro, ¿no? ––Sí. ¡Maldita sea su estampa! ¡Con lo bien que íbamos…! Ella ganaba lo suyo, yo lo mío… ––Pero tú ibas mucho a su puestecillo a pedirle dinero, decía la gente. ––Bah, algunas veces. Pero, ojo, que a la Julia nunca le ha faltado, ¿eh? Que yo eso lo tengo como cosa sagrada: ¡lo de mi Julica, es de mi Julica! ––Ya, ya. ––Pues eso, que ahora ella s’ha juntao con otro y a mí me ha dado puerta, la muy putanga. ––¿Y…? ––Por pocas le pego un tiro al cabrón. ––¡Madre de Dios, qué has hecho! ––No, no, nada. Pero el hijo de su madre se fue al cuartelillo y se lo dijo a uno de esos que te digo, chivatos del comandante: que si lo he amenazado con la pistola, que si le he apuntado en el bar, que si estaba borracho vestido de uniforme, que si patatín, que si patatán… Y ya ves: tres meses de arresto. ––Yo conozco al comandante. Le gustó aquella velada de boxeo que organicé en el Cuartel, no sé si te acuerdas. Si quieres, hablo con él, a ver si… Pocos días después Pedro vio levantado su arresto, con el apercibimiento de que si hacía lo más mínimo lo echarían del Cuerpo. ––Gracias, Antoñico, eres un tío grande. 309 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte ––Ahora, ya sabes: de uniforme, ¡ni catarlo! ¿Estamos? Al mes, fue expulsado. Juanico era el mayor de los hermanos de Dolores. Se dedicaba a la basura en sociedad con otro que llamaban el chorobo, con quien jugaba a las cartas en una timba clandestina que la jurá, la mujer de uno que se apellidaba Jurado, había montado en la Calle Morales, y de donde más de una vez se los había llevado la Policía Armada para comisaría por las peleas a navajazos con que a veces dirimían sus enfrentamientos por trampas. Juanico y el chorobo eran, pues, basureros. Tenían un carro y un mulo y recogían todo el Barrio Alto y Regiones, que ya estaba poblado, en competición permanente con un joven que empezaba en lo mismo, a quien llamaban, en alusión a su trabajo, Pepe el guarriche. Las discusiones entre ellos cada vez que se encontraban por la calle eran tremendas. Se negaban el paso, se lo entorpecían, que ninguno apartaba su carro para que pasara el otro. Más de una vez estuvieron a punto de llegar a las manos o de darse con las trallas. A veces, Juanico y el chorobo recorrían también los barrios de la vega: Las Chocillas, Los Molinos… Acumulaban la mercancía en un rodal de la Huerta de Antonio, justo al lado de la Iglesia de San José. La huerta era de patatas y maíz, pero además se sembraba hortalizas para subsistir. En la basura de Juanico y su socio se criaban cinco o seis cerdos de Antonio el de la huerta, que con sus cagadas ––y con las del mulo–– hacían fermentar aquello con un olor insoportable, sobre todo por las noches. Así, la naturaleza fabricaba un compost, un abono, el mejor, decía Juanico, que Antonio compraba a éste para la huerta. Eso exigía una selección previa de la basura aportada cada noche, lo que hacía la mujer de Juanico, la Virginia. Pues Juanico y su mujer, la Virginia, compraban en la cochera, y Lola les apuntaba en una libreta. De estraperlo, el Gonzalín y el Félix traían de la vega, en bicicleta, un par de sacos de patatas y un par de damajuanas de aceite a la semana. Aparte, Antonio compraba vino en garrafas a uno que lo traía de la sierra. Juanico les compraba a su vez ese vino en cantidades enormes para su propio consumo. Decía que él y su hijo mayor no se arrancaban a trabajar cada madrugada si no era con una buena tragantá de vino que les entonara el cuerpo. El aceite se lo llevaba Juanico por litros, cuando casi todo el mundo en el barrio sólo podía comprarlo por vasitos de no más de media cuarta. La libreta subía y subía. A fin de aquel primer año, en contra 310 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo de las sospechas y temores de Antonio y Lola, Juanico liquidó, así que mantuvo su cuenta abierta para el siguiente. Además, Juanico y su mujer, la Virginia, le alquilaron a Dolores y Agustín una casa que éstos acababan de comprarle, en cuatro mil pesetas, a Pepe, el hermano de Dolores. Estaba en la calle Horno, que a partir de entonces todo el mundo conocería ya como la calle de la Virginia. Con la ganancia de aquel primer año en la tienda de la cochera y el primer mes de alquiler que Juanico y Virginia pagaron por la casa, Antonio y Agustín sacaron cuatro entradas para los toros, aunque éstos resultaban insulsos sin Manolete, que había muerto el año anterior por la grave cogida que sufrió en Linares. Una noche se presentó en la cochera Julia, acompañada de Manuela, la tienda ya cerrada. ––Que el Pedro se va a Barcelona, y yo, Lola, pues… ––Se va con él ––completó Manuela––. Yo le he dicho: Mira que ese te deja tirá o te mete en un asilo. ––¡Y qué hago, Lola! Ya sabes cómo es el Pedro. ––Quédate conmigo ––le propuso Manuela––. Mira: yo estoy sola, sin Martín y sin mi madre, Dios los tenga en su Gloria. El Gonzalín, el día menos pensado tira para Barcelona, que lo está diciendo. El Juan ya no se deja la Marina. Y al Félix quiero meterlo en el Colegio de Guardias Jóvenes. Tú y yo nos hacemos compañía. ¡No te vayas con ese borracho, con ese degenerado que ya no hay quien lo enderece! ––Y cómo lo dejo solo, Manuela. Me necesita. Sin mí, en esa Barcelona tan grande, qué sería de él. No puedo. Ay, Lolica, si tú pudieras ayudarme. Habla con tu marido: ¡no tenemos ni una chica para el viaje! Ya lo he vendido todo, hasta las sábanas, fíjate. Si Antonio, que es tan buena persona… Manuela, Lola y el Gonzalín los acompañaron días después a la Estación. Antonio les había dado cuatrocientas pesetas. Pedro iba desmadejado. Marchaba a Barcelona con la derrota incrustada en el alma. Una derrota insondable que Julia creía significaría la vuelta a su regazo, al refugio que lo salvaría de una vida mísera y un final trágico. Se equivocaba ––todos lo sabían––: a comienzos de los años sesenta, una madrugada de hielo y niebla, hallarían a Pedro tirado sobre los adoquines de la Vía Layetana, muerto por un delirium tremens. Julia moriría meses después en un asilo de la beneficencia barcelonesa. 311 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1949 Tomás se presentó directamente en la cochera, no pasó por casa de Manuela. Estaba delgadísimo. Y mucho más miope. Había venido en un camión de muebles, escondido, de noche. En el pueblo, contó, todo el mundo vendía muebles y ropa y se iba a Barcelona. Por hambre. Algunos habían abandonado a la familia para buscarse la vida allí, habían dicho, y ni mandaban dinero ni daban sus señas. Barcelona era, para la mayoría, el mejor remedio para su necesidad. Ya no le mandaban anónimos los Florido. Ahora se le encaraban en mitad de la calle: ––¡Te vamos a colgar por rojo! ¡Te vamos a ajustar las cuentas! ¡No queremos rojos en el pueblo! Los últimos días no salía de casa. Y cuando se enteró de que aquel camión iba para la capital, se puso de acuerdo con el chófer por unos duros para que lo escondiera. Pensó en Lola, no quería molestar a la pobre Manuela: le pedía ayuda para el billete de tren. Le pusieron, por el momento, un colchón de borra en el suelo, delante del mostrador. Por entonces Antonio había montado otra vez el puesto de sandías frente al Mercado, como ayuda a lo poco rentable que era la tienda. Vendía por las tardes. Las compraba en Linares, a quince, veinte céntimos, las traía en tren y las transportaba en carros desde la Estación: se le perdían muchísimas por el camino, era mucha el hambre. Las vendía a cincuenta céntimos, a veces a peseta y hasta a una diez. Dormía en el puesto, no se las robaran, abrigado con una pelliza o chaquetón de un espantoso color verde que compró expresamente para eso. Pero del relente se le metió una tosecilla y 313 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte un malestar en el pecho muy sospechosos. Y luego unos golpes de tos por las noches, un poco de fiebre… Ahora que Antonio estaba malo y no salía de casa, Tomás hablaba mucho con él en la trastienda. Lola entraba de vez en cuando y les hacía gestos significativos: las paredes tienen oídos. ¡Y arriba había una oficina de Falange! Antonio escuchaba siempre a Tomás con mucho interés. ––No sabes ––le dijo una vez–– lo que yo daría por tener estudios como tú. A mí hubiera gustado ser abogado. ¡Mira que abre puertas la carrera de abogado, ¿eh?! Pero me sacó de la escuela mi tío Pepe cuando lo del treinta y cuatro, con once años, y ya no volví. Luego tuve un maestro que venía a mi casa y fui unos meses a la Escuela de Artes. Eso es todo lo que estudié, fíjate. ––Pero tus hijos quizá sí… ––¡Ah, por supuesto! Me gustaría que el niño estudiara… ––…Derecho. ––Claro. ¡La de puertas que tiene abiertas un abogado, ¿eh?! La tos cada vez más frecuente, la fiebre más y más alta y persistente, aconsejaban llamar al médico. Pero él no quería, era muy caro. Tomás le hablaba de Machado, de Azaña, de Alberti. De García Lorca, que a Antonio sí que le sonaba, que lo mataron al comienzo de la Guerra en Granada, según tenía oído. Todos de izquierda y, por tanto, muertos o exiliados. Antonio a veces no lo escuchaba, sumido en un sopor frío, en una fiebre ardiente, y atacado por aquella tos leve, pero persistente, tan preocupante. Lola estaba embarazada de nuevo. Una noche tuvo que salir a llamar al médico para que viera a Antonio. Apenas una hora después, compungidos, se enteraban: pleuresía ––pleura, decía la gente––. Y había dos alternativas: o reposo absoluto con buena alimentación durante unos meses, o muerte. A Tomás le diría que la mayor parte de los casos se resolvían en muerte, pues la alimentación, en los tiempos que corrían, era de lo más miserable y no había medicamentos para combatirla. Las sulfamidas allí no eran efectivas. La penicilina la traían de Estados Unidos y sólo la vendían en el mercado negro, a precios prohibitivos. Una parte de las existencias de la tienda las utilizaron en el estraperlo ––huevos frescos, carne y pescado, a cambio de verduras y patatas––. Y menos mal que les ayudaban los padres de Antonio, si no en dinero, en especie. Lola iba muy temprano a la lonja de 314 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Carta de Antonio solicitando un empleo en la Plaza de Toros: había que empezar de nuevo. La foto evidencia el cambio de aspecto tras la enfermedad Pescadería a hacer los trueques con las pescaderas. El Gonzalín y el Félix acarreaban patatas de la vega de noche para cambiarlas por huevos, los sacrosantos huevos, dos al día, que podían salvar la vida de Antonio, según el énfasis que había puesto el médico en ellos. Eran los huevos para el Félix ––sobre todo para el Félix, que lo admiraba tanto–– la gran medicina, y aunque él pasase hambres diarias, hambres de retortijones en la barriga, que llenaba de agua por llenarla de algo, su satisfacción era que Antonio los comiera. Y todas las noches, en su ansiedad por verlo bueno de una vez, repasaba con los dedos aquellas iniciales que tenía grabadas, A.B., bajo su colchón tirado al suelo. Una tarde, cuando Antonio consumía el huevo de la merienda, se acercó, con paso titubeante, el niño, el Antoñico ––ahora el diminutivo lo designaba a él––: ––Mame. Mame ––le pidió con su manecita extendida, el hambre puesta en ella. Antonio se lo dio, llorando de impotencia y de rabia. Las mayor parte de las libretas estaban pendientes de cobro. Su tío Juanico, por ejemplo, decía por el barrio que ya no les pagaba: para qué, si Antonio se iba a morir ––tampoco pagaba, desde hacía tiempo, el alquiler de la casa de la calle de la Virginia, 315 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte y nadie se lo exigía, pues era el tal Juanico muy dado al uso de la faca: al final la Virginia y él se quedaron con la casa––. Cuando ya no tuvieron nada para cambiar y el cobro de aquellas libretas que les quedaron pendientes se hizo ya imposible, cuando sólo les quedó la cesta que Agustín y Dolores les traían con fruta y verdura, cerraron definitivamente la cochera: se habían comido, literalmente, la tienda. Un mes después, aunque aún convaleciente, Antonio se levantó por fin, con gran emoción por parte del Félix. Pesaba ochenta y cinco kilos. Cuando comenzó el reposo, sólo cincuenta y cuatro. Para entonces, ya se había ido Tomás. Lola y él empezaban de nuevo. Agustín murió a principios de agosto. Se había pasado los días llorando desde que le diera el síncope, ese pequeño fallo del corazón, nada importante, que el médico le dijo. Quitarle tan radicalmente la bebida le había hecho más daño aún que la insinuación de una visita del párroco. Murió cuando dormía, con una ligera contracción, un estremecimiento. Lo amortajaron las vecinas, Dolores no estaba para nada. Lo lloraba estertóreamente según era consolada y abanicada, aconsejada de resignaciones y enterezas, todo lo cual aumentaba sus voces y lamentaciones. Se dispuso el velatorio. Las mujeres, sentadas alrededor del ataúd por filas, como en el cine, hablaban y acompañaban de vez en cuando a Dolores en sus llantos. Los hombres, en la calle, fumaban en torno a Antonio ––que lucía su reciente orondez–– y a su tío Pepe. El Mercado entero y parte de la Alhóndiga se reunieron allí, y el racionamiento, las restricciones eléctricas, el estraperlo, incluso el nuevo estadio del Real Madrid fueron los temas de conversación mientras iban pasando las horas. ––¿Sabías que tu padre estaba en lo de la reorganización del partido? Pero hubo una redada cuando los maquis aquellos huyeron en un pesquero a Orán y la cosa fracasó. A las dos de la mañana, la puerta de la casa de par en par, sólo quedaba la familia. Una hora después, sólo Antonio y Dolores, cada uno en una de las mecedoras del estrado. Casi de madrugada despertaron a Lola los ronquidos exagerados de los dos. Alguien que pasaba por la calle se hacía cruces: una mujer de negro y un hombre roncaban en sendas butacas junto a una caja de muerto 316 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo y sus cuatro velones. Lola los llamó suavemente y les indicó que pronto comenzaría a llegar la gente para el entierro. Se le hizo un buen entierro, numeroso, sin mucha iglesia, como había querido Dolores, coche de caballos empenachados, un par de coronas, nicho en el segundo piso, a la altura de la vista, cómodo para poner las flores y los jarrones, a perpetuidad como era natural, en la parte izquierda del Cementerio para que le diera el sol de la amanecida, no el de la tarde, el más caluroso. Cuando volvieron, una vecina, Paca la cebolla, estaba sentada en el tranco de su casa, borracha. ––¡Ay, pobretico Agustín, con dos mujeres en su casa y no había quien le pusiera los calcetines! ¡Ay, Agustín, quién se lo iba a decir! ¡Con dos mujeres en su casa y tuve yo que ponerle los calcetines! Dolores entró, agarró el vergajo que tenía colgado detrás de la puerta, se lo escondió a la espalda y, muy despacio, se fue a ella. ––Claro, Paca, claro: si no hubiera sido por ti… Anda, ven que te dé las gracias. ––¡Ay, qué lástima, que tuve que ponerle yo los calcetines! ––Claro, mujer, claro. Anda, ven… Y dentro, la arrojó en la cama y le dio tal tunda que no se pudo levantar en dos semanas. Al pequeño le pusieron Agustín Manuel. Se fueron a vivir a la Calle Caravaca, con Dolores y Mariano. Antonio había comprado unos muebles muy buenos, un estrado nuevo de anea, un dormitorio completo con armario de luna forrado en palo rosa, y mesitas de noche con cristal. Sobre una mesa de hierro con piedra de mármol, puso la radio: Pintor de santos y alcobas con el pincel extranjero, por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. La Calle Caravaca era una estrecha callejuela frente a la Iglesia de San José Artesano. Iba del Camino Real al Hogar de Niñas José Antonio. Más allá estaban el Parque de Bomberos, el Reformatorio, los Depósitos de Agua y la Escuela de Párvulos Ramón y Cajal. La casa era preciosa y muy grande. Vivía a un lado una viuda con sus 317 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte cinco hijos, Paca, que se ganaba la vida fregando las escaleras de Sindicatos. En las dos casas del otro lado, otras dos Pacas, una, la cebolla, y otra apodada la capucha, esperpénticas por lo secas y acartonadas, buenas bebedoras de blanco a granel y abocao, las dos viudas, siempre de luto, con sus pañuelos negros a la cabeza, moño sujeto con horquillas y medias negras. Dolores impuso enseguida sus normas: Lola, a los niños y la casa; la comida puesta en la mesa cuando ellos volvieran de la Plaza, y cuidado con lo que gastaba; la ropa, limpia, que para eso tenía buena pila con buen caño y era joven y fuerte; todo limpio, todo a su hora, todo a punto… Como si Lola fuese la criada. ––¿Y usted, qué hace? ––se atrevió a preguntar. Antonio no decía nada: le temía a su madre. Lola estaba, como siempre, sola. ––A los hombres hay que vigilarlos ––decía Dolores––. Las mujeres les ríen, se les ponen zalameras y, con las medias palabras, las caídas y las indirectas, les roban, les escogen el género, los engañan, se llevan la cara y les dejan el estrío. Pero aquí estoy yo. Yo entiendo, yo sé, si no fuera por mí… Que no, que no: yo a la Plaza, tú a la casa. Eso es así. Un día que la comida no estuvo a tiempo, o que la ropa no estuvo limpia, o que el suelo no estuvo fregado o quitado el polvo de los muebles, se discutieron. Y se engancharon las dos. Dolores arrastró a Lola por el pasillo y se quedó con dos buenos manojos de pelos en las manos. Antonio y Lola tuvieron que salir a toda prisa de la casa, cada niño en un brazo, perseguidos por Dolores fuera de sí, henchida de cólera, con un enorme cuchillo de cocina en la mano. Manuela cerró la puerta tras ellos, muy asustada cuando la vio asomar, hecha una fiera, por el extremo de la Calle Verbena. Y se metieron en obras. Antonio llamó a Federo el pocero, que cubrió el patio hasta la mitad e hizo un verdadero cuarto de baño completo como no se había visto ninguno hasta entonces en el Barrio Alto: plato de ducha, bidé, lavabo con pie de porcelana…; sobre él, una camarilla para los trastos. En el medio terrado resultante, un buen gallinero. Modificó la cocina, aún de carbón, hizo un tiro de escalera y, debajo de éste, una despensa. Arriba construyó, completamente nuevas, tres habitaciones. Quedaban sobre los altos techos originales de la casa y la escalera hubieron de construirla bastante empinada, pero ¡qué espacio para ellos y 318 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo los tres niños, qué independencia! Sobre el techo de la entrada, una azotea muy soleada para tender. La entrada fue dividida en dos por dos poyetes en balaustrada, tres arcos y dos columnas con capiteles corintios, todo de cemento y pintado simulando mármol, con sus betas y todo. Dispuso el dormitorio principal de abajo, donde había muerto Agustín, con puertas cristaleras, para su madre. Pero Dolores no soportaba dormir allí. En aquella casa, decía, había ruidos extraños: ¡ruidos de muertos! No le gustaba. Se fue con el Mariano. Para respiro de Lola, por fin. Y, al menos, un buen augurio: Luis Romero se había proclamado campeón de Europa de los pesos gallos al vencer a un italiano por KO en el 7º asalto: su ídolo triunfaba por fin en el mundo del boxeo. Por la radio sonaba La raspa, un nuevo baile que ponía de moda la mejicana Elvira Ríos. Y anunciaban un nuevo camión de fabricación nacional, de marca Pegaso, al que llamaban mofletes por su voluminosa cabina, que incluía el motor en su interior. A Antonio empezaba a interesarle el negocio de los camiones. 319 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo 1951 Era muy serio el Antoñico, muy formal. Su padre le hizo para Reyes, con unas tablas que tenía en el patio y unas púas, un carrito de mano, toda la noche trabajando en la cocina para que al día siguiente tuviera unos Reyes como Dios manda. Por la mañana el niño lo miraba y remiraba, daba vueltas a su alrededor sin tocarlo y tampoco permitía que nadie lo tocara. Un mes después aún lo tenía nuevo, como recién hecho, y ––eso sí–– muy mirado. Para la niña, una Mariquita Pérez con sus faldas de vuelo y su arribaespaña. Al Agustín su abuela Dolores le trajo un caballo mecedor de cartón al que enseguida tomó miedo. El Agustín estaba malo, muy malo. Le habían salido en el cuello unos ganglios ––había dicho el médico del Sanatorio 18 de Julio––, unos bultitos muy extraños, y estaba siempre alicaído, triste y delgado, muy delgado. Le dejaron crecer el pelo para tapárselos y lo vestían como niña para justificar sus tirabuzones. Sólo una buena alimentación –– dijo también el médico–– podía salvarlo. Como cuando tuvo Antonio la pleuresía. Aún eran tiempos de hambre, de miseria, posguerra todavía, y dura, en un barrio especialmente golpeado por la necesidad y la escasez. Pero todo consistía en eso, en que se alimentara bien. Y para darle al niño el suplemento alimenticio que hiciera el milagro de colorear su carita verdeamarilluzca con una pátina rosada, Lola acudía todos los días, muy de madrugada, a la Calle de las Cabras, al antiguo almacén de Esperancica, que aún acogía aquel comedor infantil de Auxilio Social donde ella había trabajado, a mendigar que le vendieran un poco de leche. La Guerra había diezmado la cabaña productora y los acaparadores aún escondían la leche y la revendían de estraperlo a precios exorbitados. Durante meses desde que el médico le declarara la verdad de la terrible enfermedad del niño, tuberculosis infantil, Lola se 321 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte levantaba a las cuatro de la madrugada y, sola, como alma en pena por las oscuridades miserables de las callejas barrialteras, salía al Camino Real, donde había por fin un farolillo con una pobre, débil bombillita que iluminara a duras penas la figura de aquella aún muy joven mujer avejentada por la acuciante enfermedad del hijo, y se presentaba en el comedor de Auxilio Social, donde todavía trabajaba su antigua amiga Gabriela, para que le vendiera un cuartillo, a veces medio litro de leche a precio de oro. Antonio, mientras tanto, había comprado un puesto de asentador en la Alhóndiga, por fin. Un cuadro que decían, el espacio entre cuatro columnas. Justo frente a Dimas y Carballeiro, que en sus voceos de amanecer le auguraban una efímera carrera: ––¡Ni una semana, ni una semana! Fiaba a algunos de sus clientes y aunque estos, en su mayoría, le resultaban hombres de palabra, a veces perdía dinero. Pero eso lo tenía previsto. Formaba parte del negocio. Y se mantuvo: ––¡Que llevo dos meses, que llevo dos meses! Y hasta les quitaba ventas a los viejos asentadores, pues los vegueros preferían llevarle a él algunos géneros antes que a Dimas o Carballeiro, que eran muy cicateros: ––¡Que llevo cuatro meses, que llevo cuatro meses! Entre los mozos, aquellos hombres brutales que por un duro subían la rampa entre la Alhóndiga y el Mercado con cien kilos a las espaldas, tenía fama de hombre generoso, altivo, pero compañero a la vez, que allanaba el trato con sus empleados y soltaba sin pena propinas increíbles. El Petrolo, antiguo dependiente suyo, cuando lo de los higos, siempre con su faca en la faja; el Chato, mocetón enorme y simple; Pepe el lepra, delgado, canijo, encogido; Juanico el bala…, eran capaces de darse de puñetazos, si no de navajazos, con quien fuera por él: ––¡Que llevo seis meses, que llevo seis meses! Y Lola velaba el sueño del enfermito escuchando la radio: Noche de ronda qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. 322 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Retrato parcial en rojo Un día el niño se puso muy malo. Avisaron a Antonio. En vez de ir directo a casa, se fue al 18 de Julio, donde lo habían ingresado. Antonio decía que aquella recaída se debía, seguramente, a una inyección mal recetada. Amenazó con tirar al médico por la ventana y lo apercibió de que lo haría si el niño se moría. Fue informado, cuando consiguieron calmarlo, de que aquel agravamiento lo había producido la anemia que conllevaba la enfermedad. Aquella misma noche, el niño murió. De la mala calentura que le había entrado, sentenció Dolores. Y la radio, mientras, se había ido convirtiendo en consuelo de mujer sola, alivio de quien una vez soñó un gran amor y la realidad le impuso un marido inadecuado, tres partos, un hijo muerto y un nuevo embarazo: Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer … 323 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Agustín Belmonte …pero a quien no es un dios resúltale difícil enumerar los hechos todos Homero (Continúa en BARRIO ALTO) 324 Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses Publicación electrónica de Instituto de Estudios Almerienses