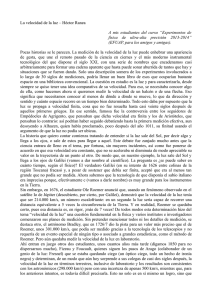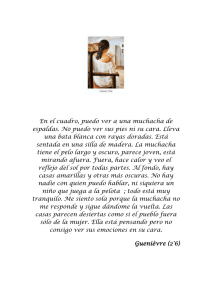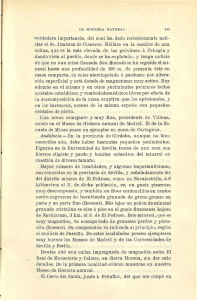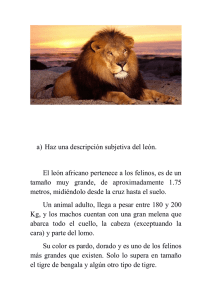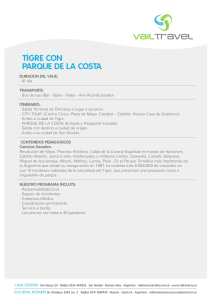POSTRIMERÍAS Adolfo Bioy Casares (Argentina, 1914-1999) Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras, para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba por ellas, y algunos le contestaban: “No hay.” Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien trazadas. Nevaba, caía la noche. Algunas casas -eran todas de tamaño reducido- estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía a hombres y mujeres de dos pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Descubrió una amplia escalinata de piedra, que lo llevó a otro piso. Éste era un antecomedor, donde mozos, con chaqueta blanca y modales pésimos, limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un poco tristes. Una mujer, con vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo subir otro piso. En una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundaban maderas y hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo: “Sobre el fuego está el cielo” y, seguro de su destino, se agarró de un caño, para subir más. El caño se dobló; hubo un escape de vapor, que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó: “En el cielo me quemaré.” Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos él se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar. Guirnalda con amores (1959) La invención y la trama. Una antología, México, FCE, 1988, págs. 547-548 EL AMIGO DEL AGUA El señor Algaroti vivía solo. Pasaba sus días entre pianos en venta, que por lo visto nadie compraba, en un local de la calle Bartolomé Mitre. A la una de la tarde y a las nueve de la noche, en una cocinita empotrada en la pared, preparaba el almuerzo y la cena que a su debido tiempo comía con desgano. A las once de la noche, en un cuarto sin ventanas, en el fondo del local, se acostaba en un catre en el que dormía, o no, hasta las siete. A esa hora desayunaba con mate amargo y poco después limpiaba el local, se bañaba, se rasuraba, levantaba la cortina metálica de la vidriera y sentado en un sillón, cuyo filoso respaldo dolorosamente se hendía en su columna vertebral, pasaba otro día a la espera de improbables clientes. Acaso hubiera una ventaja en esa vida desocupada; acaso le diera tiempo al señor Algaroti para fijar la atención en cosas que para otros pasan inadvertidas. Por ejemplo, en los murmullos del agua que cae de la canilla al lavatorio. La idea de que el agua estuviera formulando palabras le parecía, desde luego, absurda. No por ello dejó de prestar atención y descubrió entonces que el agua le decía: “Gracias por escucharme”. Sin poder creer lo que estaba oyendo, aún oyó estas palabras: “Quiero decirle algo que le será útil”. A cada rato, apoyado en el lavatorio, abría la canilla. Aconsejado por el agua llevó, como por un sueño, una vida triunfal. Se cumplían sus deseos más descabellados, ganó dinero en cantidades enormes, fue un hombre mimado por la suerte. Una noche, en una fiesta, una muchacha locamente enamorada lo abrazó y cubrió de besos. El agua le previno: “Soy celosa. Tendrás que elegir entre esa mujer y yo”. Se casó con la muchacha. El agua no volvió a hablarle. Por una serie de equivocadas decisiones, perdió todo lo que había ganado, se hundió en la miseria, la mujer lo abandonó. Aunque por aquel tiempo ya se había cansado de ella, el señor Algaroti estuvo muy abatido. Se acordó entonces de su amiga y protectora, el agua, y repetidas veces la escuchó en vano mientras caía de la canilla al lavatorio. Por fin llegó un día en que, esperanzado, creyó que el agua le hablaba. No se Página 1 de 3 equivocó. Pudo oír que el agua le decía: “No te perdono lo que pasó con aquella mujer. Yo te previne que soy celosa. Esta es la última vez que te hablo”. Como estaba arruinado, quiso vender el local de la calle Bartolomé Mitre. No lo consiguió. Retomó, pues, la vida de antes. Pasó los días esperando clientes que no llegaban, sentado entre pianos, en el sillón cuyo filoso respaldo se hendía en su columna vertebral. No niego que de vez en cuando se levantara para ir hasta el lavatorio y escuchar, inútilmente, el agua que soltaba la canilla abierta. Fuente: Palabra de Adolfo Bioy Casares. Conversaciones con Sergio López, Emecé, Buenos Aires, 2000 e incluído en Una Magia Modesta (2ndo. Libro). OSWALT HENRY, VIAJERO El viaje había resucitado agotador para el hombre (Oswalt Henry) y para la máquina. Por una falla del mecanismo o por un error del astronauta, entraron en una órbita indebida, de la que ya no podrían salir. Entonces el astronauta oyó que lo llamaban para el desayuno, se encontró en su casa, comprendió que la situación en la que se había visto era solamente un sueño angustioso. Reflexionó: Había soñado con su próximo viaje, para el que estaba preparándose. Tenía que librarse cuanto antes de esas imágenes que aún volvían a su mente y de la angustia en que lo habían sumido, porque si no le traerían mala suerte. Esa mañana, tal vez por la terrorífica experiencia del sueño, valoró como es debido el calor del hogar que le ofrecía su casa. Realmente le pareció que su casa era el hogar por antonomasia, el hogar original, o quizá la suma de cuanto tuvieron de hogareño las casas en que vivió a lo largo de su vida. Su vieja niñera le preguntó si algo le preocupaba y lo estrechó contra el regazo. En ese momento de supremo bienestar, Henry, el astronauta, entrevió una duda especulativa que muy pronto se convirtió en un desconcertante recuerdo; su vieja niñera, es claro, había muerto. "Si esto es así, pensó, "estoy soñando". Despertó asustado. Se vio en la capsula y comprendió que volaba en una órbita de la que ya no podría salir. UN TIGRE Y SU DOMADOR Soy hija de una prestidigitadora y de un acróbata. Nací, y viví siempre, en el circo. Estoy casada con un domador de fieras. Tengo un don probablemente excepcional. Basta que alguien se acerque a mí, para que yo lea su pensamiento. Me resigno, sin embargo, a que mi actuación en el circo donde trabajo sea aún más modesta que la de los payasos: ellos, al fin y al cabo, pretenden provocar la risa. Yo, por mi parte, con falda corta y muy largas medias blancas, al compás de la música, ejecuto pasos de baile ante la indiferencia del público, mientras a mi alrededor jinetes, equilibristas o domadores se juegan la vida. De chica fui vanidosa. Para mí no había halago comparable al de ser admirada por mi don. Pronto, demasiado pronto, sospeché que por ese mismo don la gente me rehuía, como si me temiera. Me dije: "Si no lo olvidan quedaré sola". Oculté mi don; fue un secreto que no revelé a nadie, ni siquiera a Gustav, mi marido. De un tiempo a esta parte Gustav trabaja con un solo tigre. Hace poco nos enteramos de que un viejo domador, famoso entre la gente del gremio por tratar a las fieras como si fueran humanos, se jubilaba y vendía un tigre. Gustav fue a verlo y, tras mucho regateo, lo compró. La primera tarde en que Gustav ante el público trabajó con el tigre, yo bailaba en el centro de la pista. De pronto, sin proponérmelo, me puse a leer pensamientos. Cuando me acerqué a mi marido, toda lectura cesó; pero cuando me acerqué al tigre, cuál no sería mi sorpresa, leí fácilmente su pensamiento, que se dirigía a mi marido y ordenaba: "Dígame que salte", "Dígame que dé un zarpazo", "Dígame que ruja". Obedeció mi marido y el tigre saltó, dio un zarpazo y rugió con ferocidad. Página 2 de 3 EL ÚLTIMO PISO La comida sería a las nueve y media, pero me encarecieron que llegara un rato antes, para que me presentaran a los otros invitados. Llegué apresuradamente, sobre la hora, y, ya en el ascensor, apreté el botón del último piso, donde me dijeron que vivían. Llamé a la puerta. La abrieron y me hicieron pasar a una sala en la que no había nadie. Al rato entró una muchacha que parecía asombrada de mi presencia. - ¿Lo conozco? -me preguntó - No lo creo -dije-. ¿Aquí viven los señores Roemer? - ¿Los Roemer? -preguntó la muchacha, riendo-. Los Roemer viven en el piso de abajo. - No me arrepiento de mi error. Me permitió conocerla -aseguré. - ¿No habrá sido deliberado? -inquirió la muchacha, muy divertida. - Fue una simple casualidad -afirmé. - Señor... -dijo. Ni siquiera sé cómo se llama. - Bioy -le dije-. ¿Y usted? - Margarita. Señor Bioy, ya que de una manera u otra llegó a mi casa, no me dirá que no, si lo convido a tomar una copita. - ¿Para brindar por mi error? Me parece muy bien. Brindamos y conversamos. Pasamos un rato que no olvidaré. Llegó así un momento en que miré el reloj y exclamé alarmado: - Tengo que dejarla. Me esperan, para comer, los Roemer a las nueve y media. - No seas malo -exclamó. - No soy malo. ¡Qué más querría que no dejarte nunca!, pero me esperan para comer. - Bueno, si preferís la comida no insisto. Has de tener mucha hambre. - No tengo hambre -protesté- pero prometí que llegaría antes de las nueve y media. Los Roemer estarán esperándome. - Perfectamente. Corra abajo. No lo retengo, aunque le aclaro: no creo que vuelva a verme. - Volveré -dije-. Le prometo que volveré. Podría jurar que antes nos habíamos tuteado. Pensé que estaba enojada, pero no tenía tiempo de aclarar nada. La besé en la frente, solté mis manos de las suyas, y corrí abajo. Llegué a las nueve y treinta al octavo piso. Comí con los Roemer y sus otros invitados. Hablamos de muchas cosas, pero no me pregunten de qué, porque yo sólo pensaba en Margarita. Cuando pude me despedí. Me acompañaron hasta el ascensor. Cerré la puerta y me dispuse a oprimir el botón del noveno piso. No existía ese botón. El de más arriba era el octavo. Cuando oí que los Roemer cerraban la puerta de su departamento, salí del ascensor para subir por la escalera. Sólo había allí escalera para bajar. Oí que había gente hablando en el palier del sexto piso. Bajé por la escalera y les pregunté cómo podía subir al noveno piso. - No hay noveno piso- me dijeron. Empezaron a explicarme que en el octavo vivían los Roemer, que eran, seguramente, las personas a quienes yo quería ver... Murmuré no sé qué y sin escuchar lo que me decían me largué escaleras abajo. Página 3 de 3