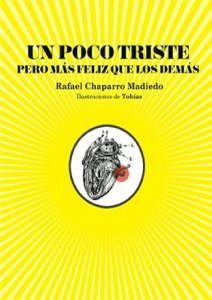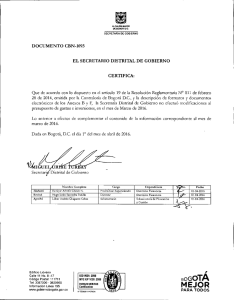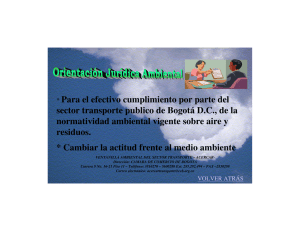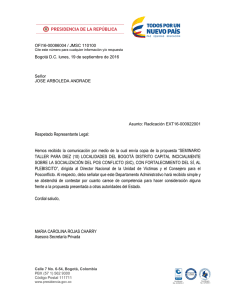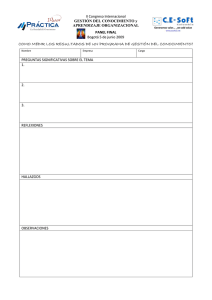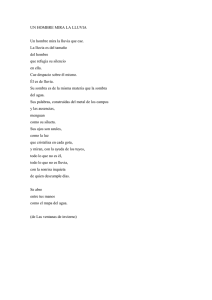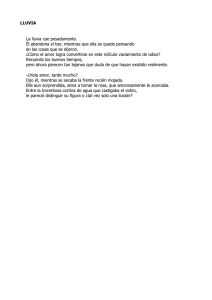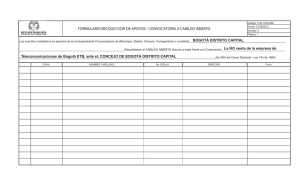Un poco triste pero mas feliz que los demas Rafal Chaparro Maiedo
Anuncio
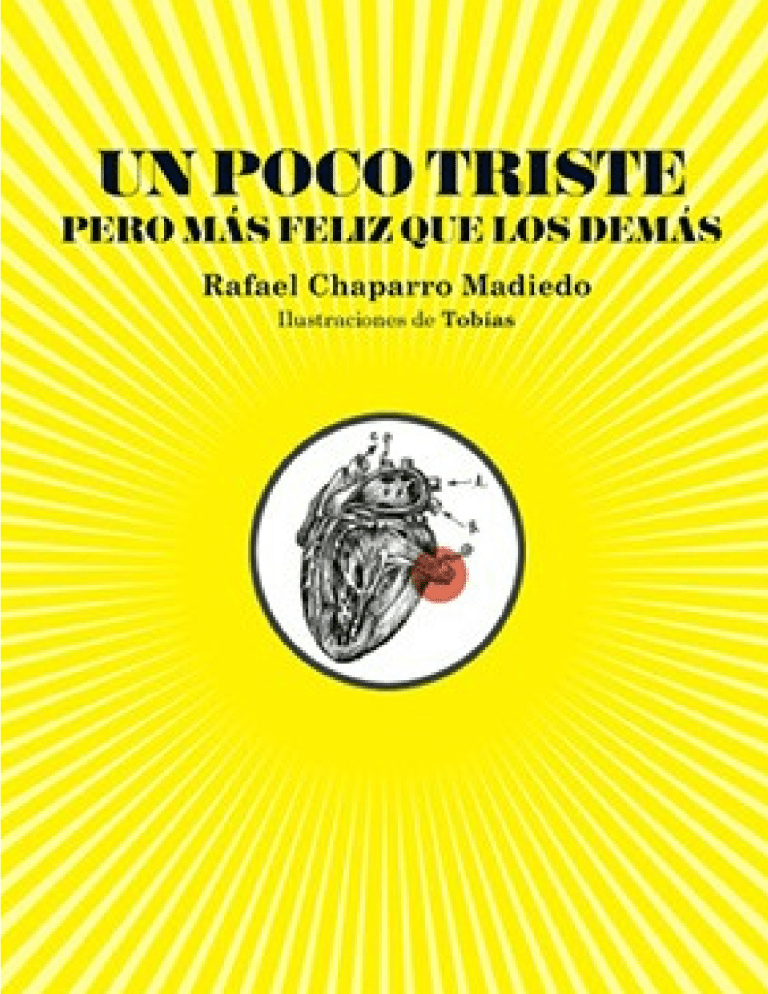
Un poco triste pero más feliz que los demás Rafael Chaparro Madiedo Contenido El sol ya no es sol ( A manera de Prólogo) 1.Pequeña revolucion en bicicleta 2.Gasolina en el corazon. 3.En la misma nube de jagger 4. Querido viejo 5. La actitud del te 6.Crónica marxiana 7.Hussein llega a Al Cuccah 8.La noche de los rabanos blancos 9.Dios se desangra en el sur 10.El gas sea con vosotros 11.Ocho 12.In utero 13.Jim no ha muerto 14.Tal vez fue en Pere Lachaise 15.En Praga se inventaron las mujeres 16.El, un tren a 200KPH 17.los loquitos peces de vidrio en tus ojos 18.Bogota es un acuario de peces tristes 19.Santa Carroña de Bogota 20.Un poco triste pero mas feliz que los demás El sol ya no es sol (A manera de prólogo) Bienaventurados seamos los rockeros, Porque nos tomaremos por asalto El Reino de los Cielos1 Rafael Chaparro Madiedo Era domingo. Transcurría una tarde de abril del 2012. Poco antes había asistido a un evento propuesto por el sello Tropo Editores durante la Feria Internacional del libro de Bogotá: la presentación de la novela El Pájaro Speed y su banda corazones maleantes. Su autor, Rafael Chaparro Madiedo, llevaba 17 años muerto. La novela llevaba oculta unos años más y ningún sello colombiano mostró interés por publicarlo. Ese día después de la presentación, nació esta compilación. Me la propuso Mario de los Santos, de Tropo Editores, mientras nos tomábamos un café. Recibir esa invitación se convirtió para mí en una más de las casualidades que, como periodista y lector, me han ligado a la obra de Rafael Chaparro Madiedo. Casualidades que van desde la inexplicable presencia de un ejemplar robado de la primera edición de Opio en las nubes en la garita en la cual me vi obligado a prestar guardia como soldado bachiller, hasta el hallazgo de dos manuscrito inéditos de El Pájaro Speed y su banda de corazones maleantes que finalmente fueron cotejados para su publicación en 2012. Por casualidad llegue a Chaparro Madiedo para investigarlo por casualidad terminé publicando dos libros sobre él. Por casualidad 1 Chaparro Madiedo, Rafael. “¡Bienaventurado el rock!”. En: Consigna. No. 351. Bogotá, septiembre 30 de 1988. p 34. terminé en la presentación de la novela inédita que Chaparro Madiedo dejo para que Mario de los Santos me dijera: “Alejandro, quiero publicar un libro de diez relatos de Rafael para lectores de cualquier nacionalidad. Cada relato tendrá una ilustración. ¿Te interesa hacer la compilación?”. Mario de los Santos también me dijo que Juan David Jaramillo, mejor conocido como Tobías, fuera el encargado de ilustrar el libro. Él había quedado impresionado con el trabajo del artista colombiano para la caratula de mi libro Crónicas de Opio; testimonios sobre el escritor que quería ser gato. La Feria se terminó. Mario se devolvió para España y yo regresé a Medellín con las buenas nuevas para regresar a trabajar con Tobías. Transcurridos unos meses, el proyecto comenzó a tomar forma cuando le escribí a Mario para contarle que ya tenía la compilación lista pero que proponía quince relatos. Antes de enviárselos por email, le pedí a Tobías que les diera un vistazo a esos textos y aparecieron cinco más. El mensaje con los que se los envié a Mario decía más o menos esto: “te envió veinte relatos. Espero que tomes la decisión final de los que van porque yo no me creo capaz de suprimir ninguno. Todos me gustan muchísimo”. Mario tan poco fue capaz de suprimir. Los veinte relatos que finalmente fueron relacionados pueden ser catalogados como periodísticos por el hecho de que fueron publicados en dos desaparecidos medios bogotanos para los que Rafael Chaparro Madiedo escribió: la revista Consigna y el diario La Prensa. En la revista Chaparro mantuvo la columna quincenal “¡Luz, más luz!” entre 1987 y 1990. En La Prensa tuvo dos roles: el primero como redactor cultural, escribiendo crónicas, reportajes, reseñas, entrevistas y cuentos, que finalizó en 1993 cuando se ganó el Premio Nacional de Novela con Opio en las nubes; el segundo rol se dio cuando Chaparro se fue de La Prensa y empezó a trabajar como libretista de televisión y siguió enviando columnas y cuentos que fueron publicados hasta 1995. Durante estos años Chaparro escribió alrededor de trescientos textos periodísticos como testigo de una época desteñida que se había vuelto vieja porque el sol ya no era el sol y proyectaban películas a color con una imagen amarillenta. Un tiempo que para él se tradujo en cables de agencias, invasiones norteamericanas y británicas por medio de la televisión y la radio; que presentaban a la Guerra de Vietnam como si hubiera ocurrida el día anterior; que mostraba el Muro de Berlín como una circunstancia menos nefasta que la mancha en la frente de Mijaíl Gorbachov, las arrugas de ciruela pasa de Ronald Reagan y las telarañas ocultas en las enaguas de Margaret Thatcher; que no condenó a los culpables de la barbarie, sobre todo en Colombia porque la gente estaba demasiada concentrada viendo partidos de futbol, en ese entonces los medios de comunicación perfeccionaron la creación del escándalo como técnica de venta y de olvido, y esa lógica produjo al “nuevo” anticristo: Saddam Hussein, quien no podría ser destruido ni con misiles Tomahawk y contó con suerte porque los puños de Mike Tyson estaban siendo descontinuados. Fue un periodo estridente que paso del metal y el punk al glam y al trash, y después al brit pop y grunge; en el que James Douglas Morrison, Fernando Allende y John Lennon ya estaban muertos; que enterró a Charles Bukowski, Kurt Cobain, Pablo Escobar, y el Betamax; que no dejo groupies en Colombia, porque según Chaparro: “Si usted quiere ser un groupie colombiano no se haga ilusiones. Aquí el rock no existe”2. Mientras tanto Rafael Chaparro Madiedo estuvo atento a todo y escribió por fuera del lugar común en que todavía está la prensa colombiana. Al tiempo que tantos otros estaban enfocados en la violencia nacional y el caos internacional, en temas que son de cotidiana e inducida ingestión para lectores de prensa colombianos, él se dió cuenta de la importancia de buscar historias diferentes para contarlas diferente. Por eso supo que la vida no estaba en el edificio de la redacción y salió al retratarla como caminante de tenis, como gato vagabundo que husmea con sigilo. Y tomó nota. 2 Chaparro Madiedo, Rafael. “Solo quiero”. En: La Prensa. Bogotá, abril 27 de 1990. p 22. Después se murió. Era abril de 1995 y tenía 31 años, al fin y al cabo los escritores también son humanos. Por eso, Rafael Chaparro Madiedo, quien afirmó que desde los 10 años se sintió enfermo, vivió procesos biológicos terrestres, aunque pienso que su imaginación provino de un universo diferente al nuestro; uno mutante, hibrido entre la ficción y la realidad que le permitió pintar cuadros y escribir textos periodísticos, libretos para televisión, dos novelas y un libro de cuentos. Las novelas están publicadas pero el libro de cuentos sigue inédito. Ahora llega esta compilación que nos deja ver a un escritor que propone juego de palabras en sus títulos, en la mayoría de sus párrafos; que se embarca en reflexiones que carecen de esquemas mercantiles como la pirámide invertida y que cambiaron la laxitud de la inmediatez por la contundencia del headbanging (porque habrá que aclararlo, Chaparro siempre escribía escuchando rock). Un poco triste, pero más feliz que los demás habla de tedio, smog, LSD, bombas de napalm, golpes militares, revoluciones, asesinatos, besos… presentan radiografías sociales y reflexiones metafísicas entre el final de la paranoia nuclear y el inicio de la guerra del petróleo. Es el ejército de un filósofo que se volvió periodista y después escritor, pero que nunca dejó de ser niño porque un día llego del colegio, era un 9 de diciembre de 1980, había pasado toda la mañana triste sin saber por qué, almorzó, tomó el periódico y se quedó frio como Bogotá, habían asesinado a Jonh Lennon el día anterior y eso lo inserto para siempre en la lógica de los desencantados, nostálgicos, cáusticos, irónicos e irregulares. El material seleccionado aquí no guarda un orden específico pero está lleno de coincidencias que se conjugan, en extraños cifrados, con las 21 ilustraciones que también posee una mente con acceso a otro universo. Verlas y leer podría generar tremendas sensaciones. Por ejemplo, imagino que un lector cualquiera podría sentir ganas de arreglar la bicicleta empolvada y oxidada que guarda en la trastienda, y de consultar que es el FSLN en los pesados tomos de la enciclopedia que tiro a la basura el año anterior porque pensaba que ya no tenían ningún valor. Posiblemente escucharía su radio análoga o querría desempolvar los LP de Jimmy Hendrix, The Beatles, The Rolling Stones, AC-DC y The Doors sin recordar que su tornamesa no funciona y el repuesto que necesita para arreglarlo no se fabrica más. Si ese lector no vive en Praga o la Habana, tal vez sentiría ganas de salir a caminar de noche deseando estar en Praga o la Habana. Si está enfermo y no puede salir o ir a la ventana para respirar y comprobar que el gas está con nosotros, como siempre. Si reza, Chaparro le propondría con ironía la siguiente oración: “Padre nuestro que estás en el gas, santificado sea tu gas, vénganos tu gas, en el cielo y en la tierra, déjanos caer en el gas, danos tu gas de cada día, líbranos del gas. Smog”. Aunque el ruego no disminuirá la molestia porque ese lector habría de recordar que Obama no hizo nada y el precio del petróleo está por las nubes. Entonces para él daría lo mismo pensar en Franco, Aznar, Zapatero o Rajoy porque el orden de los presidentes no altera el resultado. Incluso sentiría vergüenza ajena por el injerto capilar de Berlusconi y su molestia terminaría en indignación si llega a concluir que su época, esta época, es estridente sin ser bella al estar más envejecida que nunca a pesar de que se presente como novedosa; porque está obnubilada con la inmediatez coaxial o satelital y todo el mundo está concentrado viendo fijamente una manzana mordida o el marco deformado de una ventana; porque la acción ya no es reacción, pues transcurre en un chat, porque toda la información que considera valiosa está guardada en una “nube” que no es de opio, ni es de nada, en un cielo con un sol que ya no es sol. Alejandro González Ochoa Compilador Era 1979. Eran los años cuando el sol si era sol. Años cuando el mayor placer era ir a montar cicla por las calles, con el pelo recién peinado y sentir una extraña sensación de viento dulce sobre la frente. Era la época de los primeros cigarrillos, cuando después de largas travesías en bicicleta por calles y parques, lo mejor era tenderse bajo una tienda y dedicarse a experimentar los placeres de los tabacos rubios de contrabando de Virginia. Y para que los hermanitos sapos no fueran a hacer gala de sus capacidades ante la páter familias, hacíamos un ritual de iniciación con los pequeños anfibios: inexorablemente los sapitos tenían que fumar. En aquella época nos atraía mas el “Winston” que el “Marlboro”. Ya nos parecía muy trillada la imagen de vaquero duro. En cambio el obrero de casco rojo y cubiertos de cuerdas, mirando al horizonte y con el cigarrillo en la comisura de sus labios, nos seducía más. Pero hubo algo que definitivamente cambiaria nuestra relación con el mundo en ese año de 1979. Antes de salir a tomar las bicicletas generalmente leía el periódico. Poco a poco me fui interesando en una revolución de muchachos que se estaba gestando en Nicaragua. Las fotos de aquellas bellas guerrilleras con el pelo ondeando en el viento y sus pañoletas igualmente bellas, rojo y negro, negro y rojo, las miradas dulces de aquellos muchachos morenos con sus fusiles duros comenzaros a conmovernos. Cuando salíamos en nuestras ciclas siempre acostumbrábamos a llevar una grabadora con otros muchachos que revolucionaron los vientos, el mundo, el paraíso, el infierno y la realidad: Los Beatles, aquellos magos carboneros de Liverpool. Pero entonces comenzamos a mezclar paulatinamente “Let it be” o “I´m the walrus” o “Help” con la toma de Estelí o León o Masaya. De algún modo especialmente extraño y misterioso sentíamos que la música de los Beatles ayudaría a aquellos muchachos del FSLN a derribar a Somoza. Lo cierto es que una mañana todos salimos en nuestras ciclas y empezamos a dar vueltas. “Hey jude” rompió la tranquilidad del aire de la mañana. Seguimos pedaleando y la canción siguió rondando. De pronto paramos el casette y pusimos una cadena radial: los muchachos ya estaban llegando a Managua. Nuestra emoción fue grande. Repetimos una y otra vez “Hey jude”. Por consenso decidimos que no íbamos almorzar pues si lo hacíamos seria traicionar a estos bravos que tal vez llevaban días sin comer y ya estaban a punto de coronar Managua. Nos quedamos en un parque fumando contrabando y alternando “Hey jude” con los informes radiales. “Aquí en Managua los combates continúan. Se han levantado barricadas y de vez en cuando un avión somocista suelta bombas, pero el control de la ciudad es prácticamente del FSLN…”. Nuestra emoción fue grande. Alguien a mi lado se atoro. Un policía se nos acerco y nos dijo que hacíamos fumando siendo tan chiquitos. “Mi general estamos nerviosos pues unos amigos están a punto de ganar una apuesta por allá en Centroamérica…”. Lo cierto es que el policía nos dejo tranquilos. De pronto la alegría fue interrumpida por la mamá de alguno de nosotros que llego a buscar a su hijo para que fuera almorzar. Fueron instantes cargados de profunda tensión. Si se iba prácticamente quedaría tachado como somocista. Pero valió más Sandino que las Saltinas Noel. El momento cumbre llego cuando cubrimos nuestras ciclas de rojo y negro. Hicimos que nuestras hermanas confeccionaran pañoletas como las de los muchachos. “Hey jude” ya estaba en su clímax cuando los Beatles empiezan a cantar con su “nananananana…” y fue cuando supimos que el grueso ejército sandinista ya estaba entrando a Managua. Era una bella mañana de julio de 1979. Julio 19 para ser exactos. Una exacta nostalgia. Lo que tal vez nunca supieron los muchachos era que aquí, a muchos kilómetros de su revolución, habíamos otros muchachos haciéndole fuerza a su causa mientras escuchábamos a los Beatles y fumábamos cigarrillos de contrabando. Desde que tengo diez años me siento enfermo. Ahora puedo recurrir a los servicios del doctor Rock y de la enfermera jefe, pero en ese tiempo la enfermedad de vivir solamente la curaba Mick Jagger. Creo que a los diez años me atacó un extraño virus llamado “gripa Stone”, cuyos principales síntomas eran severas convulsiones, sudoración constante, tos persistente, pulso alterado al escuchar Satisfaction. De esa gripa extraña nunca me he curado y creo que no quiero curarme. De todos modos de vez en cuando acudo a los venenos del doctor Rock y de la enfermera jefe para soportar la insoportable levedad del ser, esa insoportable levedad de levantarse todas las mañanas con las tripas pegadas al corazón, esa insoportable levedad de tener pesadillas en el núcleo negro del asfalto, esa insoportable levedad de explotar en la mitad de la ola amarilla del calor, esa insoportable levedad de morir cada día en la confusión azarosa de los días. Más tarde llegaron otro tipo de enfermedades médicas crónicas. Un poco más tarde me atacó la enfermedad crónica Zeppelin con todas sus escaleras al cielo, con todos sus perros alborotados, con toda su lluvia, con todas sus guitarras, con todos sus gemidos, con sus gritos. La cuestión fue un día en un cine, a las tres de la tarde. Tristeza en la boca del estómago. Tristeza en la pantalla. Tristeza en la paleta de chocolate. El veneno Zeppelinse regó por todo el cuerpo como gasolina poderosa y llegó aquí y allá, atacó el corazón, los riñones, el hígado, el estómago y sobre todo la vejiga. Desde ese instante orinar es algo doloroso, es algo parecido a estar orinando mil perros negros mientras pasan por el cielo siete aviones negros regando bombas de napalm. Después llegaron al tiempo muchas cosas. Llegaron los primeros cigarrillos, las primeras novias y entonces en la mitad de mi cuerpo abierto aterrizaron Rimbaud y su temporada infernal y el extraño señor James Douglas Morrison y sus puertas cochinas. El coctel Rimbaud-Morrison fue mortal y me dejó en estado de coma. Entonces pequeños infiernos fueron apareciendo en los rincones de los pequeños días, pequeños infiernos salpicados con la voz profunda de Jim Morrison, Jim Morrison me condujo a su vez a William Blake y entonces ahí ya estaba con todos los huesos llenos de puntillas negras y en mi corazón un millón de moscas se disputaban los latidos, uno a uno. Poco a poco mi sangre se fue poniendo espesa como si estuviera infestada de peces de vidrio, de diamantes, de latas de cerveza, de botellas rotas, de rosas y pistolas, de bombas radioactivas, de sombreros negros, de palomas tristes, de balas, de turbinas. En estos momentos los servicios de urgencia del doctor Rock y de la enfermera jefe son requeridos por este columnista, pues tengo una sobredosis inminente de Janis Joplin, Kundera, ojos claros, manos blancas, Morrison, Pearl Jam, Nirvana, Mick Jagger, Jimi Hendrix, Baudelaire, Rimbaud, opio,nubes, Amarilla, Pink Tomate, Marciana, calles, buses, mierda, noches, camisa negra, café, tabaco, máquina de escribir, mañanas sin sol, lluvia, techos, bares, licor, humo azul, obladíoblada, pájaros negros, piedras en el zapato, aviones, gasolina en el corazón... Definitivamente sin Mick Jagger el mundo no sería lo mismo. Gracias Mick por esa canción llamada I can't get no satisfaction. Gracias Mick por la forma como dices don't play with me because you play with fire mientras uno se toma una cerveza en el fondo de un bar junto al humo desolado de un cigarrillo azul en una noche de jueves mientras llueve, mientras hace frío, mientras pasan los buses atestados de cabecitas inciertas que salen del trabajo, mientras el bar se llena de soledades oscuras que vienen a meterse unos vodkas entre su piel, entre sus ojos, mientras afuera es de noche y adentro sigue usted señor Mick Jagger vomitando esas palabras de sus labios gruesos y groseros, esas palabras duras y secas, esas palabras llenas de whisky, besos y dólares. Gracias señor Mick Jagger por haber votado a la física mierda sus estudios de economía de la London School for Economics. Gracias por haber conocido a Keith Richards. Gracias por sentir ese mismo sentimiento que a veces se siente cuando todo llega y todo se va, ese sentimiento de vacío ante la estupidez del mundo, de las palomas y de las nubes, ese sentimiento parecido a las luces que no permite obtener satisfacción. John Lennon tuvo que decir que era más popular que Jesucristo para ganar más popularidad. Usted señor Mick Jagger no tuvo necesidad de hacer eso. Usted llegó en helicóptero hasta donde el obispo de la Iglesia anglicana y hablaba de la juventud, usted le dijo al obispo que un cacho de marihuana servía para ampliar un poco más las funciones cerebrales, usted señor Mick Jagger almorzó con el obispo anglicano y de nuevo se montó a su helicóptero, se fue para las nubes y siguió diciendo out of my cloud, fuera de mi nube, vete para la mierda, vete para la mierda la hipocresía, vete para la mierda las corbatas, vete para la mierda el pelo corto, vete para la mierda la guerra, vete para la mierda la reina y el rey y el príncipe, vete para la mierda las canciones dulzarronas de Lennon o McCartney, vete para la mierda el arroz chino, Biafra, Vietnam, Nixon, el frío de Londres, los turistas, los productores, las giras, los hoteles, los periodistas, las lechugas, la crema dental, las naranjas, los estilógrafos, la bolsa de Nueva York, la de Tokio, la de Berlín. Señor Mick Jagger: usted tiene casi cincuenta años y se le notan. Usted ha vivido como por veinte. Usted siempre fue un niño. A usted señor Mick Jagger siempre le gustaron las mujeres frágiles. Bueno en realidad le han gustado siempre de todos los gustos. Cuando empezaron, cuando apenas eran unos cagones que tenían que pagarle a la gente para que fueran a sus conciertos, tenían que encerrarlos como cerdos en un apartamento para que se pusieran de verdad a componer canciones. Señor Mick Jagger: usted tiene casi cincuenta años y se le notan. Usted ha vivido como por veinte. Usted siempre fue un niño. A usted señor Mick Jagger siempre le gustaron las mujeres frágiles. Bueno en realidad le han gustado siempre de todos los gustos. Cuando empezaron, cuando apenas eran unos cagones que tenían que pagarle a la gente para que fueran a sus conciertos, tenían que encerrarlos como cerdos en un apartamento para que se pusieran de verdad a componer canciones. Tenía nueve años cuando el más sanguinario ser que haya parido el cono sur (ese cono sur debería metérselo por donde sabemos), derrocó al único gobierno socialista del continente que haya llegado al poder por la vía del voto. De mi mente no se borrará aquella mañana de septiembre cuando pegado al radio escuchaba las noticias sobre el golpe. En la radio se hablaba de que el Presidente Allende, siempre tan gallardo el viejo, resistía acompañado apenas por unos cuantos amigos, leales hasta el último instante. Las imágenes de la televisión me impactaron mucho más: el Palacio de la Moneda totalmente destruido, los tanques, los soldados, la niebla de la brutalidad en el aire. El Estadio Nacional de Santiago, aquel donde unos tres años antes Allende pronunciara un emocionado discurso, era ese día un campo de desolación y de vejación al ser humano. Los reyes de la devastación se regocijaban en lo que más les gustaba: escupir sobre la sangre. Allí mismo murió Víctor Jara, profesión: cantor popular, le cortaron las manos para que no siguiera cantando y animando a los prisioneros, murió desangrado. Una sangre olvidada derramada sobre un anónimo césped. Me inventé juegos absurdos mientras en la radio se escuchaba la detonación de los aviones y de los tanques y mientras decían que el comunismo había sido extirpado de esa parte del continente. En mi mente infantil pensé que podía ayudar a miles y miles de kilómetros a mi querido viejo Allende, a través de juegos absurdos. Por ejemplo, cogí unas cuantas canicas. Coloqué una “pota” en el final de un corredor. Me situé a unos veinte metros, la prueba era difícil, y con las otras bolitas jugaba a darle a la primera. Pensaba que si le daba con tres seguidas, Allende resistiría y saldría airoso. Como casi siempre pasa en este tipo de juegos, no logré acertar a pesar de que en el colegio tenía fama de tener muy buena puntería. Parecía que las canicas me estuvieran dando un golpe de estado. Otro juego, ya la desesperación llegaba a su más rabioso extremo, fue el de salir a una avenida cercana a contar diez carros que en ese año era lo que más se veía por las calles: los Renault 4. Pensé que si lograba contar por lo menos diez de ellos en menos de un minuto, Allende se salvaría. Inexplicablemente pasaron como siete Simcas y sólo unos cuatro Renault. Ya en esa época conocía algo de la música de los Beatles, que compartíamos con un vecino; coloqué Help, Let it be, una y otra vez, hasta el cansancio. Mi pequeña alma infantil se iba haciendo, cada minuto que pasaba, con cada descarga que sonaba, muy insignificante. Un dolor ridículo me apretó el estómago. Vomité. Otra vez Let it be. Ese piano y esa guitarra sonaron aquel día desgarradoras. Ya en la noche todo parecía estar decidido: mi puntería se había agotado definitivamente y mi querido viejo Allende ya estaba muerto, sepultado por eternas cenizas de brutalidad. Me fui a dormir. Pesadillas. El 12 de septiembre sentí que la niebla me cubría los ojos. En el colegio me convidaron a jugar canicas. No me acordaba del día anterior. Llegué adonde un chino que tenía un morro de tres potas chinas. Nadie había podido atinar. Me cuadré en la línea de tiro. Apunté y vi cómo la vil canica se estrellaba contra el trío multicolor. Gané. En ese momento me acordé de mi falta de puntería el día anterior. Me pareció ver el rostro de mi querido viejo Allende reflejado en una de las canicas. Lloré. Lancé las bolitas a la mierda. También quise irme para allá. Tomar café no es lo mismo que tomar té. Mientras el café es la bebida del estrés, el té es la bebida de la tranquilidad. Por cuestión de uso social el café se ha constituido en una bebida que ha perdido su valor sagrado. El café como el té son bebidas estimulantes y fueron diseñadas para tomarlas en momentos y lugares especiales. Sin embargo, el café ha pasado de ser una bebida de reyes y se ha constituido en una bebida de oficinistas. Ahora se toma un café en cualquier momento, porque sí. Ya no es una bebida para el espíritu, para la palabra. Se ha convertido en una bebida vulgar a la que ahora para terminar de completar se le añade Nutrasweet. Por el contrario con el té todavía queda una mínima esperanza. El té es la bebida para sentarse en una tarde de lluvia frente a una ventana. Es la bebida roja para leer un libro de Chesterton, es esa bebida pausada que al contrario del café, que se siente en el estómago; el té se siente regado en los pulmones, en el sistema nervioso central, en la punta de los dedos, en la lengua, en el aire, en las nubes, en la copa de los árboles, en las briznas del fuego. Me quedo con el té. Me quedo con su sabor extraño. Con su sabor a árbol rojo, con su sabor a viento amarillo, con su recuerdo de elefantes grises bajo la lluvia remota de Oriente. Me quedo con el sabor del té en la lengua, ese sabor que tiempla el ánimo y lo pone a temperatura ideal: la temperatura de la lluvia que cae sobre todos los parques del mundo a las cinco de la tarde, mientras los gatos se escabullen sobre los techos y las palomas se mueren de tristeza en la hierba fresca. La temperatura de la niebla cuando suenan todas las campanas de todas las iglesias del mundo mientras en los bares el humo se condensa y suena un blues triste. Solidaridad por Namibia no es lo mismo que Solidaridad por Colombia. En Cuba suena más natural decir “vamos a Somalia” que “vamos a Carulla”. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun... Misión Imposible. La llegada al aeropuerto José Martí parece un adelanto de un capítulo de Misión: Imposible. Apenas se abre la puerta del avión entra el calor nocturno de la isla. Lenin alguna vez dijo que el comunismo era la electricidad más dialéctica. Lo cierto es que en Cuba hay que decir que el socialismo está mezclado con el olor del mar. De algún modo todo el mundo asocia el comunismo con la nieve de la Plaza Roja de Moscú o con las caras rojas de las señoras polacas que en las noches de hielo se aventuran a comprar pan. El sol, la piel morena, el son, hacen del socialismo cubano una especie de rumba verde oliva. Pero la sensación de que todo es una trampa de Hollywood no termina: al salir del avión se encuentra una escalera, dos guardianes de verde oliva, las luces del avión dando vueltas, las motos checas de tres puestos, un bus para los turistas. Diplomáticos a la derecha, turistas a la izquierda, estudiantes y cubanos en el centro. ¿Compañero, de dónde viene usted? Aeroflot anuncia la llegada de un vuelo procedente de Lima con destino final Moscú. Entonces la pequeña sala del aeropuerto empieza a oler a estepa rusa. Todo es soviético. Una oleada de ron Varadero inunda el ambiente, ruso va, ruso viene, son diez dólares... Pom pom pom pom, Mexicana de Aviación anuncia la llegada de su vuelo procedente de México. El aeropuerto empieza a oler a tacos con chile. Lo único que falta es que Aerolíneas Checoslovacas anuncien la llegada de su avión lechero Praga, Sofía, Budapest, Madrid y La Habana. A esta hora el José Martí ya no soporta más rusos a los que las perestroika les llegó de la cintura hacia abajo, pues generalmente combinan unos bluyines con una camisa made inURSS y una chaqueta de paño marrón que hace pensar que es un vuelo de carpinteros rusos. Otra vez pom pom pom pom. Es el avión que llega de Miami. Es una especie de chárter de ancianos cubanos que vienen a ver a sus familiares. Llegan repletos de tenis “Nike”, camisetas, bluyines “Levi's”. Afuera es la locura. Compañero, muévase un poco más. Por favor, caballero. Llegar de noche a un país extraño es como entrar a dormir bajo sábanas extrañas. Por eso hay que esperar a que despunte el sol para ver con quién se está durmiendo. El humo azul del cigarrillo Popular Sí, señor, perdón, compañero, estamos en ciudad de La Habana, tal vez la ciudad más hermosa de América. Ahora es el ruido de las guaguas (buses) rumanas el que se confunde con los 33 grados centígrados del calor mientras la garganta pide agritos una buena dosis de ron blanco con hielo. Caballero, tómese una foto, solamente le vale dos pesos. Estamos en Coppelia, una heladería cerca del hotel Habana Libre donde se comen los helados más ricos del Caribe. Ron ron ron ron, sigue pidiendo la garganta, pero tiene que sucumbir ante el cono de mango, haga la cola, compañero. ¡Granma, Granma! ¡Juventud Rebelde!... El último discurso del comandante en jefe, Granma, ¡peculado en la estación de gasolinaLa Capital...! No hay duda, estamos en Cuba. El helado de mango sabe a Cuba. El ruido de los buses es Cuba, las chicas de colegio en uniformes amarillo y blanco, sus piernas blancas, estamos en Cuba, Socialismo o muerte, estamos en Coppelia, tres milicianos con caras duras comen helados, hace fresco, es el viento del mar que sube hasta Coppelia. Bajo los árboles de Coppelia el socialismo sabe a mango o vainilla. Pero en lugar de decir “Patria o muerte” o “El año del guerrillero heroico” en Coppelia son las uñas pintadas de colores, los moños, las manos cogidas, el humo intenso del cigarrillo sin filtro Popular, todo mientras en fondo suena U2 With or without you-, Donna Summer o Madonna. También José José o Rocío Durcal. Pero los ídolos son sin duda U2. U2 arriba y abajo, cerca y lejos, la voz de Bono, The Edge, U2, langostas que se comen el cielo azul. Otro helado de mango. Haga la cola, compañero. Contigo o sin ti puedo vivir. Pero no sin helado de mango. Se dice que en Cuba hay dos palabras que son míticas: son Fidel y el famoso “neumático”. En cuanto a la primera nadie sabe dónde vive, todos la pronuncian y por eso vive en la garganta de cada cubano. La segunda casi nadie la pronuncia. Esa la llevan unos cuantos en el fondo del estómago nadando entre los ácidos de la melancolía. Para ellos melancolía se viste de azul bluyín, tenis “Nike” y el resplandor de Miami que según dicen se ve desde el último piso del Habana Libre. Pero la melancolía también se desinfla. Está el caso de un compañero que se consiguió un compañero neumático. Sucedía que el compañero neumático nunca había salido de su pueblo, muy cercano a La Habana. Una madrugada se echó mar adentro destino Miami Beach a bordo del compañero neumático. Tras dos días de tempestades el compañero de pronto se alegró pues vio una playa enfrente de sus ojos. Como pudo llegó y su cuerpo se llenó de euforia pues la playa estaba llena de rubios y rubias. El compañero salió con el compañero neumático como si fuera un trofeo. Empezó a balbucear en inglés. Pidió un Marlboro. Una rubia en bikini se lo dio. No había duda. Estaba en Miami. Sin embargo todo se le aguó cuando apareció un policía cubano paseando por la playa. Estaba en playas de Varadero a tres horas de La Habana. No había caso. Saludó al policía y lo abrazó. Pensó que Fidel le había mandado un policíaa Miami Beach para que los gringos no lo fueran a devolver. Lo cierto es que el compañero estuvo encarcelado, pero todavía no se sabe si en La Habana o en Miami. Un eterno Baragua Definitivamente los taxistas son el mejor termómetro para conocer un país. Y más si son de una ciudad caribeña, donde el taxi es una especie de sala rodante en la que el conductor hablan con el extranjero de una manera clara y sincera. Algo así sucede en La Habana, donde un taxista perfectamente le puede hablar a uno de un partido de béisbol, del comandante en jefe Fidel, de las agresiones del enemigo, de la pizzería donde va su hija con un novio que a él no le gusta para nada y de materialismo histórico. Por el contrario, en Bogotá los taxistas no hablan casi. A esas alturas sobre el nivel del mar, lo único verdadero es la contaminación de las miradas, la confusión de los cuerpos y los vómitos de sangre. En La Habana, el mar de algún modo hace que las palabras suenen diferente, suenan a sal, a gaviota, a coral, a beso en elmalecón. Por eso tampoco sobresalta el hecho de que el taxista que hace el recorrido Habana Libre-El Ranchón haya estado en Addis Abeba y en Angola. Parece increíble que ese hombre moreno con un reloj de fabricación rumana, que maneja suicidamente por lascalles de La Habana, haya estado algún día en las estepas africanas comprobando hasta qué punto su vida valía la pena. A la altura del Túnel de Línea que divide al Vedado de Miramar, el taxista dice que frente a un fusil no hay verdades que valgan, por eso si uno no muere es porque está vivo de verdad, de lo contrario la vida era una mentira disfrazada de carne, angustias y pelo. Entonces viene el paso por el Túnel de Línea y toda Cuba se encierra en esos diez metros bajo tierra: junto al taxi rueda un ómnibus con ese característico sonido de bestia diésel encerrada en una jaula de lata, más atrás en un Lada mil trescientos centímetros cúbicos con una típica familia cubana, él, un hombre que seguramente no ha “capado” ninguna sesión del comité pleno del PC cubano, gafas de aros dorados, guayabera amarilla, la tez tostada por el sol y un habano en los labios, ella, algo regordeta, tez demasiado blanca, pañoleta de flores en la cabeza, atrás dos adolescentes que miran hacia las paredes del túnel. Allí en el vientre del túnel se concentran los olores del socialismo cubano: el diésel pesado del bus, el viento salado del mar, el ambientador barato del taxi, ese es el olor de Cuba a tres metros debajo del mar. Viene ahora el paso por la embajada soviética, que es una estructura que parece que hubiera sido construida por el libretista japonés de Mazinger, pues en verdad parece un robot. Afirma la leyenda que en caso de invasión del enemigo esta mole de cemento activa un mecanismo que la hace salir caminando. La hoz y el martillo ondean con el mar de fondo. Algunas caras rojas salen de la embajada y se suben a un Mercedes Benz. Más adelante se encuentra una de las famosas “Diplotiendas”, donde solamente pueden entrar los extranjeros. Allí adentro todo recuerda al Carulla de la 85. Uno se va metiendo en su atmósfera familiar: Coca-Cola, Marlboro, quesos suizos, pastas italianas. Pero algo indica que hay un elemento que no está funcionando bien: de pronto todo se vuelve amarillo. Es una pareja de vietnamitas que discuten a grito pelado sobre si comprar una caja de pastas italianas. Más adelante todo se vuelve rojo: unos polacos están frente al standde licores viendo qué ron comprar para ir tomando mientras hacen mercado. Un tour de profesoras islandesas de kínder, rojas como camarones por el sol, se paran en la sección de carnes extasiadas por el corpulento moreno cubano que corta la carne. A cada hachazo que da el fornido carnicero que seguramente se llama “el compañero carnicero Lázaro”, la abominable y glacial colección de profesoras dejan escapar no menos horrendos gemidos semieróticos mientras la compañera sangre se va vaciando en un compañero balde. Y claro, no podía faltar el tour de turistas latinoamericanos donde se cuentan colombianos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, que se pasean en pantaloneta y gafas negras por el supermercado como si se creyeran en Cartagena. Caminan muy dignos por la “diplo” tratando de hacer ver que pueden gastar la misma cantidad de dólares que aquellos canadienses que tienen cara de escoger dónde ir por el sonido de los lugares y seguramente vinieron a La Habana procedentes de Katanga y después irán a Tabatinga. Once de la noche. Treinta y cinco grados centígrados. En Coppelia, las parejas se toman de la mano, el sonido de las guaguas envuelve las miradas. Estamos en Cuba. La noche huele a verde oliva. El beso Hussein es un beso seco. Pero la mayoría de las beses puede resultar altamente peligroso. En efecto, un beso Hussein puede redundar en besos mostaza. Y como se sabe los besos mostaza secan los pulmones, en las chupeteadas largas y extensas en los miradores, y otras partes vitales del cuerpo humano. Un beso Hussein comienza así: los labios invasores toman por asalto a los labios que duermen. Todo sucede hacia las dos de la madrugada cuando se puede penetrar a zonas que han bajado la guardia. La modalidad del beso Hussein ha mostrado un comportamiento bien claro: se empieza por las dos colinas donde la guardia está más baja que nunca. Más hacia el sur, a unos doscientos kilómetros, se encuentra el pozo de los deseos (también llamado Al Omblihigo), donde el beso Hussein hace una parada para reabastecerse. En este punto el beso Hussein se prepara para atacar la zona del Golfo Pélvico, que se encuentra unos kilómetros más hacia el sur, y donde la vasta selva que la rodea hace en un principio difícil su acceso. Las crónicas de Indias se han hecho famosas por la cantidad de aventureros que se han perdido en esta selva intrincada. “Es lo más delicioso, pero después de un recorrido por allí uno se pierde para siempre...” (Comentario auténtico de un pasajero). En pleno Golfo Pélvico La zona del Golfo Pélvico no está todavía en crisis. Esta entra en conflicto cuando el desplazamiento de los misiles se hace evidente. El beso Hussein generalmente tiene un único objetivo. Es un oasis en la zona del Golfo Pélvico llamado Al Cuccah, famoso por su riqueza en pozos de placer. La historia sagrada dice que este oasis antes se llamaba Cucalonia, lugar de perdición donde Nabucondonosor acostumbraba pasar sus vacaciones en un club que se llamaba el Melgar Pitching Club. El beso Hussein decide entrar en acción: Son las dos y diez de la madrugada. Los misiles empiezan a ser emplazados para atacar y tomarse por asalto el oasis de Al Cuccah (Hueco Sagrado en árabe), que a esta hora tiene las puertas de la fornicación cerradas. Sin embargo, siempre se intenta una acción diplomática. Por eso el beso Hussein promete regalar leche a cambio de poder entrar. La zona del Golfo Pélvico empieza entonces a calentarse peligrosamente. El beso Hussein recurre a ayuda internacional para romper el bloqueo y se hace amigo de los brazos armados de Al Fathah que recorre toda la zona del Golfo sembrando terror a diestro y siniestro. Finalmente las puertas son atacadas por fuego intenso del misil tipo tierra-aire-mecca-seca-mecca-saca. En este momento ha estallado el conflicto y toca esperar un tiempo para llegar al clímax del mismo. Las fuerzas en confrontación inician una guerra verbalsin precedentes: gritos, groserías y hasta gemidos. Una vez se consuma la invasión, la historia se repite: el oasis de Al Cuccah quiere que lo invadan para siempre... Todo empieza con el inconfundible ronroneo de la buseta que avanza por la autopista que conduce de La Habana a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños. Entonces solamente se toma conciencia de que uno se encuentra en una carretera cubana y no en una carretera colombiana: de cuando en cuando se ven a uno que otro miliciano, vestidos de verde oliva. Al filo del asfalto esperan su ómnibus, más adelante la buseta pasa una moto checa de tres puestos, por un momento uno no sabe si está alucinando y nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial. De pronto para la buseta. Una caravana de camiones con tanques en sus lomos avanzan lentamente rompiendo el calor de la noche. En ese momento se produce una música misteriosa entre el olor pesado del aceite quemado del convoy militar y el canto de las luciérnagas. Cualquiera diría que van de fiesta. Las luces giratorias de los camiones rotan. Todo sucede en cámara lenta, la buseta adelanta al convoy, la sensación del verde oliva iluminado por fogonazos de luz deja la impresión de estar en una escena de alguna película. Después todo se sumerge en la noche. Solamente los faros de la buseta rompen la monotonía del asfalto. Es asfalto cubano. No hay nada de extraordinario en eso, sin embargo, huele diferente. Huele a camión fatigado, a diésel, a tierra caliente. Huele como si un ejército entero pasara todas las noches por esa carretera hacia el final de los mundos. Es como tener un sol negro que en las noches calienta las carreteras, las miradas y la luna. Oscar d'León y Vietnam La buseta que se dirige hacia la Escuela es una pequeña torre de Babel que rueda en medio de los gases diésel. En la parte de adelante un corpulento negro de Burkina Faso mira absorto por la ventana. Más atrás un venezolano trotamundos, que ya ha estado en la universidad Patricio Lumumba de Moscú, habla de Oscar d'León y su último larga duración. Es evidente. El venezolano instruye a un vietnamita que en medio de la charla selecciona una serie de semillas de rábanos blancos que va a sembrar en la huerta de la Escuela. En otra silla una pareja, él hindú, con sus ojos negros, profundos. Cualquiera diría que se trata de un estudiante de las teorías de la transmigración cósmica y la desintegración del universo en mil soles que se iluminan al mismo tiempo. Pero no. Es un estudiante de cine, que le habla a su novia, una cubana, que tal vez por estar enamorada del hindú parece de ese país: senos breves, mirada larga y cuerpo espigado. Hay algo delicado en aquella pareja. Es como si el dios Siva los protegiera con sus múltiples brazos del humo azul y denso del cigarrillo Popular que inunda todas las conversaciones, los cuerpos y las miradas de la gente en el interior de la buseta. Pero lleguemos de nuevo a la realidad latinoamericana. En el fondo de la buseta se respira lo que se podría llamar “neoexistencialismo del cono sur”. En efecto, una cáfila de argentinos y chilenos hablan de desapariciones, de Maradona, pero pibe, no che, macanudo, fenómeno, terrible, otra vez Maradona, Ménem, “Pinoché”. Todo vuelve a quedar en silencio. El estudiante de Burkina Faso, que significa “somos hombres libres”, está dormido y seguramente suela con leones verdes en la playa. Copietas. Pero de nuevo se empaña el ruido de la buseta con la discusión dialéctica entre el venezolano y un uruguayo que le dice: “Sos un boludo...”. Al fondo se ven las luces de San Antonio de Los Baños. Todo el mundo se tranquiliza. Es como si en medio del naufragio dialéctico de la noche los bombillos de esta población fueran una especie de puertos eléctricos. Es como si ya se sintiera la cercanía de la Escuela. La jodedera de los gringos La buseta avanza lentamente por las calles de San Antonio de Los Baños. Todas las puertas están abiertas de par en par. En los umbrales las parejas hablan, se abrazan, se confunden, se prometen amor eterno bajo los 110 watts de las bombillas, se besan, se vuelven a confundir, se aparean. A esta hora San Antonio de Los Baños huele a amor. Huele a aquella sábana cómplice que ha recibido dos cuerpos que se abrazan mientras en el fondo de la casa se oye el discurso del Comandante en jefe Fidel Castro, que da un parte de victoria de la Operación “Escudo Cubano” por la jodedera de los gringos cerca de aguas territoriales cubanas. En otra puerta un par de viejos hablan bajo el hechizo del olor del tabaco, duro, negro, humano. Es cierto. El tabaco hace a estos hombres más humanos. El sabor los une a la tierra. Es un constante rito. Cada vez que un veterano de estos prende un tabaco renueva su compromiso con la vida, es como si el humo azul fuera la puerta invisible hacia el reino de los sueños, de los amores perdidos, de la música del pasado. Pero este rumor se pierde cada vez que el tabaco agoniza en medio de una conversación. En fondo de las casas se ilumina con los destellos de la pantalla de los televisores. Todo parece un sueño, pues todos los televisores de San Antonio de Los Baños están en el mismo canal mientras la buseta pasa lentamente. Se alcanza a ver la mano de Fidel que se mueve mientras habla, la gesticulación, una serie de aviones Mig, Fidel besando a una abuela, otra vez el Mig, un pionerito pintando un fusil. La buseta sale del pueblo y el olor a casa encerrada por el tiempo, un olor mezclado a orines, actos de amor y libros viejos, se cambia por el olor peculiar de las naranjas en medio de la noche. A lado y lado de la carretera se extienden las plantaciones inmensas de naranjales, que duermen un sueño anaranjado en el núcleo de la oscuridad. Por fin la entrada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. La puerta metálica se corre y una pequeña avenida de palmas africanas protege la buseta de los fantasmas de la noche cubana. Cuando el ronroneo de la buseta ha cesado, el murmullo de un millón de ranas inunda el calor de la noche, pero sobre todo las miradas de una colombiana y una venezolana sabiendo que les espera una lucha sin cuartel contra los infames batracios. Efectivamente. Los apartamentos de los estudiantes están bajo el fuego cruzado del enemigo-rana, que entra sin remilgos de ninguna clase a aguas territoriales (entiéndase la taza del baño). Para sacar una rana de un apartamento se necesita armar un equipo de producción: un colombiano, una escoba cubana, el café derramado, préndanme un cigarrillo, la maldita rana ha saltado sobre la mermelada, al brasilero le da una risa nerviosa, llamen al Comandante. Por fin la compañera rana sabe que está agarrada y opta por suicidarse y entonces se lanza en caída libre desde un cuarto piso. El público femenino aplaude y entonces empiezan a hablar de Remedios La Bella volando por los aires. Se la chingó “Ahí viene Gabo”... “El maestro...”. Dice una argentina que hace Tai Chi en el borde de la piscina mientras todo el mundo se dedica a las artes etílicas y amatorias en el agua de la piscina. Nadie se imagina que el maestro del realismo mágico llegue a dar su taller en un flamante BMW azul profundo. Gabo camina hacia el salón número 6 vestido impecablemente blanco. Todo está listo. El salón huele a fresco. A mango, a vaca recién ordeñada. Primera regla del realismo mágico: el mando que han traído del comedor hay que comerlo descalzo. Diez de la mañana. Entonces se entra al reino de la dimensión desconocida. Gabo para arriba, Gabo para abajo, a los lados, en los costados. Doce estudiantes latinoamericanos. Doce rostros diferentes, doce lenguas diferentes, chévere, macanudo, buenísimo, bellísimo, aloa, aloa, chulada. El mexicano ha resuelto por fin su historia: “entonces el hombre se encuentra con la chava y se la tira... Y luego se chinga de paso a la hija...”. Mientras tanto el uruguayo se quita sus gafas y se ríe estrepitosamente. Los dos cubanos tratan de acomodar la dialéctica al despelote de las historias de los otros latinoamericanos y por eso cuando el brasilero dice que las vacas estaban felices porque llovía, el cubano dice que debe ser al contrario. O sea, que más bien la lluvia es producida por la presencia de las vacas. Bueno. El chileno enciende su cigarrillo sin filtro. Pregunta quién va a ir a La Habana a tomarse unos rones con él. Sin embargo solamente unos cuantos aceptan acometer la aventura. La razón es Fassbinder, que en ese taller se ha convertido en una especie de adicción. Luego del taller cada quien se va a su apartamento a ver películas del alemán y entonces de nada vale decirles que el ron se paga en pesos y no en dólares, que Fassbinder puede esperar. Pero todo llega a niveles insostenibles cuando uno de los brasileros saca películas subtituladas en checo, al otro día el Acorazado Potemkim, con el cual ha torturado a medio taller, pues la ha visto tres veces seguidas. Cuando se termina el taller, hacia la una de la tarde, viene la hora del almuerzo. Nada raro que hoy el almuerzo sea pizza con pasta y jugo de mango endulzado con medio ingenio azucarero. En la misma mesa el mundo entero: un morocho de Guinea Bissau, otra vez el hindú, un argentino mamertísimo, una chilena agresiva y una cubana bellísima. Luego de la terapia de la grasa de cerdo viene el cigarrillo sin filtro y una siesta donde se sueña con leones verdes con música de aviones de combate Mig, pues cerca de la escuela se encuentra la base aérea más importante de Cuba y sería el principal objetivo de los gringos. Luego hay que aguantar los ladrillos que saca el brasilero, otra vez el Acorazado, los alaridos de la argentina cada vez que Fassbinder hace decir algo terrible a alguna puta desgreñada, tetona, teutona, otro cigarrillo, hora de piscina. Por la noche el ambiente se caldea en la Escuela de Cine. Unos se van para La Habana a inyectarse ron en la mente, otros se quedan leyendo, otros vomitan sangre en los baños, algunos hacen el amor en la piscina, todo queda a la merced de las potencias del universo: la canción de las ranas, Remedios La Bella que se desviste, animales eróticos que escalan por los cristales de las ventanas, gemido va, gemido viene, nuevamente el Mig. Un ruido ensordecedor envuelve los cuerpos. Una de la mañana. Nuevamente a esperar que el realismo mágico llegue a bordo de su BMW o que en medio del taller alguien toque a la puerta y afuera un par de marinos gringos esperen con sus fusiles mientras García Márquez dice: “coño, no jodan la vida, que estoy dando clase...”. En el principio era la pestilencia. Entonces Dios dijo: “Hágase la ciudad”, y la basura se hizo. El primer día de la Cloaca, Dios caminaba hacia el sur y bendecía los sueños sangrientos de las fieras. El segundo día, el calor producido por las conflagraciones nucleares era insoportable. Entonces se sumergió en las aguas angustiosas de lagos ácidos y en las bahías contaminadas por el mercurio. En el tercer día, decidió crear el paraíso. Reunió un pedazo de Blue Bird, un poco de malgenio, mucho humo, el color de la miseria y muchos, pero muchos gritos pegados en el asfalto. Lo que salió fue un paraíso multifamiliar, con felicidad sin cuota inicial, agua sucia para los baños de purificación luego de los sueños urbanos con escapes de gas carbónico y acpm para la nutrición. El cuarto día, la sangre teñía los cielos y las carreteras. Conductores fantasmas arrollaban con sus autos negros la noche de los camaleones. Ya no había ni cama ni leones. Hacia las cinco de la tarde, Dios decidió darle olor a la Cloaca. Dirigió su mirada hacia el sur y allí decidió emplazar el espacio de la desesperación. En el norte decidió erigir estatuas de héroes muertos y centros comerciales con cinemas para películas X. Pero faltaba el olor del mundo, un olor natural, un olor del que alguien dijera: “así huele”. Subió entonces a las nubes de smog y roseó su jardín pestilente con napalm y dinamita. Millones de flores del mal germinaron en cada montaña, los pulmones de los animales se llenaron de ira divina, las aguas quietas se movieron y en ellas se reflejaron los espectros de los bombarderos del más allá, lluvias de odio cayeron sobre caminos sin nombre. Todo era evidente. El mundo tenía olor, la desesperación estaba en su punto, pero definitivamente faltaba la semilla de la degeneración. Había que crear al hombre. Era el quinto día a la altura de la carrera Quinta. A Dios se le había corrido la teja. Todavía caminaba hacia el sur mientras los ojos de los animales destilaban aniquilación. Todavía creía en ese pedazo de desesperación. Todavía desayunaba con bombas H. Entonces reunió lo mejor de la basura para fabricar al hombre. Para sus ojos, recopiló lo mejor de la tristeza de los mutantes que se paran debajo de los postes de la Empresa de Energía Eléctrica, unas miradas que van a cien angustias por hora, unas miradas contagiadas de gritos grises. Córneas de carnívoros en vías de extinción, pupilas dilatadas por barbitúricos metálicos. Ya estaba lista la mirada. Lista para matar. Lista para archivar. Lista para chiviar. Mil millones de perros oscuros Los huesos eran importantísimos. Esencial el calcio. Fundamental la leche de la mujer odiada, la leche pasada por agua, con bacterias, huesos con estafilococos dorados. Enfermedades brillantes para cuerpos oscuros. Por los caminos del sur era fácil hallar millones de huesos de perros arrollados por autos fantasmas con sus luces de neón-nada, que cada vez que iluminan un objeto lo inmovilizan como si se tratara de una inyección de metástasis. Los huesos eran blancos como las palomas que volaban asustadas cada vez que mil perros de fuego desgarraban las lunas y las sublunas en el fondo de las alcantarillas. Blancos como los colmillos de los reyes de la devastación cada vez que ingerían los licores de la rabia sobre sus tronos de acero mientras abajo la ciudad se regocijaba en su orgía perpetua. La piel, sí, la piel. Debía ser una piel del sur, curtida por el pito de los Blue Birds, por las injurias y por el paso de oxidados made in Taiwán. Una piel sangrante por cada poro, una piel lista para ser reparchada por la Secretaría de Obras Públicas. Una piel formada por células desgraciadas, por ácido muriático para baños públicos. Una piel para tiempos de guerra. Las manos, los pies. Las manos tenían que ser aptas para apalear a las futuras degeneraciones. Los pies, listos para patear las flores y los bebés, el presidente y sus ministros y el saque de honor en los estadios del país. Para embarrarla, para caminar por los senderos luminosos sembrados de noches incendiadas. Para correr hacia el fin del mundo. Faltaba la voz. Dios no sabe nada de estéreo. Ni de sonidos dolby. Era preciso la voz de un grito cortada por cuchillos de silencio cuando llega la mañana mojada por la lluvia gris de gas carbónico, mientras chorrea una sangre blanca como las circunvoluciones de una mente con daño cerebral. Esa era la voz. Entonces Dios creó esa voz para millones de seres tan numerosos como las estrellas regadas en el fondo del cielo como si fueran espermatozoides luminosos sembrando la semilla de la locura en el universo cerrado, Una voz para susurrar palabras podridas antes de dar el beso de Judas. Era el quinto día. Dios seguía caminando hacia el sur. Los sueños de las fieras ya se habían secado por completo. En sus ojos solamente quedaban los coágulos de las miradas dirigidas hacia mares con hidrofobia. Llego el sexto día. 666. Apareció la Reina de la Devastación, detrás de las luces rotas de las autopistas de la furia. -Comed y bebed. La guerra sea entre vosotros-dijo. Luego enroscó en un árbol de una selva afectada por el efecto invernadero. En ese momento sobre un ejército de ciegos cayó una eterna lluvia de luz, las más bellas mujeres parieron bestias de ojos púrpura; en las ciudades, taxis de papel periódico empezaron a recorrer las calles, los cielos se tornaron de mermelada azul. El final se aproximaba. Dios puso al hombre de basura en su palma y le dio un soplo. Por todos los rincones de la Cloaca se armaron los ejércitos alucinados con el humo en la cabeza. Los ríos se tiñeron de rojo, las siete plagas de Bogotá inundaron el mundo, el riñón de las ciudades se secó. Dios empezó a sangrar. La Reina de la Devastación hizo lo que tenía que hacer: escupió sobre su sangre. El último diciembre de la década de los años 80. Vientos salvajes soplan sobre los corazones, arrancan gritos y desatan tempestades de nieve sobre los pulmones castigados. Millones de niños crecieron escuchando Kim Carnes –Betty Davis Eyes-. 1979 terminó con el triunfo de los boy scouts de FSLN. Un año después la sensación era que el mundo se había vuelto viejo con la muerte de Lennon. De nada sirvió que en clase de religión nos dijeran que el reino de los cielos era para los hombres de buena voluntad, pues desde hacía unos veinte años, el reino de los cielos había sido tomado por asalto por un zoológico de cristal ardiente. De nada sirvieron tampoco las clases de semántica y sintaxis, pues después vendría un du du du, da da da, The Police. La policía “bien” inglesa. De nada fueron útiles las clases de música a las once de la mañana, mientras afuera el mundo ardía en tedio y de cuando en cuando se oía el rumor de un gol, pues unas bestias inglesas con apenas unos labios carnosos, unas guitarras y unos tambores, como si fueran una tribu alucinada, dieron al traste con el solfeo y el buen cantar. Los 80 quedaron justificados con sus majestades satánicas corriendo por los rincones linfáticos del cuerpo de Norteamérica. Steel Wheels. Todavía dando cuerda. Todavía sobre sus piernas flacas y viejas imponiendo el ritmo del “rocanrol” por debajo de los siete mares contaminados, por debajo de la tierra conexión a tierra-, todavía con la sangre en sus poros, todavía con los micrófonos como si fueran látigos eléctricos para arrear a los millones de almas blancas y negras en sus conciertos. Todavía dando cuerda. Sí, los Rolling Stones, unos señores que se conservan muy bien. Los reyes de la aguja, aquellos Mick, aquellos Keith que se quedaban dormidos sobre una balsa inflable en sus piscinas, mientras alrededor ardían varios miles de billetes de cien dólares mezclados con sahumerios orientales para hacer más místico el rito donde se mezclaban las doctrinas de London School of Economics, el zen, la lengua afuera -la jeta del “rocanrol”-y las sensaciones blancas sobre las narices. Vida fuera de balance. Elección popular de alcaldes. Bus urbano. Dios urbano. El gas sea con vosotros. Ángel de mi guarda, no me fumigues ni de día ni de noche. Padre nuestro que estás en el gas, santificado sea tu gas, vénganos tugas, en el cielo y en la tierra, déjanos caer en el gas, dadnos tu gas de cada día, líbranos del gas. Smog. Lo único que nos dejó la década de los 80 a esta ciudad condenada fue la calle 85. Es una calle de la que no se puede decir que sea totalmente biyini tampoco absolutamente chic. Allí pueden convivir perfectamente los perros calientes más nauseabundos de Bogotá, los trashumantes que recogen las basuras de los almacenes de cuero, con las luces de Navidad. Marlboro a cuatrocientos. El reloj de la Espiga marca las nueve. El reloj más visto en Bogotá. Hora oficial de la Espiga-meridiano-Carulla-calle 85: 9 y 10. El perro caliente, el producto cultural nocturno del norte bogotano más auténtico que ha producido esta década. Más auténtico que el Carmín, más apropiado que la reforma. La noche bogotana se puede dividir en antes y después del perro caliente. Junto al carro de perros se juntan los caníbales de la ciudad para reponerse luego de una jornada donde se ingieren venenos para decir palabras dulces producidas en serie en los ready madesdel corazón con carburación acelerada. Te quiero no te quiero, te quiero, no te quiero, entonces es mejor pedir el perro caliente, sin cebolla por favor, el veneno empieza a producir efecto, los perfumes depravados del asfalto mojado llegan hasta el sueloy se devuelven. La ciudad se ve reflejada en los charcos de agua sucia. Es como si de pronto toda Bogotá estuviera encerrada en acuarios de agua contagiada en medio de seis millones de peces oxidados. De pronto Dios asoma su rostro invisible y se contempla en los espejos de lluvia negra de la ciudad, pero lo más seguro es que pase un carro y entonces salpica a Dios por todas partes. No se quejen si les ensucia la ropa. Dios urbano. El gas sea entre vosotros. Ángel de mi guarda, no me fumigues ni de día ni de noche. Padre nuestro que estás en el gas, santificado sea tu gas, vénganos tu gas, en el cielo y en la tierra, déjanos caer en el gas, dadnos tu gas de cada día, libéranos del gas. Smog. Los reyes magos vienen de Occidente. Se llaman The Rolling Stones. Se les puede encontrar en la carrera Trece junto al golpe de Tyson, la gafa “raiban” legítima, Mixed Editions en medio de los carros esferados de la cultura de Chapinero. Semáforos en rojo. Gatitas calientes. Gatitas ardientes en gafas negras y zapato rojo, una hamburguesa más allá del bien y el mal. Otra década con los Stones a bordo. Otro fin del mundo en la carrera Séptima. El fin se acerca. Por favor confesarse con sus majestades satánicas. Nueve de diciembre. Martes nublado. Pitos de carros y buses. Como siempre aliste mis libros y me fui para el colegio. Todo seguía su curso normal: Iba ajado en matemáticas y el profesor al que le pinchamos el carro en el parqueadero del colegio sospechaba de mí. Un agudo tambor de lata me martillaba la cabeza. La razón: cuando uno quería entrar al mundo de la cultura, en el colegio donde estudie, se hacía un elegante coctel con aguardiente y vallenatos. Mientras iba muriéndome del guayabo, pero también de tedio, pensaba que le iba a decir a esa china que no me dejaba dormir ni estudiar. Los libros abiertos sobre los pupitres. Cartera. Llegó el profesor de comportamiento y salud, la abreviatura era “C y S” y tenía una extraña pero cierta semejanza con el deporte. A esta clase le decíamos la clase del “ciclismo”. Las dos primeras horas pasaron como una inyección dolorosa. Llego el recreo. Hora de salir a echarse un pucho en el baño. Hora de hacer la tarea de francés. Hora de un brownie y de una Coca-Cola. Hora de mirar el cielo porque la china esta se había enfermado y las palabras cursis que le pensaba decir quedaron atravesadas en la mitad de la garganta. De pronto sentí como si estuviera un bombillo por allá adentro. Pequeñas gotas de lluvia empezaron a caer. No me dieron ganas de ir a jugar una veintiuna con los del C y tampoco termine mi tarea sobre Rabelais. Nos tocaba la clase de gimnasia. En el calentamiento el profesor coloco en el equipo de sonido una música para desanquilosar el espíritu: de los parlantes salía la melodía de Let it be, Help, Get back, Dear Prudence y Julia. Ahí si sentí que todo el sistema se me caía. No lograba explicar que me pasaba, pues siempre que escuchaba a los Beatles su música me elevaba, era un puente a la alegría. Pero ese día sus canciones sonaban como un tren triste en medio de una tormenta de nieve. El profesor de gimnasia viendo que además de la cultura necesitábamos un poco de ejercicio, nos sacó al campo de futbol a trotar: 20 vueltas. Mientras trotaba iba tarareando a los muchachos del puerto de Liverpool. La lluvia empezó a arreciar y el profesor nos dio la orden de seguir trotando. Ese día terminó. Cuando llegue a mi casa, a eso de las cuatro, cogí el periódico para leerlo. Casi se me caen los ojos: En la primera página había un titular que decía: “asesinado el ex beatle John Lennon”. Todo era lógico. Unas noches antes había soñado con unas gafas redondas que se rompían sobre la nieve. Míster Kurt Cobain, cantante de Nirvana, era un pez. Un pez triste, un pececito alucinado perdido en el vasto acuario lleno de agua sucia de los días y las noches. Kurt Cobain representaba todo el asco que se puede sentir con la sociedad de consumo norteamericana. Cobain, un punk inspirado en Hendrix, era tal vez el último de los anárquicos de una generación totalmente dominada por la oleada neoliberal en la conducta moral. Cobain, de 27 años, iba en contra de las buenas maneras en la mesa y en la cama, en contra de no sacarse los mocos. Míster Cobain era partidario de rascarse las pelotas en público y de escupir en frente de los poderosos de Norteamérica. En estos últimos días se fueron dos de los grandes. Míster Charles Bukowski, el escritor indecente de California, más indecente que Miller, y Míster Cobain. Ambos unas moscas en medio del desayuno con vitaminas norteamericanas. Ambos en el útero de la anarquía. Ambos desgraciados. Uno, Charles, creyente del sexo y del alcohol. El otro, creyente de la heroína y de la música. Héroes malditos de una sociedad maldita. Cobain, como ya lo había dicho, representaba la última granada de fragmentación de una generación que muy pronto dejó de ser joven y se dedicó a los negocios. Es mi misma generación, una generación sin identidad que desde la adolescencia fue educada en los valores de la producción y la reproducción, una generación que para ir en contravía de la generación de la gente que hoy tiene cuarenta y que se dedicó en su juventud a la irresponsabilidad, apoyó las bandeas de los padres, las banderas de la responsabilidad, la bandera de la “clean image”, la “clean image” del no al cigarrillo, del sí a la cultura del cuerpo y la mente sana, la “clean image” de los pensamientos claros y distintos, de los pensamientos razonables, de las buenas razones y la buena conducta. Tal vez sin saberlo Míster Kurt Cobain tenía un poco de Baudelaire, un poco de Rimbaud. Tal vez sin saberlo le quedó el mundo pequeño. Lo que sí tenía claro Míster Cobain era que este vértigo del mundo era mejor atravesarlo a través de un grito, a través de una jeringa, a través de un útero, a través de un cigarrillo amarillo, a través del cuerpo frágil de su novia punk Courtney Love, a través de una guitarra eléctrica. Tal vez sin saberlo Míster Cobain nos robó para siempre el Nirvana. La noche que murió Jim Morrison alguna gente, vecinos, aseguraron haber visto bajarse del metro, en las estación cercana donde vivía el ex Doors, a un indio navajo anciano, que fumaba un apestoso tabaco negro y que murmuraba palabras extrañas, inaudibles, palabras tal vez mágicas. El anciano indio navajo tomó la acera y salió a la superficie y merodeó el apartamento donde Jim Morrison vivía exiliado con su novia, apartamento de donde casi no salía porque estaba dedicado a la lectura indiscriminada de los mejores poetas franceses y la sobredosis era pero de Rimbaud, Nerval, Baudelaire, etc. El anciano indio navajo miró hacia la luz donde vivían los Morrison y después se lo tragó tal vez la multitud., tal vez el calor del verano, tal vez las pequeñas luces alucinatorias de París en un caluroso mes de julio. Esa madrugada, 3 de julio de 1971, hacia las cinco, Jim Morrison murió y algunos clochards amigos de Morrison, y con los cuales este se ponía a tomar vino en la estación del metro de cuando en cuando, aseguraron que esa mañana vieron otra vez al indio navajo pasar por la estación del metro acompañado de Jim, pero que este no los saludó a pesar de que los clochards insistentemente lo saludaron y le recordaron la cita de esa semana para tomar vino barato, jugar dados, cantar antiguas canciones francesas y cantar la canción que más le gustaba a Morrison cuando estaba ebrio: Light my fire. Alguna vez Morrison había dicho que las mejores canciones de los Doors no debían ser cantadas en un concierto en Miami para sesenta mil personas, sino que deberían ser cantadas por los clochards borrachos del metro de París a la una de la mañana y caídos de la perra. Esa madrugada el indio navajo de la muerte se llevó a Morrison para siempre. Lo montó en el metro y después se lo llevó por el oscuro túnel de la incertidumbre eterna. Desde ese día los clochards amigos de Morrison se fueron muriendo de pena moral. Uno a uno fueron recogidos en las noches por el indio navajo de la muerte. Al cabo de un año ya nadie cantaba sus canciones con el aliento a vino rojo barato en las estaciones de París a las dos de la mañana, pero el mito se había encendido en otra parte: el cementerio Pére Lachaise, división sexta, es decir donde estaba enterrado Jim Morrison. Jim está por aquí, baby Para llegar al cementerio Pére Lachaise hay que coger el metro, dirección Gallieni y bajarse en la Pére Lachaise. Apenas se sale del metro, uno sabe que ha llegado definitivamente a otro planeta. En el bulevar Ménnilmontant los árboles se reúnen en grupos de tres o de a cuatro y fuman. A su lado los viejos perros pastores alemanes con las pulgas más viejas de París en sus espaldas deambulan como alucinados por entre las mareas del Gauloise, que impregna todo el bulevar y hace navegar a los árboles y a la gente en un sopor particular, en una nube alucinógena rota a la distancia por el ruido del metro, las sirenas de la policía, los cantantes que se paran en la boca oscura del metro y el ruido de los bares. Sin embargo uno sabe que está cerca de Jim Morrison por diversas razones. Cuando se baja, por ejemplo, en la estación Trocadoreo abundan los perfumes discretos, las cámaras de cuatro lentes, las jaurías de japoneses y alemanes. En cambio, en la estación Pére Lachaise lo primero que encuentras son perfumes indiscretos y si delante de uno hay una chica que camina descalza y lleva el pelo desordenado y una rosa en la mano con toda seguridad va a visitar a James Douglas Morrison. Toda clase de seres van a visitar a Jim. Pero en su mayoría son chicas, las chicas más bellas del universo, que vienen como sacerdotisas de la heroína y del whisky y le ofrecen sus ojos, le ofrecen sus tetas, sus manos, sus dientes, su cuerpo entero a Morrison. El desfile empieza a las nueve de la mañana y a esa hora cuando el aire está impregnado de mierda triste de triste paloma y por entre los árboles del cementerio se filtra ese olor a huesos con sangre antigua, las chicas, las devotas de Morrison, empiezan a llegar y se dirigen a la sexta división del cementerio. A medida que uno se acerca va viendo flechas que cien “Jim está por aquí, baby” y entonces por entre las tumbas se alcanza a escuchar esa vieja canción que dice “Vamos al bar de whisky más cercano porque si no moriremos... vamos al bar de whisky más cercano...”. Entonces se acercan a la tumba de Morrison, la única tumba vigilada del cementerio, pues en dos ocasiones se robaron su busto (en este momento solo hay una placa con su nombre) y le botan cigarrillos con inscripciones que dicen “Fúmame toda Jim” o “Para que no te aburras allá”. Otras más atrevidas le botan tabaquitos de hash o riegan whisky, mientras la policía, que no entiende tanta devoción, las saca a empellones. Whisky, sangre, huesos, heroína Mientras las chicas de todo el universo le riegan whisky a Jim Morrison el ámbito empieza a oler a un olor muy particular. Cerca de la tumba de Morrison hay un olor mezclado a lluvia, orines, sangre, whisky y heroína. Es el olor de aquel que nunca han dejado en paz. Los clochards de la estación de Pére Lachaise dicen que hay noches donde les parece oír la voz de Morrison gritando cada vez que pasa el metro que por favor no le jodan más la vida. Otros clochards dicen que a veces también, sobre todo en el verano, se le escucha cagado de la risa, al saber que otra vez va a venir a visitarlos el ejército más hermoso del universo, ese ejército de alemanas, españolas, de sudacas, de suecas, de inglesas, de gringuitas despistadas que se toman un sorbo de whisky sentadas en el borde de la tumba mientras el sol revienta en sus cabellos tristes. En todo caso cuando todo el mundo se va, cuando se cierra el cementerio, a las cinco de la tarde, los espíritus quedan otra vez en sosiego, pero solamente en una tumba hay flores, whisky y cigarrillos para toda la eternidad. Solamente en una tumba un muerto está sentado en el borde de su tumba con un cigarrillo en los labios, una botella de whisky, cantando hasta el amanecer, cuando llega el viejo indio navajo, le acaricia la frente, le limpia las lágrimas y lo manda a dormir un rato. Por eso la gente que sabe dice que Jim Morrison no está muerto, lo que pasa es que huele un poco raro. Creo que unos días atrás había soñado con Amarilla. Sí. Había soñado que Amarilla y sus gatos recorrían las calles mientras la lluvia negra de la noche cubría la copa diminuta de los árboles. Creo que después entonces me enamoré del viento y de las cosas más insignificantes, de las hormigas, del arroz, de la coca cola. El caso era que me había enamorado de alguien que estaba detrás del vidrio de los días y que desde ese vidrio me hacía señas con los ojos grandes, marinos, mediterráneos. Entonces Amarilla desapareció de los sueños. Amarilla se fue de nuevo a la Avenida Blanchot. Se fue con Pink Tomate y por fin me dejó en paz. Se fue con sus gatos y a lo mejor se metieron a un bar y pidieron vodka con flores, con muchas flores. Una vez se fue Amarilla por dentro lo que había era ese olor que se siente a las cinco de la tarde en el Cementerio Père Lachaise. Ese olor previo al enamoramiento. Tal vez alguna vez nos vimos en el metro, tal vez ella estaba en el mismo vagón, tal vez tomamos café en la misma terraza a las cinco de la tarde o a las diez de la mañana, tal vez nos cruzamos en la misma librería y hojeamos los mismos libros, tal vez compramos y comimos del mismo pan, tal vez nos miramos bajo la ola amarilla del verano o tal vez nos soñamos mutuamente desde el fondo de nuestras sonrisas transparentes. Tal vez se llama Catherine, Julie, Christine, Odile, Lucile, Chantal, Marie, Therese, Benedicte, Caroline, Stephanie, Isabelle, Florence, Brigitte, Nathalie, Corinne, Virginnie, Alexandra, Laure, Anne, Emanuelle, Christianne, Anais, Marion y tal vez tiene todas las estrellas reunidas en la palma de sus manos, tal vez tiene mil caballos transparentes en su cabello dorado, tal vez tiene el sabor de de las flores amarillas de las montañas en su cuerpo, tal vez tiene un millón de rosas invisibles en sus labios dulces, tal vez tiene dos corazones, tres corazones, cuatro corazones, cinco corazones, mil corazones lindos que palpitan como relojes enamorados en la mitad de su carne, tal vez es capaz de hacer de nuevo el fuego, la rueda, los puentes, las ventanas, las puertas, los vientos, las sombres, tal vez sea amiga de los árboles, de los osos, de las águilas, tal vez las piedras, los caminos, los niños, los gatos, las calles, tal vez todo, absolutamente todo esté enamorado de esta mujer que tal vez se llama Catherine, Julie, Christine, Odile, Lucile, Chantal, Marie, Therese, Benedicte, Caroline, Stephanie, Isabelle, Florence, Brigitte, Nathalie, Corinne, Virginnie, Alexandra, Laure, Anne, Emanuelle, Christianne, Anais, Marion. La primera impresión de Praga es que llueve todos los días. Las mañanas praguenses tienen un tono gris que de algún modo hace que cualquiera se sienta como un insecto al despertarse. Temprano en la mañana solamente las hojas de los árboles se mueven envueltas en la ola del viento frío mientras algunos perros solitarios se mean en sus troncos. Kafka debió pasar muchas mañanas como esas, muchas mañanas quietas, llenas de ruidos lejanos. Las mañanas en Praga tienen una quietud extraña. Parece como si se estuviera inventando todo de nuevo. Todas las mañanas el viento frío de Praga inventa las hojas de los árboles, el rostro de las mujeres, las manos de los niños, el olor de las calles, la cerveza. Pareciera como dice Kundera (en realidad lo dijo otra persona) que la vida estuviera en otra parte porque en los parques solamente se ve a los ancianos sentados en las bancas mientras sus recuerdos y miradas son ametrallados por la canción triste de los tranvías. Sin embargo, hacia el mediodía el panorama cambia sustancialmente. La boca del metro empieza poco a poco a recibir a las mujeres más hermosas del planeta. Aparecen como abejas transparentes envueltas en sus perfumes. Son rubiecitas y trigueñas eslavas que se suben en la estación Jihiro Z Podebrad y que se bajan en la estación Muzeum. En Praga, sin lugar a dudas, se hallan las mujeres más hermosas que haya podido producir una especie de bandidos como la humana. Al ver tantas mujeres hermosas no cabe sino preguntarse hacia dónde se dirigen. ¿Será que habrá suficientes besos en el aire para tantos rostros hermosos? ¿Habrá suficientes estrellas en el cielo para untarles el cuerpo? Entonces Praga se convierte en otra cosa. Se convierte en una ciudad llena de vida, en una ciudad de mujeres que desbordan su sonrisa por las calles mientras el secreto paso del Golem de Praga se escucha dentro de los viejos edificios. Cuando uno llega a Praga le da la impresión de que cualquiera puede ser feliz. Solamente bastaría andar cogido de la mano de una rubia sonriente por el puente Carlos mientras hace sol. Praga es una ciudad eternamente femenina, tal vez un poco triste, un poco melancólica, una ciudad tal vez llena de lluvia. Es tal vez la única ciudad donde se pueden dar besos bajo los árboles y quedar borracho para siempre. Praga es una ciudad que siempre olerá a perfume de mujer mientras llueve cerveza desde el cielo. Praga es una ciudad donde uno se despierta por el ruido de mil insectos haciendo el amor bajo la lluvia. Generalmente sale a deambular en las noches, las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Si fuma lleva un cigarrillo en la comisura de los labios para sentir la magia de Borgart en el aire, esa imagen de humo que dibuja y desdibuja los mejores recuerdos que se prenden tan fácil como un fósforo y se apaga bajo la suela del zapato, dejando escapar un leve chisporroteo. Entonces mira hacia atrás, para ver si ha dejado huellas. Tararea alguna canción. Debajo de su aparente serenidad, el fuego lo quema. Sin embargo, por ningún motivo quiere que se reporte su incendio a la estación de bomberos más cercana. Camina y camina. Sería inútil que le apagaran ese incendio que el mismo, voluntariamente, provocó esa noche cuando la vio sentada en un sofá. Todo parecía un gran cuadro matizado por claroscuros. Esa noche Rembrandt fue su cómplice. Fue como si le hubiera prestado los pinceles y en el fondo de la noche, cuando ya tenía varios vinos, entre pecho y espalda, empezó a pintarla sobre un bastidor quimérico, numérico. Y entonces llegan a su memoria los primeros momentos de las primeras mujeres que alguna vez amo por allá cuando el mundo se percibía desde el pavimento de las calles y jugaba a pintar sus nombres al lado de los mamarrachos de una ciudad de tiza, donde rodaban carros en miniatura y donde habían accidentes, asaltos de bancos y personas a escala. Pero allí no había amores a escala. Entonces, allí donde dos líneas de tiza indicaban lo que era la avenida sexta, él la llamaba secretamente con el nombre de ella – generalmente se inventaba un código personal para tal efecto— para que sus amigos no lo enviaran a los patios de circulación bajo el cargo por desacato a las reglas del juego que impedían el amor en la ciudad de tiza. Era una ciudad que se borraba con en el viento de las cuatro de la tarde, una ciudad de fronteras blancas. Una ciudad donde la peste llegaba bajo la forma de cucarrones. Una ciudad donde el amor se escribía con tiza y donde no había lugar para recuerdos de carne y hueso. Amor a doscientos por hora Pero la ve a ella en el fondo del sofá y entiende que la vida ya no es un tejido de líneas blancas sobre el pavimento, sino profundas avenidas sin sentido que se abren en la mitad de los ojos, amplias avenidas de niebla gaseosa donde cada vez que parpadean se encuentran junto un semáforo que no ordena sino que estrella. Allí no hay necesidad de pronunciar su nombre. Ella tampoco pronuncia el suyo. Las palabras que salen de sus labios lo dejan en un paso nivel, donde un tren lo arroya. Es un amor que va a 200 k.p.h. Es que hay lo único que hay es necesidad, necesidad de ser amado y amar. Allí no importa que lo mande a los patios de circulación, pues siempre – a cada segundo — cambian las reglas del juego. Unas veces está en cielo, otras en el infierno. Y es por eso que se le ve por las calles, pronunciando su nombre en silencio. Anuncia su nombre a los cuatro vientos, a los siete mares y los 35 pesos – moneda corriente — que vale un pasaje en buseta. Atrás han quedado las tardes de letargo. Las tardes cuando todo sabía a “tarde”. La música sonaba destemplada y sosa. La comida se cocinaba tarde. Entonces llegó ella y volvió a fumar “Lucky Strike”. Sintió que había que cambiarle el aceite quemado a las mañanas. Sintió de pronto que la felicidad no se escribía con “f” sino con “c” de carter. Todo había sido un asunto de combustión. En los ojos y en los suyos había cuatro velocidades que los conducían a un millón a un mismo lugar; a ese extraño reino donde lo invisible se armoniza con lo invisible y el cielo con la tierra. De pronto, en la mitad de la noche, se cerciora que tiene ojos de tiza: cada vez que mira el mundo la pinta, la escribe en el aire. Escribe una ecuación que no sabe resolver. Escribe la ecuación del amor a la décima potencia, un número complejo. Apaga su cigarrillo. Las cenizas caen sobre el pavimento. Está parado sobre aquella remota calle donde alguna vez escribió su nombre. De ahí en adelante los síntomas son los mismos: generalmente sale a deambular en las noches… Doce y media del día. Mil pies de altura. El mar y tú a miles de kilómetros de distancia. El aviso encima de mi cabeza se enciende, please no smoking, por favor ponerse sus cinturones de seguridad. Doce y treinta y cinco, la puerta del avión se abre y entra una oleada de aire caliente que me recuerda el sabor de tu boca y entonces el cuerpo, todo el cuerpo, se me llena de peces de vidrio, son los pequeños peces de vidrio de tu sangre. Aquellos diamantes de tu sangre se me incrustan en las manos y no hay nada que yo pueda hacer. Estoy en Cartagena y tu llegas tal y como eres, intacta, hecha de agua, mujer amarrada a los vientos. Camino a través de la pista en medio de la ola amarilla del calor y del avión, el asfalto, las nubes y el aeropuerto huele a tu pelo, entonces miro aquí, miro allá, esculco los bolsillos, enciendo un cigarrillo, me hago el guevón, me dan ganas de una cerveza, pido una cerveza, me fumo el cigarrillo, me hago otra vez el guevón, tomo aire, lleno mis pulmones de ese aire transparente, ese aire que me hace sentir como un globo feliz, me sigo tomando la cerveza, me pongo las gafas negras para hacerme por tercera vez el guevón y mierda, a pesar de todo, no puedo olvidar el sabor de tus besos. Tus besos están en las turbinas, tus besos son boeings, tus besos me hacen perder el cinturón de seguridad, tus besos me hacen saltar al vacío, al núcleo de las nubes. Una de la tarde. Cierro los ojos y siento sus besos transparentes como la lluvia que llegan a mis labios y entonces un millón de aviones invisibles vuelan sobre mi sangre y riegan napalm sobre los huesos. Todavía estoy en el aeropuerto. No sé porque me gustan tanto los aeropuertos. De pronto es porque en los aviones uno siempre piensa cosas agradables, como por ejemplo en la forma de tus ojos, en los aviones se puede soñar despierto, en los aviones somos más ligeros. En los aviones se encuentran nuestros sueños, los tuyos y los míos. En los aviones se encuentran nuestras manos a trece mil pies de altura cerca del olor sagrado del opio de las alturas. En los aviones me encuentro con el vértigo de tus ojos. Un taxi. El malecón. El mar. La luz. Tu. Tu. Tu tu tu tu tu. Voy en un taxi, pero mierda, pareciera que fuera en un tren invisible porque tu tu tu estas dentro de mí, encima de mí, debajo, a los lados. Saco la mano por una ventana del taxi para sentir el calor y en aire hallo rastro de tu rostro, miro hacia el mar y veo allí reflejadas tus sonrisas silenciosas. Siete de la noche. El mar. Un ron. Dos rones. Un cigarrillo. Música. Canción animal. El mar. El mar está un poco enfurecido y me acuerdo de la noche en que me enamore de ti. Esas olas grandes me recuerdan el concierto y entonces me dan ganas de meterme al mar para gritar tu nombre sobre la espuma del mar, ganas de dejarme llevar por las olas mar adentro para que tu vengas en un gran helicóptero y me rescates, para que desde el helicóptero me inventes una lluvia de arboles, una lluvia con tus manos, una lluvia con tus ojos. No hay caso. Todo el malparido día me he hecho el guevón, he caminado por la ciudad vieja de Cartagena, he tomado ron, me he fumado un paquete cigarrillo sin filtro, unos camel comprados al negro Armando, he llenado mi boca de mar, de sal, un millón de gaviotas se han metido por mi boca, he trotado sobre la espuma del mar y siempre al final del día, en la esquina, en el mar, en las nubes, en los barcos, en el ron, en el humo azul del cigarrillo, en el murmullo de la calle está el sabor de tus besos. Estoy perdido a mil kilómetros de tu corazón y lo único que quiero es cerrar los ojos para hallarte en la delgada franja de los sueños. Me he hecho el guevón todo el día, a través de la ola del calor, y mierda, al final del día cuando enciendo el ultimo cigarro de la noche, cuando son las doce de la noche y estoy en las murallas y el perfume del mar me llena las manos de barquitos de colores, me doy cuenta de que te amo, luego existo. Cuando llueve, Bogotá se convierte en la ciudad más triste del mundo. La escena se repite una y otra vez. De pronto estás en la calle y miras hacia el cielo y ves allí en las nubes un grupo de aves que se escabulle. Entonces empieza a llover y a tu nariz llega el olor pesado de la lluvia bogotana. Es un olor mezclado con whisky, un olor mezclado con perfume de mujer y gasolina, un olor incierto que se apodera de tus pulmones, de tu garganta, de tus alvéolos, y te invade, te asalta, te jode, te pone down, triste, maluco. No hay nada qué hacer. A lo mejor te va a coger una de esas gripas tenaces que suelen dar en Bogotá. Una gripa maluquita con muchos moquitos, con muchas lagrimitas. Una gripa pendeja y estúpida. Cuando llueve en Bogotá te llega la tristeza primordial que se siente en Praga, en el puente Carlos a las seis de la tarde cuando los vendedores se recogen y las mujeres de cabellos dorados se van con el viento gris de la tarde. Ver llover en Bogotá es ver llover en Praga. La misma soledad que se siente cuando llueve en el parque de Lourdes se siente en la estación Muzeum a las cinco de la tarde. Ver llover en Bogotá es ver llover en París. También como Vallejo me podría morir una tarde en París mientras llueve. Ver llover en la carrera Trece es la misma sensación que te posee en el boulevard Ménilmontant cuando los árabes salen con sus perros viejos y antiguos, salen a las esquinas a mojarse, a fumar, a desgastarse bajo la lluvia remota de París, esa lluvia que uno sabe que humedece todos los besos, esa lluvia que uno tiene la cerveza de que humedece todos los labios salvajes que cobija con sus agujas invisibles todos esos gatos tristes y melancólicos que pasean por los techos de París. Uno sabe que esa lluvia es mágica. Es una lluvia que sabe a lo que saben tus babas, una lluvia que sabe a árboles lejanos, una lluvia contaminada por la luna, contaminada por las palomas grises. Ahora probablemente llueve sobre Bogotá. Llueve en la avenida Caracas, llueve en la carrera Séptima, en la avenida Chile, en el centro. Llueve. Llueve. Llueve y todos los rostros de los habitantes se ponen así, no sé, como más tristes, como más baratos, y entonces te dan unas ganas de volar hacia el centro de la lluvia, ganas de estar cagado de la risa en la mitad de la lluvia mientras te crecen alas transparentes en la espalda. Llueve y los corazones se humedecen y las mosquitas muertas que se estrellan contra las paredes sucias de los días caen y se arrinconan contra las alcantarillas mientras las luces de las patrullas de policía se reflejan en el pavimento húmedo. Probablemente cuando llueve Bogotá entra en otra dimensión. Bogotá se torna una ciudad más irreal, tal vez un poco más fantástica y en las calles se presiente el murmullo de diez millones de dragones tristes que recorren las calles húmedas y se introducen en el camino incierto de la niebla. Son las cinco de la tarde. Los buses parecen acuarios llenos de peces tristes que se zambullen en el agua sucia de la gasolina. Bogotá lluviosa. Bogotá es una ciudad de cucarachas. Una ciudad de culos y tetas tristes. Una ciudad con una lluvia que huele a cebolla blanca. No hay caso, son las cinco de la tarde y Bogotá es una postal triste y gris donde la gente trata de sonreír, una postal gris untada con la triste cagarruta de las palomas que vuelan sobre la plaza de Lourdes. Estamos en el año 2021. Bogotá se llama Santa Carroña de Bogotá. Es un jueves 8 de diciembre. Es el día de la Virgen radioactiva. Por todos lados se ven madres y niños con farolitos. Es el día de los coheticos. Un sol pálido disipa sus rayos ultravioletas sobre el pavimento púrpura. Nos encontramos cerca de la entrada de la Estación del metro de Cerditos, marcada con un gran número “140” en neón amarillo y rojo. La gente camina, en silencio. Solamente se oye cómo arrastran sus zapatos de goma sintética sobre el piso de caucho. Sus rostros van cubiertos de máscaras y solo se ven esos ojos que miran hacia adelante, esos ojos que van a abordar el metro hacia otras estaciones como las de Unicentro, la de Bulevar, la de la 72. Sus manos están plastificadas. Su andar es lento. En el interior de la estación de Cedritos los policías de los CAI radioactivos requisan a los pasajeros. Los desquiciados son puestos a la derecha, los esquizoides en el centro y los pervertidos a la izquierda. Hacen tres filas y los policías los van marcando con tarjetas de plástico que les imprimen a un lado de la oreja. Por toda Santa Carroña de Bogotá se ve mucha gente que lleva colecciones enteras de tarjetas colgando de sus orejas. Los policías llevan pistolas láser con rayos de 678 watts de potencia. Sus rostros van cubiertos por una especie de nube invisible y sus placas brillan con sus nombres. En la Estación de Cerditos, conocida como “La 140”, todo es 140. Las pizzerías tienen 140 especialidades entre las que se destacan la pizza ultrahawaiana, la pizza con peperoni y desperdicios nucleares, la pizza de todas las carnes humanas, la pizza de pollo decapitado. En estas pizzerías la gente habla de cosas normales, diríamos. Del índice de polución en las escuelas, del último helado de vainilla púrpura, de la última enfermedad que desvanece a la gente. Parece que se llama Síndrome de Inmunoidentidad Adquirida. Se contrae al parecer por contacto visual y lo que aún es más grave por contacto verbal. Por eso nadie en Santa Carroña de Bogotá se habla, ni se mira a los ojos. Cada uno anda en su cuento. Todos comen mirando hacia su plato, en los bancos los clientes y los cajeros se comunican por impulsos electrónicos y en los metros todos leen los diarios o miran eternamente las paredes pintadas por los ñeros, que son los únicos que viven allí adentro, en las entrañas de las líneas del metro. De noche se les puede ver durmiendo cerca de los rieles. De noche sus voces suenan como una cadena arrastrándose sobre las chispas eléctricas de los rieles. Índices recientes dicen que ya no dan abasto con tantos enfermos del Síndrome de Inmunoidentidad Adquirida. Están postrados en camas blancas, pero en realidad son neveras repletas de hielo azul. Los enfermos de ese síndrome se meten allí, se acuestan, cierran los ojos, sueñan con playas de caracoles rojos, sueñan con mares de sangre que devastan ciudades enteras, sueñan con torres eléctricas que crecen hasta la luna, cierran los puños, cierran los párpados eléctricos y ven enormes peces negros que surcan los cielos de su nevera perfectamente inmaculada. No les falta la música. Generalmente pasan varios días o semanas o años. Eso es lo de menos. El Inseguro Social paga todo. Un millón de televisores en tu cabeza La estación del metro de Unicentro ha sido reconstruida, luego de la destrucción que sufrió por la guerra que durante varios meses se desarrolló allí entre las bandas de los Necrorreptiles, liderados por el temible Doctor Méngüele, y la banda de los Decapitados, que se especializaban en la cacería de cabezas. Fue el horror. En las noches nadie se asomaba por esa estación. Ambas bandas se apoderaban del recinto y en las mañanas las vitrinas amanecían rotas y en alguna de ellas, junto a los zapatos, la ropa y la comida, se veían cabezas. La policía radioactiva no podía hacer nada porque ambas bandas poseían armas más poderosas, al parecer traídas de algún suburbio de Frankfurt. Eran armas cortas, negras, que producían un sonido tan agudo que podía penetrar cualquier cosa. En la estación Unicentro día y noche están encendidos un millón de televisores. Son televisores del tamaño de una persona y están por todas partes. En los techos, en las cúpulas de cristal, en los baños. Si alguien está orinando seguramente hay un televisor en frente suyo para que no se pierda la última telenovela intergaláctica, aunque hecha todavía en Venezuela. Parece ser que es en los baños donde la gente se atreve a mirarse. Los hombres todavía se asombran de tener ese miembro que les cuelga entre las piernas y las mujeres todavía se asombran de tener esos promontorios en el pecho. Claro está que esto está desapareciendo por la última moda dictada en Nueva York, luego de un asalto nuclear hace dos años en el que las mujeres quedaron sin senos. Por eso en la última temporada de moda llamada “pieles para el invierno nuclear”, las modelos no llevaban senos. No hubo caso, la moda se extendió por todo el mundo. Cada día los niños son alimentados por extrañas máquinas. Apenas nacen son conectados a una máquina que produce leche sintética, Nestlé, creo. Son hechas en Suiza y tienen una musiquita de circo incorporada. Cada vez que el niño chupa, suena la música. Todo el mundo anda comprando regalos de Navidad. Los almacenes no dan abasto. Todo el mundo quiere llegar temprano a sus multifamiliares, pero para llegar a los multifamiliares primero tienen que pasar por dos retenes, el bloque A, el bloque B, el bloque C, luego el interior 1, 2, 3 y finalmente esperar que algún ascensor suba hasta el piso 78 y baje y todo para encerrarse a ver la demencia de los coheticos sobre el cielo de Santa Carroña de Bogotá. Las madres llevan a sus hijos amarrados con cadenas a sus manos. Al parecer son cadenas de alta seguridad contra robo, pues “La Chupa” anda suelta por Bogotá. Según reportes de la policía se trata de una banda que roba niños con una gran aspiradora. Sin embargo, la semana pasada varios niños y sus madres fueron chupados por alguna de esas máquinas. Todos compran lo mismo: árboles de Navidad con bolitas de basura nuclear que chisporrotean y que dañan poco a poco el cerebro, cucarachas eléctricas, pistolas de agua contaminada, dulces de ácido sunshine para alucinar, pasteles de harina de hueso. Todos pagan con dinero plastificado. Son unas tarjetas de diversos colores que poco a poco van perdiendo su intensidad a medida de su uso. Las de más valor son azules, las de menor valor verdes. En la estación del metro de Unicentro de noche nadie se asoma. Solo se ven sombras que corren, fantasmas que recorren las vitrinas. Huele a caos, a anarquía. Se alcanza a percibir el olor a cianuro, que es el licor que toman el Doctor Mengele y sus Necrorreptiles, allá en el fondo de la estación. Los Necrorreptiles se pasean por allí y por allá y no dejan nada en pie. Nada. Los últimos habitantes están desapareciendo por la boca del metro de la estación de Unicentro. Las puertas del tren son negras y parecen una gran boca hambrienta que devora seres envueltos en aquellos abrigos negros. Da la impresión de que entran a un ataúd sobre rieles. Y así es en verdad. El metro de Santa Carroña de Bogotá es un gran ataúd subterráneo que pulula por las entrañas. Adentro se escucha música gregoriana hecha por sintetizador. Las voces de un millón de monjes mutantes, ciegos y castrados resuenan por todo el interior de este gran funeral. Todos van en silencio. En el techo del metro hay pequeños avisos publicitarios: “Plan 25 a Marte... no espere a que todo esté vuelto miércoles... acuda a nosotros”, “¿Su perro la seduce?”. La música gregoriana envuelve a los cuerpos, las miradas, y se confunde con el chirrido de los rieles. De vez en cuando las chispas de los rieles golpean contra las ventanas. De vez en cuando las chispas de los rieles dejan ver rostros que están allí afuera. Rostros que sacan la lengua, rostros que escupen a los vidrios de alta seguridad. Son cuerpos que cagan, orinan y que a veces saludan, pero no más. El inmenso funeral subterráneo avanza a gran velocidad hacia la estación del metro de Lourdes. Atrás, en la estación de Unicentro solamente han quedado las dos bandas, los Necrorreptiles y los Decapitados destrozando las vitrinas. Están celebrando la Navidad, se inyectan meteoritos en las venas, comen sándwiches de arena y se encargan de escribir con sangre en las paredes: “Merry Christmas... No!!! Merry Crisis!!!”. Entre tanto el funeral rueda rápido por debajo de la tierra a trescientas angustias por hora. Es la hora pico. Es Navidad y en las calles los tanques disparan descargas de helado radioactivo contra la multitud. Es Navidad. Yo quiero un sunshine Estamos en la estación del metro de Lourdes. Los rieles pasan por el centro de la iglesia donde a esta hora, siete de la noche, un centenar de fieles encienden la punta de las dagas con fuego y las lanzan hacia la gran cúpula de cristal. Los cuchillos encendidos suben lentamente hacia la cúpula y luego bajan y se clavan en los corazones de los fieles que yacen postrados de rodillas con los brazos abiertos. Entre tanto aparece un sacerdote envuelto en una túnica fosforescente e inicia una pequeña plegaria que se escucha a través de toda la estación de metro de Lourdes. Bombas nucleares, nuestra dulce compañía, no nos desamparen ni de día ni de noche. La multitud repite en coro y sus corazones se van abriendo poco a poco. Huele a atún. A la entrada del metro hay varios expendios de ácido sunshine en forma de pescaditos, de avioncitos, de carritos, pero definitivamente los que más les gustan a los niños son los ácidos sunshine en forma de misil. Apenas los comen los dientes de los niños se tornan luminosos y sus palabras suenan con eco, de sus orejas salen leves flores metálicas que pueden causar tormento. Más allá de la entrada están los locales de striptease. Es la zona de Chapinero Nud. Son grandes vitrinas del más variado estilo. Hay una que es un acuario. Las mujeres van nadando y se van desnudando lentamente. Se llama “La perla de acuario”. En otras vitrinas hay mujeres de goma manejadas a control remoto y son de todos los colores y olores. Son controladas por un operario que desde un cubículo maneja una serie de botones. Los habitantes pasan apurados y algunos se quedan mirando. El show en “El acuario” está a punto de terminar. Una mujer nada lentamente con movimientos armoniosos. De pronto aparece un gran tiburón, pero su cresta es en forma de falo. Algunos habitantes aplauden. La vitrina se llena de sangre. Uno que otro habitante aplaude. Otros gritan. La música se va apagando. “El acuario” se llena de pequeños pececillos obscenos que sacan la lengua y hay un receso. Los vendedores de ácidos sunshine siguen vendiendo a lo loco. En el interior de la iglesia de Lourdes el metro acaba de llegar y el sacerdote aprovecha los breves momentos para dar algunas indicaciones a los fieles de cómo enviar los cuchillos encendidos hacia el cielo. Todos miran cómo el sacerdote lanza una serie de dagas encendidas que alcanzan varias aves que volaban distraídas cerca de la gran cúpula de cristal. Poco a poco la estación del metro de Lourdes se va quedando desierta. Poco a poco el sonido lejano de los rieles se va apoderando de las paredes, de las puertas, de las miradas. Solamente quedan los vendedores de perros calientes, el último rezago del siglo XX. Pero ahora esos perros calientes tienen una salsa bárbara y gas mostaza traído especialmente de una usina ubicada a veintitrés kilómetros de Bagdad, en Irak. Es un 8 de diciembre del año 2021 en Santa Carroña de Bogotá. Son las siete y media de la noche. Es época de Navidad. Las calles están desiertas. Solamente se escucha el paso lento de los muñecos de carne que recorren ciertos lugares escarbando los desperdicios nucleares que helicópteros del Instituto Distrital de Basura y Turismo lanzan desde el aire. Abajo, en las entradas de la ciudad rueda un gran funeral, un gran ataúd subterráneo lleno de cadáveres envueltos en papel regalo. Creo que todo está dispuesto para un gran asalto nuclear. Ser escritor en este país es una aventura mental que solo comprenden aquellos que están metidos en este oficio solitario. Todo empieza con preguntas estúpidas y obvias: ¿Es usted escritor? Uno responde orgulloso: Sí, soy escritor de novelas. La otra persona le pregunta ¿De qué novelas, de las del mediodía o de las de la noche? En ese momento uno ya ha encendido un cigarrillo y entonces tiene dos opciones: despedirse de la otra persona, desearle buena suerte (aunque por dentro prefiere que se pudra en el infierno) o decirle que son novelas de verdad, libros. Cuando opta por la segunda vía, la otra persona empieza a mirarlo a uno de forma extraña y dice estupideces de este estilo: ¿Por qué será que los escritores son como medio locos? O esta otra perla: Todos los escritores que conozco son alcohólicos, drogadictos, mujeriegos y vividores, inútiles, etc. Bueno, en parte tiene razón esa persona: los escritores somos mujeriegos; nos enamoramos de todas nuestras mujeres que creamos en los libros. Las conocemos en las primeras páginas. Salimos con ellas en las noches de los libros, vamos a bares imaginarios, hacemos el amor con ellas más o menos a la mitad del libro y cuando acabamos de escribir el libro nos olvidamos de ellas. ¿Inútiles? Sí, somos inútiles. No creemos en el neoliberalismo, no creemos que la raza humana “progrese” gracias al capitalismo salvaje, no creemos en la democracia de partidos tradicionales, mucho menos en el pacto social, en las instituciones, en la Iglesia, en los militares, en las buenas costumbres. Por este momento nuestro oyente ya está escandalizado y ya nos ha tildado de inmorales, comunistas, ateos, promiscuos, sucios, etc... Y eso que no hemos hablado de la forma como critican el hecho de uno encienda un cigarrillo tras otro. ¡Qué porquería, se va a morir de cáncer! Uno debería responder: Usted se va a morir de idiotez. Nadie ha comprendido que el tabaco es el mejor amigo del escritor en esas noches solitarias cuando uno está frente al computador y la pantalla está en blanco. El tabaco es una especie de mar extraño por donde navegan las ideas. Unas se van con el humo. Otras se quedan, permanecen. Se escriben. Si usted es escritor comprenderá a la perfección estas líneas. Si no lo es trate de entender. Si su hijo o hija están en pos de serlo, no se desespere. Tarde o temprano descubrirá que es escritor si se levanta tarde, se acuesta tarde, tiene ojeras, fuma mucho, es un poco triste, pero más feliz que los demás.