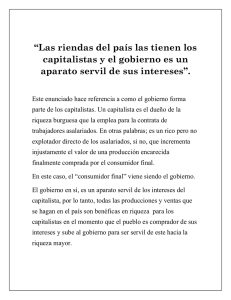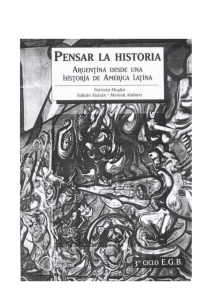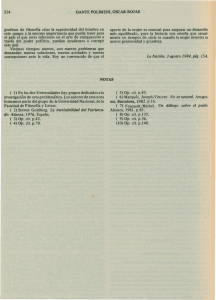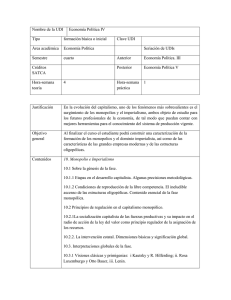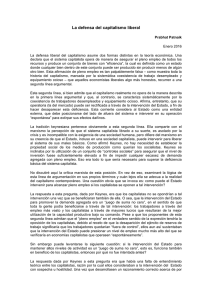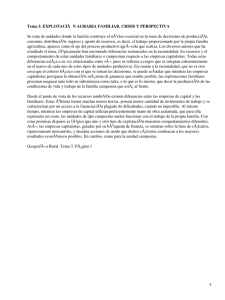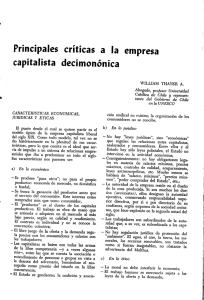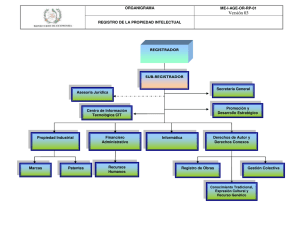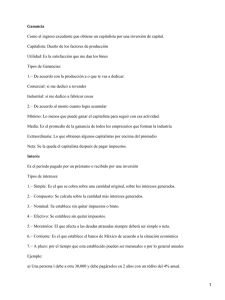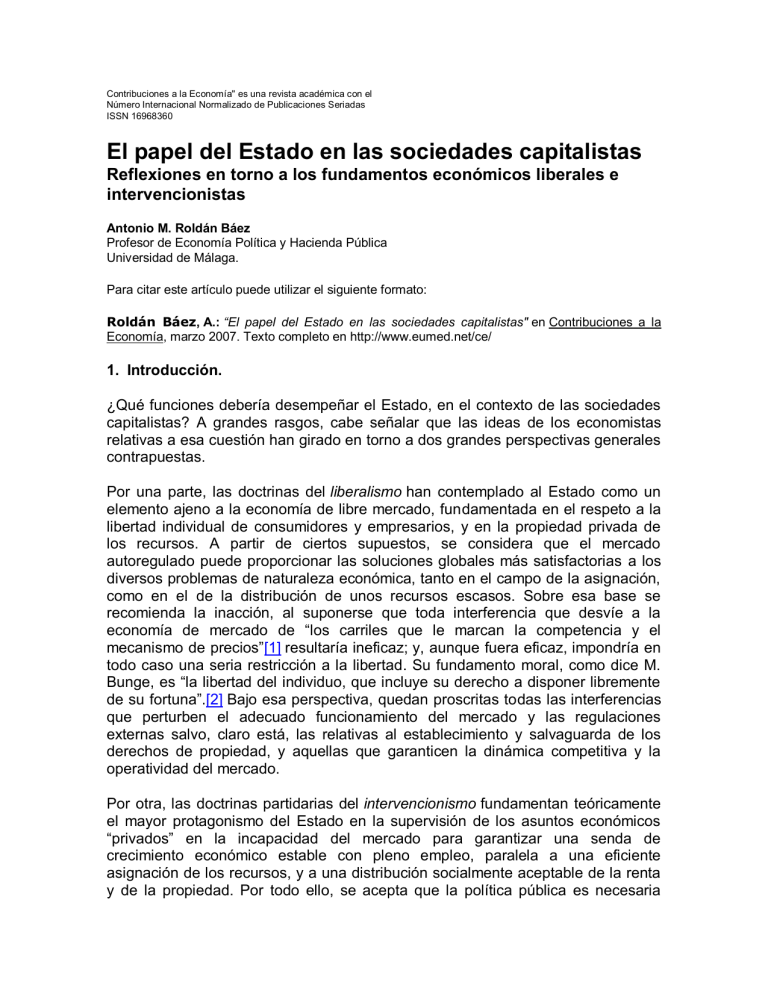
Contribuciones a la Economía" es una revista académica con el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas ISSN 16968360 El papel del Estado en las sociedades capitalistas Reflexiones en torno a los fundamentos económicos liberales e intervencionistas Antonio M. Roldán Báez Profesor de Economía Política y Hacienda Pública Universidad de Málaga. Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato: Roldán Báez, A.: “El papel del Estado en las sociedades capitalistas" en Contribuciones a la Economía, marzo 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/ 1. Introducción. ¿Qué funciones debería desempeñar el Estado, en el contexto de las sociedades capitalistas? A grandes rasgos, cabe señalar que las ideas de los economistas relativas a esa cuestión han girado en torno a dos grandes perspectivas generales contrapuestas. Por una parte, las doctrinas del liberalismo han contemplado al Estado como un elemento ajeno a la economía de libre mercado, fundamentada en el respeto a la libertad individual de consumidores y empresarios, y en la propiedad privada de los recursos. A partir de ciertos supuestos, se considera que el mercado autoregulado puede proporcionar las soluciones globales más satisfactorias a los diversos problemas de naturaleza económica, tanto en el campo de la asignación, como en el de la distribución de unos recursos escasos. Sobre esa base se recomienda la inacción, al suponerse que toda interferencia que desvíe a la economía de mercado de “los carriles que le marcan la competencia y el mecanismo de precios”[1] resultaría ineficaz; y, aunque fuera eficaz, impondría en todo caso una seria restricción a la libertad. Su fundamento moral, como dice M. Bunge, es “la libertad del individuo, que incluye su derecho a disponer libremente de su fortuna”.[2] Bajo esa perspectiva, quedan proscritas todas las interferencias que perturben el adecuado funcionamiento del mercado y las regulaciones externas salvo, claro está, las relativas al establecimiento y salvaguarda de los derechos de propiedad, y aquellas que garanticen la dinámica competitiva y la operatividad del mercado. Por otra, las doctrinas partidarias del intervencionismo fundamentan teóricamente el mayor protagonismo del Estado en la supervisión de los asuntos económicos “privados” en la incapacidad del mercado para garantizar una senda de crecimiento económico estable con pleno empleo, paralela a una eficiente asignación de los recursos, y a una distribución socialmente aceptable de la renta y de la propiedad. Por todo ello, se acepta que la política pública es necesaria “para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos”,[3] según establecen R.A. Musgrave y P.B. Musgrave, al objeto de alcanzar la estabilidad social y el bienestar individual. Con su ejecución se pretende alterar, bajo ciertas condiciones, los comportamientos de los individuos, introduciendo los incentivos adecuados; o bien, intervenir directamente sobre el sistema de mercado, con la finalidad de mejorar la eficiencia asignativa, propiciar la estabilidad macroeconómica, y/o conseguir una mayor justicia social en el reparto de la renta y la riqueza. Debe destacarse que esas políticas intervencionistas se integran dentro del marco estructural de las economías de mercado, a diferencia de las políticas de planeación central, aplicadas en otros sistemas económicos, y que se fundan en una dirección centralizada y en el cumplimiento de sus directrices, fijadas en un plan económico. El propósito de este trabajo es exponer los diversos planteamientos que han sido desarrollados en el pensamiento económico, desde la época de A. Smith hasta nuestros días, en relación con las tareas y el papel a desempeñar por el Estado dentro del ámbito reseñado. 2. Fundamentos de la economía liberal clásica. Desde finales del siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XX, predominó una visión filosófica en las sociedades más avanzadas, la del laissez-faire. Los planteamientos liberales constituyeron una fuerte reacción frente al absolutismo y al mercantilismo de la etapa anterior, e implicaron un recorte sustancial de la actividad estatal. Así, el Soberano pierde la tutela y el control de los asuntos económicos privados, que pasa a desempeñarse por la nueva figura del empresario, y se le contempla “como si fuera un becario de la economía privada”[4], como señala F. Neumark. El poder político fue asumido por los burgueses, cuyo instinto les señalaba la conveniencia de establecer barreras a la expansión del sector estatal, tanto para evitar las “interferencias”, como para prevenir futuros incrementos de los impuestos. Si bien pueden distinguirse diversas interpretaciones y ciertos principios de política económica con anterioridad a A. Smith, ninguna de ellas tuvieron el carácter de teoría económica general hasta 1776, fecha de publicación de La riqueza de las naciones. Incluso J.B Say llegó a manifestar en 1803: “Cuando se lee a Smith como merece ser leído, se echa de ver que antes de él no había Economía política”.[5] La obra de Smith se caracteriza por el descubrimiento de un orden natural, espontáneo, centrado en las mutuas ventajas de la celebración de múltiples intercambios en el mercado entre individuos libres, y en la eficacia del sistema de precios. El fin del sistema económico es la obtención de la máxima riqueza posible, esto es, el aumento del producto social, como se evidencia de su definición de los objetos que debe alcanzar la Economía política: “el primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia...; el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al pueblo”.[6] En la sociedad civil prevalece el “sistema de libertad natural”, en donde todo hombre, “con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia con cualquier otro individuo o categoría de personas”[7]. Libertad individual, libertad de concurrencia, libertad de mercado. Esos eran los fundamentos del sistema. De tal modo, las bases de la sociedad civil se corresponden, en el pensamiento smithiano, con las de una sociedad de mercado. El respeto a la libertad de los individuos, el “dejar hacer”, posibilita que cada uno de ellos busque de un modo egoísta la satisfacción de sus particulares intereses, sin reparar en el bienestar o malestar que sus acciones les reporte a los demás. Los individuos no obtienen ayuda de sus semejantes apelando a su benevolencia, sino a su egoísmo: “Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos... No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas”.[8]Finalmente, el despliegue de la libre competencia y del libre comercio en “todas las artes”, y la permanente extensión de la “división del trabajo”, impulsarían de modo conjunto la “gran multiplicación de las producciones” y la generación de una “opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo”.[9] El automatismo del sistema de mercado quedaba así garantizado por la eficaz actuación de la “mano invisible” que, además de generar riqueza, también tenía la supuesta virtualidad de conseguir una equitativa distribución de los recursos, tal y como se desprende del célebre pasaje de La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759: “Los ricos solo seleccionan del conjunto lo que es más precioso y agradable... Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie”.[10] Estamos, pues, en presencia de un modelo económico que resulta esencialmente ajeno a la influencia y supervisión del Soberano, dado que la dinámica del mercado no requiere de intervenciones externas. Por ello se configura una especie de Estado mínimo, limitando sus actividades específicas a las precisas para el funcionamiento del mercado, y a la provisión pública de seguridad. Como ya se ha señalado, el Soberano había quedado completamente liberado de un deber: “la obligación de supervisar la actividad privada, dirigiéndola hacia las ocupaciones más ventajosas a la sociedad”. Por ello, únicamente estaba comprometido al desempeño de tres deberes principales: “el primero, defender a la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes; el segundo, proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de esa misma sociedad, estableciendo una recta administración de justicia; y el tercero, la de erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos...[que sean] muy remuneradores para el gran cuerpo social”.[11] El segundo deber tenía su importancia, porque no debe olvidarse que la constitución del gobierno civil obedeció a la necesidad de emplear el poder de coerción del Estado para garantizar la protección de los derechos de los ricos. En palabras de Smith: “En todo tiempo se encuentra el rico rodeado de ignorados enemigos,... y de cuyas injusticias sólo puede protegerle el brazo poderoso del magistrado civil, levantado siempre para castigarlos. En consecuencia, la adquisición de grandes y valiosas propiedades exige necesariamente el establecimiento de un gobierno civil”.[12] Por consiguiente, detrás de esa visión liberal del Estado mínimo existe la convicción de que la iniciativa privada, la “mano invisible”, puede y suele hacer mejor las cosas que el Estado, como norma general. O, dicho de otro modo, que las posibilidades de intervención quedaban limitadas al máximo, al considerarse al gasto público como improductivo, al menos relativamente. Por tales razones, el Estado debería observar las mismas reglas de comportamiento que adoptaría cualquier “prudente padre de familia”, con el fin de limitar el despilfarro y la generación de deudas imprudentes, así como los consumos “improductivos”. Tampoco se consideraba conveniente ni oportuna la apelación al crédito público, debido a que el endeudamiento del Estado podría, o bien reducir y encarecer los recursos disponibles al crédito privado, o bien incrementar las cargas fiscales, o los dos efectos a la vez. Por todo ello, se contempla al ahorro público como el mejor exponente de la virtud financiera en la esfera estatal. Evidentemente, el ejercicio de las limitadas funciones estatales que se han reseñado suponían un volumen de gasto público también reducido, de manera que el presupuesto de gastos representaba una pequeña proporción del producto social. Lo mismo cabría decir de los ingresos coactivos, como proporción de la renta nacional, debido a que la imposición tenía asignada una finalidad puramente fiscal. El principio de igualdad, desde la perspectiva de la justicia fiscal, se plasmaba en la obligación de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del Gobierno “en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal”.[13] De ese modo, tan sólo se pretendía adaptar las cargas fiscales a la capacidad de los contribuyentes, descartándose así la opción de que la política financiera “contribuyera conscientemente a la variación material o la alteración del resultado de los procesos de distribución llevados a cabo en el seno de la economía privada”.[14] Por su parte, David Ricardo mostró en los Principios (1817) su preocupación, no sólo por las leyes que regulaban la distribución de la renta, sino también por los efectos contractivos de la imposición sobre el capital y sobre la renta, y subrayó el impacto negativo del conjunto de la tributación sobre el proceso de acumulación: “No existe impuesto alguno que no tenga tendencia a disminuir el poder de la acumulación. Todos los impuestos inciden ya sea sobre el capital o sobre el ingreso. Si gravan el capital disminuirán proporcionalmente este fondo cuya magnitud viene siempre a regular la importancia de la industria productiva del país. De recaer sobre el ingreso, o bien disminuyen la acumulación o bien obligan a los contribuyentes a ahorrar la cantidad correspondiente al impuesto, disminuyendo proporcionalmente su anterior consumo improductivo de artículos necesarios o de lujo. Algunos impuestos causarán estos efectos en mayor grado que otros. Pero el gran mal de la tributación se encuentra no tanto en la selección de sus objetivos, sino en el monto total de sus efectos de conjunto”.[15] Sobre las bases anteriores, la teoría financiera clásica acabó consolidando el dogma del equilibrio presupuestario anual, que se deducía de las condiciones estipuladas: de un lado, la prescripción de un gasto público reducido; y, de otro, la aplicación de una política impositiva con fines puramente fiscales, orientada por el principio de neutralidad. Debe destacarse que este rígido planteamiento se vino aplicando en la etapa clásica como principio absoluto, y con independencia de la evolución de la coyuntura económica, ya se atravesara tanto una fase de expansión como de recesión. De esa forma, el presupuesto terminaba ocasionando un efecto procíclico. Aunque debe destacarse que el fin principal de esta “regla de oro” no consistía en el logro de la estabilidad macroeconómica, dado que aún no se habían desarrollado los fundamentos teóricos precisos para comprender los efectos simultáneos de los ingresos y de los gastos públicos, así como de sus respectivas composiciones, sobre el nivel de la actividad económica general. Ni el reducido tamaño del presupuesto, por su parte, posibilitaría esa función. El propósito era más simple: que la recaudación de impuestos se acomodara al gasto público, fijado a su vez al mínimo nivel posible. Así quedaba sancionada implícitamente la limitación al aumento de los impuestos, con el objeto de evitarse los perjuicios que ocasionarían sobre los individuos y sobre el conjunto de la actividad económica, al afectarse negativamente al proceso de acumulación de capital, y a las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. En definitiva, los principios del pensamiento clásico liberal relacionados con las funciones estatales se resumen en la noción de un Estado mínimo, el dogma del presupuesto equilibrado anual, la aplicación de una política impositiva neutral, y la aversión al crédito público. 3. Los fundamentos del pensamiento crítico marxista. A diferencia de esa perspectiva eterna del capitalismo, fundamentada en el “carácter impersonal y automático del orden económico” distintivo de la “mano invisible”, y en el “prejuicio contra la acción social consciente en los asuntos económicos”,[16] K. Marx contrapone un enfoque analítico que contempla a las relaciones sociales de producción bajo unas condiciones históricamente determinadas. Por ello, no imagina a la realidad social como un estado inmutable, sino como el resultado de un proceso histórico de cambio, vinculado a un conjunto de relaciones determinado: “Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, esas reacciones se convierten en trabas de estas fuerzas”.[17] La acción del hombre se consideraba determinante dentro de ese proceso de cambio social, al admitirse que la sociedad no solo cambia, sino que puede ser cambiada -“los hombres hacen su historia”-, aunque sea dentro de unos márgenes estrechos. La fuerza motriz de la acumulación capitalista es la obtención de beneficios y la inversión. Como exponen S. Bowles y R. Edwards, el ánimo de lucro y la inversión “transforman inevitablemente los procesos de trabajo, generan nuevas ofertas de trabajo, incrementan el stock de bienes de capital y movilizan o transforman otros recursos para poder utilizarlos en la producción de mercancías”.[18] El objetivo de los capitalistas en la producción de mercancías no es satisfacer una necesidad, sino obtener un beneficio: “el sistema de competencia con otros capitalistas les obliga a tomar sus decisiones únicamente en función de lo que les resulta rentable”.[19] La extracción de la plusvalía se realiza automática y endógenamente, dentro del propio sistema económico. En el mundo de las mercancías, surge la “apariencia” de un mundo de iguales, en donde cada cual aparece como propietario de unas mercancías que desea vender en el mercado: “El capitalista sólo es capitalista, sólo puede acometer el proceso de explotación del trabajo, siempre y cuando que sea propietario de las condiciones de trabajo y se enfrente como tal al obrero, como simple poseedor de fuerza de trabajo”.[20] Así, el obrero vende su fuerza de trabajo como una mercancía más. Pero no es consciente de que, debido a su falta de acceso a los medios de producción –en manos de los capitalistas-, trabaja finalmente para otros y, al seguir sus dictados, termina siendo explotado. De ese modo, el beneficio es la forma en que la clase dominante obtiene su renta. Siguiendo a P. Sweezy, el beneficio constituye el “fundamento económico de la existencia de esta clase... En torno al beneficio se montan todas las formas concebibles de apoyo y protección -económica, institucional, legal e ideológica-. Más que cualquier otra cosa, el beneficio es el ser y el fin de las sociedades capitalistas”.[21] Este aspecto ayuda a comprender la función primordial del Estado bajo el capitalismo. El elemento común en las teorías marxistas del Estado, siguiendo a I. Gough, es “la subordinación del Estado al modo de producción capitalista y a la clase o clases dominantes dentro de ese modo. En otras palabras, la clase económicamente dominante es también la clase políticamente dominante o clase gobernante”.[22] Se reconoce así al Estado como un instrumento al servicio de la clase dominante, que lo utiliza para hacer efectivo al conjunto de relaciones de propiedad favorables a sus intereses, y para garantizar la estabilidad de la misma estructura de clase. Si la propiedad capitalista consiste en una relación social entre los hombres, en el sentido de que la propiedad libera del trabajo a quien la detenta, y le permite disponer del trabajo de otros. Y si ésta es la esencia de toda dominación social, con independencia de la forma que asuma, se acaba concluyendo que la protección de la propiedad privada es “el primer deber del Estado”,[23] la garantía fundamental de la dominación social de los propietarios frente a los no propietarios. Por otra parte, cabe señalar que el empleo del Estado como instrumento económico, bajo el contexto del capitalismo, se ha caracterizado por tres directrices principales, siguiendo la perspectiva de Sweezy. En primer lugar, se ha intervenido en los asuntos económicos para resolver diversos problemas “planteados por el desarrollo del capitalismo”. En segundo lugar, el Estado ha sido utilizado, por encima de todo lo demás, en beneficio de la clase dominante: “cuando se afectan los intereses de la clase capitalista, hay una fuerte predisposición a usar libremente el poder del estado”. Por último, el Estado ha sido utilizado para efectuar concesiones a la clase obrera, “siempre que las consecuencias de no hacerlo así sean suficientemente peligrosas para la estabilidad y el funcionamiento del sistema como un todo”.[24] Cabe señalar que el enfoque marxista no se distingue por la idea de que una determinada clase social domine la institución del Estado, sino más bien porque, quien quiera que sea, siempre se encontrará condicionada por los imperativos del proceso de acumulación capitalista, que marca una dinámica propia. Además, la relativa autonomía del Estado de la esfera económica posibilita un cierto margen para la aplicación de las políticas económicas o sociales. 4. Los fundamentos del pensamiento neoclásico. La novedad esencial de los economistas neoclásicos, marginalitas o “catalácticos” es que basaron su análisis económico en el desarrollo de la teoría del intercambio, a diferencia de los economistas clásicos, que lo efectuaron a partir del producto social.[25] De esa manera, el análisis tradicional de la producción y de la distribución de la renta quedaba desplazado por una visión completamente diferente, aplicada ahora al ámbito de los mercados y los intercambios. En síntesis, el modelo neoclásico describe un estado ideal, el de una economía “libre” o de “mercado no interferido”, a partir de ciertos supuestos. De un lado, se contempla al ser humano como un agente racional, plenamente capacitado para analizar la eficacia comparativa de los medios para alcanzar sus fines, y dispuesto siempre a acrecentar su personal satisfacción. El comportamiento egoísta es, sin duda, una de sus notas más relevantes. Según expone L. von Mises, la acción del hombre “siempre, por fuerza, es egoísta”,[26] de modo que, bajo las condiciones de una economía libre, “cada uno sirve a sus conciudadanos sirviéndose a sí mismo”.[27] De otro lado, y en lo que respecta a las condiciones generales del modelo, se supone que “se practica la división del trabajo y que rige la propiedad privada (el control) de los medios de producción; que existe, por tanto, intercambio mercantil de bienes y servicios. Se supone, igualmente, que ninguna fuerza de índole institucional perturba nada. Se da, finalmente, por admitido que el gobierno, es decir, el aparato social de compulsión y coerción, estará presto a amparar la buena marcha del sistema, absteniéndose, por un lado, de actuaciones que puedan desarticularlo y protegiéndolo, por otro, contra posibles ataques de terceros. El mercado goza, así, de plena libertad; ningún agente ajeno al mismo interfiere los precios, los salarios, ni los tipos de interés”.[28] De ese modo, el pensamiento liberal neoclásico asigna un papel meramente subsidiario al Estado en los asuntos económicos, limitado tan sólo a garantizar la operatividad del mercado y a restablecer, en su caso, la propia dinámica competitiva, junto al desempeño de las funciones de “producción de seguridad”. Estas son, en esencia, las funciones básicas del Estado dentro del sistema de economía de mercado. No se autoriza, por lo tanto, ningún otro tipo de interferencia gubernamental en las condiciones “naturales” en las que operarían tanto los consumidores como los empresarios, al entenderse que el mercado es el medio más eficaz que posibilita la cooperación voluntaria de todos los individuos en la división social del trabajo: “vendiendo y comprando, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen al funcionamiento total de la sociedad”.[29] Un complejo desarrollo lógico-formal se encargó de demostrar que, bajo ciertas condiciones restrictivas, la solución asignativa proporcionada por el mercado sería la de máxima eficiencia, y que ese producto ideal o competitivo se correspondería con una situación de “maximización del bienestar”, caracterizada como “óptimo de Pareto”. En consecuencia, si se acepta como válido el postulado neoclásico de que la libre competencia garantiza una asignación eficiente de los recursos económicos, junto al logro de una distribución socialmente justa de la renta, la conclusión política resultaría evidente: el Estado debería adoptar como norma al principio de neutralidad en todas sus intervenciones, tanto en la vertiente del gasto público como en la obtención de los recursos precisos, lo que impediría la aplicación de cualquier otro tipo de medida (gastos sociales, subvenciones, aranceles,...) que pudiera “desviar al mecanismo económico privado de su curso natural”.[30] 5. Los fundamentos de la economía del bienestar. Ese referido principio de neutralidad fue igualmente asumido por la economía del bienestar, pero con una importante salvedad: el Estado debería abstenerse de intervenir, excepto en aquellos casos en donde las asignaciones efectuadas por las relaciones privadas de mercado resultaran contradictorias con la norma competitiva y con la “maximización del bienestar”. En ese sentido, puede afirmarse que la economía del bienestar afrontó algunos de los problemas comprendidos en el juicio moral, como indica K. Boulding: “¿Qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que un estadio de un sistema social es mejor que otro, en términos estrictamente económico? La respuesta más famosa corresponde al óptimo de Pareto, que afirma en efecto que la condición A de un sistema social es económicamente superior a la condición B si nadie se siente peor en A en relación con B y si por lo menos una persona se siente mejor”.[31] El análisis económico se centró entonces en las relaciones entre el óptimo de Pareto y los equilibrios competitivos. Pero detrás de ese enfoque teórico existía una intencionalidad oculta, la de prescindir de las consideraciones distributivas, como evidenciara A.K. Sen: “El concepto de óptimo de Pareto se desarrolló precisamente para evitar la necesidad de emitir juicios sobre una distribución... Si la suerte de los pobres no puede mejorarse sin reducir la opulencia de los ricos, la situación será un óptimo de Pareto a pesar de la disparidad entre ricos y pobres... La casi exclusiva preocupación por el óptimo de Pareto en la moderna economía del bienestar no permite que esta atractiva rama del estudio sea especialmente adecuada para investigar los problemas de la desigualdad”.[32] Este planteamiento crítico fue compartido plenamente por R.A. Musgrave y P.B. Musgrave, quienes consideran que “la esencia de la economía del bienestar actual ha sido la definición de la eficiencia económica en unos términos que excluyen las consideraciones distributivas”.[33] ¿Por qué razón se procede de ese modo? Tal vez porque, como señala J. O´Connor, “los economistas del bienestar apoyan ideológicamente los intereses privados dominantes a expensas de los intereses privados políticamente más débiles”.[34] La intervención estatal quedaba así limitada exclusivamente al ámbito de la asignación de los recursos. En ese caso, cabría plantearse: “¿cuándo se apartarán las relaciones de mercado del producto ideal, o para decirlo de otro modo, cuándo asignará mal el mercado privado los recursos económicos proporcionando, por lo tanto, la “justificación” para la intervención estatal?”[35] Veamos algunas de esas situaciones, caracterizadas en la literatura como los “fallos” del mercado: * Competencia imperfecta. Con el desarrollo del capitalismo se ha evidenciado que la competencia perfecta es una quimera. Del originario capitalismo competitivo dellaissez-faire, se ha evolucionado en el tiempo hacia un capitalismo monopolista,[36] dominado por una creciente concentración de capital[37]. Aquí radica la causa fundamental de la pérdida en la eficiencia asignativa de los recursos en las economías capitalistas. En esta situación, la intervención del Estado dirigida a la promoción y/o defensa de la competencia requiere de una legislación específica, destinada a controlar al poder excesivo de la organización industrial y a reestructurar al mercado en caso necesario (leyes “antimonopolio”), o bien, a regular las condiciones de precios y de producción de las empresas (políticas de “precios máximos”). También estaría la opción de un impuesto que obligara al monopolista a bajar los precios. * Rendimientos crecientes a escala en la producción. Esta situación también se conoce como el caso del “monopolio natural”, puesto que la propia naturaleza de los costes decrecientes impide que el monopolista pudiera actuar en la práctica como un competidor. En tales casos, y para garantizar la producción óptima, la intervención del Estado requeriría de un esquema adecuado de subvenciones a las empresas. * La satisfacción de las necesidades sociales. Siguiendo el criterio de R.A. Musgrave, las necesidades sociales son aquellas que se satisfacen “mediante bienes y servicios que han de ser consumidos en cantidades iguales por todos”. Ahora bien, si “la satisfacción obtenida por cualquier consumidor individual es independiente de su propia contribución”,[38] el criterio racional y egoísta le induciría a no efectuar pagos de forma voluntaria. El problema surge cuando esa conducta se generaliza al conjunto de los beneficiarios: en tal caso, el mercado no podría satisfacer las necesidades. La solución a este problema pasaría por la provisión pública de los bienes y servicios sociales puros, caracterizados por su “consumo conjunto” y la “ausencia de exclusión”; y la financiación correspondiente se efectuaría por vía coactiva. No obstante, hay dos problemas: el Estado tendrá que revelar las verdaderas preferencias sociales y, además, precisará de una función de bienestar social para alcanzar la solución óptima. * La existencia de externalidades. Las actividades emprendidas por un consumidor o una empresa pueden ocasionar unos perjuicios -o costes sociales- a terceras partes, sin que tengan que asumir los costes de oportunidad de haber causado ese daño. Así surgen las externalidades “negativas”: la parte emisora desarrolla su actividad privada, omitiendo en sus cálculos al coste social que impone a los demás. Así, lo que resulta provechoso para ella no lo es desde el punto de vista social, de modo que el producto privado acabaría excediendo al óptimo social. Por ello, la intervención debe establecer el incentivo adecuado a las partes que causan el daño para que “internalicen” los costes de oportunidad social que generan sus actividades. Esto se puede hacer, siguiendo a R.W. Boadway y D.E. Wildasin, bien “gravando las actividades al tipo adecuado, subvencionando a las partes que perjudican para que restrinjan sus actividades, o imponiendo regulaciones en forma de controles cuantitativos”.[39] En el caso opuesto de las externalidades “positivas”, al darse una subprovisión privada, también resultaría precisa la corrección por medio de los incentivos adecuados. Por lo tanto, el análisis teórico parece demostrar, a la vista de los anteriores argumentos, que “una economía capitalista con propiedad privada –el sistema económico que menos mal ha funcionado hasta ahora- abandonada a sus propias fuerzas conduce a actuaciones estratégicas y asignaciones ineficientes”. Por todo ello, J. Segura deriva un significativo corolario: “quienes sostienen que cualquier intervención genera ineficiencias y que cualquier práctica reguladora de la actividad económica es dañina, o no saben economía ni observan la realidad, o defienden un modelo de organización económica caracterizado por una alta concentración del poder y fuertes ineficiencias en la asignación”.[40] 6. Los fundamentos del keynesianismo. La Gran Depresión de 1929 resultó determinante en el declive de la teoría económica clásica, y en el desarrollo de una nueva interpretación del capitalismo. Tanto la magnitud y extensión temporal alcanzada por esa crisis, como la secuela del aumento del desempleo a unos niveles insospechados en el seno de las economías capitalistas[41], pusieron de manifiesto la inconsistencia de los postulados clásicos, asentados en la ley de Say. De ese modo, la noción de que “la oferta crea su propia demanda” -el gasto agregado tendería siempre hacia la producción potencial o de pleno empleo, gracias al ajuste flexible de los precios y los salarios- resultaba plenamente contradictoria con las condiciones materiales que se presentaron en esa coyuntura histórica. Se precisaba de una nueva doctrina que, además de resultar más acorde con la realidad económica y social, pudiera aplicar los remedios más eficaces para combatir los males de la depresión y el desempleo. Y ahí residió el doble mérito de la Teoría general (1936) de John Maynard Keynes, la obra en donde se diagnosticó al “fallo del sistema del laissez-faire que permitió que ocurriera tal desastre”[42], y se proporcionaron las recetas correctoras. Gracias a Keynes se alcanzó la conclusión de que, bajo el capitalismo individualista, nadie era responsable de mantener a la demanda efectiva en un nivel lo suficientemente alto como para posibilitar el pleno empleo: “la simple existencia de una demanda efectiva insuficiente puede y a menudo hará, que el aumento de ocupación se detenga antes que haya sido alcanzado el nivel de ocupación plena. La insuficiencia de la demanda efectiva frenará el proceso de la producción...”.[43] Sobre la base de ese dictámen, quedaba claro lo que había que hacer: o bien estimular al gasto agregado, directa o indirectamente, o bien, limitar al ahorro: “el crecimiento de la riqueza, lejos de depender de la abstinencia de los ricos, como generalmente se supone, tiene más probabilidades de encontrar en ella un impedimento. Queda, pues, eliminada una de las principales justificaciones sociales de la gran desigualdad de la riqueza”.[44] La visión macroeconómica de Keynes postulaba que “si la demanda es suficiente, la oferta se valdría por sí misma”, justo lo opuesto a lo establecido por la ley de Say. De ahí que le reprochara al capitalismo su fracaso “para proporcionar la abundancia que la tecnología moderna hacía posible, una abundancia que era necesaria para probar nuevos tipos de vida”.[45] Y a los economistas clásicos –con la excepción de Malthus[46]-, su olvido del problema de la demanda efectiva. Por lo tanto, y ante una economía hundida en la depresión, Keynes estimaba que los gobiernos se comportarían de un modo irresponsable “si dejaban que permanecieran ociosos los valiosos recursos de su país cuando tenían a su disposición instrumentos que podían estimular la actividad económica”.[47] Por ese motivo, algunos vieron en la economía keynesiana una seria amenaza tanto para el sistema democrático como para la libertad de comercio. Pero la nueva doctrina fue conservadora, en la medida en que mostró la forma en que podían remediarse la depresión y el desempleo, pero con unos cambios limitados dentro de la economía capitalista, sin afectar de modo fundamental a la estructura de la sociedad. Así, F. Neumark destaca que los nuevos problemas se afrontaron bajo unos métodos “que mantuviesen intactos los principios políticos y económicos del sistema en vigor”.[48] Mientras que R. Skidelsky sugiere el significado político de Keynes, al aportar a la democracia capitalista “un programa con el que defenderse del fascismo y del comunismo”.[49] Además, el propio diseño de la política macroeconómica keynesiana, tendente a promover la estabilidad y el crecimiento económico, se caracterizó por el uso de diversos controles indirectos, principalmente las políticas fiscales y, en menor medida, las monetarias, para afectar así de un modo general a “la atmósfera de mercado en el cual los empresarios y los consumidores libremente eligen y toman decisiones”.[50] Así se reconciliaba la influencia general del gobierno con la libertad económica de los individuos. Los dos protagonistas de la teoría keynesiana eran, por lo tanto, el gobierno y el mercado, que se repartían las tareas en los asuntos económicos. En concreto, Keynes se refirió en 1926 a la Agenda del Estado: “lo importante para el gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto”.[51] Bajo esa perspectiva, el mercado debía continuar desarrollando su tarea de asignación de los recursos y de las rentas, pero ahora la misión fundamental del gobierno consistía en garantizar “un volumen agregado de producción correspondiente al del pleno empleo”. Para conseguirlo, la teoría keynesiana se concentró en el presupuesto. Y el esquema era muy sencillo. Cuando el gasto agregado en bienes y servicios es muy reducido para emplear a toda la fuerza de trabajo, el gobierno afronta una alternativa, tal como la expone J. Tobin: “o bien debe gastar más, o inducir a otras personas a que gasten más a través de medios tales como la reducción de sus impuestos o el aumento de sus pagos de bienestar. Así, el objetivo de la política fiscal no es equilibrar el presupuesto, sino equilibrar la economía, es decir, asegurarse de que haya suficiente demanda para toda la producción de que es capaz la economía”.[52] La política fiscal con fines estabilizadores, y orientada al logro del pleno empleo, debía estimular al gasto agregado por diversos procedimientos, bien directamente a través del gasto público, o bien a través de incentivos basados en la reducción selectiva de impuestos sobre el consumo o el gasto. Si se pretendía modificar la distribución de la renta para elevar la propensión marginal al consumo, una alternativa posible sería el desplazamiento de la carga fiscal desde los impuestos indirectos hacia los impuestos personales directos. También cabía la posibilidad de expandir al gasto público, pero manteniendo los impuestos. De ese modo, se apelaría a la política de créditos para impulsar al crecimiento de la actividad económica. Como destaca J.E. Stiglitz, la propia idea de “financiar el gasto público sistemáticamente por medio de déficit es otra de las ideas revolucionarias de John Maynard Keynes”.[53] Mientras tanto, el rígido principio clásico del equilibrio presupuestario pasó a contemplarse como una política desacertada. Aunque se reconocía que los déficit suponen un problema, también se considera que el desempleo resulta un problema aún mayor. Por eso se estima, desde la óptica keynesiana, que la política de “gasto deficitario” resultaba útil para combatir las situaciones de depresión con alto desempleo. Además, y como expone A. Hansen, los gastos públicos no deben determinarse en términos de “la pérdida o ganancia del estado mismo”, sino más bien, en función “de los efectos que tales gastos han tenido sobre el funcionamiento pleno y eficaz de la economía como un todo”.[54] Equilibrar el presupuesto puede resultar la opción de política fiscal más sana y conveniente en ciertas ocasiones. Pero, en las demás circunstancias, esa misma política podría resultar inadecuada. Por ello, habría que determinar en cada situación las ventajas de incurrir en déficit, o de alcanzar un superávit, para coadyuvar así, con una política fiscal anticíclica, a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos (desempleo, inflación). Por lo tanto, ahora quedaba suficientemente claro que, sólo en el caso en que “se apliquen las máximas de las finanzas privadas a la economía pública, nos interesará obtener el equilibrio del presupuesto”.[55] El éxito de las políticas estabilizadoras aparecía vinculado, por otra parte, al grado de colaboración alcanzado entre las políticas financieras y las monetarias, una cuestión particularmente delicada en los países cuyos bancos centrales disponen de plena autonomía. Se apreció conveniente emplear a las medidas financieras para combatir las depresiones, y a las restricciones monetarias, para atajar los episodios inflacionistas. Aunque la existencia de dos centros de decisión independientes –parlamentos y bancos centrales-, y la posible discrepancia de objetivos en el diseño de ámbas políticas, siempre mantenían abierta la puerta a una posible descoordinación, y a la ineficacia de la intervención pública. El alcance político-económico de la doctrina keynesiana fue extraordinario. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de las naciones capitalistas más avanzadas asumieron ese programa y la responsabilidad de la estabilización macroeconómica, con el propósito de alcanzar un nivel de producción cercano al pleno empleo, y de crear una situación favorable a una elevada tasa global de beneficio.[56] En la práctica, y durante los decenios de 1950 y 1960, el pleno empleo se convirtió en la situación normal de las naciones capitalistas. En algunas de ellas, incluso se presentaron situaciones de sobre-empleo, en la medida en que se proporcionaba trabajo no sólo a sus propios ciudadanos, sino también a personas inmigradas. En términos de crecimiento económico, y durante el período comprendido entre 1950 y 1973, las economías capitalistas registraron una expansión sin precedentes de la producción y del consumo, a un ritmo del 5 por ciento anual.[57] Esa acumulación de capital sin precedentes tuvo, a su vez, dos consecuencias relevantes: el fortalecimiento del movimiento obrero, lo que propició una reivindicación de mayores salarios y una nuevas demandas sociales; y la continua ampliación y diversificación de las funciones estatales. 7. Los fundamentos del Estado del Bienestar. La “revolución keynesiana” vino acompañada, asimismo, de otra serie de factores que concurrieron en esos éxitos. Por un lado, con la Segunda Guerra Mundial se pusieron en práctica las nuevas recetas, y se facilitó un consenso social que estaba dirigido a convertir al keynesianismo “en la ideología ideal” para todos los grupos, inclusive al gobierno.[58] Todos podían salir ganando con la fórmula: pleno empleo, mayores beneficios, salarios ascendentes. El “pacto keynesiano” propició así una situación tan inédita como favorable de armonía entre el capital y el trabajo, que facilitó los arreglos institucionales para la fijación de los precios y los salarios, para dictar las pautas de distribución de la renta entre salarios y beneficios, y para orientar las políticas públicas tanto al sostenimiento de la demanda efectiva, como a garantizar un nivel de vida mínimo a todos los ciudadanos. En la práctica, cada una de las naciones capitalistas fue creando, como indica J. Robinson, una “diferente pauta de relaciones entre el gobierno, las industrias y los servicios nacionalizados y las empresas privadas; y una pauta diferente de distribución de los beneficios entre las clases y los sectores de la economía, de acuerdo con la fuerza y pretensiones de sus respectivos intereses”.[59] Se asumieron unos nuevos valores sociales, y en las ideologías económicas y sociales dominantes se dió un giro significativo en favor de los ideales de progreso e igualdad. Incluso en los países más liberales se terminó asumiendo que el Estado debía “dispensar a las masas un mínimo de protección y ayuda, como se ha impuesto la exigencia de reducir las diferencias entre las rentas de las distintas clases sociales o la de luchar contra las depresiones económicas que pueden ser origen de un paro social y políticamente desastroso”.[60] De ese modo surge el Estado del Bienestar, de la preocupación por proporcionar colectivamente unos servicios sociales en escala creciente, para facilitar la igualación de las oportunidades de todos los ciudadanos. Su fundamento moral consiste, como indica H. Kabir, en “el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. En cuanto se reconoce que cada individuo tiene un valor único, el Estado trata de intervenir en las funciones normales de la sociedad para asegurarle ciertos derechos inherentes e inalienables”.[61] El Estado del Bienestar emplea su poder “para modificar la reproducción de la fuerza de trabajo y para mantener a la población no trabajadora en las sociedades capitalistas”.[62] En este doble sentido, y siguiendo a Gough, la reproducción estatal de la fuerza de trabajo requiere la provisión pública directa de bienes y servicios (de beneficencia, seguridad social, sanidad, educación y vivienda), o bien la regulación; mientras que, con el mantenimiento de los grupos sociales pasivos, se procura la adaptación de la fuerza de trabajo a los requerimientos del mercado laboral, de un lado, y el control de los colectivos que amenacen la estabilidad social, de otro.[63] Sin embargo, ese proceso económico presentaba dos serias contradicciones. La primera surge del propio sistema capitalista que, al estar orientado a la maximización de la ganancia y a la acumulación de capital, relega a un segundo plano a la satisfacción de las necesidades humanas. Y la segunda se evidencia con la aparición de la “crisis fiscal del Estado”. Analicemos ahora este punto. El Estado capitalista asume dos funciones básicas, como indica J. O´Connor: acumulación y legitimación.[64] Así, el Estado debe procurar mantener o crear las condiciones más favorables tanto para la “acumulación rentable de capital”, como para el logro de la “armonía social”. A los gastos del Estado se les asigna un doble carácter, de “capital social” y de “gasto social”. En la exposición de O´Connor se señala que el “capital social” abarca a los gastos precisos para “una acumulación privada rentable”; y que incluye dos clases: la “inversión social”, dirigida a incrementar la productividad de una determinada fuerza de trabajo; y el “consumo social”, dirigido a reducir el coste de reproducción del trabajo. En ámbos casos, su provisión aumentaría la tasa de beneficios. La segunda categoría, el “gasto social”, está formada por todos los servicios y actividades destinados a la “armonía social” -o función de “legitimación”-, y se caracterizan porque “no son productivos ni indirectamente”. Los países capitalistas avanzados precisan de las políticas de bienestar social, pero resulta que no pueden afrontar una creciente intervención estatal en ese ámbito. El “proceso de acumulación de capital social” resulta contradictorio, al generarse barreras contra ese mismo proceso. O´Connor describe así la situación: mientras que el Estado “socializa cada vez más los costes sociales, el excedente social (incluyendo los beneficios) continúa siendo apropiado por el sector privado. La socialización de los costes y la apropiación privada de los beneficios crean una crisis fiscal... De ello resulta una tendencia de los gastos estatales a incrementarse más rápidamente que los medios para financiarlos”.[65] Con el surgimiento de la crisis económica a inicios de los años setenta, se manifiesta abiertamente la crisis fiscal del Estado reseñada y, con ella, la crisis del propio Estado del Bienestar. Pero detrás de esa crisis se encontraba la defensa de unos intereses sociales concretos. Como anticipara P. Sweezy, mientras “las palancas de control sobre el aparato productivo básico del país estén en manos de los capitalistas, no hay programa económico que pueda tener éxito sin su consentimiento, si no activa cooperación. Los capitalistas tienen poder bastante para sabotear una política que desaprueban... Y, si es necesario, pueden hacer más que sabotear una medida particular: pueden, literalmente, crear una depresión”.[66] 8. Los fundamentos del neoliberalismo. Los mismos elementos que antes generaban una dinámica positiva, ahora actuaban en sentido contrario. Así, la política keynesiana de gestión de la demanda se mostró insuficiente para combatir la recesión y el alto desempleo de la crisis económica iniciada en 1973: ante una situación de estanflación, los impulsos de la demanda para estimular al empleo ocasionaban fuertes tensiones inflacionistas. El descenso de la actividad económica y de la renta desequilibró todavía más a los presupuestos. Y los beneficios capitalistas registraron asimismo una fuerte caída, en parte por la “rigidez” de los costes laborales, a causa del poder compensador que aún tenían sindicatos y obreros; por los mayores costes de las materias primas; y, sobre todo, por la importante pérdida registrada en los niveles de competitividad de las economías capitalistas. El consenso social, además, había saltado por los aires. En ese contexto, los economistas neoliberales aprovecharon la ocasión para atacar al intervencionismo, y defender la fortaleza de la economía de mercado. Este es el punto de vista de W. Röpke: “si, a pesar de la enorme cantidad de injerencias de todo tipo, inimaginable en épocas pasadas, la economía de mercado sigue manteniendo aún hoy día su capacidad de funcionamiento, esto no constituye una prueba de que estas deformaciones o cargas que se le han impuesto sean inocuas o incluso ventajosas, sino sólo la demostración de la asombrosa fortaleza de la economía de mercado que, evidentemente, no se deja abatir con facilidad”.[67] Se reivindican de nuevo los viejos principios de la economía clásica liberal. Por un lado, se postula la libertad, el individualismo y el egoísmo: “..nada nos impide, si queremos”, afirman M. Friedman y R. Friedman, “edificar una sociedad que se base esencialmente en la cooperación voluntaria para organizar tanto la actividad económica como las demás actividades; una sociedad que preserve y estimule la libertad humana, que mantenga al Estado en su sitio, haciendo que sea nuestro servidor y no dejando que se convierta en nuestro amo”[68]. Y cuando J.M. Buchanan se pregunta por qué habrían de someterse los individuos a la coerción que supone la acción colectiva, responde: “los individuos aceptan la coacción estatal, política, sólo si el “intercambio” constitucional básico es favorable a sus intereses”.[69] Por el otro lado, se insiste en la eficacia y en el poder del mercado para eliminar cualquier desequilibrio que se pudiera producir: “el sistema de precios funciona tan bien, con tanta eficacia, que la mayoría de las veces no nos enteramos de ello".[70] Sobre tales bases, los economistas neoliberales consideraban que la regulación estatal imponía serias “rigideces” al aparato productivo, por lo que proponen la desregulación, liberalización y flexibilización de los mercados especialmente, el de trabajo-, si bien no se observa que la concentración industrial implica la planificación en los mercados mundiales. Se criticaba a la “ineficiencia” de las empresas públicas, instaladas precisamente en los sectores productivos que más padecieron la crisis -y a las que se aplicó un plan de privatizaciones, o bien de liquidación-, mientras que no se reparaba en los programas de “socialización de pérdidas” que favorecían a las empresas privadas. Se responsabilizaba a los gastos sociales de “legitimación” del aumento registrado en los déficit públicos, pese a que también se registró, paralelamente, un importante aumento en los gastos públicos de “acumulación”. Pero, como advierte J.K. Galbraith, las cargas son tales cuando afectan a los desprotegidos: “la asistencia médica a la población pobre de las ciudades, las viviendas públicas para personas que de otro modo carecerían de un techo y, sobre todo, la red de seguridad de las pensiones, incluidas las otorgadas a las madres jóvenes y a sus hijos, constituyen pesadas cargas. Lo tenemos clarísimo: una carga es carga cuando favorece a los menos afortunados y a los pobres”.[71] El incremento de los déficit públicos presionaba al alza a los impuestos, que se consideraban excesivos para propiciar el estímulo al trabajo y a la iniciativa individual, y para los requerimientos de la acumulación de capital, además de generar inflación. Lo mismo sucedía caundo se apelaba a la financiación de los déficit por medio de la expansión monetaria. Siguiendo a Gough, “la única respuesta, dicen [los monetaristas], a este problema es un recorte sustancial del gasto público, lo que constituye una política de contraataque que permite que la imposición personal se reduzca algo... Además de los argumentos acerca del efecto sofocante del gasto estatal en la industria, las inversiones y las exportaciones, también se encuentran fuertes ataques a la excesiva burocracia del Estado del Bienestar, y se ataca a los gorrones que viven gracias al bienestar”.[72] Se aplican las tesis monetaristas, entre otras medidas del “lado de la oferta”, que defienden la eficacia de la política monetaria, y que consideran poco relevantes o innecesarias al resto de las políticas públicas, tales como la política fiscal o la política de rentas. Prevalece un régimen monetario. Además, se fija como objetivo prioritario a la estabilidad de los precios, en detrimento del pleno empleo, y ello por dos motivos. El primero, porque se entiende que el desempleo existente en la economía suele ser “voluntario”, de modo que no hay que preocuparse por él[73]. Y segundo, porque para la comunidad más amplia y acomodada, como advierte Galbraith, el paro no constituye una amenaza acuciante: “Se trata de algo que padecen otros. Mucho más doloroso resulta el que haya una importante y persistente tasa de inflación, pues devalúa los ahorros y otros bienes monetarios y agota los salarios, las pensiones y otros ingresos fijos... Por consiguiente,... un cierto índice mínimo, no necesariamente bajo, de paro que limite las reivindicaciones laborales se acoge como forma de garantizar la estabilidad de los precios.”[74] Así, la “clase dominante” logró con esa política su propósito: restablecer la tasa de beneficios. 9. Epílogo. Al final de “esta” historia, aparecen tres conclusiones relevantes. La primera, que la búsqueda egoísta del interés particular no conduce, de una manera automática, hacia la promoción del “interés público”, como reconocen P.A. Samuelson y W.D. Nordhaus: “Bajo un sistema de laissez-faire, la competencia podría dar lugar a una situación de desigualdad general, de niños malnutridos que crecerían y tendrían hijos malnutridos y de perpetuación de la desigualdad de las rentas y de la riqueza una generación tras otra”.[75] La segunda, el cambio operado en las dos últimas décadas a favor del predominio del mercado sobre la política en el seno de las sociedades capitalistas, lo que aventura un aumento de las desigualdades sociales. Como sostiene L.A. Rojo, “ha habido un desplazamiento de poder desde los gobiernos a los mercados, cuya consecuencia es una pérdida de autonomía de las autoridades nacionales en la elaboración de la política económica”.[76] Y la tercera, que esa dejación de responsabilidades políticas obedece al cambio operado en unos valores sociales e ideológicos que descansan en la desigualdad y reniegan de la solidaridad, como señala J. Torres: “Se estigmatizan la actividad pública y el diseño colectivo de funciones de bienestar que facilitan los Estados democráticos... y se proclama la supremacía del valor de la desigualdad frente al de la protección colectiva, sin que encuentre sitio en las teorías el problema de la marginación y la pobreza”.[77] Nota del autor: Ensayo publicado en el volumen colectivo “Persona y Estado en el umbral del siglo XXI”, coordinado por ANA SALINAS DE FRÍAS; Facultad de Derecho de Málaga, Málaga, 2001, p. 695714. [1] RÖPKE, W.: Más allá de la oferta y la demanda, Unión Editorial, Madrid, 1996, pp. 52. [2] BUNGE, M.: Economía y Filosofía, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 62. [3] MUSGRAVE, R.A. y MUSGRAVE, P.B.: Hacienda Pública Teórica y Aplicada, McGraw-Hill, Madrid, 1992, pp. 6. [4] NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del estado intervencionista, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1964, pp. 159. [5] SAY, J.B.: Tratado de Economía Política ó Exposición sencilla de cómo se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas, Imprenta que fué de Fuentenebro, Madrid, 1838, tomo primero, pp. XXXIX. [6] SMITH, A.: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, pp. 377. [7] Ibíd., pp. 612. [8] Ibíd., pp. 17. [9] Ibíd., pp. 14. [10] SMITH, A.: La teoría de los sentimientos morales, Alianza, Madrid, 1997, pp. 332-333. [11] SMITH, A.: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, op.cit., pp. 612-613. [12] Ibíd., pp. 629. [13] Ibíd., pp. 726-727. [14] NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del estado intervencionista, op. cit., pp. 155. [15] RICARDO, D.: Principios de Economía Política y Tributación, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pp. 115. [16] SWEEZY, P.M.: Teoría del Desarrollo Capitalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1977, pp. 47. [17] MARX, K.: Contribución a la crítica de la Economía Política, Comunicación, Madrid, 1978, pp. 42. [18] BOWLES, E. y EDWARDS, R.: Introducción a la economía: competencia, autoritarismo y cambio en las sociedades capitalistas, Alianza, Madrid, 1990, pp. 76. [19] Ibíd., pp. 183. [20] MARX, K.: El Capital. Crítica de la Economía Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1946, Libro III, pp. 58. [21] SWEEZY, P.: El presente como Historia (Ensayos sobre capitalismo y socialismo), Tecnos, Madrid, 1974, pp. 261. [22] GOUGH, I.: Economía política del Estado del Bienestar, H. Blume, Madrid, 1982, pp. 103. [23] SWEEZY, P.M: Teoría del Desarrollo Capitalista, op. cit., pp. 270. [24] Ibíd., pp. 274-275. [25] Vid. HICKS, J.R.: Riqueza y bienestar. Ensayos sobre teoría económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 251. [26] VON MISES, L: La acción humana. Tratado de Economía, Unión Editorial, Madrid, 1980, pp. 376. [27] VON MISES, L.: Política Económica, op. cit., pp. 21. [28] VON MISES, L: La acción humana. Tratado de Economía, op. cit., pp. 369-370. [29] VON MISES, L.: Política Económica, op. cit., pp. 15. [30] NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del estado intervencionista, op. cit., pp. 160. [31] BOULDING, K.E.: “La teoría como una ciencia moral”, Crítica a la Ciencia Económica, Periferia, Buenos Aires, 1972, pp. 76. [32] SEN, A.K.: Sobre la desigualdad económica, Crítica, Barcelona, 1979, p. 19-20. [33] MUSGRAVE, R.A. y MUSGRAVE, P.B.: Hacienda Pública Teórica y Aplicada, op. cit., pp. 11. [34] O`CONNOR, J.: “Elementos científicos e ideológicos en la teoría económica de la política gubernamental”, Crítica a la Ciencia Económica, Periferia, Buenos Aires, 1972, pp. 103. [35] O`CONNOR, J.: Ibíd., pp. 96. [36] P.A. BARAN y P.M. SWEEZY definen al “capitalismo monopolista” como “un sistema formado por corporaciones gigantes”. Esas empresas son “las que generan las máximas utilidades y las que acumulan más capital”. Y es su iniciativa “la que pone a la economía en movimiento, su poder lo que la mantiene en movimiento, su política la que la coloca en dificultades y crisis”. (Vid. El capital monopolista. Ensayo sobre el orden económico y social de Estados Unidos, Siglo XXI, México, 1979, pp. 47). [37] En un reciente informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED) se señala que las cien mayores empresas del planeta –“las dueñas del mundo”- controlan, en la actualidad, el 60% de las operaciones de fusión y adquisición de empresas. La conclusión general es que “se está formando un mercado mundial de empresas. Las compras y ventas internacionales de compañías alcanzan una amplitud sin precedentes”. Vid. El País digital, lunes 11 de diciembre de 2.000. [38] MUSGRAVE, R.A.: Teoría de la Hacienda Pública, Aguilar, Madrid, 1969, pp. 9. [39] BOADWAY, R.W. y WILDASIN, D.E.: Economía del Sector Público, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 102. [40] SEGURA, J.: “Competencia, mercado y eficiencia”, 9 Claves de razón práctica, 1991, pp. 23. [41] En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de desempleo alcanzó el nivel del 25% en el año 1933 (Vid. SAMUELSON, P.A. y NORDHAUS, W.D.: Economía, McGraw-Hill, Madrid, 1990, pp. 475). [42] ROBINSON, J.: Herejías económicas. Viejas controversias de la teoría económica, Ariel, Barcelona, pp. 74. [43] KEYNES, J.M.: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 38. [44] Ibíd., pp. 329. [45] Vid. SKIDELSKY, R.: “El significado político de la revolución keynesiana”, El fin de la era keynesiana. Ensayos sobre la desintegración de la economía política keynesiana, Laia, Barcelona, 1982, pp. 65-66. [46] T.R. MALTHUS planteó a RICARDO, en su Carta de 7 de julio de 1821, si “el ahorrar demasiado” podría resultar “realmente perjudicial a un país”, y concluyó: “Sostengo firmemente que un intento por acumular muy de prisa, que por necesidad entraña una disminución considerable del consumo improductivo, al estorbar notablemente los motivos habituales que mueven la producción, debe detener en forma prematura el progreso de la riqueza”. (Citado por J.M. KEYNES: Teoría general, op. cit., pp. 320-321). [47] STIGLITZ, J.E.: Economía, Ariel, Barcelona, 1993, pp. 864. [48] NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del estado intervencionista, op. cit., pp. 233. [49] SKIDELSKY, R.: “El significado político de la revolución keynesiana”, op. cit., pp. 63. [50] TOBIN, J.: Política económica nacional (Ensayos), Fondo de Cultura Económica, México, 1972, pp. 16. [51] KEYNES, J.M.: “El final del laissez-faire”, Ensayos sobre intervención y liberalismo, Orbis, Barcelona, 1986, pp. 85. [52] TOBIN, J.: Ibíd., pp. 48. [53] STIGLITZ, J.E.: Economía, op. cit, pp.863. [54] HANSEN, A.: Política fiscal y ciclo económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pp. 163. [55] HANSEN, A.: Ibíd. [56] ROBINSON, J.: Herejías económicas. Viejas controversias de la teoría económica, op. cit., pp. 73. [57] OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: El empleo en el mundo 1995, Ginebra, 1995, pp. 219. [58] SKIDELSKY, R.: “El significado político de la revolución keynesiana”, op. cit., pp. 68. [59] ROBINSON, J.: Libertad y necesidad. Introducción al estudio de la sociedad, Siglo XXI, México,1970, pp. 112. [60] NEUMARK, F.: Problemas económicos y financieros del estado intervencionista, op. cit., pp. 232. [61] KABIR, H.: “The Welfare State” (Citado por G. MYRDAL: Solidaridad o desintegración, Fondo de Cultura Económica, México, 1966, pp. 43). [62] GOUGH, I.: Economía política del Estado del Bienestar, op. cit., pp. 111. [63] Ibíd., pp. 122. [64] O´CONNOR, J.: La crisis fiscal del Estado, Península, Barcelona, 1981, pp. 26. [65] Ibíd., pp. 29-30. [66] SWEEZY, P.M.: El presente como Historia (Ensayos sobre capitalismo y socialismo), op. cit., pp. 265. [67] RÖPKE, W.: Más allá de la oferta y la demanda, op. cit., pp.52. [68] FRIEDMAN, M. y FRIEDMAN, R.: Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico, Grijalbo, Barcelona, 1980, pp. 61. [69] BUCHANAN, J.M.: Economía y Política. Escritos seleccionados, Universitat de València, 1988, pp. 266. [70] FRIEDMAN, M. y FRIEDMAN, R.: Libertad de elegir, op. cit., pp. 31. [71] GALBRAITH. J.K.: “Tener y no tener”, El Mundo del siglo XXI, Madrid, 17 de noviembre de 1995, pp. 5. [72] GOUGH, I: Economía política del Estado del Bienestar, op. cit., pp. 241. [73] Vid. GALINDO MARTÍN, M.A.: Temas de Política Macroeconómica, ESIC, Madrid, 1992, pp. 201. [74] GALBRAITH, J.K.: “Tener y no tener”, op. cit., pp.5. [75] SAMUELSON, P.A. y NORDHAUS, W.D.: Economía, op. cit., pp. 871. [76] ROJO DUQUE, L.A.: “Los mercados financieros internacionales en el mundo actual”, Problemas económicos españoles en la década de los noventa, Círculo de Lectores, Barcelona, 1995, pp. 194. [77] TORRES LÓPEZ, J.: Economía Política, Pirámide, Madrid, 2000, pp. 453.