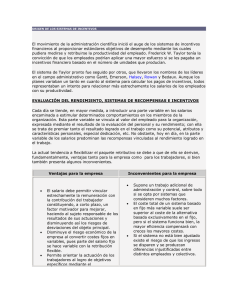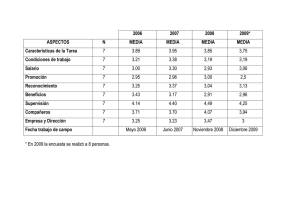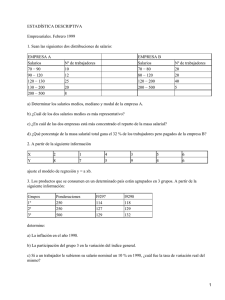XI Congreso Español de Sociología Madrid, 10, 11 y 12 de julio de
Anuncio

XI Congreso Español de Sociología Madrid, 10, 11 y 12 de julio de 2013 PRODUCTIVIDAD Y CRISIS DEL TRABAJO: LOS CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y COSTE LABORAL EN LA LEGITIMACIÓN DE LAS REFORMAS FRENTE A LA CRISIS Autor: Jacobo Ferrer Hernández Licenciado en Sociología jacoferrer@gmail.com Resumen: Este trabajo busca presentar críticamente los conceptos de productividad y competitividad de cara a cuestionar el discurso dominante sobre las causas y remedios necesarios ante la crisis económica actual, que se sintetizan en el decreto-ley del 10 de febrero de 2012, el cual instaura un nuevo marco de relaciones en el ámbito del mercado laboral. El objetivo principal de este trabajo es el de plantear preguntas y ofrecer herramientas teóricas para aproximarse a las explicaciones principales de la crisis, que ponen el acento en la necesidad de reducir salarios como el medio fundamental para lograr ganancias de competitividad y productividad. Abstract: This work addresses a critical understanding of both the concept of productivity and competitiveness so that the dominant discourse that speaks about the causes of and remedies to be applied to the economic crisis could be challenged. These solutions did translate into the 10 February 2013 Act, which seeks to establish a new legal and economic framework for the labour market. The main objective of this analysis is to provide with questions and theoretical tools to be used in approaching the main explanations of the crisis, which stressed the necessity to reduce salaries as the fundamental way to gain competiveness and to achieve new levels of productivity. Palabras clave: productividad, competitividad, coste laboral, reforma laboral, crisis económica y social. Key words: productivity, competitiveness, labour cost, labour market reform, economic and social crisis. 1. Introducción. Las últimas cuatro décadas han sido testigo de un cambio radical en la teoría y la política económica. Bajo la idea de que la crisis de la economía mundial y el débil aumento de la productividad, principalmente entre los años setenta y noventa, estaba marcada por la nociva intervención económica del Estado, se ha desplazado de la agenda política y la enseñanza económica cualquier objetivo que no comulgue con los principios de la austeridad, si no franco retroceso en materia fiscal, y la estabilidad macroeconómica de molde monetarista. El argumento que apoya esta visión no es otro que el de un organismo económico que tiende por sí mismo al equilibrio por medio de una correa de transmisión de información entre los agentes económicos que son unos precios libera1 dos de cualquier perturbación discrecional. La característica principal de este discurso es su énfasis insistente en una tríada conceptual compuesta por la baja productividad, la escasa competitividad y los excesivos costes laborales, sobre los que se hace descansar el peso del fracaso económico y el aumento de la ratio de la deuda. Por tanto, los tres conceptos constituyen el objeto de este trabajo, que busca comprender la relación que se establece entre el marco conceptual que construye el binomio productividadcompetitividad y la reforma laboral del 10 de febrero de 2012. La estructura del trabajo se divide en tres partes. En primer lugar se analizará con cierto detalle los planteamientos y las teorías más importantes sobre la productividad. Se trata ciertamente de uno de los dos pilares de este trabajo, pero no aspira a ser una recensión sobre las distintas posturas teóricas que adopta la economía en su comprensión de la productividad. Para esa cuestión ya existen numerosos diccionarios como el Palgrave, y supondría traer a colación demasiada información y presuponer una discusión muy larga. Al contrario, se trata de una tentativa de análisis crítico de la noción corriente de productividad. La misma que se usa indiscriminadamente en gran parte de los discursos periodísticos antes señalados, y que viene a configurar la base teórica del pensamiento académico sobre la cuestión. Comprender críticamente la productividad querría decir, simplemente, zarandear la noción y comprobar su consistencia. La hipótesis de partida es que existen problemas de definición y problemas metodológicos graves, que aun resueltos de forma convencional, generalmente omitiéndolos o circunscribiendo las preguntas a cuestiones en las que dichos problemas se hacen muy pequeños, ponen en duda la solidez que se le atribuye, así como cuestionan que se pueda hacer de ellos un mantra. ¿Qué es realmente la productividad? ¿Qué elementos se meten en la ratio? ¿Cómo se mide? Saltan muchas preguntas a poco que se interrogue el significado y la coherencia del concepto, pero, de nuevo, el objetivo es otro: llamar la atención sobre las fisuras lógicas que imponen sesgos en su medición y utilización, invalidándolo para asociarse con tanta tranquilidad con el concepto de competitividad. Pero, ¿cuál es la competitividad de las naciones? Este es el segundo pilar del trabajo, y resulta imprescindible para entender la explicación más común de la crisis. El argumento es sencillo, y pone el énfasis en la necesidad de elevar la competitividad como el motor del crecimiento: la riqueza de las naciones depende de la presión que puedan ejercer sobre la competencia de las demás. La competitividad, sin embargo, es la medida relativa de la inserción comercial de un país o cualquier otro agente económico. Cuando se señala que España o Alemania es o no es competitiva, más bien se está señalando que la presencia de uno y otro país en el mercado mundial rivaliza y se diferencia, y que si se pretende ensanchar la renta nacional es condición necesaria aumentar la participación en la economía mundial. Lo interesante es aclarar que la competitividad termina siendo un concepto positivo más que normativo o explicativo, y que sus determinantes, a pesar de lo útil que puede resultar política y académicamente, no caen sólo del lado de la oferta. Siendo prácticamente inescrutables, sin quitar mérito y capacidad explicativa a tantas teorías del comercio internacional, a las que hay que hacer referencia. Una vez se han puesto las bases de una idea replanteada de los conceptos de productividad y competitividad es posible encontrar la fuerza que las liga y, hasta cierto punto, las indiferencia: los costes laborales, que aparecen de este modo y por fuerza de un buen número de razones más o menos argumentadas, como los únicos responsables de la baja productividad y de la paupérrima competitividad española. Para evidenciar el lugar que adquieren los costes laborales es preciso atender a la última reforma laboral, repasando brevemente sus aspectos más relevantes para comprender cómo los concep2 tos de productividad y competitividad configuran el marco teórico sobre el que se comprende el fondo económico de la reforma del mercado de trabajo. 2. El concepto de productividad. El lugar que ocupa la noción de productividad en los discursos sobre la crisis es el de un argumento ad hoc extremadamente útil para identificar la situación de recesión económica exclusivamente con la esfera productiva, donde el papel del trabajo y de los costes laborales se aparecen como índices perfectos de la deficiencia competitiva de la economía española. De este modo se liga entre sí con fuerza de ley la tríada con la que abrimos este trabajo, formada por las nociones de productividad, competitividad y coste laboral. Por un lado, la productividad encierra la crisis económica en el movimiento de la economía real, acentuando el papel protagonista del trabajo en dicho espacio, para concluir que la situación competitiva de la economía española, no esta o aquella empresa, con estos costes y esta otra estructura productiva, sino toda la economía del país depende de la inclinación al trabajo de la población española y de sus exigencias salariales, las cuales, a tenor de la pobre competitividad que refleja el país en el cuadro macroeconómico, se aparecen con naturalidad como excesivas, producto de una fibra moral isquémica que no entiende que su estilo de vida ha llegado a estar muy por encima de sus posibilidades. La productividad se deja descansar sobre los hombros del trabajo, mientras la crisis atraviesa la estructura productiva, la tecnología, la formación de capacidad instalada, el coste de los insumos materiales y, por supuesto, el margen de beneficios. Si bien el trabajo de los conceptos está a la base de cualquier comprensión de la realidad, si se hace uso de ellos como supuestos consabidos, como insiste a menudo la economía, lo que se aparece como el obstáculo fundamental para llevar a cabo el análisis de la economía española en términos, por ejemplo, de su productividad y su grado de competitividad, son los datos mismos, cuya construcción pone a menudo problemas de medición o directamente metodológicos. Baste señalar, de entrada, que la medición más importante de todas: el valor agregado bruto o el producto interior bruto (PIB) de cualquier país, aquella medición que servirá de pilar para el concepto de productividad nacional, es una encuesta y, como todas las encuestas, está sujeta a problemas serios de veracidad en la medida en que su representación de la realidad es incluso una aproximación cuantitativa, sin que intervengan problemas de definición. Sobre esta base, los análisis económicos deberían prevenir de antemano sobre la severa deshonestidad en que incurre cualquier conclusión extraída de la contabilidad nacional y, por lo mismo, cualquier discurso o decisión política que se levante sobre un cuadro macroeconómico. Pero podría ser también que los conceptos económicos se encontraran limitados únicamente desde el punto de vista metodológico, es decir, que el poder explicativo y la calidad científica de sus índices se circunscribiera a la imprecisión con la que hayan sido recabados los propios datos. Sin embargo, los problemas más graves no se quedan en la debilidad metodológica. Si fuera así, el problema tendría un marcado carácter técnico y dependería de una mayor inversión en estadísticos, investigadores y contables. Al contrario, es en la propia construcción de los conceptos, su modelización como variables y su valoración en cuanto índices lo que fragmenta el problema y le devuelve la imagen de una impotencia fundamental que se traduce en un problemas teórico. En este sentido, el concepto de productividad es, si cabe, no ya porque represente el objeto de este trabajo, sino por su lugar cardinal en la representación del proceso económico, uno de los más importantes y el abuso más flagrante de la crónica económica. 3 Dicho esto, ¿en qué consiste la productividad? Se trata básicamente de un concepto que pone en relación una unidad de producto con una unidad de insumo, esto es, el ratio de una determinada medida de output por un índice del uso de un input. La medida y la cualidad de la medición dependerán de lo que se contabilice en el numerador y el denominador, si bien el primero suele ajustarse al valor añadido1 bruto producido. Habitualmente la economía convencional o neoclásica contempla el concepto de productividad como una medida del estado de la técnica productiva de una empresa, industria o país, de modo que su variación en el tiempo establezca el grado del progreso tecnológico. De este modo los cambios en la productividad empujan hacia adelante la frontera de posibilidades de producción (FPP) u óptimo paretiano, ampliando la cantidad y calidad de los bienes y servicios producidos, intercambiados y consumidos en la economía. Esto se produce, sin embargo, en ausencia de cualquier transformación de la función de producción. Esta forma de mirar a la productividad se distancia de otra visión, más clásica pero no por ello menos convencional, que señalaba la productividad como la cantidad de valor añadido generado por unidad de trabajo, medida bien por unidad de tiempo o bien por trabajador. Mientras que la visión de la productividad como índice del progreso técnico tiende a utilizar alguna versión de la productividad total de los factores o productividad multifactorial, donde se recogen en el denominador todos los insumos registrados como participantes en el proceso productivo, la segunda versión se centra en el trabajo, si no como único elemento valorizador, sí, desde luego, como el elemento en el que se desarrolla el proceso. 2.1. La función de producción y el residuo de la productividad. Es necesario hacer al menos una mención a la función de producción neoclásica. En su definición más simple, tal y como establece la función Cobb-Douglas, se trata de una función que relaciona el producto de forma lineal y monótona con los factores que intervienen en la producción. De forma algebraica: Y= f(L,K), a lo que se añadiría posteriormente el llamado “residuo de Solow” (a) como forma de denominar al crecimiento “no explicado” por la intervención del factor trabajo (L) y el factor capital (K). A su vez se podría incluir el resto de factores de producción (R); en cambio, es mejor omitir su presencia en favor de la argumentación, porque, además, ese “resto de los factores” encubre prácticamente todo lo que no recoge el “residuo de Solow”, con el que podría identificarse si se excluyeran los insumos conocidos, es decir, en función de los cuales se realiza el cálculo de capital, que tienen generalmente un reflejo contable. En definiti1 El valor añadido o valor agregado es un concepto problemático, pero esencial tanto en la teoría económica como en el argumento que se está presentando. Sin embargo, de entre todos los sentidos que se le pueden dar, se prefiere aquí el que adquiere en la teoría macroeconómica: «el valor agregado por tal empresa o industria como la diferencia entre el valor del producto y el valor de los insumos que se utilizan en la producción y que se compran en el mercado a precios bien definidos por éste» [Bhaduri, 1990: 23]. La idea que hay detrás del concepto neoclásico de valor añadido es la de un proceso productivo autónomo actuarialmente. Aunque se hace poco uso de él en términos macroeconómicos, a la hora de calcular el valor añadido neto no sólo se sustraen los insumos o mercancías intermedias, sino que se descuenta la depreciación; la cual, por supuesto, tampoco presenta normas de contabilidad claras, bien como costo de reposición a precios de mercado presentes o bien como promedio histórico de la vida útil del equipo fijo. En cualquier caso, normalmente incluye esa parte del valor contenido por el producto de la que saldrán las rentas del trabajo y del capital, entendida como tipo de beneficio, una vez se descuentan costos de materias primas, capital fijo y circulante. En todo este argumento debería resonar la critica de la economía política en la que K. Marx [1984] desarrolló su análisis de la ciencia económica de su época y del capitalismo a través de la incapacidad de la economía política clásica, tanto como la neoclásica, por explicar la fuente de la ganancia al margen de la mera positividad de un balance acrecentado. Este análisis se intenta inscribir en esa tradición de análisis social de la economía. 4 va, el modelo de función de producción de Solow, Y= a f(L,K), expresa cómo la interacción del trabajo y el capital en una medida recíproca determinada produce una cierta cantidad de producto, la cual, para colmo, resulta no ser siempre la misma. La relación que establece la función es homogénea y lineal. Ambos factores (L,K) interaccionan de forma directa y positiva, esto es, que un aumento proporcional a la función en ambos casos debería tener como resultado un crecimiento del producto equivalente. Geométricamente se expresa mediante una curva de transformación cuyos puntos señalan la cantidad de capital y trabajo necesaria para producir lo mismo; la diferencia entre recta y curva de transformación proviene de la diferencia entre costes marginales constantes o crecientes, donde la última corresponde al presupuesto neoclásico de la óptima utilización de los factores. Esta simplificación se agrava, además, cuando se deduce el principio de sustituibilidad factorial perfecta, o lo que es lo mismo, que se puede producir un coche con distintas cantidades de trabajadores y equipo siempre y cuando respeten sus proporciones con arreglo a la función. Este planteamiento formará parte del núcleo duro de la teoría del comercio internacional enunciada por el teorema de Hecksher-OhlinSamuelson, ya que postulaba que para todos los coches del mismo tipo había de existir una misma función de producción. De modo más sencillo: la relación entre factores está por encima de la capacidad de los mismos para interaccionar, esto es, los factores representan unidades de naturaleza contable e idénticas capacidades en cualquier lugar del globo. No obstante, esto es evidentemente incierto, y el “residuo de Solow” viene a recoger las variaciones del producto inexplicadas por la función de producción. En cualquier otra disciplina lo más coherente hubiera sido, como mínimo, replantear el propio postulado de una función de producción del tipo Cobb-Douglas. Esto, valga decirlo, no se produjo, y el martirio intelectual de la microeconomía consistió en preguntarse qué hacer con dicho “residuo”, si dejarlo como una variable inconstante pero deducible despejando los elementos conocidos, o, directamente, internalizarla. Este “residuo” no es otra cosa que la productividad, entendida como la capacidad de “producir más con lo puesto”. Esta es la definición más simple que se puede dar, pero, como se verá, es al mismo tiempo un posición profundamente minusvalorada una vez se formaliza esta (a) incógnita. Si se la convierte en una variable endógena a la propia función, se puede reducir su presencia perturbadora. Si decimos que Y= f(L,K, a), entonces los aumentos “inexplicados” del producto procederán de la propia interacción de los factores entre sí de modo, por otro lado, “inexplicable”. ¿Cuál puede ser esa relación entre los factores que es capaz de revolucionar las proporciones factoriales? Si para producir un automóvil necesito tres trabajadores durante diez horas y un equipo de diez máquinas de diferente tipo a máxima capacidad, es evidente que si de repente son capaces de producir dos coches, algo habrá ocurrido, algún tipo de interacción o de cambio en los factores habrá tenido que tener lugar, eso sí, sin ninguna modificación técnica ni contable. Esto, en suma, no quiere decir otra cosa que el comportamiento de los factores difiere de su descripción técnica. Con todo, si bien es difícil que una máquina que funciona a máxima potencia pueda ir más deprisa –¿cómo podría ser “técnicamente” posible, cuando no se trate de una velocidad ajustada a la carga de trabajo?–, no lo es tanto que cambie la intensidad del trabajo puesto en movimiento en esas diez horas o por aquellos tres trabajadores. 2.2. La productividad del trabajo y total de los factores. Ha habido numerosas modificaciones de la función tipo Cobb-Douglas original, Y= f(L,K), que han tenido como objetivo principal cualificar de distinto modo los cambios en los aumentos residuales del producto, o lo que es lo mismo, no proporcionales al 5 incremento de los factores. También añadiendo insumos distintos. Pero, en todos los casos, el factor “residual” ha seguido subrayando que existe un ángulo ciego en la función de producción, la cual se ha asociado fundamentalmente con el cambio tecnológico o con la productividad total de los factores. En ambos casos se pone en evidencia que la indeterminación teórica del “residuo” tiene como resultado la reducción de la función de producción a un «perogrullada estadística» [Bhaduri, 1990: 121] en la que se puede colar el sinfín de las causas naturales por la variable “residual”. El problema de fondo es el de confundir relaciones estadísticas o contables con relaciones teóricas. El resultado de esta limitación teórica de la función de producción se traduce directamente en el cálculo de la productividad, que pierde su apoyo arquitectónico fundamental. Según lo dicho en referencia a las funciones de producción, la productividad no vendría a significar otra cosa que la capacidad que tienen uno o todos los factores que concurren en el proceso productivo para dar lugar a una medida determinada de bienes o servicios. Si se quiere conocer la productividad del trabajo, se despejan los demás factores y se divide el producto (Y) por el trabajo (L); por el contrario, si lo que interesa es conocer el peso del capital, teniendo en cuenta que la ratio Y/K no tiene apenas sentido económico, lo mejor será referirse al progreso tecnológico que introducen, lo que vuelve a poner en escena el famoso “residuo”. Otra alternativa es, simplemente, colocar todos los insumos juntos. Por tanto, no está claro qué factores son los que hay que colocar en el denominador; ¿conoce algún productor todos sus insumos?, no si se producen externalidades, ya sean positivas o negativas. Además se añade otro problema profundo: del mismo modo que no es evidente qué factor tiene que dividir el producto, tampoco lo es la medida que se ha de aplicar al factor en cuestión, es decir, si ha de denominarse en unidades monetarias o por unidad física de producto. Convencionalmente se expresa como productividad del trabajo, es decir, como el ratio entre el valor añadido bruto –producto menos insumos intermedios– y la cantidad del insumo trabajo que exige la producción de la mercancía en cuestión. La expresión algebraica del concepto corresponde a Y’= Y/L, donde la productividad (Y’) mide, de este modo, la cantidad de trabajo (L) necesaria para producir tanto valor añadido bruto (Y). No hace falta especificar nada más para que puedan apreciarse varios problemas que cuestionan el indicador. Para empezar, ¿dónde figuran los demás insumos? En verdad, la productividad del trabajo refleja, sobre el supuesto de la función de producción, la cantidad de trabajo necesaria para producir tanto valor añadido y no la contribución del trabajo a la formación de ese valor. Aunque no lo parezca, no es lo mismo decir lo uno que su inverso, puesto que en el primero se estaría considerando que tanto trabajo es por lo demás necesario, mientras que en el segundo caso se estaría indicando que el factor trabajo produce todo ese valor añadido, lo que equivaldría a decir que lo hace en solitario. El valor añadido bruto se compone de todo el valor del producto deducidos los insumos intermedios, o lo que es lo mismo, evitando la doble contabilidad de estos bienes intermedios, una como tales y la segunda como parte del valor añadido total [cf. Bhaduri, 1990: 23]. Por lo tanto, el resto de insumos por lo menos ha transferido su valor al producto final, a pesar de que toda la potencia valorizadora le ha sido atribuida al trabajo. Del mismo modo, la productividad nacional se mide simplemente dividiendo el producto interior bruto por el número total de horas trabajadas o el número total de trabajadores (PIB/L). Existe, sin embargo, otra forma de medir la productividad que goza de un prestigio similar, y que, en resumen, pretende resolver el problema antes señalado. La productividad total de los factores o productividad multifactorial son dos formas igualmente válidas de referirse a la medición residual de la productividad propuesta originalmen6 te por Solow, y que trata de despejar directamente la incógnita de la función de producción (a). La característica más destacable de esta forma de medición de la productividad es que coloca en el denominador el conjunto de los insumos, y no el trabajo solamente. Pero si el trabajo presentaba problemas conceptuales serios a la hora de relacionarlo con el valor agregado, colocar todos los factores juntos no acaba con los problemas de medición. Para empezar es necesario hallar una medida común a todos ellos: que no puede ser otra que la unidad monetaria. Si bien el trabajo puede reducirse a una variable técnica como son las horas de trabajo o el número de trabajadores, la maquinaria y los insumos materiales no pueden reducirse a una medida común también de índole técnica. ¿Qué podría hacer equiparables brazos robóticos, materias primas y toda la capacidad instalada? No existe siquiera una medida común desde el momento en que existe una diferencia entre máquina y herramienta que anula la virtualidad de la energía para hacer las veces de cualidad común. La única opción presente es la de reducir todos los elementos del factor capital o tierra a la unidad monetaria. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta relación entre costes factoriales y valor agregado describe algún tipo de relación propiamente económica y no estrictamente contable? El empleo de una unidad de cuenta como denominación única de los factores distintos del trabajo reduce la relación económica entre los factores al plano abstracto de la contabilidad, donde la teoría brilla por su ausencia y no queda rastro de cualquier tipo de conexión interna a la producción de valor. Esto no es un problema porque pueda ocultar la explotación dentro de la simplicidad de una tabla input-output, sino porque no da una sola explicación sobre el proceso que pueda servir para mejorarlo. La mentalidad contable de buena parte de la economía más vulgar y convencional les lleva a reducir cualquier relación económica a un “expediente técnico”, procedimiento especialmente conveniente para el punto de vista del beneficio, cuya propiedad sobre el producto le permite distribuir las rentas factoriales, aun suponiendo que quisiera atenerse a ello, en función del peso monetario o del coste de cada uno de los insumos sobre la parte del producto que les corresponde proporcionalmente. Es decir, si deja de postularse el trabajo como el elemento creador de valor, y se lo sustituye por una acción conjunta, coordinada y perfecta entre todos los insumos por variados e inermes que resulten, se está sustrayendo a la vista no sólo el fundamento de la creación de valor, sino también la autoría de ese mismo valor agregado. El análisis de la productividad neoclásico se basa, en definitiva, en la idea de que los medios de producción son tan productivos como el trabajo. En una y otra medida de la productividad se acentúa por igual la incógnita que pende sobre la función de producción. ¿Qué designa exactamente esa a que se buscaba endogeneizar? En primer lugar se la identificó con la productividad, es decir, con la capacidad que una cierta y contingente combinación de los factores, más allá de las proporciones que establece la función de producción, pueden tener en el crecimiento del producto total o el valor añadido bruto. Sin embargo, la productividad sólo se podía calcular por insumo (productividad parcial) o por factor (capital o trabajo), si no todos juntos. Esto implicaba que el valor añadido total que crecía, debido en parte al azar que señalaba la a, quedaba dividido por uno de los factores, con lo que antes que explicar dicha variable se subsume en el factor que se coloca en el denominador, si no es que se elimina directamente. Por otro lado, la productividad multifactorial no hacía sino repetir este mismo procedimiento con dos problemas añadidos. Primero, que la suma de los factores no disuelve el problema del residuo y, segundo, que el número de factores no es, en la forma de insumos, perfectamente discernible, con lo que la a podría incluso corresponder al efecto del clima o del entusiasmo de los productores. 7 2.3. Los límites de la productividad: problemas de medición y determinantes. Es aquí donde hay que mencionar los problemas de medición del concepto de productividad. Para empezar, es preciso señalar el establecimiento de los límites que definen los índices y las variables en juego. Este problema no es nuevo, y afecta en un sentido mucho más amplio a toda la ciencia económica, conmoviendo sus cimientos desde el principio. Para empezar, cabría preguntarse, descomponiendo la respuesta en una serie histórica casi interminable, qué se entiende por trabajo, tierra y capital, del mismo modo que no queda clara la interacción de los tres factores dentro de la función de producción. Pero esto no es todo, porque ¿acaso se incluye en el cómputo todos los recursos y externalidades que intervienen en el proceso? ¿Se da cuenta apropiadamente de todo lo que se produce? ¿La medición del valor agregado incluye externalidades positivas? Esta fisura desborda el problema de la productividad, pero ataja la tentación de huida que tiene la economía convencional cuando trata de aislar los conceptos del entramado teórico profundo de la disciplina, que se diferencia con dificultad de otros aspectos sociales y ecológicos que hacen las veces de su entorno racional. Por último, cabe añadir el problema que plantea la medición del producto. De todos, éste podría parecer el menos importante, y ciertamente debería ser la cuestión más obvia de todas desde el momento en que el valor agregado se mide en unidades monetarias, en dinero contante y sonante, y por lo tanto no supone ningún problema de medición. Pero, en verdad, presenta un problema conceptual con carácter dicotómico prácticamente imposible de solucionar. Por un lado, las imprecisiones que acarrea el cálculo del deflactor dificultan la medición del producto en términos reales, que es lo único económicamente relevante y, además, la mejor aproximación a un cálculo de cantidades que se deshaga de variaciones estáticas del precio. Al mismo tiempo, toda la esfera de los bienes o del valor de uso, los cambios en la cualidad o en la experiencia que el consumidor pueda hacer del producto en un momento del tiempo diferente no quedan reflejados contablemente, y sólo una mayor demanda traduciría esas variaciones en un aumento de las cantidades, los precios o los beneficios. El problema de la definición de los conceptos reaparece aquí, y hace compleja la valoración monetaria de la productividad en términos sociales o individuales, sin olvidar que esto puede afectar en definitiva el precio y, en consecuencia, el valor agregado a dividir por los insumos. En cuanto a la medición del producto, sin embargo, el problema más importante viene dado en la variable de medición: si se trata de cantidades o bien de unidades monetarias. Esto es radicalmente importante, primero, porque si se miden cantidades se podría reflejar la productividad como carga de trabajo, y, segundo, porque si se calcula en unidades monetarias la productividad pasa a ser la capacidad para crear valor que tienen los insumos, desplazando el problema al lado de la demanda y sacudiéndose de este modo lo político de la esfera de la producción. Pero, ¿cuáles son, en definitiva, los determinantes de la productividad? En la práctica el indicador de productividad sólo refleja la cuota de valor añadido que se atribuye en razón del peso relativo de cada factor productivo o del trabajo en solitario. Lo que no es otra cosa que la distribución contable del valor monetario del producto, valorado a precios de mercado. Esto constituye una medida estática que toma la imagen artificial de una razón sobre el resultado por la definición de las causas de la productividad. Incluso sin atender a aquella misteriosa a de la función de Solow, la economía convencional casi tanto como la crítica ha insistido en el argumento añadiendo variables y elementos que supuestamente entrarían a formar parte de las causas de la productividad. 8 Por lo general, en lo primero que se hace hincapié es en el cambio tecnológico como determinante de las transformaciones de la función de producción misma mediante el ahorro y la reorganización de los factores; esto debería recogerse en sí mismo en los cambios en la función de producción, sin embargo, a veces se le confiere el lugar de un factor exterior pero determinante en el proceso, y las funciones de Hicks, Harrod y Solow que exploran la “neutralidad tecnológica” apuestan por aislar el cambio técnico para apreciar las variaciones en los demás factores. Lo que sí es cierto es que cualquier inversión en I+D tenderá a impulsar el cambio técnico y, en consecuencia, acrecentar la productividad de los mismos factores. Esto no es distinto a decir que la capacidad instalada influye en la determinación de la productividad, la cuál, por otro lado, más importancia en un modelo de productividad en el que sólo recoja el trabajo. Es evidente que más y mejores máquinas ahorran trabajo. En consecuencia, la productividad se puede resumir como un proceso de ahorro de trabajo por medio de una mejor organización, la sustitución de trabajo por otros insumos, especialmente capital, y la mayor cualificación de los trabajadores. La misma noción de capital humano persigue condensar en el factor trabajo el resultado del progreso técnico cuando señala la importancia de la cualificación; en este sentido, se trata de una teoría técnica y no social del trabajo, o lo que es lo mismo, una propuesta analítica que no puede concebir la productividad en relación con la distribución sino, por el contrario, exclusivamente al interior del proceso de producción. Este cambio es muy importante, porque permite aplicar la teoría neoclásica de la retribución de los factores en función de su productividad marginal –el valor obtenido por cada unidad extra de insumo–, solidificando la teoría marginalista del valor. Como se señalará al hablar de la competitividad, esta operación es profundamente ideológica, por lo mismo que matemática y teóricamente fraudulenta. En definitiva, la lista de los determinantes de la productividad es prácticamente infinita, y se disuelve en el conjunto de las variables de la vida social, natural y la dimensión tecnológica. En cualquier caso, todos los posibles determinantes inciden sobre la lucha continua por acrecentar la eficiencia productiva, la cual desplaza insumos de la producción del mismo valor y permite, mediante rendimientos crecientes o de escala, elevar el valor añadido a realizar con un coste técnico y contable menor; menos salarios en proporción al producto y menos horas de trabajo aplicadas. Los incrementos de la productividad se deberían, en consecuencia, a una mejora en la eficiencia, en un mayor producto con los mismos factores. De nuevo el círculo inconcluso, que de los factores se desplaza a los problemas de medición, y de éstos a unos determinantes que se extienden fuera de las ratios y las funciones de producción, para, finalmente, encontrar que hay una inconexión fundamental entre los determinantes internos (de oferta) los externos (de demanda) del precio, sobre los cuales que se calcula la productividad. Una que crece de forma casi misteriosa sin que sea posible señalar todos sus autores. No existe una teoría del crecimiento que pueda reducir al ámbito productivo de la empresa individual todos los determinantes de la productividad. Digamos que el valor agregado es directa e indirectamente una magnitud social e históricamente determinada. En consecuencia, el concepto no dice nada que sea enteramente cierto, y si abre alguna puerta, esta es a la esfera de la circulación, donde la interacción entre las distintas empresas influye en el precio, el valor agregado y, retrospectivamente, la productividad. 9 3. Competencia y competitividad. 3.1. El «equilibrio general» neoclásico como punto de partida. En la teoría económica el concepto de competencia es central para concebir las fuerzas que regulan el equilibrio o el desequilibrio de la economía. Se trata de un principio lógico central sin el que no se podría concebir el movimiento del mercado hacia la eficiencia, en el caso de la teoría neoclásica, o hacia el desequilibrio constante en la producción, como sugieren otras teorías. La competitividad, por el contrario, mide en términos relativos la capacidad que un agente, empresa o Estado tiene para colocar su producción en el mercado mundial; podría describirse perfectamente la competitividad entre empresas dentro de un mismo país, sin embargo, su uso ha venido a consolidarse en el terreno de la economía internacional por diversas razones. El salto del primer concepto al segundo, de la competencia a la competitividad, se produce cuando la presión competitiva de unas empresas frente a otras regula la cuota de mercado que obtiene cada una, es decir, el efecto de la competencia aparece como el grado de competitividad que ha alcanzado cada agente económico. Frente al gran número de teorías que postulan una forma de medición de la competitividad, la única manera de dar cuenta de ella es constatando la inserción efectiva de una empresa o un país en el mercado. No es lo mismo hablar del grado de competitividad que de las causas de la competitividad de los agentes económicos. Mientras que el primero reside en el terreno de la pura descripción, el segundo encuentra dificultades para subsumir todas las determinaciones que intervienen en el proceso de formación de la demanda efectiva para una empresa o en el mercado internacional. Competencia y competitividad son dos términos omnipresentes en la discusión y la crónica económica, a pesar de que la definición y las relaciones que existe entre uno y otro son de todo menos una obviedad periodística. Es posible que sea exagerado hablar de la competencia como el «cuento de hadas» [Weeks, 2009: 12] de la economía neoclásica. Sin embargo, en la práctica hace las veces de gramática de la teoría económica donde el individualismo metodológico es el fundamento. Parte de la identificación del intercambio con la acción social, y de la idea de que la única forma de valoración capaz de representar la función de utilidad individual es el individuo propiamente dicho. El valor es siempre subjetivo, se trata de la teoría marginalista del valor, y su reflejo en la forma dinero da lugar al precio. Por tanto, la interacción entre los compradores y los vendedores –de tomates, edificios, medicamentos y “servicios del trabajo”– se realiza a través de un sistema de precios que constituye un entramado de señales a partir de las cuales se puede realizar el cálculo instrumental necesario para maximizar ganancias y utilidad. Los precios son aquí “meros indicadores” de preferencias subjetivas convalidadas por la función de utilidad de toda la sociedad, no existen límites naturales ni sociales detrás de los precios. De esto se deduce consecuentemente que cualquier intervención estatal o colectiva, toda forma de coerción sobre la libre valoración y disposición con arreglo al principio de propiedad no sólo será injusto desde el punto de vista individual, sino, además, ineficiente. Los precios emiten señales a toda la sociedad que sirven de incentivos racionales para cualquier actor para especular con ganancias potenciales, y la sucesión infinita de estas operaciones de cálculo y de ensayo y error deberían conducir a un conocimiento perfecto y una información ubicua sobre cualquier inversión presente. El principio de la maximización de ganancias (por parte de los empresarios o vendedores) y de la maximización de la utilidad (los hogares o compradores) permite cerrar el círculo de lo que es subjetivamente satisfactorio y económicamente más rentable, puesto que nadie comprará ningún producto si existe la posibilidad de arbitrar o hacerse con un sustituto perfecto (bien como unidades físicas o en forma de coste de oportunidad), por lo mismo 10 que ningún empresario dejará de ganar un céntimo y, en consecuencia, emplear todos los recursos, que además son escasos, de la forma más eficiente posible. De este modo, cualquier interferencia en el libre ejercicio de la función empresarial o acción económicamente orientada conducirá a un estado subóptimo en el que alguien estará viviendo peor de lo que podría estar. Este estado ideal conocido como frontera de posibilidades de producción (FPP) u óptimo paretiano reúne los tres tipos de eficiencia: productiva o cuando el producto social se obtiene al menor coste, desde el punto de vista de la asignación de recursos a las demandas reales de la sociedad, y de distribución de las rentas en forma de ingresos y gastos. Este proceso sólo se puede desarrollar en una economía de mercado por medio del mecanismo de la competencia, que hace las veces de deus ex machina de la teoría neoclásica [cf. loc. cit.]. La libre competencia es, por tanto, el único comportamiento económico que puede conducir a la eficiencia y el óptimo, donde, según reza la definición, nadie podría mejorar sin que empeorara la situación económica de otro. Esta idea es central para comprender la reivindicación del librecambio, de desregulación económica y del mercado laboral que se viene poniendo en práctica con especial rigor desde los años setenta. La libre competencia es por eso mismo perfecta. Y su perfección se debe, como presenta el Penguin Dictionary of Economics, a que «(i) Existe una multitud de empresas, todas demasiado pequeñas para afectar individualmente al precio de mercado; (ii) Todas las empresas buscan la maximización de su ganancia; (iii) Las empresas pueden entrar o salir de la industria sin costes; (iv) Los productos son homogéneos» [en Weeks, 2009: 15]. Lo irreal, si no directamente excéntrico, de esta definición toma como piedra de toque la incapacidad de los actores económicos para influir en los precios. La condición suficiente para que se produzca competencia perfecta y eficiencia económica es que todo el mundo sea precio aceptante para que la negociación se pueda establecer en término racionales y mutuamente beneficiosos. Lo más paradójico de la definición canónica de la competencia perfecta es que todos y cada uno de los puntos que la condicionan saltan a la vista como objetivos estratégicos de las empresas para actuar de conformidad con el principio de la maximización de ganancias: (i) tendencia al monopolio (por razones técnicas o financieras); (ii) información imperfecta y errores de cálculo en la maximización efectiva de la ganancia; (iii) costes de transacción; (iv) diferenciación de producto o el “buscar el mayor valor añadido” de la calidad que tanto se escucha. Esta contradicción no es otra que la que permite que la competencia de el salto al concepto de competitividad como el proceso de su realización. Incluso en el marco del «equilibrio general», formulado por Léon Walras en el siglo XIX, se incluyó la figura de un «subastador» [cf. ibíd.: 27] a modo de demiurgo que asegurara la cuadratura del círculo que supone la interacción simultánea y sucesiva de compradores y vendedores sobre cuya reunión estática se formula el punto de equilibrio intemporal. En este «equilibrio general» la competencia funciona como mecanismo económico e instrumento teórico que permite generar una representación desprovista de un solo dato histórico para justificar geométrica y matemáticamente el proceso de competencia real en la economía. «En la teoría neoclásica, la competencia no es una categoría analítica, y menos aún empírica, sino más bien la contraseña que permite llegar al resultado previsto. Supuestamente, la competencia neoclásica es el mecanismo que conduce en la práctica al sublime estado de la eficiencia económica. Analíticamente, descubrimos que es indistinguible del resultado; es, por supuesto, el resultado mismo» [ibíd.: 33]. 11 3.2. La competitividad económica. Si la competencia era el mecanismo, la competitividad será la capacidad que tiene cada actor económico para ponerlo en marcha. El esfuerzo general de la economía neoclásica, tanto como mucha de la denominada crítica, es señalar las condiciones de oferta que determinan esa capacidad. Por eso recurren al costo primo unitario, el coste laboral unitario, el margen de beneficio, e, incluso, se suele ponderar el poder de mercado que presenta cada ramo de la producción, con lo que vislumbrar desde la esfera productiva o de la empresa los determinantes de esa fuerza competitiva. Sin embargo, del mismo modo que la productividad era incapaz de soportar la definición positiva cuando la demanda le devolvía una imagen borrosa, la competitividad sufre un efecto parecido. Porque, en definitiva, se comete el mismo error, que no es otro que intentar explicar el funcionamiento individual de los agentes económicos desde sus determinantes de oferta. Excluyendo, precisamente, las distorsiones que impone la demanda. Es preciso decir que, en efecto, la economía es un flujo o, al menos, un proceso en el que los gastos se relacionan estrechamente con los ingresos en una tendencia a reproducir y ampliar sus propias condiciones iniciales. Sin embargo, suponer que las mercancías están llamadas a ser más o menos productivas en función casi exclusiva del costo es, en primer lugar, detenerse allí donde acaba el registro de la contabilidad empresarial y nacional, y, por otro lado, suponer la famosa ley de los mercados (ley de Say), donde la oferta, el gasto, genera rentas factoriales que habrían de corresponder perfectamente al mismo monto por el lado de la demanda. Ambas cuestiones son difíciles de encajar en cualquier perspectiva crítica y, paradójicamente, son a menudo los manuales de negocios los únicos que tratan de indagar esos misteriosos factores de demanda. La teoría económica convencional presupone, tanto como la crítica, la existencia de un producto homogéneo, sin diferencias cualitativas, con el objetivo de crear una curva de indiferencia social perfectamente definida y conocida. Además, trabajar con un producto homogéneos sirve para visibilizar las fuerzas motrices principales de la economía capitalista: competencia entre capitales y entre “factores”, la importancia de la tecnología, la demanda, etc. Sin embargo, este plano abstracto no justifica el salto lógico que se produce entre el concepto de competencia y la identificación de la competitividad con la eficiencia productiva, generalmente identificada con los aumentos de la productividad de los factores. En este sentido, el contexto en el que se desarrolla la competencia es esencial para visibilizar el pilar sobre el que se debería hacer descansar el acento político. Porque si los costes laborales representan una parte minoritaria de los costes unitarios, como de hecho ocurre en productos con alta densidad tecnológica, ¿cómo es posible que tenga un repercusión central en la eficiencia el recorte salarial? ¿Cómo podría justificarse esto desde el punto de vista de una estructura productiva diversificada y especializada técnicamente? Las condiciones que presenta el mercado mundial en la actualidad son muy diferentes al paradigma posbélico típicamente fordista. En consecuencia, la forma en la que se presenta la competencia se ha modificado de manera sustantiva. Esto se traduce en una transformación de la estructura productiva a nivel mundial donde se modifica profundamente la jerarquía de agregación de valor. La conclusión histórica de este proceso es que la lógica de precios determinados por costes ha dejado paso de forma general a una diversidad piramidal de la estructura productiva, por otro lado presentado rasgos típicos de una organización reticular o no lineal. Los bienes que mayor valor añadido contienen, por tanto, son aquellos que deberían ser objetivos de la orientación industrial y, por lo mismo, sufrir una mayor competencia, son aquellos que presenta una mayor densidad tecnológica; la industrial aeroespacial, la química, farmacéutica y electrónica 12 son algunos ejemplos destacados. En bienes de intensidad tecnológica media, como la metalúrgica, maquinaria y demás insumos intermedios, el factor decisivo es la creación de escalas de producción basadas en la intensidad de capital; las ganancias de productividad emanando de la mayor eficiencia en el empleo de la capacidad instalada en relación con los costos de producción. Si el producto, por otro lado, se encuentra próximo o directamente en la frontera de la comercialización para el consumo final, así como se orienta a nichos muy específicos, las variables fundamentales resultan ser la especialización y la conexión de servicios relacionados, tratando de entretejer una red comercial y de servicio orientada al consumo diversificado pero continuo. Es aquí donde palabras como la calidad, creatividad, diseño y capacidad de penetración en la estructura de las preferencias adquieren sentido. «Finalmente, sólo una parte de los bienes comercializados, generalmente los más tradicionales u otros con mercados muy amplios, mantienen formas de competencia basadas estrictamente en las ventajas de precios derivadas de menores costes laborales, financieros y de insumos» [Palazuelos, 2000: 290]. La principal conclusión que resulta de esta transformación es que la inversión en dotación tecnológica y la especialización en los bienes y servicios producidos y comerciados se vuelve la clave explicativa de la posición comercial de las empresas. No existen recetas generales ni representaciones “epocales” sobre la naturaleza o el elemento de la competencia. La división entre segmentos productivos, entre ramos por intensidad tecnológica o capitalista, así como el fortalecimiento de la atención y el seguimiento del cliente implica que dependiendo del nicho y la posición en la estructura productiva, el factor determinante de la eficiencia productiva y la eficacia comercial variará. Sin embargo, todavía queda otro elemento fundamental que hay que considerar, y es que dentro de la formación de los precios, supuesto de que no haya ajuste de precios que hiciera variar el valor añadido de un producto con iguales costos, el coste laboral no es el único que existe. El coste de los insumos y la ganancia resulta determinante. Esto quiere decir que cuando se hace descansar el peso de cualquier ajuste económico en el nivel salarial, normalmente se está obviando el problema que puede suponer la dependencia energética o la escasa diversificación productiva que pudiera rebajar el coste de producción de insumos, abasteciéndose localmente, o el margen de beneficios, que siguiendo fórmulas como la de Michal Kalecki [cf. 1995: 15, 19], incluye un mark-up que expresa el poder de mercado o la forma de la competencia en cada mercado. De este modo, a la hora de evaluar la competencia es necesario evaluar todos los elementos que intervienen en la formación de precios y la estructura de la relación competitiva en cada mercado, teniendo en cuenta, además, la proporción de cada insumo en el producto individual. Pasar del equilibrio general y la competencia perfecta a la realidad de los mercados es un tránsito traumático. Fundamentalmente porque la propia dinámica de la producción capitalista presupone una acción de la competencia que no flota en el vacío, sino que sufre resistencias o acusa la fricción que la realidad histórica pone delante del movimiento lógicamente infinito del principio de maximización de la ganancia y la acumulación de capital. Este poner los pies en la tierra representa, con todo, un hazaña cuando las decisiones políticas que conciernen el devenir económico en tiempos de depresión se apoyan en una representación del mundo virtual en el que esas fricciones no son más que datos, elementos exógenos y contingentes, irrelevantes argumentativamente, aunque tengan la solidez de un límite técnico como es la velocidad y el coste del transporte aéreo, el comportamiento irracional, y, más importante, una forma o estructura de la competencia que viene dada por un producto singular en un mercado muchas veces único. El equilibrio general se deshace incluso en su tuétano lógico cuando es la 13 propia realidad la que le devuelve a la lógica una fuerza que la obliga a transformarse. La competencia genera contradicciones que subvierten cualquier proceso estático. Y es que cuando el discurso eleva la innovación a la categoría de quintaesencia del proceso competitivo, está declarando secretamente que la ventaja, y no la igualdad, es el alma de la competencia. 3.3. La competitividad internacional: el «coste laboral unitario» y la función de demanda. La competitividad se hizo famosa en el campo de la economía internacional. En cuanto sustituto agónico del tablero geopolítico, encubre la mayoría de las veces motivos económicos bajo el interés nacional. Es evidente que la confrontación entre el Banco Central Europeo y el de Alemania se produce en términos opuestos a los del propio BCE y el FMI. Sin embargo, las distintas visiones de lo que debería recetarse a la economía para emerger de la crisis actual no prescinden de un sustrato conceptual que alimenta tanto unas como otras posturas. Dentro del discurso que domina la representación de las causas de la crisis económica y social, se encuentra el postulado de que los salarios han estado creciendo por encima de la productividad, y que, por consiguiente, el margen de beneficio, que es a su vez fuente de la inversión, se ha visto reducido por mero artificio de la presión sindical y el crecimiento económico. Hay que precisar, en primer lugar, que si bien es cierto que los salarios han crecido por encima de la productividad -¿qué significa esto sino la constatación de que un factor de coste crece por encima de la inserción de la producción nacional en el mercado?–, esto no se ha producido de modo muy intenso, y la participación de los salarios en la renta no ha crecido significativamente. En segundo lugar, el crecimiento de la productividad depende de la formación de los precios, la inflación y la carga de trabajo. En el caso de la carga de trabajo, es difícil señalar si ha crecido o no, pero lo que está claro es que un registro de las estadísticas de morbilidad asociadas y de accidentes laborales pueden ser, si no un indicador de la carga en sí, al menos sí de los costos sociales del crecimiento. En todo caso, es posible pensar que haya crecido y disminuido según el sector de la actividad económica. Por parte de la inflación, ésta ha sido moderada. La propia política monetaria del Banco Central Europeo ha estado desde el inicio dirigida al control de la inflación, y los propios requisitos de la unión monetaria impusieron a los gobiernos el abatimiento del nivel de precios. De nuevo, el indicador de la inflación es complejo de aplicar; para empezar, depende de una encuesta que valora la subida de los precios de artículos ya producidos en el pasado, y, después, tiene una relación ambigua con el valor añadido, donde aislando los factores de mercado, identifica complejamente cantidades con precios constantes. En todo caso, no es lo mismo una inflación de costes que tributaria; hay que deflactar indicadores como la productividad por el índice de precios al productor si se quiere aproximar la cantidad. Por último, la formación de precios resulta ser la cuestión más importante, pues en ella se concentra la atención que busca unir competitividad y coste laboral en una explicación sinóptica de la crisis. Pero en la formación de los precios intervienen demasiados factores ya sea sólo por el lado de la oferta, entre los que se cuenta la participación del trabajo y de los beneficios en el valor añadido. Dados los insumos, la relación entre la compensación total del trabajo y la participación de los beneficios se descuenta, en el primer caso, por la productividad y, en el segundo, por la renta. Así se desprende la fórmula P·Yr=RA +EBE, donde los precios (P) por la renta nacional real (Yr) son iguales a la suma de la 14 remuneración de los asalariados (RA) más el excedente bruto de explotación (EBE). De este modo, los precios son iguales a los costes laborales unitarios Wn/(Yr/L), salarios totales partido productividad real, y el margen de beneficios (B/Y); sería P=RA/Yr + EBE/Yr. Este es el denominado coste laboral unitario nominal. Se concibe como un indicador de competitividad, en el que se refleja el peso del trabajo y los beneficios por unidad de producto o renta. Sin embargo, existe otra forma de despejar la misma fórmula, que pasa de P*Y=RA + EBE á 1=(W*L)/(P*Y) + EBE/(P*Y), de donde se desprende que (W*L)/(P*Y) ó W/(Y/L) es el coste laboral unitario real. La diferencia entre la primera y ésta última es que si bien la primera trataba de explicar la formación de precios, la segunda es una medida de la distribución de la renta. No se trata de un índice deflactado y otro nominal, sino de índices distintos que buscan medir y reflejan relaciones económicas diferentes. Este segundo indicador señala la relación entre salarios y renta, y ofrece el porcentaje de participación de los salarios en la renta nacional. Hay una gran confusión en torno a estos indicadores, y a menudo omisiones interesadas. En primer lugar, las explicaciones mayoritarias de la crisis (europea) se apoyan en la evolución de los costes laborales unitarios nominales, donde los salarios nominales se dividen entre la productividad real del trabajo. Es cierto que se trata de un indicador de competitividad, porque los salarios se fijan nominalmente pero la productividad se refleja en términos reales, porque la variación de los precios no reflejaría un aumento de la capacidad para producir más en términos de bienes y servicios. Tiene sentido establecer esta relación, además de que se deduce racionalmente de la identidad macroeconómica entre renta nominal y remuneración total de los asalariados más beneficios (P*Y=RA+EBE). Por otro lado, lo que ocurre con este indicador es que es tremendamente útil para señalar un efecto estadístico como es que la productividad real siempre va a crecer menos que los salarios nominales. Es cierto que lo mismo ocurre con los beneficios (EBE/Yr), pero por lo general se omite sistemáticamente esa parte de la identidad, asociando las variaciones de los precios exclusivamente a la relación entre salarios y productividad. Es una omisión interesada, porque no existe ninguna ley económica o recurrencia estadística que diga que el margen de beneficios tenga que ceñirse inamoviblemente a una tasa determinada. De hecho, siguiendo la misma fórmula, un empeño por ganar más podría conducir a un crecimiento del nivel de precios. Las variaciones de demanda, cuando se produce un ajuste vía precios, tienden naturalmente a incidir positivamente sobre la parte de los beneficios. En este sentido, la omisión de los beneficios, está reduciendo las variaciones de los precios a las condiciones de oferta, y éstas a la posición competitiva. En consecuencia, según el CLU nominal, si no se producen aumentos espectaculares de la productividad, tanto como para compensar como mínimo el diferencial de la inflación, cualquier subida salarial va directamente en detrimento de la cuenta de resultados y de la competitividad vía precios de las empresas. Sin embargo, los CLU reales señalan la distribución real de la renta entre beneficios y salarios. Haciendo un repaso a la evolución de ambos indicadores durante la última década se pueden apreciar subidas en los nominales que no se corresponden a los reales. Esta divergencia se explica por la pugna distributiva que establecen salarios y beneficios en el reparto de la renta. Mientras que los salarios se fijan nominalmente, los precios pueden crecer por encima de los salarios para compensar estas subidas, desatando generalmente un proceso inflacionario creciente, en el que la negociación colectiva se vuelve fundamental para estabilizar los precios en detrimento de los asalariados. Es inevitable, salvo que los salarios alcanzaran una posición negociadora muy fuerte, que los salarios bajen en condiciones de desempleo porque los empresarios fijan los precios 15 contando con la expectativa inflacionaria de los salarios, intentando que la subida salarial se neutralice e, incluso, revierta la tendencia positiva en términos reales. Por eso, si bien el CLU nominal es un indicador de competitividad individual, el CLU real señala la distribución de la renta entre asalariados y capitalistas a nivel nacional. La contradicción entre ambos se sitúa precisamente entre el comportamiento individual y social de los agentes económicos. Además, entre países con monedas distintas, el tipo de cambio tiende a ajustar las variaciones de la inflación, convirtiendo el CLU real en el indicador de competitividad entre países que no comparten moneda; en general se considera que es uno de los mejores indicadores para establecer el tipo de cambio. Esto hace que el CLU nominas sí sea un indicador de competitividad a nivel del Área Monetario Europea. Esto introduce mucha confusión en la utilización de estos indicadores, que son distintos y sirven para señalar cosas distintas según se refiera al interior de una zona monetaria o a la relación entre países con monedas distintas. En todo caso, lo que merece la pena rescatar de los famosos costes laborales unitarios, es algo tan simple como que se identifica en su forma nominal el costo con un indicador de competitividad vía precios que prescinde de los beneficios en la determinación del nivel de precios. El corolario no es otro que la fusión de un indicador de competitividad basado en la relación entre productividad y coste laboral, uniendo técnicamente las tres variables en una sola explicación. El análisis de la competitividad se basa, por un lado, en las estrategias corporativas y, por el otro, los determinantes de la formación de los precios. Esto implica que las rentas disponibles para el consumo proceden de las rentas factoriales, que son determinantes de los precios a costo de factores –antes de impuestos. El salario es, en verdad, el factor determinante en la formación de los precios [cf. Bhaduri, 1990: 79-112] de una economía dirigida por los salarios [cf. Bhaduri y Marglin, 1990: 375-393] o cuya reproducción económica se base en el mercado interno; por lo general el caso de economías grandes y desarrolladas. Sin embargo, el mero hecho de que los precios de mercado no se correspondan a los precios de producción, que exista un sistema de crédito desarrollado, un complejo industrial-publicitario extraordinariamente desarrollado, o límites físicos a la circulación de mercancías, impone un límite evidente a considerar que la demanda de cualquier producto va a estar determinada, como sus oscilaciones históricas, única o fundamentalmente por los precios. La demanda está a menudo más determinada por los prejuicios y una función de demanda que, muy a pesar de la rational choice o los supuestos del modelo Hecksher-Ohlin, establece límites considerablemente amplios dentro de la función de utilidad humana. ¿Por qué un coche coreano y no uno alemán o viceversa, por qué una botella de champán y no de cava? La gran ambición de las teorías económicas, del lado de la oferta y la demanda, ha sido encontrar en la producción el proceso de circulación determinado de antemano. Sin embargo, que el modo de producción capitalista presuponga el mercado, invita a considerar más de cerca el pequeño encaje de los productos o los países en el mercado mundial, y no sólo sus consecuencias y determinantes técnicos en la esfera de la producción, si lo que se quiere es dar una imagen aproximada del proceso de la competencia y el grado de competitividad de empresas y países. La reivindicación de los aumentos de productividad se entienden a menudo indistintamente como aumentos de la competitividad. Es cierto que uno y otro entran en íntima relación tan pronto como se consideran ciertas teorías del comercio internacional, que no son precisamente ni la neoclásica ni la estructuralista. Sin embargo, no se puede decir sin más que sean completamente homologables. Para empezar porque no se trata de una identidad, digamos que la productividad no es exactamente la competitividad, 16 sino que existen amplias diferencias que conviene destacar, como el hecho de que el tipo de beneficio, el coste de las materias primas y la eficiencia energética son variables cruciales a la hora de dar cuenta de lo competitiva que puede llegar a ser una corporación, yendo éstas más allá de cualquier concepto suficientemente específico de productividad. Si se habla “en general”, como es ciertamente lo habitual en los medios de comunicación, cuando una empresa es muy productiva, esto es, produce y, lo que es más importante, vende mucho con el menor coste de insumos posible, está claro que será tanto o más competitiva cuanto más cuota de mercado arrebate a sus competidores (si los hay) gracias a su mayor grado de eficiencia. En este sentido, la productividad coincide con la medida de la eficiencia y ésta como el principal determinante de la fuerza competitiva de una empresa. En este argumento, sin embargo, se pierden muchos pasos intermedios que convendría al menos citar, como sería el preguntarse lo que ocurre con las determinaciones de la demanda que no corresponden a la oferta, elementos económicamente tan espurios como la fidelidad a una marca que pueda demostrar el consumidor mayoritario, el rechazo que suscite la imagen o la procedencia de una empresa de un mismo ramo o, incluso, la situación geográfica de los centros de producción. Lo que hay detrás en la relación entre productividad y competitividad desde el punto de vista del valor es la razón de la distribución del producto entre los factores. Es evidente que el producto total nunca podrá superar la capacidad física de las fuerzas productivas de una economía, ni el monto total de las “razones de distribución” podrá ser mayor que lo que haya que distribuir. Por eso, cuando la productividad se relacionaba internamente a la producción con el valor añadido se incurría en un error: el valor añadido se puede determinar en su límite superior por la demanda en términos de ajuste de precios –a pesar de que se descuente la inflación– o simplemente por la estructura de preferencias de los compradores, que pueden considerar que el champán siempre merecerá un desembolso mayor que el cava pese a insumir la misma carga de trabajo para el mismo número de empleados con la misma creatividad. El valor añadido se mide en dinero realizado mediante la venta y, por lo mismo, una deflación puede hacer cuadrar las cuentas de una productividad menor. ¿Cómo podría ser que el mismo producto diera dos productividades distintas dependiendo de las condiciones de la demanda? La otra cara de la moneda la mostraba la competitividad cuando ponía al mismo nivel, confundiendo proceso y resultado, productividad con rentabilidad, identificando el “mérito” con la recaudación final. La competitividad de una empresa parecía definirse, entre otros factores, por el costo de las materias primas, el coste laboral unitario y el margen de beneficio, todas variables de oferta y fácilmente calculables a priori. Sin embargo, la competitividad dependía, de nuevo, de cuánto valor añadido se pudiera realizar; ¿cómo se sabe que España es menos competitiva que Alemania sino por la vía de los hechos consumados: su volumen comercial general o por ramo en que compiten es menor en el primer caso que en el segundo? La productividad sería una medida virtual de la cantidad de trabajo vivo y acumulado en la forma de capacidad instalada que se puede reflejar en unidades monetarias. El mismo valor añadido que perturbaba la definición de la productividad y que se escapaba a una medición afinada, termina por hacer indistinguibles productividad y competitividad. Los conceptos de competitividad y productividad se funden desde el punto de vista de la demanda, interrogándose mutuamente, hasta hacer prácticamente inútil la identificación de una variable física como es (la carga de) el trabajo con un producto medido en unidades monetarias. Pero no sólo hace imposible su medición. Hace inútil la teoría económica desde el momento en que el proceso de la competencia real –pugna distributiva entre capitales y capital y trabajo– arrebata la posibilidad de una remuneración adecuada o justa de los factores a no ser por su virtud para adecuarse a necesidades sociales continuamente cambiantes, donde cualquier 17 reivindicación de la competitividad naufragaría en la contradicción entre eficiencia contable y eficacia productiva. 5. La reforma laboral y la crisis del trabajo 5.1. La reforma del mercado de trabajo: Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La reforma laboral aprobada el 10 de febrero de 2012, si bien con el antecedente de la del 10 de junio de 2011, pone en marcha una serie de dispositivos legales y cambios en el marco regulatorio del mercado de trabajo que tienen como objetivo retirar gran número de garantías jurídicas del mercado de trabajo y conducir a una deflación de costes sobre la fuerza de trabajo. Se trata, en definitiva, de una lubricación general de los procesos de contratación, despido y funcionalidad de las condiciones laborales y salariales que deposita su confianza en que un incremento de la movilidad y la rotación de la fuerza de trabajo conduzca de forma general a un crecimiento del empleo o, al menos, un frenazo a la explosión incontenible del desempleo. Así lo señala el texto, que afirma que «la crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades […y] la insostenibilidad del modelo laboral español» [BOE, 11 de febrero de 2012: 1]. En consecuencia, se decide promulgar un decreto-ley que pretende lograr una reforma en «la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos» [id.: 2]. El texto afirma que los problemas del mercado de trabajo son históricos y que no se reflejan solamente en la situación del empleo en España, sino en el juicio de los agentes económicos internacionales, que reclaman una reforma «de envergadura» que se diferencie de las «realizadas en los últimos años, aún bienintencionadas y orientadas en la buena dirección, [porque] han sido reformas fallidas» [id.: 1]. Las dificultades que experimenta el mercado laboral español, «lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura, que, pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años, continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego y, sobre todo, por los datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos» [loc. cit.] Los datos de la última Encuesta de Población Activa antes de la publicación del decreto-ley mostraban una cifra de desempleados de 5.273.600 personas, habiendo subido en 295.300 en cuarto trimestre del año anterior. La tasa de paro alcanzaba el 22,85%, que supera el 27% en la actualidad. En este contexto se reclama la reforma laboral como necesaria en base a criterios sociales, políticos y económicos. Para revertir los efectos de la recesión económica la reforma apuesta por equilibrar la relación entre «la flexibilidad interna y la externa; entre la regulación de la contratación indefinida y la temporal, la de la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo; entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de trabajo, etc.» [id.: 2]. En definitiva, la reforma laboral se engloba dentro de la doctrina de la flexiseguridad, que busca armonizar las garantías laborales con la flexibilidad laboral y salarial «que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores» [loc. cit.]. Los instrumentos que dispone el decreto-ley para la consecución de este nuevo modelo de regulación laboral son (1) cambiar 18 los métodos de intermediación laboral y la formación profesional; (2) fomentar un modelo de contratación indefinida y otras formas de trabajo con la intención de promover la contratación por PYMES y de jóvenes; (3) incentivar un viraje hacia la flexibilidad interna en la empresa como alternativa a la destrucción de empleo; y (4) mejorar la eficiencia del mercado laboral atajando la dualidad poniendo el énfasis en las reformas de la extinción del contrato de trabajo. En primer lugar, el Capítulo 1 del decreto-ley establece las medidas encaminadas a favorecer la empleabilidad de los trabajadores, como es la creación de facilidades para la creación de Empresas de Trabajo Temporal como «un potente agente dinamizador del mercado de trabajo» [loc. cit.]. También apuesta por la formación profesional y el reciclaje formativo continuo a lo largo de la vida laboral. «El eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, reconociéndose a los trabajadores un permiso retribuido con fines formativos» [loc. cit.]. En segundo lugar, el Capítulo 2 se centra en la relación contractual y las medidas para la extensión de la contratación indefinida y la creación de empleo. La apuesta es el trabajo a tiempo parcial, que se considera un mecanismo dinamizador de los procesos de contratación en la línea de una mayor flexibilidad organizativa de las empresas, así como de las necesidades profesionales y personales de los trabajadores. El corazón de la reforma se encuentra en la progresiva desprotección del empleo a partir de la parcialización como medio de redistribución del empleo en un intento difícil de imaginar por equilibrar la protección social y la flexibilidad organizativa «admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes» [id.: 3]. Se plantea, en este sentido, que bajo criterios discrecionales las empresas puedas imponer reducciones temporales de salario y jornada como forma de adecuarse a las supuestas condiciones de demanda. En definitiva, y lo aclara el texto, «el conjunto de medidas que se formulan en este capítulo tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa» [loc. cit.]. De cara a la suspensión del contrato de trabajo y reducciones de la jornada, en el Capítulo 3 se plantea la validez de cualquier causa económica, técnica, organizativa o productiva que pudiera aducir la empresa. Supuestamente se pretende sustituir el despido como mecanismo básico de ajuste contable, para sustituirlo por criterios encaminados a modificaciones técnicas que puedan equilibrar igualmente los balances sin el coste organizativo y financiero que supone una garantía laboral elevada. Se suprime, en este sentido el requisito de autorización administrativa en el despido colectivo. Por otro lado, en materia de negociación colectiva se permite el descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio de empresa. «Las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa» [id.: 4]. La transformación de la estructura de la negociación colectiva parte de la individualización de la negociación y la suspensión de la garantías procesales que se exigían antes de cara a la convocatoria de un Expediente de Regulación de Empleo y la ruptura de los contratos. Salarios y protección laboral son las dos principales resistencias que impiden, según el texto, la adaptación del empleo a la productividad y la competitividad empresarial, para lo que se prevé la opción de descuelgue como resolución de cualquier conflicto en la negociación. Esta posibilidad equivale, en la práctica, a retirar cualquier poder de negociación general al elemento más débil dentro de la confrontación entre empresa y trabajadores. 19 El Capítulo IV dice incluir «un conjunto de medidas para favorecer la eficacia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral» [id.: 3], que se encuentra en un nivel subóptimo debido a la insuficiente flexibilidad interna, «afectando ello primordialmente a trabajadores con contrato temporal y en menor medida a trabajadores indefinidos mediante despidos» [id.: 5], resultando según el texto en la acusada rotación y segmentación del mercado de trabajo. Como elemento de compatibilización de la flexibilidad con la protección laboral, se prevé reducir la atención al denominado «despido exprés» a cambio de las medidas de flexibilización. La alternativa al «despido estrés», que pasa por reducir su impacto como palanca contable, pretende evitar que la decisión de despedir se ejecute sobre criterio de «mero cálculo económico basado en la antigüedad del trabajador y, por tanto, en el coste del despido, con independencia de otros aspectos relativos a la disciplina, la productividad o la necesidad de los servicios prestados por el trabajador, limitando, además, sus posibilidades de impugnación judicial, salvo que concurran conductas discriminatorias o contrarias a los derechos fundamentales» [loc. cit.]. Del lado del empresario, se justifica la desventaja del modelo de desempleo rápido en la disfuncionalidad del régimen jurídico del despido. Dice que «no constituye un comportamiento económicamente racional –el que cabría esperar del titular de una actividad empresarial– despedir prescindiendo muchas veces de criterios relativos a la productividad del trabajador y, en todo caso, decantándose por un despido improcedente y, por tanto, más caro que un despido procedente por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuya justificación debería ser más habitual en tiempos, como los actuales, de crisis económica» [loc. cit.]. Las medidas que se proponen hacen referencia, básicamente a la movilidad funcional y geográfica de los empleados (artículos 10 y 11), de modo que puedan desplazarse de una ocupación a otra con independencia de la categoría y el convenio profesional, así como migrar en función de cualquier criterio técnico-organizativo que la empresa considere necesario seguir, convalidándose legalmente la suspensión del derecho de residencia como atributo de la carta de ciudadanía. Asimismo, se prevén (artículo 41) modificaciones «sustanciales» de las condiciones laborales, que se refieren fundamentalmente a la cantidad y la distribución de las horas de trabajo y la retribución percibida. Según el texto, se trata de «medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, directamente relacionadas con las medidas de ajuste y reestructuración que deben acometer las empresas, guardan estrecha relación con las medidas de los dos grupos anteriores y no pueden entenderse sin ellas, toda vez que un conocimiento integral del conjunto de la regulación laboral que afecta a todas estas materias forma parte esencial de la formación de la voluntad de las empresas en la decisiones que finalmente toman y que han de conformar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo hacia un mayor crecimiento» [id.: 9]. Estos puntos de la reforma vienen a incidir en la mejora de la eficiencia técnica del ajuste de personal, aduciendo mejoras en los costes de tramitación en función de las condiciones económicas generales y particulares de la empresa. En definitiva, la flexibilización viene a razonar en términos de eficiencia productiva en lugar de criterios de pura contabilidad financiera. Se afirma en el decreto-ley que «los despidos objetivos por las mismas causas han venido caracterizándose por una ambivalente doctrina judicial y jurisprudencia, en la que ha primado muchas veces una concepción meramente defensiva de estos despidos, como mecanismo para hacer frente a graves problemas económicos, soslayando otras funciones que está destinado a cumplir este despido como cauce para ajustar el volumen de empleo a los cambios técnico-organizativos operados en las empresas» [id.: 6]. Lo que no refleja tan claramente el texto de la reforma es que esta 20 diferencia en los criterios es resultado de la protección efectiva del trabajo, que al asumirse como un sujeto productivo con derechos sociales más allá de la fábrica, impone correcciones al cálculo de capital para garantizar la reproducción social y la posición negociadora en unas condiciones determinadas. Lo más interesante de este proceso es la justificación jurídica de (1) la implantación inmediata de la reforma y (2) la descentralización de la negociación colectiva. En primer lugar, la referencia se hace al artículo 86 de la Constitución Española, donde se justifica que ante «caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I» que el texto del propio decreto-ley recoge aduciendo que las medidas que se adoptan en el decreto-ley «resultan predicables de manera individualizada respecto de cada una de las medidas que se adoptan pero, de manera especial, del conjunto que integran» [id.: 9], con lo que de un plumazo se consolida en la necesidad económica la legislación inmediata. En el segundo caso, la reforma ampara el nuevo procedimiento y la tutela de la Administración en el artículo 38 de la Constitución Española, donde se detalla que «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». Esta segunda referencia expone con mayor claridad la realidad político-jurídica que constituye el Real Decreto-ley 3/2012. Se trata de una decisión que se afirma en el estado de excepción económico que atraviesa la sociedad española, y se justifica en la necesidad de una reforma estructural que, sin embargo, adquiere carácter de reforma constitucional en el sentido específico de la transformación de la organización sociolaboral que subyace a la constitución positiva. 5.2. La excepcionalidad del salario: coste y demanda efectiva. La petición de una desregulación del mercado laboral responde al impulso de la maximización de ganancia individual de la empresa, pero se justifica desde el punto de vista social mediante la representación del «equilibrio general» y el «vaciado walrasiano del mercado». Estos argumentos sirven para encuadrar la liberación de los mercados – retirada de límites a la jornada laboral, el trabajo infantil, el desempleo con todos los subsidios que puedan recibir– dentro de un proceso competitivo que supuestamente genera una situación óptima de eficiencia y bienestar general. La reforma laboral de 2012 ha intervenido en la crisis a favor de estos planteamientos, sin discutir la solidez teórica y la evidencia empírica que pudieran acreditar, favoreciendo desde el poder estatal una situación de deflación de costes para prender la mecha del empleo. La deflación de costes no significa otra cosa que tirar para abajo el coste de producción, lo que ante la difícil influencia que se tiene en el precio de los insumos intermedios, se traduce en la contención o la rebaja salarial, el despido y la contratación parcial y sujeta a los ritmos de la producción. En definitiva, es tomar el salario como la única variable de ajuste del proceso deflacionario. Sin embargo, del mismo modo que la fuerza de trabajo es una mercancía especial, el salario es un componente bifacético de la circulación del capital. Por un lado, la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo, esto es, entre la capacidad de trabajar que se vende por un tiempo determinado y el trabajo efectivamente realizado que se concreta en una medida determinada de valores de uso, hace posible la apropiación privada de un 21 trabajo excedentario (plustrabajo) que intercambiado por un precio determinado arroja, a su vez, un valor excedentario (plusvalor) que es la base del beneficio empresarial. Si se pagara el trabajo realizado, la operación de arbitraje por la cuál la astucia individual de los productores les llevaría a estafarse sistemáticamente unos a otros una parte del valor producido, el famoso “compro barato y vendo caro”, terminaría en un juego de suma cero (trade-off) que no podría explicar realmente la ganancia, el ahorro y la inversión, dejando a la ciencia económica sin objeto de estudio. En la práctica, la única forma de ajustar trabajo y remuneración de los factores, “pagar a cada uno según lo que produce”, es por la vía de los hechos consumados. La mejor prueba de esto se encuentra en el hecho de que, si bien el salario debería adecuarse a la productividad marginal del trabajo hasta llegar al límite productivo (donde aumentar el empleo supondría un coste creciente), la verdad es que cuánto más enconada sea la pugna distributiva entre capital y trabajo tanto más o menos recibirá el factor trabajo o el capital. Sucede algo muy parecido a la paradoja de la productividad: del mismo modo que un mayor crecimiento o un aumento de las condiciones de demanda podía traducirse retroactivamente en una mayor productividad sobre la misma producción de valores de uso, una mayor presión sindical o una capacidad de negociación de los trabajadores se traduciría en una productividad marginal mayor en condiciones de subutilización de la capacidad productiva. Por otro lado, el salario es un elemento fundamental en el proceso de acumulación debido a su carácter dual como coste de producción y componente de la demanda agregada. En primer lugar, se trata de uno de los factores más importantes en la estructura de costes de los segmentos principales de la estructura productiva, especialmente en gran parte de los servicios y la producción industrial manufacturera. En segundo lugar, el consumo que representa el salario tiene una vertiente cualitativa que supera la mera agregación monetaria, porque si bien es cierto que lo que no vaya a salarios tiene que ir a beneficios, y cabría suponer que el monto total del gasto debería ser el mismo, lo cierto es que las rentas medias y bajas tiene una propensión marginal al consumo mayor que las altas, así como fomentan la diversificación y las economías externas de modo horizontal en el conjunto de la economía. Unos salarios elevados y protegidos por la legislación y la negociación colectiva estimulan la economía absorbiendo una producción de masas que de otro modo se estancaría, reduciéndose la producción y el empleo total de recursos. Además, favorecen la cohesión social y la eficiencia empresarial por el lado de una reducción del margen de ajuste que se puede ejercer sobre el capital variable o coste laboral. Esto es, no obstante, una simplificación salvaje del proceso de crecimiento económico, pero sirve para señalar las paradojas de cualquier legislación laboral que pretenda solucionar el problema del estancamiento o la recesión económica presionando a la baja los salarios. El riesgo principal de debilitar la posición negociadora del trabajo y abatir el salario es que se puede congelar el estímulo de la demanda interna, reduciéndose la fuente de empleo más importante de una economía desarrollada. La búsqueda de un aumento de competitividad vía costes perjudica en primer lugar a los sectores menos productivos, generalmente los servicios, que son, sin embargo, los que más empleo generan. En este sentido, se puede observar que cuanto mayor valor añadido produce la industria, menor cantidad de trabajadores requiere. La formación continua de capital y el aumento de la densidad tecnológica multiplica la productividad a costa del volumen de trabajadores empleados: “hacer más con lo mismo” llega a convertirse en “hacer más con menos”. La elasticidad de la oferta y la demanda determina la vía de ajuste, ya sea por medio de los precios o las cantidades. Es decir, que la capacidad de respuesta de la oferta ante cambios de la demanda dependerá de si tiene margen y expectativas suficientes 22 para sumar más recursos y trabajadores para aumentar la producción u optará por un aumento de los precios. No se puede decir, por tanto, que cualquier variación de la demanda implique un crecimiento del nivel de precios que llegue a minar las posibilidades de un crecimiento sostenido, como es habitual encontrar en los discursos más ortodoxos. Pero tampoco quiere decir que esta elasticidad de la oferta sea infinita, y está restringida por muchas circunstancias, entre otras, por las garantías laborales. Lo mismo que un salario bajo y sin protección anima a expandir la producción rápidamente, un mercado de trabajo “poco flexible” en términos de indemnización por despido o condiciones de contratación, puede impedir una rebaja de precios en momentos donde esa sería la respuesta adecuada, la flexibilidad de la oferta que correspondería a un momento recesivo. La reforma laboral de 2012, como prácticamente cualquier otra reforma labora en los países desarrollados durante los últimos años, toma la débil flexibilidad de la oferta y la identifica con los costos salariales de modo fraudulento e inmediato. Además, ignora convenientemente la relación recíproca entre costo salarial y consumo agregado para favorecer a los beneficios en la pugna por la distribución de la renta. Hay que tener presente que la idea de “flexibilidad del mercado laboral” parte del razonamiento de que, al menos en periodos de recesión económica, la flexibilidad de oferta que se necesita para sostener la actividad económica sin minar la cuenta de resultados de las empresas –de las que se supone que provendrá la inversión futura–, pasa casi exclusivamente por la utilización del salario como variable de ajuste vía precios sin tener en cuenta la otra cara de la moneda que es el salario como componente fundamental de demanda. En la formación de los precios intervienen numerosos factores, baste con citar, del lado de la oferta, el coste laboral unitario, la productividad del capital, el coste de los insumos y el margen de beneficios. Cada uno de estos factores puede transformar la relación entre los precios y las cantidades producidas. En caso de que el estímulo de la demanda sea débil y, por tanto, la producción deba estancarse y aún retroceder, manteniendo beneficios y precios de insumos constantes, la variable de ajuste inmediato se vuelve el coste laboral unitario, donde puede decrecer el salario o aumentar la productividad. Esa productividad aumenta en las estadísticas cuando la misma cantidad de producción al mismo precio se consigue con menos empleados u horas trabajadas. De este modo se obtiene “lo mismo por menos”, lo que equivale a “más con lo mismo” en un nivel inferior de producción. El elemento ignorado en todo esto son siempre los beneficios. No porque se asuma que son la única garantía del crecimiento de la inversión, la producción y el empleo –eso sería en gran medida así en caso de que se reinvirtiera incondicionalmente la misma parte de los beneficios–, sino porque una reducción de la cuota de beneficios podría estimular en algunos casos la demanda vía reducción de precios y ganar de este modo flexibilidad de oferta para adecuarse al mercado con un aumento de la producción y, a pesar de la reducción en el tipo efectivo de los beneficios, embolsarse una cantidad mayor en concepto de esos mismos beneficios. Se puede observar cómo Zara, que produce y vende ropa a precios unitarios muy inferiores a los de Prada, ha conseguido ingresar muchos más beneficios que sus competidores al dirigirse al segmento más amplio del mercado en términos de equilibrio fundamentalmente entre número de compradores y renta disponible. La estructura del argumento que toma la productividad, la competitividad y el coste laboral como un silogismo negativo en el que los salarios se convierten de hecho en la única variable sobre la ejercer la presión de cualquier deflación, está estableciendo un único remedio posible: la reducción de los costes salariales como la vía para conse23 guir ganancias de productividad y aumentar la competitividad, olvidándose de la demanda tanto desde el punto de vista del salario, como de las condiciones de mercado que pueden crear situaciones de crecimiento de la competitividad y del valor añadido que no puedan explicarse desde la esfera de la producción, en la que el coste laboral se convierte en la variable de ajuste de la disciplina social del trabajo. 6. Conclusión: productividad y crisis del trabajo. Dado lo visto hasta ahora, se puede afirmar que las nociones de productividad y competitividad son índices autorreferenciales. La productividad expresa una relación entre las ventas (incluidos los cambios de inventario evaluados a precios de mercado) y el trabajo aplicado en la producción, mientras que la competitividad se refiere a la presencia relativa de una empresa o un país en un mercado determinado; será más productivo cuanto mayor valor añadido, es decir, ventas, se consiga arrojar al mercado con el mismo trabajo, y, por lo mismo, se llegará a una mayor competitividad cuando esas mismas ventas sean mayores que en el pasado y especialmente en relación a sus competidores. De este modo, cualquier aumento en las ventas, digamos que con motivo de un crecimiento de la competitividad, se expresará retrorreflejamente en una mayor productividad, ya que el aumento del valor añadido se deriva de la forma precio y no ésta de los costes de producción o de la carga de trabajo propiamente dicha; aunque se aísle la variación de precios, el ascenso en las posiciones competitivas según el tipo de producto permite la expansión del valor añadido en la formación de los nuevos precios con igual carga de trabajo y, por otro lado, la curva de costes marginales puede ser decreciente y responder ante un aumento de la cuota de mercado de modo que un producto mayor se dé con un aumento proporcionalmente menor de los costos. Por otro lado, ganancias de productividad derivadas de mejoras organizativas o tecnológicas (la incógnita de la función de producción), puede cuadrar el círculo de un aumento de la productividad derivada de la ganancia competitiva por posición de mercado con aumento de cantidades, costes y carga de trabajo constantes. En consecuencia, la competitividad se medirá por una formación de precios donde el poder y la situación de mercado es determinante por encima de la mera carga de trabajo, fruto de numerosas causas al margen de la productividad, y será esta presencia en el mercado la que marcará el índice de la productividad de la hora de trabajo o de los trabajadores de tal empresa o tal país. Todo a pesar de que la carga efectiva de trabajo difiera, incluso, en sentidos opuestos a la competitividad. No es extraño entender, a partir de esta confusión, cómo cualquier exigencia de una mayor participación en el mercado, la realización de un mayor valor tanto para sanear los balances empresariales como para equilibrar la balanza de transferencias, se pueda traducir en una denuncia simultánea de la baja productividad, sin que por ello se diga ni una sola palabra sobre los márgenes empresariales, los costes de los insumos, el apalancamiento empresarial, la falta de estrategias productivas, etc. Por último, la conexión entre uno y otro concepto se opera a través del coste laboral, que se vuelve tanto medida de la competitividad como expresión derivada de la productividad del trabajo. La productividad y la competitividad son problemas sociales, y no conceptos aislables en la taxonomía y la esfera de influencia de la disciplina económica. Como tales problemas sociales, demandan un enfoque que trascienda esta misma barrera disciplinar y dé cabida a la sociología para penetrar los espacios vacíos que habita la sociedad entre los límites normativos de las disciplinas teóricas. Es en esa incógnita o en las paradojas del concepto que se puede encontrar una realidad social que parece desintegrarse en el álgebra y las proposiciones de apariencia técnicamente rigurosa. Precisamente, la integridad metodológica y el trabajo empírico al que se debe volcar de modo natural la so24 ciología no presenta la teoría, como sí lo hace la economía, como un hecho consumado. Los conceptos son constructos que deben guiar la representación y la explicación de la realidad social, pero no pueden sustituirla haciendo encajar de modo salvaje las diferencias o apartándolas a un residuo dentro de una función impoluta. Este trabajo ha intentado ser una prueba de que existen distintos modos de aproximarse al encabalgamiento de los conceptos de productividad, competitividad y coste laboral que no puede resumirse en una explicación neutral de la que se puedan deducir recetas económicas y sociales de profundo e imprevisible calado. Todo es más complejo que lo que sugieren la mayor parte de estos modelos. Sólo señalar que no se puede tomar el indicador de productividad y el de coste laboral como fieles e imparciales reflejos de la realidad, ya constituiría una mínima y oportuna contribución al análisis social en tiempos de crisis. Bibliografía. -BHADURI, A. (1990): Macroeconomía. La dinámica de la producción de mercancías. FCE, México. -BHADURI, A. y MARGLIN, S. (1990): Unemployment and the Real Wage: the Economic Basis for Contesting Political Ideologies. Cambridge Jurnal of Economics, 14, pp. 375-393. -BOE (2012): Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Madrid. -KALECKI, M. (195): Teoría dela dinámica económica, Ensayo sobre los movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía capitalista. FCE, Chile. -MARX, K. (1984): El Capital, Libro Primero, El proceso de producción del capital. Siglo XXI, Madrid, Vol. 1. -PALAZUELOS, E. (2000): Método y contenido de la economía. Akal, Madrid. -WEEKS, J. (2009): Teoría de la competencia en los neoclásicos y en Marx. Maia, Madrid. 25