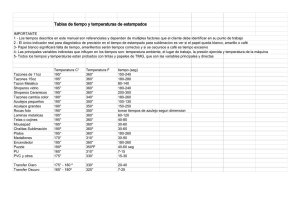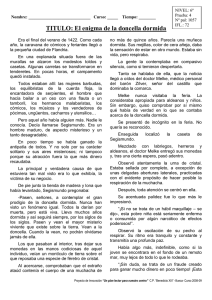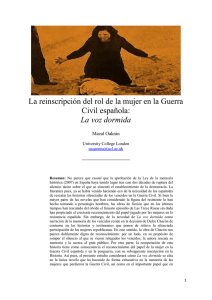Sobre la gula, o acerca de la intemperancia Ciertas noches
Anuncio

Sobre la gula, o acerca de la intemperancia Ciertas noches, esporádica e imprevistamente, sufro violentos accesos de fiebre. Prácticamente desconozco las obras de Brueghel -y no soy menos ignorante en lo que respecta a los artistas plásticos en general-, pero la visión de la Envidia fue coronada por una disertación que me obligó a reflexiones aisladas acerca de los pecados, o para ser preciso, acerca de sus nombres. Mi latín insuficiente ayudó a que me preguntara por qué la lujuria está intrínsecamente asociada a la sexualidad, cuando la palabra lujo –evidentemente emparentada- era sensiblemente ajena a tal relación. A su vez, aventuré una hipotética filiación con la palabra lux. Estos pormenores eran meramente anecdóticos, sin hacer mella en el insistente sueño, que derrumbó mi cuerpo junto con la vileza de mi filología. Una modorra morbosa, persistente, alternaba con sobresaltos y quejidos que no podría afirmar si eran producto de la equivalente alternancia entre el frío y el calor que se debatían el señoreo de mis sentidos, o de la visión ineludible de la Gula, magistral artificio del artista mentado. Creo conveniente confesar que en aquella noche febril, compartía la cama con una mujer. Profundamente dormida, no supo percibir mis empeñosas alucinaciones. La visión, el sueño, o el recuerdo, me trasladaron de la contemplación de la pintura (ambientada en un inconcluso museo latinoamericano), a ser el personaje único de la obra. La mesa, poblada entonces de monstruos y de legos condenados, estaba a mi sola disposición, colmada de platos crudos a mi derecha y cocidos a mi izquierda. La precisión en el relato no es ineludible, pero el lector freudiano merece el purismo en los detalles: me observaba de frente, desgarrado de mí mismo, en un sombreado de blancos y negros de un simple y convencional grafito. Probé la diversidad de comidas pretendidamente exquisitas, con la distancia de un catador o de un bon vivant. No lograba discernir los sabores, y tanto los platos crudos como los cocidos tenían para la vista la consistencia del estiércol o del alimento balanceado, aunque el sabor, por cierto, los hermanaba con la inodora sencillez del agua. Faltaría a la verdad si dijera que gráciles mozos, de modos pueriles y expresión mortuoria, servían aquellos manjares insípidos, y no podría explicar cómo llegaron frente a mí dos tazones colmados de un alimento indescriptible y nauseabundo. El tazón de la izquierda tenía inscripta la palabra latina puella, que significa doncella, o en el mejor de los casos, mujer amada. El de la derecha, la palabra portuguesa poeira, que significa polvareda, polvo. Degusté primero a puella, y la encontré amarga. Inmediatamente quise deleitarme con poeira, pero comprobé que aún ese gesto resultaba vano. Sentí un malestar estomacal ácido y eruptivo, desperté con temblores tectónicos y, tras arrancarme de la cama, me precipité en el baño blanco e inmaculado. Sé que estoy abusando de los adjetivos, pero mi afán es de precisión escatológica, tanto en su acepción religiosa como excrementicia. Caí en el inodoro como despeñado, exhausto aún antes de la prolongada evacuación que me sumiera en un discurrir en el que perdí peso, dignidad e incluso, casi la conciencia. No sé –sumando este desconocimiento a las ignorancias confesadas- cuanto duró el suplicio. Pero tengo certeza de que lo que ocurrió inmediatamente después no fue otro fruto de la alucinación, sino, más bien, del destino. Me senté con dificultad en el suelo, junto al lavamanos, a la izquierda de una canasta en la que había dejado la noche anterior un libro de los testigos de Jehová intitulado Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación! Era el libro más cercano a la Biblia que tenía, y lo abrí al azar, buscando alguna palabra que me revelara o me rebelara, como solía hacer en mi pubertad crédula con los textos sagrados. Hallé la visión décima, correspondiente al capítulo 31, que rezaba: Revelación 15:1-16:21, lo que muestra: a Jehová en su santuario; se derraman en la tierra los siete tazones de su ira. Cuando se cumple: de 1919 a Armagedón. Como el mensaje me resultaba confuso e insuficiente abrí nuevamente el libro al azar, y el título del capítulo 25 fue de una claridad apodíctica: Se revivifica a los dos testigos. Y entonces no pude más que pensar: lo crudo y lo cocido. Volví a rastras hasta la cama. La doncella dormida y ajena a mis preocupaciones también era la mujer amada. Pero seguía dormida. Nunca comprendí el significado de poeira, quizás porque la tierra está lejos de mis intereses primarios, o porque soy de Géminis. Lo cierto es que la diarrea duró hasta la mañana siguiente; al despertar, ella ya no estaba y mis ilusiones se hicieron humo.