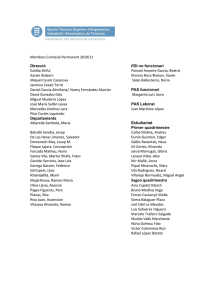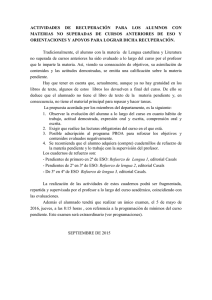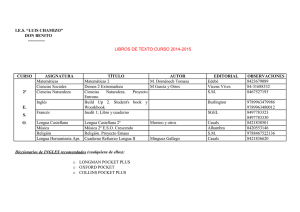reseña sobre Afinidades vienesas : sujeto, lenguaje, arte / Josep Casals. Anagrama, 2003. El encuentro se fue cocinando a fuego lento desde hace muchos años, consecuencia de una de esas turbadoras atracciones que ejercen sobre nuestra percepción determinados libros no leídos. Son éstos, simulacros o fenómenos, los que nos brindan la posibilidad de construir un puente entre nuestra conciencia, siempre oscilante, y su trémula representación del mundo; o viceversa...; y si no un puente, sí al menos una grieta de lucidez cuya evocación nos sirva en el presente, o con posterioridad pero nunca demasiado tarde: para saber que todavía hay margen para contemplar bajo esperanza. Aquel libro al que me refiero fue, ha sido y sigue siendo, la Teoría estética de Theodor W. Adorno; y gracias a la implacable persecución a que lo estuve o me estuvo sometiendo, durante lustros, hace apenas un año me acerqué a sus cubiertas; y con cautela, ya saben, las abrí. Y comencé una lectura que ahora, sin embargo, ha sido interrumpida… Pero eso no importa: porque necesité sólo veinte años para intentarlo, otros veinte podrá ser demorada; y porque en esa llamada, porque en ese mismo hilo de reminiscencias y cabos sueltos me iba sorprendiendo el acecho de otras redes ―algunas de la misma trama, aunque menos densa: el Doktor Faustus de Thomas Mann, la dodecafonía de Schönberg, el inevitable Walter Benjamin atravesando cualquier pasaje (cuando aparece un texto que se me antoja inspiración inagotable, por ahí asoma él)― que me han ido acercando. ¡Y cuán intensa fue la magnitud de aquel descubrimiento en la Biblioteca Municipal de Fuenlabrada! Dije que Adorno era como una sombra enigmática que de cuando en cuando me pasaba muy cerca pero, como se me antojó esquiva, intimaba yo mientras tanto con otras voces surgidas de similares coordenadas espacio-temporales, más digeribles para mi capacidad de comprensión (entre ellas Kafka, Nietzsche, Freud, Klimt, Wittgenstein, Hermann Broch, Musil...); pues bien: el día en que al fin Adorno me permitió seguirle, me llevó a un café de principios de siglo donde, para mi asombro y satisfacción, estaban todos allí reunidos: aquellos a quienes he nombrado y otros muchos más: Mahler, Schiele, Schniztler, Karl Kraus, Lou Andreas-Salomé... El café lo regentaba un tal Casals. Llegando al final de este maravilloso viaje —que ha sido mi lectura de Afinidades vienesas (y durante el cual he tomado incontables instantáneas; y que, naturalmente, en cuanto pueda pienso volver a emprender)—, aparece una frase que, de haber encontrado en sus primeras páginas, quizás me hubiera enganchado pero al tiempo confundido, pues habría condicionado y desviado un tanto mi atención: “el periodismo es una caricatura de la «omnisciencia» o el destino” (p. 643); sin embargo, ya al final del recorrido la sentencia en cuestión adquiere la cualidad de enfatizar los significados que bullen en ese mundo candente que se muestra en el texto. ¿Y cuál es ese mundo candente? Pues éste que el autor nos enseña, describe o promete: cualquier mundo al borde del abismo, que se tambalea sobre la cuerda floja, débil pero en disposición de reconvertirse en sólido asidero para nuestro interior inquieto. Ahora que aquella época se ha extinguido, y los presentes vivimos en uno de esos frágiles momentos en que se mudan las creencias como pañales del alma, viene esto como anillo al dedo. Porque el mundo que fluye en Afinidades vienesas es algo más que infinito (por acabado): es diverso e imprevisible —grandes palabras para liberar nuestro lenguaje del uso esclavizado en la homogeneidad, tan paralizante por el miedo a lo inclasificable—: un mundo conformado por cadenas de relación y nodos entretejidos que aunque sólo hubiera existido en la imaginación de Casals, desde el mismo instante en que a mi mente deslumbró se ha revelado estimulante universo de claves y sentido: un todo verdaderamente reconfortante, ahora y aquí en esta parte del disconfor. Y pienso que ahora me toca agradecer el que desde hace años los impulsos vitales hayan ido alejando mi búsqueda del encuentro de sistemas cerrados y certeros… ¡Gracias a que siempre tuve frente a mí aquella confidencia de Borges!, la que decía algo así como que hasta el más estrictamente matemático de los saberes humanos no es más que una ficción. ¿Y acaso no es, cuanto podemos aspirar a ser en esta vida, un mero sueño?: el de la ciencia, el de la religión, el de la política… el del arte. Casals, que extrae conclusiones propias usando los mimbres de una época extraordinaria (sincera y honesta, valiente, audaz y mordaz: una época plena de arraigado conocimiento y posibilidades futuras, una como bien puede ser la nuestra, por mucho que las pantallas nos muestren el horizonte limitado tras el cual sólo hay vacío cósmico: allá se cernían las ruinas de otro imperio, el autrohúngaro, y también se barruntaban los horrores inmediatos de Auschwitz), ha escrito un auténtico breviario de ideas nuevas e impulsos renacidos, un crisol de auras sobre y para el arte, la cultura y la vida. Y vaya si es muy necesario esto para hacer frente a nuestro derrumbe (el de la Europa “que ya no es”, el de una civilización posterior a la decadencia, patéticamente tutelada por esa extenuada tierra de las oportunidades), derrumbamiento que por ser nuestro nos parece mucho más tremebundo, menos asumible, más susceptible de cargar sobre sí las semillas de la mentira; derrumbamiento que si en los vieneses se materializaba tras los decorados de la Ringstrasse, con su cómico precedente en los pueblos Potemkin, en nuestras sociedades avanzadas alcanzaron su cumbre más sofisticada en la sociedad del espectáculo que nos visiona Guy Debord (por no hablar aún de Internet…). Como fórmula de éxito contra estas situaciones de crisis, siempre se amplifican las voces (que son un eco de las mismas que pronunciaron los acentos transformados en palabras–causa de esas crisis) de quienes exigen recetas drásticas al mismo verbo, asesoradas desde los puestos de mando de cada disciplina y avaladas por la tradición “común”. Y a uno le late siempre la duda de si tendrán razón los voceros, pues no en vano ha sido profano y es advenedizo contumaz; pero este enigma me lo deja resuelto Casals, confío en que de una vez por todas. Baste para demostrarlo un botón: “el ideal clásico presupone una correspondencia entre el orden cósmico y las formas en que se representa, como muestra con claridad Goethe. Éste, empero, eleva lo empírico a un orden perdurable conforme al cual una hoja deviene modelo (Urphänanen) en el que se transparentan todas las variantes contingentes: mientras que ahora es la presencia mortecina de lo que perdura lo que trae a primer plano la caducidad. Justo en ese punto Nietzsche da la vuelta a Goethe, tan importante para él como lo será para Kafka. O para Loos, en el que se aprecian una línea continua entre Goethe y Nietzsche —a pesar de que él también pone en evidencia que en este punto la línea diverge.” (p. 587) Esto es lo que se consigue con fe platónica: elevar a forma ideal lo más contingente. Pero también afirma Casals, reflexionando en torno a Mahler, que la obra de arte no es producto de un procedimiento bien planificado, sino fruto del caos de la existencia verdadera: “Más objeto que sujeto, el yo nunca es del todo protagonista «no se compone sino que es compuesto». El artista se hace receptivo a voces convocadas por el propio desarrollo de la obra, y la fidelidad a esa orientación es el máximo rigor a que puede aspirar; entonces, cuando el compositor da cuerpo a esas voces, cuando posee en la medida en que es poseído, la composición se configura como un devenir que parte de la misma música y se orienta hacia el horizonte inalcanzable.” (p. 368) Y en lo referente a la economía o a cualquier conocimiento práctico óptimo para su cuantificación rentable, qué placer rebuscar los ejemplos más evidentes; sin embargo, en cuanto a la filosofía… ¿No gusta uno de desenmascarar a esos pensadores mamporreros cuyo empleo consiste en colocar el falo inseminador del toropoder sobre la vagina indefensa de la sociedad-vaca? El principio demoníaco (que sirvió de tan flamante inspiración fáustica a Thomas Mann, para la formación de su personaje en base, ese doppelgänger de Schönberg) ha sido siempre utilizado como chivo expiatorio por los amantes del latrocinio, cuando sus inconfesables planes inevitablemente se tuercen; y quizás por eso ahora quisiéramos que fuera camino de convertirse en el eje de nuestras sociedades futuras: la intuición, la voluntad, el cuerpo y el deseo se erigen como indistintas fuentes de socialización, de conocimiento, de praxis. Al respecto, me ha sorprendido gratamente la mención de Casals acerca del cuestionamiento de la solidez epistemológica del principio de causalidad, que a mis ojos era el único que permanecía firme sobre la cumbre tormentosa de las otrora imperturbables y categóricas formas kantianas (una vez que tiempo y espacio ya han sido relativizados); y digo sorprendido muy gratamente porque a veces lamento amargamente la sin oposición crítica y creciente vulgarización (¿o quise decir “divulgación”?) de la psicología práctica, ese behaviorismo que es cimiento de la actual dominación que tan fatalmente adoctrina nuestras mentes y existencias, ora mediante libros de autoayuda falsamente constructivistas, ora a través de series de televisión y megaexitosas macroproducciones cinematográficas para público infantil, ora... Dicho quede por tanto que la lectura de Afinidades vienesas me ha reportado una buena dosis de optimismo (o me lo ha reforzado, si algo me lo estaba desinflando); porque ahora puedo concluir, tras este comentario, que a lo largo de esa caótica acumulación documental que llamamos Historia, existen enormes burbujas de oxígeno entre bloques de hidrógeno para provisional rescate de quienes sepan encontrarlas. Y es que deberíamos abandonar la angustiosa reflexión en torno a qué sea la diferencia sustancial que se dé entre quienes muestran el ligazón del ser humano con el mundo (ese hilo que se rompe al exacerbarse nuestra condición nihilista) en función de la accesibilidad —normativamente crematística— hacia unos ideales imperturbables que existen fuera de nosotrxs, y quienes no obstante el ensordecedor murmullo global, han apartado de frente a sí toda imagen convertida en guía divinal, optando casi obligados por una voz interior a mirar desde el agujero oscuro de nuestra verdadera condición, con intención de ver ahí —en fin— aquello que sin prejuicios ni imposturas más se anhela: esto a mí me parece la imprescindible primera piedra en el inabarcable edificio de esta ficción de ficciones que llamamos realidad, a la que vestimos de verdad o presumimos como vida: convertir nuestro mundo en lo que nos gustaría que deviniera, ésa podrá ser nuestra renovada aspiración, una interpretación más acertada de la voluntad de poder que cada vez se nos manifiesta con mayor intensidad y viveza, agotado ya el sueño ilustrista. Pero ha llegado el momento de retornar al comienzo, para comprobar la firmeza de este puente. Y el regreso está siendo complicado, pues son muchas las habitaciones donde he dejado cosas pendientes. Pero los mimbres de la cesta de viaje no van a romperse con facilidad, de manera que me digo de nuevo «No tengo prisa» y retrocedo despacio. A veces también avanzo, me convenzo de que sigo avanzando. Sé que será irremediable la acumulación de consignas y consejos, de ejemplos y discrepancias; sobre todo porque ahora se asoma en mi estantería su último ensayo, Constelación de pasajes. Ahora que Casals me ha aclarado en qué se fundan mis inquietudes, cualquier semilla puede afincarse, brotar, florecer. Volvamos a escuchar, como una melodía: “En Viena, concluye Broch, conviven dos tipos enfrentados de arte: el arte que expresa la tensión entre el bien y el mal, que asume la fragilidad del sujeto, pero que no por ello renuncia a la búsqueda de un sentimiento, aunque sólo sea negativo, aunque sea una constatación de la ausencia de sentido; y el arte que maquilla y embalsama la máscara del mal, que da el tono de la época encarando la infinita creación de imágenes en un sistema cerrado de fórmulas y clichés; esto es, en no-arte, el Kitsch.” (p. 529) Valga el binomio para toda encrucijada. Eugenio Navarro Gutiérrez mayo 2017