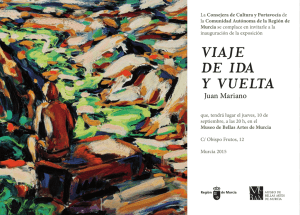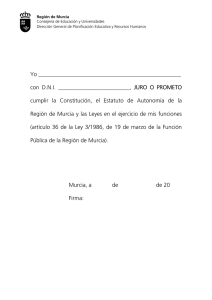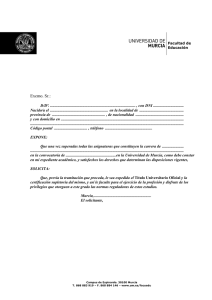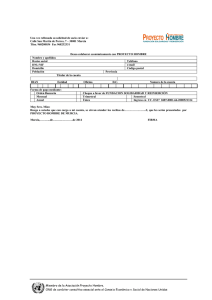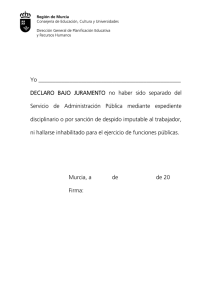Monografías Regionales Arte en la Región de Murcia De la Reconquista a la Ilustración Mo nog rafí as Reg ion ales Arte en la Región de Murcia De la Reconquista a la Ilustración Cristóbal Belda Navarro Elías Hernández Albaladejo © de los textos: sus autores © de esta edición: Arte en la Región de Murcia De la Reconquista a la Ilustración Colección Monografías Regionales, nº 6 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Educación y Cultura Secretaría General Servicio de Publicaciones y Estadística Avda. de la Fama, 15 30006 Murcia Este trabajo es fruto de la investigación realizada con la ayuda del proyecto de la Fundación Séneca (PI-37/00799/FS/01) Coordinación editorial: Ramón Jiménez Madrid Diseño de maqueta: José Mª Nuño de la Rosa Primera edición: Diciembre de 2006 ISBN: 84-7564-353-1 Depósito legal: MU-2265-2006 Gestión editorial: Ligia Comunicación y Tecnología, SL C/ Manfredi, 6, entresuelo 30001 Murcia Impreso en España/Printed in Spain Asiento recomendado para catálogo: BELDA NAVARRO, Cristóbal; HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías Arte en la Región de Murcia: de la Reconquista a la Ilustración / Cristóbal Belda Navarro; Elías Hernández Albaladejo – Murcia: Editora Regional de Murcia, 2006 586 pp; 24 cm – (Monografías Regionales; 6) D.L. MU-2265-2006 - ISBN 84-7564-353-1 1. Murcia (Comunidad Autónoma) – Arte I. Título. II. Serie Monografías Regionales Arte en la Región de Murcia De la Reconquista a la Ilustración Índice general Capítulo primero. ANTIGÜEDAD DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 1. SU ORIGEN LEGENDARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. RECONQUISTA DEL REINO DE MURCIA Y RESTAURACIÓN DE LA DIÓCESIS CARTHAGINENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. FUNDACIÓN DE LA CATEDRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. LOS LÍMITES DE LA DIÓCESIS Y SUS ÁMBITOS JURISDICCIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Capítulo segundo. PATRONOS Y MECENAS. . . . . . . . . . . .27 1. ORGANIZACIÓN DE LA CATEDRAL E INICIATIVAS ARTÍSTICAS 29 2. LAS INICIATIVAS ARTÍSTICAS EN EL REINO DE MURCIA . . . . . 33 3. DEL BARROCO A LA ILUSTRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 4. EL CAMBIO DE MECENAZGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Capítulo tercero. FINANCIACIÓN DE LA OBRA DE ARTE . .49 Capítulo cuarto. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. . . . . . . . .61 1. EL TALLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 2. LOS MAESTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Capítulo quinto. EL GÓTICO EN EL REINO DE MURCIA . . .81 1. ARQUITECTURA DE UN REINO DE FRONTERA . . . . . . . . . . . . 83 2. EL TEMPLO DE LOS OBISPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 2.1. La mezquita-catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 2.2. Espacio gótico y catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.3. Puerta de los Apóstoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 2.4. Gloria de un linaje: capilla de los Vélez . . . . . . . . . . . . . . 96 3. LAS PARROQUIAS DEL GÓTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 4. LA ESCULTURA GÓTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.1. Ornamentación y escultura en la catedral . . . . . . . . . . .103 4.2. La devoción mariana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 4.3. El alabastro de la Catedral Antigua . . . . . . . . . . . . . . . 109 5. LA PINTURA GÓTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 5.1. Las Cantigas del Rey Sabio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 5.2. Los retablos de Bernabé de Módena . . . . . . . . . . . . . .112 5.3. El políptico de Puixmarín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6. LAS ARTES SUNTUARIAS DURANTE EL GÓTICO . . . . . . . . . 117 Capítulo sexto. EL RENACIMIENTO: CULTURA Y PROGRAMAS ARTÍSTICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 1. TRIUNFO DEL CLASICISMO EN LA CATEDRAL . . . . . . . . . . . 124 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Orígenes del Clasicismo: la puerta de las Cadenas . . . . 125 Una torre para la cristiandad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 El “alma” de la torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Arcos de triunfo para la sacristía . . . . . . . . . . . . . . . . .131 9 2. 3. 4. 5. 1.5. Buscando la inmortalidad. Las capillas funerarias . . . . . 134 LENGUAJE CLÁSICO DE LA ARQUITECTURA . . . . . . . . . . . . 137 2.1. Las ciudades del reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 2.2. Difusión del Clasicismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.2.1. Un baldaquino en piedra: Santa María de Chinchilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 2.2.2. La singularidad del proyecto. La colegiata de San Patricio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 2.2.3. Espacio y luz. Santiago de Jumilla . . . . . . . . . . .147 2.2.4. Identidad con el Clasicismo. Santiago de Orihuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 2.3. Los templos del Renacimiento: la diversidad del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 2.3.1. La nave única . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2.3.2. “Hallenkirchen” y Renacimiento . . . . . . . . . . . . . 152 2.3.3. Pervivencia de la tradición. Las iglesias mudéjares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 2.3.4. Los templos de las órdenes religiosas . . . . . . . .162 ESCULTURA Y CLASICISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 3.1. Don Pedro Fajardo, el nuevo señor de los Vélez . . . . . . 166 3.2. Entre Burgos y Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 3.3. Los maestros italianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 3.4. Jerónimo Quijano y la identidad del Renacimiento murciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 3.5. Tras la muerte de Quijano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 3.6. Francisco y Diego de Ayala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 3.7. Hacia finales de siglo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 PINTURA DEL RENACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 4.1. Pedro Fernández de Murcia, el Pseudobramantino . . . . 199 4.2. El pintor Hernando de Llanos y el leonardismo . . . . . . . 202 4.3. La pintura hasta mediados de siglo . . . . . . . . . . . . . . .206 4.4. La pintura a partir de 1560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 LUJO PARA LA ARQUITECTURA Y ESPLENDOR PARA EL CULTO: LAS ARTES SUNTUARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Capítulo séptimo. EL SIGLO XVII Y EL PRIMER BARROCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 1. EXALTACIÓN DE LO RELIGIOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 2. ARQUITECTURA Y ESPIRITUALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 2.1. La catedral y el triunfo de la Inmaculada . . . . . . . . . . . 223 2.2. Arquitectura y relicario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 2.3. Espacio unificado y arquitectura sagrada . . . . . . . . . . .230 2.4. Los rostros de la colegiata de San Patricio . . . . . . . . . 236 2.5. Los palacios de la fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 3. CIUDAD Y ARQUITECTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 4. ESCULTURA Y RETABLO DURANTE EL SIGLO XVII . . . . . . . . . 245 10 4.1. Un oficio artesanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 4.2. De Granada a Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 4.3. La continuidad del retablo clasicista . . . . . . . . . . . . . . .255 4.4. El retablo salomónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 4.5. El escultor Nicolás de Bussy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 5. PINTURA BARROCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 5.1. Pedro Orrente y el Primer Barroco . . . . . . . . . . . . . . . .278 5.2. El pintor Juan de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 5.3. La transición al Pleno Barroco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 5.4. El Pleno Barroco. Nicolás Villacis y los hermanos Gilarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 5.5. Las décadas finales del siglo. Senén y Lorenzo Vila . . . 286 5.6. Los pintores de Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Capítulo octavo. EL SIGLO XVIII O LA PLENITUD DEL BARROCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 1. LOS GRANDES PROGRAMAS CATEDRALICIOS . . . . . . . . . . . 303 1.1. Un paradigma del Barroco universal: el imafronte de la catedral de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 1.2. La torre como símbolo urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 2. EL ESPACIO SAGRADO Y SU ARQUITECTURA . . . . . . . . . . .315 2.1. Estructura y versatilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.2. La eclosión ornamental y sus maestros . . . . . . . . . . . .318 2.3. Los frailes arquitectos y la geometría . . . . . . . . . . . . . 322 2.4. La influencia cortesana y la huella de Jaime Bort . . . . . 326 2.5. Un diseño de excepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 2.6. El cielo de los cielos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 3. LA SACRALIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO . . . . . . . . . . . .334 3.1. La fachada pantalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 3.2. La inflexión de la portada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 4. ARQUITECTURA PARA LA CIUDAD Y PARA LA DEFENSA . . . . 345 5. MURCIA: UNA ESCUELA DE ESCULTURA . . . . . . . . . . . . . . . 354 5.1. Consideración social de los artistas. . . . . . . . . . . . . . . 358 5.2. El escultor Nicolás Salzillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 5.3. Antonio Dupar y la luminosidad mediterránea . . . . . . . .369 5.4. Francisco Salzillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 5.4.1. La formación del escultor . . . . . . . . . . . . . . . . 376 5.4.2. El taller de Salzillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 5.4.3. La obra escultórica de Salzillo. . . . . . . . . . . . . . 387 5.4.4. La plenitud de la escultura (1740–1760) . . . . . .395 5.4.5. La escultura y el retablo . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 5.4.6. Santos de fanal y oratorio . . . . . . . . . . . . . . . . .402 5.4.7. La pasión dramatizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 5.4.8. El Belén, un camino a la modernidad . . . . . . . . . 411 5.5. Discípulos y seguidores de Salzillo . . . . . . . . . . . . . . . 417 5.5.1. Ecos de Salzillo en la corte . . . . . . . . . . . . . . . . 417 11 5.5.2. José López y la escuela de Caravaca . . . . . . . . 418 5.5.3. Roque López y la tradición salzillesca . . . . . . . . 422 5.6. Los escultores del Real Arsenal de Cartagena . . . . . . . 425 5.7. Escultores en conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 5.8. La escultura en piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 5.8.1. Jaime Bort y los escultores del imafronte . . . . . 435 5.8.2. El legado artístico de Jaime Bort . . . . . . . . . . . . 439 6. EL RETABLO DEL SIGLO XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 6.1. Ver y escuchar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 6.2. El retablo anterior a 1730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 6.3. El retablo arquitectónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 6.4. El retablo del Clasicismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 7. LA PINTURA DURANTE EL SIGLO XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . .461 7.1. Los pintores italianos en Murcia, Sístori y Pedemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 7.2. Ginés Andrés de Aguirre entre Madrid y México . . . . . . 467 7.3. La pintura a finales del siglo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 8. LA PLATERÍA MURCIANA ENTRE EL BARROCO Y EL CLASICISMO. EL DECORO EN EL TEMPLO . . . . . . . . . . . . . 471 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479 LÁMINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 12 Capítulo primero Antigüedad de la diócesis de Cartagena 1. SU ORIGEN LEGENDARIO La historia de las diócesis españolas se ha escrito partiendo de la convivencia de fuentes escritas, casi siempre fragmentarias, con una tradición legendaria encargada de exaltar la antigüedad y los valores históricos de cada una de ellas. Aunque en la actualidad las diócesis aparecen como demarcaciones administrativas meramente eclesiásticas, hasta época muy reciente fueron territorios con fuerte entidad, que funcionaron como unidades culturales, en torno a las cuales se forjó una conciencia espacial y política además de religiosa, llegando a adquirir incluso, en determinados momentos, tintes nacionalistas frente a las tendencias centralizadoras del Estado. Esto explica que, a la hora de escribir su historia y enunciar los hechos más relevantes, se mirase al pasado con un enfoque globalizador, en el que lo político, lo religioso y lo sagrado formaban un todo, enriquecido con leyendas múltiples que realzaran los méritos y valores espirituales acaecidos a lo largo de los siglos. Ha de tenerse en cuenta que antes del desarrollo de la administración del Estado tal como hoy la conocemos, la estructura del obispado, con sus vicarías, arciprestazgos y parroquias, era una trama perfectamente organizada, dotada de un sistema de control fiscal y asistencia espiritual que la convertían en una institución mucho más ágil, informada y mejor comunicada que el aparato del régimen civil; esta magnitud del poder eclesiástico, unida a la capacidad aglutinante de la Iglesia en lo ideológico y cultural, convirtieron a las diócesis en entidades con personalidad propia que actuaron como focos de cohesión, integración de valores sumamente importante, cuyas imágenes y signos quedaron grabados en el escenario del templo metropolitano: la catedral. La diócesis de Cartagena fue restaurada en el segundo tercio del siglo XIII, en una época de expansión para la Iglesia cristiana en Occidente, coincidiendo con uno de los avances más espectaculares de la Reconquista. Las razones del restablecimiento de la sede episcopal carthaginense hay que buscarlas en una inmemorial tradición eclesiástica, que situaba el origen del obispado en los primeros tiempos del cristianismo, con una historia gloriosa en el Bajo Imperio y en la etapa visigoda, hasta su desaparición tras la invasión musulmana a comienzos del siglo VIII. La Reconquista, como todo proceso de expansión política, se legitimaba en la recuperación del pasado glorioso y confesional soterrado por las invasiones musulmanas. La referencia a hechos 17 pretéritos y el valor concedido a la antigüedad de la diócesis, considerada como uno de los puntos de penetración del cristianismo en España, fueron algunas de las constantes que presidieron las interpretaciones subsiguientes, recogidas en numerosos textos en los que la historia y la leyenda del obispado –cuyo origen se remontaba al desembarco del apóstol Santiago en el puerto de Cartagena– se funden para reivindicar la reposición de la diócesis. La llegada del apóstol a las costas del sureste español fue uno de los temas que más polémicas suscitó entre los hagiógrafos eclesiásticos. En la última década del siglo XVI y en los comienzos del siguiente, tanto los apócrifos falsos cronicones como las obras de Jerónimo Román de la Higuera, Diego del Castillo, sor María Jesús de Agreda y otras defendieron la veracidad del desembarco, apoyándose en supuestos razonamientos históricos los primeros y en revelaciones místicas la última. No resulta extraño, pues, que los historiadores y panegiristas locales, como Francisco Cascales en 1621 y un siglo después Fernando Hermosino, Fulgencio Cerezuela, Antonio Herráiz, el padre Morote, fray Leandro Soler y tantos otros que narraron las vicisitudes del obispado, se hicieran eco de esta tradición, que ya había sido objeto de controversias en el seno de la propia jerarquía eclesiástica. A todo lo cual puede añadirse una serie de mártires y santos, como los hermanos Leandro, Isidoro, Fulgencio y Florentina – que habían contribuido de forma decisiva a la expansión del cristianismo en España y a su defensa en los momentos de mayor amenaza del arrianismo– y algunos otros envueltos en la leyenda y, por lo tanto, sin el necesario fundamento histórico, que enriquecían aún más la sede carthaginense. En este contexto cabría afirmar que la catedral de Murcia fue levantada como un emblema de triunfo y afirmación cristiana, política y cultural. Su monumentalidad, los numerosos escudos de Castilla y León labrados en las claves de las bóvedas y en las puertas y su dedicación a Nuestra Señora de Gracia son claras muestras de su valor representativo desde el mismo momento de su creación. 2. RECONQUISTA DEL REINO DE MURCIA Y RESTAURACIÓN DE LA DIÓCESIS CARTHAGINENSE Si en la Europa medieval la Iglesia fue pieza esencial del sistema por su potencia espiritual y su presencia como poder temporal y político, en la España de la Reconquista la importancia de esta institución fue más acusada, pues además de contribuir con recursos económicos y humanos al avance de las tropas castellanas y aragonesas, asumió el importante papel de reconvertir y asimilar los pueblos conquistados en la expansión de los reinos cristianos hacia el sur de la Península. La jerarquía eclesiástica y las órdenes religiosas constituyeron un estamento fundamental en el aparato del Estado como instrumentos indispensables para la consolidación de la monarquía, la transformación de la sociedad musulmana y el proceso de pacificación. En el avance meridional de los reyes de Castilla y Aragón la colaboración de prelados, clérigos y órdenes religiosas y militares jugó un papel esencial en la aplicación sucesiva del modelo cristiano occidental, que implicaba la división del territorio en diócesis, al frente de cada una de las cuales el obispo ejercía tanto el poder espiritual cuanto la administración y el gobierno, siendo la catedral el centro visible que otorgaba unidad a funciones tan dispares. La tarea de transformar poblaciones con unas formas de vida tan diferentes y arraigadas fue un proceso largo y complejo que exigía fuertes cambios estructurales e ideológicos, difíciles de conseguir a corto plazo. La sustitución paulatina de la religión y costumbres musulmanas constituía sólo un aspecto de un proyecto mucho más amplio, que debía iniciarse con la restauración inmediata de un régimen político y religioso basado en todas sus dimensiones en el modelo cristiano. La reconversión de los centros de culto y la erección de la catedral formaban parte esencial de tal proceso, ya que la Iglesia, además del escenario de las nuevas creencias, era la imagen de referencia de la civilización que se pretendía establecer. De forma casi sistemática, los campanarios ocuparon el lugar de los minaretes, y las mezquitas fueron transformadas y consagradas a las advocaciones cristianas, a la vez que se revestían sus muros con altares y sus fachadas se poblaban con imágenes del panteón cristiano. Cabría decir que la modificación de las ciudades islámicas durante la Reconquista comenzó siempre con la renovación de los templos, acto inicial de un intento de legitimación visual e histórica, dado que en una sociedad profundamente religiosa como aquella, la presencia de Dios era el signo más importante de pertenencia, y las torres y los “lienzos” de las fachadas –presididas por los símbolos cristianos– las señales más firmes de esa posesión de lo sagrado. La entrada solemne del rey en la mezquita mayor y su inmediata consagración como catedral son los actos rituales que mejor expresan el valor histórico que encierra un templo de estas características. La restauración de la diócesis y la fundación de la catedral fueron, pues, las consecuencias inmediatas de la incorporación del reino de 19 Murcia a Castilla. Ya en 1179 los reyes Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón habían fijado, por el Tratado de Cazola, los límites de sus respectivas coronas en el puerto seco de Biar y el reparto del territorio musulmán, con lo cual la reconquista de Murcia se convertía en una futura empresa castellana. A lo largo del siglo XIII se produjo el gran avance de las tropas cristianas hacia el sur, y el 28 de marzo de 1244 se entrevistaron en Almizra el infante don Alfonso, hijo de Fernando III, y Jaime I, para precisar con detalle la línea fronteriza y resolver los problemas que ya estaban ocasionando las acciones militares de ambos ejércitos, estableciendo sus respectivas áreas de influencia y dominio. Con este último tratado tan sólo se daba carta de naturaleza legal a un hecho consumado, pues en abril de 1243, en las Capitulaciones de Alcaraz, Ibn Hud ya había ofrecido la soberanía del territorio murciano a don Alfonso, cuya entrada en la capital del reino y su alcázar tuvo lugar el primero de mayo de ese mismo año, completándose la conquista a lo largo de 1244 y 1245 con la caída sucesiva de las plazas rebeldes de Mula, Lorca y Cartagena, cuyos arraeces no habían aceptado las capitulaciones de Ibn Hud en Alcaraz. La pacificación del reino de Murcia estaba lejos de terminar, sin embargo, y la actividad bélica se reanudó en 1264, cuando el monarca granadino al-Ahmar, aprovechando el malestar de la población mudéjar ante el escaso respeto que los conquistadores sentían por las capitulaciones, alentó una sublevación en diversas plazas de soberanía castellana de Andalucía y Murcia. Ante el peligro que el levantamiento podía suponer, Jaime I acudió en ayuda de los castellanos: durante el mes de enero de 1266 las tropas catalanoaragonesas del Conquistador sofocaron la rebelión y ocuparon el territorio; con esta acción no sólo recuperaba Murcia para su yerno Alfonso, ya coronado como rey, sino que consumaba la reconquista del sureste peninsular e incorporaba definitivamente el reino de Murcia a la corona de Castilla, en uno de los gestos más altruistas que recuerda la historia. De forma simultánea a este proceso pacificador, se habían ido estableciendo las bases para adaptar el territorio conquistado al modelo que se quería implantar. De ahí la preocupación de las autoridades castellanas por restablecer el culto cristiano y dotar a las zonas arrebatadas al Islam de la organización religiosa adecuada. Por esta razón se iniciaron, a partir de 1245, una serie de gestiones ante la corte pontificia encaminadas a conseguir la restauración de la diócesis de Cartagena; pero el papa deseaba tener garantizada la dotación económica de las sedes episcopales que se restablecieran antes de adoptar una decisión al respecto, tal como lo hacía saber Inocencio IV a Fernando III y a su hijo Alfonso en 1248, por la bula Virtutum Dominus. Parecidas recomendaciones se expresaban en la llamada Virtutis Divinae, por la que se encargaba a dos prelados españoles el estudio de diversas cuestiones relativas al obispado carthaginense, tales como su antigüedad, un informe detallado de los medios que habría de necesitar, el número de sus cargos capitulares y el nombre de quien habría de ocupar la sede episcopal. Constituido el nuevo cabildo de la Iglesia de Cartagena, con la premura recomendada por la exhortación pontificia, Inocencio IV se dirigió a sus miembros mediante la bula Corde vigili, haciendo recaer el nombramiento de obispo en el propio enviado y confesor del infante, fray Pedro Gallego. La designación fue notificada por el pontífice a Fernando III y a su hijo a través de otra bula, Spiritu exultante, firmada en Lyon el 31 de julio de 1250, en la que mostraba su alegría por la recuperación del reino de Murcia para la cristiandad. Por otro documento –Novella plantatio– confirió además el pontífice a la diócesis restaurada el carácter de exenta y no sufragánea, sujeta directamente a la obediencia a la Santa Sede, para zanjar así las disputas de las Sillas de Toledo y Tarragona, razón por la cual muchos prelados de Cartagena se han hecho llamar arzobispo-obispo. 3. FUNDACIÓN DE LA CATEDRAL La escasez de datos documentales impide por ahora determinar con exactitud la ubicación del primer templo diocesano entre 1244 y 1264; por otra parte, la concentración en Murcia de los centros de administración y gobierno del amplio territorio reincorporado harían totalmente necesaria la presencia en la capital de las autoridades del obispado, siendo la titularidad de Cartagena meramente nominal y recuerdo de pasadas grandezas. Lo cierto es que tras la definitiva conquista de Murcia, el domingo 31 de enero de 1266, Jaime I dividió la ciudad en dos partes, incluyendo la mezquita mayor, próxima al alcázar, en la zona destinada a los cristianos. Así recuerda Torres Fontes los acontecimientos de aquellos días: “Consagrada la mezquita mayor por el obispo de Cartagena, y habilitada en iglesia con la construcción de un altar, ordenó el rey que se adornara con los mejores tapices, colgaduras y ricas telas de su capilla. El martes día 2 de febrero y portando una imagen de la Virgen, una solemne procesión salía del campamento real y se dirigía a la ciudad. Con cruces altas y gran acompañamiento de clerecía, con fray Pedro Gallego, obispo de Cartagena, y don Arnaldo de Gurb, obispo de Barcelona, revestidos de ricas capas de terciopelo y oro, participaban los ricoshombres catalanes y aragoneses, los caudillos castellanos, 21 infantes de Aragón y Castilla y el rey Conquistador. Dedicada la nueva iglesia a Santa María, en forma igual a como se realizaba en todas las ciudades por castellanos y aragoneses ‘hicimos nuevo entonar el Veni Creator Spiritus, celebróse la misa, Salve, Sancta Parens’. Terminada la fiesta, don Jaime se retiró al alcázar, su nuevo aposentamiento. Era el día de la entrada oficial en la ciudad de Murcia”. Señala, además, Torres Fontes varios textos en los que se habla de la mezquita y de su conversión en catedral; de ellos merece citarse aquí, por su importancia y significación en lo que respecta al tan traído y llevado asunto de la catedral cartaginense, la Cantiga CLXIX: E depois a gran tempo auëo outra vez, quand’el rei d’Aragon, Don James de gran prez, a eigreia da Sée da gran mezquita fez, quando ss’alçaron mouros des Murç’ata Seuilla Existen, además, otros documentos que prueban que la mezquita mayor de Murcia, consagrada al culto cristiano en 1266, era en la mente de todos y por voluntad real la catedral del obispado: Alfonso X, a través de cierta donación a las autoridades religiosas, afirmaba en 1278 que lo hacía “porque la Eglesia Cathedral de Sancta Maria de Murçia sea mas noble”. Y, aunque se sabe que fray Pedro Gallego murió en Cartagena en 1267, víctima de una epidemia, su sucesor García Martínez y el cabildo residían habitualmente en Murcia, porque tenían que efectuar ciertos encargos reales e intentar resolver los numerosos problemas administrativos y económicos que se derivaban de la organización de la nueva diócesis, presencia que viene avalada, además, por la concesión de Alfonso X a “don Garçi Martinez, dean et electo de Cartagena et a los obispos que uernan despues de uos, las casas que fueron de don Gil Garçia de Açagra pora morada” en 1274. Sin embargo, el problema de la capitalidad de la diócesis continuó presente; la decadencia en la que se sumía Cartagena, así como los problemas derivados de su inseguridad, movieron al cabildo a solicitar reiteradamente el traslado oficial, que tras una serie de dilaciones sería autorizado en 1291 por el papa Nicolás IV y el soberano Sancho IV, quienes con esta decisión no hacían sino reconocer una situación de hecho y una necesidad obligada por las circunstancias. 4. LOS LÍMITES DE LA DIÓCESIS Y SUS ÁMBITOS JURISDICCIONALES Aunque la restauración de la diócesis de Cartagena fuera, como ya se ha apuntado, parte del proceso general por el que se iban creando obispados en todo el territorio ocupado por las fuerzas cristianas, las circunstancias históricas justificaron, a pesar de la estructura común y de la similitud de los esquemas aplicados, ligeras diferencias entre unas diócesis y otras. No debe olvidarse, sin embargo, que este modelo de restauración de la unidad religiosa era el resultado de acuerdos entre la corona y el papado, en los cuales se establecían sus contornos geográficos y se fijaban los derechos sobre ciudades y territorios, además de las condiciones económicas y políticas que iban a definir los límites entre el poder temporal y el espiritual. Como ha mostrado Peter Linehan, en el siglo XIII español el fuerte avance de la Reconquista y el apoyo de la Iglesia a esta expansión fueron la causa de la estrecha cooperación entre las instituciones religiosas y la monarquía, colaboración que vio sus frutos en los numerosos acuerdos que se firmaron, siendo algunos de los más significativos los relacionados con la fundación de las diócesis en la España meridional y con la forma de contribuir al proceso de la Reconquista. En este contexto, pues, ha de contemplarse la restauración de la diócesis de Cartagena, cuya plasmación definitiva respondió, como en otros casos, al equilibrio de las fuerzas que intervinieron en la guerra, al reparto de poderes y a las estrategias previstas para el avance futuro de los reinos de Aragón y Castilla en el momento del pacto, siendo las coronas de Castilla y Aragón, la Iglesia y las órdenes militares las instituciones favorecidas por el mismo. Si en 1250 Inocencio IV restauraba el obispado de Cartagena y designaba titular en la persona de fray Pedro Gallego, cinco años más tarde, el 18 de octubre de 1255, el pontífice Alejandro IV emitía la bula Cum carissimus, fijando la delimitación del territorio diocesano. Una vez sofocada la rebelión mudéjar, Alfonso X firmó en Sevilla el 11 de diciembre de 1266 un privilegio en el que se confirmaban los límites iniciales: “Otorgamosles que aya este obispado sobredicho estos terminos assi como los auia antes que la guerra de los moros començase”. Se constituyó así una inmensa unidad eclesiástica que comprendía la actual Región de Murcia, gran parte de las provincias de Alicante y Albacete, y una zona de Jaén, las fronteras y ciudades de la cual fueron perfectamente definidas por Merino Álvarez. El límite divisorio septentrional partía de la costa, al sur de Villajoyosa, incluyendo Alicante, para adentrarse por el puerto de Biar, que quedaba para Valencia, mientras que Villena se integraba en el 23 territorio de Cartagena; la línea continuaba subiendo hacia el norte, discurría por el este de Almansa y Ayora, doblaba por las cercanías de Cofrentes, incluía las villas de Jorquera y su término y bordeaba más adelante La Gineta, separándola de La Roda, que quedaba fuera del límite. De ahí continuaba hacia Peñas de San Pedro y Liétor, dejaba fuera Ayna y Elche de la Sierra, e incorporaba Letur y Yeste; se adentraba en Jaén, integrando Orcera, Beas y Chiclana, hasta alcanzar el valle de Almanzora y terminar en el Mediterráneo junto a Vera. La frontera más oriental de la diócesis permaneció inalterable, incluso después de los nuevos límites fijados para Aragón y Castilla en los acuerdos de Torrellas y Elche (1304-1505), por los que Villena, Abanilla, Jumilla y la actual provincia de Alicante fueron segregados de la conquista de Alfonso X. Los problemas internos que surgieron en Castilla a raíz de diversos conflictos nobiliarios fueron aprovechados por el rey Jaime II de Aragón quien, tras ocupar parte del adelantamiento murciano de Murcia, obtuvo en los acuerdos citados un avance considerable en la frontera meridional de su reino. A lo largo del siglo XIV serían reintegradas a la corona castellana Abanilla, Jumilla y Villena, pero la gobernación de Orihuela quedaría para siempre como el extremo sur del reino de Aragón. Es significativo que, a pesar de los profundos cambios operados en estos territorios al modificarse la dependencia política de algunos de ellos, y de las difíciles relaciones existentes entre ambas coronas, la circunscripción diocesana conservara los límites fijados cuando se restauró la Sede, y que no se fraccionara el territorio eclesiástico. Varias son las razones que cabría señalar a este respecto: por un lado, la consideración de que el enfrentamiento entre ambos reinos podría ocasionar nuevos cambios de fronteras y, que por tanto, no fueran lo suficientemente estables como para adoptar una nueva división eclesiástica; por otro, las continuas donaciones que los reyes de Castilla habían concedido a la Iglesia de Cartagena eran motivo suficiente como para evitar cualquier decisión que impidiera la continuidad de esa línea de privilegio; y, por último, el interés de la Iglesia por conservar un patrimonio histórico que hundía sus raíces en una tradición antiquísima y que por el momento convenía mantener. Fue, no obstante, una situación de permanente conflicto, tanto por las “diferencias políticas y culturales de ambas partes” del obispado como por la inflexible actitud mostrada por los prelados, quienes intentaron mantener a toda costa su voluntad imponiendo, incluso, severas penas canónicas. Todos estos problemas suscitaron entre los oriolanos la necesidad – que tuvo eco en los reyes de Aragón– de poseer una diócesis propia, aspiración que también tenía lejanos antecedentes históricos, y en este sentido elevaron a la Santa Sede continuas peticiones Jaime II (1317), Pedro IV (1383) y Alfonso V (1510). A lo más que accedieron los pontífices fue a modificar el rango de la iglesia de San Salvador de Orihuela, que en 1412 se convirtió en colegial y en 1510 en catedral. La definitiva división de la diócesis de Cartagena se llevaría a cabo durante el reinado de Felipe II, en 1564, con la creación del obispado de Orihuela, cuando ya hacía tiempo que se había producido la unión de las coronas peninsulares. Dentro de este amplio territorio, el grado de dominio de la Iglesia y la intervención del poder episcopal variaron considerablemente, pues el régimen de exenciones y privilegios característico de la época favoreció la existencia de áreas de jurisdicción especial, como la comarca del noroeste, que perteneció a la Orden de Santiago y era prácticamente autónoma, incluso en lo eclesiástico, ya que el prelado no tuvo derecho a percibir tributos y hasta entrado el siglo XVIII no pudo nombrar a los clérigos. Llegaron a instalarse otras órdenes militares en el reino de Murcia, pero su presencia fue más bien testimonial y no alcanzaron la relevancia de la de Santiago. Todavía en el siglo XVIII el obispo Belluga enviaba memoriales al rey Felipe V sobre los problemas derivados de la independencia jurisdiccional de las órdenes militares de su episcopado en un intento de controlar cuanto afectaba al territorio diocesano sujeto a su dominio y los escándalos y desmanes que, a juicio del prelado, se producían al amparo de una situación ajena a la autoridad episcopal. En la gobernación de Orihuela, zona englobada en otro reino, el régimen administrativo fue asimismo peculiar y altamente complejo: frente a la estructura eclesiástica castellana, en la que predominaban la organización jerárquica y el dominio de los obispos, en Orihuela y en todas las villas de su demarcación las autoridades de la diócesis gozaban de un poder muy limitado, sin capacidad para intervenir en el gobierno de las parroquias, reduciéndose sus competencias al ámbito espiritual. La estructura de la diócesis de Cartagena, sus condiciones jurídicas, división de poderes, derechos territoriales y económicos, aplicación y distribución de los recursos entre los diversos estamentos eclesiales, normas de disciplina y otras muchas cuestiones, quedaron plasmadas en el Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis, conjunto de disposiciones que hizo redactar, a mediados del siglo XV, el prelado 25 Diego de Comontes. Y, aunque existieron otras normativas, anteriores y posteriores, emanadas de sínodos y constituciones, la relevancia del Fundamentum siempre prevaleció. La importancia de la circunscripción de una diócesis y las condiciones de dominio en cada localidad, así como la forma de gobierno de sus parroquias, resultaba esencial por cuanto, de una parte, indicaban el grado de autoridad e influencia del obispo y de sus órganos de gobierno y, de otra, dejaban abiertos los flujos de relación cultural y espiritual. Por último, fijaban el reparto de los bienes que la Iglesia tenía derecho a recaudar para el mantenimiento de los templos; no hay que olvidar que de esa distribución económica dependía la capacidad de inversión en la arquitectura y ornamentación de los centros de culto, entre los que el principal era la catedral. Capítulo segundo Patronos y mecenas 1. ORGANIZACIÓN DE LA CATEDRAL E INICIATIVAS ARTÍSTICAS Aunque la palabra catedral se deriva de su condición de sede del trono de un obispo o arzobispo, y su primer significado nos remite al concepto de silla o “sedia” de la cabeza de la diócesis, este origen alcanzó pleno sentido al identificarse su función con la de iglesia metropolitana –Ecclesia cathedrale– fusionándose así los dos aspectos esenciales de su misión: lugar donde se ubica la presencia física de la silla episcopal y centro de gobierno de un amplio territorio sometido a su jurisdicción. Ambos elementos constituyeron los ejes fundamentales de la estructura de esta institución, sin que se pueda separar la idea de lugar donde se encuentra la silla de los prelados con la capitalidad de la diócesis. Las dos vertientes de actuación justifican la importancia de las figuras que presiden la cúspide de la pirámide jerárquica: el obispo y el cabildo. Obispo y cabildo eran instituciones que gobernaban conjuntamente, aun cuando el área de competencias de cada cual estaba, ya desde los inicios, delimitado en lo fundamental, disfrutando el cabildo de sus propios bienes y de independencia para administrarlos. Quedaban, no obstante, muchos ámbitos de poder compartidos: la distribución y adjudicación de cargos, la autoridad para conceder rentas extraordinarias, exenciones, etc., además de numerosas funciones espirituales que recaían en los canónigos, colaboradores natos del obispo en el gobierno de la Iglesia diocesana. De este modo, el conjunto de atribuciones de los capitulares incluía siempre aspectos de índole religiosa y económica. El deán o cabeza del cabildo, por ejemplo, fue siempre gobernador de la diócesis, y en ausencia del obispo asumía incluso las responsabilidades episcopales. Resulta, pues, tan difícil separar las competencias ejercidas por unos y otros como imposible establecer la división entre diócesis y catedral, de la misma manera que tampoco se puede señalar una frontera nítida entre las atribuciones espirituales y temporales. Durante los primeros siglos el cabildo se organizó de forma parecida a una congregación monástica, adoptando un mismo ropaje, una regla común y la obligación de asistir a unas prácticas litúrgicas y determinados rezos en el coro. Sus miembros se reunían periódicamente en sesiones llamadas capítulos, en las que se tomaban las decisiones más importantes sobre la administración y gobierno espiritual de la diócesis. Esta estructura desempeñó un papel esencial porque influiría claramente en la gestión catedralicia y en su arte, determinando la existencia de algunos espacios característicos de las catedrales, como el coro –donde el cabildo se reunía para el canto de las horas canónicas– o la sala capitular, espacio político y representativo en el que se tomaban los principales acuerdos. Ambos lugares solían estar lujosamente decorados y contaban con un mobiliario de extraordinaria riqueza. La presidencia efectiva del cabildo la ostentaba el Deán, con poderes cuasi episcopales. A continuación, siguiendo este orden jerárquico, estaban los Arcedianos, cuyos principales cometidos eran el gobierno y la asistencia pastoral en las circunscripciones diocesanas (arcedianatos); cargos relevantes fueron también los de Chantre – encargado de la música y ceremonias solemnes y religiosas– Tesorero –custodio de los tesoros y bienes y principal administrador– o Maestrescuela –que se ocupaba de todo lo referente a la enseñanza, textos, supervisión estilística de cualquier escrito o canto utilizado por el cabildo. En un segundo rango se encontraban los canónigos, de los cuales aquellos que lo eran por oposición gozaban de mayor prestigio que los de gracia (promovidos por elección directa de los obispos); entre ellos cabe citar el Doctoral, experto en cuestiones legales; el Magistral, en oratoria y predicación; o, en fin, el Penitenciario, encargado de la moral y de la absolución de penas graves. Existían además rangos menores, cuyos miembros asistían fundamentalmente a los actos de culto. La catedral era, a su vez, administrada mediante cargos rotativos elegidos anualmente entre los mismos canónigos. El más influyente desde el punto de vista artístico fue el Fabriquero, cuya misión primera consistía en administrar las rentas de la fábrica y todos los fondos dedicados al culto y obras en los edificios. La diversidad de recursos, el gran número de personas implicadas en su funcionamiento y la complejidad jurisdiccional del amplio territorio administrado, dieron lugar al nacimiento de un organismo regulador conocido como fábrica catedralicia, también llamada fábrica mayor, o unidad en la que se fundían todos los objetivos materiales, espirituales y artísticos de una catedral, asumiendo con el paso del tiempo este nombre diversos significados: el de la estructura material del edificio que se conservaba y el del organismo financiero que controlaba los gastos a través de la mesa capitular. Aunque el obispo –como lo prueba la presencia de la silla episcopal en la cabecera del coro– era el presidente nato del cabildo, rara vez ejerció el derecho de veto; los libros de actas capitulares, que recogen todas las sesiones semanales, demuestran que la mayor parte de los acuerdos y decisiones –y especialmente aquellos que afectaban a la 31 catedral y a las iglesias que de ella dependían– se adoptaban por el cabildo de manera colegiada, tras consulta meramente formal con el prelado. La catedral era la iglesia matriz y a su jurisdicción estaban sujetos diversos centros de culto de inferior rango, como ermitas y anexos de parroquia del término municipal de Murcia. Las cuestiones relacionadas con el predominio de los obispos o del cabildo en el gobierno de la catedral ofrecen notable interés por su conexión con el encargo de la obra arquitectónica; el primer templo diocesano era regentado por un sistema de poderes compartidos, según el cual el prelado refrendaba y orientaba, en tanto que los capitulares se ocupaban directamente de la gestión. Con todo, estos últimos dirigieron casi siempre la catedral como si fuera un islote aislado dentro del complejo marco de la demarcación episcopal. Sin embargo, en el campo de las relaciones artísticas, conviene precisar que hubo obispos cuyo interés o fuerte personalidad les hizo intervenir de manera decisiva en la política constructiva de la catedral. A este respecto, pueden destacarse las iniciativas de los impulsores del proyecto catedralicio, como Pedro Peñaranda (13371351), Fernando de Pedrosa (1384-1402), Pablo de Santa María (1402-1415), fray Diego de Bedán (1415-1442) y Diego de Comontes (1442-1462), resultando evidente, en este reparto de responsabilidades entre las dos instituciones que regentaban la iglesia mayor de la diócesis, que fue durante la Edad Media cuando más intensamente se dejó sentir la influencia de los obispos sobre la misma. Todo lo cual puede situarse en el marco de un fenómeno más general, suficientemente comprobado en otras diócesis y catedrales, como es el de la creciente autonomía del cabildo y la ampliación de su área de influencia, cuyo punto culminante cabe situar en el siglo XVI, produciéndose una paulatina disminución de sus atribuciones en beneficio de los prelados a partir, fundamentalmente, del Concilio de Trento (1545-1563). Otras circunstancias históricas favorecieron también el aumento de la hegemonía del cabildo cartaginense, iniciado ya en la segunda mitad del siglo XV con el pontificado de los llamados “obispos absentistas” –Lope de Rivas (1463-1478), Rodrigo de Borja (1480-1492), que después fue papa con el nombre de Alejandro VI, y Bernardino de Carvajal (1492-1495)– que ¡¡¡nunca!!! estuvieron en la diócesis. Al mismo tiempo, la toma de Granada y el consiguiente final de la Reconquista hacían innecesaria la presencia activa de los titulares de las instituciones, proceso que iba acentuándose con el nombramiento de personajes cercanos a la corona y con responsabilidades en la corte o en Roma para ocupar la sede de Cartagena; así, por ejemplo, Mateo Lang (1513-1540), arzobispo de Salzburgo y cardenal de Sant’Angelo, Juan Martínez Silíceo (1541-1546), preceptor de Felipe II, después arzobispo de Toledo y cardenal, o Esteban de Almeyda (1546-1563), miembro de la familia real portuguesa. Las disposiciones del sínodo trentino vendrían a modificar esta situación, propiciando una mayor preocupación de los prelados –aun cuando sus miras estuvieran dirigidas fundamentalmente hacia cuestiones religiosas y pastorales– por el conjunto de la diócesis más que por la catedral propiamente dicha. Hubo, no obstante, excepciones, como la de Sancho Dávila y Toledo (1591-1600), que mostró especial dedicación a los programas arquitectónicos catedralicios, aunque no contara con el tiempo ni los medios adecuados; o la de fray Antonio de Trejo y Paniagua (1618-1635), cuyo ¿excesivo? intervencionismo dio lugar a un sonado enfrentamiento con el cabildo. La iniciativa de las grandes empresas llevadas a cabo durante el siglo XVIII partió de los capitulares, limitándose los obispos a acoger con entusiasmo –y a apoyar en ciertos casos– las gestiones encaminadas a obtener los recursos económicos necesarios para la realización de tan ambiciosos proyectos. Puede afirmarse, pues, que sin el esfuerzo, empeño y capacidad decisoria del cabildo nunca se hubiera conseguido la imagen con que la catedral ha llegado hasta nosotros. Los capitulares que decidieron y programaron la construcción de la torre renacentista y el imafronte nuevo eran conscientes de la grandeza del proyecto catedralicio y mostraron, al embarcarse en empresas tan arriesgadas e innovadoras, una ambición de monumentalidad y de calidad artística que únicamente puede explicarse por su fe en el arte como aproximación material de lo divino. La presencia de obispos y canónigos en la obra catedralicia quedó, por su parte, fijada para siempre de manera indeleble a través de sus capillas de enterramiento. El primero de los sepultados en la girola aún en construcción fue Fernando de Pedrosa, fallecido en 1399, que escogió el espacio central de aquélla para levantar su capilla, bajo la advocación de San Jerónimo, conocida después como del Corpus y en la actualidad dedicada a San Antonio. El ejemplo episcopal cundió pronto entre las dignidades eclesiásticas y así aparece documentado que en 1411 el deán Pedro de Puixmarín estaba realizando su propia capilla, titulada de San Miguel, hoy en día de San Juan Nepomuceno. 33 Más tarde el obispo fray Diego de Bedán hizo construir la de San Francisco y San Antonio de Padua en 1430 y el deán Martín de Selva la de los Santos Reyes y San Calixto en 1440, todas ellas en la girola. Es necesario destacar también la intervención del escritor y cronista de los Reyes Católicos, Diego Rodríguez de Almela, por un doble motivo: fue uno de los miembros más activos del cabildo durante el episcopado de Lope de Rivas (1459-1478), desarrollando una gran labor al impulsar las obras de la catedral; y adquirió una capilla que puso bajo la advocación de la Visitación en 1466, hoy conocida como de Jesús Nazareno, ampliándola en 1477 con la compra de otra capilla contigua. Durante el siglo XVI fueron realizados algunos de los conjuntos funerarios más ostentosos: el arcediano de Lorca y protonotario apostólico en la curia romana, Gil Rodríguez de Junterón, inició su capilla en 1525 y el canónigo Jerónimo Grasso la de la Virgen del Socorro en 1545, abiertas ambas a las naves laterales. Entre tanto, se fueron ejecutando varias fundaciones en las paredes del coro, como la del canónigo Macias Coque en 1525, dedicada a San Gregorio. Un siglo después el obispo fray Antonio de Trejo promovió a sus expensas, entre 1623 y 1627, la capilla de la Inmaculada en el trascoro de la catedral, uno de los lugares privilegiados del templo, donde la suntuosidad decorativa, la riqueza de mármoles y el aspecto escenográfico son muestras elocuentes de la magnificencia que rodeaba a la dignidad episcopal. 2. LAS INICIATIVAS ARTÍSTICAS EN EL REINO DE MURCIA Uno de los casos más singulares de mecenazgo artístico fue el ejercido por las órdenes militares promotoras de iniciativas desarrolladas al margen de las instituciones temporales y eclesiásticas conocidas. Su presencia en los territorios recién conquistados estaba asociada a la necesidad de favorecer el asentamiento poblacional y a garantizar la seguridad de las fronteras, exigencia que obligaba a sus respectivos maestres a visitar periódicamente los territorios asignados y a garantizar la seguridad de los que, bajo su custodia, quedaron agrupados en demarcaciones o encomiendas en las que gozaban de total autonomía. Las responsabilidades asumidas por la Orden de Santiago abarcaban amplias competencias tanto en materia civil como religiosa, obligando a sus responsables a disponer lo conveniente en la solidez constructiva y defensiva de castillos y fortalezas, en la edificación de recintos religiosos y sedes administrativas propias –Casas de la Encomienda– y en otras amplias y variadas facetas como el encargo de obras artísticas o la atención espiritual de la población mediante el nombramiento de capellanes, vicarios y priores sometidos a su control. Esta unión de lo civil y lo religioso fue, según la profesora Gutiérrez-Cortines, uno de los aspectos más interesantes, ya que el gobierno de parroquias era ejercido por la propia orden y los municipios, siendo muy limitada la jurisdicción episcopal incluso en materias espirituales y de administración de sacramentos. La autonomía que desde los primeros momentos de la Reconquista distinguió a las órdenes militares fue un privilegio celosamente defendido a lo largo del tiempo, al quedar configuradas como unidades territoriales autónomas con una trama burocrática y de poder independiente incluso tras la reorganización decretada por la corona en tiempos de los Reyes Católicos. El espíritu caballeresco y el ideal bernardiano del miles Christi convertía a esos esforzados guerreros en garantía inexcusable de la estabilidad poblacional, repobladora y defensiva, “procurándose armas de acero y buenos caballos, fuertes y ligeros, conforme al espíritu de orden que rige la cultura cristiana”. Esa independencia de la corona, tan útil en los difíciles días de la Reconquista, y la vigilancia permanente del territorio asignado, se mantuvieron hasta finales del siglo XV. La reorganización llevada a cabo por los Reyes Católicos acabó con una situación anacrónica para el nuevo programa centralizador de un Estado moderno, en el que el príncipe se convertía en el ideal de gobernante, en palabras de Maquiavelo, dueño absoluto de los resortes del poder y asumía, por ello, la jefatura de las órdenes militares, limitando la independencia anterior. Convertidos los monarcas en maestres, dejaron en manos de miembros de su familia o en nobles cercanos a la corona la responsabilidad de las encomiendas como título extraordinario y privilegiado que daba derecho a disfrutar de cuantiosas rentas anuales. El cambio fue significativo, pues la tutela directamente ejercida por los viejos maestres fue desde entonces ostentada en la distancia, y los comendadores nombrados para esta función parecían más preocupados por su enriquecimiento personal que por las necesidades de las demarcaciones asignadas. Con la creación del Real Consejo y Tribunal de Órdenes el monarca se nutría de un fuerte aliado para gobernar tan vastos territorios y consolidar un modelo jurisdiccional independiente regido por unos instrumentos jurídicos promulgados por la corona como las Constituciones Sinodales del Priorato de Uclés de tiempos de Felipe II. 35 Este alejamiento obligó a una reorganización interna y a la aparición de la figura del visitador para informar periódicamente de las necesidades surgidas y dar disposiciones relativas a la buena administración de sus bienes y rentas y a cuantas obras eran necesarias ejecutar debido a que el paso del tiempo las había dañado. De esta forma, los libros de visitas dejaron constancia de esta inspección por medio de mandatos a los mayordomos o administradores con el fin de que en su ausencia se llevaran a cabo las instrucciones recibidas. Si en la elección de artistas no existió una intervención claramente diferenciada de los restantes espacios de poder, sí quedaron definidas las competencias de la Orden para tomar decisiones en la construcción de edificios religiosos, en la rehabilitación de viejos espacios y santuarios y en el encargo de obras de arte. Al existir en Caravaca uno de los más venerables recintos desde el punto de vista estratégico y religioso de todo el territorio murciano, la protección prestada al sagrado Lignum Crucis, símbolo de la intervención divina en el curso de la historia, desencadenó un programa de actuaciones en la obra del santuario y en su dotación artística. Desde los tiempos del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa en el siglo XIV hasta la presencia de Pedro Fajardo, la Vera Cruz fue objeto preferente de muestras de piedad y arte desde que Alfonso XI cediera estos territorios a la Orden de Santiago. Al desaparecer las condiciones fronterizas de la localidad, la expansión urbana desplegada extramuros de la vieja alcazaba planteó las primeras necesidades surgidas del aumento poblacional y de las nuevas condiciones de vida propias de un territorio ya alejado de la inseguridad medieval. El descenso hacia el llano trazó las líneas básicas del nuevo urbanismo aglutinado junto a otra edificación –la iglesia del Salvador– convertida desde el siglo XVI en símbolo del poder asumido por la Orden de Santiago. Las antiguas ciudades del reino, situadas en el eje de la frontera musulmana, conocieron un período de esplendor tras la conquista de Granada y la desaparición del vecino peligro musulmán conjurado definitivamente con el final de la Reconquista. Sin embargo, los hitos urbanos sobre los que se articulaba el nuevo modelo dependieron de poderosas razones alimentadas por deseos manifiestos de consolidar la imagen asumida en el gobierno de la ciudad. Si la iglesia del Salvador de Caravaca venía a ser el ejemplo paradigmático del patronazgo ejercido por una orden militar que de esta forma veía consolidada su presencia como entidad reguladora de toda la vida urbana mediante la presencia de sus símbolos más representativos –alcázar y monumental parroquia–, un caso bien distinto fue el de San Patricio de Lorca. Las razones históricas de la antigua frontera permitieron un desarrollo urbanístico espectacular desde la Torre Alfonsina hasta los núcleos extendidos más allá de sus murallas. De nuevo una iglesia se convertía en eje aglutinador de la nueva ciudad y en símbolo inspirador de la unión existente entre historia y religión. La advocación asumida –San Patricio, el santo protector de los cristianos en la escaramuza de los Alporchones– el rango de iglesia colegial pensada con aires de catedral y los ambiciosos planes arquitectónicos, sin precedentes en el Renacimiento murciano, eran algo más que la sustitución del antiguo modelo eclesial por la imagen de las nuevas y monumentales parroquias –Santiago de Jumilla, Santa María de Chinchilla– sujetas a la jurisdicción episcopal. Las ambiciones alimentadas por el concejo lorquino y los religiosos de la colegiata, a los que no fue ajeno el deán catedralicio Sebastián Clavijo, mostraron las verdaderas intenciones de la fundación. La reivindicación histórica de un antiguo obispado fundado en los lejanos tiempos de San Indalecio planeaba de nuevo sobre los orígenes apostólicos del cristianismo local, enriquecido con la llegada de Santiago y la semilla difundida por sus discípulos. De esta manera se configuró un modelo constructivo a semejanza de la catedral de Murcia con la secreta esperanza de alcanzar un día el ansiado episcopado propio que, a los ojos del concejo lorquino y de los rectores de la Colegiata, elevaba el rango de la ciudad anhelado por sus mentores eclesiásticos y civiles distinguidos, una vez más, por un sentido providencialista de la historia. Durante el siglo XVII otras localidades del reino vieron alzarse importantes conjuntos al amparo de la monarquía, los príncipes y las emergentes cofradías pasionarias dispuestos a favorecer el fervor creciente a las imágenes sagradas o a ensalzar privilegiadas reliquias, unidas a la historia local como hitos legitimadores de la historia. Así en Mula, Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, luego primer ministro de su sucesor en el trono, fue el reconocido protector de la comunidad clarisa de la localidad, favoreciendo su personalidad y patronazgo el avance de las obras del monasterio y la presencia de objetos suntuarios ligados a su nombre. Esa vinculación a miembros de la monarquía o el patronato ejercido por los reyes, protectores inmemoriales de determinados conventos sujetos a la generosa liberalidad asumida en siglos pasados, ocuparon lugares de privilegio en una sociedad fuertemente sacudida por los efectos de la guerra, las crisis financieras y económicas y por una cruel climatología que 37 alternaba períodos de sequía con catastróficas inundaciones. La de San Calixto en Murcia ocasionó la ruina de numerosos templos obligados a recomponer lo destruido por las aguas y planificar un sistema de recuperación del esplendor pasado que sería una realidad durante el siglo siguiente. Pero el caso más singular fue el de la edificación del templo de la Vera Cruz de Caravaca para custodiar dignamente la reliquia misteriosamente aparecida durante los días del imparable avance cristiano hacia el sur en el siglo XIII. Cuando la reliquia era ya conocida por todo Occidente y objeto de múltiples especulaciones sobre su aparición, interpretada como signo sobrenatural que regía los destinos de la historia y amparaba sus protagonistas, los deseos de la Orden de Santiago y los de la ciudad buscaron la protección regia y la de los poderosos comendadores de la orden, a la sazón los grandes aristócratas cercanos al rey, para levantar un relicario pétreo que fuera la digna y monumental envoltura de aquel sagrado y misterioso Lignum Crucis. En este mecenazgo real se dieron múltiples circunstancias para entender el interés mostrado por Felipe III y sus sucesivos ministros, el duque de Lerma y el de Uceda, personajes controvertidos y objetos de grandes sátiras por la acerada pluma del conde de Villamediana. Los años de la edificación del templo caravaqueño se encuentran envueltos en los acontecimientos decisivos para la conquista de una completa unidad religiosa interior anhelada por el piadoso monarca y su no menos devota esposa Margarita de Austria al haber fracasado los intentos de integración social y religiosa de los moriscos. La consiguiente expulsión fue saludada como un triunfo del catolicismo sobre los últimos ecos del Islam peninsular y ese timbre de gloria quedó inmortalizado por los pinceles de Carducho o Velázquez y por la edificación, bajo la dirección de fray Alberto de la Madre de Dios, del convento madrileño de la Encarnación. El viejo ideal constantiniano, precedente del milagro caravaqueño, se basaba precisamente en que la unidad territorial de los Estados se justificaba por la armonía religiosa. Los programas de esa iglesia triunfante llegarían más lejos. Al solicitar Caravaca la intervención real por medio de sus ministros, especialmente del Duque de Uceda, para sufragar las costosas obras del nuevo templo, gran parte de los caudales solicitados procedían de los dineros obtenidos con la venta de bienes y propiedades de los moriscos expulsados de las tierras del noroeste, en una clara demostración de la función secularmente asignada a la reliquia en su consideración de talismán y defensa frente al Islam, cuya profética aparición en 1231 ya era un claro signo del valor simbólico que le rodeaba. La protección real no se limitó a las preceptivas licencias para disponer de 6.000 ducados, posteriormente aumentados, y a la facultad de obtener beneficios económicos de los intereses generados en los censos suscritos, sino que la importancia del símbolo que se protegía merecía la presencia de un afamado arquitecto. No es que fray Alberto de la Madre de Dios, el autor de las trazas de Caravaca, lo fuera –entendida esta valoración como reverso de la imagen moderna ofrecida por Juan Gómez de Mora– pero era el protegido de Uceda y había estado presente en importantes obras de la corte. De esta manera se tejieron las motivaciones de la obra más suntuosa fuera de los límites catedralicios, pues los ecos de su existencia alcanzaron a toda la cristiandad y fueron considerados como blasón insigne del reino de Murcia. Un caso bien distinto fue el del patronazgo ejercido por las órdenes religiosas, cuya vocación urbana convirtió a las ciudades en un inmenso espacio conventual durante los días del Barroco. Las fundaciones buscaron el amparo de protectores seculares y eclesiásticos fascinados por el ideario monástico de los fundadores. Al impulso dado por la recién creada orden jesuita, se unieron las más antiguas y prestigiosas instituciones –franciscanos o dominicos– o las que renovaban sus reglamentos de la mano de inquietos religiosos. Juan de la Cruz y Teresa de Jesús fueron los más activos representantes de un movimiento espiritual y místico renovador de la vida religiosa conventual, propiciador de un modo de entender la arquitectura basada en la simplicidad y modestia de sus establecimientos. Las instrucciones dadas para la fundación de cenobios carmelitas, las sencillas estructuras iniciales y la rigidez de la vida contemplativa, fueron los elementos en torno a los cuales se fueron levantando diversos conventos, unos impulsados por la autoridad episcopal, como el de Agustinas Descalzas de Murcia, otros por iniciativa de las ciudades, por desengañados eclesiásticos como Alejandro Bojados en las Capuchinas de Murcia y por el prestigio religioso de su historia pasada y presente, como el de Caravaca, fundación directa y personal de Santa Teresa de Jesús, o el del Carmen de la misma localidad íntimamente vinculado a San Juan de la Cruz. La actividad artística vinculada a las órdenes religiosas encontró otro campo de actuación que venía obligado por las devociones propias, por la necesidad de contar con los grandes ciclos pictóricos de la 39 orden y con el sentido memorial y programático del retrato de benefactores y fundadores. De esta forma se favoreció el encargo de obras de arte destinadas a ocupar los lugares preeminentes del templo y a los espacios vedados a la contemplación pública. Un arte menudo, emotivo y delicado, comenzó a poblar los interiores protegidos por “el misterio giratorio del torno”, con suaves y delicadas formas adaptadas a la simplicidad de la vida monástica. Pero la recuperación económica de las últimas décadas del siglo XVII vería transformarse el panorama artístico del viejo reino. Lorca planteó a finales de tal siglo los primeros signos de renovación de la mano de la poderosa nobleza local y bajo esos impulsos nacerían el palacio Guevara, a finales del siglo XVII y la gran fachada de San Patricio como signo inequívoco de la jerarquía asumida por la colegiata, destino de un inalcanzable episcopado propio. Acaso, Juan de Guevara, al encomendar al pintor lorquino Pedro Camacho Felices la decoración de uno de los salones de su palacio, basado en un coherente programa pictórico destinado a la educación femenina, representara uno de los ciclos más sobresalientes por su coherencia de todo el Seiscientos murciano. Los motivos iconográficos elegidos simbolizaban virtudes morales y religiosas de determinadas heroínas bíblicas, cuyos comportamientos se ofrecían como modelos de conducta. La mentalidad barroca, tan amiga de alegorías y sentencias moralizadoras que amaestran el entendimiento con sus contenidos morales y alegóricos, determinó la existencia de un programa, estudiado por Manuel Muñoz Clares, guiado por el propósito de ofrecer un elenco de imágenes aptas para la función de las piezas domésticas del propietario y de sus hijas. El ciclo del Rosario en Murcia, encargado a los hermanos Gilarte, se integra en ese propósito fastuoso de ornamentar los interiores, en este caso, con el claro propósito de ensalzar los hechos de Lepanto. Antes de que ese cambio trajera los aires renovadores de un siglo a medio camino entre la recia religiosidad contrarreformista y la sensual valoración del siglo XVIII, otras entidades promovieron un mecenazgo artístico de gran resonancia. La piedad trentina había fomentado las manifestaciones espontáneas de piedad colectiva que encontraron en la procesión la forma escénica y pública de manifestar sus sentimientos. El cortejo procesional, cíclicamente representado en todas nuestras ciudades desde la segunda mitad del siglo XVI, fortaleció su presencia por medio de cofradías. El sentimiento piadoso que las impulsaba se desdobló en escenarios capaces de producir la “ternura y lágrimas” impetradas por sus integrantes. Desde la aparición de sólidas instituciones que han sobrevivido al paso de los tiempos –como las penitenciales– a las de origen aristocrático –como la del duque de Veragua en Cartagena– la escultura procesional, modesta y humilde inicialmente –entiéndase la de marrajos en Cartagena, las de Mazarrón, las murcianas del Cristo de la Sangre o de Jesús– fue enriqueciendo su presencia gracias a la sagacidad de aquellos cofrades que valoraron las excepcionales condiciones artísticas de Nicolás de Bussy –es el caso de la de Miércoles Santo en Murcia– o al impulso dado a sus deseos de independencia mediante la construcción de iglesias propias, como la de Jesús para el Viernes Santo desde 1670. En estas iniciativas, se observan las condiciones del nuevo patronazgo ejercido y las profundas motivaciones jurídicas que lo impulsaron. Sometidas a la precariedad que les daba el cobijo prestado por conocidas órdenes religiosas –carmelitas descalzos o agustinos– sus vidas fueron un continuo sobresalto por la disciplina religiosa impuesta por sus mentores y las limitaciones canónicas de sus espacios. No podía esperarse otra cosa que tensiones y enfrentamientos nacidos de la necesidad de eludir una tutela con demasiados condicionamientos y un deseo de mantener la férrea disciplina que escondía otras motivaciones como los pingües ingresos nacidos de la piedad popular. Es curioso comprobar cómo los años más difíciles vividos por la cofradía de Jesús y la orden agustina de la ciudad de Murcia están muy próximos a la pérdida de favor de la antigua patrona de la ciudad, la Virgen de la Arrixaca, a favor de la Fuensanta, cuyo culto y devoción defendían el cabildo catedralicio y la orden rival de los capuchinos. Nos encontramos en un período de renovación de los viejos patronazgos que ven ascender a nuevas imágenes en detrimento de viejos símbolos –las Huertas en Lorca frente a la Virgen del Alcázar, el declive casi definitivo de la del Rosell en Cartagena– y cómo este orto y ocaso de la imagen devocional anclada en la historia tiene su razón de ser en otras inquietudes que van más allá de los impulsos religiosos que encarnaban. El ciclo pictórico encargado por los franciscanos para decorar iglesia, camarín y escalera de la Tota Pulcra en el convento lorquino de las Huertas, además de exaltar la orden de San Francisco, vinculaba la existencia del viejo símbolo mariano a la conquista de la ciudad favorecida por la intervención de la milagrosa imagen. 3. DEL BARROCO A LA ILUSTRACIÓN Desde que en 1705 llegara a la ciudad de Murcia Luis Belluga Moncada para ocupar la mitra cartaginense, se abre un nuevo período de grandes cambios. A pesar de la reticencias mostradas por el prelado a 41 asumir la dignidad episcopal, sólo vencida por la intervención decisiva de sus mentores, su actividad se aplicó a la implantación de profundas reformas estructurales que rescataran a la diócesis del profundo caos disciplinar en que estaba sumida y ofrecer, de esta forma, nuevos modelos de conducta aplicados a la disciplina eclesiástica, a la reforma de cabildos, a la estructuración parroquial y a las costumbres, por medio de pastorales, informes, cartas y memoriales, de gran trascendencia. A pesar de que los años iniciales del episcopado fueran sacudidos por la Guerra de Sucesión, la decidida política de Belluga a favor de Felipe V le situó en primer plano del panorama peninsular y en figura decisiva para la historia de la Iglesia enfrentada al poder temporal por cuestiones que atentaban contra derechos seculares. Esta actividad desplegada en la política internacional derivada de las tensas relaciones entre la iglesia y la corona española, en la intermediación en problemas espinosos como el del regio patronato, las aspiraciones de una Iglesia regalista y la necesidad de reformar el panorama eclesial en España, aún añorante de la interrupción de los viejos y prestigiosos concilios nacionales, no desviaron al obispo, elevado a la dignidad cardenalicia en 1719, de sus objetivos prioritarios. La actividad de Belluga, una vez abandonados sus inquietos intereses en la Guerra de Sucesión, se aplicó por igual a zanjar, sin conseguirlo, los problemas jurisdiccionales que planteaban las órdenes militares y a diseñar un eficaz y completo programa de actuación que, a la vez que favorecía la introducción de nuevas y populares devociones, trazaba un ambicioso proyecto, descrito hasta la saciedad en los escritos del prelado. Al modelo sacerdotal ofrecido por los filipenses, establecidos al amparo del cardenal en la ciudad de Murcia, siguió un exhaustivo plan de acción social plasmado en la fundación de establecimientos destinados a la educación, en la elevación del nivel de prosperidad de sus diocesanos mediante la recuperación para la agricultura de terrenos yermos e insanos –las famosas Pías Fundaciones– y en el favor prestado a unos nacientes medios de comunicación sociales como fue la pionera Gazeta de Murcia. No podían faltar de la sagacidad episcopal las disposiciones dadas para alcanzar una imagen renovada del templo bajo la forma de una arquitectura monumental que favoreciera la dignidad del culto y garantizara la regular disposición de los caudales necesarios para su mantenimiento y decencia, así como las condiciones imprescindibles que favorecieran la vida cenobítica. En estos campos se desvela la doble personalidad de un prelado educado en la doctrina de la España contrarreformista, obsesionado por las cuestiones disciplinares y por una inconfundible inquietud por la conducta moral de sus diocesanos. Las pastorales contra los trajes femeninos, el cuestionamiento de la licitud moral del teatro, su decidida oposición a las licencias de comedias, bailes y modas, susceptibles, a los ojos del obispo, de una incontenible lascivia, son las manifestaciones de la doble alma de un prelado anclado en el pasado, pero adelantado a su tiempo en el programa de acción social por él diseñado como preludio a las inquietudes reformadoras de los ilustrados. No puede extrañar, pues, que la diócesis encontrada por el obispo a su llegada en 1705 hubiera cambiado profundamente en los momentos de su marcha a Roma en 1723. Nicolás de Bussy había abandonado la ciudad y no se abría a los ojos del recién llegado más que un sombrío panorama artístico sólo alumbrado durante su episcopado por la figura de Antonio Dupar y por la obra de los ingenieros militares. Pero su decidida actuación, favorecida por la presencia de arquitectos – Toribio Martínez de la Vega y fray Antonio de San José– permitiría dar un impulso considerable a la arquitectura y plantear la renovación de viejos templos. Así como la arquitectura y la escultura, de la mano de la acción episcopal y de otros poderosos e influyentes patronos, experimentaron un considerable desarrollo en su tiempo, la pintura no pudo seguir los derroteros marcados por las obras importadas de Nápoles ni por el impacto producido por la sonrosadas y luminosas carnaciones mediterráneas de Dupar, una vez desaparecido el último de los representantes seiscentistas, Senén Vila, muerto a comienzos del siglo XVIII. Pero los cimientos de una diócesis fuerte y bien organizada habían sido puestos por el obispo y el prestigio de un reino, sólidamente edificado sobre una base económica notable, estaba en condiciones de afrontar los grandes retos artísticos del nuevo siglo, representados en la romana apariencia del palacio episcopal, levantado por uno de sus sucesores, y por la renovada arquitectura parroquial y palaciega. Aunque muchas de las fundaciones de Belluga se vean inmersas en determinados problemas jurídicos que prolongaron los proyectos constructivos hasta las décadas finales del siglo XVIII y algunos quedaran únicamente esbozados, la tutela del cardenal seguiría existiendo en la distancia, fortalecidos los lazos emocionales con el territorio episcopal abandonado. 43 Las condiciones económicas vividas durante el siglo XVIII vieron aparecer continuas iniciativas artísticas, alentadoras de una verdadera edad de oro similar a la experimentada durante la primera mitad del siglo XVI. El nuevo siglo se había abierto con el monumental imafronte de la colegial de San Patricio de Lorca, en cuyo trascoro había intervenido activamente el cardenal, al que seguirían con el paso de los años la total reforma de los templos diocesanos, la consagración de grandes recintos monacales, la fundación y establecimiento de nuevos y el despertar de una nueva conciencia artística de grandes e importantes logros en el retablo y en la escultura devocional. Acaso, el mayor exponente de un nuevo concepto de mecenazgo sea el representado por una de las familias aristocráticas de la ciudad de Murcia, los Riquelme, viejo linaje local que ya había dado muestras de su participación en empresas artísticas desde el siglo XVI. En los años centrales del siglo XVIII, consolidado el modelo aristocrático de la cofradía pasionaria de Jesús, se inició un ciclo renovador de su viejo e inservible patrimonio, seriamente dañado por las terribles inundaciones de la riada de San Calixto, de la mano del mentor Joaquín Riquelme y Togores. Fue Francisco Salzillo el artista elegido para afrontar la transformación de un cortejo tridentino, pensado como Vía Crucis urbano, en una inmensa fiesta. No es que los pasos cambiaran al ser sustituidos por las tallas del escultor, sino que cambió el concepto mismo del cortejo, variaron sus instrumentos persuasivos y se reforzó el sentido escénico de los episodios. Aún así la labor de Salzillo, inspirada en la extraordinaria perspicacia de su noble patrono, recogía los logros de la tradición hispánica, afrontaba los problemas compositivos y teatrales de la imagen en movimiento y cerraba un ciclo de extraordinaria repercusión en los ambientes artísticos españoles. El cambio de mentalidad se produjo con la presencia de su hijo Jesualdo Riquelme y Fontes, al encargar a Salzillo, a partir de 1776, su conocido belén doméstico. Atrás quedaban los ideales propios de una tradición artística decididamente orientada a valorar los aspectos emocionales de la escultura religiosa como una aliada inconfundible de la fisiognomía moralizada puesta al servicio de ideales plenamente barrocos, magistralmente concluidos cuando el escultor dio por acabada su serie pasionaria para la mañana de Viernes Santo. El cambio de escenario, los salones del palacio propiedad de esta aristocrática familia, sirvieron al escultor para diseñar un conjunto elevado de pequeños protagonistas, convertidos en testigos privilegiados del Nacimiento. No puede quedar este Belén alejado de las inquietudes del pensamiento ilustrado dirigidas a rescatar a España de su secular atraso mediante los recursos básicos de una nueva educación, la transformación de los viejos sistemas productivos y la introducción de renovados adelantos tecnológicos que fortalecieran una industria necesitada de grandes y eficaces modificaciones estructurales. La modernidad sugerida por la formación intelectual del nuevo mecenas condicionó una obra convertida en resumen de la realidad cotidiana y en poética mirada dirigida al entorno. Nada hasta ahora se había insinuado sobre las posibilidades de considerar este grandioso conjunto como el representante excepcional de una nueva forma de pensamiento, decididamente abocado a la modernidad. La admiración arcádica dirigida a la sencilla vida del campo y el elegíaco canto, de sensaciones románticas inspiradas en una realidad poetizada, son similares a las sentidas por los escritores contemporáneos al poner en valor la naturaleza poblada de seres humildes sorprendidos en sus faenas agrícolas, guardando ganado, entonando melodías pastoriles al son de una dulzaina, bailando o llevando, al caminar, pesadas cargas repletas de frutos y animales, momentáneamente abandonadas para escuchar las historias de milagros y prodigios cantados por el ciego de la zanfona. Todo ese repertorio de imágenes, en el que no falta la presencia de la ruina, convertida en signo poético de la fusión espiritual del hombre con la naturaleza, reproducía los objetos preferidos de la pintura de costumbres y los viejos restos de un tiempo ya pasado sobre el que discretamente se actuaba. Esta forma de ver el mundo fue preludio del cambio intelectual experimentado al valorar la sencillez de las cosas, las formas espontáneas de la naturaleza, los usos y costumbres populares, convertidos en motivos estéticos de un escenario renovado apto para el deleite íntimo de una contemplación palaciega a la que se asomaban con su digno porte menesterosos y ciegos ambulantes, desolladores y gañanes, sobre los que se dirigía una mirada elegíaca, romántica y soñadora, proyectada sobre los habituales pobladores de este imaginario paraíso. Así se fraguó este famoso Belén, fruto de la relación personal de mecenas y artista, fundidas para siempre la mentalidad avanzada de Jesualdo Riquelme y la habilidad modeladora de Salzillo. 4. EL CAMBIO DE MECENAZGO Desde finales del siglo XVIII las nuevas condiciones impuestas en la formación de los artistas y la tolerancia oficial a la continuidad del 45 aprendizaje tradicional, ahora cuestionado por el amparo docente de Reales Academias y Escuelas de Dibujo, surgidas éstas por el patrocinio de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, plantearon un tenso debate entre dos formas de ver la realidad artística y artesanal heredada y el deseo de modernización inspirado en los nuevos saberes organizados rigurosamente como formas distintas de conocimiento. El clamor de los ilustrados, decididamente involucrados en un proceso de modernización que abarcaba todas las actividades, desde la agricultura a la industria y desde los estudios universitarios a las Bellas Artes, invocó la imperiosa necesidad de un programa de reformas pensadas para rescatar a España de siglos de atraso. Las reflexiones sobre la validez del teatro tradicional, las voces dirigidas a contener ciertas formas de credulidad religiosa a medio camino entre la sincera piedad y la superchería, fueron signos de un pensamiento renovado que condenaba las últimas excentricidades del Barroco y su puesta en escena en el espacio religioso. Recuérdese la crítica ilustrada sobre los centenarios cortejos procesionales que merecieron la condena no sólo de miembros de la jerarquía eclesiástica, como el obispo Rubín de Celis, sino de cualificados intelectuales como José de Vargas Ponce. No todas las prohibiciones decretadas por la Real Academia de San Fernando, ni las disposiciones de los ministros de la corona, en su intento de controlar la práctica tradicional de nombramientos de arquitectos y alarifes fueron respetadas, ni aún las instrucciones dadas para acabar con la práctica secular de construir retablos en madera dieron fin a esas complicadas máquinas doradas, pero prepararon el camino a soluciones diferentes sin posible retorno. Lo que, tras la permisividad inicial, cambió fue el sistema heredado del pasado en que cada institución se responsabilizaba de la entidad artística del encargo contratando al artista elegido sin más requisitos que el gusto personal de sus miembros. Cabildos catedralicios, parroquias, municipios e instituciones públicas han de someter sus programas constructivos y de ornamentación al dictamen de las academias, celosas y vigilantes observadoras de unos principios estéticos basados en la antigüedad y en la sabia observación de la naturaleza de acuerdo con los preceptos de los viejos maestros cuyas obras les sirvieron de norma. Aunque ocasionalmente este control retrasó el inicio de muchas iniciativas sometidas al dictamen académico, dotó, sin embargo, a los nuevos proyectos de aires de modernidad y a los artistas de un prestigioso caudal de conocimientos adquirido durante su formación. Los fines propuestos trataban de orientar el gusto, arrinconar las caducas fórmulas de un agotado Barroco, símbolo de la España que se pretendía desterrar, y elevar el rango intelectual de la práctica artística mediante sistemas nuevos de conocimiento. Era lógico que en un primer momento las relaciones artísticas conocieran etapas de fricción y desconcierto por la coincidencia de realidades tan dispares como la pregonada por los títulos académicos de arquitectos, pintores y escultores y la resistencia de los representantes del viejo modelo basado en el carácter empírico de la formación tradicional. Estas nuevas formas de controlar el encargo sólo fueron el principio de una serie de cambios que alterarían las relaciones habituales de artista y patrono. A lo largo del siglo XIX, a medida que se produce la implantación del modelo académico, tantas veces criticado por la reiterada sumisión a principios que llevaban implícita, por su repetición, la razón de ser de su agotamiento, otros cambios se impondrían. Las normas desamortizadoras diseñadas para afrontar una caótica realidad económica, necesitada de profundas reformas estructurales que pusieran en funcionamiento y producción determinados bienes materiales en manos de la Iglesia, cambiaron la imagen de nuestras ciudades y puso en escena a nuevos protagonistas como continuadores del antiguo mecenazgo eclesiástico. Comenzó el Estado a asumir funciones secularmente puestas en manos de la Iglesia –educación, beneficencia, cementerios–, a planificar ensanches urbanos los ayuntamientos, a levantar edificaciones que simbolizaran los valores de prosperidad y desarrollo pregonados, sin que ese ideario lograra detener el deterioro de un patrimonio monumental, una vez transformados sus usos originarios. Surgieron entonces, ante la gravedad de una situación que veía perecer aquellos símbolos urbanos tan ligados a las vivencias colectivas y espirituales de la sociedad, voluntariosas instituciones dedicadas a su conservación y tutela y a salvaguardar en escogidos depósitos el patrimonio artístico dilapidado. De esa preocupación, convertida en santo y seña de las llamadas Comisiones Provinciales de Monumentos nacieron otras formas de ver y entender la cultura como fueron los museos, viejo propósito ilustrado surgido en estos momentos para recoger muchas obras de arte dejadas a su destino. Aunque variaron las condiciones originarias de contemplación, quedaron planteadas las premisas necesarias para la protección y unos tímidos intentos de afrontar el estudio de la realidad pasada como documento de la historia. En improvisadas salas en el Contraste de la Seda y luego en su emplazamiento definitivo –el actual Museo de Bellas Artes– pintura, escultura, dibujo y grabado fueron mostrando el desarrollo de las escuelas artísticas locales, la consistencia del viejo mecenazgo, la evolución formal de los estilos y 47 un panorama general de las artes, evocador de la visión romántica y costumbrista de Fuentes y Ponte, Díaz Cassou y Andrés Baquero, verdaderos impulsores de la historiografía artística murciana. Quedaba de esta forma trazado el camino para que otros ilustres protagonistas –Pedro Cerdán o Espín Rael– introdujeran el rigor necesario en las investigaciones o la sugerencia de ciertas inquietudes regionalistas. Capítulo tercero Financiación de la obra de arte La corona y el papado tuvieron que proveer los necesarios recursos de financiación para dotar a las diócesis que se erigían en los territorios conquistados a los musulmanes. Son de sobra conocidas las cautelas de los pontífices a la hora de adoptar una decisión relacionada con la fundación de un obispado, como comprobamos en las ya citadas recomendaciones de Inocencio IV a Fernando III y a su hijo para que dotaran generosamente las sedes episcopales que iban restaurando en las ciudades reincorporadas a Castilla. Así, en marzo de 1250, unos meses antes de su restablecimiento oficial, Alfonso firmaba en Sevilla un privilegio por el que otorgaba la cesión al obispado de Cartagena de gran parte de los tributos que recibía del rey moro Ibn Hud, conforme a las capitulaciones de Alcaraz. Lo cual no sería sino el comienzo de una larga serie de privilegios y mercedes con los que el Sabio y sus sucesores irían aumentando con el transcurso de los años la dotación económica de la diócesis, con el fin de mantener adecuadamente el culto cristiano y a los ministros encargados del mismo, así como establecer las bases que permitieran acometer las obras de los templos, y especialmente del centro religioso por excelencia del obispado, la catedral. Andando el tiempo, la diócesis de Cartagena llegaría a ser considerada como una de las más ricas de España, pese a que alguna zona de su ámbito territorial –la gobernación de Orihuela– retuviera parte de las rentas decimales y otras –las pertenecientes a las órdenes militares– gozaran de total autonomía económica. La principal fuente de ingresos económicos del obispado eran los diezmos eclesiásticos, que se recogían en los graneros construidos en edificios estratégicamente dispuestos en diferentes puntos del territorio diocesano, p. ej. en Huércal-Overa, Mula, Chinchilla, Alhama, Librilla, Jorquera, Lorca, Orihuela, Cartagena, Villena y otros. La distribución del diezmo estaba sujeta a un complicado mecanismo, recogido en el Fundamentum de Comontes y en otros textos posteriores. Si se toma como ejemplo el año 1522, el 37,14% de las rentas recaudadas en el término municipal de Murcia era percibido por el obispo y el cabildo; el 31,42% se repartía entre los beneficiados parroquiales y prebendados, el 20,95% se le entregaba al rey, destinándose a los templos sólo el 10,47% del que la catedral, a su vez, tenía derecho a una doceava parte. Todo esto viene a demostrar que los centros de culto percibían efectivamente sólo una pequeña porción del dinero recaudado en nombre de la necesidades religiosas, la mayor parte del cual era disfrutado por los altos cargos y personalidades del clero, sin tener en cuenta los derechos de los que, en circunstancias especiales, la Iglesia 53 de Roma era beneficiaria. Tal dispersión de los tributos explica que los templos tuvieran que esperar en ocasiones largos años para poder financiar sus obras de construcción o acondicionamiento; es curioso observar, sin embargo, que en la mayor parte de los casos la gestión eclesiástica se caracterizó por su visión a largo plazo, optando siempre sus responsables por proyectos dignos de la imagen monumental que deseaban promover para el templo de Dios, aún a sabiendas de que podían transcurrir muchos años, incluso siglos, antes de su conclusión. En definitiva, puede afirmarse que, a pesar del alto volumen de las rentas eclesiásticas, en el sur de la Península muy pocos centros de culto fueron lo suficientemente ricos como para permitirse realizar grandes programas arquitectónicos a corto plazo; si bien es cierto que esa restricción económica no impidió que se proyectaran conjuntos como la catedral de Murcia, cuya construcción, desde sus inicios en 1394 hasta la conclusión de la torre a comienzos del siglo XIX, se extiende a lo largo de más de cuatro siglos, con los consiguientes cambios en los diseños iniciales, las alteraciones y añadidos y, en definitiva, la fusión y convivencia de múltiples estilos e iniciativas artísticas, creadas a partir de mentalidades y gustos estéticos muy diferentes. Frente a algunos tópicos que han atribuido el mérito de la construcción de la catedral de Murcia a la generosidad de los grandes mecenas, el estudio detenido de las cuentas de la fábrica mayor –el organismo que gestionaba la economía de la catedral– revela que los fondos principales aplicados a las obras procedieron, salvo raras excepciones, de los diezmos, así como de los recursos extraordinarios que se movilizaron desde el momento en que el cabildo decidió llevar a cabo una empresa de tal envergadura. Hasta finales del siglo XVI, una de las formas de obtener estos recursos fue la predicación de bulas, que consistía en la concesión de beneficios espirituales a cambio de una cuota o limosna; esta medida –fuertemente criticada incluso desde dentro de la Iglesia– no se aplicó, sin embargo, de un modo regular: la comparación de las rentas de los años 1522 y 1545 arroja una cantidad nula para la primera fecha, mientras que en la segunda este concepto constituyó el ingreso más importante después de los diezmos. El jubileo y la “impetra” –bula cuya satisfacción económica se realizaba en festividades religiosas de especial significación– fueron asimismo utilizados habitualmente para recoger donativos en fechas señaladas, coincidiendo con festividades de gran arraigo en el mundo cristiano; así, en 1525 se incluyen pagos referidos a la impetra de Nuestra Señora de Guadalupe, de Santa Quiteria, de San Lázaro, de San Sebastián y otros. Hay que aludir, por último, a los ingresos obtenidos por la redención de ciertas penas religiosas, fórmula implantada en los comienzos mismos de la construcción por el obispo Pablo de Santa María (14021415); a este respecto se sabe que el comendador de Ricote, Gómez Suárez de Figueroa, hubo de aportar 600 florines de plata para el retablo mayor, con el fin de satisfacer un castigo impuesto por el prelado, que igualmente exigió a la ciudad de Orihuela el pago de 30.000 florines de plata para levantar un “entredicho” –pena eclesiástica que prohibía dar o recibir los sacramentos a los fieles de un lugar determinado– que pesaba sobre ella. Esta misma práctica fue muy utilizada por el obispo fray Diego de Bedán. Durante el siglo XVI el cabildo se acogió a esta misma fórmula, cuando solicitó en 1521 la recaudación de los sambenitos impuestos por la Inquisición. Otra fuente significativa de ingresos la constituyeron las ayudas procedentes de particulares laicos, concretadas en dos vertientes: por una parte, las dedicadas directamente a la obra a través del cepillo de la catedral y del llamado bacín del obispado, que al parecer se recogía en diferentes lugares y parroquias del territorio diocesano, y que fueron de muy poca consideración; y por otra, la venta de espacios destinados a la construcción de capillas, fórmula ésta que ya desde los comienzos de las obras catedralicias emplearon las autoridades religiosas; estos primeros espacios privados, dado que el primer templo de la diócesis se empezó a construir por la cabecera, se localizaron en la girola, tras la compra de los mismos por determinados personajes más o menos influyentes de Murcia y su reino; el ejemplo más sobresaliente a este respecto lo constituye el adelantado del reino de Murcia, Juan Chacón, quien tras contraer matrimonio con Luisa Fajardo, adquirió y derribó la capilla de su suegro y otra adyacente para construir en el espacio de ambas una nueva, la futura capilla de los Vélez, que será terminada por su hijo, Pedro Fajardo, ya titular del marquesado. Cuentan también entre los adquirientes laicos de espacios para capillas el regidor Pedro Calvillo, el notario Caballero, el comendador de Lorquí Sancho Dávalos, el bachiller Bartolomé Brian y Diego Riquelme. El avance del templo catedralicio por el cuerpo de naves hasta los pies permitió en las décadas sucesivas la fundación de otras capillas funerarias, como las de Pedro Zambrana o los Verástegui, aumentando de esta forma los ingresos de la fábrica mayor y contribuyendo al enriquecimiento del interior catedralicio. Por lo que respecta a la contribución de los obispos y del alto clero, hay que distinguir la aportación de bienes propios por parte de los prelados y las autoridades de la diócesis del papel de esas mismas 55 personalidades como promotoras de las obras y su intervención para atraer rentas o legados para la construcción. Sin embargo, uno de los problemas que siempre tuvieron las jerarquías eclesiásticas del obispado fue compaginar la defensa de sus intereses particulares con los de las instituciones que regentaban; conviene tener presente que, de acuerdo con los principios que regían la Iglesia, los más obligados a contribuir a la edificación de los templos eran los beneficiarios de las rentas decimales y, por tanto, los prelados y altos cargos de la diócesis –canónigos, prebendados y beneficiados– debían aportar cantidades sustanciales, pero al no existir una normativa estricta acerca del reparto de tales responsabilidades, la aplicación de ese criterio dependía, en general, de la buena voluntad de los receptores de los diezmos y del grado de autoridad de los impulsores de las obras. Las aportaciones de los miembros del cabildo fueron, con todo, de diverso signo; evidentemente, la colaboración más significativa y aparatosa fue la de levantar capillas de enterramiento, hecho que tuvo consecuencias semejantes a las de los laicos al contribuir a la magnificencia del templo. Y, aunque haya que destacar por encima de todos al arcediano de Lorca Rodríguez de Junterón, que adquirió su espacio sepulcral en 1515, en modo alguno puede olvidarse a los deanes Puixmarín y Selva y al canónigo Rodríguez de Almela en el siglo XV o a los canónigos Grasso y Macias Coque en la centuria siguiente. El sistema más habitual, sin embargo, consistió en donaciones y legados testamentarios: tierras, propiedades inmobiliarias, cantidades en metálico, ornamentos litúrgicos, piezas de orfebrería, etc., y es curioso observar que algunas de estas ayudas se produjeron en momentos en que se estaban acometiendo programas constructivos de envergadura en la catedral –la torre o el nuevo imafronte–, tanto en el siglo XVI como en el XVIII, procediendo casi siempre de aquellos capitulares que con más ahínco habían apoyado la realización de tales empresas. En cuanto a las piezas de orfebrería parece como si se hubiera establecido una competencia entre los canónigos para contribuir al esplendor del culto: barandillas, frontales, lámparas, urnas para reliquias, cálices, copones, el arca para el monumento del jueves santo, todos en plata, llegaron al templo a través de esta vía, mereciendo ser destacados el racionero José Marín y los chantres Francisco Lucas Marín y Francisco Lucas Güill, figuras preeminentes de la Iglesia de Cartagena durante la primera mitad del siglo XVIII. Bajo esta fórmula los templos diocesanos, no sólo la catedral, recibieron recursos adicionales para completar sus fábricas gracias al honor que suponía encontrar cobijo entre las consagradas piedras de un edificio religioso. A las condiciones impuestas para recibir el usufructo de tales espacios –rentas anuales para sufragar el culto y pagar el estipendio de capellanes, decencia del mobiliario destinado a la liturgia particular, dignidad artística de las capillas– se unían los compromisos particulares suscritos entre los beneficiarios y la fábrica para ayudar a la realización de importantes obras de arquitectura y ornamentación. A cambio el promotor de la iniciativa recibía licencia para convertir el recinto en enterramiento familiar, colocar sus armas en lugares bien visibles y acotar los espacios por medio de artísticas rejas como signo de un dominio particular que legaba a la posteridad la memoria de los fundadores y los derechos transmitidos a sus legítimos herederos. De esta forma, las naves de los templos sirvieron de enterramiento a los fieles y las capillas particulares a los linajes ilustres de una ciudad, mostrándose los templos como escenarios en que confluían todas las clases sociales sumidas en el sueño de la muerte. Los datos recogidos demuestran que fueron pocos los obispos que aplicaron sus rentas particulares a la construcción y adorno del interior catedralicio; entre ellos cabe citar al cardenal Mateo Lang, que aportó ciertas cantidades para la torre, a fray Antonio de Trejo, que mandó realizar la capilla del trascoro o al cardenal Belluga, que envió desde Roma donativos para la fachada principal hasta un total de 166.000 reales, lo que le convierte en el principal benefactor del templo. No obstante, y sin ánimo de quitarle importancia a su contribución, resulta necesario insistir en la escasa consistencia de las opiniones que han atribuido, tanto a este prelado como a la propia corona, la principal responsabilidad en la financiación del monumental imafronte, cuando lo cierto es que la mayor parte de lo aportado por la fábrica –1.526.006 reales– procedía de los ingresos obtenidos en las diezmerías de todos los rincones de la diócesis, mostrándose la grandiosa portada como la síntesis territorial de todo el obispado. Ocasionalmente, se dieron también circunstancias en las que la totalidad de los miembros del cabildo renunciaron a una parte de sus beneficios para cooperar en obras excepcionales, como ocurrió cuando se iniciaron las del nuevo imafronte, fijándose una suma global de 100.000 reales. En cualquier caso, los capitulares trataron siempre de conseguir la mayor cantidad de aportaciones, puesto que de haber recaído sobre la catedral toda la carga financiera, se habrían visto obligados a ceder una parte de las rentas de la fábrica mayor, reduciéndose las cantidades que a cada uno correspondían en razón de sus cargos y beneficios. 57 Por su parte, el soporte económico de la corona hay que encuadrarlo en un doble campo: la obligación de contribuir como monarcas cristianos a la implantación digna del culto en sus territorios y la de colaborar en la financiación de las obras como receptores de los diezmos. En los documentos relacionados con la restauración del obispado, en pleno avance de la Reconquista, los reyes renunciaron al disfrute de determinados tributos o derechos en beneficio de la diócesis; pero, aparte de estas medidas y otras posteriores –que muestran, sobre todo, la generosidad de Alfonso X y Sancho IV con la Iglesia de Cartagena–, hubo cesiones destinadas al acervo patrimonial de la fábrica catedralicia, y valga como ejemplo la merced que aquél hizo en 1278 de un hilo de agua que subía a través de una noria al alcázar, situado junto a la mezquita-catedral, “porque la Eglesia Cathedral de Santa Maria de Murcia sea mas noble et porque el electo et el cabildo desse mismo lugar me lo embiaron pedir...”. Otras aportaciones reales tenían como finalidad ayudar en la ejecución de obras de cierta envergadura, fechándose la primera de ellas en 1291, cuando Sancho IV comunicó al obispo Diego Martínez Magaz la concesión de “quinientos maderos” que el mar había llevado a la costa de Guardamar, porque “vuestra Yglesia se derriba et estaua malparada”; e igualmente cuando el cabildo decidió embarcarse en la gran empresa constructiva del nuevo imafronte. Un decreto firmado por Felipe V a tal efecto en 1738 señala lo siguiente: “Para reparar la ruina que amenaza la Fábrica de la Santa Iglesia de Cartagena, sita por antigua traslación en la ciudad de Murcia: He resuelto (a instancias de aquel Deán y Cabildo) se apliquen de las Tercias que me pertenecen en el referido Obispado tres mil ducados cada año, por espacio de ocho”. Y, aunque en principio pueda parecer una contribución significativa –consistía en 264.000 reales, es decir el 26,64 % del gasto total que inicialmente había sido previsto en 991.045 reales–, esa cantidad nunca llegó a Murcia, quedando reducida a 40.000 reales No es necesario, pues, recordar que, por elevada que fuera la cuantía de las contribuciones de los altos personajes eclesiásticos, de las instituciones del Estado o de los particulares en cifras absolutas, la principal fuente de financiación la constituyeron las rentas agrícolas obtenidas a través de los diezmos; y también se comprenderá que la fábrica mayor, cuyo régimen económico dependía en lo esencial de la producción de la tierra, estuviera sometida a las constantes oscilaciones propias del clima mediterráneo, llegando a ocasionarle los ciclos de sequía etapas de crisis relativamente prolongadas y una alternancia de buenos y malos años que repercutía mecánicamente en la recaudación total. Ante este condicionamiento, los gestores de la fábrica obraron siempre con extremada prudencia y ajustaron los gastos de culto y construcción a la renta prevista para cada año; produciéndose sólo en momentos excepcionales un balance deficitario. Tratándose, por tanto, de una administración que pretendía evitar toda clase de imprevistos o deudas, el empeño de la Iglesia de no comprometerse con cargas fijas justificó la reducción, durante épocas de largas crisis –como el siglo XVII–, de casi todos los programas de inversiones arquitectónicas o iniciativas que obligaran a un nivel alto y permanente de gasto; a partir de las últimas décadas del siglo XVI y a lo largo de la centuria siguiente, el taller de la catedral permaneció prácticamente cerrado, evitándose en lo posible los contratos estables y reduciéndose a una plantilla mínima con remuneraciones anuales escasas, que se compensaban con la libertad de compaginar los trabajos de la catedral con otros encargos; éste fue el sistema utilizado para con los arquitectos, y lo mismo puede decirse del alarife o el herrero. La forma abierta de contratación y el planteamiento de la obra en períodos cortos, cuyo ritmo aumentaba según las expectativas de cada año, condicionaron favorablemente el mantenimiento de este sistema flexible, que de esta forma pudo llevarse a cabo sin tensiones. Por el contrario, en los momentos de mayor esplendor, cuando se acometieron grandes programas constructivos, es decir, la torre en el siglo XVI y, sobre todo, el imafronte en el XVIII, la fábrica organizó un gran taller, semejante a los creados al amparo de las principales catedrales europeas. Entre las cuestiones relacionadas con la economía de la construcción, se ha llegado suponer que en el pasado los materiales constituyeron el capítulo más costoso, ocupando los salarios un lugar secundario; sin embargo, los estudios más recientes sobre las obras realizadas en la catedral, especialmente durante los siglos XVI y XVIII, muestran que las partidas más elevadas fueron las correspondientes a jornales de trabajo y pagos a los especialistas de mayor rango. El elevado costo de los salarios se explica por la cualificación profesional de la mano de obra utilizada, es decir, por la importancia concedida a la pericia técnica y a la capacidad artística de los oficios que participaban en la construcción, puesto que las labores de sillería y la talla de relieves y esculturas solamente podían ser realizadas por quienes poseían un alto grado de especialización y sobrada experiencia; todo ello exigía la presencia de un equipo muy diverso y numeroso –integrado por arquitectos o ingenieros capaces de resolver los problemas técnicos de la edificación, aparejadores, 59 asentadores y numerosos canteros formados para trabajar al unísono en el corte o talla, ensamblaje y asentamiento de la piedra–, dentro del cual destacan, a su vez, los que ejecutaban las tareas de superior peso económico: los maestros mayores, que debían ser profesionales de gran prestigio y responsabilidad, y los escultores y canteros, especializados en la talla de figuras; de ahí las importantes cantidades asignadas en este campo, que acentuaban aún más el desembolso efectuado en jornales y salarios. La escala de los salarios permite apreciar al mismo tiempo el reconocimiento que tuvieron las actividades que entrañaban un más alto grado de responsabilidad o valor artístico; así, en las cuentas del nuevo imafronte del siglo XVIII, donde aparece detallada la remuneración diaria de todos los colaboradores del taller, queda perfectamente claro que, tras el arquitecto o maestro mayor, con un salario anual de 12.000 reales, el aparejador o aparejadores encabezaban los jornales diarios con cantidades que oscilaban en torno a los 10 reales, seguidos de otros hábiles escultores y canteros que recibían emolumentos algo inferiores, hasta descender a las labores menos cualificadas de peones y asistentes con 4 ó 5 reales. Interesa destacar también que, en determinados momentos, la empresa constructiva de la catedral era la más importante del reino de Murcia, constituyendo un ejemplo de cómo funcionaba el régimen de empleo; al consultar la documentación se percibe claramente que las autoridades eclesiásticas fueron conscientes de la importancia que tenía su oferta de trabajo, lo cual explica que el taller catedralicio siguiera funcionando en momentos de crisis, como por ejemplo durante la epidemia de peste de 1558: a pesar del terror producido entonces, pues se paralizó prácticamente toda actividad, la catedral mantuvo abierto su taller, garantizando de este modo el trabajo a todos los que podían incorporarse a él. En una economía de subsistencia, en la que los asalariados poseían escasa o nula capacidad de ahorro, el papel desempeñado por una empresa de esta envergadura resultaba esencial, pues con el mantenimiento o creación de puestos de trabajo la Iglesia contribuía a calmar tensiones, atenuando de esta forma la conflictividad social. Capítulo cuarto Organización del trabajo 1. EL TALLER La puesta en marcha de empresas arquitectónicas tan ambiciosas como la de la catedral siempre tuvo que apoyarse en la creación de un taller bien organizado, capaz de resolver los problemas de diversa índole que pueden presentarse en una construcción de tal envergadura. Durante el primer siglo de obras las circunstancias externas debieron de hacer sumamente difícil no sólo montar, sino mantener ese centro de trabajo; ya el comienzo de las mismas, en 1394, coincidió con los enfrentamientos entre las dos familias murcianas más poderosas, Manueles y Fajardos, que habían originado la división de la ciudad en dos bandos, sucesos en los que también se vieron envueltas las autoridades de la diócesis al tomar partido por uno de ellos. Posteriormente, la reproducción de las luchas por el poder en Murcia durante el siglo XV, la guerra civil castellana, el azaroso comienzo del reinado de los Reyes Católicos, la Guerra de Granada y la necesidad de concentrar todos los esfuerzos económicos y humanos para finalizar la Reconquista, no permitieron una actividad ininterrumpida en las obras catedralicias –ni, por consiguiente, la existencia de un taller estable– como tampoco, lo que es más importante, la posibilidad de contar con figuras de gran prestigio para los puestos profesionales requeridos. Puede hablarse, no obstante, de la existencia de un gran taller durante la segunda mitad del siglo XV, bajo la dirección del maestro Diego Sánchez de Almazán y de su más cercano colaborador Pedro de Ávila. Pero surgieron muchos problemas que impedían una actuación permanente, porque las autoridades civiles hacían continuos requerimientos a los canteros, peones y demás componentes de ese numeroso grupo de trabajo, obligándoles a prestar otros servicios; de ahí que, tras la petición del obispo don Lope de Rivas y del cabildo, la reina Isabel dispusiera en Tordesillas, en 1476, que mientras “la lavor de la dicha iglesia durare, todos los maestros e pedreros e peones que en ella andovieren, los vezinos de los dichos logares las Alguaças e Alcantarilla sean esentos e libres e quitos de yr e que non vayan en guerra ni asomadas...”, exceptuando únicamente cuando fueran movilizados para la Guerra de Granada. Los años que siguieron a la conquista de Granada abrieron nuevas perspectivas para España; el reino de Murcia perdió su condición de frontera y este “hecho tan señalado va a repercutir directamente en la arquitectura catedralicia, que iniciaría a partir de entonces un período de brillantez acaso el más notable de todo el medioevo”. El empeño 65 del cabildo –cada vez con mayor poder e influencia, en menoscabo de los prelados– y algunas iniciativas particulares –la del adelantado don Juan Chacón promoviendo la capilla de los Vélez– marcaron el inicio de un esfuerzo por conseguir la formación de un taller propio, capaz de abordar la renovación completa de la arquitectura de la sede diocesana. Sin embargo, para una catedral de tipo medio, situada en la periferia y alejada de los centros culturales de mayor actividad, el propósito no resultaba fácil, porque la necesidad fundamental era la de atraer a numerosos especialistas capaces de asumir un doble reto: por un lado, resolver de forma práctica y segura los problemas técnicos que pudieran presentarse, y por otro, responder a las exigencias artísticas surgidas con la llegada del humanismo y las nuevas ideas del Renacimiento, que habían prendido en las mentes más lúcidas del cabildo de la Iglesia de Cartagena y en las de algunos de los promotores laicos, entre los que tiene especial relevancia la personalidad singular y fascinante de don Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez. Se explica así el interés y empeño de las autoridades religiosas en atraer a los maestros italianos del Renacimiento, como Francisco y Jacobo Florentín –que se incorporaron a la catedral en 1519 y 1522, respectivamente–, su esfuerzo por mantenerlos al frente del taller y sus posteriores gestiones para prolongar el alto nivel conseguido en las realizaciones de Jerónimo Quijano, nombrado maestro mayor en 1526. Lo mismo cabe afirmar de las diligencias llevadas a cabo a mediados del siglo XVII en torno a la posible intervención del arquitecto jesuita Francisco Bautista, y otro tanto de las arduas gestiones efectuadas en 1734 para conseguir el desplazamiento desde Cartagena del ingeniero militar Sebastián Feringán para informar sobre el estado del viejo e inacabado imafronte, o del reconocimiento dado a Jaime Bort en 1736 cuando presentó los dibujos para el nuevo. La estructura de un taller catedralicio se basaba en la jerarquía y en la perfecta distribución de funciones: el máximo responsable era el maestro mayor, quien además de proyectar y dirigir las obras de la catedral, trazaba y controlaba las construcciones iniciadas por la Iglesia en toda la diócesis. Ahora bien, estos maestros no tenían por qué ser necesariamente arquitectos: Jacobo Florentín y Jerónimo Quijano en el siglo XVI, o Jaime Bort en el XVIII, se formaron como pintores o escultores, lo cual coincide plenamente con el sistema que funcionó en toda Europa en la Edad Moderna; recuérdese que los geniales autores de los diseños de San Pedro de Roma –Bramante y Miguel Ángel– iniciaron su carrera y aprendizaje como pintor el primero y como escultor el segundo, lo que no debe extrañar si se tiene en cuenta que en el gran proceso de la creación artística de la época se valoraba fundamentalmente la “idea”, la concepción general de la obra como resolución estética integrada. Hacia finales del siglo XVII esta situación provocó un alarmante debate entre los arquitectos “artistas” de la corte y los llamados arquitectos técnicos para delimitar las competencias profesionales de cada cual y evitar, de esta manera, la “intromisión” de los primeros en unos campos que requerían conocimientos precisos del arte de construir. La razón que asistía a aquéllos se basaba en el común dominio del dibujo, razón de ser y principio de todas las artes que capacitaba a sus ejercitantes, especialmente pintores, o escultores, para trazar edificios y diseñar retablos. Era el reflejo de una situación avalada por la condición intelectual de las artes y por la facultad presentada a sus practicantes de proyectar e inventar trazas arquitectónicas. Hay que insistir en la importancia que tuvo la presencia del maestro en el momento de plasmación de las trazas y su desarrollo a lo largo de la ejecución. La personalidad polivalente de los artistas creadores exigió la formación de un equipo eficaz de canteros, capaces de llevar a buen término la idea general; de ahí que una de las piezas básicas en la organización del taller fueran los aparejadores, responsables del desarrollo técnico de los proyectos, que además se ocupaban de dirigir día a día el equipo de canteros que trabajaba bajo sus órdenes. Aunque no se poseen datos suficientes acerca del tipo de formación y grado profesional de los maestros que planearon y estuvieron al frente de las obras durante el primer siglo de la construcción de la catedral –exceptuando a Diego Sánchez de Almazán o de Almansa–, se conocen los nombres de especialistas de reconocida categoría que colaboraron como aparejadores ya en los comienzos del siglo XVI: Juan de Marquina que participó en el primer cuerpo de la torre (15201526), siguiendo los proyectos de Francisco y Jacobo Florentín; Juan Rodríguez, que estuvo ocupado –21 años como aparejador y 10 como maestro mayor, entre 1541 y 1572–, en dirigir las obras renacentistas trazadas por Jerónimo Quijano; o Pedro Fernández, que tuvo una actuación sobresaliente en el proceso constructivo del nuevo imafronte, trabajando a las órdenes de Jaime Bort, hasta el punto de que, una vez desaparecido el maestro por su traslado a la corte en diciembre de 1748, fue encargado de continuar las obras hasta su finalización. 67 El taller del que mayor cantidad de datos se conservan es el organizado en la catedral en 1736 para abordar la construcción de la fachada principal. Su estructura jerárquica se basaba en un sistema piramidal en el que todos los participantes tenían unas competencias bien definidas; existían actividades puramente constructivas y otras relacionadas con la escultura y la ornamentación y, junto a éstas, consideradas de primer orden, otras dedicadas a trabajos secundarios, realizadas por herreros, carpinteros, pintores, doradores y cerrajeros. Se hacía necesaria, por tanto, una organización sólida en la que todos estuvieran sujetos a una misma disciplina estética y laboral, para que las directrices e instrucciones concretas del maestro mayor llegaran a todos y cada uno de sus colaboradores. No difería demasiado la organización de otros talleres del reconocido orden de jerarquías y oficios artísticos del extenso obrador catedralicio. Cuando el ayuntamiento de Murcia decidió emprender las obras del desaparecido edificio del Contraste de la Seda en los comienzos del siglo XVII urdió un sistema de competencias administrativas y artísticas similar al de otros lugares, previendo, incluso, innovadoras ayudas sociales para los integrantes de los equipos que sufrieran accidentes. La procedencia de los fondos, extraídos de impuestos extraordinarios o de los propios y rentas municipales, servía para financiar las obras, las cuales quedaban bajo la responsabilidad de unos caballeros comisarios a cuya autoridad, auxiliada por la de fiel contraste, se sometía todo el equipo profesional controlado por el maestro mayor. Fue Pedro Monte de Isla, maestro mayor catedralicio, quien hubo de simultanear las funciones propias de su rango con las nuevas responsabilidades encomendadas por el concejo, dando trazas, controlando el desarrollo de las obras mediante la figura del obrero mayor y dirigiendo el equipo de canteros y escultores y el de todas las profesiones auxiliares de la arquitectura. La necesaria ausencia de Pedro Monte de la obra, para atender las funciones propias de su condición de maestro mayor catedralicio y la supervisión obligada de otras del obispado, transmitía el control y tutela de las mismas a los profesionales más cercanos al arquitecto. Queda, pues, claro que la destreza profesional era un signo de mayor jerarquía entre los artistas y base para garantizar un salario más elevado en un contexto cultural e histórico como el delimitado por la diócesis de Cartagena y reino de Murcia en que la presión gremial fue nula. Sólo los alarifes tenían desde finales del siglo XVI establecidas ciertas tarifas para derribos y consolidación de edificios públicos y domésticos en un sagaz intento del municipio por tutelar la dignidad urbana. 2. LOS MAESTROS A pesar de ser muchos los artífices y maestros constructores que trabajaron en este templo, sólo unos pocos han merecido la gloria de ser recordados por su labor; quizá por eso una de las exigencias de los historiadores de hoy sea dar a conocer y propagar los nombres de los grandes artistas que durante siglos ofrecieron su talento para construir y decorar este templo. Con frecuencia se ha afirmado que el desconocimiento de quienes realizaron las catedrales medievales se debe a la escasa importancia concedida a la creación individual en esta época, pero Meyer Schapiro ha comprobado que los mecenas y promotores tuvieron gran empeño en buscar a los mejores, y reconocieron su capacidad de invención y su sabiduría técnica; este interés de las autoridades de la diócesis por contratar a artistas de fama y prestigio demuestra que entendían el arte como una tarea personal, que sólo unos pocos eran capaces de llevar a cabo. El olvido del nombre de los maestros que trazaron la planta y el buque del templo tal vez haya que atribuirlo al hecho de que edificar una catedral era una empresa institucional y colectiva, trascendente, cuya dimensión rebasaba la fama personal y el prestigio singular; era un proyecto casi heroico por el esfuerzo que requería, y que cruzaba varios siglos, comprometiendo a numerosas generaciones, con sólo un hito de referencia: la colocación de la primera piedra con el nombre del obispo bajo cuyo pontificado había tenido lugar; el nombre del tracista, por muy meritorio que fuera, era absorbido por el tiempo y el esfuerzo de todos, e integrado en la unidad superior del propio edificio. Lo mismo cabe decir de las iniciativas llevadas a cabo por los grandes personajes, como la capilla de los Vélez o la de los Junterones, cuya gloria oscureció y encubrió el nombre de los extraordinarios profesionales que tuvo a su servicio. Es preciso tener en cuenta, por otra parte, que la mayor parte de la documentación medieval no ha llegado hasta nosotros, conservándose en cambio casi todas las actas y escritos de los siglos posteriores, en los que se debaten, certifican y exponen los programas constructivos o los encargos de esculturas y pinturas. Una constante en la Europa occidental que también se encuentra en la historia de la catedral de Murcia es la movilidad de los artistas. El 69 carácter excepcional de la arquitectura monumental impidió que muchas ciudades contaran con arquitectos capaces de trazar y dirigir obras complejas, lo que justifica dos fenómenos encadenados entre sí: la búsqueda de los profesionales en tierras lejanas o donde fuera posible encontrarles y la consiguiente apertura de vías de influencia y relación cultural, que darían paso a la progresiva implantación de unos rasgos artísticos comunes. En las obras de la catedral murciana trabajaron arquitectos, escultores y pintores valencianos, catalanes, italianos, castellanos y andaluces, así como numerosos canteros de Trasmiera y del País Vasco; venían de otros sitios donde la piedra les era familiar y habían aprendido su oficio, eternos emigrantes que ofrecían su arte y su técnica. Algunos encontraron la protección de los príncipes y obispos y otros llegaron de paso, como Jaime Bort, autor de la fachada, cuya fama le sirvió para ser llamado a la corte de Fernando VI. Aunque sigue sin conocerse el nombre del autor del proyecto inicial de la planta y del alzado góticos –realizado sin duda en los años que precedieron a la colocación de la primera piedra, el 22 de enero de 1394– sí sabemos, en cambio, gracias al profundo conocedor de la Edad Media murciana que es el profesor Torres Fontes, los de algunos profesionales de diverso rango que intervinieron en los comienzos del proceso constructivo de la catedral, acompañados de datos de gran interés sobre el mismo. Un documento de 1390 –cuatro años antes de la inauguración solemne, aunque no efectiva, de las obras, debido a las dramáticas circunstancias ya descritas y que duraron hasta 1399– confirma la presencia en Murcia del catalán Pedro Cadafal, con el título de “obrero de la labor de Santa María la Mayor”, que para Torres Fontes “supone la continuidad de unas obras iniciadas años antes de la supuesta fecha del comienzo de las nuevas construcciones y de inauguración de ellas”. Pocos años más tarde, en octubre de 1398, el interés de dos canteros foráneos por residir en Murcia –uno aragonés, Juan Sánchez, procedente de Valencia, y otro portugués, denominado Maestro Andreo– es un signo inequívoco de la existencia de ofertas de trabajo firmes, que solamente la Iglesia podía ofrecer en esos momentos; pero la parquedad de los datos, importantes desde luego, no permite conocer el alcance de la labor de Pedro Cadafal, Juan Sánchez y Maestro Andreo en estos momentos iniciales de la construcción ni, menos aún, dilucidar la hipotética posibilidad de que esa traza original se deba a cualquiera de ellos. Otras referencias aluden a Manuel Portes y a Juan Sánchez en los comienzos del siglo XV, coincidiendo con el episcopado de don Pablo de Santa María (1402-1415), etapa en la que se dio un impulso importante a las obras. Manuel Portes era en aquellos momentos primer maestro de la catedral y en 1414 aparece citado en algunos acuerdos del concejo para ayudar económicamente a las obras; un año después, Diego Sánchez solicitaba del concejo licencia para edificar su casa por ser “buen maestro e piedra piquero” y hay que añadir a esta relación al maestro Sancho Fernández de Villalobos, cuya responsabilidad al frente de los trabajos está fuera de toda duda, ya que representó a la jerarquía eclesiástica en unas negociaciones con el concejo en 1428, obteniendo del mismo 120 peones que engrosaron el taller que dirigía en la catedral. Un personaje controvertido es Alonso Gil, que ha sido citado insistentemente como maestro mayor de la obra de Santa María en 1440, llegando a atribuírsele realizaciones tan importantes como la puerta de los Apóstoles, lo que le haría digno de ser considerado como uno de los grandes artistas góticos. González Simancas encontró serias dificultades para mantener esas atribuciones, que ya Andrés Baquero se había visto obligado a matizar, y en las últimas décadas, se han estrechado considerablemente los límites de su conocimiento al no contar, por ahora, con más datos sobre él, que continúa siendo una incógnita. Sí existen, por el contrario, referencias válidas para incluir los nombres de otros especialistas de rango diverso en el desarrollo de las obras durante los años centrales del siglo XV, incluso algunos de origen francés, como Nicolás de Roes, Francés del Puerto o Jaime Bovet, que junto a Andrés García y Antón Ibáñez permanecieron activos en el episcopado de don Diego de Comontes (1442-1462). Mucho más perfilada es la figura de Diego Sánchez de Almazán o de Almansa, que se hizo cargo de la dirección de los trabajos en fecha no posterior a 1449, llegando casi hasta el umbral del siglo XVI. Acaso sea éste el primer gran arquitecto de la catedral de Murcia del que se tienen noticias suficientes, pues todos los nombres citados hasta ahora y otros que permanecen en el anonimato de los archivos, no permiten –a la luz de los datos que podemos manejar y con la prudencia que exige la esperanza de nuevos hallazgos documentales– destacar ninguna personalidad o actuación significativa. El caso de Diego Sánchez de Almazán es, por fortuna, diferente; sus largos años de permanencia en Murcia le permitieron llevar a cabo una gran parte del templo catedralicio, prácticamente desde el crucero hasta los pies y también la puerta de los Apóstoles, antes 71 atribuida a Alonso Gil. No conviene olvidar, sin embargo, otros aspectos de su biografía que nos muestran un perfil profesional más rico y complejo, con experiencia en otros campos de la arquitectura, como la ingeniería hidráulica, por lo que no han de extrañar los elogios que las autoridades civiles y religiosas le dedicaron, mencionándole frecuentemente como “maestro principal” de las obras de Santa María. Es preciso recordar que en los años en que Sánchez de Almazán dirigía la construcción de la catedral, se encontraba a cargo de la gestión de la fábrica el canónigo don Diego Rodríguez de Almela, cuyo firme propósito en acelerar las obras se ha mencionado ya, y que en 1479 le encargó la ampliación de su capilla particular, dedicada a la Visitación. Para ésta y otros encargos, y en general para las obras de la catedral, Sánchez de Almazán contó con dos colaboradores: primero Pedro de Ávila, que también firmó el compromiso de la mencionada capilla, y más tarde Juan de León, que en 1501 sería, a su vez, nombrado maestro de la obra de la catedral. Mientras la gran arquitectura se realizó en piedra, la diferencia entre canteros y escultores no estuvo determinada ni regulada, de modo que muchos se especializaron en tareas de talla y otros exclusivamente en los aspectos constructivos. Los artistas practicaban indistintamente las diferentes artes, encontrándonos con numerosos profesionales que fueron a la vez pintores y arquitectos o escultores y arquitectos, versatilidad que siguió produciéndose hasta entrado el XVIII, como demuestran dos ejemplos extremos: Jacobo Florentín, pintor y arquitecto que trabajó en la catedral entre 1522 y 1526, y Jaime Bort que además de notable escultor era considerado un experto en urbanística, y diseñó y dirigió la obra de la fachada entre 1736 y 1748. La formación polivalente de los artistas permitió una concepción integral de arquitectura y escultura y amplió los horizontes de un arte que, además de en sus elementos estructurales, deseaba manifestarse bajo las vestiduras de una ornamentación acorde con sus fines. Los canteros escultores de los talleres catedralicios supieron entender que los muros y cerramientos eran escenarios de un rico programa devocional e ideológico, que debían resolver mediante la escultura y la pintura. Y más claramente aún se puede apreciar esta imbricación en el imafronte, cuyo esquema arquitectónico está íntimamente ligado al desarrollo de un programa iconográfico de claros matices políticos y religiosos. La imagen de una catedral sólo es completa cuando se concibe como totalidad artística que se inicia en la arquitectura, continúa en la iconografía de los retablos e imágenes y concluye en los efectos producidos por la luz, la música y el sonido de sus campanas, y esa visión global que rebasa la dimensión constructiva, sólo pudo concebirse desde unos presupuestos estéticos y con una capacidad creativa que iba más allá de la mera resolución de problemas técnicos. La organización laboral y los intereses profesionales eran regulados por ordenanzas dadas a sí mismos por los integrantes de un mismo marco artesanal para controlar el mercado y garantizar el correcto ejercicio de la profesión. Las medievales de rejeros, bajo la protección de San Eloy, fueron las más completas, pues las de pintores, suscritas ya en el último tercio del siglo XV, no parecen haber sobrepasado los límites temporales de su redacción, dado el nulo reflejo que tuvieron entre sus componentes y la escasa implantación de normativas similares en el viejo reino de Murcia. Sin embargo, la ciudad contaba con el privilegio concedido por el rey Juan I de exonerar de ciertas cargas fiscales a menestrales expertos en la fabricación de utensilios imprescindibles para la guerra y para la paz con el objeto de asentar en territorios fronterizos a una población artesanal estable. Quedaba al arbitrio del concejo el nombramiento de 20 excusados –es decir, de profesionales exentos de cargas y pechos– recogiendo puntualmente el nombre de los escogidos, y esa distinción, escrupulosamente respetada por el municipio, fue aplicada después incluso de haber finalizado la Reconquista. Pero el paso del tiempo introdujo un significativo cambio en la selección de los excusados. Los “maestros de hacer ballestas y frenos y sillas” dejaron paso desde 1497 a pintores y escultores –Diego Pérez, el pintor cosmógrafo de Colón, Andrés de Bustamante, el escultor imaginario maestre Antonio– pues el compromiso municipal adquirido con las obras catedralicias y el esplendor alcanzado por una actividad tan relevante era a los ojos del concejo un instrumento puesto a su servicio para acrecentar el prestigio personal e institucional de sus promotores. La más alta estima en la obtención de esta distinción no fue sólo la recibida por el pintor Hernando de Llanos en 1514, fecha significativa que convirtió a la diócesis en pionera en la aceptación del Renacimiento, sino la del maestro Jerónimo Quijano, al ser eximido de similares obligaciones “por quanto maestre Jerónimo, escultor, vezino que solía ser de Jaén, es muy buen maestro de su ofiçio y en esta ciudad ay necesidad del, y visto que su ofiçio es honroso, le ovieron e 73 reçibieron por uno de los veynte escusados y franco de huéspedes e le ovieron por vecino”. Es en el Renacimiento cuando el nombre de los artistas se incorpora definitivamente a la historia escrita de la catedral. Bajo el gobierno de los Reyes Católicos y del emperador Carlos V se vivió una situación de internacionalismo y un espíritu de triunfo y restauración que alcanzó también a las exigencias artísticas y al deseo de materialización del prestigio personal mediante los programas constructivos, escultóricos y pictóricos; las autoridades eclesiásticas y patronos de capillas particulares entendieron que el monumento sagrado, además de dar gloria a Dios, podía servir para inmortalizar a los prelados y exaltar la preeminencia de los linajes que tenían allí su enterramiento. Precisamente por estas razones, los nobles y los altos cargos de la catedral fueron los primeros en preocuparse por contratar a artistas afamados, capaces de realizar en este templo obras semejantes a las que ejecutaban sus contemporáneos en otros lugares del occidente cristiano. La capilla de los Vélez, iniciada en 1490, y el retablo de la capilla del Corpus –los Desposorios de Hernando de Llanos (1516)– son obras que reflejan este deseo de un gran arte, estrechamente vinculado a lo que se estaba realizando en las cortes o en las grandes ciudades europeas. Las cartas y actas del cabildo de comienzos del siglo XVI revelan el esfuerzo por atraer a maestros de gran prestigio, capaces de ejecutar proyectos que hicieran realidad las demandas exigidas. En 1519, por ejemplo, antes de derribar el viejo campanario, los capitulares comunicaban al secretario del obispo don Mateo Lang la intención de levantar una torre “que será cierto la mejor y más rica que aya en España”, confirmándole dos años después que la misma –aún en sus inicios– “es la mejor y más sumptuosa que ay en todos los reynos de España...”. Con Hernando de Llanos, el maestro que había realizado junto con Hernando Yáñez de la Almedina las pinturas de las puertas del retablo mayor de la catedral de Valencia, contratadas en 1507, se abrió el proceso de captación de artistas de renombre. Su estrecho contacto con Italia y, por ende, su vinculación a la estética renacentista, le convirtieron en uno de los introductores del estilo clásico y en el creador de una escuela que tendría amplia difusión en el Levante español. La figura y la obra de Hernando de Llanos no está, sin embargo, perfectamente definida todavía; a la escasez de datos que permitieran precisar su biografía y atribuir con seguridad sus piezas, se une el hecho de que la crítica haya valorado más la obra de Yáñez de la Almedina. De ahí que resulte necesario insistir en la importancia de este artista como introductor del Renacimiento pictórico en Murcia y en su fructífera influencia posterior. Andrés de Llanos, autor del retablo de San Juan de la Claustra en la catedral de Murcia, fue su principal continuador, en una atmósfera artística abierta a toda innovación. En arquitectura el primer personaje de prestigio reconocido fue Francisco Florentín (†1522), figura que sigue siendo en parte un enigma, porque a través de una información insuficiente se ha tratado de reconstruir una imagen “que puede dar lugar a interpretaciones de muy diversa índole”. Sobre todo, ha pesado sobre él la sombra de otro gran artista italiano –Jacobo Florentín–, razón por la que quedó relegado a un segundo plano, siendo destacado, no obstante, por su habilidad en la talla de mármol y su intervención en la Capilla Real de Granada. Uno de los aspectos más controvertidos de la biografía de Francisco Florentín, que ha suscitado un debate entre los investigadores con argumentos a favor y en contra, es su identificación con un pintor homónimo, citado por Giorgio Vasari, con trabajos en Montepulciano, Arezzo y Roma. Gaetano Milanesi, en sus comentarios a las Vite de Vasari, ofreció nuevos datos: era hijo de un panadero llamado Lazzero di Pietro, había nacido en 1492 y aún trabajaba en 1559. Conocido con el sobrenombre de el Indaco, este artista era hermano de otro pintor mayor que él, Jacobo, cuya biografía también fue incluida por Vasari. En la actualidad, después de conocer un documento redactado el 29 de marzo de 1522, en el que se dice que “Dios le quiso levar desta vida”, parece claro que no es el artista citado por Vasari que volvió a su patria y continuó allí su actividad profesional. Esta idea ya fue defendida por GómezMoreno, quien aportó numerosos datos en torno a su actividad en Macael y en otras obras de Granada y Sevilla, y demostró que en 1521 tenía un hijo ya mayor, Lorenzo Sánchez Florentín, escribano e iluminador de libros. Las dudas persisten, sin embargo, en torno a la fecha de su llegada a España. Si colaboró estrechamente con otros profesionales italianos, como Martín Milanés, en la talla y explotación de las canteras de Macael, probablemente se pueda pensar que estuvo vinculado al Castillo de los Vélez (1506-1515). Junto con el mencionado maestro, Francisco Florentín realizó algunos encargos en Granada; trabajó además en la catedral de Sevilla y jugó un importante papel en el círculo de artistas que introdujeron las formas renacentistas en la Capilla y Hospital reales de Granada, en torno a 1520 y 1521, según ha 75 afirmado Concepción Félez Lubelza. Ya en Murcia, su principal mérito como maestro mayor, entre los años 1519 y 1522, fue la concepción y traza de la espléndida torre renacentista, ocupándose también de finalizar la Puerta de las Cadenas y planear la ampliación del templo hacia el lado occidental con un tramo más en cada una de las naves, sin dejar por ello de atender a los trabajos que se le encomendaban desde Granada y Sevilla. A su muerte en 1522, fecha en la que también desapareció Hernando de Llanos, le sucedió Jacobo Florentín (1476-1526), discípulo del Buonarotti. Estrecho colaborador de Pinturicchio en la decoración de algunas salas del Vaticano y ejecutor de ciertos encargos en iglesias romanas durante los primeros años de la centuria, vino a España en 1520, para incorporarse al grupo de artistas –Felipe Bigarny, Francisco Florentín, Pedro de Morales y otros– que trabajaban entonces en la Capilla Real de Granada. A Murcia llegó precedido por el prestigio del que se había hecho acreedor en Granada, y por su colaboración en algunos de los encargos de su suegro Juan López de Velasco en Jaén, como la sillería del coro de la catedral y varios retablos. Precisamente a ese prestigio aludían los capitulares murcianos –“como ayamos oydo vuestras nueuas y las obras de vuestras manos”– en marzo de 1522, cuando le comunicaban que, con motivo de la muerte de Francisco Florentín, “acordamos de os escreuir a vos que tomásedes cargo de la obra” de la torre. El maestro debería ocuparse, asimismo, de varias obras de escultura que se iban a realizar en la catedral y otros lugares de la diócesis; de ahí su presencia en Villena, donde realizó la pila bautismal y trazó varias obras de arquitectura. En la catedral continuó hasta su conclusión el primer cuerpo de la torre –que era el cometido principal de su contrato–, incluida la hermosa sacristía que está en su interior, e inició la cajonería de la misma. En la valoración de Jacobo Florentín y su obra hay que destacar, por encima de todo, que al haber estado en estrecho contacto con los círculos artísticos de Florencia y Roma, durante los últimos años del siglo XV y comienzos del siguiente, era portador de una cultura de vanguardia y jugó un papel decisivo en la implantación del estilo clásico en Murcia. A estos personajes les sucedió un arquitecto y escultor procedente de Cantabria, aunque formado en Burgos, Jaén y Granada, llamado Jerónimo Quijano (c. 1504-1562); su larga permanencia como maestro mayor de la catedral –desde 1526 hasta su muerte– en momentos de mucha actividad artística, justifican el enorme influjo que tuvo en el arte de su época y el que pueda ser incluido en la primera generación de grandes artistas del Renacimiento español, como Pedro Machuca, Alonso Berruguete, Diego de Siloé y Alonso de Covarrubias. Aunque su nombre permaneció casi olvidado con el transcurso del tiempo, fue considerado por sus contemporáneos como un gran escultor, mérito que la crítica actual de nuevo le ha reconocido; algunas de sus obras en la catedral, como la portada de la antesacristía, el altar de la capilla de la Encarnación o la capilla de los Junterones son la muestra más clara de su sentido de la perfección clásica y de los valores plásticos de su escultura. Su nombre, recordado por Lázaro de Velasco, el traductor de Vitruvio, quedó para la posteridad como “el de escultor excelente y arquitecto”, poseedor de una cultura literaria que mereció a los ojos de sus contemporáneos el honroso calificativo de “persona entendida en buenas letras”. Junto a su labor como escultor, hace ya varias décadas que se ha ampliado el conocimiento del marco de actuación de Quijano, valorándose su capacidad creadora hasta el punto de reconocérsele sus enormes méritos como arquitecto. Resulta hoy en día evidente que a él se deben la traza y ejecución del segundo cuerpo de la torre y el viejo imafronte, así como algunas otras realizaciones que hicieron variar totalmente la fisonomía gótica del primer templo diocesano, vinculándolo a la estética renacentista ya en vigor. Como ha indicado Fernando Marías, Quijano y otros artistas de su generación aportaban “una renovación de las formas, en concordancia con los deseos de una clientela que pretendía ser representada en lo arquitectónico a través de nuevos modos estilísticos, diferentes a los tardogóticos tradicionales”. A todo lo cual hay que sumar su actividad como maestro mayor, proyectando nuevos templos, remodelando otros y diseñando conjuntos para las órdenes religiosas. Existen datos y vínculos estilísticos suficientes para atribuirle trazas, obras e intervenciones en diversas villas y ciudades de la antigua diócesis de Cartagena, como Murcia, Lorca, Caravaca, Jumilla, Chinchilla, La Gineta, Albacete y Orihuela, que contribuyeron a la difusión de las premisas arquitectónicas renacentistas por una amplia zona geográfica. No ha de extrañar, por tanto, que su fama y consideración se divulgaran más allá del territorio de su competencia; ni que fuera llamado por el cardenal Silíceo para intervenir, junto con Pedro Machuca y Juan de Juni, en la tasación de la sillería que efectuara Alonso Berruguete para la catedral de Toledo en 1548; ni que, años después, fuera convocado en dos ocasiones por el rey. 77 Juan Rodríguez (c. 1510-1571), sucesor de Quijano en el cargo de maestro mayor, que ocupó entre 1563 y 1571, marca el cambio hacia un tipo de arquitecto más especializado y con una formación más técnica. Este fenómeno quizá pueda relacionarse con la evolución del humanismo universal y polivalente hacia un sistema cultural de fronteras concretas; por ello se perfiló ya en la segunda mitad del siglo XVI la consolidación de escuelas artísticas locales, el estrechamiento de los horizontes y la separación de las ramas del arte: a partir de entonces, y salvo raras excepciones, la actividad artística se desarrollaría en el ámbito de cada una de las ramas profesionales, distinguiéndose muy bien entre arquitectos, canteros, escultores, pintores, etc. Gran parte de la vida profesional de Juan Rodríguez en la catedral transcurrió como aparejador al lado de Jerónimo Quijano, por lo que puede darse como segura su intervención en todas las obras llevadas a cabo por el maestro a partir de la fecha de su llegada a Murcia, en 1541, resultando obvio, por lo demás, que una vez nombrado maestro mayor continuaría las obras iniciadas por aquél. Sus encargos más importantes los realizó fuera del marco catedralicio y estuvieron ligados al obispo don Esteban de Almeyda: la iglesia del convento de Santa Isabel y el colegio de San Esteban, ambos en Murcia. Realmente fugaz fue el paso del sucesor de Juan Rodríguez en la catedral: Alonso de Rueda, nombrado para el puesto por recomendación del obispo Arias Gallego, permaneció tan sólo cinco años –entre 1571 y 1576– al frente de las obras, continuando la línea clasicista de sus predecesores. En torno a la década de 1570 el estancamiento económico y la reducción del crecimiento de las rentas de la fábrica enfriaron el entusiasmo constructivo, paralizándose algunos programas –torre y fachada principal– que no se encontraban, ni con mucho, próximos a su fin. Una de las primeras medidas restrictivas del cabildo fue reducir la dimensión del taller y eliminar cargos fijos en este sector; el puesto de maestro mayor no desapareció, pero estuvo vacante a veces, pues se prefirió contratar a los especialistas sólo cuando existiera algún proyecto concreto. Por eso en 1576, una vez desaparecido Alonso de Rueda, el cabildo decidió no hacer inmediatamente efectiva su sustitución, a pesar de las peticiones de Juan de Inglés y Pedro Martínez, por “estar la fábrica pobre y tener obras de los ornamentos”, indicando de paso al segundo que lo llamarían cuando existieran trabajos de arquitectura. Esta afirmación coincide plenamente con los datos recogidos en las cuentas de la catedral, porque se observa una desviación del gasto hacia las actividades litúrgicas e inversiones en ornamentos, decoración, etc., consecuencia sin duda de las disposiciones emanadas del Concilio de Trento. La figura de Pedro Monte (†1607) ha estado sujeta a ciertas controversias, ya superadas, en cuanto a su verdadero nombre; se llegó a distinguir entre Pedro Martínez de Isla y Pedro Alcalá Monte, cuando en realidad se trata de un mismo personaje, cuya formación y origen se desconoce, y que intervino en diversas obras de Lorca, Caravaca y Murcia, destacando en esta última el claustro del convento de la Merced –actual patio de la Universidad de Murcia– y el edificio del Contraste de la Seda y Sala de Armas. Todas las piezas mencionadas y otras que se le pueden atribuir, como la portada con tenantes para la casa de don Jerónimo de la Cruz, en la murciana plaza de Santo Domingo, parecen conformar la personalidad artística de un arquitecto abierto a las sofisticaciones manieristas. Cabe suponer, por otra parte, y siguiendo con el problema identificatorio antes apuntado, que este maestro sea el mismo Pedro Martínez que en 1576 solicitaba el puesto de maestro mayor; lo cierto es que, tras unas primeras dudas de los capitulares, recibió el nombramiento solicitado aunque sin sueldo fijo, lo cual es revelador respecto de la intención de aquéllos de reducir los gastos de la fábrica. En cuanto a la catedral, parece ser que a partir de 1582 se reanudaron las obras de la fachada principal, paralizándose nuevamente años después. La crisis del XVII obligó al abandono de los proyectos de la torre y del imafronte renacentista, limitándose la contratación de profesionales de la arquitectura al mínimo indispensable. La situación general de atonía constructiva afectó prácticamente a toda la diócesis, sobre todo a la catedral y a las parroquias, pero hay que señalar también la escasa demanda de una sociedad civil con insuficiente liquidez para embarcarse en encargos arquitectónicos de cierta relevancia; condiciones que no eran las más adecuadas para posibilitar la presencia permanente en Murcia de profesionales de prestigio. Sí aprovechó el cabildo, en cambio, las visitas esporádicas de especialistas llamados por otras instituciones, bien para elaborar informes o bien ejecutar proyectos de cierta solvencia, que sobrepasaban el alcance y la preparación de los maestros locales. Pueden citarse los nombres de dos importantes arquitectos cuya presencia fue reclamada en diversas ocasiones por los regidores del concejo murciano: Melchor de Luzón y Francisco Bautista. El primero, “escultor, arquitecto, matemático y cosmógrafo de Su Majestad”, fue enviado por Felipe IV como experto en ingeniería hidráulica en 1650 para paliar los efectos de las inundaciones; estuvo varias veces en 79 Murcia durante la segunda mitad del siglo XVII, realizó diversas obras de arquitectura religiosa en Lorca, Caravaca y Murcia, e intervino por encargo del cabildo –en una actuación nada relevante– en la catedral en 1663. Por lo que concierne al gran arquitecto jesuita Francisco Bautista, es conocido el interés de los regidores para que se trasladara a Murcia en 1651, tras la devastadora riada de San Calixto, así como el requerimiento de los capitulares para que efectuara un reconocimiento detallado de la catedral, aunque no parece que pudiera venir efectivamente. En otras ocasiones el cabildo requirió los servicios de canteros o de profesionales de mayor rango, a veces relacionados con la construcción de muelles, a los que se hacía venir desde Cartagena para llevar a cabo obras de consolidación de las bóvedas, que solían acusar los efectos de las inundaciones, como Juan Baustista Balfagón (1655) o Pedro Milanés (1663). Si bien los grandes programas constructivos se vieron casi totalmente paralizados, no cesaron de realizarse, sin embargo, otro tipo de trabajos, destinados al ornato y enriquecimiento del interior de la catedral: así ocurrió con las obras promovidas por el obispo Trejo entre los años 1625 y 1627 –acaso las actuaciones más importantes efectuadas durante esa centuria: las puertas laterales de acceso a la capilla mayor y la capilla de la Inmaculada en el trascoro; al haberse desmantelado el taller de la catedral y no contar con personal especializado, el prelado contrató directamente a los canteros Miguel de Madariaga, Damián Pla, Bartolomé Sánchez y al escultor Cristóbal de Salazar para llevar a cabo tales obras. En relación con el proyecto de esta capilla, se ha mencionado insistentemente al fraile trinitario Diego Sánchez de Segura como autor del mismo, pero las dudas persisten, ya que las cuentas de fábrica de esos años sólo reflejan pagos a un maestro de hacer órganos que responde al nombre citado. Escultores, pintores y plateros de variado signo y procedencia trabajaron para la catedral, en un proceso –iniciado en la segunda mitad del siglo XVI y continuado durante la centuria siguiente– encaminado a dar mayor realce al culto y la liturgia: los libros de fábrica recogen gastos constantes, tanto para realizar obras nuevas como para el aderezo y mantenimiento de las existentes, destacando por su cuantía la custodia del Corpus del orfebre toledano Pérez de Montalto y las piezas de talla de la cajonería de la sacristía, que tuvieron que ser rehechas, tras el incendio de 1689, por el escultor Gabriel Pérez de Mena. También pueden citarse los nombres de otros artistas que fueron contratados por el cabildo, como los escultores y retablistas Juan Pérez de Artá, Diego de Navas, Cristóbal de Salazar, Juan Bautista Estangueta, Joan Franco y Nicolás de Bussy; los pintores Francisco y Mateo Gilarte o Nicolás Villacis; y los plateros Bartolomé Hacha y Enrique Picart, entre otros. Durante el siglo XVIII la fábrica de la catedral vivió una época de esplendor que le permitió de nuevo proyectar grandes empresas, es decir, reanudar los programas constructivos iniciados dos siglos antes, proceso que coincidió, además, con una época de extraordinaria actividad artística en la mayoría de los templos de la diócesis: se efectuaron nuevas fundaciones, algunos se volvieron a levantar y otros fueron remodelados total o parcialmente. La arquitectura civil alcanzó en todos los rincones del reino un auge inusitado, pues no sólo hay que aludir a los numerosos edificios particulares construidos en esta época, sino también a aquellos promovidos por los concejos y la corona, amén de la enorme importancia que adquirieron entonces las obras públicas y las de carácter militar y defensivo. Las grandes obras catedralicias volvían a constituirse en centro de atracción de maestros de prestigio, unos como asesores y otros como autores directos de proyectos y diseños. Los problemas de estabilidad del antiguo imafronte motivaron un largo proceso de consultas, que aglutinó en torno a la catedral a primeras figuras de variada significación, algunos residentes en Murcia, como fray Antonio de San José –autor del monasterio jerónimo de La Ñora–, José Alcamí, Salvador de Mora, Lucas de los Corrales, Pedro Pagán, Jerónimo Gómez de la Haya y algunos otros que han de situarse en un segundo plano, pues su papel se redujo al peritaje y dictamen de soluciones que no siempre fueron unánimes. Jugaron, en cambio, un papel relevante en el primer tercio del siglo Toribio Martínez de la Vega (†1733) y Sebastián Feringán y Cortés (1700-1762). El primero –arquitecto e ingeniero real de gran prestigio, con una dilatada obra en las diversas vertientes de la arquitectura– estuvo ligado a la catedral por diversos encargos del cabildo desde 1689, año en el que informó sobre las consecuencias del incendio de la sacristía, y trató de consolidar la antigua fachada y el trascoro con reformas de consideración en los arcos y bóvedas en 1709 y en 1716. Aparte de sus méritos en el proyecto y ejecución del Arsenal de Cartagena y en otras obras de Madrid, La Granja, Aranjuez, El Ferrol, Málaga o Granada, la de Sebastián Feringán es una personalidad estelar en la historia del templo, dado que su opinión tuvo gran influencia en la decisión del cabildo de levantar un nuevo imafronte – 81 para el cual proyectó él mismo los cimientos–, hasta el punto de haber sido considerado por algunos investigadores el autor de la traza. Sin embargo, el mérito artístico de esta fachada monumental ha de atribuirse a Jaime Bort, arquitecto y escultor, del que se tratará más adelante así como de su escuela. Capítulo quinto El Gótico en el reino de Murcia 1. ARQUITECTURA DE UN REINO DE FRONTERA En 1243 por el Tratado de Alcaraz el emir de Murcia Ibn Hud capitulaba ante el infante don Alfonso, hijo del Rey Fernando III el Santo, reconocía la soberanía de Castilla y se comprometía a pagar un tributo de vasallaje. Al año siguiente se ocupaban las fortalezas de Mula y Lorca y, en 1244, se conquistaba Cartagena en una acción conjunta marítimo-terrestre. La incorporación definitiva, tras la sublevación mudéjar, del reino de Murcia a la corona de Castilla en 1266, con la ayuda de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, marcó el comienzo de una nueva etapa en su historia y en sus manifestaciones artísticas. Determinadas circunstancias condicionaron el desarrollo de este proceso durante los últimos siglos de la Edad Media. Se trataba de implantar un nuevo sistema –el vigente en la Europa cristiana– que los reconquistadores castellanos y catalanoaragoneses fueron estableciendo en su avance hacia el sur de la Península, es decir, sustituir el modelo musulmán. Bien es verdad que a veces se perciben influencias mutuas, lo que explica la presencia directa de elementos de toda índole, también en el campo artístico, que fueron aprovechados y reutilizados. Al mismo tiempo, la proximidad del último baluarte musulmán con la existencia del reino de Granada fue un factor decisivo. Murcia, en palabras de Torres Fontes, se convirtió en un reino de frontera y esta condición impuso serias limitaciones para un desarrollo normal, pues, prácticamente la mayoría de los esfuerzos estuvieron encaminados a resolver el conflicto bélico que no se cerró hasta la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492. Así, es posible entender que la expansión de las ciudades estuviera constreñida por sus necesidades defensivas, sobre todo, de aquéllas como Caravaca o Lorca, más cercanas a las fronteras con Granada. La arquitectura militar adquirió un papel especial, no sólo en las localidades mencionadas sino en la mayoría de los centros urbanos, además de que se hizo necesaria la construcción de diversas fortalezas y la renovación de las anteriores, para acentuar la seguridad del reino. Este fenómeno justifica el retraso en la realización de otros programas religiosos o civiles pues los esfuerzos inversores se concentraron lógicamente en los objetivos antes señalados, absolutamente prioritarios para la política de la corona de Castilla. Por ello, la adecuación y transformación de las ciudades sufrió estas limitaciones y su homogeneización con el modelo occidental cristiano tuvo serias dificultades, que prolongaron un proceso que en otras zonas de la Península fue llevado a cabo en menos tiempo. La arquitectura militar tuvo varios campos de actuación, debido a las diferencias jurisdiccionales presentes en el amplio territorio del antiguo reino de Murcia. Dentro de este ámbito quizás uno de los grupos más importantes sería el perteneciente a las órdenes militares; su participación en el avance reconquistador fue recompensada por la corona con la cesión de villas y lugares que fueron gobernadas por aquéllas y, por tanto, sujetas a unos planes emanados de sus comendadores. Gran parte del noroeste del reino y de la cuenca alta del Segura estuvo sujeta a la Orden de Santiago y al cuidado y mantenimiento de todas sus fortalezas. Frecuentemente fueron utilizados los mudéjares como mano de obra para estas labores, cuya técnica de tapial y ladrillo había de contrastar con la de los artesanos castellanos especializados en la talla de piedra de sillería. Si a ello se suma que en muchas ocasiones estas obras fueron realizadas en conjuntos y piezas levantados en época musulmana, resulta difícil efectuar una clasificación entre lo cristiano y lo anterior, porque los elementos constructivos e, incluso, los estrictamente ornamentales reflejan procedimientos y repertorios tradicionales. La inexpugnable fortaleza de Aledo, ocupada por los cristianos durante breve tiempo en 1085 durante el reinado de Alfonso VI, es uno de los ejemplos más significativos de la continuidad de métodos ya muy elaborados. Su torre del Homenaje, denominada la Calahorra, es todavía una formidable construcción de 25 m de altura con bóvedas de arista, reconstruidas a finales del siglo XIII, que reflejan el mantenimiento y convivencia de unos hábiles recursos que no desaparecieron. La fortaleza árabe de Caravaca, cedida primero a la Orden del Temple en 1266, junto con Cehegín y Bullas, y después a la de Santiago en 1344 por decisión de Alfonso XI, además de ser uno de los conjuntos más espectaculares de la arquitectura militar, presenta nítidamente el sistema defensivo entonces vigente que perseguía un doble objetivo: el dominio de la frontera y la disuasión frente al ataque de invasores, por un lado, y la admirable protección de sus moradores, por el otro. Se organizaba en torno a un albacar, gran espacio de trazado irregular adaptado a la disposición del terreno, rodeado de murallas con 14 torres cilíndricas y cuadradas, y el castillo propiamente dicho que, a su vez poseía otras torres, por ejemplo, la de la Vera Cruz o la Chacona, esta última construida a finales del siglo XV por orden de don Juan Chacón. Tal disposición revela un acentuado sistema de fortificación, que permitía en caso de peligro acoger en el interior del albacar a los habitantes de la villa, que también estaba rodeada por una cerca, y una serie de espacios jerarquizados presididos por la fortaleza, como reducto último de este planeamiento defensivo. Los informes que periódicamente redactaban los visitadores de la Orden de Santiago son el mejor testimonio para seguir la evolución de estos conjuntos 87 con una descripción pormenorizada, destacando la realizada por Francisco de León en 1468. La singularidad de la fortaleza de Caravaca la ofrece el hecho portentoso de la aparición de la Cruz en 1232, lo que dio origen a un extraordinario culto a la venerada reliquia y la transformación paulatina de estos espacios defensivos, sobre todo, cuando cesó el peligro musulmán y la construcción del actual templo en el siglo XVII. Otros lugares santiaguistas, como Segura de la Sierra, Beas de Segura, Yeste, Canara, Bullas, el Valle de Ricote y, sobre todo, Moratalla, conservan restos de fortalezas en la línea de frontera con el reino de Granada. La última que se ha mencionado es una fábrica de 20 m de altura y 9 m de lado, con aljibe en el subsuelo. El visitador de 1468 no dudaba en calificarla como, “maravillosa torre de omenaje, de cal e canto e de muy grueso muro”, lo que da idea nuevamente de la persistencia de unos métodos constructivos que la Orden mantuvo en sus obras de reconstrucción, con el resultado de cierta homogeneidad y coherencia a lo largo del tiempo. Cabe añadir que la arquitectura militar ha sufrido en todas las épocas los cambios que suscitaban las técnicas modernizadoras de la guerra, pero tenía a su vez una voluntad de permanencia, debido al mantenimiento de unas fórmulas que permitían la seguridad y defensa en un momento dado, y desde el punto de vista simbólico la presencia del Estado, de sus instituciones o de los nobles que utilizaban un lenguaje estilístico y constructivo frío, severo y funcional como reflejo del poder más allá del transcurso del tiempo. De ahí los cuantiosos recursos económicos que se concentraban en este tipo de obras, que la documentación ha recogido minuciosamente. Frente a las defensas realizadas en la jurisdicción de la Orden de Santiago, en los lugares dependientes directamente de la corona castellana, ya en los momentos inmediatamente posteriores a la Reconquista se efectuaron diversas actuaciones a las que prestó particular atención Alfonso X el Sabio, como las llevadas a cabo en Lorca y Cartagena. El primero es quizás el conjunto defensivo más importante, porque se trataba del límite defensivo occidental con Granada. Un poligonal recinto amurallado flanqueado de torres prismáticas, adaptado a la orografía de la montaña, constituye el fundamento principal de este sistema que posee otros lienzos de muros internos. Hoy día se conservan la torre del Homenaje y la del Espolón, aunque existieron más. La del Homenaje, también conocida como Alfonsina o Alfonsí, fue construida, según el obispo Pablo de Santa María, por el monarca reconquistador y se presenta como una inmensa mole de planta cuadrada donde conviven materiales reaprovechados, técnicas musulmanas y cantería castellana, con sus respectivas marcas lapidarias. Las bóvedas del interior, las ventanas de arcos apuntados y los escasos detalles ornamentales remiten a esa fusión o superposición de estilos y técnicas. Otro tanto es posible afirmar de la torre del Espolón en el extremo occidental del recinto, obra contemporánea de la anterior, es decir, del último tercio del siglo XIII, con bóvedas de arista en su interior y capiteles con palmetas y quimeras como los conservados en el Museo Arqueológico Nacional, procedentes de la denominada Catedral Antigua de Cartagena. Este inmenso complejo fortificado, descrito por el padre Morote, cumplió sus funciones hasta el final de la Reconquista, lo que obligó a sucesivas obras de mantenimiento tal como indican las marcas de cantero de los siglos XIV y XV. Una historia mucho más complicada es la de la fortaleza que defendía el reino por la zona costera, pues el castillo levantado sobre el monte de la Concepción en Cartagena se erige en un lugar ocupado desde la remota antigüedad y se presenta como el resultado del sucesivo asentamiento de diversas culturas, atestiguadas en la Ora Maritima de Rufo Festo Avieno. La continuidad de tal ocupación en un período de tiempo tan dilatado, con escasos datos documentales y abrumadoras presunciones, hacen todavía difícil el análisis y estudio de las ruinas que hoy existen sobre la vieja colina de Esculapio, a lo que conviene añadir las múltiples intervenciones que se efectuaron desde mediados del siglo XVI en adelante. Parece que durante época romana la zona inferior de la torre del Homenaje sirvió de monumental aljibe. Durante la presencia musulmana se hicieron diversas realizaciones en los recintos amurallados, posiblemente reutilizando fragmentos romanos. El hecho de que la ciudad de Cartagena se resistiera a entregarse fácilmente a Castilla parece indicar unas fuertes defensas, que después ya en época cristiana merecerían cierta atención en cuanto a su mantenimiento. Lo cierto es que la desaparición prematura de la Orden de Santa María del Mar o de la Estrella, fundada por el Rey Sabio con casa principal en este castillo, asoló su prometedor futuro y la consolidación de la fortaleza, que se encontraba en muy mal estado a finales del siglo XIII, cuando se decía que la torre del Homenaje “es tan baja que no es muy defendible”. Fue entonces cuando se hicieron serias obras de reparos para fortalecer los lienzos de muralla. No obstante, la torre del Homenaje tradicionalmente se viene fechando en el reinado de Enrique III, como muestran las marcas de unas cuadrillas de canteros, activos a finales del siglo XIV y principios del XV en Lorca, Murcia o Alicante. El edificio se levantaba con cuerpos 89 superpuestos cubiertos de bóvedas de crucería, apoyadas sobre arcos de gran luz, desconociéndose el diseño exacto de su ordenación originaria, aunque el arquitecto Pedro A. San Martín efectuó una verosímil reconstrucción. Los únicos motivos ornamentales –de factura muy tosca– se desplegaban en capiteles, claves y ménsulas que a veces remiten a elementos similares en la cercana catedral vieja. Del mismo siglo XIV es la denominada torre del Obispo en Alguazas y de la centuria siguiente las fortalezas residenciales que levantaron algunas de las familias nobiliarias del reino, como las de los Pacheco en Jumilla, Villena y Chinchilla. Los Fajardo, por su parte, construyeron su castillo en Mula, aunque en el siglo XVI todavía se obraba en él. 2. EL TEMPLO DE LOS OBISPOS 2.1. La mezquita-catedral La historia de la construcción de la catedral es bien conocida en líneas generales, a pesar de la existencia de algunas etapas poco claras, que coinciden fundamentalmente con los comienzos y primeras décadas del desarrollo de las obras. La carencia de datos fidedignos se debe a la pérdida de casi toda la documentación de ese período y a la superposición de las edificaciones cristianas sobre las musulmanas. La aparición de nuevos datos y las excavaciones arqueológicas, difíciles de realizar en este espacio, son las únicas vías posibles para confirmar unas hipótesis no siempre satisfactorias y con diferentes puntos oscuros. La catedral de Murcia es ante todo un centro de culto, representativo y simbólico, arrancando su origen en febrero de 1266, cuando se celebró la primera misa y la “mesquita aquela prop del alcacer” fue transformada mediante un acto religioso en templo cristiano, bajo la presencia del monarca Jaime I. Una vez reconvertido el edificio, su carácter de sede episcopal e iglesia mayor del obispado obligaban a mantener constantemente los servicios y ceremonias religiosas. No obstante, las exigencias funcionales y el carácter simbólico de un templo erigido en catedral requerían también la remodelación de su arquitectura para configurar un conjunto conforme a las pautas y a la identidad de las iglesias cristianas, pero la situación del reino no permitía emprender programas constructivos de gran envergadura, y el primer paso consistió en tomar posesión de la mezquita, adaptándola a los nuevos fines, como se hizo en Córdoba, Valencia y otras ciudades. De ahí, que en todo momento haya que tener presente el carácter provisional del escenario, y se comprendan, por tanto, los diferentes intentos de los primeros obispos por levantar un nuevo edificio, inspirado en la tradición religiosa y estética cristianas. La carencia por ahora de fuentes directas y detalladas impiden precisar con exactitud la ubicación de la mezquita aljama y sus dimensiones, tema que ha sido objeto de estudio por algunos investigadores, cuyas propuestas no siempre han sido unánimes. Los textos árabes hoy conocidos no son tampoco muy explícitos, aunque cabe destacar una obra anónima, Dikr bilâd al-Andalus, posiblemente redactada en el Magreb entre finales del siglo XIV y la toma de Granada, en la que se alude a Murcia: “Tiene una mezquita aljama grande, espaciosa, construida maravillosamente: La edificó el emir de los musulmanes Ali b. Yusuf b. Tasfin”. Los escritos y documentos cristianos no ofrecen mayor concreción, como el Fundamentum de Comontes, de mediados del siglo XV, en el que se afirma que el obispo don Pedro Peñaranda (1330-1349) “fecit Ecclesiam Majorem Murciae, & Chorum, ubi nunc Capitulum diruta Mezquita, cum antea Mezquitam pro Ecclesia haberent”. En 1751 Ascensio de Morales suponía que la vieja mezquita era reducida y se localizaba en el ala sur del claustro actual. Durante el siglo XIX y principios del XX diversos eruditos e investigadores, entre ellos, el doctoral La Riva, Fuentes y Ponte, Amador de los Ríos y González Simancas emitieron diversas propuestas en torno a este tema. El historiador García Antón ha señalado que la mezquita podría haberse encontrado en la parte central de la catedral actual, en los tramos correspondientes del crucero y zonas próximas, orientada de norte a sur, con la quibla en las proximidades de la puerta de los Apóstoles. El profesor Torres Fontes ha llamado la atención acerca de las dificultades para esclarecer este enigma: “Habilitada en 1266 la mezquita mayor de Murcia para el culto cristiano por Jaime I bajo la advocación de Santa María, las circunstancias históricas impidieron la construcción de un nuevo templo. Por algunos escritores murcianos se indica que en 1320 el obispo don Pedro de Peñaranda ordenó el derribo de la antigua mezquita y la construcción de una nueva iglesia mayor. Los datos son escasos y confusos, pues entre otras cosas en 1320 no regía los destinos de la diócesis el obispo Peñaranda. Para nosotros el proceso fue distinto, esto es, no hubo demolición e inmediata construcción de un nuevo edificio, sino que el cambio se efectuó de forma gradual y en el transcurso de largo tiempo”. Alfredo Vera ha corroborado también las dificultades para situar el 91 emplazamiento exacto del viejo edificio musulmán, defendiendo la necesidad de utilizar modernas tecnologías prospectivas. Las recientes publicaciones de Julio Navarro y Pedro Jiménez han aportado nueva luz a este complicado problema. Aún con las dudas que todavía sigue generando ese desconocido edificio, las excavaciones realizadas en los aledaños de la catedral (plaza de la Cruz y solares cercanos a la calle Apóstoles) constituyen un formidable elemento de análisis para ubicar el recinto de oración árabe y los espacios que le antecedían. De esta forma, los restos aparecidos, unidos a los ya vistos por González Simancas y el hecho de haberse proyectado la catedral cristiana con unas determinadas peculiaridades constructivas, debido al viejo callejero musulmán, favorecen la hipótesis de fijar el eje principal de la mezquita en dirección nortesur ocupando gran parte del solar catedralicio, del que sólo quedarían fuera la girola y capillas radiales. Con ello quedaba al norte un gran patio coincidente con la plaza de la Cruz y el actual claustro, y al sur la quibla, en la zona conocida como puerta de los Apóstoles. Esta visión condicionó el área de la futura catedral durante los años de edificación gótica, una vez derribada la vieja mezquita. En efecto, la arteria urbana trazada sobre los ejes por los que discurren las actuales calles de San Antonio y Frenería, reproduciría el trazado de una vía de comunicación este-oeste que a un lado dejaba el muro de la quibla y al otro el del alcázar. Acaso, suponen tales autores, la construcción gótica se vio condicionada por este importante trazado viario hasta el punto de limitar sus dimensiones en este sector sur, encontrando únicamente posibilidades de ampliar su recinto en el sector este, donde el obispo Pedrosa inició el edificio, justo en la actual cabecera gótica. Por el lado de poniente, las sucesivas ampliaciones de la catedral desde los siglos XV al XVIII rebasaron el terreno originariamente musulmán para engrandecer el templo cristiano con la construcción en distintas épocas de una fachada gótica, sustituida por otra renacentista y, posteriormente, por la barroca actual, abierta a la plaza del cardenal Belluga, último eslabón de una serie de remodelaciones hechas a costa del viejo caserío, del antiguo palacio de los obispos y de las sucesivas plazas abiertas ante la catedral. Los datos de la época inmediata a la conquista indican que en una primera etapa sólo se construyeron capillas funerarias en el recinto de la consagrada mezquita. Se tiene conocimiento de diversas fundaciones efectuadas por Gil García de Azagra, Bonamic Zavila o García Jufré de Loaisa. Mayor relevancia, sin embargo, tuvo la capilla de San Simón y San Judas, destacada por diversos investigadores desde que Andrés Baquero le dedicara uno de sus estudios en 1902. Tres aspectos han merecido la atención: la personalidad de Jacobo de las Leyes, el ilustre personaje alfonsí enterrado en ese lugar, las características y condiciones que rodearon la construcción de este recinto y los avatares por los que transcurrió la historia de esta fundación, ya que los restos del redactor de Las Partidas fueron trasladados a una nueva capilla levantada junto a la del Corpus en 1526. En 1295 la viuda de Jacobo de las Leyes se comprometió a ejecutar una obra en piedra de sillería, con la solidez necesaria para permitir la construcción de una torre. Signo inequívoco de que las autoridades diocesanas pretendían acometer un programa constructivo en el viejo recinto religioso y, posiblemente, se acariciaba ya la idea de efectuar con cierta continuidad la empresa de un nuevo edificio catedralicio. Terminada en 1302, obra en la que intervinieron los maestros Pedro Oller y Juan Eligo, en uno de los lados de la actual puerta de las Cadenas, años después se levantó sobre la misma la torre medieval, que dos siglos más tarde sería mencionada por Jerónimo Münzer, un viajero alemán que visitó Murcia en 1494. Noticias fidedignas indican que estaba junto al primitivo postigo de la Trapería, porque en 1512 el cabildo solicitó al concejo que intercediera en su favor para que los titulares de la capilla, los Agüera, cedieran el sitio para ampliar la entrada y realizar una fachada suntuosa: la puerta de las Cadenas. Durante el episcopado de don Pedro Peñaranda (1330-1349) se plantearon diversas construcciones, nuevamente adosadas a la antigua mezquita: la sala capitular (dedicada a San Juan y por eso conocida como capilla de San Juan de la Claustra), espacio de reunión del cabildo, y tres capillas funerarias, promovidas por familias castellanas de abolengo, como la de los Manueles. Para estas últimas se encargaron los retablos a artistas afamados de la época, como los dos de Bernabé de Módena y el retablo de San Miguel. Se tiene constancia de que también se efectuaron varios enterramientos en la capilla de San Juan de la Claustra. Parece evidente que estas obras góticas se plantearon para introducir las reformas necesarias en zonas que no entorpecieran el normal desarrollo del culto. Las menciones del Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis son claras a este respecto para mostrar que el proceso constructivo fue siempre respetuoso con la sala de oración. De esta forma, no sorprende la ubicación de los primeros enterramientos catedralicios en la sala capitular y claustro, ni que el obispo Peñaranda fuera sepultado en el coro nuevo, frente a la silla episcopal, inicialmente situada en la primera hilera de bancos corales. 93 La existencia de un pasillo abierto entre el claustro y los muros de cerramiento de la catedral, que en su día era transitado y fue llamado el “pasadizo del obispo” es un síntoma claro de la separación entre ambas construcciones. Este pasaje recibió reconocimiento oficial cuando el obispo fray Diego de Bedán (1415-1447) solicitó permiso para comunicarlo con su palacio mediante un arco y facilitar así el acceso directo desde la antigua residencia diocesana. Este paso casi fue neutralizado cuando se levantó la capilla del Bautismo en el tramo inmediato a la fachada principal, en la ampliación del siglo XVI, lo que obligó a una remodelación de esta zona, que anuló la entrada por este punto y clausuró parcialmente el uso de esta línea de tránsito. Obras posteriores en el siglo XVIII, la creación de una escalera para subir a las nuevas habitaciones del primer piso y la construcción de las actuales casas de los canónigos terminaron por desfigurar este enclave original. Lo que no cabe duda es que estamos ante dos edificios adosados: el claustro con las dependencias que le rodean y el monumento catedralicio, pudiendo también añadir que precisamente las dos entradas fueron las zonas más desfiguradas: la puerta de las Cadenas sufrió constantes modificaciones e incluso se alteró su posición, al ser adelantada ligeramente en la reconstrucción de 1783, mientras que hacia 1543 fue cerrado el pasadizo del Obispo y la puerta de la Anunciación se clausuró en fecha que desconocemos. 2.2. Espacio gótico y catedral No ha existido unanimidad al señalar la fecha exacta de colocación de la primera piedra. En el pasado algunos autores fijaron el año 1388, referencia hoy descartada por cuanto el doctoral la Riva, Martínez Tornel y Fuentes y Ponte, al interpretar el Fundamentum, no repararon que en el acta de fundación el año citado de 1388 se refería a la Era Hispánica y no al calendario vigente. Díaz Cassou percibió este desajuste al publicar el acta de consagración y situó la fecha en el 22 de enero de 1394, durante el pontificado de don Fernando de Pedrosa. También el padre Fita –uno de los mayores conocedores del Fundamentum, texto al que dedicó un elaborado análisis crítico– llegó a una conclusión parecida. Por tanto, se ha de atribuir a este prelado el mérito de haber promovido la elaboración de un programa constructivo de cierta continuidad: “incoavit opus novum”. Es cierto que la ceremonia de fundación se trata de un acto simbólico que no implica el inmediato comienzo de las obras e, incluso, que las primeras intervenciones fueran anteriores a este momento, pues parece que este proyecto preveía la integración de las obras realizadas por el obispo Peñaranda décadas anteriores. Es ahora cuando sale al paso la pregunta en torno al autor de la traza. El profesor Torres Fontes publicó en su día una noticia importante, al exponer la presencia en 1390 del catalán Pedro Cadafal en Murcia, que se titulaba “Obrero de la labor de Santa María la Mayor” y al que podría atribuírsele, dada su relevancia demostrada por los contactos que mantenía con el concejo, el haberse ocupado de proporcionar ideas y directrices arquitectónicas. Algunos autores han retrasado en varios años la fecha del diseño, pensando que el autor podría ser Juan Sánchez, artista procedente de Valencia que se avecindó en Murcia en 1398, y que quizá fuera el primer miembro de una familia de canteros al servicio de la catedral durante varias décadas. Torres Fontes, conocedor de la documentación de la época, ha escrito lo siguiente: “Todo encaja a la perfección. Tracista: Juan Sánchez. Comienzo de las obras fines del siglo XIV y primeros del XV. Constructor efectivo: Diego Sánchez de Almazán, quien por lo menos, desde 1448 a 1490, fue maestro mayor de las obras de la catedral”. La semejanza del esquema de la catedral de Murcia con otros templos levantinos es una cuestión que merece ser resaltada, aunque no arroje luz al respecto pues ambos maestros estuvieron vinculados con los reinos de la corona de Aragón. Concuerda la proporción general del edificio, el énfasis concedido a la anchura y la escasa importancia prestada a la verticalidad. En cuando a la distribución en planta, Pierre Lavedan llamó la atención acerca de su relación con la de Valencia. Difiere la catedral de Murcia de la de Valencia en que aquélla tiene una gran capilla axial: la capilla del Corpus que el prelado que puso la primera piedra, don Fernando de Pedrosa, eligió como enterramiento, existiendo también otras diferencias en el desarrollo del resto del templo. Cabe añadir, no obstante, que los registros artísticos de la catedral murciana son de un abanico más amplio, enlazando con las corrientes de su tiempo. Al concretarse el diseño general de la traza, con sus dimensiones y relaciones espaciales, se definieron las características del alzado y los pilares: la girola ocupa un tercio del templo, y desde el inicio del deambulatorio se determinaron los cierres de las capillas y los grandes soportes. Se ha afirmado que el hecho de que sean de igual longitud tanto la distancia que existe entre los capiteles de la embocadura de las capillas y la cornisa como los arcos también apuntados que hay sobre ellos es un rasgo de posible influjo toledano. Aunque habría que pensar más bien en una vinculación clara del alzado, sobre todo el de la cabecera, con la arquitectura gótica 95 castellana vigente en los siglos XIV y XV. No conviene olvidar, sin embargo, el contraste entre la catedral de Murcia, de tres naves y dimensiones relativamente reducidas, frente a los grandes monumentos castellanos, de cinco naves y estructuras más ambiciosas. La obra murciana, en este sentido, ha de reconocer su parentesco con empresas de menor dimensión, con mayor protagonismo de los muros y una distribución de la luz casi funcional, aunque el lenguaje y las relaciones internas pertenezcan a la misma concepción que los monumentos castellanos o catalanes. Durante las primeras décadas del XV la cabecera avanzó con relativa celeridad, ofreciendo el Fundamentum adjetivos elogiosos sobre la calidad de la obra. Se tienen noticias relacionadas con algunas capillas de esta zona: la del regidor don Pedro Calvillo en 1400, la del deán don Pedro de Puixmarín en 1411, dedicada a San Miguel (hoy de San Juan Nepomuceno) y el mismo prelado don Fernando de Pedrosa, en su testamento, había dispuesto ser enterrado en la capilla axial de la girola, dedicada a San Jerónimo, después denominada del Corpus y hoy de San Antonio. Parece relevante que en un acta del concejo del 4 de marzo de 1413, en la que se decidió dar un donativo para las obras catedralicias, se añadiera que “se labra de nuevo e la obra dello se faze muy altamente”. Otro dato indica la presencia de un cantero, Manuel Portes, que se denomina “obrero de la obra de Santa María la Mayor” y se conoce el interés del obispo converso don Pablo de Santa María (1403-1415), adoptando ciertas decisiones para buscar nuevas formas de financiación. Durante los pontificados de los obispos fray Diego de Bedán (14151447) y don Diego de Comontes (1447-1458) creció la obra gótica del cuerpo central, la girola y las capillas de las naves laterales. El primero de los obispos citados costeó la capilla de San Francisco y San Antonio de Padua en la girola para su enterramiento (1430). Ese mismo año el notario Caballero hizo construir la capilla de San Andrés, donde siglos más tarde fue colocada la milagrosa imagen de la Virgen de las Lágrimas. En 1435, el comendador de Lorquí Sancho Dávalos realizó la de San Antonio Abad, consagrada en el siglo XVIII a la Virgen del Socorro. La obra general del edificio avanzó de tal modo, que en 1440 se fundaron dos capillas en los extremos de las naves hacia los pies: la del bachiller Bartolomé Brian, consagrada a la Cátedra de San Pedro, en el lado sur y la del deán don Martín de Selva, bajo la advocación de los Santos Reyes y San Calixto, hoy del Beato Andrés Hibernón. A éstas hay que sumar la fundación el mismo año de 1440 de la capilla de la Trinidad, actualmente del Cristo de la Misericordia, promovida por don Diego Riquelme. Es posible afirmar que en 1429 se habían cerrado los muros perimetrales hasta lo que serían los pies del templo, en el punto de arranque de la fachada, ya que ese mismo año el obispo fray Diego de Bedán solicitó licencia al concejo con el fin de realizar “un pasadizo aéreo desde sus casas episcopales hasta la nueva obra de la iglesia mayor”. Este “andamio o pasadizo”, como ha indicado Torres Fontes, fue permitido por los regidores el 19 de febrero de 1429, siempre que no ofreciera problemas para el tránsito por la calle. Se sabe, además, que durante la época de este obispo llegaron a trabajar en el taller de la catedral hasta 120 obreros. Ahora bien, tal progreso de la construcción se debe en gran parte al apoyo de los grupos dirigentes y del concejo, nombres que quedarían vinculados para siempre a la historia de Murcia: Manueles, Fajardos, Agüera, Riquelme, Puixmarín, Dávalos, Ayalas, Zambrana, Calvillo, entre otros, además de los obispos y canónigos ya mencionados. Si se analiza la primitiva obra gótica conservada, se observa la existencia de una unidad formal en el tramo que corre delante de la capilla de los Vélez hasta la segunda capilla del lado sur, perceptible en el tratamiento de los elementos que conforman las bóvedas y capiteles. Los arcos más antiguos están rematados con baquetones y molduras cóncavo-convexas. El resto de los arcos torales, incluso los del crucero y cuerpo principal, aparecen bordeados por una franja de boceles curvos, continuación de las columnillas adosadas que ascienden desde el arranque del pilar. También se detectan diferencias entre los capiteles corridos de la girola y los del resto del templo. La solución más rotunda y definida de los últimos tal vez fuera la firma de Diego Sánchez de Almansa o de Almazán, el arquitecto bajo cuya dirección se levantó la mayor parte de la obra gótica del cuerpo central del templo, crucero y capillas. Diego Sánchez de Almansa o de Almazán es uno de los artífices más significativos de la construcción catedralicia, estando vinculado a las obras por lo menos desde 1449 y durante varias décadas hasta 1488. Diversos datos reflejan su relación constante y que desempeñó su tarea sin interrupciones notables. Estaba al frente de la construcción en 1467, cuando fue consagrado o dedicado el templo, tras la bula de Paulo II de 24 de enero de 1465. Don Diego Rodríguez de Almela le encargó en 1479, junto con Pedro de Ávila, la ampliación de su capilla de la Visitación, en la actualidad de Jesús Nazareno. Además, las diferentes solicitudes del cabildo a los monarcas castellanos para que fuera eximido de sus obligaciones militares y no abandonara el cargo sirven para cerciorarnos de la importancia de este maestro en la segunda mitad del siglo XV. 97 Cuando en el año 1600 se vendía la capilla de Santa Verónica, fundada en el siglo XV por el canónigo Alonso Fernández de la Magdalena en la zona del coro que se alargaba, fueron aportados los antecedentes que mostraban la propiedad de la misma, requisito imprescindible para transmitir la propiedad a los nuevos compradores y distribuir el precio de la venta entre los herederos del prebendado. En los trámites habidos para efectuar tal enajenación se introdujo el documento fundacional del primitivo propietario, el canónigo mencionado, el cual se comprometía a hacer su capilla de la forma más conveniente “e como maestre Diego, maestro de la obra de la dicha iglesia ordenare”. Tal documento, que lleva fecha de 25 de noviembre de 1477, año en el que el exterior del coro catedralicio se estaba labrando, demuestra que esa obra fue dirigida y trazada por Diego Sánchez de Almansa o de Almazán. Torres Fontes ha defendido con argumentos de peso que este mismo maestro fue el autor de la puerta de los Apóstoles y de la parte gótica más importante del templo –es decir, el cierre del crucero y la nave principal hacia poniente–, siendo asistido por el cantero Pedro de Ávila, descartando así la vieja atribución al enigmático Alonso Gil, por no encontrar fundamento en la propuesta que en su día hicieron el doctoral La Riva, Berenguer y Amador de los Ríos, y que ya puso en duda González Simancas. Aunque la filiación artística de Diego Sánchez de Almansa aún no ha sido documentada, las líneas directrices de su obra denotan que fue un buen conocedor del gótico castellano, sin perder de vista lo que en su tiempo se estaba haciendo en Valencia. El conjunto de los pilares con columnas adosadas y el tipo de capitel continuo recuerdan sensiblemente los pilares occidentales de la catedral de Sigüenza. El uso de bóvedas sexpartitas, salvo la estrellada del crucero, también remite a este gótico castellano ya maduro y adaptado a las condiciones y medios que dio personalidad al monasterio de las Huelgas de Burgos y a la catedral de Cuenca, basado en la consistencia y mayor preeminencia de los muros y soportes. Se trata de una solución que permite sintetizar unas exigencias funcionales y constructivas para una catedral de limitados recursos económicos y técnicos. La misma falta de continuidad de algunas columnas que ascienden por las caras de los pilares, que hubiera permitido bóvedas más complejas, se debe posiblemente a la simplificación del abovedamiento. 2.3. Puerta de los Apóstoles La portada de los Apóstoles, iniciada en 1463, recibió el mismo tratamiento especial que otras muchas ubicadas en el transepto de las catedrales europeas. Atribuida a Diego Sánchez de Almansa o de Almazán y a su colaborador Pedro de Ávila, representa un claro cruce de influencias castellanas y levantinas. Responde a un esquema casi normalizado, que se encuentra en otras fachadas góticas con representaciones similares, aunque sus dimensiones y ordenación parecen vincularla de forma más directa con la portada del mismo nombre de la catedral de Valencia, construida un siglo antes y reformada a partir de 1431, y con la de la iglesia parroquial de Santa María de Requena. Tal similitud sitúa la pieza murciana dentro de un gótico decorativo –arcaizante en este caso, por su tardía fecha de ejecución–, con soluciones semejantes al de las portadas citadas: arquivoltas apuntadas, dispuestas en sentido concéntrico, y una ornamentación escultórica convencional, con figuras de bulto en las jambas con peanas y doseletes calados y otras imágenes en las arquivoltas. Los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y Santiago enmarcan la puerta, mientras que en la parte superior aparecen los reyes de Judá, profetas y ángeles músicos. La portada se encuentra flanqueada por pináculos que contrastan con los robustos y desnudos contrafuertes laterales, destacándose asimismo el hermoso arco conopial, enriquecido en su periferia por cardinas y un florón en el remate. Sobre todo este conjunto se alza un panel con una arquería decorativa de complicada tracería y finas hiladas de columnillas, coronándose por una elegante crestería de follajes. En su origen contaba con un parteluz y una imagen de la Virgen con el Niño, según la distribución de los modelos más extendidos en la arquitectura gótica castellana, eliminados en la reforma de 1784. La presencia de la mencionada imagen completaba el programa escultórico que también debía extenderse a un tímpano desaparecido en la misma reforma. No conviene dejar de aludir a la larga tradición de los pórticos laterales de las iglesias castellanas, situados normalmente en el ala meridional de los templos, que hunden sus raíces en la época visigoda y en el prerrománico asturiano y mozárabe, cuyo “carácter polifuncional” ya fue señalado por Isidro Bango. Estos lugares fueron escenario de diversas celebraciones tanto religiosas como laicas y con el tiempo sirvieron para acoger enterramientos ilustres. Joaquín Yarza ha afirmado además que, a pesar de la oposición de la Iglesia, se convirtieron en sitio de reunión de los concejos, pues “están orientados normalmente al Sur, y por tanto reciben la luz y el calor en el frío invierno castellano”. El carácter público de ciertas portadas del transepto se consolidó en algunas catedrales levantinas, al ser durante siglos el lugar de reunión del Tribunal de las Aguas, cuyo origen habría que buscarlo en remotos privilegios. 99 2.4. Gloria de un linaje: capilla de los Vélez Es una de las más brillantes y originales creaciones arquitectónicas de la catedral de Murcia, comenzada en 1490, que refleja ambición monumental y estética y, sobre todo, la apertura hacia corrientes internacionales. El friso interior sobre el que se eleva la hermosa bóveda estrellada da cuenta del final de las obras (1507) y del nombre de sus patronos: el adelantado de Murcia don Juan Chacón y su hijo don Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez. La construcción provocó la protesta de los vecinos ya que la nueva capilla invadía parte de la vía pública, superando el perímetro inicial de la girola. La personalidad de don Juan Chacón explica muchos aspectos relacionados con esta obra: señor de Covarrubias y contador de la reina Isabel, quien propició su matrimonio con doña Luisa Fajardo, hija del adelantado del reino de Murcia. Bosque Carceller ha llamado la atención acerca del aislamiento que vivió Murcia en tiempos de Enrique IV y Juan II, en las décadas centrales del siglo XV, y el cambio generado a partir de la política de acercamiento de los Reyes Católicos. El matrimonio de don Juan Chacón y la iniciativa de construir una capilla, capaz de competir en magnificencia y estilo con las que se estaban levantando para los grandes de Castilla, son casi un símbolo de la nueva orientación dada por la monarquía. Obra que, por su parte, sólo pudo haber sido diseñada por un arquitecto estrechamente vinculado a los círculos cortesanos castellanos, donde residía su mecenas. Y recuérdese también que en aquellos días los monumentos de arquitectura, además de su función concreta, representaban a través del lenguaje artístico la pertenencia de sus dueños a los grupos más selectos y sensibles a la cultura. El encargo de la capilla a un arquitecto de la corte parece un hecho lógico que justificaría su entronque con las grandes realizaciones promovidas por la Corona y la nobleza durante esos años. Son varios los autores que han resaltado el simbolismo funerario de la planta poligonal de la capilla y su conexión con dos obras casi contemporáneas: la capilla de don Álvaro de Luna en la cabecera de la catedral de Toledo y la del Condestable en la de Burgos. De la primera, que estaba levantando Hanequin de Bruselas en 1443, recoge fundamentalmente el esquema de la planta y la fachada al deambulatorio que se abre en tres huecos. Las mayores afinidades artísticas acaso se encuentren con la segunda, realizada por el arquitecto Simón de Colonia entre 1482 y 1494, por la similitud del alzado de ambos monumentos, pues el interior de la capilla del Condestable coincide plenamente con el tratamiento del exterior de la capilla de los Vélez, distribuido también en grandes muros con salvajes vegetalizados, dispuestos en un hueco ciego a modo de tenantes, y los grandes escudos en oblicuo con yelmos y lambrequines. Otro rasgo similar lo ofrece en el interior el tipo de decoración calada cayendo del intradós de las arcadas o arcosolios. Y, por supuesto, la espléndida bóveda estrellada de 10 puntas, que se alza sobre un espacio poligonal, formado por un semihexágono y un semidecágono, hábilmente transformado en un decágono regular, al insertar dos arcos en los ángulos del primer tramo de la capilla. La falta de documentación sobre el autor de la traza y el interés suscitado en los historiadores por esta obra de arquitectura ha permitido toda clase de conjeturas. La ejecución fue una empresa realizada al margen de la fábrica catedralicia y su singularidad estriba por su diferencia con el estilo dominante del templo. Don Juan Chacón, además de encargar su traza a un arquitecto foráneo, contó con un taller independiente –de las 13 marcas de cantero que aparecen en la capilla, solamente dos se repiten en otras zonas– e itinerante, pues finalizada en lo esencial la construcción, el marqués de los Vélez decidió su traslado a Vélez Blanco para trabajar en su nuevo palacio renacentista. En esta relación de concordancias habría que citar la presencia de frisos almenados en la decoración interior, semejantes a las cornisas de la iglesia de San Juan de los Reyes, así como la de algunas formas ornamentales habituales en esta tendencia artística, por ejemplo, la cadena que circunda el exterior, semejante a la que decora el patio del colegio de San Gregorio de Valladolid. Cadena que adquiere pleno sentido si se tiene en cuenta su valor simbólico en tierras de frontera, donde la redención o liberación de cautivos constituía una de las empresas más importantes, lucrativas y heroicas. También en el exterior de la capilla y apenas perceptible, casi escondida por las cubiertas de la capilla colindante del lado sur aparece una figura solitaria representando al apóstol Santiago, sobre la que ha llamado la atención Ramallo Asensio. También habría que mencionar ciertos rasgos próximos al arte manuelino portugués tan próximo al gótico flamígero de los Reyes Católicos, también denominado estilo isabelino o hispano-flamenco. En el interior de la capilla, lo más destacado es la profusión decorativa que funciona, a su vez, como un conjunto plástico compuesto por motivos muy diversos. Dos valores destacan como sello propio y singular en este monumento: un naturalismo absolutamente vivo y palpitante y la atención prestada a la escultura monumental y fantástica que confiere 101 a la piedra. Tal prioridad de lo vital y de lo sensitivo se observa también en el tratamiento de todos los huecos ciegos, hornacinas y capiteles, como en el relieve central con un Crucificado, cuyo fondo se cubre con flores marinas casi planas. Esa fusión entre naturaleza y decoración arquitectónica rige el diseño del remate interno de las ventanas superiores, decorado por relieves que simulan llamas. No se llegó a ejecutar el vasto programa escultórico que habría ocupado las ménsulas vacías bajo doseletes, cuatro en la triple portada de acceso y 12 en los paramentos interiores –¿los evangelistas y los apóstoles?–, que aún en 1522 se pensaba encargar a Jacobo Florentín. A todo ello hay que añadir una serie de formas vivas entrelazadas con la decoración vegetal, como los grifos afrontados a ambos lados de una copa que aparecen en los fondos de los nichos de la parte superior o los muchos animalillos que surgen entre los follajes que enmarcan arcos y puertas. Admitamos, sin embargo, que este universo naturalista, plagado de imágenes fantásticas pertenece aún, por su disposición y carácter, al mundo del último Gótico, que encontramos en las obras de los artistas flamencos y españoles que trabajaron en la corte de los Reyes Católicos y en los círculos nobiliarios. Las últimas décadas del siglo XV y las primeras del siguiente coincidieron con uno de los períodos de mayor esplendor artístico de la catedral. Además de la capilla de los Vélez, se finalizaron las naves laterales, así como la mayor parte de las capillas y otros muchos altares con piezas singulares de pintura o escultura. También se levantaron los muros del coro en los que se abrieron pequeñas capillas con arcos conopiales, decorados por abundante labor de cardinas, peanas esculpidas, doseletes y figuras en piedra. Fue sin duda la última etapa de Diego Sánchez de Almansa o de Almazán, en la que al Gótico más evolucionado se sumó la influencia del flamígero. Numerosas esculturas decoran los muros del coro con un criterio desigual en relación con su calidad. No es fácil determinar si hubo un programa iconográfico para este grupo de imágenes, pues fue uno de los muchos trabajos medievales que tardó tiempo en concluirse. A mediados del siglo XVI todavía se trabajaba en las labores ornamentales del coro con la intervención de Julián de Montemayor y algunas esculturas, como las de San Antonio Abad y San Antonio de Padua, en la entrada de la capilla de San Ignacio, parece que fueron ejecutadas en el primer tercio del siglo XVII, siendo atribuidas a Cristóbal de Salazar. Por su parte, algunos detalles del interior de estas capillas se asemejan a fórmulas empleadas en otras obras, como las pinturas de carácter heráldico que cubren la bóveda de la de don Macías Coque. Las obras últimamente reseñadas constituyeron el cierre final de un Gótico de largo tiempo, parcialmente desaparecido bajo múltiples reformas posteriores. Es el caso de parte de la girola, cuyo lado norte fue transformado cuando se levantaron los dos primeros cuerpos de la torre (1519-1550). Sin romper la uniformidad estilística las reformas afectaron tanto a los soportes como a las bóvedas; se reforzaron los pilares cilíndricos y sobre ellos se labraron capiteles con elementos decorativos similares a los que Jerónimo Quijano utilizó en la portada de la Antesacristía; las cubiertas ofrecen un diseño más complejo, sustituyendo las bóvedas sexpartitas por otras estrelladas que se apoyan en arcos torales de medio punto y no apuntados. 3. LAS PARROQUIAS DEL GÓTICO Es posible fijar el desarrollo de la arquitectura gótica en la diócesis de Cartagena entre los años de 1266 y 1507, fruto de la reorganización de un territorio peculiar, situado en la encrucijada de diversas influencias. La naturaleza de esa demarcación eclesiástica, nacida de la unificación compleja de tierras sometidas a la autoridad de dos coronas dejó su huella en la planificación arquitectónica y en la utilización de motivos artísticos diferenciados. A pesar de que la diócesis conservó su vieja denominación de la época hispanorromana, como título vinculado a una gloriosa historia pasada, la sede primitiva de los obispos no pudo desarrollar un programa constructivo imprescindible para las necesidades del nuevo culto, manteniendo únicamente a título nominal su prestigiosa denominación sin que ello diera como resultado la construcción de edificios acordes a la jerarquía recuperada. El traslado en tiempos de Sancho IV de la capitalidad carthaginense a la ciudad cabeza del antiguo reino impuso unas coordenadas artísticas difundidas en sentido expansivo, consecuencia del efecto centralizador puesto en manos de los obispos para promover una política edificatoria, en gran parte descrita en la recopilación documental elaborada por el obispo Comontes en el siglo XV e identificada como Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis. La importancia de este texto sobrepasa el interés de mostrar únicamente el proceso de consolidación de la diócesis, la secuencia de obispos que la gobernaron, la fuerte estructura interna o los privilegios y mercedes concedidos. Es, por el momento, la fuente escrita que describe un 103 sistema vertebrador consistente y el asentamiento paulatino del modelo cristiano. La ruptura del largo paréntesis musulmán no se tradujo en el levantamiento inmediato de edificios de culto, según el gusto imperante en el resto de España, sino más bien un aprovechamiento de los ya existentes, adaptados a los nuevos fines. Las viejas mezquitas fueron sobreviviendo convertidas en modestas parroquias y sus fábricas sufrieron la ruina del paso del tiempo a la espera de ser sustituidas, algunas en el siglo XV, otras en fechas posteriores, por iglesias erigidas sobre sus viejos solares. Esta realidad esclarece la modestia inicial de las nuevas construcciones, algunas ejecutadas al modo mudéjar, como la de los Pasos de Santiago de Murcia, aunque la mayoría no pasaron de sencillos habitáculos rectangulares con techumbre de madera y retablo pintado en el testero. La sencillez constructiva fue el signo inicial de la nueva época, sólo alterada por la mencionada capilla de Jacobo de las Leyes en la catedral de Murcia, cuya monumentalidad intuimos al estar coronada por una torre, o la iglesia mudéjar de los Pasos de Santiago en la misma ciudad. Ambas encabezaron la renovación arquitectónica de signo cristiano, una como consecuencia del prestigio personal del jurista alfonsí, otra como respuesta a las necesidades surgidas en el sector norte de la ciudad. La importancia que el reino conquistado tenía para la Corona se basaba en sus condiciones estratégicas y en su valorada posición mediterránea, razones que hubieran bastado para integrar la misión asignada a un territorio en el marco de unas relaciones artísticas, capaces de atraer a los grandes maestros del momento. Si exceptuamos los pintores del scriptorium alfonsí, autores de las vibrantes ilustraciones de sus Cantigas, la acción de mecenazgo impulsada por la familia Manuel y la poderosa empresa financiada por los Fajardo en la catedral de Murcia, no encontramos sus equivalentes en la arquitectura. La consolidación de las fortificaciones y la imperiosa necesidad de favorecer el asentamiento de buenos menestrales, cuyas profesiones proveían de los instrumentos imprescindibles para la guerra y la agricultura, marcaron los rumbos. Sólo la catedral, que levantaba la fábrica de los obispos Peñaranda y Pedrosa, se puede considerar la obra más importante, anterior a la renovación experimentada durante el siglo XV. Por lo que hemos de convenir que fueron las piezas destinadas al culto para ornamento de sus capillas los objetos de un interés excepcional. En el siglo XV cambió el panorama. Es curioso observar que el tiempo en que el obispo Comontes recopilaba la documentación antes mencionada coincidiera con la consolidación y expansión de un modelo arquitectónico de carácter monumental y con el impulso dado a las obras catedralicias, fruto de una sabia administración de los recursos que él mismo y fray Diego de Bedán impusieron en la diócesis. Fue este siglo el que vio levantarse las grandes parroquias de Santa María de Chinchilla, Santa María de Lorca, Santiago de Jumilla, de Almansa, la colegial de Orihuela, luego catedral, Santiago de Orihuela y la renovación, ya a finales de la centuria, del convento murciano de Santa Clara la Real. Incluso, la vieja fábrica considerada primitiva catedral de la diócesis en la ciudad de Cartagena, levantada sobre una eminencia del terreno en las inmediaciones del teatro romano, recuerda los modelos de planta salón, propios del siglo XV. En estos ejemplos subsisten los rasgos propios de los territorios tan variados, sobre los que se extendió la vieja diócesis. Predomina el modelo de nave única, salvo en Santa María de Lorca o en la colegial de Orihuela, pero la monumentalidad de los ejemplos mencionados y la combinación de influjos castellanos y levantinos hace más interesante esta etapa. Las grandes bóvedas, las ménsulas esquinadas, las capillas embutidas en los contrafuertes, los nervios torsos de perfil aristado, herencia del Gótico levantino, o sencillamente moldurados a la moda castellana, se van imponiendo en edificios religiosos –colegial de Orihuela, Santa Clara de Murcia– y civiles –viejo ayuntamiento de Jumilla–, produciendo una sensación de simplicidad espacial, clara y luminosa, en armónica secuencia con la decoración de las cubiertas. Sobre nervios y plementos la pintura dejó sus huellas siguiendo la linealidad de su trazado, escogiendo del repertorio fantástico ornamental gótico los fieros dragones de fauces abiertas para las naves de Santiago de Jumilla, el coro viejo de Santa Clara la Real de Murcia o las nervaduras de la capilla de Macías Coque en la catedral. La condición de frontera, tan magistralmente referida por Torres Fontes, no parece ser sólo una condición estratégica, sino que su alcance abarcó igualmente el marco de las relaciones artísticas. Cuando en el siglo XVI Jerónimo Quijano introdujo el lenguaje clásico en la arquitectura, la configuración de sus cabeceras en Chinchilla, Jumilla y Orihuela se nutrió de la diafanidad de las naves surgidas en el Gótico. Junto a estas grandes edificaciones las iglesias mudéjares tienen también un interés notable. La simplicidad de sus espacios con nave única, arcos transversales y cabecera plana contrasta con la complejidad de sus cubiertas y con la necesidad de contar con 105 maestros adiestrados en su trazado y ejecución. Entre las levantadas en el siglo XV se recuerdan la de Santa María del Rosario de Jumilla, en torno a 1430, fruto de las fundaciones que dejaron en el reino las predicaciones de San Vicente Ferrer. Aunque muchas de aquellas promesas fueron el resultado del fervor momentáneo despertado por el santo y su terrible y amenazante dedo invocando el temor divino, es conveniente recordar el clima de efervescencia religiosa despertado a su paso. En muchas de aquellas iglesias queda el recuerdo de su advocación, relacionada con la protección de vidas y cosechas. En una sociedad sacudida por guerras, epidemias o inundaciones, la invocación a los santos taumatúrgicos se hizo más intensa. No ha de extrañar que algunas viejas parroquias o iglesias mudéjares de Lorca, Mula o Yecla quedaran puestas bajo la protección de San Sebastián, San Roque o San Cristóbal, santos sanadores y talismanes contra la peste cuya popularidad se extendió considerablemente. Cuando en 1507 don Pedro Fajardo finalizó su capilla familiar en la catedral de Murcia puede decirse que el Gótico alcanzó su auténtica cima. La madurez constructiva, experimentada por las grandes parroquias del siglo XV en los territorios actuales de Murcia, Albacete o Alicante, reflejaba la sólida estructura interna de la diócesis y la disponibilidad de unos recursos económicos, capaces de afrontar las necesidades de una arquitectura de cantería que facilitaba la libre circulación de expertos canteros, prestos a acudir a las demandas de trabajo surgidas de un proceso unido a la estabilidad territorial y a la superación de conspiraciones internas entre la nobleza. La paz de Granada abrió un nuevo marco de relaciones artísticas. 4. LA ESCULTURA GÓTICA Aunque la escultura del período gótico no dejó obras abundantes, sí produjo un muestrario considerable en el ámbito monumental. La decoración de la catedral en sus distintas fases, la ornamentación de la capilla de los Vélez y las obras de carácter devocional constituyeron el núcleo esencial de un arte, enriquecido con la importación desde Inglaterra de un sensacional alabastro destinado a la llamada catedral vieja de Cartagena. Este panorama contrasta con la existencia de hábiles canteros requeridos por la Corona para trabajar en las obras reales, cuya pericia parece haber tenido como destino la solidez de la arquitectura más que sus delicadezas ornamentales. A medida que la catedral levantaba su fábrica y dejaba espacios disponibles para la ornamentación, la escultura se sumó de forma tímida a su embellecimiento, dejando constancia de que los fines perseguidos centraban sus esfuerzos en la urgencia de disponer de un nuevo edificio de culto más que en dotarlo de un revestimiento decorativo que aumentara su riqueza. No extraña, por tanto, que las primeras esculturas góticas estuvieran unidas al recuerdo de la presencia cristiana consolidada tras la reconquista. La Virgen de la Arrixaca constituía el lazo más firme de unas evocaciones que, además, fomentaba junto a otras la estrecha vinculación con el Rey Sabio y, curtida por leyendas inverosímiles sobre el origen sobrenatural de su presencia, alcanzó la noble condición de símbolo y testimonio del curso de la historia. 4.1. Ornamentación y escultura en la catedral La obra, como ya se vio, del obispo Peñaranda abarcó gran parte de la segunda mitad del sigo XIV en la zona del claustro y del coro catedralicio, de acuerdo a un plan calculado para elevar un nuevo templo que nunca llegó a contemplar. En ella la escultura quedó reducida a sencillos capiteles iconográficos y a elementos heráldicos como prueba de la pobreza decorativa con que el recinto fue concebido, según puede observarse en la única ala del claustro conservada. Perdidas las restantes crujías, que fueron sustituidas por las contadurías o soportales de la actualidad, sólo unos pocos capiteles han permitido conocer la pericia de los canteros locales en los recortados perfiles de sus cardinas, tratadas con gran naturalismo. Esa cualidad, avalada por el contraste que el trépano produce sobre el volumen vegetal destacado del soporte prismático, habla de la tímida organización ornamental de los primeros tiempos, superada cuando, a la muerte del obispo, se abordó el recuerdo monumental de su sepultura. A pesar de las incertidumbres que la identidad del obispo esculpido en la lauda sepulcral del coro catedralicio suscitó en su momento, las palabras del Fundamentum dedicadas a su vida y al lugar de su sepultura no ofrecen duda sobre la identidad del sepultado. En un lugar eminente del coro frente a la silla episcopal, situada entonces en uno de sus lados mayores, un obispo yacente representa a Peñaranda revestido de la dignidad episcopal. El escultor, posiblemente de la escuela toledana de Ferrán González, de mediados del siglo XIV, no olvidó introducir entre los elementos que recordaban la personalidad del prelado, además del báculo inspirado en Limoges, aquellos oficios desempeñados en la corte y su derecho a ostentar los propios de la heráldica real castellana, ni reproducir en su rostro la amable quietud de una juventud intemporal idealizada. 107 Con el desarrollo de las obras catedralicias a lo largo del siglo XV la escultura monumental alcanzó sus mejores logros. Reducida inicialmente a pequeños frisos de cardinas, labrados sobre las superficies convexas que coronaban los gruesos pilares de las naves y las caladas ventanas de los rosetones de los cruceros norte y sur, pronto se extendió a otras zonas a medida que se sintieron las necesidades de dotar al templo de entradas monumentales. Dos portadas se labraron, la de los Apóstoles en el muro sur, sobre el solar de la antigua quibla, y otra a poniente, la de la Anunciación, todavía encerrada tras un muro, en las proximidades del pasadizo del obispo. La puerta de los Apóstoles fue iniciada en 1463, tras el impulso dado a las obras catedralicias por el obispo Comontes, y con la presencia del escritor Diego Rodríguez Almela en funciones de fabriquero. Junto a ellos el arquitecto Diego Sánchez de Almansa o de Almazán, muy estimado por su dedicación a la fábrica catedralicia, asumió la continuidad de los trabajos de cantería y de ornamentación en las zonas interiores del templo y en la puerta de los Apóstoles. La importancia concedida a este ingreso se manifiesta en la monumentalidad con la que fue concebido, pues durante muchos años fue considerado el más suntuoso de toda la catedral, antes de que se levantaran los correspondientes a la Trapería y a la placita abierta a los pies del templo. Bajo el patrón marcado por la puerta homónima de la catedral de Valencia, según se mencionó más arriba, esta portada murciana se trazó con un único vano, dividido por un parteluz, en torno al que giran concéntricas arquivoltas con decoración escultórica y voluminosas efigies de los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y Santiago sobre el zócalo que hace de basamento. A pesar de lo arcaico de su diseño, las similitudes detectadas por Pérez Sánchez con la parroquial de Santa María de Requena, sitúan la puerta de los Apóstoles entre las obras propias del mundo mediterráneo y entre las realizaciones monumentales más interesantes de la diócesis de Cartagena. Las solemnes figuras de los apóstoles, que dan nombre a la portada, forman monumentales parejas a modo de guardianes del templo. La calidad de las esculturas y el intento de individualización, perceptible en la forma de organizar y distinguir rostros y expresiones, contrastan con la severidad de sus ropajes, de líneas paralelas y de geométricas incisiones en acusado contraste con la menuda labra de los restantes motivos, delicados y sutiles, de los doseletes. Los ángeles músicos y los reyes de Judá, dispuestos en el sentido de las arquivoltas, son de mayor calidad, acaso, porque los escultores de la portada eran más diestros en las representaciones vegetales y en la obra menuda. Un airoso rosetón, de cardina afiligranada, confirma la natural tendencia de esos maestros a reproducir con mayor fidelidad y una exquisitez cercana a la orfebrería los delicados tallos, los arcos trilobulados y los delgados baquetones. Hasta los años finales del siglo XV el maestro Almazán estuvo dedicado tanto a la obra de arquitectura como a la ornamentación de las paredes exteriores del coro en las que se abrían huecos destinados a capillas. En las cláusulas impuestas a cuantos patronos mostraban su deseo de adquirir un lugar de culto privado y enterramiento en esa zona, se les imponía la condición de adaptarse al modelo de maestre Diego, circunstancia que confirma los deseos capitulares de mantener la unidad decorativa interior diseñada por este arquitecto. Para una zona desnuda como aquélla, Almazán utilizó frisos de cardinas en el coronamiento y airosos arcos conopiales de rizado tallo, muy similares a los del rejero Antón de Viveros, y pequeños doseletes apropiados para colocar esculturas. No se conserva todo el programa llevado a cabo, pues las reformas efectuadas en el perímetro exterior del coro fueron introduciendo modificaciones y aún hoy podemos ver cómo esculturas medievales, seguramente las labradas por los canteros de Diego Sánchez de Almazán, se disponen junto a otras de época barroca. La escultura catedralicia tuvo, sin embargo, muestras diversas que van desde las agraciadas representaciones marianas conservadas sobre altas ménsulas en el claustro –la más famosa, sin duda, la llamada de Las Carrericas– hasta las esquemáticas versiones de la Piedad, Santo Domingo y San Cristóbal. Mientras las primeras son reflejo de las corrientes góticas que hicieron de estas representaciones un íntimo diálogo entre las figuras de la Virgen y Cristo, las segundas muestran la tosquedad y rudeza de los talleres locales. Algunas de estas piezas proceden de los recintos privados, inaugurados a medida que la obra de fábrica progresaba, o de elementos arquitectónicos desaparecidos, a juzgar por el dorso sin labrar de otras. Lo que constituye un punto de gran interés es la pervivencia de zonas policromadas aplicadas como grandes manchas de color, produciendo una riqueza pictórica que contrasta con la rigidez de algunas expresiones, el curvado y esquemático cuerpo de Cristo en la Piedad o las ingenuas y caligráficas ondas del río atravesado por San Cristóbal. Mayor interés ofrece la denominada Virgen de la Paz, actualmente conservada en el convento de Madre de Dios de Murcia. Nada tiene que ver con las anteriores, pues la dulzura de su rostro de ovalado perfil la diferencia de los obradores catedralicios. Es considerada la imagen titular que presidía el antiguo retablo mayor gótico, mandado labrar por el obispo converso don Pablo de Santa María a principios del siglo XV. 109 El episodio más sorprendente de la escultura monumental catedralicia fue el protagonizado por la ornamentación de la capilla de los Vélez. Si la obra de arquitectura ya significó la implantación de un modelo constructivo alejado de la simplicidad formal del resto de la catedral, con unas condiciones espaciales verdaderamente excepcionales, su decoración significó el triunfo del sentimiento decorativo barroco del último Gótico. Frente a la sobriedad exterior, únicamente animada por la heráldica de la casa Fajardo con sus poderosos y enigmáticos salvajes y la delicada textura de una cadena pétrea, origen de despiadadas y falsas leyendas, el interior concentró todo el interés. Las paredes del polígono que forman planta y alzado son una sinfonía escultórica de difícil parangón. La capilla significó el final del Medioevo y el inicio del interés por dotar al templo de nuevas experiencias artísticas en el campo de la ornamentación y de la arquitectura. Concebida como lugar de enterramiento, todo parece alentar las ansias de inmortalidad de la estirpe promotora de las obras y de mostrar su poderío sobre el territorio en el que ejercía su dominio. La escultura es el efecto dominante frente a una arquitectura que parece someterse al imperio de la fantasía gótica y a su inquietante y simbólico imaginario. Grandes y recortadas cardinas, elegantes arcos y almenas, quimeras y seres monstruosos trepan sobre delgados pilares hasta lograr la sensación de tapiz pétreo. La variedad de recursos empleados por un grupo de artistas distinto al de la catedral es el primer efecto llamativo del recinto. Nada parecía anticipar los efectos logrados en esta obra en la que el sentimiento de la muerte queda postergado por la belleza de una decoración fascinante y por el deleite que produce su contemplación. El orgullo de una estirpe, que campea por todas las pareces de la capilla y sirve de marco a la exhibición retórica de su heráldica, basta para hacernos comprender cuál es el sentimiento oculto de su mensaje. Los Fajardo habían alcanzado una posición dominante en el antiguo reino de Murcia y don Juan Chacón, el iniciador del recinto transmitido a su heredero don Pedro Fajardo, era un miembro influyente en la corte de los Reyes Católicos. Esa grandeza alcanzada debería quedar prendida en la gloria de la piedra, único elemento imperecedero junto a la literatura para garantizar la fama y pervivir en el recuerdo. El don divino de la inmortalidad venía asociado a la eternidad del arte y a la condición perenne de la escultura como forma de vida que desafía al tiempo. En cierto sentido, la riqueza ornamental de la capilla mostraría la alta dignidad de sus moradores cuando éstos reposaran bajo los arcosolios abiertos en sus muros coronados por los blasones familiares. Hoy contemplamos vacíos esos huecos y comprendemos la variación que el curso de los acontecimientos significó para el destino futuro de la capilla con la actitud desafiante de su propietario don Pedro Fajardo, cuando, despojado de la posesión de Cartagena, inició a despecho de la política real su famoso castillo de Vélez Blanco. Atrás quedaba olvidado el lugar de reposo para después de su muerte, mientras surgía la orgullosa provocación del noble que habría de rodearse de un ambiente culto y humanista, fascinado por la herencia del Clasicismo aprendido durante su mocedad junto a Pedro Mártir de Anglería en la corte. Cuando en 1507 se concluía esta obra, don Pedro Fajardo había comenzado su residencia de Vélez Blanco. Concluyó en Gótico la herencia recibida y promovió en el lenguaje del humanismo su nueva residencia como pórtico para los tiempos que habrían de venir. De todos los temas escogidos para ornamentar el programa inacabado de la capilla –escultura del Crucificado sobre fondo vegetal, ángeles tenantes en los arcosolios– el que mayor difusión alcanzó fue el del salvaje, cuya presencia se puede encontrar también en edificios de finales del siglo XVI y posteriores. A estos seres fabulosos se les encomendó la protección de los símbolos familiares, sustituyendo a los antiguos personajes celestiales o a simbólicos animales que enlazaban el poder de las familias con los valores de fuerza o protección que encarnaban. La presencia de estos personajes en la Baja Edad Media se difundió ampliamente como acompañantes de escudos y como recursos ornamentales destinados a la heráldica familiar. En el Palacio del Infantado en San Gregorio de Valladolid, en la capilla de don Álvaro de Luna en Toledo, en la del Condestable en Burgos y en determinadas procesiones y dramas sacros el salvaje aparece configurado como elemento heráldico o contaminado de implicaciones religiosas. La presencia de estos fabulosos seres aparece también vinculada a fiestas sagradas y profanas. 4.2. La devoción mariana Las devociones marianas constituyen también un repertorio de interés para la escultura gótica en tierras murcianas. Ya ha sido mencionado el modelo de hodigitria presente en la actualidad en el claustro catedralicio y la que, sentada, es considerada como la titular del primitivo retablo gótico. Pero la mayor parte de estas advocaciones, transformadas durante el Barroco, responden a un tipo muy divulgado como el de la Virgen sedente con el Niño en el regazo y acusadamente frontal. De todas, una de las de mayor devoción fue la de la Arrixaca, una escultura de arzón, cuya existencia quedó vinculada a la figura de Alfonso X el Sabio y sus milagros narrados en las Cantigas. Recibía culto la Arrixaca en el arrabal murciano dejado a los musulmanes, tras la Reconquista, en el seno de una iglesia convertida en escenario de 111 sus milagros. El argumento de la Cantiga CLXIX, compuesta hacia 1279, narra hechos acaecidos en años anteriores a la entrada en la ciudad de Jaime I en 1266 y cita a personajes históricos como Aben Yusuf, uno de los protagonistas de la política de al-Andalus en tiempos de la sublevación mudéjar. Todo ello ha llevado a pensar en que la cronología de la imagen ha de oscilar en torno al siglo XIII, probablemente traída entre la impedimenta del infante don Alfonso cuando, tras el Pacto de Alcaraz, entró en Murcia en el año 1243. Desde la segunda mitad del siglo XIII hasta principios del siglo XVI la figura de la Virgen se hizo frecuente, de tal manera que sería muy prolijo enumerar las advocaciones marianas de templos, santuarios y ermitas. En diversos casos se convirtieron en símbolo de muchas ciudades, como la Virgen del Rosell en Cartagena, la Virgen de las Huertas en Lorca o la de Aledo. La de Lorca desapareció, aunque según algunos autores, como Pérez Sánchez y más recientemente Agüera Ros, la imagen destruida en la guerra civil no sería la que tradicionalmente se consideraba traída por el infante don Alfonso, sino una segunda versión tallada en el círculo de Gil de Siloé a finales del siglo XV. La de Cartagena se encuentra muy transformada y su origen medieval apenas puede vislumbrarse a través de viejas fotografías anteriores a la guerra civil. La de Aledo conserva, en cambio, la tipología medieval aunque ya parece ser de principios del siglo XVI. Una imagen excepcional, muy diferente a las anteriores, es la llamada de las Mercedes, conservada en Puebla de Soto en plena huerta. Se distancia de las anteriores por ser una Virgen de la misericordia que extiende su manto sobre un grupo de fieles que se acogen a su protección. La novedad iconográfica no es sólo el rasgo que la singulariza sino la posibilidad de vincular la existencia de tal imagen a la historia del lugar llamado Puebla Nueva y más tarde identificado el señorío con el apellido de Rodrigo de Soto. La existencia de un culto cristiano hacia principios del siglo XVI, propiciado por la forzada conversión de todos los mudéjares del reino de Murcia, es importante para aventurar la fecha de esta escultura, posiblemente en el primer tercio de tal centuria, ya que a las novedades iconográficas antes aludidas se añaden otras, como la posibilidad de identificar, a modo de retratos, a los personajes arrodillados, seguramente los señores del lugar, Catalina Cascales y Rodrigo de Soto. La serie mariana se cierra con la llamada Virgen del Cuello Tuerto, la conocida de los Remedios del convento de la Merced de Murcia, del siglo XV, bárbaramente mutilada. Es posible que sea de origen catalán y conserva todavía restos de policromía y una delicada ornamentación de minuciosos detalles. 4.3. El alabastro de la Catedral Antigua Entre el mobiliario litúrgico medieval existió hasta 1871 un retablo en alabastro de origen inglés que, perteneciente a la catedral vieja de Cartagena, fue donado por el ayuntamiento de aquella ciudad al recién creado Museo Arqueológico Nacional donde en la actualidad se conserva. Estudiado y valorado desde su ingreso en el museo madrileño, se trata de un conjunto de siete relieves que representan el Nacimiento de la Virgen, la Presentación de la Virgen en el Templo, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, los Desposorios, la Anunciación, la Adoración de los pastores y la Circuncisión. Asignado inicialmente al último cuarto del siglo XIV y relacionado por González Simancas con otros retablos similares de Tarragona y Ávila, hoy su cronología ha experimentado un considerable retraso como consecuencia de los estudios que han analizado la pieza en el más amplio contexto del comercio alabastrino por Europa y en función de determinados pormenores iconográficos y estilísticos propios del último cuarto del siglo XV. Cuando la obra fue publicada por primera vez se integraron sus relieves dentro un arco ojival; posteriormente se adaptaron a una forma escalonada, hasta llegar a la disposición actual en horizontal por ser considerada la más verosímil. Originalmente tuvo este retablo nueve relieves y a semejanza del de Mondoñedo, con el que se han trazado paralelos muy significativos, se inspiró en el Protoevangelio de Santiago y en otros relatos apócrifos, como el Evangelio del Pseudo Mateo y el de la Natividad de la Virgen. Los relieves perdidos corresponderían, en opinión de Ángela Franco, al panel central, presumiblemente una representación de la Trinidad, y al primero de la izquierda, cuya escena aludiría a pasajes previos al nacimiento de la Virgen, como San Joaquín con las ovejas, el anuncio a Santa Ana o el abrazo en la Puerta Dorada. Los paralelismos detectados con el alabastro gallego dan una pista sobre la reconstrucción de la obra de Cartagena, permitiendo una lectura iconográfica de izquierda a derecha según los diferentes pasajes de la vida de la Virgen, ordenados cronológicamente y siempre en horizontal. Es ésta una obra excepcional, la única existente de su género en la diócesis de Cartagena, cuyo destino fue seguramente la capilla mayor de la catedral vieja para ser ubicado tras el altar. Conserva restos de policromía y determinados detalles ornamentales, según la costumbre de los maestros de hacer alabastros de aplicar cualidades simbólicas a la coloración de las imágenes. Oro, bermellón, verde, negro, azul y blanco recordaban por su disposición y cromatismo la importancia de 113 las miniaturas coloreadas de los libros de horas y códices miniados, siendo estos recursos instrumentos persuasivos fáciles de captar por los fieles que, de esta forma, comprendían el significado y jerarquía de las imágenes mostradas. La circunstancia de ir destinada esta pieza a un lugar tan noble, como el presbiterio cartagenero cuyo frente principal ocuparía, puede testimoniar la importancia concedida durante la segunda mitad del siglo XV al templo entonces construido, un recinto considerado siglos después como el privilegiado lugar desde donde partió el primer cristianismo por la zona y estar en correspondencia con los restos materiales dibujados por el arquitecto Carlos Cayetano Ballester, cuando en el siglo XIX, a instancias de la ciudad y de sus pretensiones de reversión de la capitalidad diocesana a la sede originaria, el cabildo murciano pretendió dotar el templo de la dignidad constructiva que el paso del tiempo había arruinado. Esta singular pieza formaba parte del comercio de alabastros ingleses por Europa, cuyo punto de máxima difusión correspondió a los años finales del siglo XIV y al siglo siguiente, siendo intensa también su difusión europea durante el siglo XVI hasta que la reforma anglicana asestó un duro golpe a tan rica y boyante industria. Fueron las zonas costeras los principales punto de destino de unas piezas que llegaban desmontadas para serlo sobre soportes de madera. York, Nottingham, Bristol, Londres y otros puertos fueron talleres y puntos de salida de estas obras con destino a Francia, España y Portugal. 5. LA PINTURA GÓTICA A pesar de que la pintura gótica ha quedado en la actualidad reducida a los dos grandes retablos catedralicios, el de Bernabé de Módena y el de Puixmarín, más una serie de genéricas alusiones al scriptorium alfonsí y a los pintores de sus Cantigas, debió alcanzar durante el siglo XV un notable grado de desarrollo. La pérdida de las obras mencionadas en los documentos y la elaboración de unas ordenanzas para pintores son suficiente testimonio para mostrar el grado de organización alcanzado por la pintura y la forma con que se reglamentó su ejercicio. Sin embargo, nada ha llegado a la actualidad y esa laguna impide conocer su calidad, cuando, además, sabemos que los motivos presentes en ellas no quedaban reducidos al ámbito religioso sino que abordaron, también, el del retrato. Las obras y nombres que nos han llegado de tal actividad hablan de la preocupación por ornamentar las iglesias con retablos de pincel y de las cautelas adoptadas por los Reyes Católicos para que ningún judío o moro osara pintar imágenes de la religión católica. En todo este panorama, en el que se recuerda la actividad de pintores como Bartolomé Barón, los maestros Felipe y Juan, Alfonso Santacruz, maestro Diego, Pedro Flores, maestre Lois, Diego Pérez y los firmantes de las ordenanzas, se fabricaron de pincel retablos para San Bartolomé de Murcia, San Jorge de Lorca, San Lorenzo de Murcia, San Lázaro de Alhama y, sobre todo, las pinturas para la sala de la corte concejil con imágenes religiosas y retratos. 5.1. Las Cantigas del Rey Sabio De las Cantigas de Alfonso X el Sabio sólo dos códices contiene miniaturas –el del Escorial y el de Florencia– y en ambos hay expresas relaciones con Murcia. El primero por contener la Cantiga de la Arrixaca y el segundo por ilustrar la creación de la Orden de Santa María del Mar con sede en Cartagena. Un tercer libro ilustrado, el Fuero Juzgo del Archivo Municipal de Murcia, lleva imágenes sin colorear. Pero la relación que aquellas obras pueden tener con el reino sobrepasa la simple mención de los hechos, protagonistas y acontecimientos relatados en ellas. Las Cantigas son un documento inestimable para conocer el arte de la miniatura, las fuentes de su estilo, las formas de vida y la organización de los scriptoria. Realizadas a lo largo de un período considerable de tiempo, ya Guerrero Lovillo sugirió los nombres de Sevilla, Toledo y Murcia, ciudades muy vinculadas al monarca como posibles lugares de ejecución. El trato deferente deparado al pintor Pedro Lorenzo, presente en Murcia durante 1267 y 1268, y los de otros, también documentados por Torres Fontes en los documentos posteriores al repartimiento, podrían aclarar algunas de estas cuestiones. Al nombre de Pedro Lorenzo se unen los de Andreu, Arnalt, Domingo, Gil y Pedro Martínez, los de los plateros Bernat, Guillem, Guiralt, el del platero real Juan, Ramón, Pedro Fernández y los de Mahomad, Ahmed, Abraham y Simón más el de un batidor de oro, Juan Díaz. Todos ellos podrían formar un cualificado equipo de profesiones auxiliares para el tratamiento de los pergaminos y para la preparación de los instrumentos imprescindibles para las miniaturas, si tenemos en cuenta que las Cantigas fueron realizadas a lo largo de tres decenios y en varios de esos años el monarca residió en Murcia. No podemos explicar la presencia de todos estos artistas si no es relacionándolos con la corte alfonsí y con la realización de documentos salidos de su cancillería, muchos de ellos enriquecidos con orlas e iniciales de delicado gusto. Pero son, además, algunos detalles presentes en estas obras los que permiten aventurar con grandes cautelas la localización temporal de los mismos por su 115 capacidad para reproducir detalles ornamentales y formas arquitectónicas con notable fidelidad. Junto a rasgos reveladores de una proximidad a los modelos reproducidos, sorprende la facilidad con la que los iluminadores se dejaron impresionar por la luminosidad de ambientes y paisajes, por la frondosidad de su vegetación y por la exactitud de ciertos detalles que van desde la importancia dada a rasgos alabados por las crónicas contemporáneas a los sistemas de riego habituales en las huertas levantinas. Otros datos contribuyen a pensar en la presencia de estos artistas trabajando en un ocasional scriptorium local y son los que hacen referencia a la imagen de la Virgen de la Arrixaca, devoción que ocupó un lugar privilegiado en los sentimientos de Alfonso X, y el poderoso paraje de torres y almenas con que es descrita la ciudad de Murcia. En igual medida, las ilustraciones que narran la creación de la Orden de Santa María de la Estrella del códice florentino, descubierto por Menéndez Pelayo en 1887, recuerdan la importancia dada por el rey fundador a la ciudad de Cartagena y a su privilegiada posición estratégica. La obra iluminada de Alfonso X constituye un punto de interés excepcional para el arte medieval europeo y, aunque la hipótesis de que algunas de sus ilustraciones se realizaran coincidiendo con la presencia del monarca en la capital del viejo reino de Murcia, no son más que espléndidas etapas artísticas efímeras y ocasionales. 5.2. Los retablos de Bernabé de Módena Frente a la significativa carencia de pinturas medievales, estas obras constituyen un hito fundamental en la labor de mecenazgo ejercido por miembros de la familia Manuel para la capilla propia adquirida en el claustro de la catedral de Murcia. Firmados en Génova por Bernabé de Módena, constituyen un caso excepcional para la pintura medieval española. El pintor, nacido en 1335, abrió taller en la ciudad ligur hacia 1360 y allí permaneció, al menos, hasta 1383 tras una fugaz presencia en su Módena natal, desde donde regresó a Génova para emprender una intensa actividad, entre la que se encuentran importantes colaboraciones para Pisa. Son desconocidas las circunstancias del encargo a Génova de las dos obras con destino a la catedral de Murcia. Posiblemente, fueran deseos de la familia Manuel de contar con unas pinturas excepcionales, en las que quedara constancia la nobleza de su linaje, las razones para encargar unas obras, que llegarían, sin duda alguna, entre el bagaje de los navíos comerciales, genoveses y pisanos, que por las costas mediterráneas hacían acopio de materias primas con destino a los gremios italianos. La elección del pintor también es una cuestión desconocida, más aún cuando se trataba de un prestigioso artista intérprete de las formas dominantes en el Trecento italiano, especialmente en el mundo sienés representado por Duccio y en una cierta monumentalidad derivada de Giotto. Ambos retablos, identificados como el de la Virgen de la Leche y el de Santa Lucía, aparecen firmados en una caligrafía dorada con el nombre latino del pintor al que sigue el de la ciudad de Génova donde residía y el año, perdido, de ejecución. Tienen una iconografía distinta. El primero consta de cinco tablas de doble registro, presididas por la titular que le da nombre, dos escenas (Anunciación y Juicio Final), flanqueadas por Santa Ana y La Magdalena, y en el registro inferior San Nicolás de Bari y San Antón en los extremos y Santa Lucía y Santa Clara junto a los donantes. El retablo de Santa Lucía, a diferencia del anterior, narra la vida de la santa inspirada en la Leyenda Dorada. Ambos se conservan mutilados. Aunque no existen datos sobre estas pinturas, sí hay suficientes indicios para aproximar la fecha de la primera en torno a 1370 no sólo por las relaciones establecidas en su día por Presenti con otras obras del pintor, sino por la circunstancia de incluir el retrato de la reina Juana Manuel como donante, hecho únicamente posible a partir de 1369 en que Enrique II accedió al trono de Castilla, tras el lamentable episodio de Montiel o, alargando, a lo sumo, su posible ejecución hasta 1381, año de la muerte de doña Juana y, acaso, según Vasari, del propio pintor. Al estudio de estas piezas añadieron valiosos datos González Simancas, García de Pruneda, Longhi, Presenti y, recientemente, Torres Fontes y TorresFontes Suárez, y Serra Desfilis. En un mundo lleno de grandes cambios, especialmente en el de la espiritualidad ligur representada por el dominico Andrea della Torre, confesor del Papa, el arte de Bernabé de Módena curtió su fama de pintor hierático. Junto a la delicada definición psicológica y a la ternura y elegancia de algunas de sus figuras, se une la más arcaica visión de las madonnas muy próximas a las bizantinas realizadas en Italia bajo el estilo denominado maniera greca. El retablo de la Virgen de la Leche es, acaso, el que más debates ha suscitado por la identificación de los donantes situados junto a las santas domésticas Lucía y Clara. Mientras la reina doña Juana Manuel no ofrece dudas y es la base para determinar una cronología aproximada, la figura masculina que en el lado opuesto le hace pareja ha sido tenida como la vera efigies del príncipe escritor don Juan Manuel. A partir de ahí se construyeron teorías más o menos verosímiles sobre el aspecto físico del príncipe, su tez morena y sus ojos azules, produciendo una visión delicadamente romántica en 117 torno al único retrato existente del famoso autor del Conde Lucanor. Éste había muerto en 1349, por lo que el retrato debería ser póstumo y basado en desconocidas descripciones facilitadas al pintor. Más fácil era pensar en una idealización del personaje y no en una traducción fiel de sus rasgos, representado en adoración ante la gran madonna que da título al retablo. Por encima de estas identificaciones, actualmente corregidas por Torres Fontes, quien propone la imagen del conde de Carrión, don Juan Sánchez Manuel, primo de la reina, por obvias razones documentales, los retratos son testimonio de valor incalculable, para analizar el proceso de sutil introducción de una modalidad iconográfica que paulatinamente invade el terreno propio de los personajes sagrados, amparada en el valimiento de los santos domésticos. En una capilla familiar, destinada únicamente a servir para el culto privado, el retrato adquiría la extraordinaria condición de mostrar en un ámbito familiar al donante con los signos que le eran propios. Así, en este retablo y, a despecho de las diminutas dimensiones de las figuras, los donantes, presentados a la madonna por Santa Lucía y Santa Clara, son considerados en función de la condición social ostentada y del rango alcanzado a despecho de la veracidad de sus rasgos. Fueron habitualmente los donantes representados en oración, acompañados de un santo protector, pintados sobre fondo de color uniforme, en ocasiones dorado, contemplados como seres normales rendidos ante la divinidad. El retablo destaca igualmente por la monumental y delicada madonna que lo preside, relacionada por Presenti con otras obras de Bernabé de Módena, entre las que destaca la Virgen con Niño de Francfort (1367) y la desaparecida del Kaiser Friedrich Museum de Berlín (1369). Los ecos emilianos, detectados en las efigies de San Nicolás y San Antón con su fuerte y melancólica fuerza expresiva relacionados por Presenti con Tomasso da Módena, muestran algunas de las fuentes artísticas propias de Bernabé. Sea como fuere, ambos retablos ocuparon la capilla Manuel. El de Santa Lucía es de naturaleza narrativa y ha conservado la crestería, en cuyo centro aparece un calvario con otros donantes. Los hechos relatados cuentan la historia de la santa, desde la aparición de Santa Ágata hasta el martirio de Lucía, sus milagros, la profecía del final del reinado de Diocleciano, la renuncia a contraer matrimonio con el cónsul Pascasio y la última comunión recibida. Aquí se despliega toda la fantasía creativa de Bernabé, la monumentalidad giottesca con que representa a la titular en la tabla central y la viveza narrativa de las escenas, la capacidad expresiva de algunas de ellas y la delicadeza sienesa próxima a la idealización en la forma de los ojos rasgados, el alargamiento y finura de las manos y las elegantes siluetas. Parece que esta nueva obra fue posterior a la antes comentada. Al efectuarse la última restauración aparecieron numerosos matices de color que Presenti no pudo admirar. Esta nueva visión apunta, según Pérez Sánchez, a una maduración del estilo de Bernabé y a un concepto del color y de la intensidad narrativa que, en su opinión, pueden apuntar a una fecha posterior a 1374. Los nuevos colores aparecidos en el manto de Lucía, idénticos a los de las escenas de su vida, añaden nuevas consideraciones acerca de la vivacidad y delicadeza de este retablo frente a la gama cromática más fría del anterior. Pérez Sánchez ha supuesto un cambio en la concepción pictórica de Bernabé, basándose en la influencia del medio franciscano, “menos rigorista que el dominico” y en los contactos con los círculos artísticos de Siena y Florencia. Con todo, la posibilidad de aproximar esta obra, su “estructura, composición y carácter” al políptico de San Bartolomé de Fossato en Génova, del que resultan similares el encuadramiento de las escenas y los tipos humanos, permite establecer una fecha de realización en torno a 1380. Si estas obras son un testimonio de extraordinario valor para comprender las relaciones artísticas entre España e Italia durante la Edad Media, no puede decirse lo mismo sobre el grado de influencia ejercida en el medio pictórico murciano, el cual fue insensible a las mismas. Sólo una pintura del siglo XV identificada bajo la advocación de la Fuensanta y la versión del siglo XVI conservada en la capilla de los Oluja en la catedral, se rindieron ante el impacto solemne y delicado de la Virgen de la Leche. 5.3. El políptico de Puixmarín Se trata, sin duda, de la más importante obra del siglo XV pintada para Murcia con destino a la capilla del deán catedralicio don Pedro de Puixmarín. La atribución de este retablo en tabla pintada encerró grandes controversias que iban desde la desconocida figura de Pedro de Fábregas, activo en la ciudad de Murcia a finales del siglo XIV, hasta un maestro valenciano del siglo XV, directamente relacionado con el Gótico Internacional que en Valencia enlazaban las tendencias propias del maestro de fray Bonifacio Ferrer con las expresivas formas de Marzal de Sax. Este eclecticismo estaba encabezado por Miguel Alcañiz al que siguieron el llamado maestro de la Ollería y el de Sivera. A un discípulo del primero atribuía Post la obra, mientras Saralegui introducía la figura del maestro de Puixmarín como autor del políptico. 119 Cabe suponer que don Pedro de Puixmarín encargó la obra para la capilla propia que en la obra nueva de la catedral se estaba levantando. La concesión de capellanías en el año 1411 quizá tenga que ver con la realización de este retablo, cuyo contenido narrativo parece estar relacionado con el ambiente de efervescencia religiosa despertado en la ciudad por las predicaciones de San Vicente Ferrer. El políptico tiene como centro la monumental figura de San Miguel, sobre el que aparece un calvario. Es de tres calles, separadas por delicados soportes acabados en delicados pináculos con cresterías de cardinas, en las que se incluye el blasón del deán. En el remate, a ambos lados, dos tablas representan la Anunciación. El resto de las pinturas muestran la historia del arcángel en sus distintos niveles de participación y presencia, permitiendo una lectura de arriba abajo y de izquierda a derecha. Así, las primeras escenas hacen alusión a la epopeya librada durante la rebelión de los ángeles y su expulsión del Paraíso, en la que San Miguel es el capitán de las milicias celestes. Un segundo nivel de percepción iconográfica presenta al santo como conductor de las almas al Paraíso, cuyas obras pesa en la balanza e intercede por ellas. El final muestra las apariciones del arcángel a los humanos, especialmente al pastor del monte Gargano, el milagro de la curación de una flecha clavada en uno de sus ojos y la solicitud al obispo de Siponto para que, en la altura, levante una iglesia en su honor. Tal conjunto de escenas encierra ritmos diversos y contiene intenciones iconológicas muy precisas. Por una parte, la honda expresividad de algunas figuras guarda estrecha relación con la presencia de un paisaje abrupto y montañoso, en consonancia con el sentimiento apocalíptico expuesto y con la ferocidad de los personajes infernales y su infinita voracidad. La violencia de las mismas se logra por medio de calidades pictóricas muy plásticas para modelar el volumen e infundir una poderosa linealidad tectónica al paisaje. Por otra parte, la mediación del arcángel y el nivel ultraterreno en que se mueve su existencia sirven para evocar los componentes propios de su figura, partiendo la narración desde las categorías angélicas, simbólicamente definidas por medios pictóricos, hasta su presencia entre los humanos. Como un Hermes clásico San Miguel conduce a las almas. No es ya el paladín que castiga la soberbia de los rebelados sino el Psichopompos, el que conduce las almas y las presenta ante el Juez supremo en su condición de enlace entre el mundo físico y el sobrenatural. De nuevo fue la Leyenda Dorada la fuente utilizada por el artista y a ella se adaptaron las escenas de este políptico. San Miguel es el brazo armado de Dios, el intermediario militar entre cristianos y paganos, símbolo del éxodo del pueblo judío y de la Iglesia, escudo frente a la idolatría, defensor y “capitán de los humanos”. 6. LAS ARTES SUNTUARIAS DURANTE EL GÓTICO Dos capítulos excepcionales de las artes suntuarias son los formados por orfebrería y rejería. Los inventarios catedralicios apuntan a una riqueza de vasos sagrados y otras piezas dedicadas al culto, de las que desgraciadamente se han conservado pocas, pero valiosas muestras. La existencia desde el reinado de los Reyes Católicos de un contraste en la ciudad muestra la importancia lograda por estos artífices, cuyos talleres quedaron ubicados en zonas urbanas identificadas con la actividad artística que les distinguía. Plateros y rejeros contaron, además, con una agrupación profesional puesta bajo la advocación de San Eloy, garante de sus derechos y deberes y firme defensa contra los fraudes. Sin duda alguna, uno de los rasgos de la platería murciana fue su dependencia de los talleres valencianos, activos exportadores de piezas de culto, a los que pertenecen las más exquisitas muestras conservadas. El cáliz gótico de la catedral, seguramente parte del ajuar litúrgico de una de sus capillas privadas, es de la segunda mitad del siglo XV y lleva la marca de la ciudad levantina. Pero la cruz de cristal de roca y la custodia, ambas pertenecientes en su día a la fábrica de Santa María de Lorca, hablan de la riqueza de la platería local. Atribuidas a Mateo Danyo, platero valenciano, son dos piezas excepcionales. La primera por su sabia combinación de delicados engarces y fina labra que unen cristal de roca tallado en facetas a los soportes de plata sobredorada, la segunda por mostrar una forma de templete compuesto a la moda aragonesa, levantado sobre un pie cuadrilobular con astil de tracería y un nudo con torres caladas y pináculos. El espectacular segundo cuerpo está flanqueado por elegantes ángeles de desplegadas alas y una torre que contiene la figura de un Ecce Homo. Tal pieza fue encargada por el obispo fray Diego de Bedán al platero catalán con taller en Valencia Mateo Danyo. La marca del mismo y el blasón episcopal, presentes en la pieza, justifican el encargo y la fama de la que gozó el artífice. El siglo XV, la gran época del arte gótico en la vieja diócesis de Cartagena, fue asimismo testigo de la creación de las más suntuosas obras de rejería. La importancia del gremio de San Eloy, creado a instancias de los maestros rejeros, es un documento imprescindible para calibrar la importancia social alcanzada por estos artífices que a 121 sí mismos se dieron un reglamento que controlara su profesión. Coincide este interés normalizador con la iniciativa similar llevada a cabo por los pintores y con la intensidad de unas actividades necesitadas de marcos legales reguladores en defensa de sus intereses profesionales. Si a ello sumamos la finalización de las obras góticas de la catedral y la edificación de las grandes fábricas parroquiales, comprenderemos los motivos por los que estas actividades experimentaron un considerable auge ya que su presencia se hacía imprescindible como complemento esencial de la arquitectura. Fue Antón de Viveros el artista más cualificado y el gran representante de la rejería murciana entre los siglos XV y XVI. Sus obras estuvieron presentes en la catedral de Murcia, Chinchilla y Orihuela para las que diseñó monumentales obras. Sin lugar a dudas, fueron las dos levantadas en el presbiterio y coro de la catedral las que le consagraron como uno de los maestros indiscutibles de su siglo. Destinadas a cubrir los grandes arcos torales abiertos en esos dos ámbitos, su diseño fue invariable como solución perfectamente adaptada a la simplicidad de la fábrica. Sobre grandes pantallas transparentes de varales, Viveros introdujo unos seleccionados repertorios ornamentales en las puertas de ingreso, arcos conopiales de enroscados cardos, dragones de dentadas y recortadas alas y frisos de cardinas, en consonancia con las realizadas por el taller de Diego Sánchez de Almazán. Puso el rejero su nombre en uno de los frisos de la reja forjada para el presbiterio catedralicio y la fecha de ejecución, 1497, cuando la capilla de los Vélez levantaba su airosa mole. Capítulo sexto El Renacimiento: cultura y programas artísticos El fin de la Reconquista y la toma de Granada dieron paso a tiempos de paz y de prosperidad que permitieron abordar grandes proyectos, entre ellos los relacionados con la catedral. La situación creada favoreció el aumento notable de los intercambios artísticos y la apertura de nuevos horizontes. Con la pacificación se adoptaron una serie de reformas que fortalecieron las instituciones y la mayor presencia de los poderes eclesiástico y municipal. Estas circunstancias favorecieron que el nombramiento de los obispos estuviera supeditado a los intereses de la política castellana, demostrando la importancia que los reyes concedían a la sede cartaginense. Personajes muy vinculados a la monarquía fueron promovidos a este episcopado, como Mateo Lang (1513-1540), arzobispo de Salzburgo y cardenal de Sant’Angelo, Juan Martínez Silíceo (1541-1546), preceptor de Felipe II, arzobispo de Toledo y cardenal, o Esteban de Almeyda (1546-1563), miembro de la familia real portuguesa. Se creó un conjunto de intereses comunes, pues otros cargos eclesiásticos recayeron también en personas vinculadas a la cultura humanista o que habían ocupado puestos de relevancia en la corte romana. Cabe mencionar nombres como el arcediano Gil Rodríguez de Junterón, protonotario del papa Julio II, el deán Sebastián Clavijo, al servicio del pontífice Clemente VII, y los canónigos Pedro García de Medina, Salvatierra o los hermanos Diego y Juan de Valdés. Estos y otros nombres ilustres, como Jerónimo Grasso entroncado con una familia genovesa de gran poder, y los prelados mencionados fueron impulsores de la cultura y el arte, unas veces encargando la construcción de sus capillas y otras apoyando las iniciativas en la catedral y en otros lugares de la diócesis. El esplendor del arte durante el siglo XVI y su gran calidad, además de su parentesco con lo italiano se encuadran en el contexto de unos horizontes que habrían de tener profundas consecuencias. Durante los dos primeros tercios del siglo XVI se comenzaron numerosos programas de desarrollo urbano y arquitectónico, con la remodelación de los centros de villas y lugares y la construcción de edificios públicos y privados, que transformaron la fisonomía de los municipios y de sus templos. Esta atmósfera abierta viene a justificar el internacionalismo cultural y artístico, vivido en toda la zona. Por ejemplo, Lorca, Albacete, Chinchilla, Yecla, Jumilla, Caravaca u Orihuela cambiaron de manera sustancial su jerarquía urbana medieval. Se adoptaron medidas encaminadas a trasladar los núcleos de poder y edificar nuevas iglesias monumentales, representativas del prestigio que deseaban consolidar las instituciones. 127 1. TRIUNFO DEL CLASICISMO EN LA CATEDRAL Una vez que se cerraron los muros y se concluyeron las naves de la catedral, se emprendieron nuevos programas constructivos dirigidos a ornamentar el interior y asimismo ofrecer en el exterior una imagen monumental y representativa acorde con la dignidad y categoría del templo, y conforme con las ambiciones propias del arte clásico. Llama la atención la cantidad, importancia y consideración de tales proyectos: la torre con la sacristía en el piso bajo y el espacio que le precede con la puerta de la antesacristía, la portada norte o de las Cadenas, la ampliación de un tramo del cuerpo de las naves hacia los pies de la iglesia y la construcción de la antigua fachada principal, la transformación del lado septentrional de la girola, las reformas en la capilla de San Juan de la Claustra con la puerta del Ecce Homo, las capillas de Junterones, de Jacobo de las Leyes, también llamada de la Encarnación, del canónigo Grasso, dedicada a la Virgen del Socorro, y de la Transfiguración. Estos grandes programas de arquitectura se completaron con relevantes encargos de escultura y pintura, como el retablo de la capilla del Corpus, causa de la llegada a Murcia del pintor Hernando de Llanos, el del altar mayor y el de San Juan de la Claustra, o las pinturas de la capilla del Cristo del Milagro, y la de Santa Bárbara, hoy en una capilla del coro, además de un largo repertorio de pequeñas piezas destinadas a ornamentar el interior de la catedral y el enriquecimiento de la liturgia. Esta intensa actividad en todas las facetas artísticas creó un clima inusitado de amplísimos horizontes, acaso por vez primera en la capital del viejo reino, hasta el punto que la ciudad de los adelantados dejó de ser una referencia periférica del mundo castellano. Por el contrario, Murcia se convirtió durante varias décadas en un centro de creación y, lo que es más importante, de irradiación artística puesto que las intencionalidades estéticas se extendieron por toda la geografía y rincones del enorme obispado cartaginense. La variedad y cantidad de las demandas antes mencionadas exigieron la formación de un amplio taller, centro de trabajo de artistas y oficios para hacer frente a realizaciones de variada índole. A ello se suma la presencia de profesionales llegados desde varios puntos de la Península así como otros procedentes de Italia, lo que propició el encuentro de corrientes e influencias diversas con las obligadas consecuencias fructíferas y enriquecedoras. En definitiva, se asiste en Murcia a uno de los focos importantes del Renacimiento español, tan relevante incluso, porque llegó a ser uno de los lugares de introducción de ese estilo en el Occidente europeo. Téngase en cuenta que algunas de las piezas efectuadas en Murcia y en la antigua diócesis de Cartagena, hace mucho que están consideradas como innovaciones de gran trascendencia, siendo valoradas por su modernidad y monumentalidad. 1.1. Orígenes del Clasicismo: la puerta de las Cadenas La puerta de las Cadenas es la primera obra renacentista de la catedral de Murcia y, debido a su fecha temprana, es también una de las piezas iniciales que marca la introducción de ese estilo artístico en España. Para su construcción hubo que soslayar los problemas de propiedad de la capilla de los Agüera, herederos de Jacobo de las Leyes, y de la antigua torre medieval. Parece probable que comenzaran las obras en 1514 y alguna vez se ha dado el nombre de Juan de León como autor de la misma, aunque no es muy verosímil ya que dicho artista está más próximo al estilo gótico. Por el contrario, se sabe que un tal “maestre Matheo” trabajaba en 1513 en el retablo de la capilla mayor y quizá fuera también el tracista de la sacristía de la capilla de los Vélez, iniciada en 1517, cuya entrada e interior poseen elementos decorativos cercanos al Renacimiento con un tratamiento plástico muy similar. Este mismo profesional es posible que interviniera en 1517 en la cabecera de la iglesia de San Juan Bautista de Albacete y cabe atribuirle un papel importante en el desaparecido retablo de Santa María de Chinchilla con cierta semejanza a las labores ornamentales de la puerta de las Cadenas. La proximidad del retablo mencionado con el de la catedral de Palencia viene a reforzar la hipótesis en torno a la presencia en la diócesis de Cartagena de un artista familiarizado con el círculo de Felipe Bigarny. El conjunto general de la portada enlaza con el esquema característico de la fachada-retablo, que tuvo tanta implantación en muchos edificios españoles. El primer cuerpo es casi similar en su estructura, abocinamiento y decoración a la portada de la iglesia de Biar, en la provincia de Alicante, construida por esas mismas fechas. En ambas piezas se conjuga la tradición medieval y un tratamiento rico y profuso de las superficies, donde se plasmaba una decoración con los modelos recuperados de la Antigüedad. Esta fachada originariamente tenía dos cuerpos, igual que en la actualidad; la aparente desigualdad en el tono de la piedra y la presencia de elementos barrocos, como los balaustres o las grandes columnas que enmarcan el segundo piso, se deben a la notable reforma realizada en 1783. Se mantuvo el esquema inicial, pero se añadieron piezas, como los paneles con los santos Leandro, 129 Isidoro y Fulgencio, el gran relieve de la Virgen de la Leche y la cruz que remata todo el frente. 1.2. Una torre para la cristiandad La torre es el elemento constructivo que mejor señala la presencia del templo en el escenario urbano. Es un hito arquitectónico que contribuye a subrayar, en este caso, la imagen representativa de lo religioso. A sus valores simbólicos conviene añadir las funciones que estas construcciones tuvieron en el pasado, pues el tañido de sus campanas convocaba a las celebraciones religiosas, anunciaba los hechos de la vida cotidiana y aquellos otros de naturaleza extraordinaria e histórica, así como el discurrir del tiempo. También las torres llegaron a tener un sentido taumatúrgico para proteger del mal y de las tempestades, de ahí la presencia de los conjuratorios como pequeños edículos en las esquinas del tercer piso del gran campanile murciano. Por su parte, la torre, junto con la puerta de las Cadenas, iba a completar un enorme frontis monumental en el lado norte del templo frente a la Trapería. Esa imagen se acentuaría aún más, siglos después, al destacar sobre el imafronte barroco y convertirse en una de las referencias visuales de la ciudad de Murcia desde la lejanía. No deben descartarse, además, las consecuencias que para el tratamiento y configuración de sus muros tuvo el hecho de que la torre murciana sea un edificio adosado y no surja de la misma fábrica catedralicia, de tal manera que los volúmenes de aquélla sobresalen del perímetro del templo como un edificio exento. Aunque en España no se puede olvidar la existencia de los minaretes musulmanes y la influencia ejercida por su tipología en la concreción de los campanarios cristianos, la torre de la catedral de Murcia recoge los influjos de otras construcciones semejantes ultrapirenaicas, sobre todo italianas. A estas circunstancias se sumaron las intenciones de sus promotores, reflejadas en sendos escritos enviados al cardenal Mateo Lang en 1519. Los canónigos manifestaban sus propósitos de levantar una torre “que será cierto la mejor y más rica que aya en España”, es decir, se había apostado por la monumentalidad y por una pieza única que reflejara además la magnificencia del prelado –Mateo Lang– en cuya época se construyó. En este sentido, Vera Botí ha vinculado los deseos del ilustre cardenal salzburgués con acontecimientos históricos relevantes para la sucesión imperial en la persona de Carlos V y para la integridad amenazada de la diócesis de Cartagena. En todo caso, en palabras de Pérez Sánchez, la torre posee “una nobleza en la estructuración arquitectónica y una riqueza decorativa absolutamente de primer orden y bien distinta, en su pureza florentina, a cuanto se hacía en la Castilla plateresca de esas fechas”. El artista toscano Francisco Florentín era el maestro mayor de la catedral cuando se concibió el proyecto, pero su prematura muerte y la personalidad de quienes le sucedieron originaron dudas en torno a su responsabilidad en el diseño del primer cuerpo. En cambio, no existen recelos sobre el segundo cuerpo de Jerónimo Quijano y el tercero y superiores levantados a partir de 1765. Para algunos investigadores la actividad de Francisco Florentín quedaría reducida al diseño general y ejecución de los cimientos y del zócalo, siendo el resto del primer cuerpo y la sacristía de su interior obra y traza de Jacobo Florentín. De todas formas es conocida la intervención de Francisco en el Hospital Real de Granada y en el Palacio de los Vélez y, por tanto, su conocimiento de los repertorios clásicos. Lo cierto es que en julio de 1519 Francisco Florentín se incorporó a los grandes programas catedralicios: prolongación de las naves, conclusión de la puerta de las Cadenas y comienzos de la torre hasta las primeras semanas de 1522 en que murió, según se refleja en la carta que enviaron los canónigos a su sucesor. Durante ese tiempo el arquitecto configuraría un proyecto y pasó después a preparar el solar, abrir los cimientos y comenzar la construcción. Es posible que también llegara a definir la estructura, volúmenes y la monumentalidad, como rasgos fundamentales y hegemónicos de una torre de estas características. De todas formas resulta complicado distinguir hasta dónde llegó la responsabilidad de Francisco Florentín en la concepción definitiva del proyecto de la torre catedralicia. Por su parte, ha de reconocerse que tanto él como Jacobo Florentín coincidieron en Granada, además de la presencia simultánea de otros profesionales italianos. Se trata de la existencia de un grupo de artistas con una cultura común, en permanente actualización como supuso la llegada del mismo Jacobo Florentín que había sido testigo y quizá colaborador de algunas de las empresas llevadas a cabo en la Ciudad Eterna en los primeros años del siglo XVI. Uno de los valores más relevantes de la torre es la conjunción llevada a cabo entre la tradición anterior y el revestimiento clásico de la totalidad del diseño que recuerda a la monumentalidad romana, lo que se hizo con entera flexibilidad y perfecta adaptación a los registros estilísticos de diversas épocas. Lo importante eran las proporciones y el sentido de grandeza, a lo que se añade la capacidad extraordinaria de asimilar lenguajes de diversa índole. De ahí el sentido innovador de la obra murciana, pues sus muros responden, 131 según Gutiérrez-Cortines, a una adaptación del esquema del arco de triunfo romano, sin precedentes en el mundo español e italiano. Y esa adaptación, asimilación o reconversión es debida a la presencia de los artistas florentinos y a los deseos de los comitentes de crear un monumento excepcional, a tenor de las intenciones que ellos mismos expresaron en sus escritos dirigidos al prelado. A finales de abril de 1522 otro artista italiano –Jacobo Florentín– se incorporó a las obras del campanario murciano, como maestro mayor, después de haber recibido de los capitulares el testimonio de que “en esta yglesia mayor de Murcia se haze una torre y campanario que creemos cierto ser el mejor edificio que ay en estos reinos, del cual avíamos dado cargo a Maestre Francisco y como Dios le quiso levar desta vida, acordamos de os escrevir a vos que tomásedes cargo de la obra”. El proyecto abierto del primero de los italianos recibió la precisión y concreción de numerosos aspectos formales efectuados por Jacobo Florentín, fenómeno al que posiblemente se refiriera su hijo –Lázaro de Velasco– cuando escribió que su padre “ordenó la Torre de Murcia”. Se perciben diferencias en la concepción de los relieves al convivir un sentido rotundo y plástico en las guirnaldas de frutos y en los trofeos militares de las pilastras frente a la sutil decoración vegetal de las columnas que enmarcan las hornacinas. Un contraste enriquecedor que acaso sea debido a una voluntad diferenciadora, consecuencia de entendimientos plurales de la herencia clásica que no se presentaba como un conjunto cerrado y canónico sino flexible y abierto a múltiples interpretaciones. Los elementos dominantes del primer cuerpo de la torre son las pilastras, piezas de articulación de las superficies murarias como lo habían sido y eran en los palacios italianos: esto confiere carácter de fachada a los muros del campanario. A su vez, los motivos ornamentales se remontan a los grutescos florentinos y a las guirnaldas de la pintura italiana, enlazando también con las labores decorativas del Ara Pacis. Todos estos motivos, a pesar de la unidad compositiva que preside este primer cuerpo, revelan esa doble acepción a la que antes se aludía, consecuencia de la evolución de lo más tenue o sutil hacia la mayor tensión plástica. Tras la muerte de Jacobo Florentín en enero de 1526 en Villena, fue nombrado maestro mayor Jerónimo Quijano que se hizo cargo de las obras de la torre. El segundo cuerpo se levantó entre 1526 y 1545, aunque los trabajos estuvieron interrumpidos unos diez años, después de 1530. Aunque el esquema general del cuerpo inferior se volvió a repetir, es patente un cambio estilístico en el cuerpo superior con una mayor voluntad estructural en detrimento de la ornamentación que presidía el diseño de los órdenes del piso bajo. Esto responde también a que el llamado estilo ornamentado dejaba paso a un Clasicismo más estructural que otorgaba mayor protagonismo a los órdenes, en este caso las pilastras. Precisamente, el arte de Jerónimo Quijano maduraba hacia una valoración más intensa de lo arquitectónico y a concentrar, en cambio, la decoración en elementos muy definidos como las hornacinas o las ventanas. Incluso, el tipo de ornamentación es diferente. Esta otra manera de entender el Clasicismo se acentúa con la presencia de una escultura rotunda de fuerte carácter expresivo en los puntos antes citados que, debido a su alto sentido plástico, parecen atraer focalmente la atención, al tiempo que ofrecen un profundo contraste con las superficies murarias. Parece como si Jerónimo Quijano no sólo hubiera querido dejar constancia de esa transformación y evolución estilística, sino también buscar y explotar las posibilidades visuales a las que obligaba la mayor altura del segundo cuerpo. Y, precisamente, las diversas acepciones del Clasicismo permitían semejante adaptación. En definitiva, el arte del Montañés venía a enlazar con el de otros maestros de su generación, como Diego de Siloé o Alonso de Covarrubias, aunque por su fecha temprana podría situarse entre las primeras realizaciones que marcaron esa evolución, pues se estaba produciendo un alejamiento del también denominado Plateresco hacia un Clasicismo más depurado, concebido en diálogo permanente con la escultura. Una vez terminado este segundo cuerpo en 1545, el cabildo decidió paralizar las obras pues debieron surgir ciertas dificultades y, entre ellas, las quiebras que aparecieron en la zona del templo más próxima a la torre. Hubo que remodelar casi en su totalidad el lado norte de la girola, se levantaron nuevos arcos y columnas con sus capiteles, conjunto que ofrece un contraste con los otros tramos del deambulatorio construidos en la etapa gótica. La suspensión de las obras de la torre no parece que fuera definitiva, puesto que los canónigos solicitaron de Jerónimo Quijano un modelo de aquélla, con el fin de conocer el proyecto general y las exigencias económicas a las que podían comprometerse. Pero los tiempos ya no estaban para enormes dispendios sino para acometer los trabajos más urgentes y necesarios. 133 1.3. El “alma” de la torre El gran escritor Francisco Cascales, a principios del siglo XVII, cuando relataba orgulloso las glorias de la catedral murciana, al referirse a la torre indicaba que en el “gueco o alma está la Sacristía”. El erudito murciano reafirmaba con esta metáfora literaria que el corazón de la torre era el lugar más sagrado del templo, pues en la sacristía se custodiaban los vasos sagrados. De ahí que pueda entenderse el carácter privilegiado de estos espacios que cumplían diversas funciones, al ser también el sitio donde se guardaban, igual que hoy, los ornamentos litúrgicos y donde los sacerdotes se revestían con el fin de prepararse para la celebración de las ceremonias religiosas. Por eso la arquitectura cristiana concedió siempre a las sacristías un tratamiento preferente y cierta monumentalidad a sus puertas de acceso. En definitiva, fueron concebidos como pequeños tesoros cuya decoración y sentido iconográfico estaba de acuerdo con su significado especialmente sagrado. Es cierto que la arquitectura alcanzaba aquí una dimensión trascendente, subrayada además por la inscripción del texto del profeta Isaías en el friso que remata esta sala cuadrada “mundamini qui fertis vasa Domini...” seguido del año de finalización: 1525. La sacristía de la catedral de Murcia es uno de sus espacios más nobles y bellos, a lo que se suma el carácter toscano que preside la concepción de esta obra, una de las más representativas de la recepción del arte italiano en España. Intervinieron sucesivamente Francisco y Jacobo Florentín, ya que se inició en 1519 en el hueco de la torre, con lo que el interior creció conforme avanzaban los muros de cerramiento. Aunque el esquema general se definió más o menos generalmente en los primeros momentos, el tratamiento superior – por cierto el más interesante e importante–, al haber sido ejecutado más tarde, se debe con toda probabilidad al segundo de los maestros italianos. Jacobo Florentín diseñó la nítida cornisa y la bella cúpula gallonada que voltea sobre una espléndida corona de frutos tallados en la piedra. La armonía de las proporciones espaciales, el diseño de las cornisas y la disposición de la láurea de frutos son plenamente renacentistas y de ascendencia brunelleschiana. A la concepción altamente intelectual que preside todo el conjunto se debe uno de los valores superiores de esta obra. La cúpula resulta ser una solución original, fruto del dominio teórico y de su adecuación a situaciones difíciles, pues la combinación de gallones crea una perspectiva ficticia. En realidad se trata de una falsa cúpula, de una bóveda vaída donde habría que adivinar la presencia de un sabio pintor de arquitecturas y ornamentaciones ilusionísticas como fue Jacobo Florentín. Y esta misma sensibilidad de un artista familiarizado con la decoración naturalista y las habilidades y destrezas en los artificios ornamentales es la que se observa en los casetones con flores que parecen prolongarse en los candelieri y grutescos que decoran la bóveda en esviaje o de cuerno de vaca que cubre el pasadizo de entrada a la sacristía. La obra en madera de la sacristía murciana, es decir, la cajonería, es una pieza relevante en su género del Renacimiento español. Fueron comenzados los trabajos hacia 1525 por Jacobo Florentín con la madera que enviaba desde Guadix su suegro el entallador Lázaro de Velasco. Pero la muerte del florentino en enero del año siguiente preocupó a los capitulares cuando apenas se había iniciado la obra, de ahí que exigieran la rápida incorporación de Jerónimo Quijano, ayudado por un amplio grupo de tallistas. El maestro montañés ya había trabajado como escultor en la Capilla Real de Granada y en la sillería del coro de la catedral de Jaén, lugar donde se establecieron los primeros contactos entre los profesionales que colaboraron en Granada y en Murcia. Los principales repertorios ornamentales de la sacristía murciana fueron trazados por Jacobo Florentín, pero fueron ejecutados por su sucesor Jerónimo Quijano y es de suponer que la parte baja estuviera terminada en 1534, fecha en que se produjo un incendio, lo que ocasionó un retraso, pues todavía en 1547 al maestro se le apremiaba para que finalizase la obra. No resulta difícil distinguir los relieves que corresponden a uno u otro artista. Algunos de los paneles de la parte superior con unos rostros de perfil en el interior de tondos y el gran relieve representando el Descedimiento de Cristo remiten al estilo de Quijano, siendo esta última pieza el ejemplo más patente de la suma de influencias que se acumularon en la formación del artista montañés, es decir, la de Felipe Bigarny y la herencia italiana. Este importante mobiliario de la catedral murciana sufrió diversas restauraciones. El incendio de 1689 asoló numerosos paneles, sobre todo, de la parte superior, siéndole confiada la sustitución de las piezas dañadas al tallista Gabriel Pérez de Mena. El proceso se dilató en exceso, con problemas judiciales y de enfermedad del escultor, por lo que la obra no se terminó hasta los primeros años del siglo XVIII, ya por otras manos. Cabe afirmar que la remodelación fue muy respetuosa, llamando la atención la cruz invicta y el relieve sobre el que reposa que, aunque de torpe ejecución, remiten a la iconografía creada por Nicolás de Bussy para una hermandad de Orihuela, con el conocido tema de la diablesa. 135 1.4. Arcos de triunfo para la sacristía Siempre se ha pensado que Jacobo Florentín pudo ser el autor de la singular portada de la sacristía por su elevado sentido clásico. Parece lógico suponer que se emprendió su construcción como remate y cierre de la bóveda en esviaje que da paso a la sacristía. Si a esto se añade su estrecha relación con tratados italianos de arquitectura, publicados en el último tercio del siglo XV, que probablemente trajo el mismo maestro florentino a España, la atribución resulta aún más verosímil. No obstante, el investigador Vera Botí, al retrasar la fecha de esta obra y la de la bóveda de cuerno de vaca que comunica con la sacristía en varios años, ha atribuido ambas piezas a Jerónimo Quijano. Por su parte, son varios los autores, entre los que se encuentra Bonet Correa, que han llamado la atención acerca del tipo de columnas estriadas con cabezas de mujer como capiteles. Se trata de un diseño excepcional que traslada a este elemento de la arquitectura clásica el significado original del orden jónico, cuyo origen según Vitrubio estaría en las formas del cuerpo femenino. El origen italiano de ésta y otras fuentes ha fortalecido la hipótesis que considera a Jacobo Florentín como autor de la portada, y a su vez como importador y difusor de libros que revelaban sus conocimientos sobre arquitectura y ornamentación. De todas formas, cabe suponer que la decoración de esta portada, así como la que le precede –la denominada de la antesacristía–, tiene un alto valor simbólico (otra vez el sentido trascendente de la arquitectura) en función del lugar que ocupan como acceso al sagrarium del templo, espacio preeminente donde se guardan los vasos sagrados y la eucaristía. La cúpula que cubre el recinto de la antesacristía es una pieza singular y casi única por su forma y diseño. Su principal valor es su traza en espiral, figura especial en el arte de todos los tiempos que escasamente ha sido empleada para cubrir espacios tan amplios. En los tratados italianos la espiral aparece rara vez, y cuando esto ocurre su uso se limita a la forma abstracta de la misma aplicada como esquema urbano. Es interesante indicar, sin embargo, que en el tratado de Alonso de Vandelvira, hijo de Andrés de Vandelvira, y que sin duda conoció la catedral de Murcia, aparece un diseño semejante a éste bajo el título “Capilla redonda en vuelta capaço”, texto que se acompañaba con varias instrucciones para su ejecución. El carácter técnico de la obra de Vandelvira justifica la denominación, pero a su vez es muy expresivo, ya que la espiral corresponde a la forma de un “capaço”, voz empleada en Andalucía y Levante para designar un cesto. A la peculiaridad de esta bóveda se une la compleja cuestión de indagar en su significado, asunto que no es fácil dilucidar, ya que se ignoran las intenciones de aquéllos que ordenaron construir semejante cubrición, es decir, los canónigos, y hasta qué punto el artista encargado de trazar la obra pudo imponer sus criterios. Por su parte, es un lugar común subrayar nuevamente que la espiral, desde las antiguas civilizaciones mediterráneas, alude al eterno retorno, a lo que el cristianismo añadió el sentido del viaje del alma en su peregrinación hacia Cristo, sin olvidar otros contenidos incorporados por el humanismo neoplatónico florentino. Por su parte, los escasos datos documentales, aparte de no indicar nada sobre los propósitos que animaron a la construcción de esta cúpula, tampoco aclaran la autoría de la misma, aunque todo parece apuntar que se construyó a partir de 1531 lo que permitiría atribuir la pieza al maestro Quijano. La dimensión especialmente sagrada de las sacristías y su tratamiento arquitectónico privilegiado, como ya se ha comentado, se traducía también en la monumentalidad de sus entradas, concebidas casi como arcos de triunfo de diferente envergadura, según los casos, y con una decoración que proclama el carácter preferente del recinto al que se accede desde el interior del templo. Las dudas que surgieron en el pasado en torno a las fechas y atribución de esta magnífica pieza arquitectónica quedaron solventadas cuando fue dada a conocer el acta de la reunión celebrada por el cabildo el 10 de enero de 1531, en la que se propuso realizar una “portada y bóveda suntuosa” en la entrada a la sacristía. Y aunque siguen existiendo incertidumbres acerca de a qué puerta se refería el documento citado, diversas razones estilísticas y la talla de la misma escultura permiten atribuir esta portada al maestro Quijano, siendo muy difícil incluso que pudiera haber recurrido a algún dibujo dejado por el florentino, ya que como indica el documento, se trataba de un proyecto nuevo que antes no se había planteado. El perfecto encuadre de la fachada dentro del rectángulo formado por las columnas adosadas a los estribos, así como las columnillas que ascienden desde dos ménsulas de apeo en los laterales, denotan que este lienzo de la girola se proyectó y se construyó incluyendo en su paramento la portada que hoy llamamos de la antesacristía. Esta concepción unitaria del muro y su enmarque monumental explican la adopción de soluciones técnicas muy concretas, como la venera que remata el dintel posterior de la entrada y el despiece de los sillares en los márgenes y parte superior. 137 Si se comparan el diseño y los detalles concretos de algunos elementos, por ejemplo, la hornacina con columnas de balaustre que sirve de marco a la escultura de la Fe que preside la portada, llama la atención su semejanza con la decoración y figuras de la cabecera de Santa María de Chinchilla, obra realizada por Jerónimo Quijano entre 1536 y 1541. Desde el punto de vista de la ejecución, no cabe la menor duda que las tres esculturas situadas en los tronos que coronan el conjunto son de este maestro, así como los rostros de los angelitos que se asemejan a las figuras de la Gloria en la capilla de Junterones. Todos ellos fuertemente influidos por la estética suave y mirada ensoñada de la escultura de Desiderio da Settignano y Bernardo Rosellino. Pero las referencias más sutiles a la cultura vigente en la Italia de ese tiempo se encuentran en otras dos imágenes paganas: la cabeza velada con una piel, situada en el centro del friso –cabeza que podría muy bien representar a Hércules, símbolo de Cristo– y una figura procedente de la mitología pagana como el busto ubicado en la parte superior de la portada encima de la Fe; se trata del rosto de un joven imberbe, con el pelo ensortijado y un relieve o broche en la frente, los rasgos son idealizados y su cuerpo desnudo aparece cubierto por hojas o plantas. 1.5. Buscando la inmortalidad. Las capillas funerarias La actual capilla de enterramiento de Jacobo de las Leyes se encuentra como vimos en relación directa con la obra de la portada de las Cadenas, ya que la ejecución de esta última afectó directamente al lugar de sepultura del jurista alfonsí y a los derechos adquiridos por sus herederos, resueltamente contrarios al derribo de su capilla. Estas razones movieron al cabildo a solicitar la mediación del concejo para solventar tan grave problema que impedía construir una portada que embelleciera la ciudad, argumento que convenció a los regidores. Las negociaciones entre el cabildo y la familia fueron difíciles, ya que el lugar inicialmente ofrecido para sustituir el primitivo emplazamiento era un angosto espacio donde estaba abierta una puerta cerca de un pozo. La posibilidad de cegar este ingreso fue el motivo para ofrecer otra alternativa más adecuada, tanto para las necesidades de la propia catedral como para satisfacer a la airada familia. Fue entonces escogido uno existente dentro de la capilla del Corpus o capilla de San Antonio, espacio triangular entre dos capillas que obligaba a abrir un arco de acceso a la misma donde se levantaría un altar con un retablo. Estaba claro también que los gastos de estas obras tenían que correr de cuenta de la catedral, ya que las obras en la misma habían obligado a esta itinerancia forzosa de los restos del ilustre jurista medieval. El conjunto fue realizado por el maestro mayor Jerónimo Quijano. La capilla tiene notable interés por dos razones: en primer lugar, por ser uno de los primeros enterramientos plenamente renacentistas, realizado por un artista español, y, en segundo, por corresponder a una de las primeras obras de Jerónimo Quijano en la que explorar su carrera artística. A pesar de los condicionamientos y limitaciones (gastos escasos y espacio reducido) pudo el artista actuar con gran libertad, llegando a crear una obra en la que se funden arquitectura y escultura de una manera admirable. En efecto, el encuadre del retablo presidido por una elegante representación de la Encarnación, antecedente de la magistral versión realizada por Salzillo siglos después, sirve de soporte a unos valores pictóricos dispuestos sobre la desaparecida policromía del conjunto y acrecentada por la sensación de un suave relieve que reproduce las condiciones ilusionistas del mejor schiaccatto florentino recordando los delicados perfiles del relieve antico. La capilla propiamente dicha, de espacio triangular, está cubierta por un sistema tripartido cuya clave presenta el escudo del propietario, dentro de una orla de frutos, que destaca por encima de los arcos góticos. Hay que valorar la sabiduría compositiva y el acierto en la distribución de los espacios y su resolución para ser vistos desde la girola. Quijano creó para el espectador que deambula por la girola varios puntos de vista: en una pared el retablo y en la otra el sepulcro. Se trata, ante todo, de una capilla humanística; frente al enterramiento medieval, donde se consideraba prioritario el sentido trascendente de la muerte, el humanismo al exaltar al individuo y a su obra, entendió que el monumento funerario tenía que destacar los méritos personales junto al sentimiento cristiano. Por eso, en la capilla de la Encarnación se resalta e inmortaliza a Jacobo de las Leyes, apareciendo la urna separada del monumento. El sepulcro fue situado en alto, bien visible. Sobre la urna dos putti sostienen un libro, aludiendo a la obra jurídica de Jacobo de las Leyes, y en el centro el escudo de Castilla, aludiendo a la permanente alianza sellada entre los escritos de este jurista cuyas doctrinas seguían vigentes. El muro del fondo lo ocupa el altar y su diseño es tal que se consigue una impresión de monumentalidad que supera la escala real de la obra. Al alejarse hacia el fondo se amplía en el espacio de una forma ilusoria, con unos juegos de perspectivas que conocían muy bien los artistas del Renacimiento. La misma venera amplifica el juego prospéctico y posiblemente la pintura también lo hacía. Este tipo de altar era muy habitual en la Italia renacentista. En Florencia fue utilizado preferentemente en obras de pequeño tamaño, adosados a los muros o en las capillas, como Desiderio da Settignano en la basílica 139 de San Lorenzo o Donatello en Santa Croce, también en Florencia. En el arco que remata el altar y que cubre una venera el artista colocó algunos elementos habituales en la iconografía cristiana, como la Santa Faz, los evangelistas, además de unas máscaras con la boca entreabierta de rasgos italianos muy frecuentes en la obra de Quijano, a los que a veces dio un sentido patético. Muchos de estos motivos se encuentran también en la cajonería de la sacristía. Dentro de esta singular capilla destaca el grupo escultórico que preside el conjunto, entronizado debajo del arco triunfal y en el interior de una hornacina plena de monumentalidad renacentista. Sin duda alguna, estamos ante una de las obras más significativas de Quijano, pues según Pérez Sánchez “tanto el modelo delicado de los rostros de la Virgen y el Ángel, que evocan a Siloé, como en el dinámico y abarrocado plegar de las vestiduras al gusto de Vigarny, parece evidente un homenaje a la capilla del Condestable”. Cabe decir que el encanto de la obra pequeña, el sentimiento de quietud, tranquilidad y equilibrio en la sacra conversación, el modelado delicado, los gestos expresivos (la decisión del ángel y la sumisión de la Virgen) nos acerca al mundo renacentista, acaso el mejor homenaje para el escritor y jurista enterrado en la urna sepulcral que está enfrente, el personaje que intervino en la redacción de Las Partidas, promovidas por el rey Alfonso X el Sabio. Para muchos Jacobo de las Leyes es el primer escritor de Derecho de la lengua castellana. Pues bien, cuando nació, Murcia era tierra musulmana, cuando murió en esta ciudad de adopción, esta ciudad y este reino se regían por las leyes que el maestro Jacobo había contribuido a aportar y a ordenar. Acaso el recinto funerario más controvertido del maestro Quijano sea la capilla de enterramiento del arcediano de Lorca, que fue protonotario apostólico del papa Julio II y, por tanto, testigo de los difíciles días vividos por el pontificado a comienzos del siglo XVI y del renacimiento de la cultura clásica y humanista representada por Donato Bramante. La decisión de construir una capilla se remontaba a 1515, cuando don Gil Rodríguez de Junterón, siguiendo los modos habituales para proveerse de un espacio de culto y enterramiento, adquirió el recinto a su anterior propietario, don Pedro Saorín, en la nave meridional catedralicia, frontero a la capilla de Macías Coque, esta última en el muro de cerramiento del coro. A pesar de la dignidad ostentada por el arcediano, el cabildo planteó una serie de exigencias respecto al tiempo de construcción y a los límites de expansión del lugar, determinado por la extensión hacia el exterior de la capilla de los Vélez. Esta precisión capitular se producía a los diez años de adquirida la capilla y debe entenderse como una cautela para evitar la excesiva duración de las obras. Y aquí reside el primer problema acerca de la atribución de las mismas. Esta imposición sobre tiempo y espacio se producía en los momentos cercanos a la muerte de Jacobo Florentín y llama la atención que en ningún momento se hiciera alusión a la existencia de una traza que previsiblemente podría haber aportado el entonces maestro mayor. Admite Gutiérrez-Cortines que las obras se iniciaron después de 1525, pues los documentos capitulares así lo confirman, no teniéndose más noticias de las mismas hasta 1543, año en el que el arcediano redactó su testamento. En su última voluntad dejó dispuesto que ninguna otra persona fuera enterrada junto a él en la recapilla, es decir, en el espacio inmediato al altar. Semejante medida parece sugerir la obsesión del ilustre eclesiástico por conservar en la soledad de la muerte su espera en la futura resurrección. Una serie de recomendaciones a sus albaceas permitirían afrontar gastos adicionales para completar lo necesario el culto y la entrega de 100 ducados para maestre Jerónimo Quijano “por el retablo que ha hecho para ella”. Los hallazgos documentales y arqueológicos de los últimos años han mostrado la veracidad de las palabras contenidas en el testamento de Junterón. El sepulcro de piedra que declaraba poseer como lecho mortuorio apareció en las recientes excavaciones de la catedral y ha servido no sólo de confirmación de lo ya expuesto sino para revelar una conmovedora imagen del arcediano muy diferente a la supuesta mundanidad de su figura. El texto grabado en su interior es una profunda declaración de fe en la luz de la resurrección y esta circunstancia se ve confirmada en la atmósfera interior del recinto sublimada por la sabia ordenación simbólica de la luz. Una de las cuestiones más debatidas por los investigadores, desde finales del siglo XIX, es la problemática en torno a la autoría del proyecto. Se ha llegado a pensar que el proyecto o la “idea” fuera traída por su promotor desde Italia. Incluso se ha llegado a afirmar que durante la estancia en Roma de Junterón como protonotario apostólico del papa Julio II llegara a conocer a Jacobo Florentín. Tras las muchas hipótesis que se han esgrimido y los estudios más recientes de Gutiérrez-Cortines, así como las investigaciones de Vera Botí, cabe pensar en la posible traza del florentino, avalada además por la cultura artística del promotor, pero la ejecución pertenece a Jerónimo Quijano quien, como responsable de la obra, y bajo su 141 particular entendimiento de la arquitectura clásica, creó una pieza de extraordinaria significación dentro del Renacimiento hispano. 2. LENGUAJE CLÁSICO DE LA ARQUITECTURA 2.1. Las ciudades del reino Ya se ha comentado el cambio fundamental que se operó en la antigua diócesis de Cartagena, cuando este territorio dejó de ser la frontera del Islam, tras la incorporación de Granada a la corona de Castilla. Diversas reformas institucionales y de ámbito jurisdiccional favorecieron la reordenación del sistema, especialmente el dispuesto por los Reyes Católicos sobre enclaves estratégicos para la Corona. En este caso se encontró Cartagena, que pertenecía como señorío a don Pedro Fajardo, quien había heredado el adelantamiento del reino, y pasó a depender por voluntad de la Reina Católica en 1503 a la corona de Castilla. Esta transformación supondría a la larga un cambio cualitativo de gran trascendencia al convertirse en una ciudad supeditada a los intereses del Estado, sobre todo, en el ámbito defensivo militar y naval. Aquí comenzó la peculiar historia e identidad de una ciudad como centro de intereses estratégicos, donde quedó marcado para siempre el diferente perfil de las dos ciudades más importantes del reino: Cartagena, entidad administrativa de ámbito militar; Murcia, centro administrativo político, cultural, artístico y religioso. Esa significativa fecha de 1503 es contemporánea a los trabajos que había emprendido el nuevo marqués en la capilla funeraria familiar de la catedral de Murcia, retomando el viejo proyecto paterno que concluiría en 1507. La compensación recibida de la Corona, permutando el señorío de Cartagena por el marquesado de los Vélez, del que don Pedro Fajardo fue su primer titular, obligó al ilustre noble a levantar en Vélez Blanco el famoso castillo, uno de los primeros enclaves renacentistas de la Península que, sin lugar a dudas, habría construido frente al mar en Cartagena sobre la vieja colina de la Concepción. Pero, sobre todo, tan favorables condiciones tras la Paz de Granada posibilitaron el crecimiento demográfico, al tiempo que los nuevos objetivos económicos y la diversificación de la actividad artesanal jugaron un papel fundamental en la consolidación de la vida urbana, en la transformación de las ciudades y, por supuesto, en el desarrollo de los programas artísticos, iniciándose a partir de entonces un momento de gran brillantez. Efectivamente, bajo el gobierno de los Reyes Católicos y del emperador Carlos V se vivió una situación de internacionalismo y un espíritu de triunfo. Los planes artísticos no fueron extraños a estos paradigmas, ya que surgieron unas exigencias muy elevadas y unas demandas que respondían al deseo de enaltecimiento del prestigio personal, conforme a los ideales humanistas que procedían de la Italia renacentista. Así puede entenderse cómo, a través de ambiciosos programas constructivos, escultóricos y pictóricos, las instituciones y los particulares elevaron la obra de arte a la condición de instrumento para inmortalizar y exaltar la preeminencia de los linajes. El aumento de la población se tradujo en la capital del reino de Murcia en una insospechada demanda de arquitectura para cubrir las necesidades de vivienda y de centros religiosos, proceso paralelo al del avance de las obras públicas que alcanzó notable importancia durante los reinados de Carlos V y de Felipe II, llevándose a cabo trabajos de cierta consideración para incrementar los riegos y ampliar las canalizaciones ya existentes. Cabe recordar que una de las consecuencias más significativas de este crecimiento demográfico fue el de la irrupción de las ciudades más allá de su cinturón amurallado y su continuidad con los enclaves cercanos. Las murallas habían perdido su función defensiva de tiempos pasados y, ante las condiciones que brindaba la estabilidad política y la vitalidad demográfica, los centros de población se extendieron y abrieron hacia el territorio circundante, en lo que venía a ser un fenómeno irreversible: el paso de una ciudad encerrada a una ciudad abierta. Estas necesidades provocaron en muchas ocasiones la construcción de viviendas apoyadas en los mismos lienzos de muralla, lo que contribuía casi a su desmantelamiento, pues, incluso el estado en que se encontraban muchos trozos de aquélla era francamente lamentable y los concejos no contaban con los recursos suficientes para su mantenimiento y reparos. Fruto de este dinámico proceso urbano lo constituye, en el caso de la ciudad de Murcia, la consolidación de unos barrios extramuros a oriente y occidente: los barrios de San Juan, San Andrés y San Antolín, sin olvidar la extensión hacia el norte, marcada sobre todo por el barrio de San Miguel. Inevitablemente, a la ocupación territorial siguió la presencia de la Iglesia ya que era difícil delimitar el campo de competencias entre aquélla y las instituciones civiles. Las viejas parroquias medievales fueron reformadas en su mayoría para acomodarse a una feligresía en constante aumento, y no se olvide el carácter polivalente de estos edificios que eran el centro de la vida de los hombres, desde su nacimiento hasta su muerte. La modernización y acomodación de los templos parroquiales formó parte de este 143 amplio proceso urbanizador, al que habría que añadir también las obras realizadas en los conventos que venían a completar la dotación religiosa de estas colaciones. El trazado interno de la ciudad de Murcia, por su parte, sufrió pocas variaciones, manteniéndose la estructura medieval de raíz musulmana. Hubo un interés de las autoridades locales por modificar la fisonomía de un callejero tan irregular y ampliar, en ciertos casos, la anchura de las calles. La ausencia de una plaza mayor como en cualquier ciudad castellana impidió la creación de un centro ciudadano distintivo. La actividad urbana se disgregaba entre diversas plazas, como la de Santa Catalina, donde se levantaba el edificio del Contraste de la Seda y donde se guardaban las armas, lugar elegido a su vez por el concejo para las grandes celebraciones. La plaza del Mercado o de Santo Domingo constituía desde la Edad Media, a pesar de encontrarse fuera de las murallas, el lugar más importante para la actividad comercial y económica. El mercado de los jueves que, por privilegio de Alfonso X, se celebraba en este recinto y que llegó a poseer hasta época reciente unos porches que facilitaban esta labor de trueque, no era la única función a la que fue destinada esa plaza, ya que sirvió también para el ocio y celebración de espectáculos. Junto a estos espacios relevantes hay que citar los de San Francisco, frente al convento del mismo nombre, y el Arenal, junto al edificio del concejo, que llegarían a alcanzar en siglos posteriores una superior significación. Las restantes ciudades del reino, que habían estado sometidas al carácter fronterizo antes comentado, experimentaron igualmente un desarrollo urbanístico considerable como resultado de las nuevas condiciones de vida. Las viejas fortalezas, antaño convertidas en atalayas generadoras de seguridad y confianza, perdieron su carácter aglutinador del caserío. El descenso hacia el llano experimentado en enclaves como Lorca, Caravaca, Cehegín, Moratalla y también en otros como Jumilla o Yecla, protagonizó un crecimiento urbano bajo los signos de la nueva edad. Es sintomático comprobar cómo estos avances poblacionales tuvieron como eje predominante la presencia de grandes construcciones parroquiales, unas veces favorecidas por las órdenes militares que tutelaban las encomiendas y vicarías, y otras alentadas por la creciente complejidad de la vida urbana. De tal manera, este hecho fue tan significativo que entre 1530 y 1560 se produjo el esplendor de la arquitectura parroquial, signo evidente de la presencia del poder eclesiástico que favoreció la edificación de monumentales fábricas, cuya capacidad superaba las necesidades de culto, convirtiéndose en los nuevos hitos urbanos que identificaban la renovada función de la ciudad. Entran en competencia, contempladas desde el paisaje, la antigua silueta de las viejas alcazabas o ciudadelas con el protagonismo que torres e iglesias ejercen sobre los caseríos del llano. La función militar de esas ciudades quedó a partir de entonces sólo como una imagen del pasado frente al pletórico surgir de unas villas que se abren a la modernidad. En este cambio, la creciente importancia de los concejos, instituciones que representan la vitalidad de una sociedad moderna, se refleja en la arquitectura y en la capacidad de decisión para asumir proyectos destinados a consolidar los servicios urbanos imprescindibles (cárceles, carnicerías, pósitos, fuentes, entre otros) y la diversificación de las actividades. En otro orden de cosas, los concejos dieron disposiciones para ordenar la ampliación de las urbes como parte de un proceso de dignificación, que encontraba en la arquitectura y en los nuevos espacios abiertos la posibilidad de identificar su grandeza histórica con la de las personas y de las instituciones que las gobernaban. Esta reglamentación concejil entendió la ciudad como un cuerpo político común, al que no era ajena la literatura humanística y, por supuesto, el recuerdo evidente que quería remontarse a la antigüedad clásica. Recuérdese cómo en las historias locales se pretendía demostrar siempre un origen en la época romana cuando no en la misma mitología clásica. Por su parte, el espíritu que animaba muchas de esas disposiciones tuvo su origen en la sistemática ordenación dictada por los Reyes Católicos, para regular la vida urbana en todos sus aspectos, desde los puramente mercantiles hasta la organización gremial que garantizaba todas las actividades profesionales. Fueron, por tanto, los concejos conscientes de las responsabilidades que asumían como garantes de la ciudad y su conservación, sobre la revisión periódica de las viviendas y sobre unos alineamientos viarios regulados en función de su participación en los rituales urbanos. La plaza se convirtió en el centro neurálgico de la nueva ciudad como centro aglutinador de la misma a la que, en ocasiones, se asomaban las grandes parroquias y los edificios de gobierno. Un cambio cualitativo de grandes consecuencias se introdujo, pues, al jerarquizar los espacios urbanos del pasado con la introducción de monumentales iglesias –una parroquia o una catedral–, se originó una trama urbana nueva que recibía el nombre de la construcción que lo presidía. La modernización de las ciudades y la creciente importancia de la autoridad civil vino a expresarse a través de una serie de edificaciones 145 que pretendían satisfacer las necesidades de una sociedad en alto desarrollo. Así puede explicarse la presencia de construcciones como los pósitos, carnicerías, cárceles y, por supuesto, los más representativos de todos, los concejos. A ello habría que añadir, el definitivo asentamiento de la nobleza urbana que erigió sus palacetes o casonas. Bien es verdad que son escasas las muestras que se conservan de estas edificaciones, pues muchas de ellas se ejecutaron con escasos propósitos monumentales y otras muchas fueron totalmente remodeladas durante el Barroco y épocas posteriores. Aunque una de las obras más significativas por su suntuosidad decorativa sea el Palacio de los Celdranes en la ciudad de Murcia, relacionado con los artistas del Primer Renacimiento, la mayor parte de estas edificaciones se levantaron en la segunda mitad del siglo XVI, de acuerdo con unos proyectos arquitectónicos que no obedecen a una unidad estética. Mientras el antiguo ayuntamiento de Jumilla queda coronado por una galería alta de columnas torsas con recuerdos goticistas, todavía presente en el murciano palacio de Riquelme (hoy en el Museo Salzillo), sólo parece tener un cierto paralelismo la utilización de salvajes heráldicos cuyo origen se encuentra en la capilla de los Vélez, como motivo ornamental presente en el citado palacio y en el de Almodóvar, también en la ciudad de Murcia. Semejante motivo parece un recurso iconográfico utilizado con posterioridad en el Barroco. Por diversas ciudades – Chinchilla, Yecla, Almansa, Lorca, Caravaca o Cehegín– se levantaron casas y palacios, algunos todavía existentes, que combinan delicadas columnas jónicas, escudos y cariátides sosteniendo frontones o dinteles, en los que los recuerdos de Quijano se funden con los de Vandelvira hasta alcanzar la fuerza y potencia tectónica y visual de raíz vignolesca, posiblemente transmitida desde la vecina Granada. En el ámbito eclesiástico se presentaron tres espacios jurisdiccionales diferentes. Las órdenes militares, como vimos, gozaban de autonomía plena en la construcción y renovación de sus templos, lo que se percibe en el monumentalismo alcanzado por grandiosos templos, como el Salvador de Caravaca, la Asunción de Moratalla y Santiago de Totana. Los territorios aún pertenecientes a la diócesis de Cartagena en la corona de Aragón afrontaron la arquitectura desde la singular autonomía de sus juntas parroquiales, con grandes recursos económicos administrados por los vecinos. Por su parte, los territorios pertenecientes a la corona de Castilla continuaron con la forma tradicional de ordenar sus fábricas de acuerdo a unos ingresos procedentes de rentas distribuidas por la Iglesia. Un instrumento fundamental para la financiación derivó de las visitas de los provisores diocesanos que ejercieron notable influencia para la construcción de parroquias, como Santa María de Chinchilla, San Juan de Albacete, Santiago de Jumilla o el caso excepcional de la colegiata de Lorca, vinculada al concejo local y al deán Sebastián Clavijo. Frente al carácter abierto de la nueva ciudad, en Cartagena se dio el fenómeno inverso desde el momento en que su condición defensiva y marítima predominaba por encima de cualquier otra función. Y en este caso, la muralla viene a convertirse en uno de sus elementos urbanos fundamentales hasta finales del siglo XIX. De ahí que desde la Corona se quisiera crear un modelo de ciudad para la defensa que a la postre no llegó a consolidarse en esos años por diversas circunstancias, de acuerdo al diseño sugerido por Juan Bautista Antonelli a Felipe II de convertir la costa en una muralla fortificada con baluartes, puertas, garitas, torres y atalayas. Conviene aclarar que los recursos económicos que la Corona puso en marcha fueron escasos para poder realizar un cinturón amurallado consistente y a medida de las nuevas técnicas bélicas. Y, al mismo tiempo, no existió un proyecto definido, a pesar de los numerosos profesionales que se desplazaron a Cartagena, pues cada uno firmaba una propuesta que, a veces, contradecía un proyecto precedente. A pesar de todo, la presencia de grandes ingenieros militares, como el citado Antonelli, Vespasiano Gonzaga, Tiburcio Spanocchi, Campino, Frantín, Juan de Acuña o Leonardo Turriano inspeccionaron obras, proyectaron baluartes y dejaron la huella de su actividad en numerosos planos y dibujos. Lo que si parece importante es que muchas de estas propuestas estaban inspiradas en el concepto de la ciudad ideal renacentista sin olvidar tampoco las continuas alusiones al pasado clásico como legitimador de la historia, que en el caso de Cartagena contaba con numerosos testimonios, algunos de los cuales fueron a parar a la colección de Vespasiano Gonzaga en Sabbioneta. No obstante, todas las disposiciones tomadas, es sabido que las murallas estaban en situación precaria y que algunas viviendas se levantaban adosadas a aquéllas. Aunque el crecimiento del caserío no tuvo la pujanza de otras ciudades del reino sí que se percibe que el llano existente entre las colinas históricas volvió nuevamente a ser ocupado, en los mismos solares en que antaño estuvo la ciudad romana. Otro signo de incipiente modernización fue el comienzo de la desecación del Almarjal y, por supuesto, el acondicionamiento de los muelles para favorecer el tráfico marítimo comercial y militar. De todo lo expuesto parece claro que la arquitectura religiosa es el testimonio más fehaciente y monumental del Renacimiento en la antigua diócesis de Cartagena, que tuvo su acicate principal en los 147 programas ya vistos de la catedral. La euforia constructiva religiosa acaso sea el signo más evidente de los procesos de transformación de las ciudades y villas del reino. La presencia de profesionales de alto rango al frente de las obras catedralicias –Francisco y Jacobo Florentín, Jerónimo Quijano, Juan Rodríguez, Juan de Inglés o Pedro Monte entre otros–, algunos de ellos ocupando el puesto de maestros mayores, contribuyó a difundir los ideales del Clasicismo desde Lorca hasta Orihuela, desde Murcia hasta Chinchilla y Albacete, desde Caravaca hasta Villena, pasando por Jumilla y Yecla en una eclosión sin precedentes. 2.2. Difusión del Clasicismo La renovación de la arquitectura formó parte de un programa constructivo en manos de la Iglesia que buscaba una nueva monumentalidad para sus templos en el lenguaje del Clasicismo, tal como se estaba desarrollando en la catedral. No extraña que la vieja arquitectura medieval determinara la dimensión de los nuevos proyectos y que su maduración fuera el resultado de la intervención en unas cabeceras levantadas con las pautas del nuevo estilo. Así el “camino” que en todo templo supone el cuerpo de la nave central precede a un santuario presidido por la magnificencia, donde el sentido del espacio y la determinación del mismo contribuyeron a configurar ámbitos centralizados que, en opinión de GutiérrezCortines, evolucionaron desde soluciones estructurales tradicionales en Santa María de Chinchilla a cruceros plenamente definidos en Santiago de Jumilla, hasta alcanzar el triunfo de la centralidad y su autonomía espacial en Santiago de Orihuela. 2.2.1. Un baldaquino en piedra: Santa María de Chinchilla Entre 1536 y 1541 se planeó y edificó la cabecera de Santa María de Chinchilla, gracias a la intervención del deán Sebastián Clavijo y al concurso del arquitecto Jerónimo Quijano, autor de las trazas en etapas sucesivas. Aunque el proyecto anhelado por el eclesiástico y su arquitecto había previsto la edificación total de la iglesia, las tensiones mantenidas con el concejo aconsejaron el abandono de tan ambiciosa idea circunscrita por este motivo a la construcción de la cabecera. La forzada conexión de la misma con el templo preexistente no ocultó sus considerables logros, tanto en el exterior de acusada verticalidad por la línea de sus poderosos contrafuertes, como por los efectos decorativos en los que se ha creído ver la intervención de Esteban Jamete, cuya sensibilidad parece estar próxima al Quijano del segundo cuerpo de la torre de la catedral de Murcia. Aunque la lectura de un determinado programa de abolengo mitológico y literario ha sido cuestionada en los cinco bustos que coronan las ventanas exteriores, la cúpula oval del interior, una forma ingeniosa de conectar el tramo final de la iglesia con la cabecera renacentista, incorpora determinados elementos simbólicos de naturaleza cósmica, que en Quijano estaban acompasados a los efectos místicos de la luz en alguna de sus obras, mediante la introducción de una “iluminación suave recomendada por los tratadistas”. La disposición de los radios de esta cúpula oval se trazó a semejanza de la irradiación de los rayos solares, en poética imagen que asociaba su luz a la claridad solar expandida por el universo, que a su vez remitía a la figura de Cristo como fuente de claridad. En efecto, la forma con la que se levanta esta ingeniosa cúpula sobre cuatro pilares parece recordar un enorme y pétreo baldaquino construido como tal, a semejanza del cosmos y del universo. 2.2.2. La singularidad del proyecto. La colegiata de San Patricio A diferencia de las tensiones surgidas entre Clavijo y el concejo de Chinchilla, para reducir la idea originaria que habría supuesto la construcción de una iglesia nueva en el lenguaje del Renacimiento, la edificación de San Patricio en Lorca fue el resultado de una serie de intereses coincidentes en el momento en que la vieja iglesia de San Jorge fue elevada al rango de colegial en 1533. El deán, el municipio lorquino y el cabildo catedralicio aunaron sus esfuerzos para la edificación de un proyecto utópico, dadas las dimensiones y grandiosidad con que fue concebido. En la exposición de motivos de los regidores se percibe el cambio de mentalidad, propia de los nuevos tiempos, puesto que la existencia de un edificio de tal jerarquía sería un poderoso atractivo para aglutinar en su gobierno la presencia de cultos eclesiásticos de gran realce. A ello se añadía la distinta configuración de los núcleos urbanos sobre los que se actuaba, pues si en el caso de Chinchilla la iglesia estaba emplazada en el viejo núcleo poblacional, paulatinamente rebasado por la expansión hacia el llano, en Lorca se daba el fenómeno contrario, ya que San Patricio habría de ocupar un lugar privilegiado en la zona de expansión de la nueva ciudad, de la que se convirtió en su símbolo más representativo. El concejo vio que la dignidad con la que se planteaba este templo repercutiría en beneficio de la propia ciudad, como primer paso a otras ambiciones de mayor peso. La complejidad del culto en una iglesia colegial y el número de dignidades y canónigos precisos era sumamente importante para una ciudad, cuya consideración sería compartida con la del nuevo templo. La vieja denominación de San Jorge que evocaba los días de la conquista 149 aragonesa dejó paso a la nueva advocación de San Patricio, que ponía en relación la intervención de este santo con el valor de los lorquinos y sus magnificadas hazañas en los Alporchones, el mismo santo que fue promovido a patrón de la ciudad de Murcia y al programa iconográfico de la fachada barroca catedralicia. Cuando en el siglo XVIII Lorca reclamara un obispado propio basado en la legitimidad de una tradición remitida a la evangelización apostólica, se trataba precisamente del resultado de estas iniciativas plasmadas en el siglo XVI. La colegiata de San Patricio sería, por sus dimensiones y configuración, el edificio religioso más monumental del obispado cartaginense después de la catedral. Aclaradas las circunstancias de su origen, promoción y significado conviene subrayar que fue proyectada con tres naves y girola, es decir, de planta catedralicia, como convenía a su rango de colegial, de acuerdo a unos planes homogéneos trazados por Jerónimo Quijano y respetados a lo largo de los siglos. La existencia de una colegial llevaba implícito el disfrute de una cierta autonomía en su funcionamiento que, en este caso, fue resuelta mediante la acción conjunta del patronazgo municipal y el control artístico y económico del cabildo catedralicio murciano, razón de más para explicar la presencia de su maestro mayor en la traza y dirección de las obras y en el interés mostrado por el impulsor del proyecto, el deán Sebastián Clavijo. Hay que entender, por su parte, que la obra de San Patricio aparece inmersa en la renovación urbana que había emprendido el concejo. Los viajes del arquitecto a la ciudad de Lorca desde 1535 y su participación en la construcción del pósito, las carnicerías y otras piezas, en las que brindó su asesoramiento, coincidían con la edificación de la colegial y la introducción del lenguaje clásico es una muestra más del espíritu emprendedor de esa dignidad eclesiástica y de la labor de su arquitecto. La construcción de una colegial implicaba la unión de varias funciones propias de su condición religiosa, engrandecidas al ser escenario además de un culto privilegiado. Era necesario disponer de una serie de condiciones específicas, exigidas por su rango tanto para dar cabida a aquellas celebraciones de carácter oficial como a las requeridas por su condición capitular necesitadas de espacios propios, coro o sala capitular, imprescindibles por su rango. Esta misma circunstancia motivó la existencia de una escala monumental que fuera acorde a los usos previstos muy diferentes a los de una simple parroquia. El motivo de inspiración de su planta se encontró en el único edificio posible, la catedral de Murcia que así veía reproducida muchas de las peculiaridades de su antigua fábrica. Las coincidencias van más allá de una vaga proximidad, por otra parte lógica en toda colegial, al trasponer espacios y recintos trasladados con asombrosa similitud: la capilla del Alcázar encuentra su equivalente en la del Corpus murciano, la profunda capilla mayor lorquina con su homónima murciana, la ausencia de cúpula sobre el crucero a favor de abovedamientos y, por último, la sacristía colegial con la capilla de los Vélez. La existencia de un dibujo atribuido a Quijano muestra la concepción originaria de la obra y las ligeras variaciones que se introdujeron en vida de su creador. No sólo es interesante el cambio de emplazamiento de la torre sino la reducción a cinco tramos de la cabecera y, lo que es más importante, la singularidad de envolver la capilla mayor mediante unas arcadas abiertas a la girola, como la catedral de Granada. La centralidad de aquel recinto quedaba así más subrayada y la fusión de elementos tan grandiosos desde el punto de vista simbólico y espacial, como la centralidad del martyrium, se combinaba con la excelencia de la planta catedralicia. Quijano visitó hasta su muerte las obras, delegando en oficiales y canteros su ejecución, hasta que en 1545 un maestro de confianza del cabildo llevó toda la responsabilidad. Diversos canteros como Domingo y Martín de Plasencia o Lorenzo de Boenaga participaron en la obra, tanto en vida del maestro como a su muerte, siendo Diego de Villabona el encargado de concluir la cabecera. Un punto importante fue la realización de la puerta lateral que da a la plaza, concebida como arco de triunfo, similar a la portada de Santiago de Jumilla y a la de San Esteban de Murcia, manteniendo un esquema heredado de Quijano, pero ya elaborado con criterios diferentes en los que prima su corrección y equilibrio frente al escaso interés por los efectos plásticos. La lentitud de las obras que no concluirían hasta principios del siglo XVIII con la portada principal y el trascoro se debió a múltiples razones, pero sobre todo a la importancia concedida al monumento, al deseo de respetar el diseño original y por el significado tan importante que tenía para la ciudad de Lorca tan insigne construcción. 2.2.3. Espacio y luz. Santiago de Jumilla Parece clara la decisiva intervención del deán Sebastián Clavijo en cuantas intervenciones artísticas fueron promovidas en el obispado. Su viaje como provisor por aquellos territorios, inspeccionando el estado de la arquitectura, llevó consigo la presencia del arquitecto Jerónimo Quijano. Las disposiciones dadas por el eclesiástico y los 151 acuerdos suscritos con los concejos locales para la continuación de obras emprendidas en años anteriores configuraron la nueva imagen constructiva del obispado. A la trascendencia de su presencia en Chinchilla y Lorca se unió el impulso dado a San Juan de Albacete y a la continuidad de los trabajos emprendidos en Santiago de Jumilla, cuya obra gótica, como consecuencia de las secuelas sufridas en la guerra de la Beltraneja, se prolongó desde mediados del siglo XV hasta las primeras décadas del siguiente. Coincidió el viaje diocesano de Clavijo con la euforia que siguió a la consolidación de modelos urbanos en expansión, y a la mentalidad de un prebendado testigo de los grandes cambios operados en Roma, cuando desempeñó su función de redactor de breves apostólicos en tiempos del papa Clemente VII. Se unían, por tanto, la mentalidad renovadora de Clavijo con la fidelidad con la que el arquitecto interpretó esos deseos de grandeza arquitectónica, a través del mismo lenguaje artístico que él había vivido en la Ciudad Eterna. De esta forma, un nuevo proyecto se puso en marcha para dar fin a una prolongada obra en la parroquia mayor de Santiago de Jumilla. La llegada del provisor y del arquitecto a la citada ciudad fue decisiva para el cambio de un proyecto, que en distintas fechas se había puesto en manos de Juan y Pedro de Homa y Julián de Alamíquez. En efecto, a la nave gótica se añadió una cabecera trilobulada que se remata en una magnífica cúpula, vinculando así una iglesia de nave única con un presbiterio de planta central, es decir, tradición y modernidad, presididos además por la fusión de lenguajes estéticos diferentes. Pocas veces se ha conseguido una inserción de este tipo. Ésta es la razón por la que los arquitectos antes mencionados difícilmente podrían haber concebido un nexo tan radical entre formas y tipologías diferentes si no mediaba una experiencia singular que trasladara un problema ya solventado en otras construcciones italianas. Es por ello que, a las dudas surgidas sobre el autor de las trazas y a las propuestas efectuadas sobre sus posibles mentores, sólo quepa mencionar el nombre de un arquitecto cualificado capaz de este tipo de sorprendentes soluciones: Jerónimo Quijano. Su trayectoria en otros templos de la vieja diócesis en que había de abordar problemas similares lo hace posible, así como la concepción del espacio con valor autónomo y tridimensional, le convierten en una excepción singular. Un factor esencial en tan innovadora solución fue el tratamiento de la luz y su forma de difundirse por toda la estructura muraria, a la que confiere una entidad plástica que no oculta la potente masa constructiva y la posibilidad de indagar en ella supuestos componentes simbólicos. Otras piezas fueron realizadas por esos mismos años en este templo con un lenguaje similar: la sacristía y la portada lateral. La primera se concibe como un espacio octogonal, es decir, centralizado, al que se accede por un paso cubierto de bóveda en esviaje. Este carácter viene impuesto por la función que las sacristías desempeñaban como últimos santuarios del templo donde se recogían las especies y los vasos sagrados, a modo de los thesauri de la Antigüedad. Si su carácter privado ya les confería una atmósfera recóndita, la dignidad de su función les dotaba de ingeniosas soluciones arquitectónicas y de un mobiliario excelente y suntuoso, en consonancia con su finalidad. Aunque en mayor escala, no es extraño el interés que puso el Renacimiento en la nobleza y dignidad de sus sacristías y en la consideración de organismos autónomos cercanos al presbiterio. Véase el caso de la sacristía de la catedral de Murcia, la de San Patricio de Lorca o la de Santiago de Orihuela. Todo parece indicar que el ejecutor de esta magnífica obra fue Julián de Alamíquez. La portada efectuada en 1573 responde al linaje de Quijano, interpretado ya por sus sucesores como se vio en Lorca: un arco de triunfo con decoración cuidada constituye el acceso lateral a un templo singular. 2.2.4. Identidad con el Clasicismo. Santiago de Orihuela Ya se ha comentado que en los territorios de la antigua diócesis de Cartagena pertenecientes a la corona de Aragón el modelo de financiación fue diferente por la intervención de las juntas parroquiales, pero eso no obstaculizó la presencia de los maestros mayores del obispado y, por tanto, de la difusión del nuevo lenguaje clásico. Es decir, por encima de cualquier eventualidad y de confrontación de intereses y de competencias se superpuso la irradiación del Renacimiento derivado del interés de las autoridades episcopales y de los profesionales subordinadas a ellas. Sólo así puede entenderse que en la gobernación de Orihuela se llevara a cabo otra de esas soluciones sorprendentes, semejante a las que antes hemos señalado, en relación con la convivencia de un templo gótico con una cabecera renacentista cuya impronta obedece al mismo maestro Jerónimo Quijano. En efecto, su intervención puede remontarse a 1545 en que Julián de Alamíquez trabajaba en la sacristía, probablemente con trazas de Quijano, ya que es perceptible su estilo en el tratamiento de los órdenes y en la forma de interpretar los espacios, como ya se ha advertido en otras obras suyas. Pero fue a partir de 1550 cuando trace la capilla mayor con el paso hacia la sacristía, permitiendo la introducción de un cuerpo grandioso a la manera de un templo en 153 planta central con vida propia. Los recuerdos de la Antigüedad romana y de otras obras del Renacimiento suponen la culminación de un proceso de identidad con el Clasicismo, especialmente en el valor de los órdenes –el orden jónico parece el preferido por el maestro– y en la utilización de un gran arco de triunfo de acceso al presbiterio, dotado de una profunda significación como limes o punto que marca el ámbito sagrado del santuario. La cúpula sobre base cuadrada ofrece un diseño especial derivado de la geometría de la arquitectura, sin ornamentación plástica, cubriendo un enorme espacio como ya se había hecho en Italia, prefigurando fórmulas manieristas. A este concepto de Quijano se añadieron los nuevos valores introducidos por el purismo de Juan de Inglés, un arquitecto pretendiente al nombramiento de maestro mayor de la catedral de Murcia, que representaba unos valores puramente geométricos y abstractos. Desde 1574 se produjo una renovación completa de los maestros responsables de la obra y ese momento coincidió con la presencia de Juan de Inglés. Fueron, pues, tres los momentos decisivos en la evolución constructiva y formal de Santiago de Orihuela y éstos fueron marcados por la presencia de artistas de distinta formación. A la primera generación de maestros del Renacimiento –Quijano y Alamíquez, por ejemplo– sucedió una siguiente representada por Juan de Inglés y otro grupo de colaboradores distintos. El final de las obras, principios del siglo XVII, ya se plantearía con criterios artísticos diferentes. Pero todo parece indicar que la fidelidad al proyecto inicial fue completa, pues, aunque el segundo cuerpo de la capilla mayor fuera responsabilidad de otros arquitectos y canteros, la introducción de variantes fue de menor rango, en ocasiones limitadas a la mera sustitución de ciertos valores plásticos por otros más geométricos y abstractos. Esto puede explicar que, en un proceso constructivo de larga duración, la peculiar gestión de las obras como proyecto común y no como resultado de una acción individual fuera decisiva para dar impulsos a la arquitectura y alcanzar un grado de unidad y cohesión verdaderamente sorprendentes. Si, por una parte, estas parroquias del área situada bajo la tutela de otro reino peninsular diferente al castellano en que se situaba la capital de la diócesis ya pregonaba la singularidad de unas instrucciones no tuteladas por las autoridades diocesanas, la forma de abordar colectivamente unos proyectos permitía la continuidad de los diseños, el respeto, con ligeras variantes a la idea originaria, y la culminación completa de unas obras. 2.3. Los templos del Renacimiento: la diversidad del modelo La creación de los nuevos templos parroquiales derivó hacia varias soluciones que muestran así la riqueza de tal proceso, derivado claro está de las necesidades religiosas y de los medios económicos disponibles. La extensión de la diócesis ofrece una enorme complejidad a la arquitectura religiosa y la diversidad, en este sentido, es la consecuencia de una demarcación tan amplia. Si a ello se añaden las diferencias observadas por las distintas jurisdicciones existentes, más los territorios de ambas coronas, podrá entenderse un resultado lejos de cualquier reduccionismo. En este caso, la monumentalidad y su magnificencia no resultan homogéneas, sino vertientes diversas que van desde la más amplia modernidad hasta el mantenimiento de la tradición. Otro aspecto que merece destacarse es que esa eclosión constructiva abarcó hasta los rincones más alejados del obispado. Ello implica que las pautas emanadas desde la capital de la diócesis no se difundieron con igual intensidad y se mezclaron con otras influencias, explicadas por la diferente situación histórica y jurisdiccional de las poblaciones y por las previsiones de sus patronos, eclesiásticos y civiles, de fomentar un modelo de templo adecuado a la población y a las perspectivas de lograr una financiación mediante la venta de capillas o de aplazar para un futuro incierto esta posibilidad, que permitía una financiación más continuada. Por ello, los modelos más frecuentes tenían en cuenta la capacidad de respuesta que el templo había de proporcionar a una población de recursos limitados y de no muy abundante número, razón para que su planta se acomodara a las sugerencias de los teóricos y a los modelos de nave única propuestos. En este caso, se trataba de un modelo funcional y práctico, cuya planta podría adoptar variables diferentes, desde la incorporación de una cabecera poligonal o plana hasta la existencia o no de capillas laterales. Todas, sin embargo, presentan como rasgo común la ausencia de crucero, lo que las convierte en unos edificios diáfanos en cuanto a su concepción espacial y cristalino en relación con su envoltura mural. 2.3.1. La nave única En general, se produjo una transición sin fisuras entre las soluciones góticas, aplicadas desde la segunda mitad del siglo XV en las viejas parroquias de la diócesis, a las nuevas soluciones del Renacimiento. Lo habitual fue la pervivencia del Gótico en la mayoría de las naves centrales, incluso en las cabeceras, combinadas con el Renacimiento propio de los maestros diocesanos o de modestos canteros que interpretaban los rasgos más evidentes del mismo. En la mayor parte 155 de los ejemplos conocidos las reformas afectaron a los pies de la iglesia, a la construcción de torres o sacristías y, sobre todo, a las portadas levantadas bajo los esquemas de arcos triunfales. Dentro de este capítulo de versiones tan heterogéneas pueden citarse las parroquias de la Asunción de Sax (1533-1550), San Martín de La Gineta (1520-1560), la Asunción de Jonquera (1520-1570), Santa María de Tobarra (1546-1576), Santa María de Villena (en construcción en 1575) y las iglesias dependientes de la Orden de Santiago, distinguidas por el material utilizado, una piedra grisácea de textura áspera, interiores enlucidos, salvo en Santa María de Letur, como en Santa María de Hornos, la Asunción de Yeste o la Asunción de Orcera. Posiblemente, dentro de este capítulo de iglesias de nave única haya que destacar la denominada iglesia vieja de Yecla, no sólo por lo que tiene de auténtico símbolo de la población sino porque se trata de un edificio muy homogéneo. El incendio de este templo en la guerra civil supuso la desaparición de su rico ajuar litúrgico y sus magníficos retablos renacentistas, y su belleza tan sólo puede evocarse a través de los versos de Azorín. Yecla se vio afectada por los conflictos sucesorios de Castilla al estar incluida en la jurisdicción del marqués de Villena, partidario de Juana la Beltraneja. A la pacificación surgida con la consolidación del reinado de los Reyes Católicos, siguió un período de reorganización ciudadana que llevó implícito la construcción y ordenación de un nuevo centro cívico en la ladera del castillo. De esta forma, los edificios más relevantes de una villa moderna fueron configurando el centro urbano, con el ayuntamiento, la lonja, las carnicerías y, evidentemente, la iglesia. Se trata de un proceso similar al observado en otras ciudades y, especialmente, en la vecina Jumilla. El templo, según la tradición, se levantó en los primeros años del siglo XVI como un edificio de nave única con capillas hornacinas y una torre en el lado norte del presbiterio, mientras que la sacristía, más tardía, se construyó al otro lado de la cabecera. Aunque no es conocido el autor del proyecto, no puede soslayarse la tutela diocesana que en Jumilla estaba levantando el edificio de Santiago. En efecto, la nave gótica de tramos alargados sirve de espacio antecedente a una cabecera, cuya monumentalidad hay que relacionar con un replanteamiento del proyecto, acaso debido a la existencia de unas perspectivas económicas diferentes al momento del inicio de las obras y a la difusión del gusto clásico por toda la diócesis hacia 1540. Este último rasgo coincidió con la intensa actividad desplegada por Quijano en su función de tracista y renovador del lenguaje artístico, pues las similitudes observadas en el ábside y los remates de la torre con otras obras del maestro citado, así como el orden y mesura de la cabecera, muy próximos al de Santiago de Jumilla, avalan la hipotética intervención de un grupo de arquitectos y canteros, entre los que alguna vez se ha mencionado a Julián de Alamíquez y sus colaboradores, dentro de un sistema de trabajo capaz de atender encargos en templos muy distantes entre sí. Por su parte, la venera del presbiterio, diseñada a partir de un óculo central, sugiere interpretaciones simbólicas en el manejo de la luz, cercanas a las ya divulgadas por otros lugares del obispado a partir de Santa María de Chinchilla. A su vez, esa misma venera, a la que antecede un tramo de bóveda de casetones, ofrece una disposición semejante a la que el maestro Quijano ordenó en la capilla mayor de la colegial de Lorca. Uno de los elementos que da mayor personalidad a este castigado edificio es el friso decorativo con extrañas cabezas situadas en el coronamiento del campanario, sujetas a múltiples especulaciones sobre el alcance de su significado, y cuyo diseño general se aproxima a la torre de Santiago de Villena. 2.3.2. “Hallenkirchen” y Renacimiento A la simplicidad espacial y a la configuración estructural sencilla de potentes cerramientos verticales y horizontales de los templos que se acaban de comentar, se añaden otros que responden a una tipología de mayor complejidad que en algunos aspectos hereda de plantas anteriores pero que en su adopción del lenguaje clásico resulta ser uno de los logros más relevantes de la arquitectura renacentista. Fueron una evolución del sistema gótico de pilares sobre planta de tres naves que, como novedad, introdujo la columna clásica como sistema generalizado de soporte. Esta peculiaridad fue la razón por la que el modelo fue identificado como iglesia columnaria, dado que esta singularidad fue una de las cualidades más evidentes en la definición del tipo constructivo y en la derivación de sus condiciones espaciales. Aunque la iglesia columnaria tuvo una gran difusión por toda Europa y la América hispana, su adopción en España fue aplicada tanto al medio rural como a otros núcleos urbanos en los que actuaba como parroquia única. Éste fue el caso de la diócesis de Cartagena que vio las utilidades simbólicas del modelo columnario, por su diafanidad y por la capacidad de adaptación a las necesidades de una población que había elegido el espacio religioso como destino final de sus vidas y como lugar donde la jerarquía social quedaba debidamente diferenciada. Pero, además, en la adopción del tipo intervinieron otros factores que facilitaban las funciones esenciales del templo, 157 favorecían la contemplación de la capilla mayor por la unidad espacial resultante, fortalecía los efectos acústicos de predicación y liturgia y ayudaban a comprender la imagen simbólica de la iglesia. Las variantes utilizadas en un modelo tan internacional responden a la cubierta de la totalidad del edificio, pues unas veces la nave central se levanta por encima de las naves laterales y en muchos otros casos las bóvedas están a la misma altura, dando lugar al tipo definido como planta salón o hallenkirchen. Mientras en Castilla se generalizó esta última solución, en los territorios de la corona de Aragón fue la solución preferida para edificios civiles, siendo la parroquial de San Martín de Callosa de Segura la única excepción a esta norma casi generalizada, debido a la influencia de Quijano y su círculo. En todos estos casos la elección del soporte columnario no estuvo condicionada por el abovedamiento o la estructura, sino por una voluntad de Clasicismo que se hace patente en todos los ejemplos. Aún la utilización de unas bóvedas góticas alzadas sobre estos pies renacentistas no introduce ninguna discrepancia, sino que forman un todo armónico, consecuencia sin duda de la diafanidad, unidad y coherencia de todo el sistema columnario. Tal es así que estos enormes soportes del más puro linaje clásico se convierten en los protagonistas absolutos de estos edificios religiosos. Los órdenes constituyen el léxico más relevante de la arquitectura de la Antigüedad: valorados y enaltecidos por muchos, deplorados por otros, siguen vigentes aún en la arquitectura contemporánea. En las iglesias columnarias el orden que la Antigüedad mostró en los exteriores de los templos, el Renacimiento sacralizó en el interior de su arquitectura religiosa. Cabe recordar una vez más que el templo de planta salón con bóvedas a igual altura y soportes columnarios, tal como fue concebido en el Renacimiento, se convirtió en una de las respuestas de la arquitectura del humanismo. Los maestros de entonces contemplaron la adopción de ese sistema como uno de los mejores ejemplos para la síntesis entre el lenguaje y proporciones recuperados de la Antigüedad y la basílica cristiana. Y, aunque en el Gótico ya se había utilizado una tipología constructiva semejante en diversas zonas de Europa, la diafanidad y proporciones del Clasicismo confirió a este modelo un aspecto sustancialmente diferente que lo convertía en uno de los logros del Renacimiento. Algunas de las últimas catedrales españolas, primero la de Granada, pero sobre todo la de Jaén, están en esa órbita. No extraña por ello que este tipo fuera el templo utópico de los obispos que habrían de regir las nuevas diócesis de los virreinatos de las Indias. De esta forma, el templo de planta salón adquirió unos ribetes ideológicos y simbólicos difícilmente soslayables, que hizo crisis cuando algunas de esas fábricas de ejecución lenta fueron abovedadas ya en las primeras décadas del siglo XVII, puesto que los arquitectos propusieron escalonar la altura de las naves, polémica en la que intervinieron los profesionales de la corte. En realidad, el humanismo había quedado atrás y el templo de la contrarreforma debía resaltar los aspectos simbólicos de la cruz latina a través de esa jerarquización de la nave central y la de crucero. En la diócesis de Cartagena el modelo no resultó único sino que evolucionó desde las primeras manifestaciones donde habría de convivir con tipologías constructivas anteriores de cabecera poligonal e incluso con altura de naves desiguales hasta soluciones más acabadas y homogéneas en las que el rectángulo de la planta y el alzado y la cabecera plana se advierten con nitidez. Es evidente que la transformación de un edificio ya en construcción y su adaptación al modelo columnario produjo la indagación de soluciones por parte de sus maestros que habrían de conseguir que un mismo soporte de sección circular recibiera arcos a diversa altura. La historia de los templos columnarios de la vieja diócesis de Cartagena tuvo una cronología muy amplia, aunque la mayoría de ellos se realizó en lo fundamental durante el siglo XVI. En 1499 se planteó la obra de la parroquial de la Asunción de Hellín, acaso el primero de los de estas características en el que todavía conviven fórmulas góticas con otras renacentistas. Posiblemente la presencia de pilares de sección poligonal, tan característicos del Medievo hubiera sido la solución más adecuada para levantar una iglesia con naves a diferente altura, pero surgen aquí unos soportes cilíndricos rotundos de una sensibilidad y monumentalidad nuevas. En la larga historia de estas construcciones se perciben los cambios de intención e intereses, que la Iglesia manifestó a lo largo de un siglo marcado por profundas modificaciones –que iban desde la recuperación de la iniciativa religiosa, surgida tras la euforia de la unidad alcanzada por la Reconquista, hasta la sustitución de aquellos valores defendidos por la reforma espiritual del catolicismo–. En igual medida, las dificultades financieras por las que atravesaron las villas sobre las que se actuaba –Hellín, Albacete, Cehegín– y la dependencia de algunas de ellas de las jurisdicciones de las órdenes militares –Caravaca, Moratalla, Cehegín– o su alejamiento de los centros de poder –Albacete– se sumaron al distinto interés mostrado por los concejos a comprometer sus caudales en unas obras, que por sí mismas carecían de los recursos imprescindibles para emprender grandes reformas o templos de nueva planta. En Hellín, el interés mostrado por el cabildo de 159 Cartagena se reavivó ante la posibilidad de que un establecimiento franciscano fuera un inconveniente serio para la continuidad de unas obras iniciadas a finales del siglo XV. Esa misma circunstancia se observa en otras localidades, en las que los proyectos veían peligrar su continuidad porque el interés devocional de la población tenía otras preferencias distintas a las defendidas por las grandes parroquias. Si en la localidad mencionada era la posibilidad de que una orden religiosa suscitara el interés de la ciudad por unas formas de piedad muy cercanas a la sensibilidad popular, en Cehegín los proyectos para ampliar la antigua iglesia de la Magdalena se encontraban seriamente dificultados por la construcción de ermitas que atraían fuertemente la religiosidad de la gente. En la historia de tales edificaciones sobresalen algunos rasgos que están muy por encima de la circunstancia formal de su encuadramiento columnario. Por ejemplo, la presencia de capillas particulares en la Asunción de Hellín, dotadas de abovedamientos singulares muy cercanos a los ya vistos en la catedral de Murcia o próximas a los maestros de la segunda mitad del siglo XVI, son el testimonio imprescindible para comprender el cuadro de realidades sociales de aquella centuria. Así, la iglesia de San Juan de Albacete puede comprenderse como un caso singular, surgido tanto de las influencias sucesivas de un enclave urbano, de crecimiento poblacional y económico capaz de iniciar la aventura de una nueva construcción, como del cruce de influencias artísticas dependientes de zonas eclesiales muy poderosas que le aproximaban al arzobispado toledano o le sometían a las directrices del episcopado de Cartagena. En efecto, el inicio de tal iglesia viene asociado a la presencia del gran Enrique Egas como resultado de las influencias toledanas proyectadas sobre un territorio carente de tradición artística propia, cuyos intereses en este campo eran manejados a distancia. Nunca podría encontrarse un ejemplo mejor de lo que fue un proyecto castigado a lo largo del tiempo por la falta de talleres estables en una localidad que ofrecía pocos atractivos a los artistas y el escaso interés de aquéllos que desde la distancia vivían ajenos a los problemas reales. Ciertamente el interés del concejo no se vio correspondido por el del cabildo murciano hasta, al menos, el primer tercio del siglo XVI, cuando el programa edilicio de la diócesis vivió uno de sus momentos de esplendor y se comprendieron las ventajas de favorecer la arquitectura, en este caso, con recursos ajenos. La amenaza de ruina y la caída de bóvedas obligaron al replanteamiento continuo del edificio, recurriendo a maestros de conocida solvencia –Diego de Siloé o Jerónimo Quijano– en un deseo de afrontar las auténticas dificultades técnicas y proseguir su construcción. Pero en el panorama del siglo XVI las diferencias establecidas entre los logros del primer tercio y los distintos objetivos anhelados desde 1560 desplazaron el interés de la arquitectura hacia otros fines más acordes con las disposiciones del sínodo tridentino. Sólo la llegada de Sancho Dávila y la intervención de su arquitecto diocesano Pedro Monte de Isla renovaron el interés por esta construcción. En ese ambiente de renovación constructiva marcada por los años cercanos a 1536 otros proyectos verían modificar sus intenciones originales. En Caravaca, la historia del Salvador ofrece unos perfiles similares cuando el primitivo proyecto de levantar una parroquia sobre el solar de la vieja iglesia de la Soledad, dentro del perímetro amurallado de la antigua alcazaba, fue sustituido por un nuevo emplazamiento en la zona de expansión urbana. Los intereses del concejo y las disposiciones de la Orden militar de Santiago fueron tan necesarios como la reorganización de los recursos financieros y el control sobre su estricta administración. Gracias al asesoramiento de Jerónimo Quijano y de Pedro de Homa se proyectó una iglesia columnaria de solemne y grandiosa monumentalidad. Como parroquia única reunía todos los elementos imprescindibles para impresionar con su soberbia arquitectura, además de convertirse en símbolo del poder de la Orden militar de Santiago. En la historia de su construcción no sólo intervinieron los maestros citados sino también Pedro de Antequera y otros ocasionales arquitectos llamados, como fue el caso de Jorge Manuel Theotocopuli, para informar sobre problemas de estabilidad de ciertas zonas del edificio. Al igual que en otros templos diocesanos, la segunda mitad del siglo XVI se decantó hacia otras inquietudes artísticas destinadas a fomentar los recursos litúrgicos y aquí también ocurrió. Sin embargo, la presencia de Pedro de Antequera, como continuador de la obra de Quijano y Martín de Homa, significó un nuevo impulso anterior a las iniciativas destinadas a dotar de otros recursos al templo y a la renovación del interés por el mismo mostrado a finales del siglo XVI cuando apareció en escena Pedro Monte de Isla, maestro mayor del obispado, posiblemente uno de los responsables elegidos por la Compañía de Jesús para intervenir en el colegio cercano. Los intereses de la Orden de Santiago, generosamente expuestos por medio de sus visitadores y las órdenes expresas dadas en las instrucciones que recapitulan su presencia en los territorios de sus vicarías y encomiendas, sirven en muchas ocasiones para trazar el panorama de las artes y la trama de intereses tejidos en torno a las decisiones adoptadas. 161 Si en el caso de Caravaca la sintonía establecida entre las intenciones concejiles y las de la orden parecían claras, a lo que ayudaba la singularidad de una ciudad depositaria de un misterioso y legendario Lignum Crucis, no parecen haber funcionado tan armónicamente en la vecina localidad de Cehegín. Es cierto que desde 1498 se había iniciado una nueva iglesia sufragada por el concejo de acuerdo a unas previsiones poblacionales adecuadas. Cuando el crecimiento de la misma hizo insuficiente el espacio disponible, la orden previó la posibilidad de una ampliación o nueva edificación que permitiera disponer de mayor capacidad. Pero, bien fuera porque el azote de una epidemia hizo descender el número de habitantes, bien porque el concejo no se encontraba en condiciones de afrontar el desembolso de unos elevados gastos que nunca podría compensar la debilidad de recursos de la fábrica, no pareció ser el más eficaz colaborador, cuando, además, había sido sufragada la edificación de la primera iglesia. La visita de la orden en 1536 con Jerónimo Quijano y Pedro de Castañeda renovó el interés en una población que veía con recelo el incómodo lugar en que se asentaba la iglesia y había manifestado su interés por otras devociones populares. Parece que los arquitectos sólo fueron llamados como consultores para dilucidar la zona de expansión por la que la iglesia había de ser ampliada. Pero las dificultades financieras, unidas a la falta de asistencia regular o la huida de algunos maestros, vieron cómo pasaron por ella Juan de Praves y Ginés de Gea, haciendo una popular interpretación del Clasicismo, con una superposición de órdenes jónicos en altura que no responden a las proporciones canónicas de la columna clásica. Bastante más complicada fue la historia constructiva de la iglesia de la Asunción de Moratalla, debido a que la documentación existente puede inducir a consecuencias erróneas. De haber sido considerado como el más temprano de los templos columnarios, las incidencias en la edificación del mismo hacen retrasar el comienzo de las obras que hoy vemos a 1561. Es conocido el dato de que Francisco Florentín en 1521 realizó las trazas de una nueva capilla mayor adosada a la antigua iglesia de cal y canto con techumbre de madera, obra que se prolongó hasta 1526 por Juan de Marquina, el compañero del italiano en la Capilla Real de Granada. Dos décadas después, como resultado del crecimiento demográfico y de otros factores positivos, similares al de los casos antes expuestos, el concejo decidió en 1549 efectuar un nuevo templo, conservando la cabecera que se había convertido en una referencia novedosa y que a los ojos de todos pasaba por ser la base en la que sustentar la totalidad del nuevo edificio, al parecer proyectado por Juan de Viloria y Miguel López. No obstante, estos buenos deseos no dejaron de ser un vano intento, ya que hasta 1561 no se abrieron los cimientos de la nueva fábrica, esta vez bajo la dirección de Pedro de Antequera, que por entonces estaba trabajando en el Salvador de Caravaca. Las similitudes entre ambos templos permiten suponer que el artista mencionado adaptó el proyecto que estaba ejecutando en la ciudad de la Cruz a Moratalla, ya que prácticamente compaginó ambas obras. Se percibe que las variaciones en el tratamiento de los órdenes que Pedro de Antequera había introducido en la fase final del Salvador de Caravaca fueron las que desde el principio impuso en la iglesia de la Asunción. En efecto, la falta de capacidad por entender el Clasicismo como totalidad le llevó, como a tantos maestros, a apartarse de la perfección canónica del orden clásico, problema ya planteado en muchos artistas en la Italia del Quattrocento. Otros maestros vinculados directa o indirectamente con este templo son Ginés de Muga, Martín Durante y Juan de Inglés. Las dificultades financieras de finales de siglo interrumpieron el ritmo de las obras y, finalmente, no se levantó el tercer tramo quedando inconcluso al igual que el Salvador. Por su parte, cabe afirmar también que la cabecera trazada por Florentín en 1521 desapareció con la construcción definitiva de la nueva fábrica de la segunda mitad del siglo XVI. Un caso excepcional en este tipo de iglesias es la parroquial de San Martín de Callosa de Segura, dentro de los límites jurisdiccionales de Orihuela todavía perteneciente a la diócesis de Cartagena. Su monumentalidad y clasicismo, la armonía que se desprende de su acabado, la utilización de unos bellos órdenes corintios sobre los que se elevan unos entablamentos brunelleschianos y, sobre todo, su magnífica unidad espacial así como la grata impresión que se percibe al acceder al templo, dado que permite su aprehensión total, configuran la singularidad de una fábrica, acaso una de las más bellas en su género del Renacimiento español. Ni siquiera las transformaciones llevadas a cabo durante el Barroco llegaron a variar la personalidad de un edificio concebido dentro de los valores renacentistas, pues la cúpula levantada sobre el crucero en el siglo XVII ya era una unidad prevista en la construcción. Desde que en 1417 se iniciara la obra, dentro del lenguaje gótico, surgieron determinadas vicisitudes que prolongaron su construcción. Desde luego, la especial gestión de la fábrica, ya vista por ser tutelada por la junta parroquial, hizo posible la redacción de capítulos en los que se aludía a determinadas partes de la edificación y se fijaban las normas por las que habían de regirse arquitectos y canteros. Hasta 1560 trabajó en la obra Alonso de Arteaga al que siguió el conocido 163 Julián de Alamíquez, que trabajaba en la vecina parroquia de Santiago de Orihuela y quien se comprometió a continuar la obra, a pesar de las muchas obligaciones y compromisos asumidos en diversas localidades alicantinas. Es posible que este sistema de trabajo planteara dificultades para atender las obras con el cuidado necesario. Por eso, Alamíquez traspasó la obra a otro cantero, Fernando Velis, con el deseo de transmitir las obligaciones asumidas, siempre que la junta parroquial aceptara el trato propuesto. La falta de un acuerdo obligó a Alamíquez a continuar, pese a su voluntad, los compromisos aceptados. Todo el sistema de relaciones entre los artistas y sus patronos establecía determinadas garantías y obligaciones, no siempre respetados, por la necesidad de atender otros trabajos situados a considerable distancia. Este aspecto condicionó en muchas ocasiones el ritmo de las obras, acaso contra la voluntad de sus promotores, que veían así defraudadas muchas de sus esperanzas al dilatarse la construcción. Pero en un sistema como el utilizado, la presencia de maestros de formación diversa y con un sentido diferente de la arquitectura, el resultado fue imponiendo matices en la forma de interpretar los espacios y sus efectos decorativos. Si en un determinado momento, la presencia del maestro mayor de la diócesis, Jerónimo Quijano, infundió su personal visión de la arquitectura, en la tendencia a un romanismo monumental visto en la etapa de madurez de su carrera e incluso en el manejo de la luz, las soluciones introducidas en la construcción de determinadas partes de un edificio, retomado por otro maestro diferente, condicionaron la continuidad de los proyectos hasta verse sometidos a lo realizado. En este caso, la hipotética intervención de Quijano se observa en algunas de las líneas básicas del proyecto de Callosa, continuado por esa conocida asociación con Julián de Alamíquez. Y no es menos evidente que la presencia en la obra de un gran arquitecto, como Juan de Inglés, introdujo la simplificación formal y rotunda de su sentido volumétrico y abstracto de la arquitectura. Así se configuró el proyecto de Callosa. 2.3.3. Pervivencia de la tradición. Las iglesias mudéjares La variedad constructiva en los templos durante el Renacimiento no se circunscribió únicamente a los modelos reseñados –nave única, iglesias columnarias– sino que atendió a otros tipos constructivos muy arraigados en la tradición. Se trata de las llamadas iglesias mudéjares, acaso porque su sistema de cubierta, la armadura de madera, fue el rasgo más característico y diferenciador de sus techumbres, que si bien fueron el resultado de una práctica secular muy bien trabajada por determinados artesanos, no tiene por qué estar vinculada a una etnia particular como la población morisca. En la adopción de este tipo existieron varias razones para justificar su continuidad, prevaleciendo las de índole práctica y económica. La tendencia natural, ya observada en la arquitectura del siglo XVI, muestra la preferencia de las grandes parroquias por la construcción en cantería. Además, en muchas reformas efectuadas a lo largo de tal siglo se sustituyeron paulatinamente las viejas techumbres de madera por la solemnidad y grandiosidad de la piedra, a medida que las posibilidades económicas y las necesidades de ampliación impusieran su remodelación. No obstante, en ocasiones las razones prácticas fueron las más atendidas en la continuidad de un tipo muy apropiado para medios rurales, conventos mendicantes y barrios con otros centros de culto más importantes. No ha de olvidarse tampoco que este modelo constructivo fue introducido pocos años después de la Reconquista, como se percibe en la iglesia de los Pasos de Santiago de la ciudad de Murcia. A excepción de las grandes construcciones medievales, Santa María de Lorca o Santiago de Jumilla, la preferencia por este tipo de cubierta fue muy popular, pues las reformas efectuadas a lo largo del tiempo no han podido ocultar la adopción de un esquema constructivo, en el que son evidentes una de sus variedades, como los arcos transversales y las cabeceras planas (Santa Catalina de Murcia) o el ocultamiento de sus viejas techumbres por muros y bóvedas barrocas. Así se ha revelado en el caso de Santa María de Loreto de Algezares (Murcia). Muchas son las localidades en que este tipo de iglesia se construyó. En Lorca, Caravaca, Aledo, Moratalla, Cehegín o Murcia se cuentan con modelos de techumbre de madera, así como en aquellas surgidas tras la conversión de los moriscos. Fue costumbre combinar estas armaduras de madera en la nave o naves del templo con la piedra en capillas mayores, como en las antiguas iglesias del Salvador de Caravaca o de la Asunción de Moratalla, además de otros ejemplos como en Blanca o Ricote. La posibilidad de agruparlas en distintos grupos no puede olvidar la ya clásica distribución en dos modelos fundamentales: las de arcos transversales o diafragmas –San Onofre de Alguazas, San Bartolomé de Ulea, la Concepción de Caravaca, la Concepción de Cehegín, San Francisco de Mula, Nuestra Señora de Loreto en Algezares (Murcia)– y las de pares y nudillos en las que todo el artesonado de madera descansa en los muros, por ejemplo, San Andrés de Mazarrón, Santiago de Totana y la ermita de Santa Eulalia, más conocida como la Santa de Totana. 165 Algunos de los templos mencionados ofrecen particularidades relevantes por su monumentalidad, rasgos artísticos e, incluso, por su origen y creación. Es el caso de la iglesia del hospital de la Concepción de Caravaca ligada a la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y San Juan de Letrán, institución que gozó de una situación especial, con cierta autonomía con respecto a la Orden de Santiago, al depender de la sede pontificia. A ello se añadieron los privilegios e indulgencias otorgados por los papas, así que no ha de extrañar la dedicación a San Juan de Letrán, precisamente la advocación de la catedral de Roma. Cuando la cofradía reunió recursos económicos suficientes comenzaron las obras del templo, una gran parte construido entre los años 1534 y 1560, interrumpido a partir de esta fecha y reanudado tres décadas después y finalizado en los comienzos del siglo XVII. Durante la primera etapa de la edificación intervino Martín de Homa, artista que por esos años trabajaba en la cercana parroquia del Salvador, y al que posiblemente quepa atribuir también la traza de la iglesia, dada la similitud entre ambas fábricas: las embocaduras de las dos capillas con su orden toscano y los soportes sobre los que se alzan los arcos diafragmas de la Concepción recuerdan a los de las capillas laterales del Salvador. En la última etapa de la construcción intervino el cantero Domingo Ortiz, así como Diego de Villabona y Andrés Monte. Cabe citar también al carpintero Baltasar de Molina, uno de los autores del magnífico artesonado, de cuidado diseño y espléndida coloración, que cubre en tramos independientes la nave del templo a excepción del presbiterio y las dos capillas laterales que son de cantería. El resultado es verdaderamente excepcional, pues a la singularidad ya mostrada de los aspectos que adornan a esta cofradía de doble titulación, se suma la sabia integración del lenguaje clásico y sus valores arquitectónicos y monumentales con la tradición de unos modelos tipológicos y técnicas tradicionales. Esta misma síntesis del lenguaje renacentista y lo tradicional se percibe también en la iglesia de la Concepción de Cehegín, donde también intervino Martín de Homa. En Mazarrón su riqueza minera no sólo condicionó su historia local sino hasta su configuración local y su anómala arquitectura religiosa. Esto es así porque esta pequeña localidad llegó a tener dos parroquias, fenómeno insólito en los usos y sistema de la Iglesia. Tal situación se debe a que el pueblo estaba dividido entre el marqués de los Vélez y el duque de Escalona (de la casa de Villena) que gozaban de las concesiones de explotación de las minas. Por tanto, ambas casas nobiliarias estaban obligadas a mantener sus instalaciones defensivas correspondientes y las parroquias de sus áreas de influencia, las de San Antonio y San Andrés. La segunda mencionada tuvo por protector al duque de Escalona y sigue la tipología de planta rectangular con armadura de “par y nudillo de tirantes calados y limas moamares”, aunque fue muy alterada durante el Barroco cuando se le añadió otra cabecera. La transformación de las urbes en el siglo XVI explica el origen de la iglesia parroquial de Santiago en la villa de Totana, perteneciente como tantas otras a la caballería de Santiago. En realidad Totana era una pequeña aldea de paso, dependiente de Aledo, que con el tiempo se convirtió en cabeza del concejo, debido a las transformaciones operadas durante esta centuria por las perspectivas abiertas tras la Paz de Granada. A partir de 1549 se decidió construir un gran templo que habría de tener relevantes consecuencias urbanas como foco de atracción. De Villanueva de los Infantes llegó el maestro que trazó un gran templo rectangular de arcos longitudinales y armadura ochavada, un tipo de edificación que no era habitual en la región ya que predominaba el de arcos transversales. Claro está que quizás este último sea más apropiado para edificios reducidos o por lo menos de nave única; por el contrario, parece que cuando se multiplican las naves las exigencias constructivas ofrecen la solución de los arcos longitudinales, modelo elegido por el tracista, similar a la de algunas iglesias andaluzas. No puede obviarse que el resultado es más monumental, al que se añade en este caso las mismas dimensiones del templo –adaptadas a las demandas de una población en crecimiento–, en el que unos enormes pilares cruciformes que guardan la proporción clásica, sobre los que se elevan trozos de entablamento, sirven de arranque a los arcos que separan la nave central de las laterales y soporte, a su vez, de una gran armadura de madera en la que trabajó el lorquino Esteban Riberón. Cabe observar una vez más la integración de unas prácticas tradicionales con la estética del nuevo lenguaje y, además, la amplitud y homogeneidad espacial. Este mismo modelo, aunque mucho más reducido, es el que se aplicó a la ermita de Santa Eulalia en las estribaciones de Sierra Espuña, levantada en el último tercio del siglo XVI. 2.3.4. Los templos de las órdenes religiosas La mayoría de los templos antes mencionados pertenecen a una serie de iniciativas llevadas a cabo por las autoridades diocesanas, con la finalidad de ofrecer la atención espiritual de la población en el marco de una red constituida por las iglesias parroquiales. Bien es verdad que en muchas ocasiones se contó con la ayuda de los concejos, cuando no con una promoción directa de los propios regidores. Al 167 margen de esta arquitectura religiosa se encuentra otro tipo de edificios e instituciones que responden a otras iniciativas y necesidades. Con todo, no es menos cierto que en ocasiones el patronazgo de estas otras construcciones fue ejercido también por ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica o por los concejos, a los que se sumaron algunos particulares deseosos de contribuir en la fundación o consolidación de tales iniciativas. Es el caso de los numerosos conventos de las diferentes órdenes religiosas que fueron creados durante el siglo XVI, sobre todo en la segunda mitad de esa centuria, y que contaron con la ayuda tanto de las instituciones diocesanas o civiles como de importantes familias. El modelo de estos edificios varió con el tiempo, pues al principio podían responder a una arquitectura sin grandes pretensiones y fundamentalmente práctica para llegar a los grandes conjuntos del Barroco, cuando prácticamente se renovaron en su totalidad. La tipología general de estas iglesias se resolvía en una nave única, techumbre de madera y capillas entre contrafuertes, a los que se añadían las instalaciones propias de una arquitectura conventual como los patios o claustros y las dependencias de los frailes o monjas. Conviene aclarar también que estamos ante un capítulo de nuestro patrimonio arquitectónico muy transformado, mutilado o desaparecido. Las leyes desamortizadoras del siglo XIX, junto a las destrucciones durante la invasión napoleónica y en la guerra civil, más la dejadez y estulticia posteriores fueron abocando a una sistemática desaparición de muchos conjuntos conventuales iniciados prácticamente en el Renacimiento. En mejor o peor estado han llegado a nosotros conventos como los de San Francisco de Mula, de Lorca, de Hellín, Santa Ana de Jumilla, Verónicas de Murcia, San José (de monjas carmelitas) de Caravaca o San Ginés de la Jara en las orillas del Mar Menor, entre otros. Cabe destacar los formidables patios de los conjuntos de Hellín y Lorca. Por su parte, hay que destacar la capilla del Rosario, adosada a la cabecera del convento de Santo Domingo de Murcia, donde trabajó Juan Rodríguez, primero, y Pedro Monte, después. Y, desde luego, es preciso aludir una vez más al estado de abandono del antiguo convento de San Ginés de la Jara, donde se establecieron los franciscanos en 1491 por iniciativa de Juan Chacón, el constructor de la capilla de los Vélez. Posiblemente sea el eremitorio más antiguo de la diócesis con raíces en la época visigoda y, tras la Reconquista, convento agustino hasta que pasó a los franciscanos. Aunque ligados a órdenes religiosas, pero con funciones diferentes a los conventos, hay que mencionar los colegios, instituciones destinadas a la formación de religiosos y de laicos. Dadas las características para las que iban destinadas y, sobre todo, la alta protección que recibieron, se trata de una arquitectura monumental, de diseño y ejecución muy cuidados, capaz de competir con las grandes fábricas eclesiásticas. El obispo Esteban de Almeida, destacado miembro de la Iglesia española del siglo XVI, vinculado a la Casa Real portuguesa, concentró todos sus esfuerzos desde 1546 en conseguir de San Ignacio de Loyola la autorización para crear un colegio de la Compañía de Jesús en Murcia, objetivo que se plasmó en la construcción del mismo entre los años 1555 y 1569, aunque el prelado nunca pudo ver su obra terminada ya que murió en 1563. La traza inicial de tan singular edificación se ha venido atribuyendo al entonces maestro mayor del obispado Jerónimo Quijano, cuya influencia es perceptible en ciertos rasgos y formas ornamentales de raigambre italiana, pero la presencia de elementos andaluces, sobre todo en el patio, parecen abonar una destacada intervención del aparejador Juan Rodríguez. Esta fórmula de colaboración entre Quijano y Juan Rodríguez se había establecido también en San Juan de Albacete y en San Francisco de Murcia. En este sentido, el proyecto inicial del maestro sería concretado y perfilado por su aparejador que llegó a introducir notables variantes más acordes con las tradiciones andaluzas. Desde los comienzos de las obras el mismo grupo de canteros que trabajaba en la torre catedralicia, como Bartolomé Carmona, Pedro de Rexil y otros, bajo la dirección de Juan Rodríguez y el maestro Quijano, aparece ligado a la construcción del colegio de San Esteban. El complejo se inició por el patio y otras instalaciones adyacentes, patio que dada la ligereza y fragilidad de las columnas – que pierden su carácter tectónico– parece vinculado a construcciones similares granadinas y de Úbeda y Baeza, localidad esta última donde se formó Juan Rodríguez. Así, el entrecruzamiento de las molduras de los arcos, por encima de los capiteles, visibles tanto en el patio como en las ventanas exteriores de la iglesia, proclaman su ascendencia en lo puramente nazarí. En cuanto al templo, su claridad espacial es consecuencia de la nave única y la armonía y proporciones que presiden el conjunto, a pesar de cierto tradicionalismo en las bóvedas. Pilastras de orden gigante articulan a su vez la morfología de la nave y las embocaduras de las capillas hornacinas, última fase de la obra en la que intervino también Juan de Inglés. Esta misma convergencia de variantes estilísticas diversas se percibe en la portada principal de acceso al antiguo templo de San Esteban. Su 169 estructura y proporciones son deudoras de la antesacristía de la catedral murciana, aunque su desnudez ornamental y la presencia de elementos geométricos proclaman las tendencias de la segunda mitad de siglo en manos de los herederos de Quijano, como Juan Rodríguez o Pedro de Alamíquez, quienes finalizaron la obra en 1570. Otro gran centro docente –de similares características al anterior– fundado en esta misma centuria es el colegio de Santo Domingo de la ciudad de Orihuela. Durante el siglo XV la orden de predicadores estuvo asentada en las cercanías de Orihuela, hasta que a principios del siglo XVI se estableció junto a la puerta de Levante, en torno a la ermita de Nuestra Señora del Socorro. Estando en construcción lo que parecía ser su instalación definitiva, en la que intervinieron el maestro Guillén Comi y otros miembros de su familia, se produjo un cambio fundamental en la historia del convento dominico. El ilustre oriolano Fernando de Loazes –abogado del Santo Oficio en Valencia, inquisidor en Barcelona, obispo de Elna, Lérida, Tortosa, Tarragona y Valencia– decidió tomarlo bajo su protección en 1547, convertirlo en colegio y años más tarde en universidad, proceso que originó una remodelación general. El mecenas acudió al maestro mayor del obispado de Cartagena, Jerónimo Quijano, quien hacia 1553 presentó una traza que hoy está dividida en dos partes conservadas en el Archivo Histórico Nacional y en el de Orihuela. El conjunto consta de iglesia y dos claustros, además de una serie de instalaciones accesorias, como biblioteca, refectorio, enfermería, etc. Tres años después de la muerte de Quijano, en 1566, fue llamado Juan de Inglés quien estuvo más de un cuarto de siglo vinculado a la enorme fábrica dominica, que había sido perfilada en su diseño general, volúmenes, proporciones, concepción de los muros, portadas y distribución de las partes por su antecesor. La monumentalidad del conjunto y la armonía y simetría para superar en lo posible la complejidad de organismos complejos de varios patios están presentes en el proyecto de Quijano, coincidiendo casi simultáneamente con obras similares que se realizaban en Madrid o Toledo. Cabe apuntar, que parece como si la estancia de Quijano en Toledo en los años 1548 y 1553 hubiera sido de especial influencia para la adaptación de diversas partes de organismos tan complejos como los colegios de San Esteban y de Santo Domingo. Lo que se hace difícil dilucidar en la fundación oriolana es adscribir lo que se debe a Quijano o a Inglés, cuestión más espinosa aún cuando se recuerda que la obra recibió transformaciones durante el Barroco. Así, la iglesia fue prácticamente modificada durante el siglo XVII; sólo la capilla mayor con su tramo de bóveda de cañón y la cubierta avenerada del ábside recuerda soluciones semejantes de Quijano en Chinchilla, Jumilla o Lorca. Por su parte, ya se sabe que para Juan de Inglés la arquitectura es más abstracta y geométrica y es lo que efectuó cuando pudo apartarse de los esquemas del proyecto de Quijano, por ejemplo la sacristía o la escalera, magnífica pieza de estereotomía donde los tramos volados demuestran la capacidad de su autor para “dar el valor de arte a la piedra”, que se remata a su vez por un asombroso cimborrio de madera ejecutado por José Piquer y Miguel Requena. Mucho más complicada es la historia de los patios pues, a pesar de haber sido adquiridas columnas de mármol de Macael bajo diseño de Quijano, lo cierto es que nos encontramos con el resultado de dos conjuntos de los siglos XVII y XVIII. El primero de ellos –el patio del convento–, en el que se ha llegado a citar la presencia de Pedro Monte y el arquitecto francés Agustín Bernardino, fue construido sin embargo más tarde, después del terremoto de 1636 en un Clasicismo próximo a lo escurialense y el segundo –el patio de la universidad– fue realizado a partir de 1727 bajo las trazas del arquitecto trinitario Francisco Raymundo. En definitiva, a pesar de la diversidad de estilos y del largo proceso de ejecución, predomina la idea unitaria de conjunto, como ocurre en el enorme muro exterior con monumentales ventanas y portadas de diferentes épocas. 3. ESCULTURA Y CLASICISMO 3.1. Don Pedro Fajardo, el nuevo señor de los Vélez Cuando en 1507 se concluyeron las obras de la capilla de los Vélez no sólo se cerró en Murcia el más importante ciclo de escultura y ornamentación medievales, sino que su fin vino precedido de otra importante iniciativa en la residencia del marqués como nuevo señor de los Vélez. Siempre se ha destacado la construcción del palacio de Vélez Blanco como una de las vanguardias del Renacimiento español, tanto por su temprana edificación en 1506, según indica la inscripción del patio, como por remitir a unas formas de vida inspiradas en las cortes italianas. Gran parte de esa realidad se debe a su importante mecenas, don Pedro Fajardo y, en especial, a la cultura adquirida en la corte de los Reyes Católicos. D. Pedro Fajardo, hijo del contador real don Juan Chacón, el noble fundador e iniciador de la capilla de los Vélez, era miembro de una de las familias de mayor abolengo e influencia en la corte. Su madre, Luisa Fajardo, dama de la Reina Católica, había casado en 1477 con Chacón y obtenido en las capitulaciones matrimoniales ciertos privilegios que mostraban su carácter, rango y nobleza. Estas circunstancias familiares facilitaron la educación cortesana de don 171 Pedro en manos del humanista italiano Pedro Mártir de Anglería y la de un selecto grupo de nobles con los que conoció a los clásicos. Su figura parece encarnar el ideal propuesto por Castiglione en el Cortesano, pues don Pedro Fajardo dominaba el latín, era un buen orador y un campeón militar, brillante ejecutoria que no le privó de ciertas humillaciones como el retorno a la Corona del señorío familiar sobre la plaza militar de Cartagena, la más querida prenda de todas las recibidas por herencia, o el exilio, hasta la muerte de Isabel la Católica. Fue en 1506, al tomar posesión don Pedro de los lugares concedidos en compensación por la devolución de la ciudad de Cartagena tres años antes, cuando inició las obras del castillo, desafiando la política de los Reyes Católicos, dispuesta a controlar las ambiciones de los nobles y a impedir que continuaran levantando este tipo de fortalezas, signo del poder feudal de otros tiempos. En el caso de don Pedro Fajardo se trataba, además, de una actuación desafiante hacia quienes había mostrado una gran lealtad y ahora le despojaban de tan querido vínculo familiar. Aunque la estructura general del recinto sigue todavía las pautas de los castillos medievales y su situación en el terreno guarda todas las condiciones básicas de la estrategia y control del territorio, es en la decoración de su interior donde se advierten los profundos cambios experimentados entre las formas de vivir medievales y las propiamente humanistas. El diseño del castillo ha parecido a Olga Raggio el propio de un arquitecto formado en la tradición toledana o burgalesa de los maestros de la época de los Reyes Católicos, cuya impronta se combina en Murcia –decoración de la capilla funeraria familiar– y Vélez Blanco con una importante presencia morisca. Aunque siempre se ha destacado el paralelo existente entre los grandes recintos funerarios del Gótico final –Condestable en Burgos, don Álvaro de Luna en Toledo y de los Vélez en Murcia–, el mayor protagonismo de la impronta musulmana en los reinos del sur de España, no sólo explicaría los rasgos propios del anónimo constructor de la capilla de los Vélez, sino también su combinación con un repertorio abundante por Castilla, lo que, en opinión de la investigadora italiana, sería razón más que suficiente para considerar a ese desconocido artífice como autor de ambas obras. Algunos rasgos, como la falta de simetría del patio, la entrada desplazada del eje principal a uno de los lados y ciertas técnicas constructivas, revelan las intenciones primeras del mecenas –un castillo a la usanza medieval–, así como las raíces tradicionales del diseño, cuestiones demasiado evidentes para demostrar los paralelos castellanos tenidos en cuenta y la forma tan rotundamente diversa con que la edificación cambió de rumbo hacia 1512. Sin embargo, Vélez Blanco se transformó en una corte similar a las italianas, imitando, según Olga Raggio, las obras de ornamentación del vecino castillo de La Calahorra (1509-1512), promovidas por don Rodrigo Vivar y Mendoza, personaje que había vivido en la Italia del Renacimiento. La rapidez de la construcción fue uno de los signos más destacados de este vecino palacio así como la doble dirección de los planes de su mecenas, a quien no preocupó la sustitución del arquitecto principal de la obra –Lorenzo Vázquez, el arquitecto de la familia Mendoza– por otro de origen italiano –Michele Carlone– más adecuado para reproducir el añorado ambiente de las cortes italianas. Hasta La Calahorra (Granada) acudieron escultores y marmolistas genoveses; se importaron piezas ya labradas por maestros ligures o lombardos, se llamó a escultores expertos en tareas de ornamentación acostumbrados a la labra del mármol de Carrara y se tallaron piezas en la arenisca local para dar fin con gran rapidez a la genial idea de su mecenas. Este ambiente no pasaría desapercibido para don Pedro Fajardo a la hora de cambiar el rumbo de las obras y elegir un modelo decorativo distinto al inicialmente proyectado. En efecto, el patio fue decorado con hileras de ventanas adornadas de relieves muy próximos al estilo vibrante y colorista extendido por Italia desde finales del siglo XV y convertido en una de las señas de identidad de los territorios del norte, entre la Liguria y el Véneto. En cierto sentido, gran parte de la arquitectura europea se vio invadida por un tipo de decoración inspirada en unas formas ornamentales dotadas de un nuevo lenguaje –el propio de las imágenes a la antigua tomadas de la arquitectura romana– cuya textura, exquisitamente labrada, quedaba muy próxima a la delicada filigrana del Gótico final. Pero la diferencia de conceptos y sensibilidades trazó la frontera entre ambos mundos, introduciendo unos desconocidos repertorios en puertas, ventanas y capiteles en los que se combinaban máscaras, delfines, leopardos y acantos con las armas de los Fajardo. Las referencias a capiteles florentinos y a otros tallados en tierras romanas o del norte de Italia permiten comprobar el alcance de ese extraordinario repertorio y sus equivalentes en Verona o Génova, en su mayoría vinculados a las variaciones introducidas por artistas de la calidad de Brunelleschi o Giuliano da Sangallo. Ha destacado Olga Raggio la forma con que se aborda la decoración de pilastras y relieves en Vélez Blanco y la manera vibrante y franca 173 con que se afronta su complejidad en la trama decorativa de las pilastras, divididas por la italiana en tres clases: ascendente, de candelieri y de trofeos, en función de la disposición de los motivos, de ciertas reiteraciones iconográficas o del despliegue fastuoso de armas, trofeos, panoplias, címbalos y otros símbolos militares. Todas las ventanas del patio quedaron revestidas de una rica ornamentación dispuesta en las pilastras de enmarque o en los frisos y arcos que las cubren. Es, desde luego, un efecto desconocido en la España contemporánea más habituada a contemplar edificios ornamentados, como la Casa de las Conchas de Salamanca, a modo de rico tapiz labrado de filigranas góticas. Las ventanas y capiteles de Vélez Blanco sólo tienen paralelo en la de aquella Italia que había renovado la solemnidad plástica de los maestros primeros del Quattrocento, y optado por una vía decorativa más rica y exuberante, resultado de la combinación de elementos naturalistas y fantásticos, muy populares entre los escultores y tallistas activos en los talleres de Carrara. Tal zona de Italia se había convertido en un activo obrador del que partían con destino a Europa piezas labradas –esculturas, ventanas, fuentes y sepulcros– en las que aparecían delfines, pájaros monstruosos, páteras gallonadas, trofeos militares, veneras, etc. Esta ornamentación a la antigua fue sustituyendo paulatinamente a la moderna (gótica), introduciendo el lenguaje clásico en la arquitectura. Los capiteles del patio de Vélez Blanco muestran la forma con que se adoptó ese clasicismo y la riqueza de motivos ornamentales con que se enriqueció el cestillo de acantos. Páteras a modo de fuentes, cabezas y mascarones rodeados de guirnaldas, carneros de cuernos enroscados, volutas que se despliegan desde expresivas máscaras son los repertorios más abundantes, a veces combinados con las armas del mecenas, en una clara alusión al dueño del castillo como habitante del espléndido lugar que estos seres pregonaban. Los artistas lombardos, siempre activos en clanes familiares, cuyos intereses comerciales sirvieron de difusión al Renacimiento a través de vías marítimas tradicionales, incorporaron a sus obras estas imágenes basadas en repertorios dibujados por artistas italianos –se cita a menudo el Codex Escurialensis como fuente probable– en los que aparecían monstruosas cabezas de seres imposibles, derivados del bestiario medieval, o reproducían ninfas y tritones, dioses y héroes de la mitología. Aunque no son conocidos los nombres de los artistas que realizaron esta asombrosa tarea, siempre se ha tenido en cuenta la presencia en la región de dos grandes maestros, activos en Granada durante aquellos años, Martín Milanés y Francisco Florentín, como probables autores de los relieves. Esta sugerencia formulada por don Manuel Gómez Moreno, fue relativizada por Olga Raggio, para quien el carácter veneciano de la decoración más bien apuntaría a los escultores de La Calahorra, tesis, en su opinión, avalada por la secuencia cronológica del final de una obra y el comienzo de la decoración renacentista de la otra, en que se marcó un punto de inflexión definitivo en el nuevo rumbo experimentado por el castillo de Vélez Blanco hacia 1512. Otros motivos decorativos, convertidos en paradigma de los ideales que pretendía mostrar su fundador, han de ser considerados para alcanzar un conocimiento integral de todo el conjunto. Se trata de unos magníficos relieves tallados en madera pertenecientes al Museo de Artes Decorativas de París, descubiertos accidentalmente al renovar en 1992 el sistema de calefacción del edificio. Eran diez frisos con el Triunfo de César y Los trabajos de Hércules, procedentes de los Salones del Triunfo y la Mitología de Vélez Blanco, vendidos en el famoso expolio del castillo en 1904. Forman dos grupos de relieves destinados a ambos salones, el de César para el del Triunfo y el de Hércules para el de la Mitología. Nos encontramos ante uno de los programas iconográficos más interesantes del Renacimiento español, pues claramente relacionan la casa nobiliaria de los Fajardo con los ideales simbólicos que hizo de estas mansiones un trasunto del templo de la Fama. Entre las ambiciones de los hombres del Renacimiento, acaso, sea la más notoria aquélla que subordinaba la conducta de los individuos a los valores de la religión y de la mitología expresados por medio de imágenes de la Antigüedad en las que se encontraba un escondido valor moralizante. Hércules, además de su condición de héroe mitológico, era el modelo propuesto como símbolo de la razón frente al caos y un personaje famoso, al modo de los propuestos por Petrarca, para mostrarlo también como triunfador de la virtud frente al vicio y protagonista de importantes hazañas. No es extraño que la imagen del héroe tebano se prestara a ser invocada para modelo del gobernante y su imagen repetida desde los tiempos de Alejandro Magno a los retratos de aparato barrocos, porque encarnaba los valores morales y políticos que la sociedad quería ver en el hombre público. Esta invocación al pasado tenía en cuenta las razones éticas e históricas que adornaban a los héroes propuestos –Hércules o César– y justificaban su fama. Virtud y fama militar se daban unidos en unos relieves destinados a ornamentar dos importantes salones del castillo en los que su función simbólica era tan importante como la que le 175 remitía a unos modelos antiguos de fácil imitación. Tanto los triomphi de Petrarca, La Amorosa Visione de Bocaccio, como las hazañas narradas por los historiadores romanos sobre las gestas de César, las series literarias sobre personajes ilustres (De Viris Illvstribvs) y la interpretación hecha por pintores como Andrea Mantegna para Mantua, ponían de manifiesto los verdaderos soportes del poder y la naturaleza virtuosa de quien lo detentaba, de forma que estos temas aumentaron su presencia hasta hacerse imprescindibles en los grandes salones palatinos dedicados a exaltar la virtud del príncipe. Es, pues, el lenguaje humanista del Renacimiento el que se impone a la hora de ofrecer modelos contemporáneos para ser confrontados con los antiguos y en este juego de paralelos se fue escribiendo un código de referencias simbólicas aptas para comprender las equivalencias existentes entre el Clasicismo y el renacer en el siglo XVI de esa vieja cultura. El triunfo de las artes, de la fama, de la riqueza y del amor, fue igualmente favorecido por el teatro religioso. No es extraño que la formación humanista de don Pedro Fajardo comprendiera las ventajas de estas iconografías y tratara de acomodarlas a su persona y a las funciones que como nuevo marqués de los Vélez encarnaba. Es posible que su figura fuera representada en uno de los capitanes del Triunfo de César, pero lo verdaderamente importante fue la justificación buscada en estos temas como legitimadores del nuevo poder señorial que se estaba fraguando en la España del siglo XVI. Don Pedro Fajardo, un gran príncipe de la época, elegante, amable, liberal y espléndido, según las cartas de Pedro Mártir de Anglería, reunía todas las cualidades que le daban prestigio militar y aristocrático con una educación intelectual muy elevada y una posición personal capaz de decantarse por las bondades que ofrecía un tema del que se habían hecho eco la mayor parte de los príncipes y reyes contemporáneos. Alfonso V de Aragón en Nápoles, Luis XII en Milán, Maximiliano en Nuremberg habían visto engalanadas sus entradas con arcos y carros triunfales poblados de alegorías del poder, la virtud y la fama. Pero don Pedro Fajardo introdujo por primera vez en España la afición por estos temas desde una escala monumental, sin duda, alentado por el cercano ejemplo de La Calahorra y por las fiestas y espectáculos públicos con que se celebraban las entradas reales y los fastos militares españoles. 3.2. Entre Burgos y Granada Entre 1507 –fecha, como vimos, de la terminación de la capilla de los Vélez– y 1519 –llegada de Francisco Florentín– se abrió un paréntesis en la escultura marcado por la actividad de oscuros y modestos artistas dedicados a realizar pequeños objetos de devoción. La mayoría de tales obras fueron crucificados, algo mayores que los Cristos de altar, de naturaleza muy expresiva, toscamente labrados, destinados a los conventos recientemente abiertos. Ninguno de ellos traspasó los límites de una modesta actividad artesanal, lo que pone de manifiesto la importancia de los maestros llamados desde el exterior a colaborar en las obras de la catedral. Un personaje importante, aunque su trascendencia en la escultura del Renacimiento en Murcia aún está por aclarar, fue Gutierre Gierrero, maestro de origen alemán, autor de las trazas de la sillería de Jaén y de la silla episcopal de Úbeda, según atribuciones de Gómez Moreno. Su estancia en España –fue llamado para trabajar en la sillería coral de Burgos– ocupa el primer tercio del siglo XVI y colabora con otro escultor, Juan López de Velasco, suegro de Jacobo Florentín. Son, pues, varias las coincidencias que hay que destacar en ese comienzo de siglo. En primer lugar, las relaciones artísticas ya observadas entre Andalucía oriental y Murcia durante ese primer Renacimiento; en segundo, la trama de contactos establecidos entre diversos escultores y tallistas, no sólo por sus relaciones familiares – Jacobo Florentín con el escultor Juan López de Velasco– sino por la paulatina consolidación de unas colaboraciones básicas para la formación de muchos de ellos. En el caso de Gutierre Gierrero, su origen alemán y sus trabajos en la sillería de Burgos en contacto con otro de los grandes maestros del siglo, Felipe Bigarny, es una demostración de los influjos borgoñones y burgaleses en esas primeras décadas del siglo XVI. Aunque las obras de este escultor son las que ya documentara Gómez Moreno, su origen centroeuropeo revela la posibilidad de considerar que ciertas tendencias observadas en la expresión de algunos crucificados (Cristo de la Salud del Hospital de San Juan de Dios de Murcia, por ejemplo) y la insistencia en destacar los componentes dramáticos, fueron decisivos para la trayectoria posterior de escultores como Jerónimo Quijano, cuyo rastro en el Cristo del Corpus de la iglesia de la Magdalena de Jaén sirve para confirmar cuánto el Renacimiento español debe a la influencia de los maestros situados aún en la frontera entre el último Gótico, sobre todo entre el solemne, monumental y clasicista del área borgoñona, y el lenguaje clásico del siglo XVI. Algo de esa expresividad y de la forma de componer los grupos, con tendencia a concentrar los volúmenes en los primeros planos, cargando sobre ellos toda la línea de tensión –véase el relieve del Descendimiento de la sacristía de la catedral de Murcia, obra de 177 Jerónimo Quijano– puede observarse para comprender la impronta dejada por la escultura centroeuropea. En un mundo, en que en un reducido espacio, el correspondiente a las áreas orientales de Andalucía, frontera asimismo con la diócesis de Cartagena, las relaciones artísticas eran tan estrechas entre Birgarny, Gierrero, López de Velasco, Jacobo Florentín y Jerónimo Quijano, que las evidencias resultan demasiado elocuentes para trazar el primer camino de la escultura murciana de principios del siglo XVI. Todo este panorama cobra más fuerza si tenemos en cuenta que un sugerente maestre Gutierre tomó como mancebo en 1519 a Jerónimo Quijano y que Ginés de León comprometió el aprendizaje de sus hijos, Alonso y Ginés, con el burgalés Andrés de Bustamente y maestre Gutierre respectivamente. Aún con las dudas que todavía suscita la presencia de este escultor alemán, su estancia en Murcia hacia 1504 ha sido documentada por la profesora Torres-Fontes Suárez, desvelando los motivos de su presencia en la ciudad y las razones tenidas en cuenta para solicitar la vecindad, así como los períodos de residencia y los compromisos adquiridos en la formación de futuros artistas. La significativa fecha citada y la confirmación de su actividad burgalesa permiten suponer que la presencia de Gutierre Gierrero iba a ser prolongada tanto por lo que supone la duración pactada en los contratos de aprendizaje ya mencionados como la circunstancia de encontrarse la capilla de los Vélez en plena fase de ejecución. Este importante proyecto, acaso, fue determinante para la llegada del alemán, como más tarde lo sería para atraer a Jacobo Florentín, y la razón para que su estancia se dividiera en dos períodos distintos de tiempo, coincidentes, por una parte, con las posibilidades de trabajo encontradas en Murcia y con la estima que su labor representaba al encontrarse entre los artífices de la sillería de Burgos. El eje con la ciudad castellana, ya comentado por la profesora Torres-Fontes, no se circunscribe sólo al contacto directo entre ambas zonas sino que sus ramificaciones llegarían más lejos al ser Granada el centro del que irradiaron las influencias precisas para la creación de una koiné artística entre todos estos maestros del Renacimiento. Seguramente, estas tendencias se fueron superponiendo a la tradición del último Gótico representada todavía en la ciudad por los escultores y carpinteros relacionados con la ejecución del nuevo retablo mayor de la catedral de Murcia, promovido por el cabildo y los obispos. En 1510 se recibió la bula que garantizaba ciertos ingresos destinados a financiar la obra, que, según la tradición, había de sustituir a uno más antiguo levantado en el siglo XV como consecuencia de uno de los arrebatos integristas de don Pablo de Santa María. Las nuevas obras no comenzarían hasta 1516 en que la fábrica recibió un importante legado testamentario del obispo Martín Fernández de Angulo. En una obra de gran envergadura, como la proyectada, trabajaron los maestros Matheo y Antonio, cuyas trazas estaban destinadas a cubrir todo el elevado muro de cierre del presbiterio, dejando libres las ventanas del claristorio. Aunque quedó el retablo reducido a cenizas en el famoso incendio de la capilla mayor en 1854, su diseño era el propio de los retablos valencianos del siglo XV, cubierto de preciosa imaginería dorada. La traza gótica dominaba, pues, los campos del retablo y permitía la introducción de elevadas pilastras con pináculos y doseletes bajo los que se alojaban las esculturas y, a ritmos acompasados, las escenas de los Siete Gozos de la Virgen, escogidos por la advocación mariana del templo. Una estructura de este tipo permitía organizar con gran regularidad los motivos elegidos y dejar libres ciertas zonas de la pared susceptibles de integrar la obra en una perfecta unidad decorativa mediante la pintura de los espacios libres del presbiterio. Pero el transcurso de las obras coincidió con la llegada de los maestros atraídos por las grandes obras prometidas por el cabildo –torre, sacristía y otras iniciativas particulares– de forma que hacia 1520 se produjo un cambio de orientación, motivado por la presencia en la catedral de Francisco Florentín y Hernando de Llanos, maestros decisivos en la introducción de un Renacimiento temprano con el proyecto de la torre catedralicia (desde 1519) y con la ejecución de retablos privados, como el del racionero Molina, pintado por Hernando de Llanos en 1515. Por lo tanto, en un determinado momento convivieron en la catedral dos mundos artísticos diferentes, aunque los aires renovadores de Florentín y Hernando de Llanos bastaron para clausurar el ciclo artístico gótico, incorporando a los nuevos talleres a estos hábiles tallistas educados en la tradición. Ginés de León, el Mozo, aprendiz del obrador de Gutierre Gierrero, habría de trabajar en los reyes de armas del sepulcro de Alfonso X el Sabio, antes de entrar a formar parte del equipo que auxilió a Jerónimo Quijano en las tallas de la sacristía. A pesar de haber desaparecido este retablo mayor, sólo conocido por descripciones posteriores y por la insistencia capitular en la importancia que se le atribuía, su construcción se convirtió en un documento decisivo para describir el panorama de la escultura de esos años y la importancia de la pintura decorativa como arte asociado a aquélla. Fue una de las obras más queridas del cabildo, pues ponía rostro monumental a la capilla mayor y contribuía a 179 embellecer notablemente el templo que se reformaba, razón por la que su ejecución no sólo mereció la atención de Jacobo Florentín o Jerónimo Quijano, sino también de Hernando de Llanos a quien se encargó la policromía del mismo y la decoración de las bóvedas del presbiterio y crucero con un cielo estrellado y versículos del Cantar de los Cantares. Coetánea al inicio del retablo mayor fue la llamada puerta de las Cadenas o entrada por el lado norte, durante muchos años considerada el ingreso monumental más importante, porque unía el templo con la zona de Trapería, una de las arterias principales de la ciudad. El alargamiento de esta zona con la consiguiente incorporación de la entrada del claustro a la catedral exigió el diseño de una portada con gran abocinamiento para salvar el grueso volumen de los muros. De ahí la profundidad del arco de coronamiento y la disposición angular de las pilastras en las que se observan ciertas discrepancias a la hora de componer sus capiteles y de distribuir los motivos decorativos en la rosca del arco. Estas vacilaciones son, sin duda, el resultado de la formación de una generación de escultores, instruidos en la tradición gótica, pero que copiaban toscamente los signos del nuevo estilo. En efecto, las proporciones de los órdenes, la caligrafía del dibujo y la delicadeza de su tratamiento unidos a la elección de cabezas y láureas para el arco, muestran un deseo de aproximarse al mundo clásico revestido de veladas alusiones a personajes contemporáneos, cuya coetaneidad se revestía de un afán heroico similar al contenido simbólico de los motivos elegidos. Esta portada sufrió importantes transformaciones en el siglo XVIII con la adición de un segundo cuerpo en el que se emplearon pilastras y frisos del derribado imafronte renacentista y se esculpieron figuras y relieves para completar la elevación y el consiguiente cierre del único foco de luz que iluminaba esa parte del crucero. Pero la ubicación de dos columnas en los extremos de ese segundo cuerpo sin más función que la de completar una visión coherente al ser modificada su altura, podría ser entendida como una forma sutil de evocar el Aedes Domini y, de nuevo, insistir en las raíces simbólicas del templo, cuyos orígenes se remontaban al modelo de Salomón. 3.3. Los maestros italianos La introducción definitiva del lenguaje clásico en Murcia vino asociada a la presencia de los italianos Francisco y Jacobo Florentín. El primero llegó en 1519 para hacerse cargo de las obras de la torre catedralicia, lo que le convertiría con el pintor Hernando de Llanos en iniciador del nuevo estilo. Es cierto que los trabajos del italiano siempre vinieron asociados a la arquitectura, a pesar de que entre las obras dejadas durante su estancia granadina se incluyeran obras de escultura y ornamentación, como la balaustrada de la Capilla Real de Granada, o las atribuidas, en compañía de Martín Milanés, en el castillo de Vélez Blanco, cuyos ecos llegaron hasta la monumental ventana de la Casa de los Celdranes, antiguamente en la calle Trapería de Murcia. Descartada la intervención de Francisco Florentín en la puerta de las Cadenas, resulta difícil valorar el verdadero alcance de su actividad como escultor, centrándose todo el interés de su figura en tareas puramente constructivas asociadas a la torre. Sin embargo, no podemos olvidar que la razón de su presencia en la ciudad está relacionada con la edificación de este primer monumento renacentista y con la consolidación de las opciones clásicas tras las vacilaciones vistas en la puerta de las Cadenas. Por ello, a Francisco Florentín cupo la misión de iniciar la renovación de la tradición artística local con la cimentación del monumental campanile e interpretar en el nuevo estilo las intenciones que lo motivaban. Esta visión respondía a la nueva mentalidad del cabildo y a sus deseos de reflejar su propia grandeza en la legitimación de la arquitectura. Si la portada antes mencionada y el nuevo retablo eran los primeros signos de esa nueva edad, ahora el cabildo rebasaba los límites físicos del templo para pregonar la nobleza de sus propósitos a todo el reino y ofrecer a la ciudad, cuando su conclusión fuera efectiva, el símbolo que consagrara el protagonismo de su más grandioso templo. Pero, desaparecidos en 1522 Francisco Florentín y el pintor Hernando de Llanos, el cabildo necesitó de artistas que continuaran la obra. De nuevo fue Granada la ciudad que brindó esa posibilidad de reclutar de sus canteras a Jacobo Florentín, un italiano formado en los talleres romanos de Miguel Ángel y Pinturicchio. De esta forma, se sucedieron los trabajos de ambos Florentín como responsables del taller catedralicio y se dio continuidad a las obras proyectadas. Jacobo venía precedido de un gran prestigio como autor de un importante conjunto de obras en Granada –Anunciación y retablo de la Santa Cruz en la Capilla Real; varios retablos en San Francisco y el conocido grupo del Entierro de Cristo del Museo de Bellas Artes– pero como maestro de las obras de Murcia, su fama crecería con la construcción del primer cuerpo de la torre y la pila bautismal de Santiago de Villena hasta que en esta ciudad le sorprendió la muerte en 1525. Jacobo tuvo, pues, que dirigir el amplio obrador catedralicio, asumiendo las funciones de tracista y director de todo el taller puesto a su disposición con amplias competencias sobre el territorio controlado por la catedral. 181 La misión más importante que tenía por objeto era la de continuar los trabajos de la torre y dirigir las tallas de la sacristía en la madera de nogal enviada desde Guadix. En el primero fueron grutescos de origen florentino los elementos básicos de toda la ornamentación, basados en la experiencia adquirida como pintor en la tradición toscana y romana, mostrando su condición de gran dibujante, pues, según Vasari, había trabajo en el taller de Ghirlandaio y se había relacionado con Miguel Ángel. Fue precisamente esa educación florentina la que dio unidad formal a la obra de Francisco y de Jacobo, lo que hace más difícil diferenciar la obra de ambos, aunque, dados los años transcurridos desde la llegada del primero y el hecho de no estar iniciada la torre todavía en 1519, permite asignar a Jacobo el importante papel atribuido por su hijo Lázaro de Velasco al considerarlo, junto a los grandes renovadores españoles del siglo XVI, el ordenador de aquélla. Este trabajo, que convierte a Jacobo en el tracista de esa gran pieza, sin parangón entre las torres españolas, según anunciaba el cabildo catedralicio al obispo Mateo Lang, residente en la ciudad episcopal de Salzburgo, tenía que ser coordinado con el gran espacio abierto en su base y dedicado a la sacristía. Probablemente diseñó el conjunto de relieves que forman la asombrosa cajonera que había de dar prestancia a esta clase de recintos en su condición de relicarios y depósitos del Sacramento, desde donde se iniciaba y concluía el ritual catedralicio. Pero no fue sólo la secuencia de relieves de la torre con su rica variedad de motivos vegetales y fantásticos tallados con una plasticidad que recordaba los cortados y voluminosos perfiles aprendidos en su formación italiana, sino que el sentido colorista y jugoso de tales ornamentaciones no pudo ser obviado en la envoltura decorativa de la gran cúpula que corona la sacristía, cuyo repertorio se enriqueció, posiblemente, con las novedades traídas desde América a juzgar por el exotismo de ciertos frutos que sirven de base al famoso cierre y a su trazado en perspectiva. El lenguaje clásico introducido por Jacobo Florentín tuvo su culminación en la portada que abre la sacristía al espacio de conexión con la catedral, en la que demostró un perfecto conocimiento del origen literario de los órdenes, según indicaba Vitruvio al sustituir en los capiteles jónicos las clásicas volutas por cabezas femeninas. Pero la decoración de esta extraña portada, marco por el que, a través de una asombrosa bóveda en esviaje se accede al interior del monumental recinto, incluyó el repertorio de seres fantásticos tan propios de las decoraciones renacentistas, como las harpías del coronamiento, muy similares a las de la pila bautismal de Villena. No será sólo la formación inicial de Jacobo como pintor la que haya de ser tenida en cuenta a la hora de valorar la entidad de sus trabajos artísticos, sino la especial preparación que estos artistas recibían en sus años de formación para afrontar las claves del diseño arquitectónico en el que la ornamentación constituía un valor inseparable de la arquitectura. En la proyección de tales obras era importante conocer el alcance y significado de los motivos escogidos para que armonizaran con el significado específico de los edificios. Por eso, en la torre Jacobo escogió todo un repertorio escultórico triunfante para sus pilastras y frisos, consciente de que tal monumento se erguía en su base a modo de arco triunfal a la antigua orlado de relieves como los contemplados en Roma, especialmente en la Roma del Bajo Imperio. A la hora de ornamentar la portada de la sacristía las pilastras cajeadas fueron sustituidas por las cabezas comentadas, por rostros recortados ataviados de gorros frigios y harpías en la parte superior. Cualquiera que accediera por ese ingreso, recorriera el tramo en esviaje y llegara a la sacristía, accedía desde la penumbra a la claridad del poderoso ventanal de extraordinario y potente derrame. Al elevar sus ojos a lo alto no sólo comprendería el significado de la cúpula, como símbolo del universo, sino que leería los versos de Isaías –escritos junto a la fecha de 1525– en los que recomendaba pureza de corazón para cuantos habían de portar los vasos del Señor y en su frente principal comprendería el mensaje implícito de la Cruz Invicta, triunfadora de la muerte y del pecado. Es entonces cuando el conjunto adquiere su pleno significado más allá de las intenciones puramente ornamentales. El camino iniciático trazado desde las harpías, símbolo de la oscuridad y del pecado, llegaba a los umbrales de la ciudad santa. Ese tránsito desde la oscuridad a la luz fue sagazmente utilizado por Florentín en la pila bautismal de Villena con parecido significado, aquí relacionado con la luz de las aguas del bautismo. 3.4. Jerónimo Quijano y la identidad del Renacimiento murciano Cuando Jacobo Florentín murió en 1525, fecha de conclusión de la obra de la sacristía, un gran taller de escultores y canteros se encontraba en funcionamiento, ayudado por un importante número de profesiones auxiliares de la arquitectura, que habían concluido en lo esencial el primer cuerpo de la torre e iniciado las tallas de la sacristía. La pérdida tan temprana del maestro y la necesidad de dar coherencia y armonía a las obras en curso, obligó de nuevo al cabildo catedralicio a buscar en Granada al artista capaz de garantizar su 183 continuidad, consciente de que la formación del nuevo artista se habría de acomodar a la unidad formal de lo ya realizado. Jerónimo Quijano, formado con Felipe Bigarny y con experiencia en trabajos en Jaén y Granada, donde había convivido y trabajado con los grandes escultores y arquitectos de su época, fue designado para el puesto de maestro mayor en 1526. El largo período de tiempo en que ostentó tal función –de 1526 a 1563– le otorgan el decisivo papel de intérprete genuino del Renacimiento local y la condición indiscutible de maestro genial del Renacimiento español en la generación representada, entre otros, por Diego de Siloé y Alonso Berruguete, cuya fama debe asimismo compartir. Ya han sido indicadas algunas de las claves de su formación y estilo en el marco geográfico descrito para las primeras relaciones artísticas entre Granada, Jaén y Murcia. No sólo los recordados nombres de Bigarny, Juan López de Velasco, Jacobo Florentín o Gutierre Gierrero, le hicieron acreedor de una interpretación muy españolizada de los influjos italianos, sino que hizo una síntesis muy personal de los mismos y, acaso, por esos orígenes indicados, la tendencia a la expresión y a la individualización de sus modelos le permitieron incorporar la delicadeza formal y ensoñadora de Andrea Sansovino, la calidad caligráfica de los relieves de Desiderio da Settignano y la honda expresividad de los modelos borgoñones. La obra escultórica de Quijano es intensa y de altísima calidad y, con las dudas que aún suscitan ciertas intervenciones suyas, debe ser calificada como la definitiva consolidación del Clasicismo tanto, como hemos observado, en el diseño de espacios religiosos con tendencia a una centralidad acusada, como en la elección de sus motivos decorativos. Si en el segundo cuerpo de la torre catedralicia, la contundencia constructiva y muraria abandonó el rico tapiz ornamental de su antecesor, otras piezas, como las tallas de la cajonera catedralicia revelaron la fuerza y expresión de su repertorio. Posiblemente esta obra sirva para deslindar los límites de su personalidad artística, confundida muchas veces, cuando no sometida, al precedente de Florentín, por la unidad formal derivada de un recinto ya iniciado. Si la elección de motivos ornamentales puede ser un elemento de sugerencias expresivas, el relieve ya comentado del Descendimiento delata su intervención personal por la serie de ingredientes hispánicos que lo integran. Cuando en la exposición Huellas se pudo ver en cercanía el relieve denominado Cristo del Corpus, de la iglesia de la Magdalena de Jaén, uno de los propósitos de los organizadores iba más allá de la simple exhibición de un motivo iconográfico. La expresividad del modelo gienense, la interpretación españolizada de motivos leonardescos y la tendencia de acumular en los primeros planos toda la carga emocional del conjunto invocaban las directrices del primer Renacimiento en el que se formó Quijano y las razones que avalaban una atribución en su día sugerida por la profesora Gutiérrez-Cortines. Fue precisamente la decisión capitular de instalar la sacristía en el hueco bajo la torre, desplazando de su lugar originario los restos del jurista alfonsí Jacobo de las Leyes, la que deparó a Quijano una de sus primeras intervenciones en escultura. En el recinto habilitado para dar justa compensación a los herederos de uno de los redactores de las Siete Partidas, en un acodado, angosto e irregular espacio de la capilla del Corpus, Quijano hubo de labrar retablo y tumba con el grupo de la Anunciación. Si ya la renovada consideración de los recintos funerarios cambió su viejo sistema de valores por los ofrecidos por el héroe del Renacimiento, separando intencionadamente tumba y altar, la situación del mismo, forzando un eje visual dominado por la diagonal impuesta, fue una solución admirable desde el punto de vista de la perspectiva, forzando la situación acodada del retablo en piedra para reclamar la atención merecida por un personaje tan importante relegado por el cabildo a un lugar secundario. Para esta capilla, la que inició los encargos de grandes propietarios de espacios funerarios, Quijano talló los más exquisitos relieves de toda la catedral, inspirados en el schiacciatto florentino. En la predella de este retablo se puede observar esa tendencia a infundir un tratamiento pictórico y visual que ciertos escultores toscanos habían dado al relieve, seguramente influenciados por el ilusionismo romano de la época flavia. Aunque en aquella época las necesidades de la perspectiva exigían del artista la disposición de otros recursos visuales, como una base ligeramente convexa para garantizar la ficticia ilusión de la perspectiva, Quijano optó por las condiciones propias del relieve pictórico más acorde a las exiguas dimensiones de un recinto ennoblecido por las sugerencias cultas que mostraba su perfecto dominio de los recursos técnicos y visuales. La Anunciación, situada sobre el hueco central del retablo, muestra las deudas del escultor con sus precedentes granadinos, relacionada con la de igual iconografía hecha por Jacobo Florentín para la Capilla Real de Granada, aunque con un tratamiento más plano y una mayor rigidez en los plegados. De la mano del deán Sebastián Clavijo, recorrió ciertos puntos de la diócesis para reformar viejos templos, trazar cabeceras y mostrar 185 su absoluta preocupación por los grandes temas del debate rena centista en torno a la planta central, sin que estas intervenciones le impidieran seguir dirigiendo el taller catedralicio y atender encargos particulares. Clavijo vería con agrado la preferencia de Quijano por la planta central y la implicación clásica que tenía este modelo sobre el viejo sistema basilical, pese a los inconvenientes funcionales que planteaba. Pero aquellas soluciones se revestían de profundos simbolismos que iban más allá de la oportuna elección de un sistema u otro ya que garantizaban la unidad visual y espacial ansiada y aparecían en su exterior decorados con relieves y coronados de cresterías. En cierto sentido, la tendencia a dotar los espacios de intensas sensaciones de volumen los convertía igualmente en grandes soluciones tridimensionales como esculturas, plásticamente tratadas, desde las veneras que ondulaban los perfiles gallonados por las que resbalaban los escondidos focos de luz hasta los capiteles jónicos de las iglesias columnarias tratados como potentes esculturas. Si, como parece, la capilla de Gil Rodríguez de Junterón ya se encontraba en proyecto en 1525, es decir, antes de que Quijano asumiera sus responsabilidades en la catedral, a él cupo, sin embargo, el honor de llevarla a cabo. De nuevo, escultura y arquitectura anduvieron unidas para dar cabida al ambicioso proyecto del arcediano de Lorca de ser sepultado en solitario en un recinto que rememoraba la disposición de los heroa clásicos. Dividida en dos tramos, reclama la atención la enigmática decoración de su singular bóveda y la espectacular forma decorativa del exterior sin una explicación convincente sobre el alcance de todos los motivos. Si en la capilla de Jacobo de las Leyes, la perpetuación de la memoria y la intensidad del recuerdo, obsesión renacentista por sobrevivir al olvido, era detentada únicamente por el sabio jurista y por la trascendencia concedida a su obra, en la de Junterón asistimos a una gloria compartida. El arcediano, sepultado a la izquierda del altar en un sarcófago romano traído desde Italia en el que espera la resurrección, proclamaba a la posteridad la importancia de su misión en la tierra como miembro de la corte pontificia en tiempos de Julio II, cuya efigie, armas y nombre, legitiman al arcediano. Esa forma heroica de presentarse el hombre del Renacimiento, que había llevado a otros a equipararse a los grandes personajes del pasado, exigía una elección adecuada para su última morada. La sabia gradación de la luz y la forma de hacerla patente a través de los vitrales de la bóveda hace aún más fuertes las sensaciones inquietantes que revela su ornamentación en franca contienda con el 186 original trazado de la cubierta, identificada por su arriesgada proyección como bóveda de Murcia. Nada puede ocultar las raíces italianas del diseño, pero la forma con que fue decorada muestra a un maestro español, Jerónimo Quijano, hábil manejador de los símbolos y de los sistemas de iluminación asociados al carácter trascendente de la muerte y de la resurrección. Por toda la bóveda Quijano esculpió un sinfín de imágenes destinadas a enriquecer la cobertura bajo la que quedó sepultado el arcediano, cuyo sueño eterno aguarda la gloria prometida simbolizada en el relieve central de la Adoración de los pastores acompañado del coro angélico del tímpano. Posiblemente sean ambos motivos una de las más geniales creaciones de la escultura renacentista española en la que su evidente italianismo ha sugerido la posibilidad de ser un trabajo de importación. Nada hay que confirme tal teoría y sí, por el contrario, una decisión del arcediano de pagar a Quijano 100 ducados por sus trabajos en el citado retablo. Con las dudas que todavía pueda generar una atribución al maestro catedralicio, que se va consolidando cada vez más, tanto el coro de ángeles como el relieve del altar muestran algunos rasgos de este artista en el dominio del espacio, en la individualización de las figuras, en la utilización de recursos visuales en el relieve, acompasados con la plástica textura de otras fuentes y en la adaptación de motivos leonardescos, seguramente tomados de algunos de los trabajos realizados por Hernando de Llanos para la vecina capilla de Macías Coque. Esa referencia, indiscutible en la pose y expresión de uno de los pastores de la Adoración, tiene mucho que ver con los rasgos advertidos en el perfil caricaturesco de uno de los personajes del Cristo del Corpus comentado así como la ausente expresión de los ángeles y los rostros de José y la Virgen con las alegorías de las Virtudes labradas para la portada de la antesacristía hecha por Quijano a partir de 1531. Los ecos sansovinianos no pueden obviarse como tampoco los conocimientos que el artista tenía de la cultura figurativa italiana, ya presentes en el famoso Entierro de Cristo del Museo de Bellas Artes de Granada, obra que viene reclamando insistentemente una revisión atributiva que incluya, asimismo, la participación de Quijano junto a Jacobo Florentín. En 1531 un debate sobre la forma más conveniente de monumentalizar el ingreso a la sacristía a través del templo dio lugar al encargo a Quijano de la portada de la antesacristía. No cabe duda alguna de que fue obra del maestro montañés, atendiendo a las fechas que planteaban la necesidad de realizar una obra nueva frente a la opción defendida por otros capitulares de ubicar una reja, 187 seguramente inquietos por las grandes y fuertes inversiones realizadas en el templo. Quijano optó por un modelo derivado de los arcos triunfales, porque la entidad del espacio que cerraba no sólo exigía un tránsito grandioso, sino porque el valor de estas construcciones romanas marcaba el umbral de lo sagrado. Y esas referencias, subli madas por las Virtudes del coronamiento, no pudieron sustraerse a la fascinación ejercida por los monumentos romanos, como testigos de una edad soñada, copiados intensamente y difundidos por toda Europa. La lección erudita de Quijano una vez más hizo acto de presencia en los genios con antorchas de las enjutas del arco de ingreso, inspirados directamente en el de Septimio Severo de los Foros Imperiales. Sin embargo, la interpretación española de estos repertorios no significaba una sumisión literal a las fuentes comentadas, sino que la libertad del artista introducía adaptaciones y desviaciones del modelo inicial. Los triglifos, como balaustres, del friso evocan las licencias heterodoxas de Diego de Sagrado y demuestran una vez más la personal adaptación hispánica de las referencias del Clasicismo. La obra que desgraciadamente no ha subsistido, de todas las encomendadas a Quijano en la catedral, fue la de la portada principal en poniente, derribada en 1734 para levantar el nuevo imafronte de Jaime Bort. Aún pueden verse restos de la primitiva obra en el friso de triglifos y metopas cercanos a los soportales. Fue una obra alabada por sus contemporáneos por la delicadeza de los relieves que la decoraban, pero los problemas habidos sobre su conservación y los intentos capitulares para salvarla no bastaron para acelerar su derribo. Una parte de sus relieves fueron reutilizados, como dijimos, en la puerta de las Cadenas. Los largos años pasados por Quijano en Murcia le permitieron dar una personalidad definida al Renacimiento local gracias a las responsabilidades detentadas como maestro mayor y a las competencias que su cargo le confería. Por eso, junto a estas grandes obras, Quijano hubo de atender otros requerimientos capitulares, como la puerta de acceso a la sala capitular, rescatada por el cabildo, no sin fuertes polémicas y litigios, de sus antiguos patronos. El artista ofreció un repertorio distinto basado en la simplicidad formal, ahora calculada para ofrecer con las líneas de la arquitectura el sentimiento plástico de molduras y cornisas. Ese juego de volúmenes, netos y limpios, acentúa aún más la intensa expresividad del friso y la solitaria cabeza de Cristo que emerge del óculo central del tímpano. Seguramente fue obra de Quijano también la decoración con relieves de las puertas en madera de la antesacristía. 188 Sin embargo, la obra escultórica de Quijano ha adquirido en los últimos años gran interés para reivindicarlo como uno de los grandes escultores del Renacimiento español, demasiado sometido a la gloria de un Jacobo Florentín, que tan sólo pasó seis años en España. En efecto, la actividad de Quijano, previa a su estancia en Murcia, una de las más desconocidas etapas de su vida, le permitió trabajar en uno de los centros artísticos más complejos y adelantados de la escultura española del Renacimiento. Su formación junto a los maestros ya mencionados y la notoriedad adquirida en Granada, desde donde fue llamado por el cabildo murciano, siempre se hizo eco de que la escultura de este maestro no debería quedar circunscrita al área murciana en la que pasó la mayor parte de su vida, sino que se extendió por los territorios comentados y por la Sevilla de su época. Nada se había reparado en esta circunstancia, citada hace tiempo por las fuentes, hasta la reciente aparición de un estudio sobre los retablos de la iglesia de San Isidoro del Campo (Sevilla), para la que trabajó Martínez Montañés. Al hacer un análisis de la obra de madera, sus pormenores contractuales, patronazgo y ejecución, el profesor Gómez Piñol atribuyó a Quijano un expresivo crucificado en la segunda iglesia del monasterio. Las razones por las que este Cristo quedaba en la órbita del montañés se basaban en la certeza de detectar unos componentes expresivos de origen medieval que el profesor sevillano directamente relacionó con los orígenes de Quijano junto a Bigarny –aquí hemos visto que las evidencias documentales alargan esa relación a otros maestros notables como Gutierre Gierrero– y a la distinción establecida entre los rasgos conocidos de maestros de similar origen activos en Sevilla, con los que presenta esta desconocida obra. En cierto sentido, el propósito reivindicador de Quijano, frente a la gloria, seguramente excesiva, atribuida a Jacobo Florentín, en los cortos seis años de permanencia en España, ha permitido relacionar esta obra con la habitualmente atribuida a Quijano en Murcia, especialmente con la magistral intervención en el retablo de la capilla de Junterón y con el relieve del Descendimiento de la sacristía. Sin duda, esa interpretación hispánica de la composición, expresión del rostro y conocimiento del espacio, relacionan todas esas obras murcianas con la autoría de Quijano, no sólo despejando las dudas existentes sobre su paternidad artística, sino considerando a la figura de este genial creador como una de las claves del Renacimiento español. Las bases formales sobre las que esta atribución se establece extienden su radio de acción a otros crucificados murcianos muy transformados a lo largo del tiempo. Se trata del denominado de la 189 Misericordia en la catedral de Murcia (perteneciente al secretario del cabildo Rodrigo de Mérida y muy estimado por el cabildo, según se desprende de documentos del siglo XVIII) y del llamado del Refugio, en la parroquial de San Lorenzo. Las razones formales tenidas en cuenta avalan la propuesta a Quijano por las similitudes que estas obras presentan con las famosas intervenciones en Junterones y sacristía y por la honda expresividad detentada por los Crucificados, acaso, reflejo de su formación junto a Bigarny y los maestros burga leses del primer tercio del siglo XVI. Sea como fuere, incluso admitiendo las sugerentes atribuciones de Gómez Piñol del crucificado de San Agustín en el convento del Ángel Custodio de Granada y del San Sebastián de Ricote en Murcia, la personalidad de Quijano debe alcanzar la gloria que como escultor no le ha reconocido la historiografía. Que un día se le buscara como tasador de la obra de Berruguete en el coro de la catedral de Toledo muestra claramente la estima que gozó entre sus contemporáneos. 3.5. Tras la muerte de Quijano La muerte de Quijano en 1563 abrió un largo paréntesis avivado por la interrupción de los proyectos catedralicios y su lánguida continuación a lo largo del tiempo, justificados por una crisis económica que no permitió las fuertes inversiones de años anteriores. El hecho de quedar vacante durante ciertos períodos de tiempo el cargo de maestro mayor y la negativa del cabildo a aceptar el ofrecimiento de un gran arquitecto como Juan de Inglés, muestra cuál era la situación. Sin embargo, los proyectos inacabados de Quijano, continuados por su fiel aparejador Juan Rodríguez, habrían de afrontar obras no terminadas, como la capilla del Socorro, promovida por el canónigo Jerónimo Grasso, dignidad capitular de origen italiano. Para este recinto llegó la llamada Virgen del Socorro con el retablo que la acoge, obra del maestro genovés Juan de Lugano. Este artista, unido a otros de igual origen, continuaba la tradicional importación de mármoles italianos hasta las costas españolas en donde establecieron factorías comerciales para la distribución de obras de arte. La importancia de esta pieza radica en la monumentalidad y prestancia conferida al blanco mármol de Carrara y a la tersura con que son labradas sus superficies. El poderoso ademán de la Virgen, la encantadora ingenuidad del Niño y la horrible visión del demonio que emerge bajo los pies de María, forman un grupo considerado el epílogo a las grandes obras catedralicias, visto también en la mutilada Virgen con Niño que la profesora Sánchez-Rojas ha venido atribuyendo a Michelangelo Naccherino. 190 Si el mecenazgo capitular habría de vivir días de incertidumbre, otras iniciativas merecen atención. El favor prestado por el obispo Esteban de Almeyda a la orden de los jesuitas originó la construcción del colegio de San Esteban como foco de formación de futuras generaciones de hombres cultos, cuya preparación intelectual sirviera de base, según el propio San Ignacio, a un afianzamiento de la religión. La labor de Esteban de Almeyda, miembro de la familia real portuguesa, debe ser reconocida en un sentido más amplio del que hasta ahora se ha tenido en cuenta, pues alcanza sectores tan importantes como el mecenazgo artístico y la difusión de la cultura escrita. Un centro como San Esteban, dedicado a su fomento, fue también depositario de las inquietudes literarias de este prelado y de sus sucesores. La biblioteca privada del obispo, donada al colegio, quedó enriquecida por aportaciones episcopales posteriores hasta constituir un importante depósito formado por cuantas obras representaban las inquietudes personales de los prelados y las necesidades formativas de los alumnos. Milagrosamente salvada de la expulsión decretada en 1767 y devuelta, en gran parte a su primer propietario episcopal, sorprende por la variada y ejemplar selección de unos fondos no circunscrita a áreas particulares del pensamiento religioso sino abierta a otras preocupaciones, entre las que se encontraban las propias de la cultura simbólica española –los Emblemas de Alciato– y los avances de la creación artística. Es por ello, por lo que hay que dar un extraordinario valor al hecho de contar entre aquellos fondos con la segunda edición de las Vidas de Vasari, enriquecidas con nuevos datos y con el retrato grabado de los artistas, además de la Simetría del cuerpo humano de Durero, obra ya traducida a finales del siglo XVI en edición veneciana, en la que se cuestionaba toda la teoría tradicional de las proporciones heredada de Vitrubio. El retablo mayor, todavía sin policromar en 1610, contó con la participación de Juan de Orea y de Domingo Beltrán, dos reconocidos artistas del momento. Fue, sin duda, el segundo el que dejó una impronta mayor de su paso tanto en las esculturas que aún subsisten en el mismo como en las que se alojan en el intercolumnio de la portada. Formado en Italia, Domingo Beltrán, jesuita y escultor, venía avalado por las obras realizadas para la Compañía en Medina del Campo y por un lenguaje plástico heredado de Miguel Ángel. Tanto en el San Lucas como en la Santa Catalina de la mencionada portada, el influjo romano es patente en su monumental corporeidad y en las evocaciones clásicas de sus rostros. Pero Domingo Beltrán es también conocido como el autor del crucificado llamado Cristo de la 191 Misericordia, actualmente depositado en la iglesia parroquial de San Miguel. Sin duda, la expresiva intensidad dramática de los crucificados de Quijano ha dado paso a una mayor mesura clásica y a un sentido equilibrado de los ritmos corporales. La presencia en Murcia de Domingo Beltrán está documentada desde 1573 y su actividad no debió pasar desapercibida para quiénes lo consideraron un escultor de calidad, ya que su opinión fue decisiva para aprobar el modelo presentado, un año después, por Diego de Ayala para realizar el Cristo yacente del hospital de San Juan de Dios. 192 El colegio de San Esteban fue la última morada deseada por su fundador. Bajo las gradas del presbiterio, un exquisito sarcófago de mármol fue labrado por Bartolomé de Lugano con la efigie yacente del obispo y unos relieves que recordaban la heroica muerte del protomártir. Es sin duda, una de las mayores creaciones del genovés por la delicada ornamentación de los hábitos episcopales y la sutileza con que se grabaron las sugeridas piezas de orfebrería y la evocación textil de los ornamentos. Aunque estas obras eran labradas en serie y destinadas a un público deseoso de contar con las prestigiosas obras italianas, importadas desde antiguo a España, este sepulcro sobresale por la calidad de su labra y por ser uno de los pocos testimonios existentes del arte sepulcral murciano. En efecto, la tendencia natural de los capitulares y grandes eclesiásticos fue la de erigirse capillas de enterramiento en las que la decoración constituía, con su simbolismo, el elemento esculpido más notable. De esta manera, la escultura quedaba sometida, como en el retablo, a la fuerza dominante del soporte y a las posibilidades de enriquecimiento simbólico que incorporaba, sin sentir la necesidad de proyectar toda la fuerza visual en la imagen aislada. Junterón eligió durante su estancia en Roma un sarcófago antiguo, enterrado en la cripta; para Jacobo de las Leyes, el arca funeraria fue desplazada del eje visual dominante y para el marqués de los Vélez en la catedral, la desnudez de los arcosolios reclama la presencia de unos sepulcros que, temporalmente y en madera, existían a finales del siglo XVI. Por eso, esta obra es decisiva para ilustrar una costumbre excepcional en Murcia –sólo recordada en el siglo XIV por la lastra sepulcral del obispo Peñaranda en el coro de la catedral– sin que el individuo fuera contemplado en su solitaria eternidad sumido o recogido en oración como el cura Torres en Santiago de Totana. El sepulcro de los Riquelme en el derruido convento de San Francisco del Plano, labrado por Bartolomé Sánchez y Cristóbal de Salazar, no se llevaría cabo hasta 1617. 3.6. Francisco y Diego de Ayala La presencia de estos dos escultores y la de Juan, el más desconocido de los tres hermanos, constituye la última generación de grandes escultores del Renacimiento, cuya labor ha quedado asociada al retablo mayor de la iglesia parroquial de Santiago de Jumilla. A la luz de esta obra y de otros testimonios documentales la obra realizada por Francisco y Diego de Ayala sirve para comprender el marco de relaciones artísticas del último tercio del siglo XVI y el cambio de rumbo experimentado por la escultura. 193 Francisco de Ayala, el más conocido de los hermanos, se formó, según Ceán Bermúdez, en el taller toledano de Pedro de Castañeda, sin precisar más datos acerca de su lugar de nacimiento, dando por sentado su formación toledana en el ambiente en que triunfaban Rafael de León –el autor de la sillería coral de la catedral de Murcia– y el escultor Luis de Villoldo. A este declarado aprendizaje, introducido entre los datos propios del contrato para Jumilla, la trayectoria artística de estos maestros no fue insensible a la atracción ejercida por el hermano jesuita Domingo Beltrán y su obra para San Esteban de Murcia. En efecto, en el marco de la escultura de este siglo la obra de Jerónimo Quijano sentó las bases de un clasicismo maduro en el que se combinaban la belleza formal y la fuerza de la expresión. Ese dinamismo propio de un artista capaz de evolucionar desde las fantasías ornamentales del primer Renacimiento hasta una rotunda simplicidad evocadora de valores despojados de intencionalidades descriptivas –portada de acceso a la sala capitular catedralicia–, fue grandioso en sí mismo porque representaba la síntesis de unos preceptos imprescindibles para lograr la perfección y brindaban cobijo a contenidos simbólicos. Pero la vía trazada por Quijano no tuvo seguidores, si exceptuamos la continuidad de sus propósitos en el mundo de la arquitectura y del retablo en su fiel aparejador Juan Rodríguez. Rota, pues, la continuidad formal e intencional de Quijano, la escultura conoció otros derroteros tan sólo intuidos en las monumentales obras importadas desde Génova y en su patente grandiosidad. Pero aquellas obras eran el resultado de un conocido comercio que no producía más consecuencias que el prestigioso origen de que venían precedidas. Será, pues, la presencia de Domingo Beltrán la que marque un nuevo rumbo a la escultura por la renovadora intensidad del Clasicismo aprendido y la plenitud plástica de sus corpulentas figuras. La fuerza con que el Clasicismo, un clasicismo de raíz helenizante se presenta bajo una forma majestuosa de expresión, quedaba amparado por un sentimiento similar en la obra del jesuita. Y este hecho no pasó desapercibido para los hermanos Ayala. El hecho de que los patronos del hospital de San Juan de Dios de Murcia solicitaran, como vimos, el parecer del hermano Domingo Beltrán para dictaminar sobre el Cristo yacente de Diego de Ayala, plantea nuevas posibilidades acerca del grado de proximidad que estos hermanos mostraban con el arte castellano del siglo XVI y con las directrices observadas en la obra del clérigo escultor, cuya presencia en Murcia parece ser más importante que la aislada colaboración admitida dentro de las iniciativas propias de la 194 compañía. Es posible que, tras estos nuevos datos, ciertos recursos plásticos de los hermanos Ayala haya que relacionarlos con la huella trazada por Domingo Beltrán y con la ya detectada estela toledana dejada por Berruguete dentro del fenómeno español conocido como romanismo. En la obra de Quijano, además, se contenían todos los motivos expresivos de la generación siguiente, representada por estos hermanos desde 1566, es decir, pocos años después de desaparecido el artista montañés. A pesar de las lagunas aún existentes, la obra de estos maestros es suficiente para consagrarles como los continuadores de los impulsos artísticos de la generación anterior y para valorar su presencia como renovadores de los modelos renacentistas. No sólo serán autores de grandes retablos –el de Jumilla y el desaparecido de la iglesia vieja de Yecla– sino experimentados escultores, cuyas obras se extienden por toda la vieja diócesis de Cartagena, por la ya segregada de Orihuela y por el reino de Valencia. Si a estos nombres añadimos los del maestro catedralicio Pedro Monte de Isla, también tracista de retablos, el del pintor de origen germánico, Artús Brandt, los de Alonso de Monreal y Jerónimo de Córdoba y el de Juan Bautista Estangueta el Viejo, compondremos la nómina de artistas que prepararon la transición al siglo XVII. Los primeros documentos dados a conocer por Manuel Muñoz Barberán nos remiten a 1565, fecha de un curioso incidente de Francisco, escultor alocado y calavera, como protagonista de un adulterio saldado con una solemne declaración de perdón de cuernos formulada por el marido burlado. Fueron los años previos a los compromisos de ambos hermanos en el retablo de Santa Catalina de Yecla (1566) y al del mayor de ellos, Francisco, para tallar una efigie de Santiago en Pliego (1567) y una caja de órgano para Moratalla (1576). En 1580 el convento del Plano de San Francisco en Murcia, convertido en “cabeça y metrópoli de toda esta provincia”, comprometió con Francisco de Ayala la realización de diez esculturas para ornamentación de su claustro. La magnitud del encargo, que habría de ser entregado en San Juan de junio de 1585, previó una iconografía exaltadora de las virtudes de la orden simbolizada por sus santos más famosos. Los regidores de la orden fueron conscientes de la importancia adquirida por el centro en su doble condición de lugar de vida conventual y de foco de cultura que permitiera a “los naturales de este reino e comarca” ir a aprender a sus aulas sin tener la necesidad de “salir de sus casas a oir y aprenderla en las agenas”. Se daban pues unidas la creación de las cátedras de teología y artes y la 195 importancia atribuida a unos programas artísticos inseparables de las funciones docentes proyectadas, cuando aún el Seminario de San Fulgencio no era una realidad, lo será a partir del obispo Sancho Dávila, y sólo el convento dominico y el de San Esteban ostentaban esta misión. Los santos exigidos a Francisco de Ayala fueron los fundadores y mártires de la orden: San Francisco, San Antonio, San Bartolomé, San Luis de Tolosa, Santa Clara, Santa Isabel, Santa Inés y los martirizados en Ceuta y Marruecos. Nada de todo esto se ha conservado. La exclaustración primero y la destrucción del convento en 1931, después, borraron para siempre las iniciativas de unos frailes deseosos de fomentar la cultura que otros arrasaron inicuamente. La obra de Jumilla es la más singular e importante de los hermanos Ayala. Contratada en 1582 como homenaje al titular de la iglesia – Santiago–, es el epílogo a un tipo de obras dominadas por la escultura. Los escasos retablos esculpidos durante el Renacimiento –el desaparecido mayor de la catedral, el de Jacobo de las Leyes, el de la capilla de Gil Rodríguez de Junterón o el tardío de San Ildefonso de Santiago de Totana– eran modelos basados en el dominio de recursos escultóricos llevados a cabo por una serie de artistas prestigiosos, respondiendo, quizás, a una tendencia generalizada, cuyos resultados eran más satisfactorios que los ofrecidos por la tabla pintada. Levantado sobre zócalo de mensulones para asiento de una predella de putti tenantes, el retablo asciende por el presbiterio de Quijano como una gran máquina de tres cuerpos con calles y entrecalles. En cada uno de los espacios delimitados por columnas y edículos de movida planta, relieves y esculturas se alternan, dejando los espacios laterales para que aquél narre la vida del apóstol centrada en torno a la estatua ecuestre del titular, coronada por la Asunción y un calvario en el remate. Todo tiende en esta obra a destacar el protagonismo del apóstol ante cuya presencia se rinde la narración dispuesta para valorar la trascendencia de la protección brindada durante la Reconquista y la legitimidad de su patronazgo. Los estrechos encasamientos del relieve forzaron la perspectiva para dar una ambientación adecuada a las escenas y a su impulso narrativo. En conjunto, resulta una obra de grandes recursos plásticos planteada a modo de síntesis iconográfica muy variada. En el banco o predella, junto a unos putti, cercanos a los contemplados en la obra de Berruguete, pequeños nichos fueron tallados para ubicar, seguramente, a los evangelistas entre relieves de tema pasionario. Y a partir de ahí se despliega toda la intensidad narrativa, de un ritmo 196 vertiginoso, acorde con la nerviosa inspiración de Francisco, el más vital de todos los hermanos. Los episodios referidos a la leyenda santiaguista son introducidos en escenarios reales para dar más consistencia a cada episodio y ajustarlos al emplazamiento del retablo y a la forzada perspectiva con que los más altos habían de ser contemplados, dando como resultado una tipología que permitió a la escultura lograr esa función dominante derivada de sus precedentes castellanos, pues la claridad compositiva y la disponibilidad de huecos simétricos, sometidos a la libre interpretación de los elementos arquitectónicos, crearon una superficie idónea para la imagen tallada. En este retablo se encuentran los motivos decorativos propios de obras precedentes, introducidos en el himoscapo de las columnas, la sustitución de frisos en relieve por otros similares pintados y los áticos fuertemente destacados, pasarán a otros modelos posteriores en los que la escultura habrá de ceder protagonismo a la pintura o se combinará con ella en lugares determinados. Esa transición se implantó en el retablo de la iglesia vieja de Yecla. A juzgar por una antigua fotografía, los hermanos Ayala, en colaboración con el pintor Alonso de Monreal, trazaron una planta poligonal de tres calles y cuatro entrecalles, en las que se dispusieron alternativamente escultura y pintura. La evolución quedó establecida en ese protagonismo compartido, consolidado a lo largo del siglo XVII, y en la forma de diseñar el ático como un edículo palladiano acompañado de grandes volutas y pirámides por remate. Los ecos de una arquitectura purista, impulsada por Pedro Monte, son el signo que proclama la importancia de esta obra y su valor de precedente. La familia Bautista Estangueta los empleará en el desaparecido retablo de San Pedro de Alcantarilla y en el no menos derruido del convento de San Antonio de Murcia. Esta colaboración con el pintor Alonso de Monreal fue habitual en la trayectoria de los hermanos Ayala, favorecida por la necesidad de afrontar unas obras en las que la pintura paulatinamente fue ejerciendo protagonismo desde mediados de siglo. Por eso, la obra de Jumilla reviste unos caracteres singulares. Para Nuestra Señora de la Peña de Cehegín Alonso de Monreal se atribuirá la triple función de pintor, escultor y dorador, lo que muestra la amplitud de conocimientos adquiridos y la versatilidad que ofrecía para afrontar obras en las que intervenían las tres artes. 197 3.7. Hacia finales de siglo Además de la importante obra de los hermanos Ayala, el panorama de la escultura en Murcia estaba formado por una serie de anónimos y discretos escultores, cuya obra en gran parte ha desaparecido o ha quedado reducida a menciones documentales poco reveladoras del grado de calidad alcanzado. Sin embargo, mientras los ecos de la tradición renacentista son patentes en la obra del desconocido Bocanegra, autor de los escudos del Pósito del Pan y, supuestamente, del blasón familiar de los García de Alcaraz, ambos en Lorca, el no menos desconocido Hernando de Torquemada tiende hacia recursos manieristas en la rica y sinuosa silueta de las alegorías angélicas de su relieve del Almudí, realizado en 1575, obra suficiente para considerar el alto nivel de asimilación de unas tendencias artísticas, que Muñoz Barberán supone, derivadas de una supuesta formación granadina. Esa conexión con la vecina ciudad andaluza, que tan largas y fructíferas consecuencias había tenido durante los años anteriores, no se interrumpió sino que su presencia quedó reforzada con la llegada de otros artistas dispuestos a cubrir el vacío dejado por los grandes maestros del Renacimiento. Sin embargo, si exceptuamos la obra de Pedro Monte de Isla, nacido en Alcalá la Real, los escultores llegados a la ciudad de Murcia nada tenían que ver con la grandiosa generación de escultores y tallistas precedentes sino con un modesto contingente impelido a encontrar nuevos horizontes fuera de la ciudad en la que se habían formado. La vía que otros abrieron seguía mostrando grandes posibilidades de trabajo en un ambiente, como el de los últimos años del siglo, dedicado a completar el mobiliario litúrgico y devocional del templo. Juan Pérez de Artá y Cristóbal de Salazar fueron los primeros en llegar y en solicitar la vecindad en 1595. Bajo la tutela artística de Pedro Monte desarrollaron sus primeras actividades tanto en obras de escultura, retablo y ornamentación como en la labra de materiales destinados a la arquitectura. Hasta 1607 estará trabajando el primero de ellos, el segundo hasta su muerte en 1642, por lo que debe ser estudiado en otro lugar. Ambos, sin embargo, realizaron una obra conjunta para la capilla de Gil Rodríguez de Junterón como consecuencia de la vista pastoral de Sancho Dávila. En 1592 el prelado obligó a los herederos del arcediano a concluir la capilla. Se labraron entonces, previa renuncia de Pedro Monte de Isla a favor de Artá y Salazar, diversas estatuas de profetas y sibilas que, si bien convenían perfectamente al significado profético tan propio del Renacimiento que había equiparado las figuras de ambos, no había sido previsto por 198 el arcediano fundador. En esta obra se perciben claramente los ecos de procedencia de ambos artistas. Los paralelos establecidos con el retablo de Pablo de Rojas para Nuestra Señora de la Antigua en la catedral granadina son claros y se pueden observar en las solemnes y frontales figuras ubicadas en las paredes curvas del recinto murciano. El gesto grave y solemne de las esculturas intenta aliviar algo de la sequedad con que es ejecutado y aligerar la monotonía de sus gestos, no alcanzando más que un discreto nivel de calidad muy alejado de sus predecesores. No puede extrañar la impronta granadina detectada en esta obra. Nombres como Diego de Navas y Pedro de Raxis vendrán a completarla. El primero, colaborador de Salazar, en un retablo contratado para Orán, procedía del taller de Pablo de Rojas, y el segundo, hijo de un famoso estofador granadino de igual nombre, será recordado en la ciudad de Lorca. A la par que los hermanos Ayala realizaban sus monumentales obras de Jumilla y Yecla, otras opciones clasicistas se dieron en la arquitectura de retablos, circunscritas en su mayoría al taller de la familia Bautista Estangueta, ubicado en la ciudad de Murcia, donde nacería en 1594 el miembro más famoso de la estirpe, el arquitecto jesuita Francisco Bautista, difusor de la llamada cúpula encamonada, o solución ingeniosa pensada para proyectar cúpulas de gran resalte y elevados perfiles, trazadas sobre un entramado de madera, que permitía levantar a gran altura estas cubiertas, limitando el uso de la piedra, y haciendo más económica su presencia. Desde, al menos, 1585, el mayor de esta estirpe ya trabajaba en un modelo de retablo inspirado en el Clasicismo de la segunda mitad del siglo XVI, apto para cubrir pequeños huecos tras el altar, en los que una tabla pintada o la escultura del titular en nicho avenerado se acomodaba a una simple estructura de columnas torsas o entorchadas, edículos de coronamiento, grandes aletones o volutas, elementos heráldicos y pináculos con bolas. Esta sencilla estructura, acomodada a la superficie plana de los muros, destacaba igualmente por sus efectos plásticos, sin duda alguna, como resultado del carácter escultórico de las espirales, de los frisos de perlas y fusaiolas, fuertemente destacados, y de la introducción de otros recursos escultóricos entre los encasamientos del retablo. No puede dejarse de lado el impacto producido por la obra de los hermanos Ayala en la trayectoria de esta familia, aunque la rica proyección, fuertemente movida y tensa de aquéllos, se resuelve de forma simple y plana en la claridad y geometría con que son distribuidos todos los elementos ornamentales. Poco a poco el modelo de los Estangueta, insistentemente solicitado para cubrir 199 reducidos huecos en las capillas privadas, dio lugar a un tipo estereotipado en el que la fuerza escultórica de los primeros ejemplos dio paso a una sequedad y monotonía, característica del retablo propuesto por esta estirpe a lo largo del siglo XVII. Sin embargo, la larga trayectoria de estos artistas les convirtió en uno de los más activos maestros de transición entre ambos siglos, acumulando como consecuencia de su intensa labor una posición social envidiable y cuantiosas riquezas transmitidas a los miembros más jóvenes de su familia. Posiblemente, el éxito alcanzado se deba en gran parte al deseo de los comitentes de contar entre el mobiliario litúrgico de sus fundaciones con un diseño perfectamente aceptado, razón por la que el escultor Diego de Navas y el ensamblador Manuel Peralta se vieron obligados a reproducir, para las proyectadas obras del viejo San Andrés de Murcia y de la capilla de Santa Verónica en la catedral, los modelos existentes en el monasterio franciscano de Santa Clara la Real. Seguramente, las obras propuestas fueron el antiguo retablo de Jerónimo Ballesteros, parcialmente conservado, y uno de los relicarios de su sacristía. Aunque muchas de las obras encargadas durante estos años desaparecieron como consecuencia de los estragos de la riada de San Calixto (1651) y los deseos de patronos de contar con obras de mayor envergadura y riqueza, los documentos hablan claramente de las exigencias impuestas a los artistas y de la necesidad de que éstas respondieran tanto a la disponibilidad de espacios, a la importancia social de los promotores y su familias y, por supuesto, a las necesidades devocionales propias. De ahí que, junto a la insistencia con que se ofrecen modelos a copiar, las imágenes ocupen un lugar importante entre el cúmulo de disposiciones jurídicas y compromisos suscritos. Habitualmente, el calvario es una imposición iconográfica universal por su popularidad y significado soteriológico a la que simbólicamente se referían los santos taumatúrgicos y sanadores, eternos protectores de la sociedad y de sus bienes materiales. Sobre una predella, exclusivamente dedicada a la efigie de Cristo, representado como Varón de Dolores, se disponían a ambos lados, pintados en tabla, los santos propios de la familia, los que custodiaban al comitente y los que velaban por su felicidad material. De esta forma fueron exigidos algunos de los más populares como San Ginés, Santa Catalina, San Sebastián o los santos Juanes y los médicos San Cosme y San Damián, siguiendo los viejos modelos y devociones del Renacimiento, a los que se confiaban la salud corporal y preparación del camino hacia la felicidad eterna. Estas capillas, defendidas por 200 estos celosos guardianes, eran también el signo de la religiosidad familiar, proclamada por escudos y blasones y su esplendor estaba en consonancia con los medios puestos para su adorno y embellecimiento, garantizado por rentas, censos y últimas voluntades, asistidas por una crecida capellanía y transmitidas en herencia, lo que daba derecho a disponer de un recinto protegido por rejas para uso exclusivo de un determinado linaje. Pronto las preocupaciones episcopales sobre la historia de la iglesia local hicieron acto de presencia entre la iconografía seleccionada para estos retablos, según costumbre introducida en el retablo mayor de Jumilla, posiblemente el primer ejemplo murciano en hacerse eco de la devoción introducida a los Santos de Cartagena. El encargo de tales obras se hacía mediante compromiso escrito entre artista y patrono sin exigir limitación legal alguna que legitimara a su autor para afrontar una obra necesitada de los conocimientos específicos de las tres artes. Por ello, escultores, pintores o arquitectos fueron los encargados de dar forma al modelo exigido de retablo, tolerando una libertad laboral, únicamente posible, a la vista de los conflictos surgidos en otros territorios, en una tierra en la que los gremios artísticos nunca llegaron a consolidarse. Se dio, pues, una estrecha colaboración entre pintores y escultores a la hora de afrontar las trazas solicitadas tanto en aspectos propios de pintura y dorado como en su policromía. La vieja distinción entre pintor de pincel y dorador, ardientemente defendida por veedores gremiales, nunca ocasionó litigios ni abogó por jerarquías precisas como la de pintor de imágenes o imaginario y la de dorador o policromador para dar como resultado una obra de síntesis en la que indistintamente contrataban pintores auxiliados por escultores o al contrario. Juan Pérez de Artá, Jerónimo de la Lanza, Hernando de Torquemada, Diego de Navas, Juan de Arizmendi y Tomás Ruán, se encontraron en parecida situación al tener que entregar sus obras doradas, encarnadas y “donde fuese necesario” estofadas. Como es conocido, la elaboración de una obra tan costosa, como la de un retablo, exigía un proceso riguroso de ejecución y unos conocimientos precisos del asentamiento del oro sobre una base que le diera consistencia, teniendo en cuenta que se aplicaba sobre madera debidamente tratada. Es quizá por ello, por lo que para obras de mayor envergadura, dorado y policromía se comprometieran de forma separada como procesos distintos, en parte explicados por el elevado coste de su aplicación o por la necesidad de garantizar un óptimo resultado. Así ocurrió con el retablo de la cofradía de la 201 Concepción del convento franciscano del Plano, comprometida con Pedro Orrente tras largo pleito con otros pintores, mientras la Compañía de Jesús optaba por la fórmula compartida de cuatro pintores ejecutando la policromía por mitades, según el modelo entregado en 1610 a Jerónimo de Espinosa y Jerónimo Ballesteros, por una parte, y a Jerónimo de la Lanza y a Francisco Martínez Jover, por otra. Pero en esta obra, más allá de las peculiaridades de su encargo y de la colaboración asumida, no exenta de abandonos, se introdujeron cláusulas reveladoras de cambio de mentalidad que se va abriendo camino en la escultura de los primeros años del siglo XVII. Frente al dominio del oro, material básico de la escultura del Renacimiento, los miembros de la compañía exigieron a los pintores otros matices. Los elementos arquitectónicos, como en la Antigüedad, deberían tener un tratamiento cromático específico que mostrara la entidad tectónica de su diseño y función. Las esculturas, por el contrario, deberían reproducir rasgos más realistas en sus ropajes, como los brocados, buscando su proximidad a los modelos naturales frente a la áurea sobrenaturalidad de las renacentistas. Con ello, la necesaria función de la imagen como trasunto de una realidad, que escondía bajo formas reconocibles los aspectos propios de la divinidad, ya se aproxima a consideraciones más barrocas, cuando, además, quedaban introducidas en ambientes reales con fondos de paisaje y altas líneas de horizonte, debido a su elevado emplazamiento. La escultura y el color fueron en esta obra un instrumento persuasivo muy sutil que introducía una nota ya barroca en un templo renacentista. En un contrato suscrito por el pintor Artús Brandt para Albudeite en 1582 las exigencias de los patronos prohibieron al pintor el empleo de oro en los fondos del retablo, exigiendo unos soportes de paisaje, con montañas, nubes y cielos. La tendencia naturalista de imagen y retablo quedaba así abierta a nuevas posibilidades. 4. PINTURA DEL RENACIMIENTO Frente a los rigurosos estudios sobre la arquitectura del Renacimiento, los de pintura y escultura no han contado con parecida dedicación a pesar de la intensa realidad artística vivida a lo largo del siglo XVI y de las investigaciones realizadas. Estas lagunas quedarían justificadas por la renovación de los templos a lo largo del Barroco con el consiguiente abandono de muchos retablos y pinturas escasamente valoradas y la ausencia de nombres capaces de rivalizar con los grandes artífices de la primera mitad del siglo. Incluso uno de los nombres de mayor 202 prestigio internacional, Pedro Fernández de Murcia, conocido durante muchos años como el Pseudobramantino, no ha encontrado hasta el presente en su tierra de origen más vinculación que la mostrada por su ascendencia. A Orihuela se asomó el arte de Pablo de San Leocadio, pintor traído a Valencia por Rodrigo de Borja y, a pesar de contar con una de sus más exquisitas pinturas, el San Miguel de la catedral oriolana, no dejó huella en la pintura de la diócesis a la que pertenecía aquella iglesia. De esta atonía general sólo escapó Hernando de Llanos, nacido a mediados del siglo anterior y activo en Murcia hasta su muerte en 1521. Llegado a instancias concejiles tras haber desarrollado en Valencia una intensa actividad al lado de Fernando Yáñez de la Almedina, trajo consigo un gran bagaje pictórico elaborado durante su estancia en Italia al lado de Leonardo. Fueron seguramente las novedades de su pintura las que movieron al cabildo a encargarle ciertas obras, pero su trascendencia fue más allá de la colaboración temporal conocida al ser uno de los principales agentes de la renovación figurativa del viejo reino junto a Francisco Florentín. No extraña que el concejo murciano le concediera la exención de pechos y tributos en 1514, fecha de su llegada a la ciudad, de acuerdo al privilegio celosamente administrado por el municipio, cuya antigüedad se remontaba a los famosos “excusados” del reinado de Juan I. Es quizás esta circunstancia la que pone de manifiesto la implicación concejil en las obras catedralicias comentadas y la que permite valorar la trascendencia concedida al arraigo de unos artistas distinguidos con tales honores y la posibilidad brindada de encontrar un medio más adecuado que el de los estrechos límites marcados por las ordenanzas gremiales. En este punto las redactadas para la pintura en 1470 no parecen haber sobrevivido a las buenas intenciones de sus redactores más preocupados por la defensa de sus intereses profesionales que por la distinción específica de las facultades imprescindibles para su ejercicio o por los conocimientos exigidos al pintor. Lo cierto es que la distinción deparada a Hernando de Llanos es claro síntoma de la nueva situación social que los pioneros del Renacimiento encontraron en Murcia. En líneas generales, el influjo de la pintura valenciana fue notable como lo fue en el siglo anterior la importación de grandes obras de orfebrería salidas de sus talleres. Pero Hernando de Llanos fue, además, el creador de una escuela que a lo largo del siglo siguió el camino trazado por aquél, aunque sin la calidad, fuerza y frescura de 203 sus obras. Acaso, los representantes más cualificados de esas tendencias artísticas levantinas sean Andrés de Llanos, Gerónimo de la Lanza y Juan de Vitoria. Los talleres más activos de pintura siguen radicados en la ciudad de Murcia desde donde salieron obras con destino a los territorios de la vieja diócesis y a aquéllos que, como Orihuela, habían alcanzado episcopado propio. La relación con las escuelas artísticas peninsulares y los ecos leonardescos llegados de la mano de Hernando de Llanos muestran uno de los caminos seguidos por el Renacimiento murciano y su capacidad de asimilación de influencias foráneas de acuerdo con la fuerte personalidad de sus maestros. Este signo visto en las obras de los florentinos y continuados por el gran definidor del Renacimiento local Jerónimo Quijano encontraba en la obra de Hernando de Llanos un adecuado complemento en consonancia con las iniciativas arquitectónicas. Pero esas relaciones experimentaron una considerable quiebra a mediados del siglo XVI con el que se inició un período de “autoabastecimiento” coincidiendo con la crisis experimentada en otros campos artísticos. La numerosa serie de documentos de la época alusivos a una actividad como la de la pintura, en continuo auge durante la segunda mitad de la centuria, contrasta con la obra conservada, poca y de escasa calidad para ser un arte fomentado junto a escultura, retablos, orfebrería y ornamentos litúrgicos a consecuencia de las nuevas directrices emanadas de la jerarquía católica y sus deseos de orientar las artes hacia campos más apropiados para la renovación espiritual de la sociedad trazada por el Concilio de Trento. Por eso se comprende que, concluidas en lo esencial las grandes fábricas eclesiales, la pintura multiplicara su actividad y lograra que su presencia tuviera la primacía a la hora de diseñar retablos o encargar numerosas imágenes devocionales. Hacia 1560 se puede trazar una nueva frontera que en líneas generales coincide con la desaparición en esa década de los grandes maestros del Renacimiento activos en la primera mitad del siglo. Se abre un nuevo ciclo en el que la pervivencia de modelos renacentistas se funde con otras tendencias que juegan con la linealidad y fantasía manieristas o con la corporeidad rafaelesca derivada de Juan de Juanes. Muertos Andrés de Llanos y Juan de Vitoria se produjo un estancamiento de la pintura y de sus modelos coincidiendo con un cierto aislamiento del reino de Murcia, escasamente proclive a los estímulos exteriores, a pesar de contar con un número crecido de artistas, muchos de los cuales habían nacido en los años centrales del 204 siglo o en la década de 1560-1570. La continuidad familiar de la profesión transmitida de padres a hijos, o conservada a través de los frecuentes matrimonios entre miembros de familias dedicados a pintura y escultura, tuvo como consecuencia la pervivencia de signos propios de las generaciones anteriores, aún cuando la fuerte demanda desplazara el interés por la arquitectura hacia estos campos como consecuencia de la función persuasiva asignada a unas artes que más podían atraer la atención de los fieles. Entre todos los pintores de principios del siglo XVI destaca el llamado Maestro de Chinchilla, cuya obra Noli me tangere, pintada en torno a 1500-1510 dio pie a Saralegui para proponer como autor a Pedro Delgado, atribución que Agüera Ros relaciona con el singular momento vivido por la pintura en los comienzos del siglo XVI en los que advierte influencias de Bermejo, Rodrigo de Osona y Pablo de San Leocadio. Es, por lo tanto, esta obra de gran interés, pues revela el profundo cambio detectado en los horizontes pictóricos del Levante español en la transición del Gótico al Renacimiento y en el que son perceptibles el interés por la arquitectura de severo clasicismo, la vibrante naturaleza, los efectos de color, el gusto por lo menudo y detallista y la presencia de un horizonte muy alto que recuerda todavía las obras góticas. Andrés de Bustamante, otro de los pintores activos en los años iniciales del siglo XVI era de origen burgalés y se encontraba afincado en la ciudad de Murcia desde finales del siglo anterior, siendo uno de los distinguidos con la exención de pechos y tributos por el ayuntamiento en 1497. La presencia del pintor ha dado pie para establecer relaciones con la ciudad castellana, muy fuertes, por otra parte, en artistas, eclesiásticos y prelados que mantuvieron contactos con ella. Ya han sido evocados los nombres de Bigarny o de Gutierre Gierrero como símbolos de esa permeabilidad que este pintor de nuevo reforzaba tras las huellas dejadas durante los años anteriores en la cultura murciana por la formación de Diego Rodríguez de Almela o Alonso de Cartagena. A lo largo del siglo XV esa relación Burgos-Murcia fue, según Torres Fontes, muy intensa y tuvo como cabeza principal en los comienzos del siglo XV al obispo converso don Pablo de Santa María. Don Pedro Fajardo encargó a Bustamante en 1510 un retablo para la iglesia del Salvador de Caravaca. La obra, desconocida, respondería al típico retablo de tradición aragonesa-valenciana, de perfil escalonado y grandes pulseras o guardapolvos que recogían las escenas 205 principales. Esta hipótesis se deduce de las historias previstas y de la ubicación indicada en el documento. Era un retablo de tres calles; la central habría de alojar una imagen de la Virgen, sobre la que se situaría la Transfiguración, titular del templo, y como remate un Padre Eterno. Esta disposición vertical es la que da pie a esa posible tipología, pues las calles laterales habrían de mostrar cuatro escenas de la Aparición de la Vera Cruz y todo el repertorio de personajes y situaciones que la tradición había ido añadiendo. No sabemos más de él. En ese juego de reconstrucciones virtuales cabe pensar que las pulseras presentarían tracería gótica así como frisos de cardinas y pequeños doseletes de la forma como se aparecen en el desaparecido retablo de San Cristóbal de Espinardo o en el de Santa Lucía de la catedral de Orihuela, obras posteriores. 4.1. Pedro Fernández de Murcia, el Pseudobramantino En la pintura murciana del Renacimiento la personalidad más desconocida, acaso por no tener más lazos de unión con la tierra de donde procedía que la brindada por su nombre y origen, es la de Pedro Fernández de Murcia, el Pseudobramatino, artista, cuyo rastro fue seguido desde el Milán de Leonardo y Bramante al Nápoles de Fernando el Católico, a la Roma de Rafael, Miguel Ángel y de los poderosos Orsini y Savelli y a la reformada espiritualidad franciscana antes de volver en 1519 a España para trabajar en Cataluña. Nada se conoce de su nacimiento y muerte, a excepción de su origen murciano y otros pormenores de su interesante biografía en los comienzos del siglo XVI. Desde que en 1914 Giuseppe Fuoco atribuyera al Bramantino los frescos de San Domenico Maggiore de Nápoles, mucho se ha indagado para conocer a un enigmático pintor, discípulo del Bramantino, delimitando los perfiles de una figura a quien se aplicó el nombre de Pseudobramantino, hasta que la atribución del políptico de Santa Elena en la catedral de Gerona desveló su verdadero nombre y origen español. Esta realidad se conectaba con otras noticias que permitían identificar a aquel artista con un Pietro Ispano documentado en Nápoles. Tras los estudios de Abbate, los de Fausta Navarro añadieron nuevas obras al catálogo de este pintor puesto en relación con el mundo amadeíta y con la principal sede de este reformado franciscanismo en San Pietro in Montorio de Roma. Si los estudios del frente napolitano se fueron haciendo cada vez más densos y las obras nuevamente atribuidas permitían conocerlo mejor, otro tanto ocurrió con los de la Lombardía. Los estudios de Pere Freixas en torno al retablo de Gerona y los de Marco Tanzi en el curso de la exposición celebrada en 206 Castelleone aportaron grandes conocimientos. En esta exposición se exhibió el retablo de Bressanoro, dividido entre las tablas conservadas entre Castelleone y el Museo Cívico de Cremona, y se destacaban las conexiones hispánicas gracias a la mediación del santo visionario franciscano, Amadeo Ménez de Silva, cuya figura se incorporó a uno de los paneles laterales. Esos estudios, y la posibilidad de entender la función desempeñada por el pintor en esos comienzos de siglo, fueron precedidos por los de Giovanni Romano quien propuso un origen español para el autor de tales obras y le atribuyó el retablo de Santa Elena de Gerona, cuando todavía su nombre era designado con el de Pseudobramantino. No era extraña la identificación de este artista, conocido por otros trabajos en Nápoles, con un pintor, sardo o español, activo en los orígenes del siglo XVI hasta que en 1984 Pere Freixas desvelara la identidad del autor del retablo de Gerona, conocido como Pedro Fernández de Murcia. La densa literatura a que dio lugar el Pseudobramantino puso de manifiesto la importancia de su figura, tanto en relación con la difusión del Renacimiento por Cataluña como en los más rigurosos términos cronológicos propuestos por Gianni Romano, con la importancia atribuida al grupo lombardo en Roma y con cuantos aspectos ayudaban a comprender la cultura figurativa milanesa entre el Quattrocento y el Cinquecento. Los estudios de Ballarin, los de Juan Sureda y las conclusiones del congreso celebrado en Cataluña hicieron el resto. La actividad de Pedro Fernández viene asociada a la tabla Virgen con Niño entre San Juan Bautista y San Pedro del convento de San Gregorio Armeno en Nápoles, como parte de un políptico pintado para el altar mayor de aquella iglesia napolitana, en cuya ejecución se mencionaba en 1510 a un Pietro Ispano, comprometido con la abadesa del monasterio. Comúnmente se viene admitiendo su atribución al Pseudobramantino, aunque con alguna duda sobre su cronología, siempre considerada como una de las primeras de este artista al llegar en 1503 al sur de Italia en el séquito de Gonzalo Fernández de Córdoba. En la obra mencionada, Mario Tanzi advierte conexiones con la pintura lombarda de Leonardo y Bramantino, además de otros influjos de Solario y Boltrafio. Son estos pintores los que, en su opinión, parecen definir “el horizonte milanés de la tabla de Fernández”. 207 Estas ideas parecieron consolidarse en las atribuciones, un tiempo dudosas, de dos pinturas atribuidas a Francesco Napoletano (Huida a Egipto del Trinity College de Harford y otra del mismo tema ofertada por la Galería Sotheby’s), puestas en duda por Ballarin y confirmadas las sospechas por Tanzi al analizar las semejanzas con las obras de Nápoles o con la Visión del místico español Beato Amadeo Ménez de Silva (Palacio Barberini), avaladas posteriormente por la inscripción alusiva al reinado de Julio II. La Adoración de los pastores de la duquesa de Villahermosa, en Pedrola, cerca de Zaragoza, sirvió para comprender el arte de Fernández en el ambiente bramantesco de Milán en torno a 1497, considerando a Bramantino el punto de referencia más importante para el español, rasgos especialmente visibles en el tratamiento de las obras de esta etapa, como la emotiva presencia de una ciudad vista en la lejanía o el empleo de la luz como elemento modulador de la perspectiva. Este estilo, afirma Juan Sureda, fue traído a España por Fernández para las obras destinadas a don Juan de Aragón, duque de Ribagorza, nieto de Fernando el Católico. Los frescos de la capilla Caraffa (San Domenico Maggiore de Nápoles) forman parte de un programa destinado a anunciar el nacimiento y la realeza de Cristo. Una cúpula ornamentada de nubes y ángeles funciona como gran óculo sostenido por una balaustrada bajo la que, en las pechinas, se extiende una representación de profetas señalando a ambos lados el destino de las filacterias que anuncian el nacimiento del Señor, sutilmente indicado por sus manos en el Nacimiento y Adoración de los Reyes situados estratégicamente en la iglesia en función de sus gestos y miradas. La cronología ha despertado ciertas dudas, analizadas en función de otras referencias documentales, proponiendo los años 1507-1508. La importancia de la decoración lleva a Tanzi a yuxtaponer la cúpula Caraffa con la bóveda de la Signatura realizada por el Sodoma a finales de 1508. Ambas obras, en opinión del estudioso italiano, parecen comportar una común experiencia derivada del Mantegna de Mantua a través de ciertas formas de interpretar la inteligencia perspectívica bramantesca y del nuevo sentimiento difundido en Milán por Leonardo, seguido por Bramantino, Boltrafio y Zenale. En continuidad cronológica aparece el altar de la Visitación, un políptico originariamente en Santa María de las Gracias de Caponapoli, ahora dividido entre Turín, Pasadena y el Museo de Capodimonte. Uno de los puntos de interés del Pseudobramantino es el del conocimiento directo del Rafael romano, destacado por Ballarin, en 208 poéticas alusiones al San Biagio del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es el Rafael de la Disputa y de la Estancia de la Signatura, conocido, acaso, según sugiere Ballarin, por la posibilidad de un viaje a Roma en el verano de 1511 para volver a Nápoles y continuar un políptico para San Domenico Maggiore. Esta progresión en la dirección marcada por el clasicismo rafaelesco se percibe en El camino del Calvario, último episodio de la estancia meridional, realizado en 1512, año decisivo en la transformación de la cultura visual napolitana. La estancia de Fernández en Roma está relacionada con la visita a las estancias rafaelescas y con su participación en ciertos festejos públicos bajo la identificación de Pietro Spagnolo. En aquel ambiente pintó la Visión del Beato Amadeo Ménez de Silva, hoy en el Palacio Barberini, una especie de visión apocalíptica en la que el místico franciscano es raptado por el arcángel Gabriel hacia los cielos. Todo un desarrollo hermético se despliega en la interpretación simbólica del número siete y en la elección de los santos que cierran y abren los dos Testamentos de la Biblia, producto de la efervescencia espiritualista y esotérica de la comunidad amadeíta, cuyo centro más importante radicaba en San Pietro in Montorio. En cierto sentido, esta obra es la continuación de la última pintada en Nápoles, lo que lleva a pensar en 1514 como fecha de ejecución y revela la influencia de la Disputa del Sacramento de Rafael y las relaciones mantenidas por Fernández con la espiritualidad franciscana reformada. Hacia 15171518 realizaría el políptico de Bressanoro, reconstruido con tablas de la parroquial de Bressanoro y de la Pinacoteca de Cremona antes de su regreso a España en 1519 para realizar el retablo de Santa Elena en la catedral de Gerona, cuyos pormenores dio a conocer Pere Freixas así como el desaparecido de la parroquial de Flaça, último dato conocido del pintor murciano Pedro Fernández, el Pseudobramantino. 4.2. El pintor Hernando de Llanos y el leonardismo Si la importancia de Pedro Fernández es para la cultura italiana del Renacimiento un interesante capítulo y nada se sabe, por el momento, de las vinculaciones mantenidas con su tierra de origen, otros pintores, sin embargo, llegados a Italia a principios del siglo XVI, seguramente relacionados con el Fernández presente en Florencia, retornaron a España para desarrollar una espléndida labor en las tierras levantinas. Los manchegos Fernando Yáñez de la Almedina y Hernando de Llanos, cuyas obras tuvieron como destino los reinos de Valencia y Murcia, fueron los principales impulsores de una renovación surgida al calor de sus experiencias florentinas junto a Leonardo. Un Ferrante spagnuolo se encontraba en aquella ciudad 209 colaborando con Leonardo en la Gran Sala del Consejo para la que el italiano pintaba la Batalla de Anghiari. Aunque la testificación documental parece demasiado imprecisa, la identificación ha recaído en el Hernando de Llanos español después de esforzados intentos por descifrar la personalidad del mencionado basada en simples razonamientos que atribuían una mayor calidad artística a Yáñez. Los últimos estudios dedicados a ambos pintores en el curso de la exposición celebrada en Valencia en 1998 se decantaban por atribuir un leonardismo mayor a Llanos que a Yáñez y eso se percibía, en palabras de Fernando Benito, en algunas obras (Epifanía y Resurrección del retablo de Valencia) y en otras como Nacimiento con donante (colección particular, Madrid), Cristo con la cruz (colección Godia Sales, Barcelona) y Virgen con el Niño del Museo de Bellas Artes de Murcia. Desde 1506 ambos pintores se encontraban en Valencia colaborando en ciertas obras catedralicias, dando trazas para retablos y peritando pinturas, seguramente atraídos por el prestigio de la iglesia valenciana alcanzado durante la época de Rodrigo de Borja. La formación florentina de ambos parece clara, pero a la hora de trazar una frontera entre ellos Fernando Benito se decanta por mostrar en Yáñez contactos con Filippino Lippi, con el Botticelli de la Sixtina, con la Antigüedad y con el mundo bramantesco. El desagradable incidente que desencadenó la marcha de Leonardo a Milán, molesto por la presencia de Miguel Ángel para pintar la Batalla de Cascina, debió suponer el final de la experiencia florentina y la presencia en Valencia de Llanos, primero, y luego, de Yáñez. Modelos de ambas batallas aparecen recordadas en las obras de Llanos para el retablo mayor de la catedral de Valencia, junto a la utilización de fuentes comunes aprendidas durante su estancia florentina El impacto producido por el primer trabajo realizado por ambos (retablo de los Santos Médicos) fue determinante para el encargo del mencionado retablo mayor en 1507. La modernidad que ambos encarnaban no pasaría desapercibida para el cabildo metropolitano de Valencia a la hora de encomendar una obra tan significativa que se habrían de repartir por partes iguales pintando uno el anverso y otro el reverso de las 12 historias de los Gozos de la Virgen. Estaba diseñado este retablo a modo de gran mueble litúrgico, cuyas puertas pintadas habrían de custodiar el retablo de plata hecho por Piero de Pone (pisano) y el platero alemán Agustín Nicos, junto a los valencianos Francisco Cetina y Bernardo Joan, labrado entre 1489 y 1507. Igualmente, los dos pintores se ocuparon de diseñar la estructura. 210 A Llanos se atribuye La Natividad de la Virgen, Adoración de los Magos, Descanso en la Huida a Egipto, Presentación en el Templo, Resurrección y Ascensión. En ellas los recuerdos florentinos y miguelangelescos se unen a los ejercidos por los grabados de Durero y a ciertas evocaciones de Filippino Lippi. La obra conjunta de ambos pintores en la ciudad de Valencia duró hasta el año 1514 en que Hernando de Llanos aparece en Murcia. Fue precisamente en esta ciudad en la que permaneció hasta su muerte, certificada por el cabildo catedralicio murciano en 1521. Llamado por el regidor Pedro Riquelme, sus primeras obras consistieron en unas vistas de Cartagena y del Mar Menor y en trabajos auspiciados por el municipio murciano en la puerta del Puente y de la Aduana. Desde 1515, al menos, la actividad de Llanos quedó vinculada a la catedral para convertirse junto a los maestros italianos del primer Renacimiento en uno de sus protagonistas. Encargado de realizar el retablo de los Desposorios para el racionero Molina y de intervenir en el nuevo retablo mayor y en la decoración pictórica de las bóvedas del presbiterio y crucero, fue la obra citada en primer lugar la que, sin duda, le abrió el camino a futuras colaboraciones. En los Desposorios fechada en 1516, aún contando con la pérdida de las tablas laterales que abrían y cerraban lo que suponemos fue un tríptico, se inspira en una estampa de Durero con ciertas variaciones, pero manteniendo la disposición de los personajes. El fondo de arquitectura renacentista y la presencia de elementos decorativos de jugoso naturalismo son las novedades introducidas por Llanos en el que, por otra parte, se advierten las deudas con la pintura italiana tanto en los gestos y expresiones de los personajes que se agrupan en torno a la escena principal como en la dulzura de la Virgen y en los recortados perfiles de algunos acompañantes. El Padre Eterno que corona el retablo ha sido relacionado con el mismo asunto realizado por Yáñez para el órgano de la catedral de Valencia. En consonancia con la Virgen de los Desposorios se encuentra la tabla del Museo de Bellas Artes de Murcia, una versión del modelo leonardesco conocido como Virgen de los Husos. La representación murciana difiere de su fuente originaria tanto en la concepción del paisaje como en la discreta cubrición del Niño, pero muestra sorprendentes paralelos con su prototipo y con dibujos del maestro italiano. La Virgen es de una extraordinaria belleza, pues une a la natural espontaneidad con que sujeta y contempla al Niño un rictus de tristeza, acaso, comprendiendo la mirada atenta de aquél en la sugerencia de una cruz que forman los travesaños cruzados del huso. 211 Más problemático fue el destino dado a la tabla catedralicia de la Adoración de los pastores. Considerada como una de las piezas procedentes del perdido retablo mayor de la catedral, no hay nada que lo haga suponer, si tenemos en cuenta que las labores de Llanos en esa obra estuvieron dedicadas a la policromía, a la decoración de los hombros del retablo y a la decoración de las bóvedas. Sin embargo, como ya se ha señalado, las obras pintadas por Llanos para la catedral tuvieron gran eco entre los artistas del siglo XVI. Si la guirnalda de frutos de los Desposorios guarda estrecha relación con las que posteriormente realizaría Jacobo Florentín en la cúpula de la sacristía y en ciertos detalles ornamentales de la torre, siguiendo, acaso, el triunfo que las grandes coronas floreadas habían tenido en la decoración de la capilla de los Vélez, otro tanto ocurre con esta tabla. Los paralelos detectados por Gutiérrez-Cortines entre ciertos personajes de Llanos con los que aparecen en el retablo en relieve de Junterones sería uno de los muchos puntos de interés que presenta para valorar la presencia del pintor en los momentos decisivos de la transformación catedralicia y un testimonio más para valorar su influencia, a pesar de los escasos siete años en que permaneció activo en la misma. Las posibles fuentes de inspiración encontradas remiten una vez más a Durero y a una serie de soluciones en detalles, comunes a Yáñez y a Llanos, que sin duda procederían de fuentes intercambiables y de dibujos traídos por ambos desde Italia. La intervención de Llanos en el retablo mayor catedralicio sólo es conocida por fuentes documentales en las que el pintor aparece como destinatario de unos pagos relacionados en tareas de policromador. Al parecer la obra era de escultura, según los testimonios de quienes la contemplaron siglos antes de su destrucción. Fue una de las empresas catedralicias de mayor envergadura y campo de colaboración entre varios artistas. Sólo se conserva un ángel expuesto en Huellas. Tras la desaparición de Hernando, otro Llanos, Andrés, y Jerónimo de la Lanza, dorarían algunas historias. Gran interés tiene el retablo en tabla encomendado al pintor para la capilla de la Aparición del Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, que Llanos finalizó en 1521. Coincidió el encargo con la protección brindada al santuario por don Pedro Fajardo, comendador de la orden en su condición de patrono. Las tablas del hoy desmembrado retablo narran la Aparición de la cruz y las conversiones a que dio lugar, incluyendo los milagros que su protección brindaba. Las seis escenas escogidas representaban la prisión de Chirinos, el interrogatorio por 212 Ceyt Abu Ceyt, la misa de la aparición, el bautismo del sayid Abu Ceyt, el milagro del incendio del altar y San Juan Bautista en Patmos. Para estas series no existían fuentes de inspiración precisa sino la historia de unos milagros que habían convertido el alcázar de Caravaca en importante centro de peregrinación. Llanos, por lo tanto, hubo de construir su obra a partir de una iconografía de producción propia y en la invención de unos personajes y ambientes para los que no tenía un punto de inspiración similar a los utilizados en sus restantes obras. Esta circunstancia bastó para fomentar la idea de que con ellas surgía un estilo alejado de los modos habituales en el pintor y razón para establecer diferencias que apuntaban a una calidad menor o a la colaboración de otros artistas. Sin embargo, las desafortunadas intervenciones sufridas por las tablas ocultaron parte de sus cualidades pictóricas y la originalidad con que fueron ejecutadas debe ser valorada en función de ser la primera versión plástica de los hechos que conocemos. Tormo, Garín y Post consideraron a Hernando de Llanos el autor de las mismas y pusieron énfasis en el carácter leonardesco de estas obras relacionándolas con otras del pintor durante su estancia en Murcia y con algunas de las realizadas en Valencia. La repetición de tipos, habitual, por otra parte, en Llanos y los recursos ornamentales propios de sus obras valencianas aparecen en estas tablas en las que no falta tampoco la evocación de modelos de Durero. Con ellas el pintor cerraba el ciclo de su presencia en Murcia, muriendo posiblemente el año en que las concluía. 4.3. La pintura hasta mediados de siglo Andrés de Llanos, Gerónimo de la Lanza y Juan de Vitoria son los nombres asociados al desarrollo de la pintura renacentista hasta los años cercanos a la mitad del siglo XVI. El primero de ellos conoce perfectamente los modelos de Hernando y Yáñez, con quienes habría de formarse, y es seguramente el pintor que Pérez Sánchez identificaba como un seguidor de los mismos, a los que añadía ciertos rasgos propios de Masip el Viejo. Vinculado a la catedral, estuvo activo desde 1523 hasta su muerte en 1552, alcanzando gran éxito a juzgar por los encargos recibidos para Murcia, Albacete y Orihuela. Para esta última localidad realizó el retablo de Santa Catalina de su catedral, obra muy próxima al de San Juan de la Claustra de Murcia y al desaparecido de San Cristóbal de Espinardo. 213 Oscurecido por la fama de Hernando, con quien llegaría a Murcia o, a lo sumo, tras la muerte de aquél, fue el retablo de San Juan de la Claustra, 1545, en la catedral murciana el que mejor identificó su estilo en la estela del primer Llanos. La fuerte caracterización volumétrica de sus personajes, la entidad romana de sus figuras, la combinación cromática heredada de su maestro dan pie para mostrar al autor de este retablo como un artista embarcado en una evolución de la pintura “más serena e idealista”, aunque la composición simple de sus escenarios le sitúen en un punto inferior al primero. Fue este retablo el que suscitó algunas controversias acerca de la muerte de Hernando de Llanos al que curiosamente la anotación capitular referida a los pagos del retablo lo confundió con el más famoso pintor que ostentó este apellido. Sin embargo, a pesar de que el asiento del fabriquero menciona a Hernando, la muerte certificada por el cabildo más los rasgos de estilo, diferentes a los del autor de los Desposorios, confirman una vez más la atribución. Gran interés suscita la figura de Juan de Vitoria, hermano del pintor Gerónimo de la Lanza, el eficaz colaborador del cabildo en los trabajos del retablo mayor catedralicio. Llegado a Murcia en 1541 permanecerá en la capital hasta su muerte en 1557 con lo que se desvanecerá un ciclo coherente iniciado por Hernando de Llanos. Fue Juan de Vitoria el encargado de realizar en 1552 el retablo de Santiago para su ermita murciana, actualmente desmembrado en el Museo de Bellas Artes. Representa varios pasajes de la vida del apóstol de los que se conservan cuatro tablas. Bajo un calvario aparece el traslado del cuerpo del santo en un escenario que da lugar a varias escenas, un navío en la orilla de un pasaje seco y árido, tres discípulos situados en diferentes planos sobre los que destaca el cuerpo del apóstol, el carro de bueyes para su traslado y una figura sentada leyendo. Las dos tablas laterales representan la predicación de Santiago y su martirio. La obra de Vitoria se sitúa en una línea coherente derivada de los modelos de Hernando y de los contactos con Andrés de Llanos. La forma de concebir el escenario, la alta línea del horizonte, la ampulosa plasticidad de algunas figuras y la luminosidad del paisaje evocan los recursos utilizados por Andrés de Llanos en el retablo de San Juan de la Claustra así como la preferencia cromática y un cierto sentido volumétrico de la figura, casi esculpida, del personaje que aparece leyendo, recuerdo lejano del apóstol San Juan de Hernando en el retablo de la Vera Cruz de Caravaca. 214 Las motivaciones de esta obra resultan bastante importantes, pues las historias narradas en el retablo iban destinadas a reforzar la tesis que hacía de la llegada del apóstol un capítulo eminente de la evangelización de Hispania a través de las costas de Cartagena. Avivada esta teoría durante el siglo XVI, Juan de Vitoria inició la serie santiaguista que otros completaron para hacer prevalecer el dominio de la Orden militar de Santiago sobre ciertos territorios del reino de Murcia (retablo de los hermanos Ayala en Jumilla) o la genealogía ilustre de los hijos nacidos en la diócesis hispanorromana (Artús Tizón en Cartagena) en el que no se olvidaban los vínculos con el apóstol. Al fallecimiento en 1554 del pintor Ginés Escobar, Vitoria ha de afrontar el compromiso de acabar el retablo de la Encarnación que el primero dejó trazado para la iglesia de Santa Eulalia de Murcia y un año después, con diseño de Juan Rodríguez, habrá de pintar el de la Santísima Trinidad de Villena. A su muerte algunas de las obras inacabadas serán terminadas por su sobrino Ginés de la Lanza, a quien López Jiménez atribuyó las pinturas catedralicias de Santa Bárbara y Santa Úrsula. 4.4. La pintura a partir de 1560 Una densa nómina de artistas aparece trabajando en la segunda mitad del siglo XVI avivada por el interés despertado por la pintura y las artes suntuarias. Gran parte de las obras tendrán como destino los encasamientos de retablos trazados por Pedro Monte o por el mayor de los Estangueta, en los que la pintura se va imponiendo como arte dominante en detrimento de la escultura reducida a la imagen principal o a nichos avenerados en los que compartirá importancia con aquélla. Muchos de estos pintores vivirán todavía durante el siglo XVII y sus trabajos servirán de frontera entre ambas centurias, constituyendo un puente entre la herencia de los Llanos y los primeros albores del Barroco. El profesor Agüera Ros introduce su estudio de la pintura del siglo XVII con esos artistas que enlazaron dos generaciones: Jerónimo Ballesteros, Francisco García, Jerónimo de la Lanza Biqué, Jerónimo Espinosa, Pedro López, Juan de Alvarado, cuyas obras cubrirán gran parte del primer tercio del siglo XVII. En 1580 nació Pedro Orrente. La carencia de obras de este período contrasta con la abundante documentación conservada que habla de retablos y colaboraciones entre artistas para llevar a cabo los encargos. Algunos alcanzaron una estima considerable, como fue el caso de Alonso de Monreal y sus pinturas de historia para el concejo de Lorca, o su asociación con los 215 hermanos Ayala para Yecla. A otros como Jerónimo Ballesteros, continuador del taller de los Lanza, se le encargaría entre 1595-1597 el antiguo retablo mayor de Santa Clara la Real de Murcia con tablas historiadas y un enmarque de arquitectura de columnas torsas y delicadas policromías. Las tablas pintadas por Ballesteros se conservan todavía en la clausura del convento y relatan pasajes de la vida de la fundadora. De Baltasar de Castro Cimbrón, el pintor elegido por el Greco para representarle en la tasación del Expolio nada se conoce. Más interés despierta la obra conservada del centroeuropeo Guillermo Olivier, documentado por Espín en Lorca desde 1569. Se conserva del mismo una tabla de la Anunciación, acaso la escena central del retablo existente en el hospital de la Concepción, un tiempo atribuida a Alonso de Monreal. Construida como las grandes versiones del Renacimiento, guarda estrecha relación con el Ecce Homo de este pintor conservado en la colegial de San Patricio. Uno de los rasgos más evidentes, junto al italianismo del que hace gala, es el elegante virtuosismo de su pintura en acusado contraste con la escasa fortuna mostrada en la construcción de la figura humana, estereotipada y excesivamente rígida y plana. La obra, fechada en torno a 1573, coincidió con la muerte del pintor, ocasión brindada para que otro extranjero, Artús Tizón, haya de intervenir para acabar el encargo. Es precisamente este Artús Brandt o Artús Tizón una de las figuras notables en el tránsito de los dos siglos y el artista presente en múltiples documentos concertando la pintura de retablos o colaborando en su policromía y dorado. Trabajó durante tres décadas en Murcia lo que da idea de la labor desarrollada tanto en solitario como en colaboración. Si los retablos para Jonquera, Yeste, Jumilla y Orihuela, algunos con Cristóbal de Salazar, no difieren del modelo habitual en los años finales del siglo XVI, sí es interesante mencionar una obra contratada para Albudeite (1581-1582) en la que las imposiciones de los patronos obligaron al pintor a introducirse en nuevos planteamientos naturalistas que le alejan de la tradición del Renacimiento basada en el dominio del oro. Se trataba de situar a los personajes ante unos fondos de paisaje y unas líneas de horizonte que enmarcaran a modo de escenario natural, a las figuras, reproduciendo montañas, nubes y cielos y unas lejanas perspectivas ante las que se recortaban las imágenes. Es un precedente de las condiciones impuestas en 1610 a Jerónimo de la Lanza y Jerónimo Espinosa, cuando se concertaron con los jesuitas para realizar el dorado y policromado del retablo mayor de San Esteban de Murcia y la decoración de la bóveda con una monumental pintura mural. 216 La continua presencia de Artús Brandt en las principales iniciativas del momento lo convirtieron en un prolífico pintor que lo mismo acudía a la policromía, dorado y estofado del retablo de los Ayala en Jumilla, una empresa que parecía no tener fin, que a idear sagaces iniciativas como la realización de retablos en serie con el carpintero Pedro Chacón, para ofertarlos en la tienda taller e iniciar con ello un comercio rápido y eficaz ante la creciente demanda existente, pues conocía el mercado y los gustos de la clientela. Con este invento el patrono podría escoger el más apropiado a sus gustos y economía y obligar al pintor a introducir las devociones personales, pues es de imaginar que las presentes en obras como éstas, sin encargo previo, representarían las devociones más comunes. En 1577, siendo vecino de Lorca, contrató un retablo con el concejo de Cartagena para la capilla de los regidores de aquella ciudad. La idea original del retablo, del que sólo se conserva la predella con santos, tenía un frontón bajo el que se desarrollaba el tema de Pentecostés y columnas que enmarcaban la Asunción y Coronación, disposición alterada durante el Barroco. Junto a las advocaciones locales – Asunción y Coronación, titulares del único templo parroquial urbano de Cartagena– la predella es la mejor página pintada que conservamos sobre el panegírico de la Iglesia carthaginense y su esplendoroso pasado. Las siete figuras que lo adornan son siete glorias espléndidas que, además de unir la tradición de un cristianismo de origen apostólico –a eso alude la figura de San Basileo, escogida entre otras en el siglo XVIII para el episcopologio pétreo de la fachada catedralicia murciana– con los Santos de Cartagena, tejían una trama histórica de origen providencialista que culminaría con el obispo Sancho Dávila y su desmedida pasión por las reliquias. A los santos de Cartagena se unieron otros ilustres parientes, la princesa Teodosia, mujer de Leovigildo y madre de Hermenegildo y Recaredo, más San Ginés de la Jara, otra eminencia local cuyo monasterio en las proximidades de Cartagena construyeron los ángeles. No era casual la correspondencia establecida en todo ese calendario hagiográfico que pretendía relacionar los orígenes apostólicos de la diócesis con las glorias intelectuales, pastorales y monásticas de la Iglesia de Cartagena a las que se añadía una figura regia que había alumbrado al primer mártir del catolicismo hispano, vinculado por lazos de sangre a los Cuatro Santos y que recordaba indirectamente la conquista de la ortodoxia hispana en el tercer Concilio de Toledo por Recaredo a instancias de San Leandro. Y todo ello protagonizado por hijos ilustres de Cartagena. 217 5. LUJO PARA LA ARQUITECTURA Y ESPLENDOR PARA EL CULTO: LAS ARTES SUNTUARIAS El siglo XVI fue una de las épocas doradas para la orfebrería, el hierro y los textiles. Su condición de obras suntuarias y las excelsas funciones asignadas a objetos definidores de espacios o estrechamente asociados al ritual reclamaban una especial atención por el estrecho contacto que unos y otros tenían con lo más sagrado y misterioso de la religión o con la estructura jerárquica del templo. Al igual que la música instrumental y cantada aprovechaba las condiciones acústicas de la arquitectura que actuaba como caja de resonancia, hiriendo las bóvedas con sus melodías y devolviéndolas amplificadas por el santuario, las artes del metal y del bordado se aliaron íntimamente con las posibilidades constructivas ofrecidas por aquélla para dar cabida al desarrollo de un espléndido ritual cuya simbología se hacía más próxima al fiel en la lujosa orfebrería utilizada y en los brillantes bordados de casullas, dalmáticas y capas pluviales enriquecidas con bordados de imaginería o con ornamentaciones a lo romano. Las colgaduras de elegantes brocados dispuestas a lo largo de los muros, los palios, pabellones y paños de púlpito empleados en las solemnidades religiosas crearon una atmósfera fastuosa que recordaba las instrucciones dadas por Yaveh para convertir el santuario en una rutilante mansión de la divinidad. No puede entenderse de otra forma la contribución de los grandes maestros de arquitectura al diseño de monumentales rejas levantadas en coros, capillas mayores y privadas, ni el interés puesto por prelados y capitulares a la hora de definir la entidad del mobiliario de las grandes sacristías. Que los artífices del Renacimiento estuvieran dedicados no sólo a la renovación del primer templo diocesano sino a la traza de muebles litúrgicos ricamente tallados y dotados de enormes depósitos dispuestos para la custodia de ornamentos y provistos, a su vez, de armarios para custodiar sus tesoros es síntoma de la vinculación existente entre la dignidad asignada a los lugares directamente relacionados con el ritual y la importancia concedida a los vistosos tejidos guardados en sus enormes cajones. Estas consideraciones traídas para recordar el valor asignado a unas artes que no pueden vivir de forma aislada, sino en estricta relación con los ambiciosos propósitos de los programas arquitectónicos, demuestra el interés puesto por sus promotores eclesiásticos y civiles por dotar a los recintos propios de la magnificencia inherente al ritual o por marcar con desbordado entusiasmo el linaje familiar 218 estratégicamente situado en las recortadas placas metálicas que coronaban las rejas como signo de poder y preeminencia. La rejería del Renacimiento se inició con la presencia en la catedral de uno de los más famosos herreros de la época, el maestro Bartolomé de Jaén o de Salamanca, autor del cerramiento tratado a modo de retablo, según afortunada definición del conde de Tendilla, para la Capilla Real de Granada en la que reposaban los Reyes Católicos y sus inmediatos sucesores en el trono. Para Caravaca y para Murcia (capilla catedralicia de Macías Coque) trabajó este afamado orfebre introductor de los repertorios ornamentales del primer Renacimiento. Era la rejería un arte lleno de posibilidades como campo de experimentación y reflejo de los progresos arquitectónicos y de su rico manto decorativo. Por eso, el interés que suscitaba debió ser el principal motivo que justificó el tenso debate habido en el seno del cabildo catedralicio (1531) a la hora de optar por una reja que cerrara la antesacristía o por una monumental portada de piedra, que definitivamente se construyó. Durante la primera mitad del siglo XVI un taller rejero, el dirigido por el francés Esteban Savanan, estaría dedicado a fabricar las rejas más suntuosas del momento. Sus trabajos dieron forma a las trazas de Jerónimo Quijano para la catedral de Orihuela (capilla mayor y coro, 1549) y para otros lugares de la vieja diócesis de Cartagena. En la iglesia de Santiago de Villena (1547) la mutilada rejería que ahora contemplamos reproducía los motivos decorativos del Renacimiento en los gruesos varales repletos de grutescos. Los elementos utilizados para embellecer soportes, barrotes, púlpitos y cresterías procedían del sistema decorativo habitual en la arquitectura: mascarones, páteras panzudas, panoplias y trofeos militares daban paso a cresterías de ricos flameros, láureas enmarcando bustos, harpías y seres mitológicos, candelieri y motivos fantásticos, entre los que no faltaban las calaveras aladas de Jacobo Florentín para la sacristía catedralicia ni las ensoñadoras expresiones de Quijano para los Junterones. La delicada forja de estas piezas tenía mucho del sentido tridimensional de la escultura, de una escultura forjada en metal como la que producían los cálices y custodias contemporáneos. De esta forma, las rejas fueron haciéndose eco de las novedades introducidas por la arquitectura a la vez que su tratamiento plástico daba lugar a la aparición de enormes pantallas esculpidas. Muchas de las capillas catedralicias no pudieron ser aisladas de las naves con grandiosas obras de forja encargadas por sus propietarios. 219 Cuando en 1592 el obispo Sancho Dávila visitó la capilla de Junterón ordenó fabricar una reja acorde con la magnificencia de su fundador. Todavía a principios del siglo XVII la rejería del Salvador de Caravaca reproducía los motivos ornamentales del Renacimiento y Andrés de Ortigosa prolongaba a comienzos de tal centuria el estilo desornamentado y purista de la segunda mitad del XVI. La orfebrería produjo igualmente piezas suntuarias de gran calidad. El establecimiento en la ciudad de Murcia de un contraste que tuviera en su poder los pesos y medidas necesarios para controlar la fabricación de piezas de oro y plata significa un punto de estimable interés para calibrar la importancia concedida a estas piezas y la necesidad de controlar su comercio. Fueron, sin embargo, las parroquias del siglo XVI las primeras en encargar cruces procesionales convertidas en símbolos de su esplendor. El Salvador de Caravaca, la Asunción de Moratalla o Santo Domingo de Mula convinieron con los talleres de Alcaraz o con Alonso Cordero unas magníficas obras destinadas a representar a la institución parroquial en los actos públicos. En ellas tanto el esplendor del Renacimiento, los motivos ornamentales ya analizados en la arquitectura o la pervivencia de motivos heredados del Gótico alcanzaban matices de exquisita definición en voluminosos nudos abullonados, en ástiles cargados de relieves o en doradas placas situadas en los extremos de sus brazos. La primera y más suntuosa de estas piezas fue la cruz procesional del Salvador de Caravaca, hecha hacia 1526 en los talleres de Alcaraz. Aún con recuerdos góticos en su bello nudo y con una evocación flamenca en la rígida torsión del crucificado de su anverso, la decoración renacentista invade la pieza en la rotunda y clara composición de los motivos y en la elección de una ornamentación a base de putti y veneras acordes con el espíritu ornamentado del Plateresco. Tres nombres merecen ser recordados por su vinculación a las obras más sobresalientes salidas de sus talleres: Carlos Vergel, Miguel de Vera y Alonso Cordero. El primero de ellos aparece vinculado a Bartolomé de Arenas en 1558 como depositario de los pesos y medidas de la ciudad de Lorca. Allí realizaría algunas de sus más conocidas obras y recibiría encargos para la antigua parroquia de Santa María. De aquellas piezas, el cáliz custodia realizado entre 15691571 es el que mejor representa a los talleres lorquinos muy activos como consecuencia del rango de colegiata logrado para San Patricio. Junto a una estructura propia del último Gótico el cáliz presenta una ornamentación renacentista con relieves en la base, columnillas y 220 elementos arquitectónicos, nudo poligonal, balaustres y crestería de motivos renacentistas. Miguel de Vera es, sin duda, uno de los más afamados plateros en la transición de los siglos XVI al XVII, cuyo taller compartió con su yerno el también platero Hércules Gargano con quien realizaría obras suntuarias para la diócesis de Orihuela y para los territorios del viejo episcopado carthaginense, de las que se recuerda la cruz parroquial de Jorquera. Afincado en Murcia, realizó el cáliz custodia de Santiago de Jumilla, fechado en 1574. Las obras de Miguel de Vera así como las realizadas por su yerno muestran el grado de perfección alcanzado por la platería murciana y el auge considerable que su presencia tuvo como consecuencia de las nuevas orientaciones de Trento para la brillantez y magnificencia del culto. Su arte se distingue por el tratamiento escultórico de sus relieves, por la monumental grandiosidad de sus figuras y delicadas siluetas con suaves transiciones de volumen hasta alcanzar un sentido del espacio y de la perspectiva similar al visto en los grandes relieves de madera, en los plintos pétreos de portadas y fachadas y en los soportes forjados de las rejas. No extrañan estas cualidades en un platero capaz de hacer realidad la vieja aspiración de Juan de Arfe sobre la variedad escultórica que representaba la orfebrería. Precisamente, las obras salidas de su taller, tanto si estaba fijado en Orihuela como en Murcia, son contemporáneas de la Varia Conmesuración del tratadista, publicado por primera vez en Sevilla en 1585. El ciclo se cerrará con el activo Alonso Cordero, un eficaz colaborador del embellecimiento de la capilla de la Arrixaca y platero mayor de la catedral de Murcia. Son suyas las cruces parroquiales de la Asunción de Moratalla y, probablemente, la de Santo Domingo de Mula, reformada en 1781. Como artista de transición sus obras reflejan la herencia del Renacimiento y el sentimiento purista que se va imponiendo en las décadas finales del siglo XVI. De esta forma, conviven el repertorio ornamental rico en detalles y motivos inspirados en las cruces de la primera mitad del siglo con caladas soluciones de sabor goticista, elaborados nudos arquitectónicos con imaginería con macollas agallonadas más sencillas. En la cruz de Moratalla, costeada por el municipio en 1593, los recuerdos de la gran pieza del Salvador de Caravaca son evidentes, siendo una versión más depurada de aquélla, aunque evocando el modelo. La riqueza decorativa y la fastuosidad de la orfebrería encontraron también su eco en los ornamentos y tejidos del Renacimiento. Aunque no son muchos los conservados en la catedral porque otras iniciativas 221 acapararon la atención de un cabildo preocupado por las inversiones en arquitectura, no puede olvidarse la importancia concedida a este capítulo en las intenciones de los mecenas eclesiásticos al promover la construcción de grandes sacristías cada vez mejor dotadas tanto en la amplitud y monumentalidad de sus diseños como en el enriquecimiento decorativo del suntuoso mobiliario con que se las dotaba. Por otra parte, los comportamientos de los grandes eclesiásticos y la procedencia nobiliaria de prelados y altas jerarquías diocesanas dotaban al ceremonial de un aire aristocrático y principesco lo que se traducía en bordados de imaginería y ricas cenefas en el vestuario litúrgico y en las elaboradas mangas de cruces. Alonso Cerezo puede ser el artífice que mejor represente esta tendencia con las dalmáticas de Santa María de Lorca, una parroquia que desde la segunda mitad del siglo XV se dotó de grandes objetos suntuarios. A las piezas de orfebrería de Mateo Danyo en el siglo anterior y a la colaboración del platero Carlos Vergel, los ricos ropones de Cerezo y la casulla roja de imaginería donada en 1554 muestran el interés por vestir la liturgia de la fastuosidad adecuada a los misterios del ritual y esa tendencia se observa en la compra de terciopelos y brocados con destino a estos fines. A mediados del siglo XVI las artes del bordado alcanzaron uno de los puntos de máxima actividad tanto en el taller de Lorca como en el de Murcia en los que impusieron motivos de imaginería o cenefas llenas de roleos, putti y guirnaldas dispuestos sobre las dos caras del ornamento sacerdotal. Pronto la preeminencia de que gozaron los talleres de la vecina Andalucía tuvo sus equivalentes en los abiertos en las dos ciudades mencionadas para atender la fuerte demanda de los templos diocesanos. Nombres como Juan de Villalobos, Cosme de Ávila, Diego Gallego, Diego Díaz, Carlos de Tapia o Lorenzo Suárez, bordaron, tejieron ornamentos y mangas de cruz o fueron solicitados para tasaciones, aunque la calidad del maestro oriundo de Baeza, Alonso Cordero, el artífice más renombrado del reino y creador del taller de Lorca, que nace y muere con él, sea la más significativa de todas. Atrás quedaban los maestros ocasionales de la primera mitad del siglo XVI proveedores catedralicios de frontales, casullas, ternos y capas y la demanda a los talleres de Jaén o Granada. En efecto, ya Espín Rael documentó la presencia de Alonso Cordero en Lorca desde 1561 hasta su muerte en 1576, años en los que realizaría el terno de damasco blanco para Santa María y las dalmáticas de terciopelo carmesí y verde traído desde Granada, ya indicadas. Un acontecimiento importante mostrará la alta estima de sus bordados 222 cuando en 1568 el concejo lorquino le encargue un palio con destino a la festividad del Corpus. La obra que llevaba el Sacramento con ángeles y el blasón de la ciudad en cuyo nombre se solicitaba esta obra, fue motivo de discordias por la tasación y justiprecio efectuados hasta que el veredicto final de bordadores de la corte sancionara, rebajando discretamente los costes estimados por el bordador y sus tasadores murcianos. Fue entregado en 1574. Con Alonso Cordero concluyó el bordado renacentista. A comienzos del siglo XVII Lorenzo Suárez, autor de la manga de cruz de Jumilla, continuaba utilizando los motivos propios del Bajo Renacimiento tanto en las carnosas flores que rodean los óvalos del cuerpo central como en la imaginería utilizada. A estos detalles de la tradición se añadían, según M. Pérez Sánchez, otros valores del bordado, como el tratamiento escultórico de las figuras y la matización naturalista del color, en la línea de los maestros valencianos de la época. 223 Capítulo séptimo El siglo XVII y el primer Barroco 1. EXALTACIÓN DE LO RELIGIOSO En 1563 la muerte de Quijano constituyó un punto de inflexión en las obras comenzadas y construidas durante el siglo XVI, a lo que se sumaron otras circunstancias políticas y económicas que paralizaron algunos proyectos y prolongaron otros, tanto en la catedral como en otras iglesias de la diócesis. Esto no quiere decir que no surgieran iniciativas relevantes, por ejemplo, el colegio de San Esteban en Murcia, como vimos, sino que los programas se dedicaron a satisfacer otras necesidades que estaban directamente influidas por la gran transformación operada en el seno del catolicismo. El Concilio de Trento finalizado en 1563 tuvo notables consecuencias para la nueva evangelización de la Europa cristiana; los obispos promovieron otras iniciativas acaso más cercanas a la brillantez del culto y de la liturgia, y en función de su dignidad y decoro se favoreció la conclusión de los proyectos en curso, así como el fomento de la vida conventual. La reorganización de la Iglesia y las disposiciones dadas en Trento tuvieron en la diócesis a un celoso intérprete, el obispo Sancho Dávila y Toledo, capaz de imponer los preceptos conciliares y transformar toda la política del obispado. Gracias a las innovaciones que introdujo en la formación del clero con la creación del Seminario de San Fulgencio, su decidido apoyo a las tradiciones hagiográficas locales, como la devoción a los Cuatro Santos de Cartagena, su veneración singular por las reliquias y su constante preocupación por los asuntos diocesanos, orientaron definitivamente las artes hacia nuevos contenidos alejados de las pretensiones humanistas, para conducirlas hacia la exaltación de lo religioso y devocional. Su personalidad no sólo se desvela por medio de sus escritos y de sus importantes relaciones familiares, sino también a través de instrumentos jurídicos como la Visita pastoral, inspirada por Trento, para ordenar los asuntos eclesiásticos. Precisamente, el documento mencionado refleja como ningún otro el cambio de mentalidad de la jerarquía eclesiástica que siguió al famoso sínodo, pues los prelados se preocuparon por las artes en la medida en que constituían un impagable medio de comunicación social, ya que éstas eran el cauce adecuado para transmitir y hacer comprender los misterios de la religión y de la Iglesia. Pero, además Sancho Dávila fue el representante de un sentido providencialista de la historia, asumiendo toda una tradición difícilmente demostrable científicamente, que veía en los “falsos cronicones” una base para difundir un nacionalismo local, originado en los siglos iniciales del cristianismo. De aquí arranca toda una serie 227 de tradiciones que vinieron a convertirse en la gloria de la Iglesia de Cartagena, sus santos y mártires de la época paleocristiana, el controvertido origen apostólico de la diócesis y su indiscutible protagonismo en la unidad católica de España, plasmados siglos después en el lenguaje perenne de la piedra del imafronte barroco. Tal exaltación de lo religioso tuvo su traducción en muchas iniciativas destinadas a modificar y cualificar los espacios arquitectónicos de todo tipo de templos, introduciendo un lenguaje comprensible y sensual, al que no era ajeno la utilización de los recursos naturales, como la luz, y de una persuasión psicológica patente en el sentimiento narrativo del retablo y en el valor ejemplar de los santos propuestos como modelo de conducta. El mundo conventual fue definiendo la imagen de nuestras ciudades como palacios de la fe, promovidos por eclesiásticos, por aristócratas deseosos de alcanzar la gloria eterna en algunos de sus espacios y por reformadores dispuestos a difundir sus nuevos idearios al calor de la piedad colectiva. No extraña, por tanto, que la presencia de lo religioso en todos los ámbitos de la vida consolidara el protagonismo de la Iglesia en la historia como ordenadora de los acontecimientos y que el arte respondiera a esas necesidades de mostrar su absoluta primacía. Pintores como Pedro Orrente, Mateo Gilarte, Acevedo, Suárez y los Vila fueron fieles traductores de esas inquietudes y modestos escultores, cuyas habilidades no iban más allá de una cierta destreza en la talla de madera, fueron requeridos para dar forma a devociones personales o colectivas. De acuerdo con este clima, propagado desde el púlpito y hecho realidad por las artes en la solemnidad de los templos, la jerarquía eclesiástica fomentó la difusión de experiencias personales vividas en el silencio del convento o permitió el desarrollo escénico de la piedad en un marco episódico que hundía sus raíces en el teatro medieval y en los grupos alegóricos del Corpus. Lo narrativo tiene su marco más adecuado en las historias contadas en los retablos, concebidos para un ámbito cerrado, pero esa imagen, nacida para mostrar los misterios concretos de la religión, adquiría una dimensión nueva cuando su entorno quedaba definido por la ciudad. Frente al protagonismo de la imagen quieta e inmóvil en el santuario, la calle y la plaza monumentalizada por sus diversos edificios se convertían en un inmenso escenario donde las esculturas se movían y suscitaban diferentes sentimientos en la medida en que estaban calculadas para ser contempladas en un contexto narrativo y teatral, cíclicamente recordado. De esta forma, surgieron los pasos e imágenes procesionales promovidos por asociaciones de fieles, algunas de contenido gremial, tutelados por la jerarquía eclesiástica que cedía recintos propios para las actividades de esas corporaciones. Sin embargo, las artes durante el siglo XVII tuvieron un desigual desarrollo. Mientras la arquitectura, a pesar de las dificultades, aún dio ejemplos tan importantes como el trascoro de la catedral, el convento de Santa Clara la Real de Murcia, el de San José de Caravaca o el santuario de la Vera Cruz en esa misma ciudad, la pintura logró reunir a un grupo estimable de profesionales con diversos centros regionales en Murcia y Lorca que cumplieron satisfactoriamente los objetivos demandados. Las preocupaciones por las desgracias producidas por las inundaciones del río Segura y otras necesidades de índole defensiva y utilitaria provocaron la presencia de importantes arquitectos e ingenieros enviados por la Corona para paliar sus devastadores efectos o levantar diques, muelles y fortificaciones en la costa. Su experiencia y conocimientos matemáticos les hacían especialmente aptos para la construcción de grandes espacios en los que su mentalidad racional y positiva se impregnó de los repertorios ornamentales barrocos. La escultura, por el contrario, vivió alguno de sus más difíciles días. Desaparecidos los hermanos Ayala, el retablo permaneció, por decisión de sus promotores y por el prestigio alcanzado por la formas clasicistas y escurialenses de la familia Estangueta, fiel a una modalidad desarrollada a lo largo del siglo XVII como única opción posible para acoger la pintura local y las toscas esculturas de Cristóbal de Salazar, Juan Pérez de Artá o Juan Sánchez Cordobés. La prueba de su modestia, no sólo es perceptible en las obras conservadas, sino en la decisión de algunos celosos fundadores de enriquecer los recintos de sus devociones personales con obras foráneas. La escultura murciana quedaba relegada de esta manera a ser un apéndice menor de Granada, tierra de buenos maestros, cuyos excedentes fueron llegando hasta Murcia desde las décadas finales del siglo XVI y perduraron hasta mediados, al menos, de la centuria siguiente. Nunca se ha hecho balance de lo que supuso esta significativa presencia, ni siquiera ha sido tomada en consideración la influencia de la obra de Alonso Cano en tierras murcianas, en las que está presente tanto en los lienzos documentados en diferentes inventarios personales como en la réplica de algunas de sus mejores obras hasta bien entrado ya el siglo XVIII. Cuando se produjo el incendio de la sacristía de la catedral de Murcia, un escultor, Gabriel Pérez de Mena, sobrino del granadino Pedro de Mena y Medrano, fue el encargado de su reconstrucción. 229 En el último tercio de este siglo surgió un verdadero cambio en el panorama artístico regional, posibilitado además por una coyuntura económica y social más favorable, que podía permitir mayores inversiones en el desarrollo general de las artes. Coincidió este período con el afán renovador de los templos murcianos devastados por la feroz riada de San Calixto en 1651 y la necesaria reposición de muebles y objetos litúrgicos, de reparación de viejas fábricas dañadas, preludio del gran esplendor vivido en el siglo siguiente. Al mismo tiempo las instrucciones de la Corona en relación con las obras militares de Cartagena se intensificaron en las últimas décadas de esa centuria, con el fin de comenzar la modernización de la base naval. Quedaban así establecidas las condiciones precisas para un intenso desarrollo artístico que aún alcanzaron a ver Nicolás Villacis, los hermanos Gilarte y Senén y Lorenzo Vila, pero que llegó a tener otros nombres propios, como Nicolás de Bussy, Antonio Caro el Viejo, Jerónimo Caballero y los arquitectos Toribio Martínez de la Vega y José Vallés. Mención aparte merecen unos profesionales que arribaron por circunstancias diversas al reino de Murcia y tuvieron una influencia desigual en la arquitectura local. Unas veces se trataba de emitir un dictamen sobre una obra; es el caso de Jorge Manuel Theotocópuli, hijo del Greco, con el fin de inspeccionar los trabajos que efectuaba Damián Pla en la torre del Salvador de Caravaca. Otras veces, la presencia del artista respondía a situaciones ajenas a la región. Por ejemplo, las desavenencias surgidas entre el Conde Duque de Olivares y el arquitecto real Juan Gómez de Mora le obligaron a ausentarse de la Corte. Apenas unos meses, durante el año 1637, estuvo el gran arquitecto en Murcia, posiblemente dedicado a ofrecer soluciones de ingeniería hidráulica (ya en 1613 remitió desde Madrid diseños para el pantano de Lorca). Si en los casos anteriores las visitas no tuvieron mayores consecuencias, en los que se van a enumerar a continuación fueron notables, como el arquitecto carmelita fray Alberto de la Madre Dios que hizo las trazas del convento masculino de su orden y las del templo de la Santa Cruz, ambos en Caravaca. Las inundaciones provocadas por el Segura y Guadalentín originaron la llegada de expertos en materia hidráulica, por ejemplo, Melchor de Luzón que estuvo varias veces en la región, siendo su estancia una de las más fructíferas. La misma riada de San Calixto de 1651 fue motivo para que el concejo murciano solicitara la asistencia del arquitecto jesuita nacido en Murcia, Francisco Bautista, petición a la que se sumó el cabildo de la catedral. Además de estos nombres, habría que sumar la legión de ingenieros militares y profesionales en obras de defensa enviados por la Corona para los proyectos de Cartagena. 2. ARQUITECTURA Y ESPIRITUALIDAD 2.1. La catedral y el triunfo de la Inmaculada Durante el siglo XVII las iniciativas llevadas a cabo en el templo catedralicio no tuvieron la importancia de siglos pasados, cuando quedó definida la imagen arquitectónica y su modelo constructivo y ornamental. Parece como si periódicamente el edificio se resintiera de las propias limitaciones de su fábrica y de los estragos de temblores de tierra y cíclicas inundaciones. Por ello la fábrica estaba permanentemente dedicada a reparos que a veces tuvieron a su frente importantes asesores de la envergadura de Melchor de Luzón y la personalidad proteica de Toribio Martínez de la Vega. Más relevante, sin embargo, fue el programa –estudiado en varias ocasiones por la profesora Sánchez-Rojas Fenoll– que fue diseñado por el gran prelado inmaculista fray Antonio de Trejo Paniagua, general que fue de la Orden franciscana y embajador de la monarquía ante la Santa Sede para obtener uno de los anhelos más solicitados por España: la declaración oficial y dogmática del misterio de la Inmaculada Concepción. El sitio escogido para depositar la pasión inmaculista defendida por el obispo fue el trascoro catedralicio, único posible para llevar a cabo tan monumental obra. La cualidad esencial de una catedral era su condición de iglesia de clérigos y en función de esa peculiaridad sus espacios se adaptaron con el tiempo a las exigencias de un rito particular que reservaba para sí misma los más nobles y singulares. Al situar el coro en la nave central una enorme pared de fondo se alzaba a los pies de la iglesia, posibilitando que en algún momento se cediera para ubicar capillas y enterramientos privados como ocurría en los muros laterales de ese mismo coro. Al concebir Trejo su proyecto tuvo que negociar la cesión de unos recintos privados ya existentes adosados a la pared terminal del coro, para disponer de terreno necesario a su obra. No fueron sólo éstas las únicas dificultades encontradas por el prelado, obligado a mantener de alguna forma la primitiva advocación de las capillas que era preciso derribar, sino que su proyecto se vio ensombrecido por continuas desavenencias con el cabildo, deseoso de mantener los privilegios seculares que avalaban su control y gestión absoluta de la catedral. 231 Más allá de lo que esas rivalidades mostraban, lo que se estaba cuestionando en esos momentos era el sistema de poder, control y competencias capitulares frente a las limitaciones que imponía al obispo, al que casi se consideraba transgresor de derechos seculares. Trejo no estaba dispuesto a permitir ninguna discusión que mermara su autoridad y sus prerrogativas, fortalecidas desde el sínodo tridentino; de ahí que sacara su proyecto adelante e, incluso, forzara la aceptación capitular, tras duros enfrentamientos, la mediación de su hermano cardenal y la imposición de severas penas eclesiásticas. A pesar de estas desavenencias, Trejo fue un importante benefactor de la catedral al promover obras de embellecimiento de la capilla mayor y solucionar los problemas de comunicación que presentaba para la liturgia el único acceso existente desde la vía sacra y la reja del gran presbiterio catedralicio. Por esa razón se abrieron dos puertas laterales en el espacio más relevante del templo, construidas por Damián Pla en 1626 a través de una estructura sencilla con pilastras de fuste estriado y capiteles toscanos más un frontón partido, albergando el escudo del prelado. Acaso uno de los valores más significativos del trascoro catedralicio es el sentido de la magnificencia que se desprende del conjunto, debido a la riqueza y variedad de los materiales utilizados y al lujo de la ornamentación. Su consecuencia inmediata fue la transformación operada en este espacio catedralicio que cambió de apariencia, como resultado de las intervenciones habidas desde el Renacimiento. En efecto, las posibilidades ofrecidas por una zona del templo inmediata a su monumental ingreso por la portada principal convertía a la pared terminal del coro en un lugar privilegiado, al que se accedía tras haber pasado los límites grandiosos de sus fachadas. Por ello, los cabildos consideraron esta zona como un equivalente espacial y simbólico de sus capillas mayores, dotándola de una dignidad artística similar y ello motivó acciones calculadas para embellecer unos espacios rescatados de su primera condición de lugar de paso. Los trascoros habían sido destacados en todas las catedrales españolas como objetos de una atención especial, monumentalizados hasta rivalizar con las capillas mayores y ricamente ornamentados. Sin embargo, frente a la profusión decorativa y al recuerdo de su función inicial conectada por medio de puertas con los coros, el siglo XVII alteró su condición originaria abandonando todo el interés narrativo que la escultura ofrecía por la jerarquía focalizadora de la imagen única. De esta forma, la exaltación de un misterio mariano –el de la Inmaculada– se convertía en el punto de interés primordial, para alcanzar una entidad autónoma debidamente subrayada por los ricos materiales empleados y por la introducción de soluciones arquitectónicas que lo convertirían en el espacio ideal para magnificar una devoción. Su condición de templo dentro del templo y anfiteatro para debates filosóficos aumentaría aún más en el siglo XVIII, cuando se construyera la cúpula volteada sobre él acentuando la verticalidad y autonomía del espacio. Si a ello se añade el nuevo imafronte, también levantado en el siglo XVIII, las referencias simbólicas se ampliaban al conectar fachada y trascoro con una perfecta armonía entre el carácter solemne de la escultura, que daba a la calle, y la poética alusión a la Virgen como ianua coeli. Estas transformaciones llevaron a Trejo a disponer de lo necesario para crear una obra de suma calidad enriquecida por materiales polícromos muy seleccionados, acordes con la significación del misterio exaltado. Esto originó un proyecto basado esencialmente en la arquitectura y en su condición de arte regulador de todo el sencillo repertorio ornamental. En un lugar preferente se situó la Inmaculada, pieza procedente de un taller madrileño, dotada de un vibrante colorido, cuya belleza aumentaba por el engaste de pedrería. Junto a la Inmaculada se situaron unos ángeles mancebos en un alarde de sugerir su celestial aparición. Enriquecida con el paso del tiempo por generosas donaciones de coronas y ráfagas de plata, siempre es citada como objeto de veneración especial, pues siendo inicialmente una devoción personal se convirtió en un poderoso aliado para conjurar las periódicas catástrofes de la climatología local, sacándola en rogativas por las calles de la ciudad. No es de extrañar que el auge experimentado por los cabildos catedralicios durante el siglo XVI fijara su atención en el coro, como signo evidente de su poder sobre la catedral. Al hacerse cargo Trejo de la mitra cartaginense los cambios operados en el seno de la Iglesia eran grandes y sus consecuencias afectaron a cuestiones disciplinares, de control y gestión de los asuntos eclesiásticos. Por eso, si el coro revelaba el poder capitular, el nuevo trascoro debería mostrar la importancia del prelado, que introducía su devoción personal y levantaba una obra que recapitulaba cuantas experiencias había observado en Italia. De esta forma, la introducción de mármoles de distinto color –básicamente el blanco y un verde oscuro– respondía a las modas introducidas en algunas capillas italianas y en recintos de diferente uso, todas destacadas por la riqueza y variedad de sus materiales. En 1625, dos años después de su llegada de Roma, Miguel de Madariaga, Alonso de Toledo, Bartolomé Sánchez y el escultor Cristóbal de Salazar se hicieron cargo de un proyecto, cuya traza es de 233 autor desconocido, acaso resumen de las ideas y gustos del prelado traídos de Roma. En todo el conjunto no olvidó el obispo fundador las viejas advocaciones existentes con anterioridad, conservadas en los elementos decorativos incorporados a la nueva obra. La Santa Faz del ático del retablo de la Inmaculada, explícita referencia al altar romano, y los bustos de San Pedro y de San Pablo, fueron exigencias memoriales del antiguo recinto, así como las esculturas de santos franciscanos, introducían en la catedral las propias de la orden a la que Trejo pertenecía. Unos pequeños relicarios, trazados a la manera de los propios de la familia Bautista Estangueta, custodiaban reliquias, identificadas por los letreros de sus auténticas. El sentimiento barroco perceptible en esta obra no ha de ser entendido únicamente en función de su decoración y aparatosidad, sino en la nueva concepción que superpone los efectos devocionales a los puramente memoriales, pues el interés del fundador por destacar ante todo el culto mariano introducido predominó sobre el destino funerario también previsto por Trejo. De ahí, la diferencia existente con otras capillas catedralicias surgidas en los siglos anteriores, destinadas a servir de memoria a las generaciones venideras de la estirpe que las construía o de los valores individuales dignos de ser recordados. Trejo supeditó su linaje y su gloria personal a la exaltación de la Inmaculada. Con la excepción de este magnífico conjunto, los trabajos emprendidos en la catedral durante el siglo XVII fueron más de acondicionamiento y consolidación, como los de arreglo y adaptación de capillas, ciertas remodelaciones en las naves, púlpitos y coro, reforzamiento de las bóvedas y cambios en el claustro. Así, en 1653, con la contribución económica del obispo Diego Martínez Zarzosa se remozaron las bóvedas del trascoro con la intervención de Antonio García de la Vega. Diez años después, aprovechando la estancia en Murcia del ingeniero aragonés Melchor de Luzón, el cabildo le encargó el proyecto de la reforma del claustro, ejecutada por Jusepe Pérez y Julián Picazo. Dada la serie de modificaciones que este espacio anejo a la catedral experimentó en los siglos posteriores es prácticamente imposible entrever el alcance de estas obras. También en esos años de mediados de siglo se ha mencionado en algunas ocasiones la posible intervención del afamado arquitecto jesuita, el murciano Francisco Bautista. Se sabe que en 1651 fue llamado por el concejo murciano y que los capitulares acariciaban el deseo de que efectuara un informe del estado del templo por las consecuencias derivadas de la inundación de San Calixto. Habría que esperar a finales de siglo, años en los que las rentas de la catedral emprendieron un notable ascenso, para vislumbrar el interés del cabildo por intentar acometer obras de mayor consideración en una catedral que permanecía todavía con carencias importantes. Aunque esos importantes programas no se llevarían a cabo hasta el siglo XVIII, sí que parece significativo el enlosado del templo con mármol de Génova y de Macael ejecutado por José Vallés en 1683, o la total restauración “en correspondencia de la obra antigua” emprendida por el arquitecto montañés Toribio Martínez de la Vega en la sacristía, tras el incendio de 1689. 2.2. Arquitectura y relicario A pesar de su sentido práctico y de su realidad física y material, la arquitectura llega a adquirir significaciones que la elevan a categoría de símbolo. Tal aspecto ya fue advertido por algunos arquitectos y teóricos. En este sentido, el culto y veneración de las reliquias ha sido uno de los fenómenos más significativos que ha inducido en la creación arquitectónica. En todas las culturas y religiones han existido objetos y piezas que han llamado la atención de los hombres y han servido de referencia para sus manifestaciones rituales y creencias, ocasionando itinerarios de peregrinación, como el que llega hasta el alcázar-santuario de la Vera Cruz de Caravaca. No se puede dejar de recordar que la primera arquitectura monumental cristiana aparece vinculada a la veneración de las reliquias y de los lugares relacionados con la vida de Cristo y, por ello, las tipologías constructivas elegidas poseían determinadas connotaciones simbólicas. No ha de extrañar entonces el poder de atracción que ciertos monumentos o ciudades han tenido para los fieles, como Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela. Esa peregrinatio que representa una de las actitudes más antiguas del hombre ante lo numinoso tuvo una de sus manifestaciones más exultantes en el antiguo reino de Murcia con la reliquia más venerada, que llegó a concitar un constante trasiego de fieles desde la Edad Media con el fin de venerar un fragmento de la cruz de Cristo. La Orden de Santiago apoyó este culto, convirtiendo la villa de Caravaca en uno de los centros más importantes de su actividad. La llegada de la cruz patriarcal al viejo alcázar estuvo rodeada de acontecimientos portentosos que la tradición recogió con numerosos detalles. Este culto se convirtió en una de las señas de identidad de Caravaca y cabe destacar la concesión del año jubilar en 1579, renovado cuatro años después, 235 signo inequívoco de la devoción a la doble cruz que se difundió durante los siglos XVI y XVII, más allá de las fronteras del reino de Murcia, alcanzando incluso a los territorios ultramarinos de la Corona española. Muchas fueron las incidencias que transcurrieron hasta llegar al templo actual. Desde el pequeño recinto que albergó el Lignum Crucis, dentro de una de las torres del alcázar, se pasaría siglos después a la construcción de un nuevo templo fruto de una serie de circunstancias que lo hicieron posible. La devoción cada vez mayor a la reliquia y las peregrinaciones que ocasionó durante la Edad Moderna fueron algunos de los factores que contribuyeron a la erección de la nueva fábrica. El templo de la Vera Cruz posiblemente fue la construcción religiosa más destacada y monumental levantada en el siglo XVII en el obispado de Cartagena. Los materiales y recursos utilizados, el renombre de algunos de los artistas que intervinieron, junto al patronazgo de la Corona, acentúan la particularidad de una obra. Teniendo en cuenta, además, que fue levantada en unos momentos de escasa relevancia por lo que a la arquitectura religiosa murciana se refiere. Es una obra que, por su parte, se aparta de las corrientes estilísticas locales y presenta cierto parentesco con tendencias artísticas relacionadas con los centros cortesanos o próximos a ellos. No ha de extrañar entonces que el historiador Elías Tormo llegara a calificarla como “la mayor imitación que logró en España el templo de El Escorial” y se la atribuyera “a un arquitecto escurialense desconocido, pero casi seguramente Fco. de Mora”. Lo cierto es que fue proyectada por el fray Alberto de la Madre de Dios, discípulo de Francisco de Mora. El fraile carmelita trabajó junto a su maestro en obras de la corte y proyectó otras en las que mantuvo una pautas estilísticas cercanas a lo escurialense o herreriano muy extendido durante el siglo XVII, que ha merecido la denominación de estilo desornamentado. La gestión del duque Uceda, comendador de la Orden de Santiago en Caravaca, fue decisiva para que el proyecto recayera, tras unas primeras trazas de Damián Pla y Miguel de Madariaga, en fray Alberto de la Madre de Dios en 1613, según ha estudiado el profesor Segado Bravo. El arquitecto carmelita, que había proyectado en 1610 el madrileño convento de la Encarnación, estuvo muy vinculado al duque y su padre, y trabajó para ellos en sus villas patrimoniales de Uceda y Lerma. En 1617 se iniciaron las obras con la intervención en una primera etapa de los canteros arriba mencionados. Hubo varias interrupciones, unas veces porque no llegaban los recursos económicos prometidos y otras debidas a calamidades naturales, como la peste de 1648. A mediados de siglo se habían terminado las naves y el crucero a falta de la cúpula. En 1669 se dio uno de los impulsos más notables en tan dilatada construcción, al contratar con el afamado ingeniero aragonés Melchor de Luzón (ya había estado en 1661) los trabajos, en los que se incluían, además de los propiamente arquitectónicos, los de talla y ornamentación. En las tres últimas décadas del siglo trabajaron Lucas del Campo y después José Vallés –el maestro de la colegiata de Lorca–, finalizándose las obras en 1703. Aunque son perceptibles deficiencias de carácter técnico, debidas a las dificultades constructivas, a las limitaciones del lugar, a la complejidad inherente de un templo-relicario y al largo proceso de edificación, por el contrario, se observa la coherencia estilística del conjunto. Por supuesto, las trazas del arquitecto carmelita fueron respetadas en sus líneas generales. Así, la concepción espacial, la misma modulación y estructura, la articulación de los huecos, son signos evidentes que permiten comparar el templo de Caravaca con otras construcciones levantadas por fray Alberto en la villa de Lerma, según ha insistido el investigador Pedro Ballester Lorca. Lo más complejo del desarrollo del proyecto era precisamente la obligación de insertar el nuevo templo en la torre del castillo, es decir, el lugar donde en la Edad Media se produjo el milagroso aparecimiento de la doble cruz. Es la operación a la que tuvo que enfrentarse fray Alberto y en ese aspecto el arquitecto carmelita era un profesional preparado para soluciones complicadas. La misma tribuna que corre sobre las naves laterales y continúa por el crucero hasta abrazar la cabecera, viene a demostrar su habilidad para utilizar recursos diferentes de la arquitectura religiosa y fundirlos con el fin de adaptar y adecuar una tipología a un edificio concreto, destinado a custodiar una reliquia insigne. Estas razones explican la singularidad de la cabecera del templo que aparece inscrita dentro de la caja de una de las torres del alcázar. Sobre el espacio del altar, se alza la capilla de la aparición y ambos se abren al crucero con dos arcos superpuestos en esviaje con un interesante resultado poco habitual. Esta solución va en detrimento de la monumentalidad de la capilla mayor, sacrificada por la especial significación del espacio religioso superior, donde se produjo el milagro, y crea cierta pesadez. Todo el interior del templo sorprende por la valoración de lo tectónico, acentuado en los poderosos pilares y en las arcadas, al tiempo que su sobriedad ornamental y geometría espacial recuerdan lo herreriano. El exterior ofrece similares características de adaptación a las funciones específicas de una construcción subordinada a la existencia 237 de la reliquia. Los volúmenes cilíndrico del tambor y hemisférico de la cúpula no trascienden al exterior, como sería lo habitual. Por el contrario, una estructura de sección cuadrada disfraza y oculta las formas circulares de la media naranja al rodearse de una galería de columnas, donde se conjuraban las tormentas y siniestros naturales. La torre, donde se inserta el presbiterio y la superpuesta capilla de la Aparición, se levanta aún más por encima de los volúmenes escalonados del templo y enfatiza la verticalidad como último elemento que se superpone por encima de la montaña sagrada al encuentro con el cielo. 2.3. Espacio unificado y arquitectura sagrada Mientras en el Renacimiento se dio una diversidad en la concreción del espacio sagrado con la existencia de diversas tipologías que enriquecieron sensiblemente el panorama de la arquitectura eclesiástica, durante el Barroco, por el contrario, se produjo un proceso diferente. La variedad tipológica anterior dio paso en el siglo XVII a una confluencia que tuvo como resultado una configuración unificada con escasas modificaciones. No obstante, determinadas condiciones muy especiales pudieron alumbrar algún modelo excepcional y, en todo caso, sólo la riqueza de la ornamentación o unos materiales escogidos pudieron resultar decisivos a la hora de obtener ciertas variantes. Cabe añadir, en este sentido, que las formas geométricas y abstractas eran capaces en el Renacimiento de articular el espacio sagrado, mientras que en el Barroco había que acudir a otros medios con el fin de obtener un lenguaje más sensorial. Unos instrumentos en fin que pretendían ser sumamente atractivos para emular una belleza, cuya concepción había cambiado definitivamente. El Clasicismo del siglo XVI era portador de un alto contenido intelectual que se ofrecía a la actitud comprensible de minorías cultas y eruditas. Este panorama cambió –y a ello no eran ajenas las disposiciones del Concilio de Trento–, de tal manera que unos nuevos códigos estilísticos resultaron decisivos para la visualización de unos valores que podían ser entendidos por la mayoría. Sean cuales fueren esos parámetros, lo cierto es que las capas más bajas de la sociedad pudieron llegar a identificarse con esa belleza sensorial y los medios utilizados para conseguirla. Hasta el punto que a veces un mensaje grandilocuente y retórico, en ocasiones expresado a través de la pintura o de las imágenes en madera, pudo llegar a ser perfectamente asumible por todos. Ésta es en suma la unidad perseguida en las iglesias de la Contrarreforma. El modelo sencillo y homogéneo de las iglesias murcianas del siglo XVII responde al sentido estricto de la función del edificio, lo que por su parte ofrecía serios obstáculos a las instancias creativas. No obstante, es necesario aclarar que tal racionalismo edilicio, que se expresa en la adecuación del modelo a su función, es también una herencia del Renacimiento. El arquitecto se ve así constreñido en su proyecto por los límites de un tipo constantemente repetido. Si la arquitectura es ante todo la representación del espacio, la configuración y limitación del mismo, que son inherentes a la creación arquitectónica, se ven muy mediatizadas ante la presión de un marco que el tracista no podía obviar, ya que los parámetros le venían dados. Es muy posible que esta situación esté relacionada con el cambio sensible operado en el sistema del encargo artístico pues, el mecenazgo se ejerció de una manera más directa coartando la libertad del artista y, por tanto, las posibilidades abiertas a su creación. Tales extremos se perciben claramente en los documentos que escrituraban los encargos, ante las expresas condiciones que se exigían a los autores de las obras, y en la vigilancia continuada que los promotores efectuaban de todo el discurso arquitectónico. A ello se añade además que el rango reconocido a los arquitectos durante el Renacimiento también había cambiado. En definitiva, las autoridades eclesiásticas hicieron valer todo el peso de su poder e influencia para la ejecución de una arquitectura que tenía que expresar adecuadamente los mensajes de la Iglesia y acomodarse a la función perseguida en el edificio sagrado. El modelo establecido obedecía al esquema de nave única con capillas entre contrafuertes y comunicadas por un estrecho pasillo, herencia de la denominada planta jesuítica. Aunque se ha llegado a ver en este modelo una directa ascendencia de la Italia de la segunda mitad del XVI, no se debe dejar de recordar que la tipología de nave única hunde sus raíces, como acertadamente observó E. Mâle, en la que fue asumida por determinadas órdenes religiosas durante la Edad Media y difundida por el sur de Francia y el Levante español. Para el historiador francés la iglesia de nave única y cabecera plana poseía superiores condiciones acústicas y la contemplación directa del ritual protagonizado por el celebrante, razones por las que la denominó “l’eglise de la parole”. La Italia renacentista, sobre todo el norte de la Península, acogió este esquema que fue evolucionando al ampliarse las embocaduras de las capillas que casi se convirtieron en espacios continuos o pequeñas naves secundarias. De todas formas, el espíritu de la Contrarreforma acogió con entusiasmo este modelo que se adaptaba perfectamente a los ideales de la reevangelización defendidos en Trento. El profesor Bonet Correa ya insistió en que este 239 mismo tipo de iglesia fue el más difundido en España desde finales del siglo XVI prolongándose hasta el Neoclasicismo. En la antigua diócesis de Cartagena la presencia de templos de nave única no era ninguna novedad. Por ejemplo, Santa María de Villena o Santa Catalina y San Esteban, estas dos últimas en la ciudad de Murcia, son una muestra de una tradición anterior a la consolidación experimentada en los siglos del Barroco. Es cierto que se reelaboró el concepto de espacio unificado, articulado a través de pilastras, y se incluyeron balcones, deparando un carácter más airoso. El esquema a partir de su estructura sencilla servía para cualquier tipo de iglesia y ese espacio, ahora renovado en los tiempos del Barroco, presentaba la versatilidad de una imagen acaso más rica del templo que ofrecía, sobre todo, la novedad de la inclusión de una cúpula sobre el crucero. Es quizás uno de los elementos más relevantes que se añaden a la evolución del modelo. En el reino de Murcia el sistema llegará a su expresión más elaborada durante el Barroco Pleno del siglo XVIII. La preeminencia de la cúpula se convirtió en un motivo recurrente de la arquitectura cristiana, difundido desde la capital del mundo católico, y viene a resaltar la zona del presbiterio como centro fundamental del culto y de la liturgia. Pero, además, no se escapa el significado que tal elemento constructivo asume como fin de un recorrido en el que los fieles recorren la nave del templo como un camino simbólico que concluye en la culminación del espacio sagrado, lugar privilegiado por la presencia de la cúpula elevada delante del altar. El itinerario transitado por los fieles había tenido su inicio en el límite de ese espacio sacro, es decir, en el exterior, donde la portada a los pies de la iglesia o incluso en los laterales de la misma deparaba con mayor o menor ornamentación unos signos visibles de la importancia de esos umbrales, considerados en el marco de este misticismo arquitectónico como puerta del cielo, según reza textualmente la inscripción latina sobre la puerta de la parroquia de San Martín de Callosa en Alicante. El espacio sagrado fue sustancial con la propia arquitectura al añadirle los valores que permitían visualizar la simbología apuntada más arriba. Un aspecto sobresaliente que contribuyó a esta modificación sustancial de los edificios religiosos es el de los materiales. La casi exclusividad en la utilización del ladrillo resultó decisiva en el proceso constructivo. Bien es verdad que es una consecuencia directa de una sociedad con problemas económicos y sociales, que ya a finales del siglo XVI obligaron a la paralización de grandes construcciones en piedra, un material de alto coste que exigía considerables inversiones. Súmese la regresión demográfica del siglo XVII, las calamidades naturales o las inundaciones y se entenderá la difícil situación para embarcarse en programas que requerían fuertes recursos. La cantería se reservó para ciertos monumentos muy singulares y, en todo caso, para aquellas partes muy significadas de las nuevas construcciones. Así, el ladrillo se convirtió en el protagonista absoluto de la edificación e indujo a unas consecuencias estéticas de largo alcance. Su utilización puso a prueba la habilidad de los profesionales para obtener de un material tan pobre paramentos y superficies moldeables en las que verter las formas sugerentes del Barroco. Las superficies podían enmascararse con capas de estuco y crear texturas ciertamente bellas, enriquecidas a su vez con ciertos juegos ornamentales. Incluso la piedra se siguió utilizando para las portadas; el exterior así concebido presentaba un contraste en el que la cantería venía a subrayar por su nobleza el significado de esos umbrales que se destacaban sobre unos muros de ladrillo. Desde finales del siglo XVI se emprendió, siguiendo las normas emanadas de Trento, el fortalecimiento del sistema parroquial, pero la situación antes comentada no facilitaba la construcción de estos centros de culto en la diócesis de Cartagena. Son oportunas al respecto las palabras del arquitecto agustino fray Lorenzo de San Nicolás, cuando en 1664 escribía que “hoy está España, y las demás provincias, no para emprender edificios grandes, sino para conservar los que tiene hechos”. Puede considerarse, por tanto, como un fenómeno excepcional la construcción de nuevas parroquias. Tan sólo habría que destacar la edificación de aquellas que estaban en estado casi ruinoso, como la Asunción de Cieza, San Juan Bautista en Lorca o San Miguel en Murcia, entre otras. La primera de las mencionadas, en la que trabajó el maestro Diego de Villabona, quien también había intervenido en la colegial de Lorca y en Santiago de Orihuela, constituye un caso de excepción, por cuanto la estructura del edificio con tres naves no responde al modelo señalado de nave única. Su amplitud espacial, su monumentalidad interior y la severidad desornamentada relacionan la iglesia de Cieza con el templo de la Vera Cruz de Caravaca, similitud estilística que ya observó Elías Tormo, a lo que se añade que ambas obras se iniciaron por las mismas fechas, en la segunda década del siglo XVII, y se prolongaron hasta la centuria siguiente. La iglesia de San Miguel de Murcia, por el contrario, responde al tipo de nave única con capillas comunicadas, siguiendo el estricto modelo promovido por la Contrarreforma. Sus orígenes arrancan de la época medieval y sería una más de las construcciones de techumbre mudéjar que tuvieron tanto arraigo en la región. Su historia es semejante a la de otros muchos templos; construido con materiales pobres, 241 constantemente necesitaba reparaciones de mayor o menor consideración, a lo que se sumaban los estragos producidos por las inundaciones o los temblores de tierra que terminaron de arruinarlo. En 1691 se levantó la nueva fábrica y entre 1703 y 1712 se construyó la capilla mayor. Ya después la acumulación de retablos y otras labores ornamentales consiguieron darle el ambiente fascinante con el que en la actualidad lo conocemos. Algunas de las obras efectuadas en ciertas iglesias, aunque no permiten hacer valoraciones estéticas, bien porque no se realizaban ante las carencias económicas o porque las reconstrucciones ejecutadas durante el siglo XVIII impiden conocer el alcance de esas obras, sí que la documentación conservada por lo menos nos ofrece datos y nombres de algunos profesionales. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro de Murcia estuvo en obras a comienzos del siglo XVII y, ante la convocatoria realizada desde la máxima jerarquía del obispado, acudieron para dirigir la construcción maestros como Bartolomé Sánchez, Sebastián Pérez, Agustín Bernardino, Diego de Villabona o Diego de Ergueta, profesionales inmersos en la denominada tendencia del Clasicismo herreriano o Barroco desornamentado, vigente durante esa centuria. La capilla mayor de este templo se contrataba con Juan Bautista Balfagón –experto profesional con intervención en los proyectos para adecuar las instalaciones portuarias de Cartagena– en 1652 costeada por la ilustre familia de los Saavedra que poseía el patronazgo de la misma. Un aspecto relevante de muchos de estos procesos constructivos es que las trazas se acomodaban a un proyecto más o menos general impuesto desde la autoridad episcopal, que pretendía unificar criterios y homogeneizar esta arquitectura sagrada siguiendo las directrices de unos objetivos específicos, a los que ya se ha aludido. El encargo artístico en esta materia había llegado así a unos altos niveles de control por parte de las autoridades religiosas de la diócesis. Uno de los estragos que más perjudicó a la arquitectura de la ciudad de Murcia fue la tremenda riada de San Calixto (1651), que afectó, además de a la catedral, a la mayoría de las parroquias. Los informes emitidos en tal ocasión indican los daños producidos en templos, como San Antolín, Santa Eulalia, San Juan Bautista, San Lorenzo y San Miguel. La política parroquial se extendió a muchos rincones de la geografía del obispado, aunque con las limitaciones económicas ya sabidas. Las iglesias de Beniaján, Beniel, Alcantarilla, Alhama, las de San Miguel y Santo Domingo en Mula o la de San Antonio en Mazarrón deparan el interés de los prelados por consolidar una red de templos que pudieran satisfacer las necesidades religiosas de la población. Téngase en cuenta además que las parroquias se habían convertido en los símbolos de las ciudades y que la vida de los fieles estaba regulada por esos centros de culto. Los tañidos de las campanas no sólo invitaban a la oración y convocaban a las ceremonias litúrgicas sino que marcaban el discurrir del tiempo, el transcurso de las labores agrícolas o anunciaban los momentos de peligro y los acontecimientos festivos. De ahí, el interés de la gente que cooperaba en la medida de sus posibilidades y la contribución en muchos casos de los concejos para llegar a convertir estas construcciones en auténticos hitos arquitectónicos visibles desde la lejanía. En la capital nominal del obispado –Cartagena–, debido a su específica condición de ciudad para la defensa y a otras dificultades, los programas de arquitectura religiosa fueron muy escasos. Sólo existía una parroquia ubicada en una de las laderas del cerro del castillo de la Concepción. Conocida también como catedral antigua presenta una historia tan irregular y compleja, con destrucciones, excesivas remodelaciones (algunas poco acertadas) y un estado ruinoso hoy que hacen difícil su estudio. Las excavaciones que se realizan en la actualidad junto con la puesta en valor del teatro romano y las investigaciones de María Comas pueden próximamente obtener conclusiones interesantes. Su estructura responde a la de un templo de tres naves, cercano a las características de la iglesia de planta salón que tan amplios resultados tuvo en el siglo XVI. Parece que en las últimas décadas de ese siglo sufrió algunas ampliaciones y ciertas reformas en los soportes y cubiertas. Con motivo de la estancia del ingeniero militar Juan Bautista Antonelli en relación con las defensas, se le ha atribuido la traza de una capilla promovida por el concejo para venerar a la Virgen del Rosell, aunque también se ha citado el nombre de Juan Huesca, un maestro del círculo de Juan Rodriguez. A lo largo del siglo XVII poco fue lo que pudo hacerse. Sería en 1691, gracias al patronazgo del duque de Veragua, cuando tras un acontecimiento milagroso se construyó la conocida capilla del Cristo del Socorro, rematada con un gran tambor octogonal y su correspondiente cúpula. Destaca, sobre todo, el aspecto fastuoso del recinto en el que el acceso al mismo desde la nave meridional fue subrayado a través de un arco de triunfo, con una exuberante ornamentación de yesería, que establece un contrapunto deslumbrante con el resto del espacio del templo. Esa misma decoración se despliega por la zona superior del interior de la capilla. La suntuosidad de la misma, cuya construcción supuso un hito en el 243 legendario templo, pues a su riqueza se añadían las formas esbeltas de su alzado sobresaliendo espectacularmente por encima de las cubiertas del conjunto. Por eso no han de extrañar los elogios vertidos entonces por algunos clérigos, como Cristóbal Alcaraz, Pedro de Córdoba y Alonso Rosique de un espacio que aúna el panteón familiar, el orgullo de un linaje y la sede de una hermandad para custodiar una imagen de gran devoción. El contraste de estas opiniones lo puso Vargas Ponce cuando a finales del siglo XVIII afirmó que era “una malísima capilla”, juicio peyorativo propio de la mentalidad ilustrada, basada en los preceptos neoclásicos, que condenaba el Barroco. Otro fenómeno interesante que explica el fortalecimiento de la red parroquial es el que se produjo a partir de pequeños recintos de culto –las ermitas– que cambiaron su rango institucional. Al efectuarse esta modificación surgió la obligación de dotarlas de los medios necesarios para la dignidad del culto y, por tanto, de utilizar el lenguaje de la arquitectura para su adaptación a las nuevas funciones y significado monumental. Los imprescindibles recursos económicos para estos fines encontraron en ocasiones la oposición del cabildo catedralicio no siempre dispuesto a cooperar, lo que originó disputas con los prelados, concejos y feligreses. Este proceso tuvo amplia repercusión en la comarca del Campo de Cartagena y en la zona del litoral. En algunos núcleos rurales se fundaron nuevas parroquias, casi siempre a partir de viejas ermitas, como en Fuente Álamo (1582), Torre Pacheco (1603) y en La Palma, Pozo Estrecho y Alumbres en 1699. El caso mejor conocido es el de Torre Pacheco, lugar que recibió en herencia el deán de la catedral, Luis Pacheco y Arróniz, quien construyó una vivienda señorial. La ermita adosada al palacete, tras convertirse en parroquia, fue ampliándose con el transcurso de los años; incluso, la puerta de la antigua casona fue utilizada como acceso principal al templo, posiblemente obra del cantero Pedro Milanés que puede relacionarse con la portada del palacio murciano de Almodóvar y con otros edificios civiles realizados por los mismos años finales del siglo XVI y en los comienzos del siguiente. 2.4. Los rostros de la colegiata de San Patricio Durante el siglo XVII uno de los centros activos más importantes de la diócesis fue Lorca. Las obras de San Patricio, erigido en colegial en 1533, se prolongaron con muchas interrupciones durante el siglo XVII. A comienzos de esa centuria estuvo al frente de la construcción el ya citado Diego de Villabona, que alternaba estos trabajos con otros en Murcia, Orihuela y Cieza. Las dificultades para la agilización de las obras tenían su origen en la pretensión de concentrar los esfuerzos financieros en la construcción de un pantano. Los enfrentamientos entre el cabildo colegial y el concejo, que surgieron porque los regidores consideraban excesivo el protagonismo arquitectónico del templo frente a las edificaciones municipales, añadieron más obstáculos a esta empresa. Lo cierto es que con lentitud se fue cerrando el perímetro del edificio, proyectado por Jerónimo Quijano en su momento y que Andrés de Bonaga ejecutó la nave septentrional del crucero y su correspondiente puerta en 1627, de acuerdo con la sobriedad herreriana entonces vigente. Es sabido que a mediados de siglo aún no se habían abovedado las naves, trabajos que no se reanudaron hasta finales de siglo. A pesar de tan largo discurso constructivo es conveniente valorar la unidad de la fábrica, circunstancia poco habitual ya que en grandes edificaciones de tiempo largo es frecuente la presencia de artistas que no se supeditan al esquema general (que aquí fue respetado) y pretenden dejar la huella de su personalidad. De haber ocurrido esto último la vertiente clasicista del maestro Quijano no habría presidido y predominado en las diferentes etapas de la construcción. En 1694, bajo la dirección de José Vallés, se inició la fachada principal, una de las piezas que por su monumentalidad y dimensiones constituye una de las referencias del Barroco regional y del arte murciano. El conjunto presenta una concatenación de calles verticales y bandas horizontales escalonadas que vienen a reflejar los espacios interiores en que se estructura el alzado de la colegial. Por eso, la silueta del frontis se ofrece como una formidable estructura pétrea que no oculta el buque del templo sino que subraya la sucesión ascendente desde las capillas laterales de los extremos, pasando por las naves secundarias, hasta llegar al remate espacial de la nave central. El poderoso impacto de unos órdenes sobresalientes son los elementos clarificadores del inmenso muro, además de que actúan como eficaces contrafuertes para asegurar y consolidar la estructura, y para subdividir, enmarcar y geometrizar la enorme superficie. Desde el punto de vista estilístico nos ofrece una síntesis de un variado repertorio que va desde el Renacimiento al Barroco, convivencia de elementos plenamente habitual. Contrastan por ello los paramentos lisos con una decoración concentrada en puntos muy precisos. Ese mismo control lo ofrece también la planitud de los paramentos, tan sólo rota por el juego dinámico de los pedestales. Se han buscado precedentes remotos y directos que pudieron inspirar al tracista de esta enorme fachada, a veces atribuida al propio José Vallés. En la Italia renacentista y barroca se encuentran tipologías de este tipo, aunque también en el norte de Francia y Flandes. El 245 profesor Segado ha llamado, sin embargo, la atención de un modelo mucho más cercano; se trata del antiguo imafronte nunca terminado de la catedral de Murcia, trazado por Quijano. La desaparición de la antigua fachada murciana puede constituir un obstáculo para efectuar tan interesantes comparaciones, pero las pormenorizadas descripciones existentes dan una idea del inacabado imafronte, también estructurado en calles y bandas con una decoración concentrada en determinadas zonas, muy elogiada por Fernando Hermosino. Desde luego la presencia cercana de una referencia directa necesariamente tendría que ser determinante, aunque no habría que descartar otros aspectos. La fachada lorquina al inspirarse en la de Murcia venía a competir con la catedral. De hecho, cuando se terminó en 1710, se convirtió en el más relevante frontis del obispado de Cartagena, padeciendo la antigua fachada murciana las circunstancias de su amenazante ruina y de no estar terminada. El cabildo de la catedral se percató de esta situación y se resistía a colaborar económicamente ya que, por su parte, las características casi catedralicias de la fábrica lorquina podían convertirse en más argumentos a favor de un obispado propio. Desde los comienzos de la obra de la colegial en el siglo XVI sus promotores siempre pretendieron rivalizar con la catedral murciana y la terminación de la fachada principal simbólicamente la convirtió en algo más que el segundo templo del obispado. Junto al maestro José Vallés, natural de Ibi en Alicante, un buen número de profesionales –Alfonso Ortiz de la Jara, Salvador y Diego de Mora, Pedro Sánchez Fortún, Félix Vallés y Jacinto Martínez de la Vega– colaboraron en esta gran empresa arquitectónica que se convirtió en un importante núcleo de formación para esos artistas que trabajaron después en otras obras de la ciudad y alrededores. Los trabajos de la colegiata a lo largo del siglo XVII no impidieron obras menores en las diversas parroquias de la ciudad. Tanto las parroquias altas de la ciudad, así denominadas por levantarse en las laderas del castillo –por ejemplo la de San Juan Bautista y San Pedro– como la de Santiago ya en la zona de extensión hacia el valle, sufrieron obras de reconstrucción. 2.5. Los palacios de la fe Las órdenes religiosas tuvieron una incidencia acusada durante el siglo XVII. Desde la Reconquista las fundaciones fueron incrementándose en varias etapas. Tras los primeros establecimientos medievales, en el siglo XVI hubo una auténtica eclosión de numerosos conventos a los que se añadieron más de 20 en la centuria siguiente. Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Caravaca y Mula fueron la mayoría de las ciudades en las se asentaron estas nuevas fundaciones, al calor de una época en la que se valoró de una forma especial el sentido trascendente de la vida. Las comunidades religiosas y sus actividades – la mayoría de ellas realizaban labores de beneficencia y similares muy valoradas por la población– suponían una atracción eficaz al calor de la espiritualidad postridentina. La proliferación de estos recintos, auténticos microcosmos con los medios necesarios para la vida en común, modificó sustancialmente la morfología de la ciudad al ocupar grandes espacios. A la presencia de las parroquias se sumaban unos conventos que ocupaban grandes superficies del tejido urbano. Diversos autores se han referido a la ciudad-convento como un fenómeno en la España del siglo XVII y evidentemente la presencia relevante de esta arquitectura religiosa sacralizaba a todo el conjunto urbano. La fundación de un convento no significaba la inmediata construcción del mismo, pues la mayoría de las veces ocupaba un lugar provisional a la espera de obtener los medios que permitieran la construcción de sus instalaciones, lo que explica el largo período de edificación de algunos de ellos. Lo que sí conviene destacar es que, dadas las funciones que realizaban, encontraron el apoyo de la población, sobre todo, a través de limosnas y legados testamentarios, sin olvidar el patronazgo ejercido por importantes familias hasta llegar al patronazgo real como en la Encarnación de Mula. De la cuantía de los medios recibidos dependió efectivamente la nobleza o monumentalidad de esta arquitectura y la rapidez en su ejecución. Hay que advertir que la mayoría de estos conventos, masculinos y femeninos, tuvieron importantes remodelaciones cuando no reconstrucciones totales en el siglo XVIII y, que las consecuencias de las desamortizaciones del siglo XIX, junto a los estragos de la guerra civil y los desaciertos posteriores, contribuyeron a la destrucción y transformación de esos edificios. Lo más importante que nos ha llegado de este tipo de arquitectura religiosa son algunos templos y claustros. La planta de las iglesias recogen el modelo de nave única ya comentado y en algunos casos casi se reducen a un cuadrado con pequeñas hornacinas y predominio del crucero, como en las clarisas de Lorca y Caravaca, donde trabajó a finales de siglo Manuel Serrano, las de monjas de San Antonio en Murcia, de Pedro Monte, o la de las carmelitas de Caravaca. La orden religiosa que más fundaciones llegó a tener en la región fue la de los franciscanos, donde la pobreza de sus materiales fue una nota destacada, además de la solución de unos claustros bastante simples. 247 Diego de Villabona trabajó en el de la ciudad de Murcia, Juan de Inglés en el de Cartagena, Juan Garzón terminó la fachada del lorquino convento de la Puerta de Nogalte y en la segunda mitad de siglo se reconstruía el de la Virgen de las Huertas. Interesante, por su parte, debido a su adaptación al ambiente natural, es el de Santa Ana del Monte, con reducidísimas ermitas en su particular Tebaida, en las afueras de Jumilla. Algunas de las piezas monumentales de esta arquitectura conventual fueron las promovidas por la Orden de la Merced. En la ciudad de Murcia el maestro Pedro Monte de Isla diseñó en 1604, siendo ejecutado por Damián Pla, Pedro Milanés, Diego de Ergueta, Juan Garzón y Melchor del Vallés, uno de los claustros más monumentales de la diócesis junto a la antigua iglesia de la Merced. De proporciones gigantescas, que suscita su comparación con el del colegio de San Esteban de la misma ciudad y con el de Santo Domingo de Orihuela, presenta una sencilla molduración en las arcadas y una original disposición en las esquinas con triple soporte columnario, que Pérez Sánchez relacionó con su homónimo de Sevilla, terminado por Juan de Oviedo en 1612. En la actualidad este bello claustro, restaurado hace pocos años, más parecido a un patio renacentista italiano que a una instalación conventual, es la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. En las cercanías del convento mercedario se construyó por esos años el convento de la Trinidad –lugar donde hoy se ubica el Museo de Bellas Artes–, en el que el fraile de esa orden, Diego Sánchez Segura, levantó un claustro con rasgos estilísticos muy semejantes. El claustro mercedario de Lorca, construido por Lorenzo de Mora en 1668, fue trasladado en 1910 por el duque del Infantado a su palacio de la Monclova en las proximidades de la localidad sevillana de Écija. Más sencillo que el de Murcia, respondía a similares características monumentales y adquirió bastante eco en la ciudad de Lorca al influir en otras ejecuciones similares. Una atención especial merece el convento de frailes carmelitas de Caravaca. Desde que Francisco de Mora realizara el de San José de Ávila, éste se convirtió en un prototipo que la orden del Carmelo difundió por España, creándose así una arquitectura conventual específica de la orden. En la fundación caravaqueña intervino San Juan de la Cruz y las trazas del mismo se deben a fray Alberto de la Madre Dios, el arquitecto carmelita, discípulo de Francisco de Mora, que estuvo varias veces en la ciudad de la Cruz. Al no contar con decoración acumulada del Barroco Pleno es posible admirar la extrema sencillez de este espacio sagrado. En esta misma ciudad, lugar de peregrinación desde la Edad Media, se alzó un colegio jesuita de irregular y desgraciada historia, que Elías Tormo asignó al gran arquitecto de la Compañía de Jesús, el padre Pedro Bustamante, atribución totalmente descartada por GutiérrezCeballos. Por algunas noticias se afirma que en 1593 fue encargada la obra a un “buen maestro de Cartagena”, enigmática información difícil de precisar. En esos momentos habían adquirido cierta notoriedad artistas como Pedro Milanés, Diego de Villabona y Pedro Monte, que era el maestro mayor del obispado. Cabe la duda de si sería este último, debido a su rango, quien recibiera el encargo. De todas formas la iglesia –incendiada y abandonada durante décadas, por fin rehabilitada en el 2003– responde al modelo de il modo nostro de la Compañía de nave única, capillas laterales con tribunas sobre ellas, crucero con elegante cúpula y testero plano, según el esquema de la iglesia jesuita de Alcalá de Henares, como ha precisado Gutiérrez-Ceballos, y al que tendría que adaptarse necesariamente el citado “maestro de Cartagena”. Las características del templo, sus hermosas proporciones, la esbeltez y elegancia de su espacio interior y el pie forzado de su diseño son aspectos suficientes que lo singularizan y diferencian absolutamente del resto de la arquitectura local, datos sobrados como para no seguir descartando la presencia de una personalidad foránea en la autoría de las trazas. El patio, que prosigue todavía en un lamentable estado, es por el contrario un conjunto arcaizante de notables desaciertos, con ausencia total de homogeneidad en el tratamiento de las esquinas (unas veces pilastras, otras veces columnas) y otras torpezas en la modulación de los arcos y en las proporciones de los soportes. Los conventos de clausura femeninos fueron objeto de una atención especial. A veces eran los concejos los que solicitaban su creación, como el de Cartagena insistiendo ante el consejo de Castilla en 1598 hasta que se logró la fundación en 1632. La piedad de algunos eclesiásticos fue fundamental: a Ginés de Perea se debe las clarisas de Caravaca (1609), a Alejo de Bojados las capuchinas de Murcia (1645), nombres que vinieron a engrosar la nómina iniciada a finales del siglo XV por el deán Selva. Luego el apoyo de la población a través de numerosas limosnas y el ingreso de novicias con su dotación correspondiente servían para el mantenimiento de estos centros religiosos. Uno de los conventos más interesantes de Murcia es el de Santa Clara la Real, fundado en época medieval sobre el viejo alcázar seguir de los emires musulmanes. Debido a las transformaciones efectuadas desde su origen en la Edad Media y a la superposición consiguiente de edificios y estilos, se trata de uno de los conjuntos monacales más 249 singulares, habiéndose finalizado en el año 2005 su rehabilitación y puesta en valor. Diversas ampliaciones, como el hermoso claustro gótico que rodea la alberca musulmana, fueron consolidando esta fundación de monjas clarisas que en el siglo XVII afectó a la iglesia. Melchor de Luzón en 1665 realizó las trazas del nuevo recinto religioso, según demostró el profesor Segado. Un espacioso compás, cuya pequeña portada acoge el escudo del último de los Austrias, permite el acceso al templo y al monasterio, ubicados en la zona norte de la ciudad entonces rodeada de huertos. La iglesia, según la tipología habitual, es de una nave con pequeñas capillas comunicadas y cúpula sobre el crucero, todo enmascarado con las reformas efectuadas a partir de mediados del siglo XVIII que añadieron una vibrante y exquisita ornamentación y el magnífico tabernáculo de José Ganga Ripoll y Francisco Salzillo (1755). La fachada de dos cuerpos perfectamente diferenciados acoge en el inferior una sencilla portada con hornacina, mientras que el superior se convierte en una deliciosa estructura, en la que campea el escudo de Carlos II con rectangulares huecos de ventanas en celosía, en una especie de palomar místico que permite a la comunidad la contemplación de la ciudad y su huerta hasta la sierra, sin violar la intimidad de la clausura. Por su énfasis vertical, que contrasta con las dimensiones reducidas del interior, esta pantalla arquitectónica resulta original en el panorama de la ciudadconvento murciana y remite a modelos madrileños seiscentistas, desde que fray Lorenzo de San Nicolás tipificara en su tratado cierto racionalismo geométrico en la concepción de los frentes de los templos, que en este caso acentúa su valor urbano. Una de las fundaciones más interesantes, debido a la importancia y rango de sus patronos, es el de la Encarnación o también denominado de las Descalzas Reales en Mula. Por una serie de gestiones en las que adquirió un protagonismo especial fray Pedro de Jesús, este religioso muy relacionado con don Juan José de Austria consiguió que el hijo de Felipe IV asumiera el patronazgo en 1676 de esta fundación de clarisas, que años después en 1687 pasó al patronato real de Carlos II. A las cuantiosas contribuciones llegadas de la corte se sumaron las de familias relevantes de Mula, lo que demuestra la rápida construcción del convento terminado en 1685 bajo la dirección del maestro Damián Ferri, al que se obligó a realizarlo a semejanza del de San Diego de Cartagena. Por esos mismos años se inició la nueva iglesia, en la que trabajó Lucas del Campo, que habría de levantarse sobre el lugar que antes ocupaba la vieja ermita de Santa María de los Olmos, terminándose hacia 1700 con la ejecución de la capilla mayor y la cúpula. No obstante, 20 años después el templo fue demolido casi en su totalidad debido a su mal estado, lo que parece sorprendente, dado el escaso tiempo transcurrido y su alto patronato, para construir el definitivo. Dentro de este mismo capítulo merece la pena mencionar dos obras de amplia repercusión devocional anejas al convento de San Agustín de Murcia. Se trata de la capilla de la Virgen de la Arrixaca y la ermita de Nuestro Padre Jesús. Antes de mediados de siglo la comunidad agustina había comenzado una ambiciosa construcción en las proximidades del pequeño recinto religioso donde se veneraba a la antigua patrona de Murcia. El profesor Agüera dio a conocer el nombre de un Juan López Carretero trabajando en 1647 en algunas zonas del templo, donde las trazas del artista revelan algunos de los pormenores por los que discurría la arquitectura murciana de entonces, todavía anclada en la normativa posclasicista de la primera mitad, aunque con la inclusión de una elaborada ornamentación que, si bien responde a motivos tardomanieristas, parece desvelar un cambio de tendencia hacia una mayor barroquización. El templo se terminó en torno a 1689 y ya entonces era descrito como “una muy dilatada iglesia”. No han de resultar extrañas las dimensiones del templo y las del resto del complejo monacal, porque el lugar escogido por los frailes de San Agustín para su establecimiento era una zona de expansión y no ofrecía las limitaciones de otros barrios. Las obras comentadas afectaron al cambio de ubicación de la capilla de la Arrixaca, abierta al nuevo templo agustino desde el lado norte y concebida casi como una iglesia de una nave y cúpula que después recibió una fastuosa ornamentación de yeserías. Al mismo tiempo las negociaciones entre los agustinos y la cofradía de Jesús fructificaron en la construcción de una iglesia lindera con la nave de la epístola, aunque desavenencias posteriores ocasionaron serios pleitos al perseguir la hermandad la total autonomía de su recinto sin comunicación con la fábrica agustina. En 1696 ya estaba finalizada la nueva iglesia de Jesús, de original planta octogonal, en cuyas hornacinas se instalarían décadas después los grupos procesionales del imaginero Francisco Salzillo, además de la renovación ornamental de todo el espacio sacro. Y para subrayar la independencia del recinto de la cofradía se abrió un acceso directo a la calle con una portada concebida a modo de arco de triunfo, obra de Pedro Escalante. 251 3. CIUDAD Y ARQUITECTURA Las circunstancias negativas derivadas del estancamiento demográfico y de la recesión económica obstaculizaron el crecimiento urbano y las felices iniciativas que se dieron en la casi totalidad del reino durante la primera mitad del siglo XVI. Ese panorama de optimismo entonces descrito hizo crisis y los concejos no tenían la capacidad financiera suficiente para atender las demandas urbanas que se vieron sometidas a lo más esencial y, en todo caso, a aquellas que dependían de la política nacional, como fue el caso de Cartagena. En general, los núcleos urbanos no pudieron desarrollar ninguna ampliación relevante y quedaron limitados a los procesos efectuados durante el Renacimiento y, muy excepcionalmente, determinadas demandas pudieron ser satisfechas. Muchos fueron los intentos para aplacar la sed de los campos de Lorca y Cartagena –canalizaciones y pantanos–, expansión de regadíos en la huerta de Murcia y defensa de las inundaciones, pero la mayoría de ellos quedaron sólo en proyectos irrealizables por falta de medios financieros. En la ciudad de Murcia el siglo comenzó con la construcción de los edificios del Contraste y del Almudí donde trabajaron los hermanos Pedro y Juan Monte de Isla, Diego de Ergueta y los escultores Cristóbal de Salazar y Juan Pérez de Artá. Las fachadas del primero de los edificios mencionados se exhiben en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de Murcia y son un signo más de una arquitectura que en esos momentos se debatía en las corrientes estilísticas del Bajo Renacimiento con alta influencia serliana, además de reflejar la escasa sensibilidad hacia determinadas muestras del patrimonio recibido que llevó a la desaparición de esa construcción en 1932. En Lorca la brillante extensión de la ciudad, antes arracimada en las laderas del castillo, sufrió una paralización a pesar de que la construcción de la parroquia de Santiago y otros conventos parecen indicar una situación irreversible. En 1678 se terminó la cárcel real debida a Miguel de Mora, después sede del concejo, con doble arcada superpuesta sobre columnas de mármol de Macael, obra que llegó a ser fuente de conflictos con las autoridades de la colegial. Más de medio siglo después se duplicó esta fachada, salvando la calle intermedia. Lo importante era que con la construcción del edificio de la cárcel se estaba definiendo un espacio abierto, ya limitado por el gran muro lateral de San Patricio, que fue consolidado en la centuria siguiente. Acaso la pieza más relevante de la arquitectura civil lorquina y una de las más descollantes del Barroco regional sea la Casa Guevara, cuya portada se terminó en 1694. Sobre los muros desnudos destaca una portada de sabia y cuidada ejecución. Lo primero que sorprende es el efecto teatral del Barroco que establece una serie de contrastes, específicamente buscados para subrayar una pieza sobre la severidad del resto. El esquema de la puerta se acomoda a dos cuerpos superpuestos en sentido decreciente, enmarcadas por bellas columnas salomónicas plásticamente ornamentadas sobre pedestales y separadas por valientes cornisas. Las magníficas y bien trabajadas labores decorativas, junto a los motivos heráldicos, acentúan la suntuosidad de esta obra singular, influida casi con seguridad por la retablística. Precisamente las columnas salomónicas, soportes de ascendencia italiana, se difundieron por el Levante español – recuérdese la reforma del presbiterio de la catedral valenciana de Pérez Castiel–, en un trabajo donde los ensambladores de retablos incluyeron estos helicoidales órdenes, inaugurando una nueva etapa en la evolución de esas máquinas de madera que se levantaban en los fondos de las capillas de los templos. Sigue siendo una obra en la que se hace complicado señalar una autoría concreta. La semejanza con la portada de Santa María de Elche ha inducido a pensar en la intervención del escultor estrasburgués Nicolás de Bussy, muy relacionado con algunos de los programas que se realizaban en Murcia. En alguna ocasión también se ha insistido en la figura de Jerónimo Caballero dada su intensa actividad en la ejecución de retablos, aunque parece más plausible la atribución del profesor Segado Bravo al señalar al cantero y escultor Antonio Caro y a otros maestros oriolanos como Villanueva y Sánchez Eslava. La ornamentación exterior se extiende a otros motivos desplegados en el interior, expresando a través del simbolismo de todos ellos el rango y la personalidad de promotor. El lenguaje de la arquitectura y de su decoración plástica venía como en épocas anteriores a exaltar un linaje que quería hacerse expresivo a través de estos medios. Un caso específico lo constituye la ciudad de Cartagena por la presencia de unos profesionales de formación especial. Se trata de los ingenieros militares enviados por los Austrias menores con el fin de adecuar y modernizar las instalaciones defensivas. Nombres como Jerónimo de Ayanz, Gerardo Cohen, Juan Bautista Balfagón, Julio Bamfi, Lorenzo Possi, Gerónimo Reynaldi, Pedro Maurel o Hércules Torelli aparecieron elaborando informes acompañados de dibujos y planos que permiten conocer parte de la trama urbana y sus murallas, que ya en 1584 se encontraba en mal estado. A veces los dictámenes 253 ofrecían soluciones tan dispares que originaban serios obstáculos para asumir decisiones. Otras veces la escasa preparación técnica de aquellos maestros locales en los que recaía la ejecución de esas obras, dificultaba aún más la realización de proyectos con voluntad de permanencia. Habría que esperar al siglo XVIII cuando una política más decidida y unos recursos inmensos originaron unos proyectos globales de largo alcance. Con todo, se prosiguió la política iniciada en el reinado de Felipe II de fortificar el litoral con torres vigías, para distinguir desde la distancia los desembarcos berberiscos. Por su parte, la creciente importancia, según los objetivos de la Corona, del puerto como fondeadero de la armada real, hacía necesaria la fortificación de la histórica bahía de Cartagena y la modernización de las instalaciones. Se insistió a mediados de siglo, por parte de algunos de los ingenieros mencionados, en el inevitable dragado del Mandarache, al oeste de la ciudad, para permitir la estancia y arreglo de los navíos. No conviene olvidar tampoco que el puerto, desde la Antigüedad, era un centro relevante en el tráfico marítimo del Mediterráneo; de ahí que la colonia genovesa establecida en Cartagena promoviera en los años iniciales del siglo XVII la remodelación de los muelles para facilitar los intercambios comerciales. Algunos maestros procedentes del norte de Italia, como Gerónimo Botixa, Bartolomé‚ Cachiolo y Pedro Milanés trabajaron en el nuevo muelle de San Leandro. Estas obras iban acompañadas de otras de embellecimiento urbano como la puerta del muelle, diseñada por el pintor Francisco de Aguilar y ejecutada por Pedro Milanés en 1615. 4. ESCULTURA Y RETABLO DURANTE EL SIGLO XVII 4.1. Un oficio artesanal A diferencia de la pintura, que en esta época vivió uno de sus momentos más fecundos, la escultura fue un arte secundario, incapaz de competir con el vigor demostrado por otras escuelas españolas. Desaparecidos los grandes maestros del Renacimiento, un grupo anodino de escultores cubrió el vacío dejado por las figuras del siglo anterior, produciendo un arte envarado y tosco destinado a una clientela poco exigente, más preocupada por el carácter devocional que le inspiraban aquellas obras que por la imprescindible calidad con que transmitían los ideales religiosos que el Barroco había confiado a la escultura como arte de vocación exquisitamente naturalista. Mientras el resto de España asistía a un fenómeno de gran intensidad, que prolongaba la eclosión artística de generaciones pasadas, Murcia no experimentó un proceso similar, aunque desde la vecina Granada llegaran hábiles tallistas y escultores dispuestos a satisfacer la demanda local y a consolidar con su presencia la actividad de unos talleres que poco tenían que ver con la estela magistral de los maestros recordados en sus aprendizajes. Cristóbal de Salazar, Juan Sánchez Cordobés, Juan Pérez de Artá, Hernando de Torquemada, Diego de Navas y otros, fueron nombres habituales en contratos y compromisos, al menos, desde las décadas finales del siglo XVI y, aunque los dos primeros son recordados como los artífices más renombrados de su siglo, la importancia de su obra no rebasó los estrechos límites de un arte de consumo fácil y de escasa inspiración. Muchos de ellos, además, marcaron la transición al siglo XVII y estuvieron asociados a pintores y arquitectos de retablos ya mencionados. Trabajo y encargo revestían en todas las escuelas españolas rasgos similares en campos tan fundamentales como el adiestramiento técnico, los procesos de elaboración de la madera y el aprendizaje. Los métodos no variaban de un taller a otro más que por la preferencia de soluciones pictóricas determinadas por la policromía, por el abandono de las doradas superficies del Renacimiento en favor de opciones naturalistas o por aplicaciones brillantes o mates en las encarnaciones. En general, los sistemas eran comunes, aprendidos durante la etapa de formación en el trabajo de la madera, materia por excelencia para escultor y pintor, especialmente cuando ambos colaboraban en la construcción de retablos. En Murcia fue habitual la de pino sargaleño, extraída de un árbol “sólido, sin nudos, enjuta y limpia, seca y buena”, según indicaban las cláusulas que comprometían el encargo. La utilizada habitualmente procedía de los pinares del noroeste de la provincia y su calidad era exigida en cualquier contrato, pues de sus cualidades dependía la calidad de la escultura y la viabilidad de su conservación. En el conocimiento de estas peculiaridades y, sobre todo, en el cuidadoso proceso de elaboración, los contratos de aprendizaje fueron muy precisos a la hora de indicar la obligatoriedad de instruir al principiante en todos los secretos del arte sin ocultarle nada que su capacidad personal pudiera adquirir mientras permaneciera acogido a la tutela del maestro. Las diferencias con similares realidades en otras escuelas españolas no quedaban reflejadas en la común aceptación de derechos y deberes y en la cesión de la patria potestad a cambio de un 255 estipendio convencional pactado, sino en la posibilidad de que el maestro fuera el único garante de la eficacia del proceso de formación. Aunque en la ciudad de Murcia existió una cofradía de carpinteros agrupada en torno a la capilla de San José, no existe constancia de que los escultores quedaran sometidos a la autoridad de unas ordenanzas como los de cualquier otro gremio artesanal. Esta excepcionalidad, testimonio de la irregular distribución por España de gremios artísticos, tuvo varias consecuencias derivadas de la inexistencia en Murcia de unas agrupaciones profesionales, exceptuados los alarifes, que trazaran la frontera entre la consideración intelectual de las artes y la elaboración mecánica de sus obras. La inexistencia de situaciones conflictivas, en las que el artista trataba de definir el espacio que le correspondía en una sociedad fuertemente estratificada, es un síntoma más de la placidez con que vivieron nuestros artistas durante el siglo XVII y de la forma individual con que algunos alcanzaron la consideración de hidalgos. En el marco de las relaciones artísticas dos hechos se suman al proceso de creación más allá del campo propiamente técnico. Por una parte, la elección de la iconografía fue cuidadosamente seleccionada por el promotor del encargo, exigiendo la presencia de sus santos privados y de los de devoción familiar. Rara vez quedó al arbitrio del artista la elección de un santoral que habría de inspirar sentimientos devocionales o ilustrar páginas de la historia. Salvo en cuestiones menores, en las que expresamente se indicaba que las imágenes secundarias de un retablo quedarían a su elección, la figura del inspirador del programa, aún del propio de una capilla familiar, fue siempre destacado. Por otra parte, en sus manos quedaba un instrumento de control imprescindible para el seguimiento de la obra y garantía de su calidad. Era el boceto, a veces en pergamino iluminado, si se trataba de un retablo o en arcilla policromada, si era una escultura, los que servían de paso previo a su aprobación. No eran sólo las líneas básicas del diseño las que prevalecían, sino los más sutiles elementos de ornamentación, las condiciones del color, el sentido de la composición y las disposiciones iconográficas. La situación social de los artistas no pasó de una cuestión menor que apenas alteró la pacífica conciencia artesanal de los escultores. Ni hubo pleitos con la hacienda pública ni los debates sobre el origen intelectual de las artes interesaron a quiénes se dividieron amistosamente sus campos de trabajo sin que arraigara una conciencia gremial, fuerte y sólida, como en otras ciudades. Eso explica que Cristóbal de Salazar ande a la zaga del cantero Bartolomé Sánchez en el compromiso firmado para el sepulcro de la familia Riquelme en el convento de San Francisco de Murcia, que el pintor Juan de Arizmendi trabajara de escultura en 1593 un Nazareno para el lugar de doña Ana Carrillo (Javalí Viejo) o que Tomás Ruán haga lo mismo con talla, policromía, dorado y estofado para Librilla. Lo habitual fue la asociación de artistas para compartir un campo común de trabajo, dividiendo talla y policromía. Así lo hicieron Cristóbal de Salazar con Artús Tizón, Jerónimo de la Lanza, con Diego de Navas y muchos otros más. Sus trabajos de escultores ymaginarios exigían ambos procesos sin que la superioridad del pintor fuera invocada para apuntalar una jerarquía celosamente defendida por la literatura artística. La distribución de funciones era un proceso heredado que a la calidad de la talla añadía la vistosidad del color o requería unos conocimientos precisos en el manejo de ciertas técnicas como el asentamiento del oro en los retablos. Pero la carencia de buenos escultores no nos ha privado de sorprendentes aportaciones a la escultura local en forma de símbolos prestigiosos, todavía admirados como ecos de desconocidos maestros. El siglo XVII se abrió con una de las más sorprendentes esculturas de la Murcia del Seiscientos, el Nazareno titular de la cofradía de Jesús, puesto al frente de esta hermandad pasionaria en los momentos de su fundación. Desde que el conde de Roche leyera la noticia que atribuía al llamado Juan de Rigusteza y al pintor Melchor de Medina aquella escultura de vestir, “de carácter sombríamente devoto”, mucho se ha especulado sobre su origen y sobre los artistas y sus nombres. Del apellido del primero, hoy leído Aguilera, nada se sabe; del segundo, se conoce su origen lorquino y su aprendizaje en el taller de Artús Tizón en 1588. Las razones que avalaban el origen italiano de la obra no parecen posibles por la genial expresividad de un rostro, cubierto por la encenizada policromía de Melchor de Medina. Rigustera, Rigusteza o Aguilera, tres apellidos distintos para un mismo artista, son algo más que la disputa sobre la correcta lectura de un nombre. Es el signo desolador que acompaña gran parte de la escultura de estos años, mejor descrita en los documentos que conservada en la realidad. Eran los años primeros del siglo XVII en que se acomodaban los nuevos espacios surgidos de la ampliación del coro catedralicio y se labraban nuevas sillas de madera. Diego de Navas, Pedro Monte y Juan Bautista Estangueta, el Viejo, se empleaban bajo la dirección del arquitecto en poner los asientos tallados para completar las dos mitades ampliadas del coro y labraban para los gabletes góticos exteriores diversas esculturas en piedra. La catedral seguía ofreciendo 257 posibilidades para garantizar la continuidad de unos encargos dedicados a la ornamentación de sus capillas y a los lugares tutelados por la fábrica. 4.2. De Granada a Murcia A medida que avanza el siglo se afianza la obra de dos escultores afincados en la ciudad de Murcia, llegados desde la vecina Granada: Cristóbal de Salazar y Juan Sánchez Cordobés. El primero de ellos había adquirido la vecindad en Murcia en 1595, tras el obligado período de residencia impuesto a todo forastero que deseara alcanzar esa condición, y Salazar lo había cubierto desde que en 1592 se comprometiera, junto a Juan Pérez de Artá, a culminar la decoración escultórica de la capilla de Junterones exigida en la visita pastoral de Sancho Dávila con la representación de Profetas y Sibilas. Estas obras, incorporadas al programa original, marcaron la distancia existente entre la indiscutible calidad de las anteriores generaciones del Renacimiento y las carencias artísticas que ambos escultores ahora representaban, a pesar de que su lógica relación con las ideas humanistas de su primer fundador las convirtieran en el imprescindible colofón del tema dominante en la capilla. No es seguro que en la mentalidad del obispo Sancho Dávila tuviera prioridad la vinculación humanista de profetas y sibilas con la docta religio defensora de unos ideales compatibles entre cristianismo y clasicismo, anunciada enigmáticamente desde la antigüedad. Más bien parece que su preocupación se dirigía a dotar al espacio sagrado de la dignidad suficiente para el culto y una obra inacabada no era el marco adecuado para ello. Este pensamiento, que aplicaba las estrictas disposiciones de Trento, parece ser la razón que le movió a urgir al maestro mayor catedralicio, Pedro Monte de Isla, la conclusión de todo el vasto programa. Pero en el marco de las obligaciones asumidas por los maestros mayores como responsables de las iniciativas artísticas de la iglesia en un vasto territorio sobre el que aplicaban las directrices marcadas por obispos y cabildos, no siempre les fue posible asumir personalmente todas las competencias, buscando, para satisfacer la urgencia de una demanda cada vez más creciente, la subrogación de contratos con el fin de poner en manos expertas el encargo recibido y satisfacer el compromiso. Forzado por esta situación, Pedro Monte traspasó a Cristóbal de Salazar y a Juan Pérez de Artá la tarea de labrar tales esculturas para los nichos avenerados que flanquean el relieve central de Jerónimo Quijano y en esa nueva tarea ambos escultores mostraron su deseo de aproximarse a la evocación clasicista del recinto y a la necesidad de alcanzar por medio de una pretendida monumentalidad el carácter solemne y ampuloso de la estatuaria antigua. Profetas y Sibilas quedaron, pues, sometidos a los rigores de su contemplación frontal y a esquemas convencionales, cuya rigidez es perceptible en la ausencia de vida de los modelos y en la sumaria tosquedad de los plegados. Ésta y otras circunstancias moverían a Salazar a considerar seriamente la oportunidad de solicitar la condición de vecino y fijar su residencia en la ciudad de Murcia. Las posibilidades de trabajo encontradas en una tierra acostumbrada a la presencia de artistas granadinos no debieron pasar desapercibidas a un modesto escultor así como las ventajas presumiblemente derivadas de su matrimonio con Josefa de Ayala, la hija del autor del retablo de Jumilla, unión que se antoja forzada por intereses profesionales y causa de graves desavenencias conyugales. Desde ese momento Cristóbal de Salazar actuó en su condición de intermediario de los intereses familiares para cobrar las deudas de su suegro, apremiar en nombre de su mujer determinados libramientos o comprometer su intervención personal en el retablo mayor de la parroquial de Santiago de Jumilla que, aún en 1601, estaba pendiente de conclusión. Salazar desarrolló una intensa labor en los campos del retablo y de la escultura en el primer tercio del siglo XVII. Intervino con Artús Brandt en 1599 en los retablos de Yeste y Jorquera, con Pedro Monte en las trazas de la iglesia parroquial de San Miguel de Murcia, junto a Diego de Navas en un retablo para Orán, en la decoración de la puerta de San Fulgencio de la catedral y en las columnas de mármol de Filabres para el claustro mercedario de Murcia, hoy Facultad de Derecho, demostrando en todos ellos sus dotes personales para el trabajo de la madera y de la piedra. Hasta 1626 la biografía del escultor mantuvo una trayectoria ininterrumpida, superando, incluso, el grave incidente de su encarcelamiento, siendo requerido para colaborar en la decoración del Contraste de la Seda (1601-1608), en el túmulo de Margarita de Austria (1611) y en los escudos del Almudí (1626). Mayor importancia tuvo su participación en otros encargos para la catedral o para el convento del Plano de San Francisco en Murcia. Sus dibujos para el reloj (1610) fueron pensados para el embellecimiento decorativo de la 259 inconclusa torre catedralicia en los que se combinaba la destreza del escultor con la sabia aplicación de elementos mecánicos heredados de los antiguos autómatas. Relieves con ángeles tenantes y el escudo capitular acompañaban a unos “hombres de relieve entero armados” cuyas manos con mazos de hierro golpeaban la campana del reloj. Para el sepulcro de la familia Riquelme en el convento del Plano de San Francisco de Murcia Salazar trabajó con el cantero Bartolomé Sánchez. Las condiciones del contrato y la obra realizada, desgraciadamente perdida, muestran dos hechos dignos de consideración. Por un lado, la función desempeñada por el escultor, sometida a la del cantero, refleja los términos de la colaboración pactada y la subordinación del autor de las trazas a un hábil cortador de piedra que actuaba en representación de ambos en el marco de una sociedad ocasional creada para este trabajo. En una jerarquía de valores artísticos la entidad de la escultura era de naturaleza superior a la de un cantero, por muy avezado que fuera en el manejo de piedras duras y a su habilidad para interpretar un diseño, reducido, en este caso, al encuadramiento de los arcosolios abiertos a ambos lados del presbiterio para acoger sepulcros y estatuas yacentes. Esta sumisión, en otras ciudades extraña por el desplazamiento de la escultura a un segundo plano, no alteró la relación pactada entre ambos, de forma que cada cual efectuó su trabajo, a pesar de que la escultura fuera el signo más relevante de la obra. Era el año 1617. Unos años después, en 1622, el celoso Francisco Pacheco se opuso a que Martínez Montañés tuviera mayor rango que los pintores en un contrato de retablo por entender que la pintura era de naturaleza superior a la escultura. En Murcia nada parecido ocurrió. Por otra parte, el modelo realizado muestra el carácter conservador de la escultura funeraria, con escasas representaciones en la vieja diócesis. Las esculturas yacentes representaban a los patronos de la capilla mayor del convento y el derecho que les asistía como promotores de una obra que habían levantado a sus expensas desde los lejanos días de Jerónimo Quijano. En la segunda década del siglo Cristóbal de Salazar quedaría comprometido con la ornamentación de la capilla del obispo fray Antonio de Trejo en el trascoro catedralicio y en otros trabajos para la capilla mayor y para los asientos del coro. Salazar realizó las esculturas de los santos franciscanos Antonio de Padua y Francisco de Asís en las puertas laterales de la capilla mayor y las de San Bernardino de Siena y San Buenaventura para el trascoro. Con ello el escultor mostraba la gran aceptación que su arte tenía al encontrarse presente en todas las iniciativas artísticas más importantes de la vieja diócesis y ello le llevó a participar en la culminación del programa iconográfico del presbiterio catedralicio dispuesto a subrayar la importancia del pasado histórico del obispado. En efecto, Salazar se había comprometido a realizar las esculturas de los Cuatro Santos de Cartagena, cuya presencia se hacía necesaria desde que en la segunda mitad del siglo anterior quedara avivado su culto y las reliquias de algunos de ellos reposaran en el transparente abierto en el presbiterio por el obispo Sancho Dávila. De esta forma, se fue forjando la conciencia de exaltación de la iglesia local y su vinculación con el pasado apostólico que le daba origen. Los santos eran recordados en el encargo como “prelados naturales de este obispado y el uno patron de ella”, razón suficiente para que Trejo condujera el embellecimiento del altar mayor en justa compensación por los inconvenientes causados cuando litigó con el cabildo por el trascoro. Los santos quedarían distribuidos a ambos lados del presbiterio sobre unos nichos altos, dorados y coloreados. Pero el trabajo no quedó reducido a la labor escultórica sino que tuvo su complemento en matices necesarios para definir la identidad visual del recinto. Se comprometió el escultor a “poner y asentar vidrieras blancas” que descrubrieran “luz viva” por la parte de la epístola y a simular sus efectos en la del evangelio, pintando en falso las otras dos correspondientes. La vida del escultor no fue fácil. Encarcelado en 1623, vio declinar su actividad, aunque aún participara en los trabajos del Almudí. Vivió en San Lorenzo, dedicado a tareas ajenas a su oficio y apartado de la administración de los bienes de su mujer, Josefa de Ayala, muerta en 1638. Al morir el artista en 1642 fue acompañado por la parroquia, sin más deudos o familiares que formaran su cortejo fúnebre, hasta reposar en el convento de Santo Domingo de la ciudad. En 1629 el escultor Juan Sánchez Cordobés ya aparece en Murcia tomando aprendices. Este artista, presente durante dos años (16111613) en el taller malagueño de Salvador Ruiz, había colaborado con Alonso de Mena en la ejecución del Triunfo a la Inmaculada que todavía se alza en la vecina ciudad. Sin duda, formaría parte del grupo de asistentes y aprendices que trabajó en esta obra, buscando pronto horizontes más propicios fuera de su lugar de formación. Poco se puede rastrear de su etapa granadina si no son los testimonios documentales aportados por Gallego Burín. Mejor conocidos son sus trabajos de Murcia y las testificaciones realizadas cuando describió el desolador panorama de la escultura local. 261 La labor de Sánchez Cordobés ocupó gran parte de los años centrales del siglo XVII, trabajando para la ciudad de Lorca (diseño de la silla episcopal para el coro de San Patricio), Alcantarilla (imagen de San Diego) y Mula (San Luis) hasta que 1648 quedara comprometido con la talla del retablo mayor de La Gineta (Albacete), del que se conserva únicamente el crucificado del remate conocido como Cristo de la Buena Muerte. En esta obra muestra los rasgos de su formación granadina junto a Alonso de Mena, pues se relaciona con los crucificados del maestro de Santa María de la Alhambra, San José de Madrid y Santa Ana de Granada. Años antes, en 1630, se comprometía a realizar la escultura del retablo mayor de la Asunción de Hellín, ensamblado por Bartolomé Saloni. Sin duda alguna, la obra de Sánchez Cordobés invita a ciertas reflexiones. Por una parte, los intensos lazos mantenidos con Andalucía oriental, vivero de buenos escultores y centro de irradiación de las influencias de Alonso Cano y Pedro de Mena sobre el mundo levantino, fue intensa, reforzada además por la presencia en la ciudad de Murcia de obras de estos dos geniales artistas y de otros contemporáneos suyos frecuentemente citados por testamentos e inventarios de ajuares domésticos. En ese sentido, Lorca por sus relaciones comerciales con Granada, mostró desde el primer tercio del siglo XVII la atracción ejercida por el taller de los Mena así como la ciudad de Murcia fue activa promotora de encargos a Alonso Cano y Pedro de Mena, de los que se conservan en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de la capital tres esculturas (Inmaculada, San José y San Antonio). Estas relaciones artísticas, puestas de manifiesto por la presencia de granadinos desde finales del siglo XVI, se mantuvo con cierta insistencia a lo largo de toda la centuria siguiente solicitando envío de obras a los obradores granadinos, conscientes sus promotores de que la calidad ostentada por el racionero escultor y su discípulo quedaba por encima de la mediocridad local. Muchas de aquellas esculturas, entre las que, además, se encuentra la Inmaculada del salón de sesiones del ayuntamiento lorquino, cubrieron los vacíos existentes desde la desaparición a mediados de siglo de los últimos escultores locales de incierto prestigio. En la seriación cronológica de tales obras la Inmaculada lorquina, del taller de Pedro de Mena, sería la primera de las conservadas (1658) y a ella seguirían las esculturas de San Nicolás de Bari de Murcia, un San Antonio de Padua, obra de Cano, de 16661667 y concluiría la serie con las de Pedro de Mena (San José e Inmaculada), ya de 1674-1676. El fuerte impacto producido por la Inmaculada de la sacristía de la catedral granadina dejó su huella en la bella escultura del salón de sesiones del concejo de Lorca y en las existentes en la iglesia parroquial de San Antonio de Mazarrón o en la del convento agustino de Murcia. La estela granadina aún puede analizarse en otras esculturas remitidas a la ciudad de Murcia, directamente relacionadas con los grandes creadores del siglo XVII, los hermanos García (Ecce Homo de la parroquial de San Nicolás de Bari) y Diego de Mora (San Pedro de Alcántara del monasterio de Santa Clara la Real). El tema mariano produciría bellos ejemplares tanto sobre modelos de Alonso de Mena (Inmaculadas de San Juan Bautista de Murcia y de la catedral) como de los procedentes de talleres castellanos (convento de Verónicas de Murcia). A finales de siglo, Gabriel Pérez de Mena, un escultor conflictivo, sobrino de Pedro de Mena, sería el epígono de este panorama. Suya fue, con notables altibajos, dilaciones y requerimientos, la reconstrucción de las cajoneras incendiadas de la sacristía catedralicia, al menos, hasta 1706 en que abandonó la ciudad por orden de la justicia. Si la estela de Alonso de Mena (una Inmaculada suya se conserva en el claustro alto del convento franciscano de Santa Ana del Monte de Jumilla) se proyectaba sobre la obra de Sánchez Cordobés y es motivo para analizar el alcance de los modelos andaluces, no menos trascendente fue su testificación dirigida al concejo de Murcia en 1644 en la que declaraba ser escultor único de la ciudad. Dos años antes había muerto Salazar y ahora quedaba en solitario su modesto taller. Era, precisamente, esa circunstancia la esgrimida por el artista para conseguir del municipio la cesión gratuita de una casa próxima a las murallas del Plano de San Francisco y la que fue atendida por el cabildo en razón de la excepcionalidad de su presencia y de la carencia, por tanto, de otros obradores similares. El municipio, que ya fue sensible a los méritos de Jerónimo Quijano, incluyéndoles entre los excusados, no quería ver limitadas las posibilidades de mantener vivos los encargos, a pesar de las protestas de algún regidor preocupado por los exiguos ingresos municipales en aquellos tiempos de penuria. Esa solicitud del artista pone de manifiesto la dolorosa realidad de la escultura murciana de mediados del Seiscientos y justifica una vez más los encargos de importancia a talleres foráneos de Pedro de Mena, del racionero Alonso Cano, de los Mora o de los Hermanos García, corroborados, además, por los lazos familiares que el primero de ellos mantuvo con Murcia, al residir en la ciudad su hermana Sebastiana de Mena y Medrano, madre del escultor Gabriel Pérez de Mena. Seguramente ese taller único sería el de formación de ese epígono de la saga de los Mena, aunque su calidad no llevara consigo 263 la trascendencia de los nombres invocados y el vacío existente sólo pudiera compensarse por la generosa actitud municipal. Cuál sería el panorama lo confirma el hecho documentado del encargo de una imagen de Santa Lucía, patrona de la cofradía del mismo nombre existente en Mazarrón, cuando en 1666 se encargó la imagen sin más alusión a su ejecutor que un indeterminado escultor de Murcia. Todo este panorama cambió radicalmente hacia el año 1670. La modesta calidad del taller de Sánchez Cordobés puede percibirse en los trabajos realizados para el trascoro catedralicio. Entre todo el aparato decorativo de esa importante obra el escultor talló los bustos de San Pedro y de San Pablo pensados para los altares laterales. La solución ideada por el artista a la hora de hacer efectivo el encargo es el mejor testimonio de sus limitadas capacidades. Hechos en madera policromada sólo uno de ellos se conserva, aunque siempre fue tenido por anónimo entre el material artístico expuesto en el Museo catedralicio. En efecto, se trata de un voluminoso busto, probablemente el de San Pablo, que representa a un santo inexpresivo y ausente, compacto y acartonado, simétrico en todos sus detalles, de tostadas carnaciones, luengas barbas negras y rojo manto caído por los hombros. Con torso de gigante recuerda la tipología del busto relicario. La ausencia de vida y la tosquedad de su ejecución unidas a las inadecuadas proporciones y a la carencia de una relación armónica con un conjunto enriquecido con mobiliario suntuoso en la titular, en los objetos litúrgicos propios, en los legados sucesivos de obispos y cabildo y en las mesas de altar sobre las que reposaban tales bustos, debieron causar desalentadores efectos. Estas obras existían en su lugar originario todavía en 1730 cuando Villalba y Córcoles escribió El Pensil del Ave María y a ellos se refiró cuando consignó la existencia de unos “agigantados bustos de San Pedro y San Pablo”, objeto de veneración para implorar la paz entre los príncipes cristianos. Éstos, y no los existentes en la actualidad, asignados a Bussy por la profesora Sánchez-Rojas, marcan en la ciudad de Murcia el rastro de un escultor único, desaparecido en 1653. 4.3. La continuidad del retablo clasicista Gran parte de los modelos de este siglo proceden de las experiencias del último tercio del anterior y fue consecuencia del impacto producido por el prototipo escurialense reconocido como el origen de la tendencia a valorar en su diseño arquitectónico el elemento modulador de limpias y geométricas proporciones. El dominio absoluto que, con variables, produjo su difusión tendrá como consecuencia la presencia de ciertos rasgos formales que apenas sufrirán variaciones en el retablo murciano a lo largo de esta centuria. Los grandes retablos de escultura cedieron paso a otros dominados por la pintura, a lo sumo, una escultura para el titular, poniendo de manifiesto la importancia concedida a una escuela pictórica que se abrió camino en el panorama artístico local con logros muy superiores a los de la escultura. La fórmula escogida partía de la solución adoptada por la familia Bautista Estangueta, estirpe dominadora a lo largo del siglo XVII de una tipología basada en una estructura plana limitada por columnas corintias o entorchadas que enmarcaban encasamientos planos dispuestos para la pintura o avenerados, de poca profundidad, para la escultura. Las trazas resultantes daban lugar al tratamiento homogéneo de todo el retablo y a la unidad jerárquica de sus componentes, de los que sólo era posible destacar la imagen titular en la calle central acompañada, a veces, de tabernáculos, sagrarios o manifestadores para la veneración del Sacramento de la Eucaristía que en estos momentos alcanzó una importancia considerable. Fueron, sin duda, los elementos arquitectónicos los que permitieron a los tracistas recrearse en cuantos valores escultóricos la arquitectura permitía: aletones en forma de grandes volutas, edículos de coronamiento, pináculos con bolas, ménsulas y veneras, perlas y fusaiolas, gotas y dentellones, fueron incorporándose a la estructura general como acompañamiento de la pintura de acuerdo a fórmulas repetidas y a diseños invariables. El ejemplo más sobresaliente de la presencia de intensidades escultóricas en un retablo pensado para la pintura fue el que tuvo como destino un hermoso lienzo de Pedro Orrente para la iglesia parroquial de Yeste. La vida de estos retablos comenzó en las últimas décadas del siglo XVI (retablo de San Sebastián de Jumilla) y su origen ya parece advertirse en el destruido ejemplo de los hermanos Ayala para la iglesia de la Asunción de Yecla. La forma con que las viejas fotografías muestran esa obra habla de la transición al siglo XVII en el protagonismo concedido a la pintura y en la forma con que los signos propios del arquitecto Pedro Monte de Isla se fueron imponiendo. Pero aún la obra desaparecida de la Iglesia Vieja de Yecla tiene el énfasis monumental de su precedente jumillano en la multiplicación del número de calles y en la transición equilibrada de sus efectos arquitectónicos coronados por un elegante pórtico palladiano acompañado de puntiagudas pirámides. No extraña que la difusión de este modelo venga acompañada de una nómina de artistas –maestros de hacer retablos, escultores y pintores– solicitados continuamente para atender la fuerte demanda existente entre los años finales del 265 siglo XVI y la primera mitad del siguiente. Nombres como Juan Bautista Estangueta, Cristóbal de Salazar, Pedro Orrente, Juan de Alvarado, Juan Pérez de Artá, Artús Brandt, Juan de Arizmendi o Francisco Aguilar fueron los protagonistas de la consolidación de unas trazas que paulatinamente simplificaron la complejidad inicial del retablo yeclano hasta alcanzar un prototipo invariable válido para la reducida capilla familiar o para el elevado presbiterio. Acaso, la entidad narrativa que el retablo adoptó impuso su sencillez estructural desarrollada en compartimentos yuxtapuestos que facilitaban la lectura y conferían igual entidad a cada uno de ellos. Sin embargo, en 1630 la estela de grandes retablos dejada por los hermanos Ayala siguió dando sus frutos en la obra monumental de Bartolomé Saloni para la Asunción de Hellín. La escultura tallada por Juan Sánchez Cordobés, anterior a la realizada para La Gineta, revela la importancia concedida a la misma llegando a dominar todo el conjunto. Sin duda, es un modelo excepcional cuyo diseño central es plano para trazar en diagonal sus extremos adaptados a la cabecera del templo. La limpia estructuración de las calles, geométricamente dispuestas en torno a columnas pareadas, impidió el alojamiento de entrecalles y el forzado desplazamiento hacia los extremos de unas alas decoradas con doce nichos superpuestos a cada lado. Esta multiplicación de los encasamientos para la escultura introduce una variante más en los retablos del momento más inclinados a conceder a ambas artes un valor similar o a subordinar la presencia de imágenes talladas al predominio de la pintura. Aunque conservamos documentos que nos hablan del paulatino valor de tabernáculos y manifestadores, muchos añadidos a retablos existentes, su pérdida nos ha privado de la posibilidad de entender la entidad jerárquica de esas estructuras que, como signo indiscutible, sumado a la presencia de santos titulares, se adueñará más tarde de los diseños. El taller más activo en la transición de los dos siglos fue, como se ha dicho, el de la familia Bautista Estangueta. Hoy conocemos mejor a esos artistas, de cuyo seno salió el conocido arquitecto jesuita, el hermano Francisco Bautista, personalidad insigne en la Compañía de Jesús. Gracias a los documentos publicados por Agüera Ros, las dudas sobre la larga vida de esta estirpe, intuida hace años, se pudo confirmar. Gozó la familia de buena posición económica hasta el punto de relacionar a lo largo del siglo en diversos testamentos, matrimonios y herencias piezas suntuarias personales, cuadros y ropas domésticas, casas y heredades que les acreditaron una solvente situación. La tendencia de los documentos a denominar de forma indistinta a los miembros de esta familia por los apellidos más divulgados, es decir, Bautista Estangueta, provocó continuas confusiones que sólo pudieron conocer un inicio de individualización al ser publicada la Historia de la Región Murciana y las aportaciones posteriores del profesor Agüera Ros desvelando detalles familiares que aclaraban la genealogía familiar. De esta forma, un Juan Bautista el Viejo aparece trabajando en los retablos murcianos desde 1583 y fue seguramente el primero conocido de toda la saga familiar al que se confió en 1603 un retablo para Totana y posteriormente, asociado al escultor Cristóbal de Salazar, trabajos en la sillería del coro catedralicio. Su actividad fue intensa en los inicios del XVII a juzgar por su intervención en un proyectado retablo para la cofradía del Rosario de Murcia y otro para la parroquial de San Onofre en Alguazas. Murió este Estangueta en 1611. Entre los miembros de la familia que no optaron por la vida religiosa, su sucesor natural fue otro Juan Bautista Estangueta el Mozo, nacido a finales del siglo XVI y activo hasta su muerte en 1647. La labor de este segundo Estangueta durante esas importantes décadas fue decisiva para consolidar el modelo de retablo descrito y plantear unas interesantes sugerencias sobre la posible influencia que su importante hermano Francisco ejerciera en algunas de sus obras. En ese sentido, el muy desmembrado del convento de San Antonio de Murcia recuerda las soluciones propuestas por el jesuita para la Compañía en Alcalá, lo que no resulta extraño a la vista de las relaciones mantenidas entre ambos y la mediación existente para solventar ciertos compromisos familiares. Aunque diversos documentos relacionados con testamentos, censos y herencias, recuerdan las complicadas ramificaciones familiares de esta estirpe, al menos, hasta 1703, no parece haber ejercido la profesión ninguno de los descendientes conocidos. La epidemia de peste fue, sin duda, la que acabó repentinamente con la vida de Juan Bautista el Mozo y la riada de San Calixto (1651) con muchos de sus retablos. El del convento de San Antonio de Murcia venía precedido de una serie de litigios originados por las desavenencias entre los patronos de la capilla mayor y la comunidad religiosa. Ya en 1595 habían quedado estipuladas las condiciones económicas y el precio del retablo y todo parecía indicar que la obra de madera y pintura indicada en el compromiso final, previa tasación de Pedro Monte, habría de tener rápida conclusión. Sin embargo, hasta 1631 no se realizó el encargo a Juan Bautista Estangueta el Mozo ni las pinturas lo serían a Lorenzo 267 Suárez hasta seis años más tarde con la condición de mostrar un lienzo de presentación para ser examinado. A juzgar por la vieja fotografía publicada por López Jiménez la combinación de pintura y escultura adoptó una solución equilibrada. Las calles extremas del retablo y el hueco bajo de la central parecen ser el alojamiento de la primera, mientras los nichos con volada peana se reservaron para la segunda así como el coronamiento final de triple vano con arcos avenerados. Todo muestra la grandiosa simplicidad de los espacios del XVII y la adecuada combinación de elementos transmitida por la monumentalización de los presbiterios con estructuras planas adaptadas a la sobriedad de la arquitectura. El diseño partía de un banco pintado, como se observa en el conservado de San Miguel en el convento de Santa Ana de Murcia, obra diseñada por Juan Bautista el Mozo con pintura de Miguel de Toledo para el que aún en 1633 se hacía un sagrario de madera. Aunque se desconocen los años de encargo del viejo retablo mayor de Santa Ana de Murcia, las relaciones establecidas entre Estangueta el Mozo y Miguel de Toledo y los años de estancia del pintor en la capital, bien podrían ser los que aproximaran el encargo de San Antonio y del monasterio dominico en los inicios de la década de 1630. No faltan razones para ello ni para pensar, como sugiere Bueno Espinar, que la sentencia favorable (1625-1626) al convento en el litigio mantenido con la familia Castilla-Puxmarín decidiera a la comunidad a efectuar el encargo. El modelo queda dominado por unas líneas de claridad compositiva similar, con la variación del lugar asignado a pintura y escultura. Mientras las dudas iniciales sobre el autor de la primera hoy se decantan a favor del pintor lorquino Miguel de Toledo la escultura parece haber salido de la mano de Cristóbal de Salazar, uno de los colaboradores de Estangueta el Mozo en el retablo de la capilla del Rosario. Las estrechas relaciones profesionales mantenidas por estos talleres parecen aclarar las atribuciones y establecer el cuadro de correspondencias artísticas en los inicios del Seiscientos. Pero las obras proyectadas no siempre eran acabadas en los plazos previstos. El del Rosario necesitó de diversos compromisos a lo largo del primer tercio del XVII tras fracasar los intentos de Juan de Alvarado y Juan José Luján, por el recurso interpuesto por Pedro Orrente, molesto por la insidiosa intervención del primero en el retablo de la cofradía de la Concepción. Por lo tanto, esos años comprendidos entre 1620 y 1640 fueron decisivos para la actividad de la familia Estangueta y, por extensión, para el retablo murciano del momento a juzgar por la frecuencia con que se trataron de solventar el incumplimiento de los compromisos pactados y la introducción de nuevas y más comprometedoras cláusulas. En efecto, entre 1620 y 1625 se pactaron las condiciones para acabar el del Rosario; por esos mismos años Estangueta el Mozo comprometía con el obispo Trejo los relicarios del trascoro; el convento franciscano de San Antonio le encomendaba su retablo mayor en 1631 y el de Santa Ana hacía lo propio con el suyo, aproximadamente en las mismas fechas. Sólo quedaba el de San Pedro de Alcantarilla, obra problemática iniciada a comienzos de siglo con participación del ensamblador Manuel Peralta y el pintor Artús Tizón. El retraso en la ejecución de la obra, la fecha del compromiso inicial en 1604 y el nuevo contrato suscrito en 1634 para pintura, dorado y estofado por el pintor Cristóbal de Acevedo, hacen ver que la obra sufrió algún contratiempo y que su ejecución final con diseños de Estangueta debió concluirse hacia esa década. En 1634 el ensamblador Andrés Iñiguez se comprometía con el convento de la Merced de Murcia a realizar el retablo mayor de su templo, en el que habrían de ir ubicados lienzos de Acevedo, y Cristóbal García Ramos trazaba el desaparecido de la Virgen del Alcázar en 1642 para la capilla de su nombre en la colegiata de San Patricio de Lorca. Queda mucho por conocer de las vicisitudes del retablo murciano del siglo XVII y de la obra de Juan Bautista Estangueta el Mozo, pero las líneas maestras de sus diseños, todavía presentes en el dibujo preparado para la capilla del licenciado Abellán en Santa María de Gracia de Murcia, en el que estaba prevista la participación del pintor Miguel de Toledo, dan idea cabal del dominio ejercido por un modelo invariable ajustado a los cánones clasicistas de esta conocida familia. Así quedó configurada la imagen de los presbiterios murcianos a lo largo del siglo XVII hasta que la avenida del río Segura en 1651 dio con ellos en tierra. Con una nueva generación de artistas –Juan de Tahuenga, Antonio Caro el Viejo, Nicolás de Bussy, Senén Vila, Mateo Sánchez, Gabriel Pérez de Mena, entre otros– se dio el salto al siglo siguiente con nuevas soluciones constructivas y ornamentales plenamente barrocas. 4.4. El retablo salomónico La destrucción de viejos retablos consumidos en la ciudad de Murcia por la famosa riada de San Calixto ofreció la posibilidad de renovar el mobiliario desaparecido y poner en manos de especialistas oriolanos e ilicitanos sus nuevas trazas. Ese cambio, coincidente con unas expectativas económicas favorables durante los últimos años del 269 reinado de Carlos II, fue bastante generalizado y coincidió con la aparición de una orientación decididamente barroca en la obra de Antonio Caro el Viejo o Nicolás de Bussy. Desde 1670 el retablo abandonó las fórmulas vistas con anterioridad e introdujo la columna salomónica como seña de identidad del nuevo modelo. Los antiguos retablos de la primera mitad del siglo habían respondido a la estructuración de limpias y geométricas calles dispuestas como elementos reguladores de la ornamentación –pintura o escultura– allí donde la arquitectura les había reservado un lugar determinado. Lejos de perder protagonismo cualquiera de los componentes estructurales del mismo, los ahora proyectados afianzaron más su prestancia al someterlos al dominio de la columna salomónica, erigida en dueña absoluta del retablo, hasta lograr un modelo de cuerpo único y ático en el que invariablemente se repetían las novedades morfológicas del nivel inferior. Signos evidentes de esta nueva evolución fueron, entre otros, los retablos mayores de la parroquial de Santiago de Totana, el desaparecido del convento de capuchinas de Murcia o los colaterales y el mayor del antiguo convento de San Francisco de Lorca, ya de finales del siglo. Las señas inequívocas de este cambio de rumbo se dejaron ver en esta nueva forma de embellecer presbiterios, cruceros y capillas privadas coincidentes con los progresos que la arquitectura, la ornamentación de portadas y la presencia de nuevos maestros de escultura iban aportando a una nueva forma de entender y valorar la imagen devocional, el prestigio señorial de las cofradías pasionarias y la necesidad de regular la vida profesional con la recopilación de sus ordenanzas. En este nuevo marco se levantaron numerosos retablos, se edificó la portada de la Casa Guevara de Lorca, Bussy realizó lo más selecto de su obra y Nicolás Salzillo, llegado a finales de siglo desde Nápoles, se asentaría definitivamente en Murcia. A la luz de tales progresos se fraguó el gran cambio detectado en la escultura y la conquista que hizo ésta del panorama artístico local frente a una pintura que en los años siguientes vio morir a los últimos representantes del Seiscientos. El gran retablo pétreo de la colegial lorquina, levantado por José Vallés confirmará el cambio de rumbo. Aunque la utilización de la columna salomónica fue introducida en España hacia mediados de siglo, en los retablos murcianos lo fue de la mano de los maestros de Orihuela. La superficie uniforme del retablo se vio enriquecida por este elemento dotado de grandes valores plásticos y de su presencia dominante en el mismo. Su estructura, el sentido helicoidal de su trazado y las posibilidades escultóricas de su tratamiento, enriquecido con hojas de vid, frutos y uvas, introducían un signo distintivo que se fue adueñando de las trazas, todavía sometidas al modo narrativo de la etapa anterior, pero dotadas de impulsos que infundían al nuevo modelo un sentido desconocido de gran movimiento. Esa renovación vino acompañada del progresivo valor concedido a la calle central, de forma que las poderosas columnas salomónicas, de turgentes espiras, fueron adueñándose del diseño como acompañantes de los grandes misterios que aquélla proclamaba. La barroquización del retablo corrió paralela a la jerarquización de sus elementos simbólicos y a la utilización de recursos teatrales y escénicos provocados por los bocaportes o lienzos utilizados como telones en las embocaduras de camarines. Si en las décadas finales del siglo XVI fueron las disposiciones de Trento las que movilizaron a las autoridades eclesiásticas a incidir en los aspectos fastuosos del templo, favoreciendo las artes de pintura, escultura, orfebrería y textiles, otro tanto ocurriría con sus equivalentes del XVII cuando se ha de afrontar un intenso programa de renovación auspiciado por una floreciente economía que sentó las bases del XVIII, el gran Siglo de Oro murciano. En 1671 Antonio Caro se hizo cargo del retablo mayor de Totana, primera obra en la que es perceptible el modelo salomónico. Ha variado la estructura como consecuencia del orden gigante de columnas en retroceso para acentuar más la importancia del nicho central y la introducción del sistema de cuerpo único. Estos rasgos se combinan en los primeros ejemplos con la introducción de áticos con crucificados o Calvarios, rematados con frontones curvos, columnas salomónicas tratadas al modo manierista y determinadas licencias en los dados del coronamiento, no siempre coincidentes con la línea marcada por los soportes inferiores. Si el retablo de la Dolorosa de la Asunción de Yeste (antes de Nuestra Señora del Espino) ha dado pie a la profesora De la Peña para pensar en una cronología cercana a Totana, la evolución del tipo, especialmente en el tratamiento innovador de la columna salomónica, se observa en las obras de los años siguientes. En efecto, el desparecido del convento de Madre de Dios de Murcia (1675-1685), levantado a expensas del legado del obispo de Guadalajara y Guanajuato Francisco Verdín y Molina, a pesar de las dificultades encontradas para su integración en un presbiterio reformado, introduce una nota plástica en la columna salomónica tratada como una entidad volumétrica más evidente. A la par que el oriolano Antonio Caro el Viejo ocupaba un lugar importante en el retablo murciano del último tercio del XVII, Juan de Tahuenga alcanzaba una posición similar, a veces asociado al pintor 271 Senén Vila. Que su arte era estimado lo prueba no sólo su participación en el desaparecido del convento de Santa Isabel de Murcia (1677), sino en los colaterales de San Pedro (1678) y en el mayor de San Nicolás de Bari, pieza de la que no se quiso desprender la fábrica parroquial cuando remodeló la iglesia a expensas del médico converso Mateo Zapata. Todas estas noticias ponen de manifiesto los caminos seguidos por un arte situado a medio camino entre escultura y arquitectura. Mientras en la primera mitad del siglo las claves estilísticas que explican la escultura murciana del XVII tuvieron como protagonistas a un nutrido grupo de artistas procedentes de la vecina Granada, ahora son los influjos levantinos los que habrían de dominar. Junto a Caro y Tahuenga aparecen los nombres de Laureano Villanueva, el de su sobrino Isidro Salvatierra y el de Manuel Caro como los intérpretes de esta modalidad, vista en las obras realizadas para el monasterio franciscano de Santa Maria de las Huertas, el de la cárcel lorquina y el de San Mateo, también en aquella localidad. Fueron años fructíferos y de intensa renovación en los que las noticias conservadas apenas si se corresponden con la poca obra conservada. La intensa renovación artística emprendida encontró en la arquitectura de retablos y en la actividad del escultor Nicolás de Bussy a sus más fieles intérpretes que, de una forma u otra, se relacionaron con el maestro estrasburgués. Esos contactos de un grupo de artífices plenamente identificados con las soluciones levantinas en franca progresión en Murcia encontraron en el retablo un rico campo de experiencias. Mateo Sánchez de Eslava, ejecutor del retablo de San Bartolomé de Murcia (1689), tracista del de la antigua parroquial de Santa Catalina de la misma ciudad (1694) y miembro del taller de Laureano Villanueva lograba una relativa libertad para ejercer su oficio y otros compromisos con el maestro y Antonio Caro en obras de escultura y talla. Las fechas indicadas son sugerentes tanto por ser las de realización de un importante grupo de retablos como de otras obras de escultura monumental, entre las que se encuentra la importante fachada del palacio de Guevara. La progenie levantina de algunas soluciones plásticas y compositivas se ha relacionado con la presencia de estos maestros y con la difusión producida por las reformas del presbiterio de la catedral de Valencia. La asociación de tales escultores y la presencia de los mismos en determinadas ciudades muestran el grado de vigor logrado por la renovación artística y monumental del reino de Murcia y la posibilidad de que trabajaran –Villanueva, Caro y Sánchez– en importantes empresas como la fachada mentada del palacio de Guevara. Ni el retablo mayor de San Antolín contratado por Antonio Caro en 1690, ni el proyectado por Nadal Clemente para la cofradía de Jesús de Murcia se han conservado, pero en las fechas cercanas a finales de siglo han madurado las experiencias traídas por un nutrido grupo de artistas valencianos. Esa maduración puede advertirse en la propuesta efectuada para ornamentar la cabecera del convento de San Francisco de Lorca con colaterales y mayor dispuestos para introducir una armonía estilística basada en la proximidad de sus diseños. Mientras en los de los brazos del crucero, para los que se ha propuesto el nombre de Manuel Caro, aún quedan vestigios del pasado, el retablo mayor es una pieza singular, fruto de una nueva concepción del modelo salomónico en el que la ornamentación juega un papel tan importante como el de la arquitectura. Esa profusión ornamental, tantas veces relacionada con la identidad de motivos introducidos en la fachada del palacio Guevara, supone un cambio para el retablo sometido a una nueva sensibilidad plástica. En efecto, el sentido triunfalista de la ornamentación prevalece sobre las experiencias anteriores sin abandonar la compartimentación de las calles laterales introducidas en un sistema de cuerpo único con poderoso coronamiento. Esa salvedad vino impuesta por la necesidad de exaltar a los santos de la orden franciscana alojados en los encasamientos laterales y en el ático, dejando un poderoso camarín, realizado en 1771 bajo la dirección de Lucas de los Corrales, para la advocación franciscana por excelencia. Los años finales del siglo XVII fueron de intensa actividad para el retablo y para la consolidación del modelo salomónico ajustado a un sistema de cuerpo único, tres calles y ático. Bajo estas pautas se levantaron obras por toda la diócesis de la mano de conocidos artífices, Mateo Sánchez, Manuel Caro, Gabriel Pérez de Mena, Ginés López, Francisco Chamorro, Francisco José del Castillo, que con ligeras variantes dominaron la mayor parte de las iniciativas. En este panorama sobresalieron por su envergadura los de las Capuchinas de Murcia y el del Salvador de Caravaca, ambos de 1695 y desaparecidos, los de San Juan Bautista de Albacete (hacia 1705) con un énfasis vertical sobresaliente y el de la parroquial de la Magdalena de Cehegín (1705), de exuberante ornamentación. La columna salomónica no abandonará del todo el retablo en la transición al siglo XVIII, pero la variación del modelo, tendiendo a consolidar los efectos ornamentales y escultóricos, la focalidad de la imagen única, la importancia del camarín y la introducción del estípite, serán signos indiscutibles de una nueva fase, inaugurada seguramente 273 cuando se realizó el destrozado retablo de la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo de Murcia, obra de José Caro. En ese sentido, el cambio del retablo no es sólo una cuestión formal que aluda simplemente a la renovación de su vocabulario arquitectónico, sino también es el resultado de profundas motivaciones simbólicas necesitadas de que en sus trazas existiera la posibilidad de concentrar en lo esencial el motivo que lo justificaba. Ese camino hacia la valoración de la calle central, como único elemento de consideración por encima del aparato decorativo que lo acompaña será la gran conquista del siglo siguiente y la que justificará la presencia de grandes camarines y manifestadores en los que la escultura volverá de nuevo a irrumpir en el retablo. El final del siglo XVII no es la culminación cronológica de una época sino el anuncio de lo que está por venir. Aquí se fraguaron, cuando todavía Senén Vila vivía, moría Nicolás Villacis y Bussy realizaba sus grandes obras pasionarias, muchos de los valores propios del siglo XVIII. 4.5. El escultor Nicolás de Bussy La llegada a Murcia de Nicolás de Bussy y la de un importante grupo de maestros de hacer retablos, desplazados desde la ciudad de Orihuela, marcó el inicio del verdadero Barroco auspiciado por los últimos alientos de una mentalidad todavía arraigada en las firmes convicciones contrarreformistas. El escultor, nacido en Estrasburgo, había reforzado la presencia de artistas extranjeros afincados en la ciudad de Valencia como núcleo dinamizador de la escultura del Seiscientos y protagonistas, entre otros, de un notable cambio de rumbo. La presencia del escultor en Valencia tuvo que someterse a todos los requisitos de la fuerte organización profesional valenciana, dominada por el potente gremio de carpinteros –fusters– celosos vigilantes de la aplicación de estrictas ordenanzas. Esta realidad obligó al artista a entrar de obrero en el taller valenciano de Tomás Sánchez o Sanchis en 1662, año de su arribada a la ciudad levantina para someterse a los rígidos controles gremiales, a pesar de venir avalado por su labor en “unas magníficas carrozas para el Rey de Francia”. Era práctica habitual en muchas ciudades españolas la existencia de un gremio que controlaba, como en otros sectores de la actividad artesanal, la práctica de un oficio, regulado por ordenanzas que regían cuestiones básicas como el aprendizaje, los exámenes para la obtención de la maestría y la facultad final para ejercer la actividad elegida. Nicolás de Bussy, consciente de las imposiciones ineludibles que esta realidad imponía, cumplió los requisitos exigidos en tales momentos, pues no habría podido desarrollar su arte de escultor sin pasar estos filtros imprescindibles. Desde 1662, en que suscribió con Tomás Sánchez el compromiso indicado hasta el 7 de agosto de 1668, en que pasó el preceptivo examen gremial, Bussy debió familiarizarse con el ambiente artístico valenciano ganándose fama de gran escultor, a juzgar por los elogios que le tributaron sus contemporáneos. La realidad a la que se sometía Bussy era un signo del carácter artesanal que consideraba la escultura como arte mecánico, lejos de la estima en que años más tarde la devolvería al honroso nivel de las artes liberales. Por tanto, el implícito reconocimiento de esa condición le obligó a asumir los compromisos inherentes a la obediencia gremial, contribuyendo a las cargas impuestas a todo menestral mediante contribuciones económicas anuales hasta 1672. Esta última fecha marcó el inicio de la actividad de Bussy fuera de Valencia sin que se conozca el destino dado a su vida, al menos, hasta 1674 en que apareció de nuevo con taller en Alicante, ciudad en la que contrajo matrimonio dos años después. Fueron, por tanto, diez años de permanencia en la ciudad del Turia en contacto con un nutrido grupo de maestros extranjeros, precursores del renacer de la escultura local ya entrado el siglo XVIII. Mucho se ha especulado sobre el carácter atormentado de Bussy, mostrándolo como el espejo en el que se reflejaron todas las ideas de perfección cristiana de la Contrarreforma. En general, la naturaleza mística de su escultura y la lectura de libros devocionales y piadosos ayudaron a consolidar la imagen de un artista profundamente conmovido por los ideales ascéticos del pensamiento cristiano. Nuestros artistas no pueden clasificarse en coordenadas preestablecidas en función del arte que practicaban como si la actividad a la que dedicaban gran parte de su vida fuera condición inevitable para garantizar su santidad. Sabemos que los hubo piadosos, como Salzillo, pendencieros y agresivos, como Alonso Cano, y también analfabetos, modestos o pretenciosos. De todo ello se deduce que la biografía de nuestros artistas ha de trazarse desde la doble vertiente que muestra su arte y desde la información documental de importantes referencias escritas que ayudan a comprender mejor su trayectoria. En ese sentido, los inicios de Bussy ya alertan sobre la forma en que se vio obligado a asumir una realidad gremial inevitable, independientemente del bagaje, desconocido de momento, que trajera al llegar a España. Por ahora, baste decir que la teoría tradicional que le consideraba miembro de un escogido grupo en 275 torno a don Juan José de Austria, en las afirmaciones de Palomino cuando en 1659 abandonaba Flandes para volver a la corte madrileña, parece controvertida. En 1662 llegó Bussy a Valencia, como documentaron Ana Buchón y María José López Azorín, por lo que hemos de pensar que, sean cuales fueren los motivos de su llegada a España, Bussy encontró un panorama en el Levante español propicio para las coordenadas en que se desarrollaba su escultura. Que fuera a buscar fortuna a la corte y que, esa decisión le valiera para estar entre los escogidos artífices de las obras reales, parece confirmarse, aunque los años no puedan precisarse con claridad. Dadas las lagunas existentes en su biografía, especialmente las que marcan los años que median entre 1672-1674 y entre 1682-1688, sean, como pensó López Jiménez, los momentos posibles para esa aventura cortesana y la razón por la que exhibió ante sus contemporáneos el honroso título de escultor de Su Majestad a partir del año siguiente. Esta ausencia de datos documentales referidos a los años expresados aumenta la aureola de misterio que se cierne sobre la formación del escultor y sus evidentes contactos con la escultura italiana del momento. La idea, sugerida por la profesora Sánchez-Rojas de un viaje a Italia, no hace más que aumentar el interés que despierta su obra y el bagaje de experiencias artísticas acumuladas le aproximan a los influjos flamencos detectados por el profesor Gutiérrez de Ceballos al rastrear la huella berniniana en España. Cuando en 1775 se planteó la iniciativa singular de reeditar las vidas de nuestros artistas recogidas en el Parnaso Español de Antonio Palomino, publicado en 1724, fue preciso recordar que los datos del famoso tratadista eran incompletos, pues no describían con la exactitud precisa muchas de las particularidades de los escogidos y otros merecedores de tal gloria habían nacido después de dar a la imprenta la segunda parte de aquel tratado. Alertada la Real Academia de San Fernando de la bondad de la idea y de que, por primera vez, se podría disponer de forma rigurosa de una valiosa información similar a la de Vasari, se puso en marcha un proceso de información por las ciudades del reino, pidiendo noticias de cuantos artistas se consideraran merecedores de ser incorporados a ese nuevo proyecto, incluyendo a los nacidos después de la primera edición. No se logró dar vida a esta fantástica iniciativa, pero muchos informadores contestaron enviando datos de los más afamados, pintores o escultores, rectificando a Palomino y poniendo de relieve a otros. Entre los seleccionados por Valencia se encontraron los famosos Vergara valencianos, el austríaco Conrad Rudolf, el pintor Conchillos, el ya valenciano Leonardo Julio Capuz, el estrasburgués Nicolás de Bussy, Evaristo Muñoz, Hipólito Rovira, Tomás Sánchez, Pedro Bas, Juan Muñoz y, desde Murcia se remitió la de Francisco Salzillo. Esa rica información, utilizada repetidamente por Orellana, Ceán Bermúdez y el barón de Alcahalí, pone ante nosotros muchas de las ideas de los contemporáneos o de las generaciones siguientes a los mencionados. En la dedicada a Bussy se establece un perfil biográfico muy diferente al mantenido hasta ahora y ello es importante, porque a las indicaciones documentales antes citadas, publicadas en su día por Buchón y López Azorín, se unen las no menos ricas pinceladas de un artista valenciano, desconocido, que fue capaz de recoger los datos transmitidos por quienes conocieron al célebre escultor. Bussy era “un hombre de bello aspecto y apenas tenía 26 años de edad, pero tan estudioso que Tomás Sánchez, escultor de primeros créditos en esta ciudad que pasó y murió en Madrid, le fió para que le concluiera la imagen de Christo para la camilla de las funciones del Jueves Santo, que está en la Congregación de S. Phelipe Neri, cosa de especial gusto y muy estudiada”. Ese retrato tan breve, pero elocuente, fue repetido por otros escritores del siglo XVIII, confundiendo su origen, unas veces italiano, otras, alemán, hasta la aceptación definitiva de su procedencia francesa. “Mancebo gallardo dicho Bussi –declara el mercedario Anselmo Dempere– y aún dicen que por eso representó de dama en Valencia con grandes créditos”. Queda, por lo tanto, dibujado el perfil inicial de este maestro y su bella figura, hasta el punto de ser elegida, si es aceptable la tradición que así lo quiere, para figurar como uno de los personajes representados en un conocido cuadro de Senén Vila. La relación que estas fuentes establecen entre Bussy y Tomás Sánchez, confirman la veracidad de estos encendidos y elogiosos relatos. Las preocupaciones personales de Nicolás de Bussy no fueron muy distintas de las de cualquier otro mortal interesado también en los negocios mundanos. Cuando volvió desde Murcia a Valencia, en los años de la Guerra de Sucesión, dice el manuscrito remitido a la Real Academia de San Fernando que fue asaltado en los montes de la Calderona por los Migueletes, “quitándole riquezas considerables, y preciosas alhajas de estudio”. Ambas pérdidas, lamentadas por el ya anciano artista en sus confesiones a Vergara el Mayor, muestran el interés del escultor por el valor instrumental del dibujo como paso previo y necesario para plasmar una idea. Bussy, como tantos otros maestros de su época, cuya itinerancia obligaba a trasladar el taller, llevaba consigo las piezas más íntimamente relacionadas con su labor 277 de artista. Es cierto que las “preciosas alhajas de estudio” son simplemente bocetos y dibujos de obras realizadas o soluciones propuestas para futuras empresas. En ese juego intelectual en el que el taller alterna sus funciones prácticas con la entidad superior de generador de recursos intelectuales, los dibujos, bocetos o rasguños, constituyeron un tesoro incalculable de sugerencias en las que se revelaba la condición superior de la escultura como hija de la inteligencia. En el caso de las llevadas por Bussy desde Murcia serían la recapitulación de toda una vida, la más elocuente lección de su magisterio y las que resumirían sus ricas experiencias personales. Atrás quedaban las obras ya concluidas y la huella de una labor recogida e interpretada posteriormente por una fecunda generación de maestros del último Barroco. A pesar de tan lamentable pérdida, el relato destaca igualmente el éxito del artista y la fama alcanzada en los reinos de Valencia y de Murcia, y que esas cualidades le depararan los elogios de Francisco Vergara el Mayor, al que regaló Bussy (como transcribe Ana Buchón) “grandes documentos de estudio confiándole cosas grandes de lo favorecido que había sido de los Monarcas y del aprecio que hacían de sus obras. Y siendo ya de edad mui abanzada murio en este convento de Valencia, sosteniéndole la cabeza Don Francisco Vergara, en Diciembre del año 1706, como se ha dicho”. De la sucinta biografía conservada en la Real Academia de San Fernando, más la documentación publicada en Valencia y Murcia en los últimos años, se deduce claramente no sólo la imagen física del escultor, su afición al teatro y el prestigio alcanzado, sino también la situación económica lograda por su larga trayectoria como artista. Las riquezas considerables de las que fue despojado en los momentos convulsos en que el artista disimulaba su origen francés –“ocultando ser Francés de nación, atendiendo a los disturbios de aquellos tiempos”– vienen a corroborar la sólida posición social alcanzada, especialmente en la ciudad de Murcia “en donde obró cosas maravillosas, según lo explica Palomino, pero omitió la obra que da más honor a este excelente Artífice, y fue el haber trabajado de su puño una célebre custodia de plata, compuesta de Arquitectura, escultura y adorno, cosa digna de los mayores elogios”. Es, sin duda alguna, esta rotunda afirmación la que encumbra la figura de Nicolás de Bussy a una altura considerable y desconocida para la mayor parte de los escultores de su tiempo. Sus frívolas aficiones juveniles, tardíamente compensadas por su tendencia al arrebato místico, no hacen más que presentar la imagen de este escultor desde perfiles sugestivos en la línea de los grandes protagonistas del siglo XVII, cuyos arrepentimientos fueron famosos. Pero la circunstancia de haber trabajado todos los materiales de la escultura, desde la piedra y el mármol a la madera policromada y a la nobleza de otros más escogidos, como la plata, le convierte en un escultor con escasos paralelos entre sus contemporáneos, especializados en unas formas devocionales, sometidas rigurosamente al imperio de la madera. Como los grandes artistas de la Antigüedad, nada le fue ajeno, ni los secretos de la talla, en la que expresa la profunda tensión del rigor religioso, ni la introspección del retrato, ni la condición importante de haber trabajado la plata. Estos datos elevan a Bussy a una altura desconocida hasta este momento. Fue norma general que los grandes artistas hicieran trazas para retablo, Bussy también lo hizo, y para otras manifestaciones destinadas a fines tan específicos como la orfebrería. La naturaleza de sus diseños –Bussy trazó el modelo para la cofradía del Rosario de Murcia– iba más allá del simple préstamo de ideas y soluciones brindadas a las demás artes, pues su interés por la labra de materiales preciosos revela un aspecto desconocido de su actividad alabada por sus biógrafos, reconocida incluso por declaraciones del propio escultor. El taller de Bussy, a juzgar por determinadas y todavía inéditas informaciones del artista, fue un rico muestrario de singulares perfecciones, no sólo para corroborar su tendencia al misticismo y a la lectura de farragosos soliloquios cristianos, en los que se forjó su controvertida personalidad, sino también un eficaz laboratorio de experiencias en los distintos campos de las artes. Las preciosas alhajas de estudio, sustraídas en los montes de la Calderona, muestran el interés de llevar consigo todo el bagaje artístico acumulado a lo largo de los años y la cesión de muchos de ellos a Francisco Vergara el Mayor, acaban por confirmar el decisivo papel que desempeñó en la escultura levantina así como los elogios dedicados en el informe de Corachán (1703) sobre la fachada catedralicia de Conrad Rudolf mencionado, junto a Leonardo Julio Capuz, como “admirable artífice de escultura y arquitectura”. Tosca y Falcó de Belaochaga, introductores de rigores matemáticos en la arquitectura valenciana, destacaron la labor de Rudolf y Bussy. Sin embargo, otros aspectos de la vida del escultor permanecen aún muy confusos. Desde los primeros escritos biográficos se le hizo merecedor de ingresar en una de las más famosas órdenes militares españolas, la de Santiago, al haberle concedido el rey Carlos II el hábito de la misma. La biografía de la Academia de San Fernando no lo menciona –tan sólo se recuerda vagamente haber sido distinguido de 279 los monarcas– y el mercedario Dampere afirma haberse suspendido este honor con “las guerras que siguieron a la muerte de Carlos II”. Conviene recordar que las normas para la concesión de tales distinciones exigían una serie de requisitos imprescindibles para alcanzar una posición tan eminente como la mencionada. Si ya Velázquez, artista tan cercano al rey Felipe IV, tuvo serias dificultades para ello, no logrando tal honor hasta después de su muerte gracias a la eficaz mediación de su regio mecenas, esa misma hipótesis se hace por el momento más complicada en el caso de Bussy. En un libro, como el Museo Pictórico de Palomino, cargado de intencionalidades destinadas a elevar el rango de las artes a su condición intelectual, este estado era de gran utilidad, pero el proceso de concesión era arduo y difícil. A la demostración de hidalguía, no sabemos si Bussy podría confirmarla, se unía la exigencia de un origen social limpio por todas las ramas familiares. Nicolás de Bussy era extranjero con toda la carga de sospechas que en aquella sociedad despertaba lo foráneo, si tomamos como precedente el de Pedro Orrente al que costó muchos trámites el nombramiento de Familiar del Santo Oficio murciano, por ser hijo de extranjero y las dudas que generaba la posibilidad de herejía que pudiera acarrear. Además, Bussy había cumplido todos los requisitos del gremio valenciano de carpinteros, razón de más para ser separado de la condición hidalga requerida al haber contribuido a las cargas gremiales exigidas y haber asumido los compromisos tributarios, tanto gremiales como personales, que entrañaba tal condición. Por eso, su vinculación a la Orden de Santiago debe esperar al descubrimiento de un expediente de hidalguía que lo confirme y, a la vista de las dudas que genera ese pretendido honor, no puede establecerse una conclusión definitiva sobre este prolijo asunto ni vincular, por el momento, su actividad de escultor a los procesos de encargo de esa orden militar en las conocidas encomiendas del reino de Murcia. A pesar del prestigio alcanzado por Nicolás de Bussy en Valencia, fueron sus obras en Murcia las que despertaron el mayor entusiasmo de sus contemporáneos. Desde 1688 se le vincula a la cofradía de la Preciosísima Sangre como autor de sus principales pasos procesionales. Sin duda alguna, esta popular institución vio en el artista la mejor opción para renovar su patrimonio artístico e introducir con ello sustanciales cambios más acordes con el espíritu fundacional que veneraba la sangre de Cristo como símbolo central de naturaleza purificadora y redentora. Hay que entender el clima en que se produjeron esas llamativas renovaciones destinadas a configurar para siempre la ascética y personal imagen del cortejo pasionario. Una cofradía que había hecho de la sangre de Cristo el objeto primordial de su existencia presentaba grandes posibilidades de vincular los sentimientos simbólicos con los de naturaleza narrativa en una síntesis afortunada de raíces medievales y de retórica barroca. Por ello, fundidos ambos valores con la especial y controvertida personalidad del escultor, aficionado a introducir en sus imágenes sentidas y emotivas imprecaciones de perdón, los resultados enlazaban la alegoría con la referencia al ser humano en su condición terrenal representada por Cristo. Si ya los textos del cristianismo habían parado mientes en la naturaleza de aquella simbólica fuente de la que se alimentaba el género humano –haurietis de fontibus Salvatoris– considerando la posibilidad de expiación mediante el derramamiento de sangre, las consecuencias del misterio pasionario obligaban a aceptar el triunfo deparado por la cruz como imagen del cosmos y símbolo de la vida. El regnavit a ligno, profetizado en los Salmos, se hacía realidad en la emotiva imagen del titular de la cofradía, una insólita escultura de un crucificado, vivo y andante, cuya pesada cruz cae sobre sus hombros a la manera de un nuevo Atlas cristianizado, según acertada expresión del profesor Germán Ramallo. Pero esa poética alusión –genialmente interpretada por Salzillo en la Oración en el Huerto, en la que un Cristo abatido, a la manera de héroe de tragedia, asume su destino escrito en los designios de la creación– no debe sustraernos de los verdaderos fines propuestos por la cofradía de la Sangre al encargar a Bussy esta magnífica escultura. La literatura del Siglo de Oro español contiene expresivas imágenes en las que se propone la fusión de simbolismos que vinculan la cruz con el lagar, relación puesta de manifiesto por la profesora De la Peña. No podemos olvidar la proximidad existente entre literatura y arte cuyas evocaciones místicas eran trasladadas a la madera. Lope, Quevedo y muchos otros poetas favorecieron con sus líricas alusiones un ascetismo de raíces medievales que había dado a la estampa y a la pintura la posibilidad de encontrar sus precedentes iconográficos. El romance de La cruz a cuestas, reproducido en Huellas, asociaba los elementos simbólicos básicos de esta representación: madero, lagar, vid y racimo, por otra parte, frecuentes en los libros devocionales en posesión del escultor. La genialidad de Bussy centró todos los efectos escenográficos en la soledad impresionante de un Cristo andante – paso contemplativo de la Sangre de Cristo le llama el escultor–, desechando los detalles narrativos habituales en sus fuentes de inspiración. El bagaje con que el artista se presentaba en Murcia, tras haber realizado importantes obras en Valencia, haber intervenido en la 281 escultura decorativa de Santa María de Elche y presumiblemente el busto de Cardenal del Museo de Santa Cruz de Toledo, no podía ser más espectacular. Acaso la fama de que venía, además, precedido como escultor del rey fue suficiente para que la cofradía de la Sangre le encargara sus insignias y que entre 1688 y 1705 Bussy realizara el titular, la Negación de San Pedro, el Ecce Homo y La Soledad. A lo largo de los siglos XIX y XX la cofradía de miércoles santo siguió completando las escenas narrativas de su cortejo procesional, pero la parte más importante del mismo se puso en manos de Nicolás de Bussy. Muchas de las esculturas de este genial artífice desaparecieron y de algunos de sus pasos sólo quedan figuras aisladas, pero la alta calidad de la talla, la capacidad de introspección de que era capaz para introducir expresivos gestos de una emoción contenida fueron los mejores aliados de una policromía de tonalidades mesuradas cuya sobria paleta contribuía a hacer más impresionantes los crucificados, la soledad de sus vírgenes o la honda meditación ante la banalidad de lo que el mundo alaba en el santo jesuita Francisco de Borja (hoy en el Museo de Bellas Artes de Murcia). Seguramente los elogios recordados por Morote al Cristo del Calvario de Lorca reproducen un topos muy habitual en la literatura artística dada a la exaltación de determinados valores escultóricos puestos de relieve por una entusiasta sociedad que creía ver realizado en madera el trasunto de aquello que adoraba. Baquero relacionó las obras de Bussy con el ambiente contemporáneo que había dado lugar a tenebrosas cofradías del pecado mortal, encenizados y disciplinantes, cuyos cantos y amenazas de condenación salmodiados en nocturnas procesiones amargaron a más de un espíritu. Pero la inspiración de Bussy no quedó circunscrita al ámbito inquietante de tales cortejos sino que indagó en la propia naturaleza los fundamentos teóricos de la expresión. Para una sociedad habituada a sencillos juegos de equivalencias y a comprender las simplificaciones arquetípicas asociadas a los conceptos del bien y el mal, la realidad ofrecía motivos suficientes para escoger un delicioso mundo de actores y situaciones. En esa línea parece moverse el famoso Berrugo, destruido, del paso del Pretorio o Ecce Homo situado junto a una soberbia imagen de Cristo, única efigie conservada del conjunto. El sayón es un verdadero modelo de inspiración natural contemplado como grotesca representación de la chusma que condenó a Cristo. Nada parecido se había realizado en la escultura murciana hasta ese momento, pero la tradición hispana había producido sujetos similares acompañando a crucificados con la intención de producir un sentimiento de repulsa por su bufonesca y grosera catadura. Gregorio Fernández lo había hecho, ahora Bussy seguía una estela similar y con posterioridad ofrecería Francisco Salzillo similar estrategia. La desgracia ha querido privarnos de esta magnífica escultura, pero el Berrugo introduce en el patetismo de la escena un recurso teatral al que el escultor era tan aficionado. Espín Rael publicó en 1943 un breve, aunque jugoso, artículo sobre la “cierta significación del Berrugo en el paso del Pretorio”, negando las versiones populares que identificaban esta figura con la de un tejedor de espartos en el zaguán de la audiencia o la de un ladrón de habas al modo de los introducidos en la solemnidad del tema religioso como ambientación popular de la escena. Esta interpretación haría del Berrugo un protagonista secundario, anecdótico, pero para el historiador lorquino la escultura, “símbolo triste de la maldad humana, estaba jurando arrodillado ante el gobernador y juez romano que cuanto se imputaba al Hijo de Dios era cierto”. El anacrónico signo del juramento que hacía con su mano derecha y la dirección del brazo izquierdo extendido lo convierten en un enlace imprescindible entre el instante dramático representado y la multitud que lo contemplaba. En el lenguaje retórico de la escultura procesional los mecanismos teatrales son tan importantes como la caracterización fisiognómica de sus actores. Y el Berrugo fue uno de sus geniales intérpretes. En obras como la Negación de miércoles santo, de la que sólo se conserva la imagen del apóstol Pedro, el espíritu de Bussy se impregnó de la lírica poesía pasionaria. En el “triste, meditabundo y contristado” rostro de Cristo, visto por Baquero, como en el del Pretorio, podemos recordar los ecos de una melodía cantada en el ritual de viernes santo. No debemos olvidar el emotivo momento en que se cantaban los improperios cuando Cristo era presentado al pueblo, envuelto en el triste lamento del Popule meus. No podía pasar desapercibido ese instante a Bussy atormentado por sus piadosas lecturas, tantas veces recordadas, y escritas en las cédulas insertas en el cuerpo de sus esculturas. Frente a lo que fue una magnífica versión de Cristo, el acompañante Pedro de la Negación no alcanza la calidad del destruido ni del conservado Cristo del Pretorio. Compuesto por una voluminosa cabeza, muy próxima a los santos jesuitas de San Bartolomé, Santo Domingo, ambas de Murcia o al de San Nicolás de Alicante, abunda en pormenores descriptivos, en un intento de alcanzar una linealidad más próxima a los ejercicios propios del dibujo anatómico que a la simplificación elegante y rotunda que centra en lo esencial los motivos naturalistas de la expresión. No se puede entender el paralelismo establecido entre la cabeza de San Pablo del 283 trascoro catedralicio como una muestra más de la mano original de Bussy, si no es como un reflejo de la huella dejada por el estrasburgués en la escultura de mediados del siglo XVIII, ya que las piezas catedralicias no son anteriores a 1730, como se ha dicho, sino que aparecen mencionadas por primera vez en 1756. Las visiones alegóricas del escultor no parecieron tener fin. Cuando en 1694 fue elegido para realizar el paso de la Diablesa o Cruz de Labradores de Orihuela tuvo presentes cuantos precedentes existieron en las representaciones del demonio súcubo, iconografía de raíces medievales, y la afición hispana por el paso alegórico. Pero, a pesar de los precedentes establecidos, ajustados a esa especial visión del demonio femenino, destacadas atinadamente por Santiago Sebastián y Sánchez-Rojas, el escultor tuvo a su alcance un modelo más próximo que las vagas coincidencias con modelos centroeuropeos o las existentes en otros territorios españoles. La sacristía de la catedral de Murcia tiene entre el inmenso repertorio decorativo de sus cajones y tableros una cruz invicta que remata el frente principal de su crestería sobre el famoso Descendimiento de Quijano. La Diablesa de Orihuela no es más que un canto heroico al triunfo de la cruz sobre la muerte y el pecado. A los pies de un crucificado se despliega en la obra catedralicia una nube con estrellas a cuyos lados se recuestan un diablo y una muerte en forma de horrendo esqueleto. El significado era claro. El celebrante al salir de la sacristía camino del altar se había purificado como mandaban los versos de Isaías escritos en el arranque de la cúpula de Jacobo Florentín. Al volver atravesando el oscuro pasadizo en esviaje precedido por las horribles arpías que simbolizaban la sombra, llegaba hasta el tablero del Descendimiento para dejar sus pesadas vestiduras. Lo representado en el santuario hacía alusión al misterio de la redención, recordado por la muerte de Cristo, cuyo sacrificio representó el triunfo de la cruz sobre las tinieblas de la muerte y del pecado. Bussy tuvo a su alcance una fuente iconográfica indiscutible. Aunque se desconocen las circunstancias en que el cabildo catedralicio le encargó la escultura de San Fernando, iniciativa obligada por la monarquía deseosa de contar en los principales templos españoles con una representación del santo rey, puede servir esta escultura para conocer los inicios de la actividad del escultor en Murcia. Según la profesora Sánchez-Rojas en 1676 se pagaron los gastos correspondientes a su ejecución sin que el nombre de Bussy apareciera mencionado, pero la tradición ha visto en ella una obra del maestro. Es, sin duda, una pieza temprana anterior a la documentada presencia de Bussy en la Cofradía de la Sangre, pues corresponde, al parecer, a los años en que el escultor se encontraba empeñado en la escultura de Santa María de Elche. Los avatares de esta imagen llevan su conclusión a 1696 e introducen un interesante dato para analizar la colaboración entre artistas de acuerdo a fórmulas muy extendidas en la escultura española según las cuales el escultor tallaba la pieza que policromaba un pintor, en este caso, Nicolás Villacis. El catálogo de Bussy está afortunadamente sin cerrar y son muchas las variaciones experimentadas a lo largo de los últimos años, encaminadas a asignarle piezas no documentadas para cubrir el vacío que las destrucciones ocasionaron en su obra. La prueba más evidente de que las lagunas son muchas puede observarse en las fechas propuestas para su nacimiento. La más común y lógica se deduciría del testimonio del propio artista en la declaración prestada con motivo del pleito que la Cofradía de la Sangre mantuvo con los carmelitas. Allí confesó tener 52 años lo que sitúa su nacimiento en 1651. Nada habría que oponer si no existieran notorias contradicciones con las fechas documentadas de su presencia en Valencia. Si entró en el taller de Tomás Sanchís en 1662, lo tuvo que hacer a la edad de 11 años, algo que invalidaría la supuesta formación con que llegó a España y el prestigio de que venía rodeado como partícipe en las carrozas del rey de Francia. Anselmo Dampere aseguró que el escultor tenía 26 años al llegar a Valencia, tesis que permite establecer una relación directa con los documentos publicados por Ana Buchón y María José López Azorín, quienes sitúan su nacimiento en 1636 y más recientemente la segunda hacia 1640. Es, pues, una cuestión abierta, pues unos documentos entran en conflicto con otros. Lo verdaderamente indiscutible es la fecha de su muerte en 1706 en que le asistió, sosteniéndole la cabeza, el escultor valenciano Francisco Vergara el Mayor. Se ha atribuido en ocasiones una cierta preferencia de Bussy por la visión arcaica de ciertos temas religiosos, puestos de manifiesto en una de sus obras más admirables como fue el famoso Cristo de la Sangre ya mencionado sin parar mientes en algunos de los fundamentos estéticos y formales de la gran escultura española del siglo XVII y en su forma de recuperar la visión emotiva y cercana de la realidad. Tanto la iconografía como la ingenua percepción de los hechos religiosos encontraron en el mundo hispanoflamenco una afinidad espiritual capaz de acomodarse a los ideales piadosos defendidos en el Barroco como una constante artística adaptada a la singular visión de los modelos propuestos a la sociedad española. El naturalismo fue uno de los componentes esenciales de la estética barroca, aunque no el único, junto a la recuperación de los efectos 285 dramáticos, persuasivos y dolientes, de la Edad Media. La escultura comprendió la eficacia de un sistema iconográfico capaz de interpretar viejos temas con la eficacia expresionista de los grandes maestros de la pintura del siglo XV, simplificando muchos de sus efectos narrativos. No se comprende de otra forma el triunfo barroco de la Piedad bajo la modalidad medieval de exhibir el cuerpo de Cristo resbalando sobre el regazo de María ni el ingenuo lamento de sus acompañantes. Ese medievalismo, que, por otra parte, es evidente en los Crucificados y Yacentes constituyó un soporte artístico e iconográfico de gran fuste en muchos escultores españoles del siglo XVII. Bussy recogió esta tendencia conmovedora de orígenes medievales que tan buenos frutos había alcanzado y la incorporó a su obra de mayor impacto emocional. El arcaísmo pretendido es sólo una interpretación superficial de la realidad artística española ajena a la consideración rigurosa del pensamiento plástico y de sus más profundas motivaciones. La labor de Nicolás de Bussy en la escultura murciana fue decisiva, pues trajo a una tierra, carente entonces de buenos maestros, los últimos ecos de un barroco de raíz contrarreformista y abrió los horizontes a un arte magistralmente representado por la fugaz presencia de Antonio Dupar y por la genial obra de Francisco Salzillo. Cuando el escultor murió, llegaba a Murcia el cardenal Belluga, cuya labor, desarrollada en el fondo de una contradictoria personalidad a caballo entre dos siglos, fue uno de los pilares de la cultura y el pensamiento español del siglo XVIII. 5. PINTURA BARROCA Tras los estudios realizados en los últimos años (Angulo y A. E. Pérez Sánchez, Martínez Ripoll, Agüera Ros, Muñoz Clares, Caballero Carrillo, fundamentalmente) han quedado clarificados el panorama e importancia de la pintura del Seiscientos en Murcia con el estudio de sus talleres, contratos, crítica documental e historiográfica hasta componer un cuadro más sólido de la verdadera trascendencia de un arte, a medio camino entre las influencias de Valencia y Castilla, salvo para el caso de Lorca, cuyo nivel de calidad fue muy superior al de las restantes artes, constituyendo el núcleo esencial de una escuela local, definida en sus rasgos y personalidades hacia la década de 1630 en que aparecen los pintores más significativos. A este desarrollo contribuyeron, a juicio del profesor Agüera, diversos factores propiciados por el gran movimiento de renovación católico y el nuevo clima despertado por la incidencia de los preceptos tridentinos, auténticos motores de unos encargos que en manos de cabildos, iglesias parroquiales, conventos y particulares definirían las peculiaridades del encargo y la orientación mayoritariamente religiosa de los temas preferidos, ello sin obviar la posibilidad de encontrar géneros como el retrato o la pintura de flores más una serie de interesantes exportaciones, mayoritariamente italianas, que, sumadas a la libre circulación de estampas constituyeron un elenco de referencias y modelos imprescindibles para conocer el panorama de la pintura en Murcia durante el Seiscientos. En igual medida, el criterio tradicional que abordaba sin mayores complicaciones la comprometida calidad de la pintura local, parece haber roto las barreras que la condenaban a ser un simple complemento escasamente valorado en comparación con el auge experimentado por otras escuelas peninsulares. Sin embargo, frente a esta creencia durante mucho tiempo generalizada, la pintura local alcanzó un nivel de calidad estimable y es, entre todas las manifestaciones artísticas contemporáneas, la que alcanza un aprecio muy superior, dado el discreto nivel de calidad de la escultura de la época hasta la llegada de Bussy y de los maestros de hacer retablos de Orihuela. La estructuración de la pintura local hecha por el profesor Agüera ha alcanzado, por fin, el logro decisivo para su estudio y, aunque muchas de las obras de los primeros años del Seiscientos hayan desaparecido, las conclusiones del citado profesor han puesto de manifiesto la situación de estancamiento más que de retroceso de esas primeras manifestaciones. Hasta la irrupción de Pedro Orrente con su formación italiana y toledana los maestros del primer cuarto de siglo son considerados de transición (Jerónimo de la Lanza, Juan de Alvarado, Jerónimo Espinosa, Francisco García), dedicados a la pintura y a introducir sus imágenes en los retablos según fórmulas convenidas en las que la pintura ocupó un lugar destacado dentro de un soporte de madera a menudo poco evolucionado que repetía los motivos y modelos ya consolidados desde mediados de la centuria anterior. Muchos de aquellos maestros simultanearon sus funciones de pintores con las de doradores, advirtiéndose un compromiso entre las diversas variedades de pintura, indicio del clima de colaboración entre artesanos y artistas no comprometidos en la defensa de unas ordenanzas ni perseguidos por cuestiones fiscales en una ciudad que no conoció contenciosos similares a los de otros centros artísticos. 287 Todos ellos prolongan las modas del Quinientos, en algunos casos de origen valenciano, aunque la desaparición de muchas obras, hace difícil establecer una valoración ponderada. Francisco García, el pintor del marqués de los Vélez, a quien se atribuye actualmente un origen lorquino, es el más destacado, a pesar de lo desconocido de su obra, de la que siempre se destaca el lienzo de San Lucas de la catedral. Las sugerencias de Muñoz Clares sobre un posible rastreo de obras, presumiblemente suyas en Granada, incide en la necesidad de plantear con cautela algunas conclusiones. Otro tanto ocurre con Juan de Toledo y las novedades aportadas por Muñoz Clares para delimitar pasajes oscuros de su biografía. 5.1. Pedro Orrente y el primer Barroco La personalidad más notable fue, sin duda, Pedro Orrente (15801645) un artista muy ligado a su ciudad natal, pero cuya importancia rebasa las fronteras del reino de Murcia, siendo decisivo en el mundo toledano, donde se encuentra a comienzos del siglo, retornando a Murcia en 1604. Tras esa estancia murciana se viene fijando el viaje a Italia (1605), aunque la frecuencia de presencias y ausencias de la ciudad hizo en algún momento retrasar la experiencia italiana, no así sus contactos con la corte y la amistad mantenida con significados pintores madrileños del momento (Angelo Nardi) ni la posibilidad de conocer a Leandro Bassano. En 1616 Orrente se encuentra en Valencia, ciudad para la que pintará su famoso San Sebastián (catedral de Valencia) y poco después realizaría la Santa Leocadia de Toledo (1617) para su catedral. Gran importancia tuvo el desaparecido retablo de la Cofradía de la Concepción de Murcia (1622-1623, según rectificación del profesor Agüera), actividad que le lleva a permanecer en la ciudad durante algunos años, aunque no los suficientes para concluirlo, pues en 1638 lo ha de completar y ampliar Lorenzo Suárez. En ese retablo aparece la fama y prestigio obtenido por el pintor, atraído, sin duda, por la importancia del encargo, inserto en una serie de problemas relativos a su adjudicación, que años después le moverían a promover pleito por el del Rosario de Murcia. Esa condición viajera (“fue muy vario en mudar de tierras, decía Jusepe Martínez”) será una constante en su vida, repartiendo gran parte de la misma entre Toledo (apadrina a un hijo de Jorge Manuel Theotocopuli) y Valencia (atraído, quizá, por la muerte de Ribalta en 1628), con regresos esporádicos a Murcia, ciudad en la que obtendría el nombramiento de Familiar del Santo Oficio, cargo que venía a sumar a su sólida condición económica y significaba un reconocimiento a su persona al ser distinguido con una función inspectora y sancionadora del decoro en la pintura. Hombre “de mucha estimación” fue la condición que le atribuyó el aragonés Jusepe Martínez, quien recuerda su paso por Italia, donde “doctrinose lo más con Leandro Basán”. Las cualidades de Orrente como pintor quedaron definidas por su tendencia al naturalismo, corriente muy extendida en los comienzos de siglo, gracias al impacto de la pintura caravaggiesca y a los componentes tradicionales del arte español, sensiblemente tocado por una vena realista que hundía sus raíces en la Edad Media y significaba una aportación muy singular, con frecuencia considerada típica del temperamento español. Orrente fue un gran pintor, cuyas evocaciones bassanescas aparecen a menudo como un elemento sustancial en su arte con sus luces crepusculares y el peculiar tratamiento de los temas religiosos, especialmente los bíblicos, interpretados como escenas cotidianas. La franqueza con que representa a las figuras de los Discípulos de Emaús (1639-1640) del Museo de Bellas Artes de Bilbao convierte una escena evangélica en una variedad de género, valorando al tiempo que la espontaneidad de los personajes la posibilidad de infundir interés por los objetos, jarra, pan, mantel, vidrio y alimentos, en un auténtico repertorio de formas naturalistas en un ambiente de hostería muy alejado de la sacralidad del argumento. En ello incidió Jusepe Martínez, recordando la actividad de Orrente para nobles y aristócratas cortesanos, para quienes hizo asuntos religiosos, siendo muy estimado por las historias del “testamento viejo y nuevo, y en ellos acomodando paises con tal unión a las figuras, que en este género pocos le igualaron”. Su gusto por lo escenográfico fue, sin duda, producto de su formación veneciana. A esos temas bíblicos pertenecen obras como El Repudio de Agar, Noé construyendo chozas tras el diluvio, Partida de Job con sus rebaños, Viaje de Tobías y Sara. El Primado de San Pedro procede del Buen Retiro. Esa forma de hacer cotidiana la solemnidad de los temas sagrados se ve en la mayor parte de su pintura religiosa (Adoración de los pastores, Museo de Bellas Artes de Murcia, superviviente del retablo de la cofradía de la Concepción) mediante la yuxtaposición de lo anecdótico con lo trascendente tanto en los tipos humanos como en los objetos de la vida real, en la actitud espontánea de los personajes y en la elección de los atuendos. 289 En 1629 pintó el retablo de Yeste (Albacete), ya como pintor de Su Majestad, circunstancia que revela el prestigio alcanzado en la corte con la posibilidad de realizar para el rey algún trabajo y la amistad mantenida con Angelo Nardi, Eugenio Caxés y Loarte, compitiendo, según Palomino, con alguno de ellos (Caxés) en la realización de un Nacimiento para la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Considerado uno de los grandes del naturalismo español y uno de los representantes del primer Barroco supo equilibrar los diversos componentes de su formación, mostrando tendencia a una paleta basada en tonos pardos, ocres y sienas, que a menudo combina con una brillante entonación como lo prueba el Milagro de los panes y de los peces del Ermitage, en el que se integran la herencia de Leandro Bassano, el cromatismo de Veronés y unas luces doradas que, acaso, fueran suficientes para confirmar la fama de que se veía rodeado hasta el punto de interesar a Olivares su inclusión entre los pintores escogidos para el Buen Retiro. En la Curación del paralítico de Orihuela, la preocupación del pintor parece decantarse hacia los efectos de perspectiva al encuadrar la escena entre dos referencias arquitectónicas y un pavimento de solería que conduce la vista hasta la luz crepuscular del fondo. De esta manera, la preocupación por los personajes y el milagro evangélico narrado no es tan importante como la puesta en escena y con la maestría con que resuelve los puntos de fuga en un artificio visual que obliga a disponer las figuras en escorzo. La labor de Orrente le acredita como uno de los grandes de la pintura española. Autor de obras religiosas, mitológicas (fábula de Céfalo y Procris, Museo de Bellas Artes de Murcia), fue sensible al paisaje como consecuencia de su formación bassanesca, pues la referencia a la naturaleza nunca falta como fondo a sus escenas, percibiendo del mismo su condición lumínica de alejadas perspectivas y de luces de atardecer. 5.2. El pintor Juan de Toledo Un caso singular para el que modernamente se propone su desvinculación del medio lorquino en el que tradicionalmente se venía incluyendo fue el Juan de Toledo (1618-1665), pintor de controvertida historia sobre el que se han vertido muchas inexactitudes acerca de la fecha de nacimiento, de la condición militar ostentada –de capitán pintor se le identificó tras su alistamiento en el ejercito de Milán en calidad de soldado arcabucero– y de sus discutidos viajes a Italia en 1631 y 1638. Otro tanto cabría decir de la confusión producida por la identidad de nombres entre un Juan de Toledo, jubetero de Lorca, y hermano de Miguel, quien, según Muñoz Clares, tenía poderes para cobrar las deudas contraídas a su favor. Los datos aportados por este investigador con el análisis de las firmas aportadas parecen haber aclarado más de una confusa cuestión sobre el Juan de Toledo, pintor, para reconsiderar su personalidad rodeada de muchas inexactitudes. Con estos precedentes no es extraño que su formación haya dado pie a más de una conjetura que, si bien trataba de utilizar los contactos lógicos del pintor con el entorno de Orrente, no dejaba, por ello, de utilizar la experiencia italiana como base de su instrucción artística, aunque hayamos de convenir que los deberes militares no eran precisamente los más idóneos para soslayar su condición de soldado, troncando el arcabuz por el pincel. La crítica tradicional ha venido insistiendo en esa experiencia como determinante de su pintura de batallas, estableciendo lazos con Michel Angelo Cerquozzi, Aniello Falcone, cultivadores de un género igualmente habitual en los conocidos bamboccianti. Son todavía muchas las dudas existentes sobre este pintor demasiado arropado por una herencia literaria que lo considera formado en las escuelas italianas mencionadas y objeto de variadas conjeturas para acomodar los datos facilitados por Lázaro Díaz del Valle y Palomino. Hasta su fecha de nacimiento ha resultado ser enormemente controvertida y sólo parece temporalmente haberse clarificado al computar la edad declarada por el pintor cuando relató los servicios prestados al rey durante dos años y medio. Por tanto, biografía, viajes, estancias del pintor en tal o cual ciudad deben ser sometidas a examen así como las referencias a sus obras, algunas, sobre todo las que indiscutiblemente se consideraban suyas por representar las clásicas escenas de batalla, hoy han pasado a ser identificadas bajo el genérico anónimo o, a lo sumo, asignadas a ignotos pintores flamencos de su época. Con estas limitaciones la cautela debe ser el principio orientador que acompañe los juicios sobre su vida y obra. Angulo fechó en 1665 la participación de Juan de Toledo en la iglesia madrileña de las Mercedarias de Alarcón (la Purísima del retablo mayor) en el que se incluyen, además de la reseñada, a San Ramón Nonato y a San Antonio de Padua. En el colateral del evangelio un retablo de Toledo, fechado en 1655 representaba al fundador mercedario Pedro Nolasco, otros santos mercedarios (San Raimundo de Peñafort en su insólito 291 viaje a Mallorca) y la Resurrección, mientras en el colateral de la epístola El sueño de San José, La adoración de los Magos, El Buen Pastor y La adoración de los pastores, no ha suscitado tanta unanimidad, pues Angulo y otros lo consideran obra de Montero de Rojas. Numerosas pinturas de batalla han sido consideradas de su mano, acaso las que con tanto entusiasmo le clasificaron como experto en el género, entre los fondos del Prado y de varias instituciones murcianas y de colecciones privadas. Pero, sin duda, su famoso cuadro La Batalla de Lepanto de la iglesia de Santo Domingo de Murcia junto a Mateo Gilarte para la fastuosa decoración de la capilla en la que se ensalzaba la intervención mariana en el acontecimiento sea una obra grandiosa por la monumentalidad de sus proporciones y por la complejidad de la pintura. Entre el fragor de la batalla pintada con gran intensidad entre nubes de pólvora, navíos que chocan y un incontenible entusiasmo por la resonante victoria sea algo más que la crónica de aquel suceso. El carácter heroico y simbólico de la pintura destaca sobre lo demás, incluso sobre el detallado equipamiento de las naves y su incontable número –fueron más de cuatrocientas las que se enfrentaron– para introducir un tono épico en la representación en la línea de la manera triunfal y victoriosa con que tal género fue tratado durante los siglos XVI y XVII. Para reforzar aún más la ambientación emotiva y heroica se introducen en las esquinas a los protagonistas del relato –San Pío V y el turco Alí Bajá, a la izquierda, Felipe II y don Juan de Austria a la derecha–, mientras sobre un cielo de nubes doradas y transparentes azules, la hermosísima Virgen del Rosario de Mateo Gilarte, envuelta en su clásica orla de flores, protege a los ejércitos aliados que con su victoria contribuyeron a hacer más seguras las riberas del Mediterráneo y a contener el avance de los turcos. 5.3. La transición al pleno Barroco Una nueva generación de pintores nacidos hacia 1600 estaría constituida, entre otros, por Cristóbal de Acevedo (1600/1602-1642) y Lorenzo Suárez (1600/1601-1648), integrantes de la generación de los nacidos en torno a los años iniciales del siglo. Ellos fueron, junto a Orrente objeto de las exaltadas admiraciones de Salvador Jacinto Polo de Medina a los que consideraba paradigma de creación artística en cuyas obras se confundían arte y naturaleza. Según el profesor A. E. Pérez Sánchez no debe escogerse la literalidad de los elogios, sino los juicios que de ellos se desprenden: naturalismo, copia de la naturaleza frente al anquilosamiento del post-Renacimiento de los pintores activos en los años iniciales del siglo. De 1626 es la noticia del altercado que protagonizaron ambos pintores con huida de la ciudad hasta su posterior regreso, siendo posible que en el transcurso de los años que median entre su salida de Murcia y la de 1633 se sitúe su estancia en la corte y la proximidad al arte de Vicente Carducho, como sugiere el profesor Agüera. Ya en la ciudad contrató los lienzos del retablo de San Pedro de Alcantarilla (1634), pero las noticias intermitentes que de él se conservan no sólo lo muestran como amigo inseparable de Suárez sino como un violento personaje, pleiteador contra Miguel de Toledo o provocador de altercados nocturnos. Frente a la fama de que se vio rodeado, se conserva muy poco de su obra –los lienzos de la Merced de Murcia, Aparición de la virgen a Jaime I y San Pedro Nolasco y Redención de cautivos por San Pedro Nolasco– seguramente una parte del antiguo retablo mayor conventual con otras de Suárez, escaso bagaje para conocer la personalidad del pintor, del que se dejan ver las influencias de Carducho. Mejor conocido fue Lorenzo Suárez, cuya estancia en la corte junto a Acevedo le permitió conocer el arte de Vicente Carducho. Rodeado de gran fama fue, a su vuelta a Murcia tras el incidente del anterior, autor de los retablos de los franciscanos descalzos de Jumilla (1636), del desmembrado de San Antonio de Murcia (1637) y de ciertas historias del destruido de Orrente en la cofradía de la Concepción (1638). Por el único lienzo existente del retablo de San Antonio (Adoración de los pastores) comprobamos el componente orrentesco de Suárez, a pesar de la distancia que separa a ambos: personajes populares, entonación cromática, luz del fondo, valor de los objetos inanimados, razones por las que le sería encomendado la conclusión del retablo de la Concepción. Los lienzos del desmembrado retablo de la Merced (Cristo dando el viático a San Pedro Nolasco, Suplicio del candado a San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco llevado al coro por ángeles), antes aludido, hecho en colaboración con Acevedo, muestran claramente la coincidencia y diferencias de estilo, que en Suárez tienden al pleno Barroco con unos juegos de luces claros y uniformes, aunque todavía distantes de la clara entonación lumínica y cromática de la Aparición de la Virgen y el Niño a San Félix de Cantalicio, de la Comunidad Autónoma, obra ya de madurez. 5.4. El pleno Barroco. Nicolás Villacis y los hermanos Gilarte Esas opciones barrocas ya anticipadas por Lorenzo Suárez quedarán configuradas por la generación de artistas identificada por el prof. 293 Agüera como activa a partir de 1660, fundamentalmente constituida por Nicolás Villacis y los hermanos Gilarte. Coincide además la presencia de estos pintores con una renovación del ajuar litúrgico de los templos, seriamente dañados por la riada de San Calixto (1651) y con la necesidad de reponer viejos retablos, cuadros y devociones en las que la pintura resultó un arte imprescindible con anterioridad a la aparición de los maestros de retablos y escultores del último cuarto del siglo. Esa prioridad alentó la producción de pintura y la llegada de obras de la corte, las cuales pusieron de manifiesto, frente al valencianismo reinante, las modas del pleno Barroco. Los hermanos Gilarte, Francisco (1626-1667) y Mateo (1629-1675), representan una directa aportación valenciana. El más viejo, Francisco, había nacido en Orihuela, pero al igual que su hermano, desarrolló toda su actividad en Murcia, ciudad en la que apareció el primero hacia 1643. En 1651 ambos realizaron el importante encargo de La vida de la Virgen que el Prado tiene dispersa por diferentes lugares. Procedía de la Congregación de Caballeros de la Asunción en el colegio de San Esteban, encargada por el regidor Bernardo de Salafranca y Zúñiga (1650) y que al profesor A. E. Pérez Sánchez recordaba a Espinosa, Orrente y, en cierta medida a Zurbarán. Uno de esos lienzos, el de los Desposorios, se inspira en el mismo tema de Hernando de Llanos de la catedral y recuerda con diversos matices las obras de este pintor existentes en San Miguel de Mula. Una propuesta cautelosa acerca del estudio de sus obras es la que aconseja el estudio de la obra de estos hermanos en función de su apellido, considerado como una unidad. La decoración de la capilla del Rosario de Murcia (1664-1667) fue uno de los grandes logros de los Gilarte encargados de su embellecimiento con cuadros en la nave y pinturas en el presbiterio. La fastuosa ornamentación y el aparato barroco desplegado (con una soberbia colgadura y los lienzos y frescos empleados en todo el recinto) muestran una grandiosidad decorativa acorde con la trascendencia histórica de los acontecimientos narrados en el presbiterio y coro y con la fama lograda por sus autores. Los temas elegidos para su ornamentación se dividieron en dos grupos, siempre pendientes de un motivo argumental sutilmente elaborado para destacar la presencia mariana, incluso en temas de iconografía preparada al efecto, y la gloria resultante para la orden distinguida por María para la propagación del Rosario, un tema directamente relacionado con la intervención divina en los gloriosos sucesos de Lepanto. Los cuadros de Gilarte en la nave representaban a Esther en presencia de Asuero, La aparición de la virgen a Santo Domingo en Albi (también conocido como el milagro de las rosas, porque con ellas el santo y sus acompañantes fueron construyendo un rosario), Moisés ante la zarza ardiendo (aquí la figura de Yaveh es sustituida por la Virgen con el Niño) y La lucha de Jacob con el ángel, objeto de discusiones iconográficas para adecuarlo al relato. Junto a todo este despliegue de medios iconográficos, a ambos lado del primitivo retablo se dispusieron de forma simétrica una serie de retratos y alegorías que incluían las armas papales, el retrato de Pío V y el Dux, más una alegoría de la Iglesia venciendo a los infieles, o alusión a la Iglesia triunfante, todos a la izquierda. A derecha las armas del rey de España, con figuraciones de Felipe II y don Juan de Austria, ángel pisando banderas y turcos, evocación de la Iglesia militante. Estas soberbias representaciones, dotadas de gran carga simbólica se disponían entre formas arquitectónicas figuradas, como trampantojos hechos de óleo y temple, en los que resultan claras las influencias de grabados, libros de perspectiva y repertorios ornamentales, que daban un tono dibujístico a algunos motivos. Para culminación de toda la lectura y programa La Batalla de Lepanto de Juan de Toledo con participación de Mateo Gilarte, (autor de la Virgen del Rosario y de los retratos de Felipe II, Alí Bajá, don Juan de Austris y Pío V en los extremos y parte superior del monumental lienzo), se situaba en lo alto de un coro, desaparecido, comunicado con la iglesia por medio de una reja desde la que la comunidad dominica podía contemplar las ceremonias de la capilla. Todo este aparato decorativo quedó oculto por la construcción de un nuevo retablo a principios del XVIII (el de José Caro que sustituyó la rica ornamentación de los Gilarte) y luego muy dañado por la guerra civil. Además, Mateo Gilarte ejecutó la obra más bella de toda la capilla, el bocaporte que temporalmente velaba la Virgen del Rosario del primitivo camarín, una de las obras más extraordinarias de todas las de Mateo Gilarte, hoy perteneciente a una colección privada. Junto a Villacis fueron los hermanos Gilarte los introductores del pleno Barroco. Una personalidad descollante fue Nicolás Villacis (1616-1694), artista rodeado de una extraordinaria estimación, al que durante tiempo se relacionó con Velázquez basándose en la información dada por Palomino de forma que en las ediciones proyectadas para la ampliación y corrección del Parnaso Español se pidieron a Murcia, las cartas remitidas a Villacis desde la corte por el pintor de Felipe IV. 295 Estuvo en Roma, Madrid, trabajó en Lombardía y, desde 1650 a 1694, en Murcia, ciudad en la que alcanzó una prosperidad considerable. Entre sus obras se recuerda la decoración de la capilla mayor del convento de la Trinidad de Murcia, pasada a lienzo (Museo de Bellas Artes), realizada en torno a 1662. Introductor del barroco decorativo y escenográfico, aprendido en la corte de Madrid y Roma fue un pintor singular. En ese sentido, se recuerdan los frescos de la Trinidad, muy elogiados por simular junto a cuatro historias de San Blas un corredor en el que aparecen representados unos caballeros en un alarde de perspectiva, veracidad e ingenio. Realizado bajo las directrices de los cuadraturistas, los personajes aparecen silueteados sobre un fondo de tonalidades verdosas, apoyados sobre una cornisa de piedra, no como asistentes ocasionales, sino dispuestos para ser pintados. Esa misma actitud de personajes que se presentan bajo las fórmulas convencionales del retrato pierden tanto en espontaneidad cuanto ganan en valor representativo y simbólico. Así lo muestra el del Corregidor Pueyo (ermita del Pilar de Murcia), arrodillado y orante, en el que Villacis repite los esquemas básicos de una modalidad de retrato propia de las décadas finales del XVII, en las que el modelo se sitúa ante un cortinaje, apoya algunas de sus manos en una mesa y un fondo de arquitectura (en este caso, un paisaje) constituyen los elementos básicos de la escenografía. Aunque la autenticidad y frescura de los retratos cortesanos de la época no son ni remotamente cercanos, pese a traducir similares líneas de composición, esta obra tiene un valor simbólico, porque conecta la acción de gracias del personaje, milagrosamente librado de la muerte por un medallón de la virgen del Pilar prendido de su pecho, con la construcción de la ermita, siendo el retrato un precioso eslabón entre el milagroso episodio y la gratitud de su devoto. 5.5. Las décadas finales del siglo. Senén y Lorenzo Vila Senén Vila (1639/40-1707), discípulo de Esteban March y amigo de Nicolás de Bussy y Conchillos, se vincula a la tradición de Espinosa, aunque con gran eficacia narrativa y expresiva. En Murcia desde 1678 sin desvincularse de sus orígenes, aunque los trabajos iniciados para el convento de justinianas de la Madre de Dios significan el inicio de una labor que no tenía más competidores que el prestigioso taller del ya anciano Villacis, pues el menor de los Gilarte había muerto tres años atrás. Ello justificaría su condición de pintor prolífico. Tras su establecimiento en la ciudad creó, a imitación de la valenciana de Conchillos, una academia de la que formaría parte destacada Nicolás de Bussy, prolongando de esta forma la estela levantina que las obras de Conchillos remitidas a Murcia y, posiblemente la presencia del propio pintor, seguirían avivando. Cuando llegó a Murcia su estilo parece estar ya definido, su obra muestra una escasa evolución y sus arcaísmos son evidentes, lo que no le privó de un éxito indiscutible al ser requerido por las órdenes religiosas y parroquias, además de otros próceres para los que hizo sus retratos. A pesar de las limitaciones de su arte, fue autor de numerosos encargos para Murcia, Orihuela, Crevillente, Mula y Cartagena y los ya desaparecidos retablos mayores de Santa Catalina y del convento de Capuchinas, de los que se conservan aisladas algunas pinturas. Su origen valenciano, se dice que aprendió con Esteban March, se tiñe de influjos de Orrente y de Espinosa y del representado en Murcia por los Gilarte, de quienes se asegura haber copiado alguna de sus obras. Su rápida consagración, consecuencia del empobrecido ambiente local y del acierto de sus primeras obras le abrieron las puertas de prontos encargos, cuya frecuencia fue en aumento hasta necesitar de un taller que atendiera las demandas, sumiendo su pintura en una repetición cansina y falta de aliento. El dibujo parece ser uno de los componentes principales de su obra, Palomino así lo reconocía, “tanto que sus obras hacían notable efecto con sólo las líneas del clarión”. A pesar de los elogios tributados a su obra por conocidos escritores del fuste de Palomino, el Barón de Alcahalí y Ceán, atribuyéndole cualidades de gran anatomista y de sagaz inventiva, su obra es desigual, combinando aciertos en la construcción de ciertos asuntos y en la introducción de lo cotidiano con la desabrida expresión de algunos retratos, de rostro endurecido, empobreciendo con un tono seco y superficial la grandeza lumínica y expresiva del mundo ribaltesco. Hacia finales de siglo abordó Senén Vila la pintura de los retablos desaparecidos de las Isabelas (dispersos los lienzos tras el derribo del monasterio) y de Santa Catalina, obra de Mateo Sánchez de Eslava, y en torno a 1700 el de Capuchinas, con trazas de Antonio Caro, conservada gran parte de la pintura en la clausura conventual. La serie de San José, conservada en la capilla de la Arrixaca de Murcia, procede de los Jerónimos, de donde fue traída por el obispo Barrio cuando el antiguo convento de San Agustín sustituyó al viejo y ruinoso San Andrés. El legado de don José Marín y Lamas, atribuido en su totalidad a Vila representa pasajes de la vida del patriarca, 297 Desposorios, Sueño, Visitación, Adoración de los pastores, Adoración de los Magos, Presentación en el Templo, Huida a Egipto y Muerte de San José. Son deudores de fuentes fiables, estampas italianas y flamencas, de obras y detalles de Rubens y Barocci, algunos conocidos por los grabados de Bolswert. La numerosa serie de pinturas atribuidas a su mano en Santo Domingo, colección d’Estoup, Museo de Bellas Artes, convento de Madre de Dios (además de las conocidas representaciones de las monjas recibiendo la regla conventual o comulgando, las Sagradas Familias, Descanso en la Huida a Egipto o el San Jorge), se recuerdan el Milagro de las Cruces del actual Museo de Santa Clara la Real y el gran lienzo del Milagro de Santo Domingo ante la comunidad del convento dominico de Orihuela. Esta última marca al igual que la obra del cenobio franciscano, el punto culminante de su pintura en la valoración del color y en una acertada composición. Para San Pedro de Murcia hizo los cuadros de San Jerónimo y San Nicolás (1678) para los desaparecidos retablos de Pedro Juan Tahuenga. En el capítulo de retratos su tendencia al dibujo produjo rostros reales, próximos al modelo, pero carentes de vida. El de don Juan San Gil Lajusticia está entre los más nombrados, aunque se recuerdan asimismo el de sor Gertrudis de Béjar, una de las fundadoras de Capuchinas. Su hijo Lorenzo Vila (1681-1713) sólo alcanzó una discreta calidad. Habiendo nacido en el seno de una familia dedicada a la pintura y familiarizado con un entorno de discusión y debate como el que en su mocedad había instaurado su padre Senén, su trayectoria personal no rebasó los límites de una voluntariosa actividad, incapaz, como así se ha sugerido, de evocar el hondo patetismo de su admirado escultor. Toda la historiografía (Ceán, Orellana, Palomino, entre otros) señaló la esmerada educación recibida, los estudios mayores cursados y su entrada en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, ordenándose de presbítero. Agüera Ros, por el contrario, contradice parte de tales afirmaciones, pues documenta la vocación sacerdotal de Lorenzo ya en una fecha tardía –declarada en su testamento, 1713– alcanzando únicamente el grado de clérigo de menores. Es posible que el contacto con Bussy fuera decisivo en su formación, pero ni el Cristo a la columna (1712) de la catedral ni la Dolorosa del mismo templo, obras en las que se ha valorado esa cercanía a las esculturas del estrasburgués, alcanzan la conmovedora apariencia del escultor, sino que son el fruto de sus limitadas capacidades asimismo observadas en el San Nicolás (1710) del Museo de Bellas Artes de Murcia y en su frustrada aparatosidad barroca. El elemento decisivo en la formación de Lorenzo fue el transmitido por su padre, aunque las circunstancias vividas por el clérigo pintor no favorecieron un desarrollo similar al experimentado durante el siglo XVII. Si se comparan los juicios de Belmonte –a todas luces exagerados– con la realidad de su pintura, se observa la insalvable distancia que separa los diferentes mundos artísticos simultáneamente desarrollados en Murcia. Mientras la escultura y el retablo habían experimentado una evolución sorprendente, Lorenzo Vila no puede sustraerse al peso de una tradición representada por su padre y dotada, por ello, de un arcaísmo que la profesora Caballero Carrillo ha calificado de signo personal en ambos Vila. Las cualidades ponderadas por Ceán, Palomino, Orellana y Belmonte, no son más que deformados elogios, unos surgidos como consecuencia de desviadas valoraciones, otros como resultado de apropiaciones localistas que trataban de situar, a pesar de sus evidentes contradicciones, a la pintura valenciana en la cima de un estilo que Lorenzo Vila jamás pudo representar. Todas estas cualidades y las tributadas a su obra –capacidad de inventiva, hermoso y tierno en su pintura, de conocimientos superiores a los su padre, fértil ingenio, claridad y limpieza en el dibujo– han sido una referencia unánime para valorar una trayectoria artística truncada a los 32 años. Sin embargo, Lorenzo Vila fue un pintor modesto, seco y acartonado, sin duda, reflejo del alicaído panorama de la pintura local y especialmente del de una joven generación –la del propio Lorenzo, Manuel Sánchez o Ruiz Melgarejo– en quienes se plasmó la continua y adocenada repetición de las maneras de Senén Vila. Con acierto el profesor Agüera lo incluye entre los epígonos del siglo XVII. 5.6. Los pintores de Lorca Varias circunstancias coincidieron en el tiempo para permitir el desarrollo de una intensa actividad pictórica en Lorca a lo largo del siglo XVII, cuyos orígenes y consecuencias quedaron reflejados en la transformación de la ciudad y en la conquista de nuevos espacios más allá del estrecho perímetro amurallado, núcleo urbano originario abrigado por el arrogante y estratégico emplazamiento de su sistema defensivo. Entre los siglos XVI al XVIII tuvo lugar una profunda transformación social y económica manifestada en la expansión urbanística y en la construcción de renovados edificios de culto, grandes mansiones urbanas y fábricas representativas de los poderes de la ciudad, cuyo período de esplendor ha sido fijado entre 1660 y 299 1720. Sin duda, esta prosperidad justifica la existencia de una intensa demanda y, por ello, un desarrollo considerable de las artes aglutinando en torno a sus principales iniciativas a numerosos artífices dispuestos a llevar a cabo los impulsos devocionales de sus patronos y a configurar las diversas intenciones que desde las esferas religiosas o políticas animaban el encargo. Esta afluencia de renombrados pintores de la localidad dio pie para imaginar la existencia de un núcleo homogéneo que bajo la denominación de escuela encontrara ciertos rasgos comunes en su pintura y trazara vínculos estilísticos que la identificaran como tal. Mantener esa pretendida identidad cuando para el arte barroco español se invoca su diversidad aún dentro de unos núcleos geográficos tan definidos como Valencia o Sevilla, parece fuera de lugar. La actitud historiográfica actual tiende a matizar esta benemérita definición con nuevos planteamientos que, si bien no desprecian para una determinada generación de pintores la existencia de rasgos comunes, los considera propios de un estilo más generalizado similar al de otros rincones de la geografía española. Esos nuevos planteamientos defendidos por M. Muñoz Clares tienen en cuenta el espectacular desarrollo de la ciudad y los frecuentes encargos surgidos a raíz de una prosperidad económica vivida, al menos, hasta los momentos en que la imagen barroca de la ciudad quedó definitivamente configurada. Además, de la cercanía a Andalucía, que A. E. Pérez Sánchez destacaba como un punto de influencia en el desarrollo de tendencias llegadas desde la vecina Granada, la utilización de estampas italianas y flamencas, el impacto de publicaciones de distinto calado justificarían esos rasgos comunes y la posibilidad de desentrañar el conocimiento de una pintura, escasa en número para determinados artistas, que fue configurándose a medida que la ciudad vivió distintos períodos de esplendor y requirió la presencia de artistas para dar forma a sus diversas acciones de patronazgo, sin que los llegados, unos de forma puntual, otros separados por distintos años, constituyeran un grupo homogéneo suceptible de tal consideración. Tras una actividad intensa durante la segunda mitad del siglo XVI protagonizada por Alonso de Monreal, Nicolás y Guillermo Olivier y Artús Tizón, los comienzos del nuevo siglo asisten a un cambio de orientación basado en la preferencia de un incipiente naturalismo frente a las formas tardomanieristas de la generación anterior, representado por el autotitulado pintor de los marqueses de los Vélez, Francisco García. Coetáneo de Orrente fue Miguel de Toledo (hacia 1591-1647), formado en Murcia, ciudad en la que se le localiza en varias ocasiones. Su estancia en la capital hasta 1636 le permitió realizar las pinturas del antiguo retablo mayor del convento dominico de Santa Ana, hoy bajo la advocación de San Miguel, y pleitear en el proyectado retablo y sepulcro del licenciado Abellán para el Hospital de San Juan de Dios. Su vuelta a Lorca en 1636 bien pudo estar determinada por la presión ejercida por los jóvenes pintores que en la década de 1630 irrumpieron con fuerza en la ciudad de Murcia, compitiendo seriamente con los más veteranos o con las intermitentes visitas a la capital del consagrado Pedro Orrente. La escasa obra conservada de Miguel ha sido motivo para considerarle un artista de poca relevancia dedicado a diferentes labores que iban desde pinturas arquitectónicas a encarnaciones y dorados en retablos y esculturas. El Crucificado de San Mateo de Lorca, firmado con su anagrama y siempre relacionado con el toledano Luis Tristán (similitud que para Muñoz Clares no pasa de “anécdota, algo tosca, dentro de la pintura murciana del siglo XVII”) ha permitido establecer las semejanzas de este crucificado con el Calvario que corona el retablo de San Juan Evangelista del convento de las Anas de Murcia, lo que convierte por extensión al lorquino en autor de la figura del titular situada en su centro y de las existentes en el antiguo retablo mayor de ese convento dominico, confirmadas a su vez por las afinidades estilísticas del desaparecido retablo de la Virgen del Alcázar en la colegial de San Patricio. Otros pintores lorquinos de la primera mitad del XVII, Gaspar de Castro, Juan Ibáñez (autor de la decoración pictórica del santuario de la Santa en Totana), Cosme Tomás, la saga de los Toledo (Cristóbal, Jusepe y Antonio), Alejo Mejías, Baltasar Restán, Ginés Martínez Berlanga, Juan Antonio Filibertos y Antonio Rojo el viejo, apenas son relevantes. No se conocen obras suyas; su pintura debió ser popular y de escasa calidad, algunos especializados en dorados y encarnaciones. Parece que la pintura fue para ellos una actividad secundaria por los negocios en los que se encuentran metidos, compra-venta de casas, tierras de labor, tratantes de ganado, prestamistas, etc. Tras la muerte de Miguel de Toledo (1647) y la de su hermano Cristóbal (1648), unido a la calamidad de epidemia de peste, se produjo un retroceso económico de la ciudad y, por tanto, en la demanda artística, hasta el punto de que el más significativo de los 301 pintores locales, Pedro Camacho Felizes, pasa una parte de esos años en Murcia, donde se le localiza desde 1671. El cambio se producirá entre finales del XVII y principio del XVIII con un nuevo modelo económico y la prosperidad que llevó aparejado, lo que produjo una transformación de la ciudad y un aumento del encargo, público y privado, preferentemente orientado hacia gustos barrocos. La ciudad se convirtió en un foco de atracción para los artistas, canteros, escultores y pintores dispuestos a dar a la ciudad una fisonomía monumental grandiosa. Eso es lo que justifica que los grandes nombres de la pintura –Camacho, Matheos y Muñoz de Córdoba– se encuentren asentados ya en la ciudad por esos años (1678). Ninguno se educó con pintores lorquinos o, como en el caso de Camacho, si se produjo, quedó ampliamente desdibujada tal relación. José Matheos Ferrer era de origen valenciano, educado posiblemente en Murcia u Orihuela. Fue amigo de Camacho, con el que coincidiría en Murcia. Se citan a menudo dos obras suyas La rendición de Lorca, en paradero desconocido, y la Adoración de los Magos del Museo de Bellas Artes de Murcia (1694). Se le atribuyen también una Santa Rosa y San Juan Bautista en el desierto (colegiata de San Patricio) y Adoración de los Magos en San Mateo de Lorca. Aficionado a la utilización de estampas, como revela su utilización para las escenas de la vida de Cristo. Ese empleo de la estampa le permite adoptar un estilo y composiciones correctas, dibujo preciso, iluminación homogénea, colorido agradable y efectismos de luz. Esa seguridad tomada de las estampas se transforma en dudas e imprecisiones cuando para otras composiciones –historia de Lorca o San Juan– no tiene precedentes iconográficos. Antequerano era Miguel Muñoz de Córdoba (1661-1725), presente en Lorca desde los 20 años. Suyos son seis grandes lienzos con temas de batallas, realizados en 1723 para el ayuntamiento lorquino, obras representativas de un tipo de pintura histórica ejecutada con una calidad que no oculta ni las incorrecciones del dibujo ni la dependencia de estampas italianas. Muñoz Clares destaca en estas composiciones un aceptable uso del color, y de la luz como sugeridora de espacios y ambientes. Las obras renovaban y ampliaban un ciclo iniciado en el ya lejano 1506, vueltas a pintar por Alonso Monreal en 1550 y de nuevo ejecutadas por Muñoz de Córdoba. Con ellos se daba noticia y se exponían los hechos de gloria más estimables de la ciudad y los privilegios concedidos al valor de sus ciudadanos, presentes en hechos históricos tan relevantes como los vividos por Lorca entre la reconquista alfonsí y la sublevación de los moriscos. De esta forma se ampliaba el carácter heroico de la ciudad, la deuda contraída por la monarquía con sus súbditos, traducida en privilegios y mercedes a la misma y conectaba, con el clima de exaltación de lo local expuesto atinadamente por sus historiadores. Una conexión entre los hechos religiosos y los históricos no sólo se volverían a mostrar en ciertos ciclos interpretados por Camacho –los de los órganos de la colegial– sino en los dedicados a órdenes religiosas, aquéllas que en el tránsito de los siglos XVII al XVIII encargaron ciclos completos –mercedarios o franciscanos– para sus conventos. Particular importancia presenta el existente en el de la Virgen de las Huertas –escalera de la Tota Pulchra, camarín e iglesia– en la que se funden valores diferentes, todos orientados a exaltar la especial significación inmaculadista defendida por la orden y una especial conexión entre la historia de la ciudad y la entonces menoscabada protección de la titular, plasmada en las escenas de batalla del camarín. Pero, sin duda, la gran figura de la pinura lorquina durante este período fue Pedro Camacho Felices de Alisén (1644-1716), un artista del que se duda todo acerca de su formación, seguramente realizada en Lorca al amparo de ciertos pintores locales, Antonio Rojo y Juan Antonio Filibertos, de escasa o nula significación. La peculiaridad del estilo de Camacho no permite establecer conexión alguna con esos o parecidos precedentes y ello unido a que las primeras noticias documentadas sobre su vida y actividad se centran en torno a 1678, un año antes de contraer matrimonio, hacen más ardua la cuestión. La presencia de Camacho en Murcia ha alimentado la hipótesis sobre su formación en un radio de acción circunscrito a las ciudades de Granada, Valencia o Murcia y a la posición ocupada en esta última ciudad en un período de tiempo coincidente con la actividad de Villacis, de los hermanos Gilarte y la llegada de Senén Vila, dedicado a pinturas devocionales y a ejercer de perito en la tasación de bienes artísticos. Por estos años su estilo es duro e imperfecto con evidentes incorrecciones en la plasmación del espacio y de los soportes arquitectónicos, según revela La Porciúncula (1671-1675), obra de su mano documentada en el convento de Verónicas de la ciudad y correspondiente a este período. Vuelto a Lorca en 1678 inició su afianzamiento como pintor preocupado también por dotarse de una posición social y económica que le situara entre los niveles más escogidos de la sociedad local no sólo en razón de un matrimonio bien concertado sino en el logro de su condición de hidalgo, un mérito que le confería una situación 303 sensiblemente superior a los otros pintores y era el paso previo para alcanzar otros privilegios y distinciones, aunque no los suficientes para, en su caso, lograr el nombramiento de regidor perpetuo de la ciudad. Sin embargo, su posición social cada vez más sólida le valió el reconocimiento de las clases notables de la ciudad y su presencia en los encargos más importantes, especialmente el que realiza para el palacio de Guevara, están en estricta correspondencia con su ennoblecimiento personal. El prestigio alcanzado le permitió ser un pintor cuya obra era demandada fuera del marco local –Confirmación de la orden dominica por el papa Honorio III y La Aparición de la virgen del Rosario a Santo Domingo, 1700, en Santo Domingo de Orihuela– lo que viene a confirmar la hipotética fama de que venía precedido y la posibilidad de aceptar nuevos encargos –Sagrada Familia del palacio Rubalcava– en una ciudad en la que era poco conocido y que había requerido trabajos de afamados pintores murcianos para el refectorio del convento dominico. A pesar de la utilización frecuente de estampas y grabados, Camacho fue un pintor preocupado por las modas imperantes tratando de acomodarse a los gustos cambiantes de la época que le tocó vivir. Su constante evolución ha permitido, sin embargo, conocer los rasgos esenciales de su pintura y la condición de pintor singular que le atribuyó el padre Morote. Estudiada su obra por cuantos hablaron de la ciudad y de sus artistas, desde Morote a Espín, han sido las modernas investigaciones de Guirao García y Muñoz Clares las que han situado el verdadero valor de este pintor en unos términos bastante ajustados. Guirao dice que el estilo de Camacho es desigual, estableciendo en la genealogía de similitudes y diferencias unos paralelos, bien que lejanos, con su coetáneos murcianos o con otros sevillanos, de generaciones coincidentes. Esas condiciones que para A. E. Pérez Sánchez fueron producto de una “personalidad dramática y apasionada en su incorrección”, confirman la singular personalidad artística del pintor –provinciano, desigual y vehemente– considerado en ocasiones como un manierista muy retrasado, cualidad que se enmarca en la llamada primera manera o etapa en la que está influenciado por las estampas flamencas a las que recurre, como tantos otros pintores de su tiempo, para solventar problemas de composición. La liberación de estas ataduras fue decisiva para comprender al Camacho más personal y desvincular su trayectoria inicial de los talleres murcianos con los que no parece, a juicio de Muñoz Clares, haber tenido fructíferos contactos que pudieran reflejarse en su obra. Sólo la hipotética cercanía a Matheos Ferrer y la posiblidad de encontrar entre ambos rasgos coincidentes. Entre 1678 y 1690 transcurrió una etapa de su vida –La Caída, hoy en la iglesia del Carmen de Lorca, Virgen de la Paz en colección particular– preparada para recibir los grandes encargos. Si la gravedad del asunto pasionario podría ilustrar uno de los pasajes dramáticos del Calvario lorquino para el que fue pintado, aparece, por contraste, en la otra obra indicada unos incipientes recursos populares y divertidos que tienden a dotar a sus cuadros de un aire de normalidad popular alejada de la gravedad retórica de la pintura religiosa barroca. Mucho tendría que ver en su evolución la estancia en Granada para solventar pleito en la Chancillería, pues a su vuelta la aclaración de la paleta produce una pintura más luminosa, mayor libertad en el color, mejor uso de la perspectiva y una comprensión más rigurosa del espacio. Espín Rael detectó un cambio de estilo al analizar las obras de sus últimos años de vida, con mayor luminosidad en sus lienzos, gamas violáceas y de pastel y la brillantez advertida en las obras citadas de Orihuela (1700) y el Retrato [póstumo] de don Juan de Guevara (1712), obras incluidas en la llamada segunda manera, a la que pertenece asimismo la Anunciación de la colegial. Fueron, acaso, las influencias granadinas de Cano, Bocanegra o Juan de Sevilla y los más lejanos ecos de Herrera el Mozo, Murillo y Valdés –las cabezas cortadas de Camacho a menudo han sido puestas desde Tormo en relación con el artista sevillano– las que produjeron esa nueva orientación en su pintura, sin duda alguna estudiadas y analizadas al calor de los artistas andaluces recordados en un período de tiempo situado entre 1692 y 1694, época de nacimiento de un nuevo estilo que destierra las rígidas formas geométricas por una forma más adecuada de comprender el espacio. La singularidad de Camacho como el pintor más eminente de la ciudad permitió su participación en ciclos e iniciativas importantes. Para la colegial realizó la decoración de las puertas que tiempo atrás adornaron los órganos y para el palacio de Guevara, la serie destinada a ornamentar su interior como parte intencional de un programa didáctico. Mientras en el primero de los casos funde temas de entidad simbólica universal con una aplicación intencionada de otros motivos iconográficos procedentes del repertorio local –San Patricio, San Jorge, San Millán y San Clemente– la serie del palacio Guevara 305 adquiere la condición de verdadero programa y una acción de mecenazgo única y singular entre las iniciativas pictóricas de su época. Alrededor de veinte cuadros pintó Camacho para don Juan de Guevara en 1694 coincidiendo con la terminación de su residencia, todos de dimensiones similares y por las anotaciones descubiertas por Muñoz Clares integrantes de una serie con vocación de auténtico manifiesto destinado a la educación femenina. Temas del Antiguo y Nuevo Testamento, santos y heroínas bíblicas (Esther ante Asuero, Lot y sus hijas, Susana en el baño) se unen a las alegorías de las virtudes cardinales y a otros motivos, a cabezas de santos, a devociones habituales y a las que, en el despacho de don Juan de Guevara – Santiago en batalla y La caída de Saulo– recordaban la condición de caballero santiaguista de su morador. Dispuestos los cuadros según un orden determinado, identificado en los inventarios, anotaciones y reconstrucciones estudiadas por Muñoz Clares como un plan concebido para fines educativos y moralizadores, respondían a los fines de adoctrinamiento mediante el uso de asuntos decorosos, honestos y ejemplares recomendados por los tratadistas y, en este caso, sugeridos por el propio Camacho o por un miembro erudito de la familia como los más apropiados para la sala del estrado, pieza doméstica regularmente habitada por las mujeres. En ella quedó desplegado un mensaje clarificador dedicado a la educación femenina –Don Juan de Guevara fue padre de dos hijas– a la comunicación de los designios divinos mediante el sueño (Escala de Jacob, sueño de San José), a los valores de la vida contemplativa (Santa Isabel y Santa Clara) y a la garantía de una descendencia de muy diverso signo (Lot y sus hijas, San Joaquín y Santa Ana). Tales cuadros formaron el pórtico del resto de la serie representado por protagonistas femeninas y alegorías, cuyas figuras –Samaritana, Susana en el baño, Ester, Santa Teresa, la Magdalena y el Entierro de Cristo– evocaban virtudes muy determinadas como el arrepentimiento, la caridad, la fortaleza, la prudencia, la justicia y, en general, las obras de misericordia. Capítulo octavo El siglo XVIII o la plenitud del Barroco El siglo XVIII fue una de las etapas más representativas e importantes de la historia del reino de Murcia y, principalmente, una época dorada para el desarrollo y brillantez de las artes. La centuria se inició con el estallido de la Guerra de Sucesión al trono español, tras la muerte de Carlos II y la proclamación de Felipe V. El acontecimiento tuvo repercusiones en Murcia, aunque no truncó la recuperación, que comenzó en las últimas décadas del siglo precedente. La llegada a Murcia en 1705 de Luis Belluga y Moncada para ocupar la silla episcopal de Cartagena tuvo consecuencias relevantes, por el protagonismo del obispo, firme partidario de la causa borbónica. El conflicto bélico llegó hasta aquí y Belluga defendió por todos los medios la instauración de la nueva dinastía, hecho que condicionó el futuro del reino, que a partir de entonces logró un contacto directo con la corte y unas relaciones muy estrechas con los núcleos de decisión de la política de la monarquía española. Nombres como los del obispo Belluga, el fiscal del consejo de Castilla Melchor de Macanaz o el conde de Floridablanca son un ejemplo de distintos personajes que durante toda la centuria estuvieron en esos centros de decisión. Belluga adquirió una preeminencia más allá de lo estrictamente religioso por el ascendiente logrado sobre el nuevo rey, aunque de sobra es conocida su defensa de las prerrogativas de la Iglesia frente al regalismo que traía la nueva dinastía. No obstante, siempre existieron unas relaciones afectuosas entre el monarca y el prelado. El obispo efectuó una extraordinaria labor para organizar la diócesis; no escapaba nada a su control, ejerciendo el poder como rara vez habían hecho sus predecesores. Y aunque no promovió directamente empresas artísticas sí que alentó todas aquellas destinadas a la decencia y magnificencia del culto y a la construcción o reconstrucción de parroquias, enfrentándose incluso con el cabildo. Así ocurrió con el trascoro de San Patricio de Lorca, con el nuevo templo de Santa María de Gracia de Cartagena o con la iglesia de Peñas de San Pedro de Albacete. Además procuró que aquellas obras que respondían a su preocupación pastoral y religiosa se adecuaran a esa función y a las disposiciones de Trento. De ahí que a veces las trazas de los nuevos templos requirieran su aprobación y que tuviera predilección por determinados artistas, como fray Antonio de San José o Toribio Martínez de la Vega. Para el control de las obras que se efectuaran en el obispado tuvo como maestro mayor a Bartolomé de la Cruz Valdés, que acaso viniera con él desde Córdoba. Relevante en el campo de lo social fue la creación de las Pías Fundaciones al objeto de colonizar unos territorios pantanosos en la 311 Vega Baja del Segura, donde se crearon las villas de San Fulgencio, San Felipe y Dolores, en una iniciativa que en su momento fue elogiada por Campomanes. La influencia de Belluga en el obispado no acabó cuando en 1724 se trasladó a Roma, porque desde la Ciudad Eterna siguió los asuntos de su antigua diócesis, al promover el nombramiento de su sucesor, Tomás José de Montes. Incluso, ayudó al cabildo en las gestiones previas a la construcción de la nueva fachada de la catedral y colaboró con los primeros recursos económicos. La personalidad de Belluga y su largo pontificado (1705-1724) ofrecieron un renovado prestigio a la diócesis de Cartagena, que recuperó el que había tenido en siglos pasados. Prelados como Juan Mateo López (1742-1752), Diego de Rojas y Contreras (1753-1772) o Manuel Rubín de Celis (1773-1784) fueron miembros relevantes de la Iglesia española durante el siglo XVIII. Alguno de ellos, por ejemplo Rojas Contreras, ocupó un puesto singular en la política nacional como gobernador del consejo de Castilla y a él se debe el palacio episcopal y su determinación de enviar a Murcia al arquitecto italiano Baltasar Canestro. Estos prelados contribuyeron al desarrollo de las artes. Durante su episcopado se reconstruyeron parroquias o se ornamentaron muchas de las anteriores. Fenómeno semejante ocurrió con la arquitectura conventual y con la dotación de un renovado y espléndido ajuar artístico, ya sea en el campo de la retablística, en el de la escultura o en el de las artes suntuarias. En suma, un mecenazgo ejercido desde las más altas instancias de la diócesis. Conviene aclarar que este brillante desarrollo no fue meramente casual. Si el cabildo catedralicio se embarcó en los grandes programas del primer templo de la diócesis con el imafronte, la terminación de la torre, la reformas de las puertas de las Cadenas y de los Apóstoles y, aún mostró la ambición de ampliar la cabecera de la catedral para adosar una pequeña iglesia que cumpliera las funciones parroquiales de la feligresía, es porque existían los medios económicos para ejecutarlos. Con sólo comprobar las cuentas de la fábrica mayor se observa que durante muchos años el saldo positivo superaba con creces los ingresos anuales. Y si la voluntad de los obispos se manifestaba también en la promoción de otras obras en la diócesis es porque las rentas eran cuantiosas. Algunas veces se ha querido explicar tal pujanza económica en los favores dispensados desde Madrid, por la fidelidad de Murcia a la causa borbónica y nada más lejos de la realidad. El fenómeno es, por el contrario, más complejo, pues desde finales del siglo XVII ya se inició una recuperación, algo limitada durante los años de la guerra, pero continuada después. La población creció de una manera considerable hasta multiplicarse por tres el número de habitantes en los umbrales del siglo XIX. Tan alto índice demográfico posibilitó la conquista de todo el territorio en una ocupación casi general y sin precedentes. Los campos de Cartagena y Lorca, la huerta de Murcia y, en menor medida, las comarcas más septentrionales se vieron densamente pobladas. Semejante explosión demográfica fue acompañada de una eclosión agrícola con la roturación de nuevos regadíos y la creación de nuevas canalizaciones, lo que favoreció el crecimiento de la economía, la apertura de nuevas actividades y la especialización artesanal. Recuérdese la floreciente industria de la seda en Murcia. Parte de este florecimiento económico era consecuencia de la política reformista de los ministros de la monarquía y de las medidas que se adoptaron para promover riqueza y modernizar los recursos. La actividad comercial, por su parte, se vio renovada y acrecentada por los factores antes apuntados y el puerto de Cartagena aumentó su función de intercambio de productos. También es cierto que algunas decisiones muy importantes, que tuvieron su origen fuera de los límites del reino, influyeron de una manera notable para incrementar este panorama positivo. Se trata de las iniciativas de José Patiño y del marqués de la Ensenada por tener una marina moderna y eficaz, lo que originó la renovación de la industria naval y de toda una serie de actividades secundarias. Uno de los hechos más sobresalientes, con amplia repercusión económica y social en esta centuria, fue la creación del arsenal de Cartagena. Su construcción abrió enormes expectativas de trabajo, como respuesta a los cuantiosos recursos e inversiones procedentes de Madrid. Después el funcionamiento del mismo arsenal y su mantenimiento requirió oficios y actividades de alta especialización profesional con ofertas que crecieron progresivamente, sin contar las amplias obras de fortificación que también se efectuaron. De ahí que se entienda el espectacular aumento de población en Cartagena. 1. LOS GRANDES PROGRAMAS CATEDRALICIOS 1.1. Un paradigma del Barroco universal: el imafronte de la catedral de Murcia El imafronte de la catedral de Murcia fue la culminación de un largo programa constructivo que se había iniciado a finales del siglo XIII, 313 cuando se hicieron las primeras obras cristianas en la vieja mezquita mayor de la ciudad de Murcia. Diversas circunstancias de índole técnica y estructural, además de otras de carácter económico, paralizaron los programas renacentistas de la torre y de la fachada principal. Fue ya en el siglo XVIII, con una coyuntura mucho más favorable, cuando se adoptó definitivamente la decisión de levantar una nueva fachada, no sin superar una serie de dificultades. El resultado fue una gran obra, de las más representativas del Barroco monumental y religioso europeo, es decir, según el profesor Pérez Sánchez “pieza capital en la historia universal de la arquitectura barroca”. Entre los valores de este insigne monumento habría que destacar: sus conexiones urbanísticas y adaptación al medio, así como su vocación de impacto y presencia monumental en el paisaje; el logro de efectos, y los contrastes y alternancia de los cuerpos plásticos, junto a la trabazón de formas cóncavas y convexas; y su concepción artística integral (modelos arquitectónicos, arquetipos escultóricos y programas iconográficos, conformando una síntesis nueva e irrepetible). Además, se trata de un frontis conforme al modelo bien conocido de fachada-retablo y sentido escenográfico que se abre al fondo de una plaza irregular, sistematizada al final del proceso constructivo, con un juego de líneas cruzadas que acentúan el efecto, amplían su dimensión y crean un juego de formas convergentes hacia un centro jerárquico. Y, por encima de cualquier otra consideración, es un discurso retórico en el lenguaje perenne de la piedra, el soporte de una narración y de una alocución dirigida a los espectadores, valiéndose de los efectos artísticos, de la iconografía de las imágenes y los símbolos. Este escenario con un templo abierto a la calle no fue fruto de la casualidad. Fue, por el contrario, el resultado de un largo proceso en el que se fueron acumulando diversas intenciones hasta llegar a una fachada polivalente. Ya en el año de 1700, el cabildo catedralicio deliberó acerca de la necesidad de reanudar las obras inconclusas y entre ellas la terminación de la fachada. Las intenciones de esta empresa constructiva estaban claras: mostrar la magnificencia del templo como expresión del poder de la Iglesia, con arreglo a los ideales religiosos de la Contrarreforma. Todos estaban de acuerdo que había que dar una solución definitiva, pero una pieza tan relevante requería ciertas cautelas. Se pretendía emular las grandes iniciativas llevadas a cabo en el Renacimiento y, además, la fachada que se estaba levantando en la colegiata de San Patricio de Lorca, no sólo provocaba los recelos de los capitulares murcianos, sino que marcaba unas diferencias considerables en el terreno de la arquitectura y de la magnificencia, al reflejar esta última el rango de sus promotores y la relevancia del mismo templo. Las discusiones duraron más de treinta años pues en principio lo que se debatía era el remedio más adecuado para consolidar el viejo imafronte, que parecía desplomarse cada vez más, y construir el tercer cuerpo. Debates que coincidían, a su vez, con reparos de urgencia llevados a cabo por Toribio Martínez de la Vega, a consecuencia de los repetidos siniestros naturales. Se emitieron a partir de 1733 varios informes, uno de ellos firmado por Salvador de Mora, José Alcamí, Lucas de los Corrales y Pedro Pagán y, otro de Jerónimo Gómez de la Haya que continuaba las obras del puente viejo, iniciado por Toribio Martínez de la Vega. La diferencia de soluciones planteada dejaba perplejo al cabildo que continuó su intención de obtener más opiniones, entre ellas las del maestro fray Antonio de San José y el erudito Antonio de Elgueta. Estos dictámenes resultan reveladores al ofrecer datos de canteros y arquitectos – algunos ya conocidos por su intervención en obras mencionadas y otros porque desplegaron su actividad durante la primera mitad del XVIII–, su capacidad profesional y porque demuestra el interés general en la resolución del grave problema. Subyacía también un afán de competencia pues el éxito en la empresa aumentaría la fama y consideración de su autor. Se vislumbraban dos posturas antagónicas: una representada por fray Antonio de San José, al frente de la construcción del monasterio jerónimo de La Ñora y asesor de los prelados Luis Belluga y Tomás José de Montes; y otra que tenía como portavoz al joven arquitecto Pedro Pagán. En definitiva, el primero defendía la demolición del viejo imafronte y reconstruirlo según su estado original, mientras que el segundo no creía en la ruina inminente del monumento y se inclinaba por soluciones menos costosas y de consolidación. El cabildo por elevación acudió entonces a expertos –Carlos de la Reguera y Pedro Fresneda– y arquitectos – Pedro Ribera y Pedro Ruiz– de Madrid que aconsejaron remedios parciales. Todas las dudas quedaron despejadas con Sebastián Feringán, el ingeniero militar que trabajaba en las obras del puerto y arsenal de Cartagena. El prestigio que adornaba su especialidad profesional y la claridad de su exposición convencieron a los capitulares de la apremiante necesidad de la demolición de la vieja fachada y, lo que es más importante, a través de otro tipo de juicios de impacto emocional, de levantar una nueva, monumental y representativa de 315 sus deseos y anhelos. Era el mismo argumento que había expuesto unos meses antes el padre Baltasar Pajarilla en un impactante sermón. Una vez asumida decisión tan trascendental, quedaba la búsqueda del artista que pudiera responder a esas expectativas y tradujera en piedra semejantes intenciones. La gloria le cupo a Jaime Bort, artista natural de la localidad castellonense de Cuevas de San Mateo, que desde 1725 trabajaba en Cuenca y alternaba la doble responsabilidad de maestro mayor de la catedral y del ayuntamiento. Tras la intervención de un sobrino del cardenal Belluga, que era canónigo de aquella catedral, el maestro se trasladó a Murcia para realizar la traza del monumento y dirigir los trabajos. En su elaborado informe Bort daba una serie de razones técnicas para evitar los problemas de la fachada anterior e indicaba que la perfección de la obra derivaba de la utilización de los órdenes clásicos, haciendo una valoración de lo que suponen los mismos como expresión de la belleza en la arquitectura. Esgrimía una defensa del Clasicismo, apoyándose en la autoridad de los antiguos, con el fin de agradar a los insignes promotores de la obra y a identificarse con sus ideales de grandeza. Por eso afirmaba Jaime Bort que había pretendido “quedara con un buen medio tomando de los antiguos y modernos, lo que me ha parecido más del caso, para que sin desdecir de antigüedad la fábrica no deje de parecer de estos tiempos”. A ello añadía la importancia de la escultura para cualificar y valorar la arquitectura y destinarla a su vez a exaltar las connotaciones simbólicas. Jaime Bort exigió “la dirección universal” de esta empresa de gran envergadura donde nada escapó a su control, lo que fue a veces origen de conflictos. Para ello se montó un gran taller a la manera de los viejos talleres catedralicios que en Europa habían ido desapareciendo. Se creó una espléndida organización sobre la base de la perfecta coordinación entre el equipo administrativo capitular y el grupo de profesionales de todos los oficios encabezado por Bort. La división del trabajo fue la característica general: por una parte, la extracción de piedra en las canteras, supervisada por el propio arquitecto o los aparejadores Diego Thomás y Silvestre Baró, cuya principal misión era coordinar la extracción y primera talla de la piedra. Canteras que estaban repartidas en diversos lugares del obispado donde trabajaron, entre otros, canteros muy cualificados: Francisco Pérez, José Millán, Jorge Soler, Manuel Cremades, Simón Bravo, Pedro Berenguer, Juan de la Lastra, Vicente Chornet y Sebastián de Navas. De otra parte, en un solar frente a la catedral junto al seminario de San Fulgencio se ubicó el taller con un equipo más especializado para las labores de talla y escultura, bajo la dirección también de los aparejadores antes citados, aunque destacando la personalidad de Pedro Fernández, acaso el profesional de máxima confianza del arquitecto, sin olvidar a otros especialistas como Carlos Chornet, Blas Irles o Julián Sánchez Bort. Algunos de los canteros, antes mencionados, efectuaban también labores de acabado en el taller junto con Juan Bautista Vera, José de los Corrales, Pedro Litrán y otros. Y, por supuesto, estaban los escultores, siendo el principal de todos Vicente Bort, hermano del arquitecto, Manuel Bergaz, Sebastián Martínez, Silvestre Díaz, Juan Bautista Martínez Reina, Jaime Campos a los que se sumaron en diversas etapas Pedro Pérez, también citado como Pedro Federico, Joaquín Laguna, José Villarreal, Juan de Gea, Juan Porcel, Ginés López y Francisco Ganga. Tanto en arquitectura como en escultura, el taller que realizó la fachada entre 1736 y 1751 sirvió de escuela para la formación técnica y estética de los principales profesionales que trabajaron en el reino de Murcia y otros lugares, ya que incluso Vicente Bort y alguno de sus colaboradores acabarían en el palacio real de Madrid y en otras empresas de relevancia en la corte. Ya se ha comentado la perfecta sincronización con el equipo administrativo, destinado a levantar la contabilidad diaria de todo el proceso y a aportar los cuantiosos recursos económicos que en más de un 80% procedieron de los diezmos de todos los lugares de la antigua diócesis de Cartagena como tributo a su iglesia y contribución a su gloria. El resto correspondió a las ayudas del cardenal Belluga, que contribuyó con los primeros fondos para el comienzo de las obras, las aportaciones de la Corona y otros donativos. La construcción del imafronte se desarrolló en dos fases. Durante la primera, entre los años 1736 y 1749, se levantó el basamento de piedra negra hasta la terminación del primer cuerpo, incluyendo el repertorio de relieves ornamentales y la mayoría de sus esculturas. Ya en 1739 se preveía una cierta lentitud, debida sobre todo al control exhaustivo llevado a cabo por Bort y a su afán de perfección, que originaba continuos cambios en la selección y colocación de las piezas. Por eso, en 1743 los capitulares se quejaban y pedían al maestro cierta moderación “en los muchos adornos que le va añadiendo”. Al mismo tiempo se acusaba a Bort de estar implicado en la ejecución y asesoramiento en otras obras, nada de extraño por cuanto era el más reputado de los arquitectos murcianos y se le demandaban sus servicios, por ejemplo en la terminación del puente viejo o en el proyecto de plaza ovalada para el barrio del Carmen de Murcia, por citar algunas. Las tensiones fueron en aumento y en 1747, en una decisión apadrinada por el obispo Mateo, se vio obligado a reducir el 317 proyecto y eliminar un cuerpo de los tres, más el remate que tenía el diseño original. El prelado esgrimía la opinión de que “muchas portadas de Roma, y otras partes de la Europa […] solamente constan de dos Cuerpos”, postura poco correcta que escondía otras intenciones, basadas en su interés en que la obra finalizara pronto para poder realizar una nueva residencia episcopal. No acabaron con esta decisión las dificultades de Jaime Bort, ya que redujeron a la mitad su salario y se le hurtaron muchas de las competencias que como director de los trabajos había asumido desde el principio, además de las desavenencias surgidas con algunos de sus colaboradores. En medio de estos problemas el maestro recibió la comunicación del marqués de la Ensenada, reclamando su presencia en Madrid, para entrar al servicio del rey Fernando VI, signo evidente del prestigio acumulado por el autor del imafronte murciano que llegó a recibir el nombramiento de “Maestro mayor de las obras de su Majestad”. Con el traslado de Bort a la corte en diciembre de 1748, después de haber obviado las dudas que pudieran existir en la construcción, se realizó la segunda fase de los trabajos, bajo la dirección de Pedro Fernández, entre 1749 y 1751. Así se continuó con la terminación del segundo cuerpo y, sobre el mismo, el remate a modo de un cuarto de esfera que corona la exedra central. Evidentemente, tal rapidez demuestra que existía mucho material preparado y que el nuevo maestro estaba muy limitado por las condiciones impuestas desde el cabildo y no había lugar a variaciones o experiencias como las llevadas a cabo por Bort, lo que fue en detrimento de la calidad. Al mismo tiempo se levantó la cúpula del trascoro, para cuya solución, antes de la partida de Bort, se buscó el asesoramiento de algunos expertos que coincidieron en la idea de construir una media naranja, aunque pudiera romper con la homogeneidad gótica del templo o pareciera extraña la ubicación de tal cubrición en los pies de la iglesia, solución que defendían amparándose en las propuestas del tratado del padre Pozzo. Conviene señalar que entre las firmas que respaldaban estos consejos está la de Francisco Salzillo, única contribución del imaginero en el imafronte. Para esta última obra se recurrió a Gaspar Cayón, maestro mayor de la catedral de Guadix. No obstante, hay que precisar que fue Jaime Bort el primero que lanzó esta solución, aunque los recelos suscitados entre él y el cabildo indujeran a movilizar más sugerencias. Por eso, hay que atribuir también al autor del imafronte la idea de esta absoluta transformación del cuerpo de los pies del templo, perceptible nada más traspasar los umbrales desde la calle y encontrar un espacio diferente del que se continua por el resto del buque catedralicio. A la barroquización que supone el frontispicio del templo se une la de la inmediata nave del trascoro, donde la decoración de la contraportada y el altar de la Inmaculada, según ha estudiado la profesora SánchezRojas, junto a los efectos sorprendentes de la teatral iluminación, se conjugan para la monumentalización espectacular de este recinto sagrado, antesala de la catedral gótica. Estas obras del interior finalizaron en 1754, dos años después de haberse rematado el imafronte barroco. Aunque todavía existen dudas en cuanto a la formación de Jaime Bort, no cabe duda de que utilizó los innumerables recursos de la arquitectura barroca. Su nacimiento en 1693 en el norte del reino valenciano le impidió conocer directamente el núcleo de artistas que por entonces andaban itinerantes con la corte del archiduque Carlos de Habsburgo, pretendiente al trono español, pero sí el brillante foco artístico de Valencia y las consecuencias de la actividad del centroeuropeo Conrad Rudolf, tracista de la fachada de aquella catedral. El internacionalismo de ese centro artístico, abierto a corrientes de diversa procedencia, tanto italianas como de otras zonas europeas, no pudo ser ajeno a Jaime Bort. Su proximidad después a la corte madrileña desde Cuenca, donde residió varios años, le hizo conocedor del gusto francés impuesto por el primer Borbón. El único testimonio directo y visual de la arquitectura y escultura europea, del que se tiene noticia por ahora, fue su viaje a Francia y Flandes en 1751, según mandato de Fernando VI. Por ello, quizá sorprenda más la serie de referencias de todo tipo que se fundieron en su genial creación. Ahora bien, la experiencia acumulada en su itinerario español, antes de su llegada a Murcia, le hace acreedor de una personalidad altamente receptiva a numerosas corrientes y elementos propios de la arquitectura que supo dominar. La inmensa fachada se ofrece magníficamente estructurada a través de una sucesión de órdenes como signo más evidente del mundo clásico. La inclusión de la exedra central, donde el muro se alabea, atrae las miradas y concentra ornamentación y efectos, puede tener su ascendencia en el famoso nicho del Belvedere de Bramante, pero era ya un recurso tradicional de la arquitectura española desde el último Gótico y la sugerencia más reciente estaba en el plegamiento mural de la fachada de Rudolf para la catedral de Valencia. La disposición del cascarón que remata la exedra murciana apoyado en unos enormes frontones partidos, visibles desde la distancia, y la manera de ordenarlo resulta singular y difícilmente comparable. Añádanse otras formas cultas, como los recursos de la “arquitectura 319 oblicua” en las ventanas sobre las puertas laterales y hornacinas de los extremos y en el espléndido conjunto de la puerta central, cuya presencia remite a un conocimiento profundo de las improntas más modernas en las que se debatían teóricos y artistas. La misma utilización de enormes balaustradas rematando los cuerpos laterales, que tanto fustigaba la estética neoclásica, remite a una nueva organización cualificada de ciertos elementos arquitectónicos a los que el Manierismo, primero, y el Barroco, después, descontextualizaron de su función práctica original. Tampoco está de más recordar la riqueza y variedad de los materiales escogidos por Jaime Bort para mostrar la grandeza de la arquitectura. La textura de algunos y la policromía de otros se aúnan para mostrar el valor de lo tectónico y del contraste, la magnificencia y el simbolismo al mismo tiempo. Téngase en cuenta que la apariencia original dista mucho de lo que hoy se percibe, pues los dorados se extendían por las rejas y atributos iconográficos de las imágenes, con lo cual los recursos sensoriales se acentuaban al máximo. En esta búsqueda de contrastes a veces el material seleccionado sirvió para dar un tratamiento especial a determinadas zonas de la fachada. Los mismos basamentos de donde arranca el imafronte fueron ejecutados con una piedra marmórea de color negro. Pero, sobre todo, las portadas merecieron una atención sobresaliente, tanto por el material empleado como por los recursos utilizados. Los tres ingresos al templo fueron concebidos como unidades arquitectónicas que parecen singularizarse de la textura del propio muro, aunque magníficamente vinculadas a la totalidad. Los medios polivalentes del Barroco fueron escogidos por Jaime Bort para acentuar los umbrales que permiten acceder a la casa de Dios. La jerarquización de esos vanos vino a concentrarse en la puerta central, donde el arquitecto reafirmó con cuidado exquisito la diversidad de materiales y los valores de la arquitectura. La presencia de baquetones a la madrileña, que se acodan y elevan en sentido mixtilíneo, o la hornacina inmediata, que acoge al grupo de la Virgen de las Gracias, con pilastras oblicuas y estípites, son otros elementos que contribuyeron a ese engrandecimiento de la puerta del Perdón. Y esos mismos medios reafirmaron la atracción sensorial habitualmente destacada en la monumentalización de los ingresos. Dada la personalidad de Jaime Bort, capaz de dominar con igual destreza y habilidad diversas vertientes artísticas, no podía faltar en esta síntesis magistral la ornamentación cuidada y exquisita, para valorar lo puramente tectónico y hacer más flexibles las superficies. De esa manera frisos, pilastras y otras bandas verticales, pedestales y basamentos, ventanas y hornacinas acusan contrastes derivados de la presencia de motivos decorativos, unas veces de levísimo relieve y otras de mayor consideración plástica, conforme a los objetivos perseguidos por su autor bajo el concepto unitario que preside todo el conjunto. También aquí sobresale la cultura de Bort pues las fuentes de inspiración parecen diversas, desde las que acusan la tradición renacentista hasta otras que remiten a grabados de Pierre Lepautre y los decoradores del Palacio de Versalles, y los repertorios difundidos por Berain, según señaló el profesor Gómez Piñol. Junto a los relieves, la escultura alcanzó un grado de protagonismo que nunca rebasó el de la arquitectura. Se trata de manejar múltiples lenguajes buscando la conjunción y perfecta armonía en la complementariedad de las artes, con similar rango de calidad y ejecución. Con independencia de los aspectos narrativos y simbólicos que ejercen las imágenes, desde el punto de vista artístico cumplen esa función que va más allá de ornamento de la arquitectura; hacen menos rígidas las fronteras de unas y otras, de tal manera que la desproporción de algunas piezas escultóricas con respecto a sus propias hornacinas forma parte de unos recursos visuales destinados a engrandecer el rostro externo de la catedral murciana. Pero el imafronte es algo más que una hermosa fachada que culmina al exterior el templo más importante de la diócesis, pues Jaime Bort y sus escultores ofrecieron al obispado de Cartagena en este inmenso retablo una historia esculpida en piedra. La envergadura de tan amplio programa iconográfico contó con la referencia directa del famoso sermón del jesuita Pajarilla en la catedral, en enero de 1734, y la selección realizada por el secretario del cabildo Bernardo de Aguilar a partir de viejos cronicones, hagiografías fabulosas, leyendas y los textos del historiador Fernando de Hermosino. Se trata de la expresión a través de algunas imágenes de los mensajes de la religión proclamados por la jerarquía católica de la Iglesia triunfante, después del Concilio de Trento. La gran exedra presenta una exaltación mariana desde la hornacina principal con el grupo de la Virgen de las Gracias (titular de la catedral), rodeada de ángeles y arcángeles, hasta la apoteosis de su triunfo con el altorrelieve de la Asunción en el cascarón superior, pasando por los relieves de la Inmaculada y de la Anunciación, junto a la puerta del Perdón, y los padres de la Virgen en dos pequeños nichos de esa misma puerta. Bajo las ricas columnas sesgadas de jaspe rojizo se representan los Padres de la Iglesia (los santos Jerónimo, Ambrosio, Agustín y Gregorio) como fundamentos del pensamiento teológico, mientras 321 que en los basamentos de piedra negra sobre los que se asienta la fachada, en una gran metáfora, los cimientos mismos del catolicismo en sus raíces históricas y evangélicas, es decir, los relieves con los bustos de los apóstoles. En los extremos del imafronte, rematando los torreones circulares, aparecen las esculturas de San Pedro y San Pablo, como guardianes del templo y expresión de la Iglesia romana y, debajo de ellos, en sendas hornacinas, los doctores de la Iglesia Santo Tomás de Aquino y Santa Teresa. Las referencias a la universalidad de la Iglesia se completan en las puertas laterales con las efigies de San Juan Bautista y San José. En resumen una selección muy cuidada para expresar las glorias de la religión cristiana y la ortodoxia del catolicismo. Junto a estas lecturas de los fundamentos religiosos universales el imafronte proclama también a la ciudad y al obispado su larga y gloriosa historia. Quizá resulte esta faceta del programa iconográfico la más rica en matices, por la peculiaridad de algunos de los santos escogidos y algunas referencias legendarias. Se unía la reivindicación de la antigüedad de la diócesis de Cartagena, arrancando del mundo hispano romano, con la contribución a la unidad católica de España y a una historia que todos querían recordar y preservar. Habían sido muchos los textos que desde finales del siglo XVI habían destacado la importancia del obispado y su historia plagada de acontecimientos fabulosos que ya se estaban poniendo en duda. Fue el secretario del cabildo, Bernardo de Aguilar, el encargado de escoger lo más adecuado y representativo de entre tanta profusión escrita en numerosos documentos e impresa en multitud de libros y crónicas. En los remates de las calles laterales, de una forma destacada, junto a las balaustradas se colocaron San Basileo, primer obispo de la diócesis nombrado por Santiago apóstol, y San Liciniano, prelado de época visigoda, desterrado y muerto en Constantinopla. Detrás de ellos se levantan las efigies del mártir San Poncio Porcario y el eremita San Ginés de la Jara. En las hornacinas del cuerpo central, San Patricio y San Petronio. En este grupo de imágenes citadas se quería aludir a diversos personajes que por su rango, santidad, martirio o protección engrandecían la historia del obispado. Mucho más destacados, porque fueron resaltados de una manera especial en lugares privilegiados de la arquitectura del imafronte, son los que se exhiben en los intercolumnios superpuestos que enmarcan la calle central. No es sólo la santidad, alcanzada por una vida virtuosa o por el martirio, sino las vinculaciones de la diócesis con la historia, su participación en acontecimientos que eran considerados trascendentales y su relación con la monarquía española. Los Cuatro Santos de Cartagena (Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina), hijos del duque de Cartagena, Severiano, que vivieron en la segunda mitad del siglo VI, aparecen entre las grandes columnas del cuerpo bajo como testimonio de una veneración siempre reiterada y ejemplo insigne de la santidad local. En la parte superior, Fernando III el Santo, bajo cuyo reinado se incorporó Murcia a la corona de Castilla y se restauró la diócesis carthaginense y, al otro lado, San Hermenegildo, sobrino de los Cuatro Santos, considerado en el marco de documentos de dudosa verosimilitud natural de Cartagena, y mártir por haber adjurado de la herejía arriana. No habría de faltar tampoco en esta historia en piedra el reflejo de la milagrosa aparición de la doble cruz de Caravaca, “blasón grande de este Reino”, según Bernardo de Aguilar, en el relieve sobre la gran ventana central. La grandeza de la diócesis quedaba legitimada por su antigüedad, próxima a los tiempos de Cristo, pues los promotores del programa y de la construcción del imafronte elevaron a la cúspide del frontispicio y de su historia al apóstol Santiago que, rodilla en tierra, plantaba la cruz, tras su desembarco en Cartagena, después de Pentecostés, para evangelizar Hispania. La desaparición de la escultura en 1803 por amenaza de desplome hurtó la referencia visible del origen apostólico de la diócesis –puesta en duda ya por parte de muchos escritores sagrados–, que las autoridades religiosas querían reivindicar una vez más en este retablo y telón de piedra “que, desde la Cartagena del Bajo Imperio romano hasta la pletórica e ilustrada Murcia del siglo XVIII, al labrar esta joya hizo posible uno de sus mejores momentos en el paso de los siglos”, según escribió el profesor Bonet Correa. No concluye con la enumeración del listado de esculturas la serie de mensajes que se querían expresar de una particular historia religiosa. A través de otras esculturas se representan alegorías y la sutileza de algunas piezas y relieves confieren relevancia a ideas difundidas por una erudición que siempre se preocupaba por vincular la arquitectura cristiana con el templo de Salomón y con otros aspectos de la emblemática. Ya Baltasar Pajarilla aludió al templo de Jerusalén en su sermón tantas veces mencionado al compararlo con la catedral murciana. Del Templum Domini toda la literatura hierosolimitana destacaba su puerta dorada y las columnas que la enmarcaban. Cobra por tanto relevancia el tratamiento y preocupación especiales que a Bort merecieron las sesgadas columnas de la puerta principal, acentuadas por la presencia de los nichos con las imágenes de los padres de la Virgen, como recuerdo del templo bíblico y entrada a la Ciudad Santa, según ha puesto de relieve el profesor Ramallo Asensio. 323 1.2. La torre como símbolo urbano La torre renacentista, comenzada por los artistas florentinos y continuada por Jerónimo Quijano en el segundo cuerpo, quedó paralizada desde el siglo XVI. Ya en 1700 se elevaron voces en el seno del cabildo para concluir los programas catedralicios y, entre ellos, la torre. No vuelve a tenerse noticia hasta 1732 en que se comentó nuevamente el interés por reanudar unos trabajos, siguiendo el diseño que entonces existía, posiblemente el que el maestro Quijano realizara dos siglos antes. Las intenciones del cabildo por acometer los remedios adecuados para estabilizar el antiguo imafronte y los arduos debates que surgieron para solucionar este problema obligaron a postergar otra vez la torre. Una vez que se construyó la nueva fachada y satisfechos los capitulares del objetivo conseguido, la euforia del momento incitó a encomendar en 1752 a Pedro Fernández (el sucesor de Jaime Bort) la preparación de algún diseño. O el proyecto existente en 1732 había desaparecido o, por el contrario, se pretendía reanudar la torre bajo unos nuevos parámetros, tal como se había efectuado en el frontispicio. Se desconocen las características del proyecto de Pedro Fernández y las causas de que no se iniciaran las obras. Tan sólo se sabe que Antonio Ponz, en carta dirigida a Llaguno en 1762, comentaba despectivamente el dibujo que había visto en Murcia. Ese mismo juicio lo había proferido Ponz al contemplar el nuevo imafronte, postura habitual de los defensores de la estética neoclásica que abominaban de lo barroco. Ante tal situación fue convocado en 1765 un concurso por los canónigos Pelegrín y Aguilar, bajo el asesoramiento del arquitecto Baltasar Canestro, llegado de Madrid para inspeccionar las obras del nuevo palacio episcopal. Dos fueron los proyectos sobresalientes de esta convocatoria, uno de Juan de Gea y otro de José López. El primero se conserva en una colección particular y cabe la posibilidad que el segundo sea el que se conserva en la Biblioteca Nacional. Ambos se exhibieron en la exposición Huellas. Por la descripción que aparece en el informe emitido por los capitulares antes mencionados, ambos autores coincidían en elevar un tercer cuerpo más un cuarto retraído con campanas. La diferencia sustancial radicaba en el remate: un cuerpo piramidal terminado en aguja en José López y un airoso chapitel abuhardillado con linterna y giraldillo en Juan de Gea, que parece más barroco y ornamental. El extraño dibujo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia, donde la torre aparece en el lado derecho de la fachada y en el mismo plano, ofrece también un remate semejante al de Juan de Gea. Después de las dudas surgidas por la disparidad de criterios presentados por los dos artistas, no se adoptó una decisión definitiva en cuanto al coronamiento, aunque hubo preferencia por la solución de Juan de Gea y la lámina incluida en el Atlante Español de Bernardo Espinalt en 1778 así parece indicarlo. No obstante, se iniciaron las obras del tercer cuerpo con el maestro José López al frente de ellas, que corrigió el vencimiento de la torre renacentista hacia Levante, como ha indicado Vera Botí. Sobre el piso tercero levantó en las esquinas cuatro pequeñas torres –los conjuratorios– rematados por sendas piezas piramidales y las imágenes de los Cuatro Santos de Cartagena. El esbelto cuerpo de campanas se alza entre los conjuratorios con una relación de vanos perfectamente definida, acentuando el aspecto airoso de este conjunto superior en el que se utilizaron cubriciones goticistas y arcos apuntados. No es éste el lugar para comentar este revival gótico, tan solo aludir que desde hacía tiempo la tratadística indicaba que el apuntamiento de bóvedas y arcos parecía superior desde el punto de vista técnico, contribuía a corregir los empujes y evitar los desplomes. Cuando llegó el momento de ejecutar el controvertido remate superior, José López volvió a insistir en su propuesta de 1765 e, incluso, llegó a ofrecer otro proyecto donde modificaba ligeramente su idea, aunque se reafirmaba en la aguja a la romana frente a la más bella solución de Juan de Gea. Tales incidencias movieron al cabildo a solicitar el asesoramiento de la Academia de San Fernando. El arquitecto Ventura Rodríguez fue el encargado del diseño, que elaboró una propuesta escasamente acertada; se trata de un cuerpo octogonal abovedado con una linterna de coronamiento. Los huecos circulares abiertos en la peraltada cubrición tampoco son un recurso feliz y no contribuyen al embellecimiento de una de las torres más monumentales de la cristiandad. Durante ochos años estuvieron interrumpidas las obras por estas incidencias hasta que el arquitecto Pedro Gilabert dio por terminados los trabajos en 1793, según el modelo enviado desde Madrid. Es posible que los desaciertos en la solución finalmente adoptada del remate hagan anhelar aún más el proyecto de Juan de Gea, que parecía acentuar el sentido ascendente del campanile murciano, ilusión visual truncada por el cascarón abovedado. No obstante, se percibe un concepto unitario. Todos los artistas que intervinieron en la torre desde el Renacimiento hasta el Tardobarroco nunca perdieron 325 de vista que se trataba de un hito arquitectónico, que en el pasado fue levantado sobre el lugar más sagrado del templo, la sacristía, donde se custodiaban las especies eucarísticas y los vasos para el sacrificio y donde el celebrante se revestía para el ritual litúrgico, según el texto del profeta Isaías. El monumento terminado a finales del siglo XVIII se convirtió en un símbolo urbano que dominaba y sigue dominando la ciudad de Murcia, oteando el horizonte y percibiéndose desde la lejanía. 2. EL ESPACIO SAGRADO Y SU ARQUITECTURA 2.1. Estructura y versatilidad Durante el siglo XVIII la arquitectura religiosa alcanzó un desarrollo considerable en un proceso semejante al de la primera mitad del siglo XVI. Las demandas de un número de habitantes cada vez mayor y los nuevos núcleos de población fueron la causa de la construcción y ampliación de los centros de culto, sin olvidar la situación casi ruinosa a la que habían llegado muchas iglesias parroquiales y conventuales. La carencia de medios en la etapa anterior había obligado a posponer medidas de consideración, realizándose tan solo reparos urgentes, razones por las cuales la degradación de los edificios creció paulatinamente y exigió importantes remodelaciones cuando no la total reconstrucción. En la ciudad de Murcia, por ejemplo, aún permanecían las secuelas de riadas desastrosas que la insuficiencia de recursos no había podido remediar. Otro aspecto a tener presente es que el esplendor del siglo XVIII se debe también a un afán por adecuar, enriquecer y embellecer la arquitectura, porque las circunstancias lo permitían y se tenían los recursos necesarios. No ha de olvidarse, por su parte, que era una sociedad reafirmada en unas formas de religiosidad tradicionales, controladas y dirigidas por una jerarquía eclesiástica, muy celosa del mantenimiento de la ortodoxia contrarreformista. Ese adoctrinamiento siempre sería más eficaz en el marco de un lenguaje visible y emocional para impresionar a los fieles. Así lo había entendido la Iglesia triunfante y Bernini supo traducir en Roma esas intenciones al utilizar indistintamente todos los recursos de la arquitectura y del resto de las artes con esa finalidad. En el mundo católico, desde Europa hasta la América hispana, de forma diferente según los medios, un mismo idioma sensorial se utilizó para obtener esos objetivos. En ese proceso la arquitectura en todas sus vertientes, pero también los retablos, la escultura, la pintura y las artes suntuarias, se combinaron para hacer más visible una escenografía al servicio de la religión. Cobra sentido, así, la transformación de la arquitectura religiosa murciana durante el siglo XVIII, ya sean parroquias o iglesias conventuales, en las que se desplegó un aparato más ornamental que estructural sin las insuficiencias de décadas anteriores. El enriquecimiento de los centros de culto y sus innovaciones constituían programas que habían tenido que posponerse. El resultado abocó en unos interiores vibrantes, en los que los fieles necesariamente serían inducidos hacia la recepción de los mensajes religiosos y a contemplar y participar en las ceremonias que se celebraban en el presbiterio, rodeadas de boato y misterio. Para la consecución de estos fines efectivamente ahora existían recursos puestos a disposición de las autoridades religiosas, pero también colaboraron otras instituciones como los concejos. También los particulares ayudaron; unas veces fueron los propios vecinos con sus limosnas, en otras, el interés de los feligreses que continuamente elevaron peticiones, sin olvidar las iniciativas de las cofradías y hermandades. Las plantas de los templos, tanto las parroquias como las de las órdenes religiosas, responden a la tradición seiscentista de un modelo muy definido que había mostrado su virtualidad a través de la experiencia y que generalmente se atribuye su origen al Gesú de Roma. Se trata de un diseño sencillo inscrito en un rectángulo con una nave única que llega hasta un crucero que rara vez sobresale del mismo, a no ser por adiciones en época neoclásica. A ambos lados del espacio principal cabalgan una serie de capillas comunicadas entre sí que fue lo que más evolucionó, puesto que ese primitivo pasillo de dimensiones reducidas se fue ampliando con el tiempo, hasta convertirse en nave lateral facilitando el paso a los fieles. El alzado se establece a través de una articulación de pilastras con capiteles de orden compuesto y corintio entre las cuales se levantan arcos de paso a las capillas laterales y frecuentemente sobre los mismos se abren balcones. Un entablamento de volada cornisa remata esos muros laterales horadados y se presenta como un nexo de continuidad, aunque se quiebra con entrantes y salientes en correspondencia con la distribución inferior. Cubren la nave bóvedas de medio cañón sobre lunetos con ventanas, en fragmentos separados por arcos fajones. Una cabecera de planta rectangular acoge la capilla mayor, mientras que a los pies de la iglesia se levanta un coro alto, ambos en los extremos de la nave única, como el alfa y el omega de un simbólico camino recorrido por los fieles desde el acceso al templo hasta llegar al presbiterio o santuario. El crucero se cubre con una cúpula que 327 contribuye a enfatizar el espacio vertical frente a la horizontalidad de la nave y a subrayar la preeminencia sagrada de la capilla mayor. El domo elevado sobre tambor y pechinas en las cuatro esquinas del crucero no escapa a significados cosmológicos y a la visión cristiana del universo. La versatilidad del modelo descrito podía permitir su aplicación a lugares concretos y su pervivencia facilitaba su construcción a cualquier arquitecto o maestro de obras con independencia de su formación y cultura. Las dimensiones de la nave se adecuaban a su función con cinco tramos en las parroquias y cuatro o tres en los conventos. La tipología evolucionó hacia un engrandecimiento de la escala y a la ampliación espacial. La sabia distribución de los espacios y una relación ajustada de las proporciones, además de la correcta articulación de todos los elementos, dependen ya de la capacidad ordenadora del tracista y del grado de profesionalidad de aquellos constructores que supieran traducir el proyecto y sus intenciones. Los obispos fueron los más firmes defensores de este tipo de arquitectura eclesial pues se acomodaba a las intenciones religiosas emanadas del Concilio de Trento y explica, por tanto, su vigencia hasta el siglo XIX. Los maestros mayores de la diócesis, al depender directamente del prelado, se encargaron de seguir sus instrucciones y aplicar esta faceta tan relevante de la política parroquial. Así, Bartolomé de la Cruz Valdés, fray Antonio de San José, Pedro Pagán y José López, entre otros, contribuyeron a reafirmar la vigencia de esta tipología arquitectónica. La documentación conocida refleja en ciertos casos el interés de la máxima autoridad del obispado en este sentido. Cuando Belluga decidió la construcción de la nueva parroquia de Peñas de San Pedro encargó el proyecto en 1716 a su maestro mayor, Bartolomé de la Cruz Valdés. La escritura de adjudicación de las obras a Pedro Ruiz Almagro se realizó ante su presencia en la antigua residencia episcopal, especificándose que este maestro tenía que ceñirse “a la planta que está hecha […] rubricada de mano de dicho Excmo. Señor Obispo”. Se dieron casos muy excepcionales de iglesias de tres naves. Circunstancias especiales rodearon las empresas arquitectónicas de Santa María de Gracia de Cartagena y de la Purísima de Yecla, pues contaron con el apoyo de los concejos y también de los obispos. En el primero de ellos se quiso ejecutar un edificio de planta catedralicia con tres naves, capillas y girola con la intención de que, una vez finalizada, se efectuara la reversión de la silla episcopal y, aunque las obras con sus interrupciones abarcaron casi todo el siglo, nunca fue terminada con las pretensiones iniciales, al existir un cambio de proyecto en la zona de la cabecera que se vio privada de crucero y girola. Mejores resultados tuvo el proyecto de José López para la basílica de Yecla (1774). También de tres naves, con girola y capillas, a pesar de la oposición del concejo que se oponía a que la obra la dirigiera el propio tracista, pudo terminarse a mediados del siglo XIX. Construida en piedra, anuncia el triunfo del Neoclasicismo en un arquitecto –José López– formado a la sombra de Jaime Bort. 2.2. La eclosión ornamental y sus maestros La transformación del espacio sagrado estuvo provocada preferentemente por una explosión ornamental en la que tuvo mucho que ver el maestro mayor del obispado, Bartolomé de la Cruz Valdés, que se había formado en el círculo del arquitecto cordobés Francisco Hurtado. La relevancia concedida nuevamente a la figura del arquitecto de la diócesis tuvo las mismas repercusiones que en el siglo XVI. La presencia de un profesional con amplias competencias en una dilatada área jurisdiccional suponía la difusión de renovados códigos estilísticos y, en este caso, la transformación ornamental de los interiores de los templos. Así ocurrió en la parroquial de Nuestra Señora de Loreto en Algezares, donde la intervención de Bartolomé de la Cruz en 1717 resultó decisiva para que un edificio con techumbre mudéjar del siglo XVI fuera reconvertido a la nueva estética. Además de la ampliación efectuada, lo más importante fue la ocultación de la cubierta a través de bóvedas falsas y el enmascaramiento total del muro con yeserías, donde se exhiben cornisas que se quiebran por encima de un entablamento continuo. El valor de lo geométrico se acentúa con boceles que suben y bajan. Las pilastras cajeadas con festones colgantes contribuyen a esa transformación radical en aras de lo barroco. Ésta fue una práctica generalizada en la arquitectura murciana durante la primera mitad del siglo XVIII. Además de los aspectos mencionados, puede apreciarse una mayor flexibilidad en la concepción de los órdenes que pierden la rigidez ortodoxa del Clasicismo. La multiplicación de molduras y la valentía en las voladas cornisas que se mueven con perfiles netamente geométricos, junto al añadido de elementos específicamente ornamentales más o menos profusos, provocan la multiplicación de efectos y contrastes. Efectos que se multiplican a través de capas pictóricas que se extienden por paramentos, y con pigmentos de otro color que se aplican en ciertos elementos de mayor valor arquitectónico (por ejemplo, cornisas, capiteles o cajeados de pilastras), en los que la policromía sobre las 329 yeserías pretende atenuar la pobreza de materiales y evitar el recuerdo de la sillería o mármol. En esta jugosa y rica ornamentación se percibe también la influencia de la retablística y de su evolución. Los rompimientos de cornisas, el sentido de lo decorativo al quebrar lo tectónico, la inclusión de hojarascas y frutos, delicados modillones, motivos naturalistas y la importancia añadida de lo pictórico son préstamos que los arquitectos y decoradores recogieron del retablo para valorizar una arquitectura que buscaba efectos y la dinamización de espacios arcaizantes. No se olvide que a veces los mismos tallistas que trabajaron en los retablos fueron los encargados de efectuar tan brillante manera de enriquecer la arquitectura. Énfasis ornamental que no transforma la estructura; se trata de un revestimiento que modifica las apariencias. Los soportes siguen siendo pilares cruciformes –rara vez se utiliza la columna–, articulados por pilastras que enriquecen sus fustes con cajeados y motivos decorativos. Cada vez se multiplican más las molduraciones de los arcos y es muy frecuente la continuidad de baquetones abrazando todo tipo de vanos, ya sean ventanas o tribunas con balcones, que no sólo aparecen en las iglesias de las órdenes religiosas sino también en las parroquiales. También el abocinamiento o derrame de los arcos de la nave hacia el interior de las capillas, que tiene su raíz en la puerta de las Cadenas de la catedral y en las indagaciones posteriores de la arquitectura oblicua de Caramuel, fue un recurso de uso muy frecuente, contribuyendo a la dinamización general de los elementos constructivos y a la modificación de las relaciones espaciales. Un ejemplo de esta reiteración ornamental en las décadas primeras de la centuria lo ofrece la nave del murciano templo de la orden de la Merced, cuya suntuosidad fue recalcada en su tiempo por el historiador Fernando Hermosino. Es ante todo el valor de lo decorativo que, con los instrumentos antes enunciados, permite crear sensaciones de lujo y riqueza o efectos ilusionísticos de intensificación espacial, conquistados en el interior de sencillas cajas murarias. Tales técnicas, y el modo de lograr la teatralización del espacio sagrado, no siempre han sido apreciados por los estudiosos, y no hace falta remitirse a la despiadada crítica neoclásica. En el siglo XX han sido muchos los investigadores –italianos y franceses en su mayoría– que han cuestionado esta forma de entender la arquitectura y han puesto en duda la existencia misma de un Barroco español e hispanoamericano. Superadas esas reticencias, bajo las cuales han subyacido, incluso, prejuicios ideológicos, hoy no se duda de que con unos medios tan precarios se obtuvieron resultados similares y comunes a los de los grandes centros de irradiación del Barroco. Los artistas más destacados de esta primera etapa son, además del mencionado Bartolomé de la Cruz Valdés, el longevo y polifacético Toribio Martínez de la Vega y algunos frailes arquitectos, como Antonio de San José y José Chover, a los que se suman el maestro de San Patricio, José Vallés, todavía activo a comienzos de la centuria, Salvador de Mora y, en menor medida, Pedro Escalante, Juan Fernández García, Juan Fernández Ojeda y Jerónimo Álvarez, estos últimos muy vinculados a las propuestas para levantar un nuevo puente de piedra. Los tres primeros mencionados recibieron en todo momento el apoyo de Belluga que a veces influyó decisivamente en que ciertas obras recayeran en ellos. Es el caso de la construcción del trascoro de la colegiata lorquina donde el prelado manifestó el interés de que fuera realizado por el montañés Martínez de la Vega. Interesa destacar esta cuestión porque en el marco de su afán organizador y renovador del obispado, Belluga mantuvo unas intenciones pastorales precisas. Estos propósitos habrían de afectar a la arquitectura religiosa y a la transformación o creación de centros de culto. De ahí que el prelado favoreciera a los arquitectos citados porque podían traducir mejor sus intenciones o porque acaso fueran los que más destacaban por su profesionalidad y apertura hacia renovadas vertientes estilísticas. Toribio Martínez de la Vega, procedente de Cantabria, logró a través de una larga vida profesional el reconocimiento debido a sus múltiples intervenciones en proyectos de carácter industrial e hidráulico dentro y fuera del reino de Murcia. Incluso, participó en obras de carácter militar en Cartagena y colaboró con Belluga en la Guerra de Sucesión. Su destreza y sabiduría técnica se pusieron a prueba cuando, al reformar la capilla del Rosario (1708), aneja a la iglesia de Santo Domingo en Murcia, levantó un arco que cabalga entre los límites del recinto religioso y de la casa de Almodóvar, de magnífica estereotomía, cuya solidez llamó la atención de Antonio Ponz. Quizá su obra de mayores consecuencias, aunque no la terminó, fue el proyecto del denominado puente viejo o puente de piedra sobre el Segura. A veces se ha puesto en duda la capacidad de este arquitecto en obras religiosas. La portada del santuario de la Fuensanta comenzada en 1705 revela cierta tosquedad en la talla pero la cornisa quebrada, casi a modo de alfiz, constituye un elemento repetido en exteriores por los arquitectos de la época y un recurso feliz para la ornamentación del espacio interno. El trascoro de la colegial lorquina suponía finalizar el interior de una fábrica de larga duración y monumentalizar algunos de los espacios significados de una iglesia de planta catedralicia. Obra tan relevante se 331 convirtió en un compromiso de Belluga en su visita pastoral a Lorca en 1712, frente a las reticencias de los capitulares de la catedral de Murcia, quienes protestaban por ésta y otras empresas que consideraban de simple adorno y excesiva suntuosidad, pero ya se sabe que el prelado no se andaba con templanza en asuntos de esta índole. El trascoro de San Patricio fue concebido para estar dedicado a la Inmaculada, una de las devociones predilectas del futuro cardenal. Se repetía así el mismo triunfo inmaculista que, un siglo antes, el obispo Trejo mandó levantar en el trascoro catedralicio murciano. Belluga se empeñó en que las trazas las realizara Martínez de la Vega y que se obviaran todas las dificultades para que el montañés pudiera trasladarse a Lorca, hiciera el proyecto y dirigiera su construcción. El resultado no pudo ser más logrado. A los paramentos lisos de los muros laterales del coro, cuyas puertas de acceso reciben un acusado tratamiento plástico con estípites, el maestro Toribio añadió un frente de movido diseño en planta, de ascendencia borrominesca, según Segado Bravo. La incurvación del muro, enmarcado por dos avanzados cuerpos con pares de pilastras cajeadas de capiteles compuestos, crea un conjunto de gran efecto, rematado a su vez por volada cornisa que se eleva sinuosamente sobre el eje central. La inclusión de esculturas y cuidados motivos ornamentales acumula un mayor sentido escenográfico. En el linaje de los elementos arquitectónicos utilizados, en la pluralidad de tales mecanismos y en su libertad combinatoria se perciben los estrechos lazos de Martínez de la Vega con fray Antonio de San José. La colaboración del fraile arquitecto y del maestro Toribio tuvo notables consecuencias más allá de la relación profesional, acaso consecuencia directa del apoyo prestado por el primero al segundo al elegir las trazas del montañés para el puente de piedra. En amplios sentidos la renovación de la arquitectura religiosa en la diócesis de Cartagena, especialmente evidente en los interiores de las iglesias, donde el espacio adquirió una nueva dimensión ante la importancia concedida al ornamento y a la libre disposición en la articulación y nomenclatura de elementos de origen clásico, es fruto de la presencia de estos dos profesionales. Unas veces juntos y otras por separado su influencia se dejó sentir en muchos de los programas del primer tercio de la centuria y su difusión no sólo se extendió por otros muchos lugares del territorio sino que alcanzó incluso la segunda mitad de la centuria. Es decir, llegaron a convivir los modelos de estos arquitectos con otras tendencias más renovadoras que arrancaron de Jaime Bort y de su imafronte y de las propuestas llegadas del mundo cortesano. No fue ajena al proceso antes indicado la protección que ambos gozaron por parte de Belluga que pudo comprobar los objetivos positivos de esa colaboración. En el haber de Martínez de la Vega estaba su magnífica preparación técnica y su capacidad para resolver problemas o situaciones en las que eran necesarias destreza, amplios conocimientos de estereotomía y cantería y los medios para lograr la solidez de las fábricas, al margen de cualquier vertiente estética, pero absolutamente imprescindibles en una zona asolada con frecuencia por temblores de tierra, riadas y la misma naturaleza inestable del subsuelo. 2.3. Los frailes arquitectos y la geometría El jerónimo fray Antonio de San José, también preocupado por la firmeza de las construcciones –son conocidos sus informes catastrofistas en relación con la estabilidad del viejo imafronte catedralicio y sus consejos favorables a la demolición de otros edificios religiosos–, se movía mejor en el terreno artístico. Cabe hacer unas aclaraciones en cuanto a la vertiente profesional de aquellos miembros de las órdenes religiosas dedicados a la arquitectura. Poseían en su mayoría una gran formación teórica y técnica. De ahí que algunos se denominaban matemáticos ya que ejercían labores docentes, como el mercedario Blas Aparicio Palop y el jesuita Cayetano Alcázar, que fueron consultados para la obra del puente viejo, o los también jesuitas Carlos de la Reguera y Pedro Fresneda, que informaron sobre los arreglos del antiguo imafronte. Otros, por estar incorporados a la práctica cotidiana de la arquitectura, sumaban a esa preparación el conocimiento de la evolución y desarrollo de las formas, lo que explica que generalmente fueran los tracistas y maestros de las obras promovidas por las órdenes a las que pertenecían. Debido a estas últimas razones, su itinerancia era obligada con lo que incorporaban así las experiencias de los lugares que frecuentaban, se enriquecían con las diversas corrientes artísticas y las difundían. En definitiva, eran auténticos profesionales muy superiores a los maestros de obras locales. Esto no quiere decir que llegara a existir una edilicia específica de las órdenes religiosas, pues, incluso hoy día algunos autores han puesto en duda la existencia de una arquitectura jesuítica, promovida por la Compañía, concluyendo que “il modo nostro” acaso se trate de una cuestión semántica. Es cierto, sin embargo, que ciertos rasgos tipológicos fueron repetidos por alguna de esas órdenes. Lo importante es que estos frailes arquitectos desarrollaron una magnífica actividad profesional e intervinieron en muchos programas que no eran los de su religión. Fue lo que ocurrió con el carmelita fray 333 Alberto de la Madre de Dios en el siglo XVII en Caravaca, con fray Antonio de San José en el primer tercio del siglo XVIII, con el mercedario fray José Chover, que bien pudo intervenir en la remodelación de la iglesia de La Merced durante la segunda década, o con el jerónimo fray Pedro de San Agustín, autor de la iglesia de Vélez Rubio, en la terminación de la torre de la colegiata de Lorca, ya en la segunda mitad de siglo. Parece claro entonces cómo la presencia de estos frailes arquitectos se convirtió en un revulsivo en el Barroco murciano. Sus dispares adscripciones artísticas renovaron y enriquecieron los templos murcianos del siglo XVIII y su influjo se dejó sentir en los maestros locales. Sus diferentes formulaciones contribuyeron a crear unos espacios que nunca llegaron a ser homogéneos, no sólo por su origen diverso sino porque los recursos financieros dieron resultados también diferentes. Sirva de muestra la comparación entre el interior de las iglesias de Verónicas y Agustinas con las de San Pedro de La Ñora y La Merced. De fray Antonio de San José –que llegó a ser maestro mayor del obispado de Cartagena– se sabe que se multiplicó como tracista en diversos lugares de Castilla y otras zonas, y que conocía muy bien la arquitectura del Levante español. Por eso la influencia del Barroco valenciano se dejó sentir con notable intensidad en Murcia, durante las primeras décadas del siglo XVIII, continuando el influjo experimentado a finales de la centuria precedente. A partir de 1703 se encontraba fray Antonio en Murcia inmerso en la construcción del nuevo monasterio jerónimo de San Pedro de La Ñora, acaso el más monumental y brillante de los conjuntos monacales murcianos del siglo XVIII, donde hoy radica la Universidad Católica San Antonio (UCAM). La decoración en esta iglesia llega a ser abrumadora; de las voladas y quebradas cornisas, en las que se suceden molduras de sección recta y curva, penden uno estucos superpuestos de alto valor plástico creando efectos de claroscuro; los capiteles se enriquecen con guirnaldas colgantes; los balcones de las tribunas se apoyan en ménsulas de aparatosa decoración vegetal; los marcos de los huecos se convierten en complejas máquinas de repetidas y acodadas molduras que conviven con carnosos roleos y otros motivos, en los que trabajó José Balaguer y un anónimo escultor portugués. Las bóvedas se enriquecen con repertorios similares y hasta la escultura contribuye a la riqueza sensorial de este espacio que culmina en la airosa cúpula, rematada en 1738, no sin haber intervenido otros maestros de la misma orden en diversos momentos de la creación de esta enorme fábrica conventual. La luz que entra a raudales por las altas ventanas debajo de los lunetos de las bóvedas, y por los vanos del tambor y de la linterna, no sólo se convierte en un recurso de naturaleza simbólica sino que dilata el espacio, moldea y juega transitoriamente con las tallas de la espléndida ornamentación y llega a resultados absolutamente escenográficos y retóricos. Fray Antonio y Martínez de la Vega conjuntamente elaboraron para Belluga informes sobre el estado de las parroquias de la ciudad de Murcia –San Lorenzo, San Andrés o Santa Catalina–, o de lugares próximos –La Alberca y Alcantarilla– en la huerta. En ciertos casos – Beniel (1728) y Fuente Álamo (1736)– el arquitecto jerónimo, al comprobar el estado de su ruina, aconsejaba su demolición e, incluso, llegaba a elaborar las trazas de los nuevos templos. La preocupación episcopal no se limitó exclusivamente a tomar medidas para los centros religiosos de la red parroquial; también las iglesias conventuales merecieron la atención del todopoderoso Belluga y apoyó las gestiones encaminadas a su reconstrucción, como en Santo Domingo, Verónicas, Agustinas o las Anas, todos en la ciudad de Murcia. El último de los templos conventuales apuntados –el de monjas dominicas– tal vez sea uno de los resultados más elocuentes de la cooperación de los dos artífices. Es difícil distinguir lo que se debe a uno y a otro, ya que indistintamente participaron en el desarrollo de las obras siguiendo un proyecto común que ellos elaboraron, existiendo una absoluta complementariedad. Lo que sorprende es que partiendo de unos estilemas comunes se perciben diferencias con otras obras de estos mismos profesionales, lo que demuestra una vez más la capacidad de asimilación de las plurales vertientes ornamentales, la mayoría de ellas apoyadas en la tradición seiscentista que unas veces llegaban de Valencia y su zona de influencia levantina y, otras, del centro de la Península. Conviene advertir, sin embargo, que tales labores decorativas generalmente se realizaban por mano de tallistas más habituados a esos ricos repertorios, que lo mismo los difundían en los retablos o, al ser reclamados por los arquitectos, colaboraban con ellos en el enriquecimiento de los templos. Y tampoco se puede olvidar que cada programa constructivo arrastraba una serie de condiciones, ya fueran económicas, ya fueran exigencias de sus promotores, que posibilitaban o limitaban el proyecto y su resultado final. Ejecutada la iglesia de las Anas entre los años 1728 y 1738 es coetánea de la del convento de los Jerónimos pero el efecto logrado es diferente, con un sentido más abstracto de la concepción espacial, 335 semejante al de la parroquial de Fortuna, proyectada en 1727 también por fray Antonio. Se obtiene un sentido más acusado de las proporciones con una ausencia evidente de la aparatosidad decorativa del monumento de La Ñora y una mayor valoración de la arquitectura que se proyecta hacia el crucero y la cúpula. La rotundidad de las pilastras cajeadas en avance sobre las retropilastras y los derrames interiores de los arcos abocinados contribuyen a activar los muros y hacer más perceptible el movimiento espacial. Por su parte, los capiteles son insólitos y originales, como ya observó el profesor Rivas Carmona, y fueron ejecutados por José Ganga Ripoll quien después levantó el retablo de la capilla mayor. El diseño canónico de esas piezas capitales de los órdenes se sustituye por elementos ornamentales diferentes en cada una de ellas, licencia que rompe la uniformidad que suele presidir la articulación de espacios y muros. Motivos pictóricos de rica policromía se extienden, a su vez, por los cajeados de las pilastras y el intradós de los arcos. La misma configuración espacial de este templo se repite en la del convento de Verónicas. Sus volúmenes y proporciones son semejantes, y la liviandad ornamental, más contenida en este caso, la articulación de las pilastras y el abocinado de los arcos remiten al templo dominico y a fray Antonio de San José que proyectó las reformas del convento en 1715, aunque la construcción tuvo que retrasarse a mediados de siglo, inaugurándose con el ceremonial acostumbrado en 1755. Esta ausencia ornamental es perceptible en la iglesia de las Agustinas, cuya reconstrucción se acometió a partir de 1729 al levantarse un gran complejo monacal, que recibió un notable impulso por el obispo Juan Mateo. Los valores de la arquitectura predominan frente a la decoración superpuesta. Lo mismo ocurrió con la actual iglesia de San Andrés que antes fue de frailes agustinos. Ya en 1726 unos informes de fray Antonio de San José y de fray Francisco Raimundo (activo en Elche y Orihuela) indicaban la amenaza de ruina, frente a la opinión en contra de Toribio Martínez de la Vega, circunstancias que hicieron retrasar la obra del templo hasta la segunda mitad de siglo (17591789). Otro fraile arquitecto, el mercedario fray José Chover, parece que trazó en 1721 la iglesia del Carmen, aunque no se terminó hasta 1767, gracias a las ayudas del matrimonio Felipe García Ros y Catalina Faz. También en la tercera década de esa centuria se comenzó la iglesia de Santo Domingo (1722), posiblemente replanteada por fray Antonio de San José, aunque la doble tribuna en cada uno de los tramos de la nave crea un sentido espacial más próximo al de dos siglos antes. Todo esto indica pluralidad de tendencias e intenciones, sobre todo, en el campo ornamental, que se utilizaba de manera indistinta por diversas causas; desde la adecuación a una situación concreta, pasando por los deseos de los promotores y la prolongación del proceso constructivo con la incorporación de varios profesionales, hasta los problemas derivados de la insuficiencia financiera. Cuando los recursos eran cuantiosos los resultados se convertían en sorprendentes, como en algún ejemplo antes mencionado y en los que se van a tratar a continuación. La iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en la villa de Peñas de San Pedro (Albacete) se presenta como uno de los conjuntos más espléndidos del Barroco murciano. A pesar de la negativa del cabildo a plegarse a los deseos del concejo de esa villa, la visita de Belluga en 1709 fue determinante para la nueva construcción, cuya planta firmó Bartolomé de la Cruz Valdés en 1716, año en el que se adjudicaron los trabajos a Pedro Ruiz Almagro, aunque al poco tiempo la obra pasó a Cosme Carreras. La lentitud de la ejecución y los excesivos gastos en opinión del cabildo originaron la inspección de Jaime Bort en 1739 para que diera instrucciones de una rápida finalización y que no se excediera “en cosa superflua ni más ornato y hermosura”, palabras que aludían a la suntuosidad de lo ya fabricado. El maestro del imafronte dio nuevos diseños y las obras continuaron de la mano de Cosme Carreras (a pesar de la antipatía entre ambos), que las terminó junto con Carlos Chornet en 1746. Cabe decir que se percibe un notable desarrollo del sentido estructural del edificio con una magnífica articulación de pilastras y perfecta molduración de los arcos. Todo el cuerpo de la nave responde a un criterio de valorización de la arquitectura y hasta los motivos ornamentales de alto sentido plástico con niños y rocallas se concentran describiendo un ritmo al servicio de la planificación espacial. Por el contrario, la cúpula ofrece una decoración de abigarrada intensidad y estucados altorrelieves en su tambor y pechinas y se fecha en 1731 con la inscripción que recoge el nombre de Cosme Carreras. Es posible que en esta sutil diferencia en el tratamiento entre nave y cúpula radique también la enfrentada personalidad entre Bort y Carreras. La aplicación del lenguaje ornamental ofrece resultados desiguales al depender de una concepción arquitectónica diferente. 2.4. La influencia cortesana y la huella de Jaime Bort La generosidad del médico Diego Mateo Zapata hizo posible la reconstrucción total de la parroquia murciana de San Nicolás, iniciada en 1736 con un proyecto que cabe atribuir a fray Antonio de San José, maestro mayor del obispado. Hubo un cambio de orientación en 1742, cuando el promotor, que residía en Madrid, encargó al arquitecto 337 nacido en Murcia, José Pérez Descalzo, aunque vinculado a los círculos cortesanos y a las obras del palacio real, la terminación del templo. Pedro Lázaro, discípulo del anterior, fue el maestro enviado desde Madrid para ejecutar la fase final de las obras que acabaron en 1743. Prácticamente la iglesia cuando cayó en manos de José Pérez Descalzo sólo estaba a falta de cubrir la nave, lugar donde se percibe la influencia cortesana. El profesor Rivas Carmona ha atribuido al tallista José Ganga Ripoll las yeserías del crucero y cúpula, mientras que las del resto del templo responderían al diseño madrileño. El interior de este recinto eclesial responde a un cuidado sentido espacial y a un elegante modo de disponer el lenguaje ornamental que quiere evitar la profusión decorativa. Se percibe el énfasis de lo lineal como en la rota continuidad del arquitrabe por encima de los balcones o el fortalecimiento de lo arquitectónico en el abocinado de los arcos y otros elementos constructivos. El cajeado de todas las pilastras ofrece ristras de motivos colgantes que se repiten también en los plementos de la media naranja, aunque su diseño y tratamiento parezcan diferentes. La verticalidad de las pilastras se robustece con la pieza inmediata, una cartela de enmarañados elementos vegetales. Las reformas que a mediados de siglo se introdujeron en la iglesia del Real Monasterio de Santa Clara de Murcia enmascararon el interior con una rica decoración que contribuyó a enriquecer su desnuda arquitectura y a subrayar su estructura constructiva. Piezas de estuco de gran sentido plástico y complicado diseño parecen sostener en lugares calculados la volada cornisa del entablamento que corre por nave, crucero y capilla mayor. Por los cajeados de las pilastras cuelgan ristras ornamentales en relieves, como las ya vistas en San Nicolás. En la cúpula –abierta con ocho ventanas ovaladas (ya no son rectangulares)– y las pechinas predominan elementos curvilíneos asimétricos y rocallas que desplazan a los de vertiente naturalista. Estas pechinas son en todo semejantes a las de San Nicolás, por lo que cabe asignarlas a José Ganga Ripoll, nada de extraño cuando este mismo artífice fue el autor del tabernáculo de la capilla mayor. De la clave de la cúpula penden ristras con lazos y pequeños pabellones con colgaduras recogidas que vuelven a remitir a la influencia madrileña y, sobre todo, a la amplia cultura artística de Jaime Bort, pues ya estaba levantado por esas fechas el primer cuerpo del imafronte. El conjunto se enriquece con el bellísimo escudo del rey Carlos III. Parece superfluo subrayar que la presencia de Jaime Bort en Murcia introdujo novedades sustanciales en el desarrollo de la arquitectura y en la transformación del espacio sagrado. Con mayor o menor intensidad se fueron propagando otros códigos decorativos y su acomodación a los elementos estructurales que ofrecía su modelo en el imafronte. La construcción de la fachada de la catedral fue un taller en el que se formaron los maestros de mediados de siglo y los que no trabajaron allí tampoco pudieron sustraerse a la cultura artística de Jaime Bort, nutrida de un amplísimo abanico de fuentes. El retablo, la escultura y las labores de talla al servicio de la ornamentación arquitectónica ofrecen un aspecto renovado aunque existió una convivencia con las formulaciones anteriores que no llegaron a desaparecer. Profesionales como Pedro Pagán, Ginés Martínez, Joaquín Martínez Ferrer, Francisco Coronado, Tomás Montalvo, Martín Solera, Nicolás de Rueda, Juan de Gea o José López, entre otros, fueron receptivos en mayor o menor medida a la influencia del gran arquitecto valenciano. Acaso lo más importante a destacar es que salvo excepciones la decoración fue desapareciendo o, en todo caso, reducida a puntos muy concretos. El esplendor ornamental que había caracterizado a las primeras cuatro décadas del siglo XVIII fue sustituido por un predominio absoluto de lo arquitectónico. También es verdad que las grandes empresas catedralicias y la construcción del palacio episcopal y otros edificios dependientes de la mitra concentraron los recursos económicos en esos programas. Por tanto, se redujeron considerablemente los medios que pudieran destinarse a otras obras que se vieron privadas del sentido suntuoso de las anteriores. Fueron constantes las negativas del cabildo a contribuir en la reconstrucción de nuevos templos, como lo demuestra su reiterada oposición –origen de un largo pleito– ante el interés de los vecinos del barrio de San Antolín en Murcia de rehacer su parroquia, para la cual en 1745 habían realizado sendos proyectos los maestros Pedro Pagán y Ginés Martínez. Sólo la necesidad apremiante por estado ruinoso pudo justificar la reedificación de los recintos religiosos. Por ejemplo, la parroquia de Molina de Segura que, proyectada en 1746 por Francisco Coronado, muestra un interior en el que destacan los volúmenes de la arquitectura y un excluyente alzado de órdenes de pilastras sin complicaciones en sus entablamentos y cornisas. Un rotundo sentido espacial, monumental y desornamentado a la vez, se percibe en la parroquia de San Juan Bautista de la ciudad de Murcia, comenzada en 1750 bajo las trazas de Pedro Pagán, maestro mayor del obispado, quien tres años después todavía trabajaba en la capilla mayor. La limitada decoración, esta vez a base de rocallas o formas asimétricas, es el contrapunto a la exuberancia de la primera mitad de siglo. Igual ocurre en la vecina parroquia de Santa Eulalia iniciada en 1753 posiblemente bajo trazas de Martín Solera y la intervención de Joaquín Martínez Ferrer. Escasos 339 pretextos decorativos de naturaleza rococó, que no quieren enturbiar la limpidez constructiva, se asoman en los cajeados de las pilastras. La esencia de la arquitectura culmina aquí en el trampantojo de la capilla mayor con los fingidos elementos constructivos pintados por Sístori, creando similares efectos a los que Bramante realizó en la fantástica cabecera de Santa María presso San Satiro de Milán. La decoración rococó tuvo una notable difusión en diversos lugares del obispado, ya que los maestros mayores dependientes de las máximas instituciones de la diócesis fueron reclamados para examinar obras en curso y otras de nueva planta, al tiempo que decoradores y retablistas efectuaban la renovación del espacio sagrado con piezas que se hacían eco de esas tendencias ornamentales. Uno de los núcleos donde mejor se expresa tal dirección fue la ciudad de Lorca. Hay que advertir que esa decoración no recubría las superficies murarias sino que se expresaba en los derrames superiores de las pilastras, bajo los capiteles, sobre las molduras de los arcos, en las repisas de los balcones y en sus enmarcamientos, como en la iglesia del convento de San Francisco, como un efecto añadido de riqueza que no enturbia las líneas de la construcción. En la capilla del Rosario también pueden observase efectos de índole semejante, donde las rocallas no sólo se reflejan con estucos superpuestos sino a través de linealismos pictóricos con los mismos elementos asimétricos, esta vez extendidos por toda la arquitectura. Quizás el conjunto más rico es el de la iglesia del Carmen o San Indalecio, iniciada a partir de 1745 y terminada décadas después con ristras colgantes en los cajeados de las pilastras y profusión ornamental sobre las embocaduras de los arcos y ventanas, que ha sido relacionada con la de la iglesia de San Juan de Dios de Murcia. Manuel Fernández Alfaro, Nicolás de Rueda, Pedro García Campoy, Cristóbal Grau y Pedro Pagán son artistas vinculados a este viraje hacia el Rococó en la ciudad de Lorca. Los edificios que recibieron este enriquecimiento eran de estructura sencilla, según el modelo seiscentista tantas veces repetido, y en casi todos la misma articulación de la nave no llegó a alcanzar el juego movido de cornisas, la compleja molduración o el abocinamiento de los arcos de paso a las capillas. Por tanto, la exquisita y medida ornamentación desplegada es tan solo la huella de una vertiente decorativa con los efectos consiguientes de lucimiento del espacio, pero sin modificar los esquemas estructurales y articulatorios de la definición espacial. Existen dos templos en la ciudad de Lorca que, por circunstancias especiales, no recibieron ese tratamiento. La reconstrucción de la parroquia de Santiago proyectada poco antes de 1750 por Pedro Pagán, maestro mayor del obispado, y terminada en la década de los ochenta con la intervención de Manuel Fernández Alfaro, representa una absoluta concepción arquitectónica sin concesión alguna a la ornamentación. Magníficas pilastras cajeadas con capiteles compuestos, excepcionales cornisas con dentículos y ventanas ovaladas reflejan la asimilación por parte del tracista de algunas de las ideas de Jaime Bort. Este singular entendimiento se ve subrayado por el material utilizado en los elementos ordenadores de la arquitectura, arcos incluidos, pues, frente a la general construcción en ladrillo recubiertos con paramentos de enlucido; aquí se usó la piedra. Signo evidente de que se contaba con suficientes recursos para esta edificación pero que presenta también unos rasgos ya manifestados en su momento por Jaime Bort. Una concepción semejante se encuentra en la actual parroquia de San Mateo, construida por Pedro García Campoy, pero sin el material visto en la iglesia anterior. Por su parte, esta disposición de los centros de culto está ya indicando el camino hacia el Neoclasicismo presente en otros lugares del obispado como en el Salvador de Jumilla, las parroquias de Lorquí, Bullas, Pliego y Aledo, o la excepcional basílica de la Purísima de Yecla. Donde la ornamentación contribuyó a modificar totalmente el sencillo edificio fue en la iglesia de San José de las monjas carmelitas de Caravaca. El espacio aquí adquirió una nueva dimensión cuando en la segunda mitad del siglo XVIII la fundación teresiana se recubrió no sólo de estucos sino de unos pigmentos de brillante coloración polícroma que lo llenó todo, desde los muros y pilastras hasta los plementos de las bóvedas e intradoses de los arcos. Se advierte un diseño refinado y un cuidadoso lineamiento de rocallas y motivos asimétricos con resultados nunca vistos en ningún otro recinto de la diócesis, debido a la fusión y ambigüedad barrocas junto a los efectos producidos por la luz. Nada que ver si se compara con la iglesia de Santa Clara en esta misma ciudad, construida a principios de esa misma centuria que sirve para entender los efectos a los que se llega según el revestimiento ornamental. Otro rasgo novedoso en la iglesia carmelita es la configuración caprichosa de las pilastras en planos diagonales curvilíneos que obligan a doblar los capiteles y los fragmentos superiores, licencias difundidas por estampas y grabados. En la iglesia franciscana de Cehegín, donde se venera la Virgen de las Maravillas, cuando se transformó y amplió la nave durante la segunda mitad del siglo XVIII, se incorporaron capiteles corintios con un tratamiento duplicado, basado en similar flexibilidad heterodoxa. Finalmente, cabe mencionar la nueva sacristía de Santiago de Jumilla. Es sabido que estas dependencias de los templos fueron en el pasado 341 recintos de suma relevancia por su especial carácter sagrado y, por ello, lugares privilegiados para la arquitectura. Pedro Pagán, uno de los grandes profesionales con importantes obras en todo el obispado, y quizá de los que mejor asimiló las propuestas de Jaime Bort, proyectó esta unidad constructiva (1747), donde dominó los resortes de la arquitectura oblicua y convirtió este espacio en una de las muestras más insignes de un lenguaje de ornamentación rococó, con una decoración exquisita sobre los vanos y en las cornisas. Su magnífica estereotomía, en la que se ve la mano de su colaborador, José de los Corrales, y ciertos motivos secundarios son herederos del gran imafronte. 2.5. Un diseño de excepción El espacio sagrado adquirió una formulación extraordinaria en la planta central. Es conocido el debate que suscitó durante el Renacimiento el interés de los teóricos por aunar la concepción perfecta del edificio religioso y las necesidades del culto. Independientemente de esas especulaciones la planta central se convirtió para los arquitectos en la planta ideal. A la perfección derivada de su geometría y relaciones espaciales se unía su raigambre clásica en el mundo antiguo, donde también había adquirido profundos significados. Para los arquitectos del humanismo esa forma de entender el edificio religioso venía a simbolizar el universo, lo que en las iglesias longitudinales se materializaba en la preponderancia de las cúpulas. Junto a esa significación también este tipo de planta llegó a adquirir un sentido áulico mucho antes de las discusiones renacentistas, por ejemplo, en la capilla palatina de Aquisgrán. Esa configuración del espacio centralizado se plasmó en la capilla de la nueva residencia episcopal, proyectada por José López como una capilla palatina. En la construcción de la iglesia de San Juan de Dios hubo otras razones que pueden esgrimirse como argumento para recurrir a un esquema tan específico, como ya estudió la profesora SánchezRojas. Un ilustre miembro del cabildo catedralicio, José Marín y Lamas, dispuso en su testamento en 1764 la creación de un templo como escenario para custodiar diversos objetos de culto, y preferentemente una custodia, es decir, un recinto monumental para la adoración del Sacramento. El arquitecto elegido por el mecenas para este singular proyecto fue Martín Solera, que trabajó con Jaime Bort en las obras del imafronte y era desde 1749 el maestro mayor de la catedral. El esquema ovalado de la planta que el tracista plasmó para la nueva iglesia no le podía ser ajeno, pues años antes Bort había efectuado por encargo del concejo el proyecto de una plaza para la alameda del Carmen, en la bajada del puente de piedra, con un diseño similar. Además, Martín Solera poseía en su biblioteca los tratados de Pozzo, Guarini y Tosca, entre otros libros, que manifiestan la preparación y cultura artística que llegó a alcanzar este maestro. El eje principal del óvalo, tal como lo concibió Martín Solera, corre paralelo a la fachada en una solución similar a la de Bernini para San Andrés del Quirinal. Si se añade que José Marín y Lamas había residido en Roma en 1714, parece claro que no pudieron escapar a su contemplación las maravillas de la Ciudad Eterna, y que retomase la idea berniniana cuando decidió construir la nueva iglesia. Con estos antecedentes se entiende que, para los deseos del promotor de levantar un enorme relicario en el que exhibir la custodia, la iglesia ovalada era la solución más adecuada puesto que todas las miradas se focalizan en un presbiterio con el triunfo de la Eucaristía. Todos los elementos del edificio quedan subordinados al efecto pretendido por su fundador, desde la cúpula hasta las capillas. Y las esculturas de Juan Bautista Martínez Reina que se alzan sobre altos pedestales acentúan estos propósitos con resultados absolutamente teatralizadores. La temprana muerte de Martín Solera en 1766 no frustró la idea general del proyecto continuado por José López, que debió de introducir algunas variantes. La sorpresa y los efectos pretendidos por el Barroco se funden en este singular escenario enriquecido por un diseño ornamental de fina rocalla. Unos balcones de absoluto dibujo original en el ámbito del Barroco murciano, tanto por su movida silueta como por la complicada y decorada repisa que se moldea, son elementos enriquecedores de este excepcional interior sagrado finalizado en 1782. Las ventanas ovaladas que rompen el entablamento y su fantasía ornamental se deben a José López; la vertiente polícroma y el pulido diseño de los ricos motivos están próximos a la capilla del palacio episcopal. Aunque ya se ha comentado la iglesia de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, construida en Murcia a finales del siglo XVII, su planta central y su transformación en el siglo XVIII merecen nueva consideración. No se va a insistir otra vez en la originalidad de la planta, al servicio en esta ocasión de la veneración de un Nazareno colocado en el centro mismo del edificio, que después fue trasladado a una de las capillas por necesidades prácticas, y en el acompañamiento resultante con el resto de las capillas y los grupos pasionarios de Salzillo. A este cambio en la visión centrípeta de la escultura se unió una relevante metamorfosis arquitectónica. Por una parte, se abrieron tribunas 343 entre las ocho pilastras, con lo que se modificó la ordenación muraria; y, por otra, una decoración excepcional se extendió en el resto de los paramentos y en la cúpula a través de la pintura. El artista italiano Pablo Sístori recubrió en 1792 la totalidad del edificio con arquitecturas fingidas –no todas subsisten hoy como él las ejecutó– con unos efectos de trampantojo capaces de ensanchar notablemente el espacio, amplificarlo en todas sus direcciones y engañar al espectador que se ve impelido en una visión ilusionística. La realidad física del edificio se convierte en un mundo arquitectónico ideal y fascinante. Comenzada en 1788 y no terminada hasta bien entrado el siglo XIX, la parroquia de San Lorenzo de Murcia, de compleja planta elíptica, llamó la atención de Kubler, que la relacionó con Ventura Rodríguez y su iglesia de San Marcos de Madrid. Las parejas de órdenes compuestos ordenadores de los muros y la ausencia ornamental son signos de una arquitectura más cercana al Neoclasicismo. El diseño pudo partir del propio Ventura Rodríguez, si son ciertas las noticias reveladas por Vargas Ponce de una mediación amistosa de él mismo y de Rejón de Silva ante el arquitecto. 2.6. El cielo de los cielos La culminación del santuario del templo se expande hacia lo alto en la cubrición del crucero con una unidad constructiva –la cúpula– de ascendencia clásica y de recurrente uso durante el Barroco. Fue un elemento que contribuyó a la magnificación del espacio y a redundar en el simbolismo del templo. La evolución determinó la elevación cada vez mayor de las cúpulas, siendo fundamental la incorporación del tambor. En cambio, la linterna fue excepcional, por ejemplo, las iglesias de los jerónimos de la Ñora, las clarisas de Mula o Santo Domingo de Murcia. Ya se ha visto hasta qué punto la decoración es capaz de enriquecer y transformar esa visión casi celestial de estas semiesferas. La influencia levantina del primer tercio aumenta con una ornamentación jugosa y rica los efectos a veces deslumbrantes extendidos por tambores, nervios y pechinas, como en la ya citada de los jerónimos y en el paradigma de Peñas de San Pedro. La influencia madrileña y elementos más cultos pueden verse a mediados de siglo en las cúpulas de Santa Clara y San Nicolás, ambos en Murcia, y en la de la Cofradía Marraja de la iglesia de Santo Domingo de Cartagena. La rocalla contribuyó a hacer más nítidos los efectos arquitectónicos, ya que se condensaba unas veces en puntos concretos, casi imperceptibles, por ejemplo, las parroquias de Santa Eulalia y San Juan Bautista de Murcia, o en otras ampliaba su presencia, como en el Carmen de Lorca, la parroquia de Beniel y, principalmente, en la iglesia de San Juan de Dios. La desnudez ornamental fue también una vertiente que en este caso hizo posible destacar los volúmenes, como en los templos de las Anas y en las Verónicas, por no citar los de finales de siglo donde el Neoclasicismo ya estaba presente. Existe un grupo de cúpulas que acusan un diseño especial basado en la influencia de unas fuentes cultas, derivadas de la tratadística. Se trata de aquéllas que se alzan sobre una cornisa ondulada que hace más sobresaliente la separación con los arcos del crucero. Al sentido dinámico de esa cornisa se añade el efecto de una cúpula que parece flotar sobre la estructura sustentante y acentuar los juegos polivalentes de la teatralidad barroca. Tal fantasía arranca de una variante del orden salomónico, expuesto por Juan Ricci y Guarino Guarini con la ondulación de pilastras y entablamentos, y llevarlo a la forma circular de la base de la cúpula. En la diócesis de Cartagena se encuentran ejemplos tanto en determinados cruceros de los templos –San Juan y el Carmen de Lorca y el Carmen de Cartagena– como en ciertas capillas –la de San Pedro en Santiago de Lorca, la de la Virgen del Mar en Santa María de Gracia de Cartagena, la de la Soledad en Santiago de Totana y la de San Andrés de Mazarrón. 3. LA SACRALIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO Mientras la configuración interna de los templos del Barroco responde a las características que de uno y otro signo se han podido percibir, el exterior se manifiesta en el medio urbano a través de una doble vertiente. Por un lado, la magnitud de las masas y volúmenes de los edificios rematados verticalmente en sus cúpulas y, por otro, los accesos a los mismos a través de unos frontis de mayor o menor enjundia monumental que trascienden al espacio externo de calles y plazas el lenguaje de la religión. La mayoría de las iglesias no son más que un conjunto de piezas escalonadas –que repiten la distribución interna–, donde no se pierde el concepto de las proporciones y nunca hacen olvidar “la importancia dominante del volumen”, según observó Matila G. Ghyka en la arquitectura española. Prismas longitudinales o verticales, cubos, cilindros, octógonos y formas hemisféricas que pierden su total redondez se funden, dominando el espacio urbano de calles, plazas y la visión desde la lejanía. Tal interconexión de volúmenes es visible en el monasterio de La Ñora, donde la magnitud del conjunto se jerarquiza desde las dependencias conventuales hasta la grandeza del templo. En el entorno de la ciudad convento y en su callejero muchas veces se reducen por razones obvias las 345 dimensiones, pero semejantes aglomeraciones máclicas deparan Santo Domingo y Santa Ana en Murcia o Santiago en Lorca, sólo por citar unos ejemplos que se repiten en el resto de los templos. Por su parte, en los centros urbanos más pequeños este sentido intenso del volumen con su gramática de arte abstracto se percibe con mayor nitidez, como en las parroquias de Ricote, Pliego y Peñas de San Pedro. Esa acumulación de formas sencillas casi nunca permite trascender el brillante espectáculo interno. Es como si esas masas quisieran esconder y ocultar los recursos más o menos ricos de la elaborada articulación, de los diversos linajes linguísticos, de sus códigos ornamentales y de la fusión artística pretendida por el Barroco. La decoración externa es muy parca, son lienzos muy limpios donde unas simples cornisas de buche de paloma rompen la genial monotonía unas veces rota por los vanos, a veces enmarcados por lineales molduras. Tan solo son los tambores de las cúpulas los que al horadarse con huecos concentran una mayor agilidad en las superficies cortantes y en sus acodados marcos. El material utilizado es preferentemente el ladrillo, pues la piedra se reserva para las portadas o la fachada principal y para aquellas zonas del edificio que se quieren reforzar, por ejemplo, los basamentos y las esquinas. El uso de un material pobre no anula la monumentalidad de los templos, antes bien, según afirmó el profesor Chueca, con el uso del ladrillo el sentimiento geométrico del volumen alcanza mayor dimensión. Tampoco debe desdeñarse el aspecto que asume el recubrimiento de la cúpula como remate del conjunto interconectado de masas. La semiesfera no trasciende al exterior con su forma de casquete circular, sino como una serie de plementos muy nítidos siguiendo un perfil contracurvo que se derrama desde la cúspide, con o sin linterna, hasta el tambor o directamente sobre el cubo del crucero. 3.1. La fachada pantalla Son los frontispicios de las iglesias el lugar donde se condensaron los medios expresivos del Barroco con consecuencias que van más allá del sentido privilegiado que alcanzaron estas unidades arquitectónicas. Desde la más remota antigüedad los frentes de los edificios sagrados tendieron a ser el vehículo apropiado para reflejar, con los más seleccionados recursos de la arquitectura y de la escultura, la significación del templo. La Iglesia de la Contrarreforma manifestó con los gestos artísticos que le brindaba el Barroco la difusión de su doctrina, los misterios de la religión y el triunfo del catolicismo. Se trata de un sistema persuasivo lleno de signos que podía amplificarse en sentido retórico. Al aunar estos elementos se confiere monumentalidad a los accesos al recinto sagrado, pero con una doble perspectiva: la que invita o, mejor dicho, induce a entrar, porque gracias a ese lenguaje concluyente el viandante se ve atraído hacia el interior; y la que expande al espacio inmediato el carácter sacro del edificio y los mensajes que se quieren expresar. De esta forma, la calle y la plaza quedan impregnadas de esa sacralización y la ciudad convento acentúa su carácter religioso a través de este proceso. Bajo este punto de vista los edificios eclesiásticos no son meros complejos constructivos, ocupando áreas importantes de la ciudad, sino que los espacios abiertos de la red viaria también se llenan de la atmósfera de lo sagrado. No extraña, por ello, que casi todas las parroquias cuenten con un área despejada para contemplar la dignidad de la construcción y de sus frentes, o que se tratara de obtenerla con remodelaciones urbanas. Santa Eulalia, San Juan Bautista y San Miguel en Murcia poseen ese espacio; igualmente, San Agustín en Fuente Álamo, Santa María de Gracia en Cartagena, San Bartolomé en Beniel, la Purísima en Fortuna, San Miguel en Mula, San Mateo y Santiago en Lorca, San Sebastián en Ricote y muchas más. En los conventos la situación es más complicada debido a la historia de su fundación y a su evolución posterior. Se conocen datos, indicando la necesidad de comprar casas colindantes para ampliar sus instalaciones, como en Verónicas de Murcia, donde la portada es lateral. No obstante, muchas iglesias conventuales dan a espacios viarios amplios, como en Santo Domingo, las Claras, las Anas, la Merced, el Carmen, Agustinas y San Andrés en Murcia, San Francisco, Santo Domingo y el Carmen en Lorca, el Carmen en Cartagena o San Esteban en Cehegín. No existe una tipología única para los frentes de los templos, ya que se dieron varias modalidades. Unas veces el diseño abarcaba la totalidad de la fachada principal del edificio, permitiendo el acceso desde los pies a la nave. En otras ocasiones, se monumentalizaba el ingreso con una portada que se destacaba sobre la superficie del muro como si fuera un añadido, lo que ocurría también con los ingresos laterales. Ambos sistemas convivieron durante todo el siglo y sí se acusan notables diferencias que se deben a la evolución de las formas artísticas, con un punto de inflexión a mediados de la centuria. Sea cual fuera el tratamiento utilizado, todas participaban de la similar potenciación hacia el mundo externo con escogidos elementos arquitectónicos, piezas de esculturas cuando así se requería y labores ornamentales. 347 En el primer grupo habría que incluir con sutiles variantes el esquema vignolesco de ascendencia renacentista, cuando en la Italia del siglo XVI se alcanzó una solución ciertamente feliz, al poder englobarse la sección interna con la distribución escalonada de su estructura espacial. Si a ello se suma la tantas veces reiterada importancia de la denominada iglesia jesuítica está clara la difusión de un modelo muy práctico. La versatilidad del sistema admitió diferencias en función de los medios que utilizaron los arquitectos para articular todo el muro, generalmente órdenes de pilastras en el cuerpo bajo que se intensifican en torno a la puerta central y su correspondencia en el cuerpo superior, donde los desniveles se salvan con la colocación de aletones, rematándose el conjunto con frontones u otras piezas. Cuando los medios eran escasos sólo la silueta del recortado muro era capaz de trascender la estructuración interna, como en la fachada de la parroquia de San Miguel en Murcia finalizada en 1712. Tan solo el hueco de ingreso recibió un tratamiento especial con una portada a modo de arco de triunfo, acaso en la órbita de Toribio Martínez de la Vega, donde la escultura del arcángel destaca la advocación del templo. En estos casos se confiaba en que años después pudiera acometerse un frente mucho más rico y monumental. La fachada de la iglesia del monasterio jerónimo, donde estuvo residiendo y trabajando tantos años fray Antonio de San José, es una composición de dos pisos articulados con severas pilastras toscazas, enmarcando la puerta central y las ventanas y balcones laterales en el cuerpo bajo. Un ático intermedio sobre la línea de cornisa conecta con el superior, sucediéndose los mismos órdenes, aunque el muro se curva hacia el interior en sus extremos, estableciendo un contraste con los correspondientes fragmentos intermedios del piso inferior. Simples aletones unen los dos niveles. La desnudez ornamental, opuesta al esplendor interno, sorprende pero exalta la geometría del conjunto. Incluso, la reciente restauración llevada a cabo para sede de la UCAM, al eliminar los paramentos de yeso y ofrecer la magnificencia del ladrillo, como en las construcciones romanas de Borromini, permite valorar la arquitectura. El rigor de sus proporciones, la sabia inserción del repertorio abstracto del lenguaje arquitectónico y las incurvaciones de los muros, todo ello obtenido a través de un material tan modesto, muestra que fray Antonio de San José poseía una cultura científica y matemática, semejante a la de tantos frailes arquitectos. Se trata, en definitiva, de una tendencia racionalizadora al máximo en la concepción de las fachadas que tuvo su continuidad en otras obras eclesiásticas. A esta versatilidad y vibración de los muros se refería Kubler cuando calificaba de “arquitectura temprana de superficie activa” a una de las primeras fases del Barroco madrileño. Lo cierto es que el ladrillo lo invadió todo, independientemente del prototipo seguido en la concepción de la fachada. En la fachada de la iglesia de las Agustinas, sin salirse del modelo vignolesco o serliano –como también se le denomina–, se acentúa la geometrización de las superficies, llegándose a una subdivisión máxima con múltiples fragmentos cuadrados y rectangulares con sus correspondientes órdenes de ladrillo. Es un conjunto más plano y menos dinámico; en su diseño general se aproxima a fachadas de la arquitectura madrileña del siglo XVII y se acerca a algunas propuestas de fray Lorenzo de San Nicolás con fragmentaciones murarias muy parecidas. Es cierto que la influencia procedente de Madrid fue en aumento conforme avanzaba el siglo, superponiéndose a los influjos levantinos. Así, en la parroquia de San Pedro en Murcia el cantero Francisco Martínez de la Vega –miembro de una numerosa estirpe de profesionales dedicados a la construcción que encabezó el famoso maestro Toribio– ejecutaba en 1746 una fachada, esta vez toda de piedra, en la que el gusto barroco por los efectos se evidencia en la volada cornisa que separa los dos cuerpos y en el remante del frontón triangular. Los órdenes de pilastras admiten mayor versatilidad (toscanos abajo, jónicos arriba) y hasta su tratamiento interno acentúa los ritmos del claroscuro. El influjo madrileño es mucho más efectivo en la disposición de la puerta con un baquetón moldurado que se prolonga por encima del arco y adquiere un carácter mixtilíneo. También de piedra, pero con rasgos muy diferentes al ejemplo anterior, es la curiosa fachada principal de la iglesia de Santo Domingo en Murcia. Prosigue el sistema de cuerpos escalonados cuyos niveles se ensamblan por ménsulas laterales. Junto al esquema ya tradicional lo más interesante es la pervivencia varias décadas después de algunos de los rasgos de fray Antonio de San José. El enorme escudo con las armas de Carlos III hace retrasar la fecha por lo menos hasta 1759, pero se mantienen los capiteles oblicuos, los estípites y la configuración de la hornacina con cornisas curvilíneas que recuerdan la portada de la cercana iglesia de las Anas. Ciertamente, son aspectos que inducían a pensar que ya habían desaparecido a consecuencia de la influencia cortesana y el revulsivo provocado por la obra de Jaime Bort. No obstante, la configuración de las ventanas absolutamente novedosa y el hecho de estar inacabada impiden imaginar cuál sería el resultado final. 349 En este linaje de fachadas vignolescas no podía faltar la de la parroquia de Molina de Segura de 1765, que muestra la vigencia del modelo y la acomodación a un libre entendimiento de la articulación. La falta de correspondencia entre los dos cuerpos, más que una falta de coherencia, revela una heterodoxa interpretación del lenguaje de los signos arquitectónicos. Una vertiente diferente la constituye la amplia fachada de ascendencia madrileña que difundió la orden del Carmelo, desde que Gómez de Mora realizara el convento de la Encarnación en Madrid. La iglesia del Carmen en Cartagena fue rematada en 1711 con un frontispicio delante del cual se abre una lonja rectangular. La distribución del cuerpo central con tres arcos, hornacina en el piso intermedio con ventanal superior y frontón de remate es similar a la iglesia del gran arquitecto real. La variante más ostensible se observa en el añadido de los cuerpos laterales, también con vanos de acceso, que terminan en aletones para enlazar con el central. El ladrillo vuelve a crear un juego de superficies en una fachada abierta por sus múltiples huecos. Como es habitual en esta tipología carmelitana los arcos no permiten acceder directamente al interior de la iglesia; se crea un pórtico intermedio, una especie de nártex sotocoro que Llaguno calificó como “lóbrego subterráneo”. Dentro de esta estética del ladrillo hay que incluir la falsa fachada de énfasis vertical del convento murciano de Santo Domingo. Levantada sobre la cabecera, su cuerpo inferior es un gran basamento de piedra sin ningún acceso, sobre el que se alzan dos pisos y cuerpo de remate entre dos torres, construidos con el material modesto señalado. Ventanas y arcos se suceden con frontones alternados y entablamentos curvilíneos en un conjunto abierto al exterior de la antaño plaza del mercado, donde está la justificación de este insólito frente monumental. Si los numerosos vanos dan sentido barroco al rigor de la composición arquitectónica, el balcón superior desde el que bendice San Vicente Ferrer, al rememorar la predicación y milagro del santo valenciano en este mismo lugar en 1411, ofrece la retórica sacralización del espacio abierto inmediato. Es una fachada urbanística, evidentemente, pero también una monumental construcción que hacía las veces de capilla abierta, presente en diversos lugares de la geografía castellana y que tuvo en el siglo XVI una aceptación extraordinaria en la arquitectura de la evangelización del continente hispanoamericano. La serie de consultas promovidas a partir de 1730 por el cabildo catedralicio entre los maestros locales –Salvador de Mora, José Alcamí, Lucas de los Corrales, Pedro Pagán, Pedro Ruiz Almagro, fray Antonio de San José– y algunos eruditos y matemáticos de Murcia y Madrid buscando una solución para el antiguo imafronte, levantó numerosas expectativas. En principio se trataba de una cuestión de índole técnica que avivó la conciencia de todos los profesionales murcianos, obligados a recurrir a sus conocimientos y a profundizar en los principios constructivos de la arquitectura. El proceso dio un viraje sustancial con el dictamen del ingeniero Sebastián Feringán, que no sólo indicaba las causas del desplome y ofrecía las medidas globales para su estabilidad sino que aconsejaba levantar una fachada de nuevo diseño con arreglo a vertientes estilísticas acorde con los tiempos. Aunque los capitulares dudaron entre una u otra solución, al final se adoptó la decisión más valiente y trascendental. El espinoso problema técnico quedó felizmente rebasado y se pasó al terreno de lo artístico. Faltaba en ese escenario la clave para hacer capaz el enorme frontispicio del más importante y significativo templo de la diócesis, y el contexto en el que se movían los maestros antes mencionados, cuyas obras todos conocían, no era el más apropiado ni convencía a las autoridades eclesiásticas. Ya se sabe como acabó todo, con el encargo a Jaime Bort del nuevo imafronte, lo que se convirtió en una fenomenal convulsión del panorama artístico del momento. El carácter, que no puede calificarse de anodino pero acaso provinciano, de la arquitectura murciana, muy dependiente de influencias vecinas, dio un giro trascendental en el campo de las formas artísticas. El cambio afectó en un doble sentido. En primer lugar, la incorporación de otros motivos decorativos originó un enriquecimiento a partir de unos repertorios nuevos que procedían del Rococó europeo, sobre todo, del imperante gusto francés. Y en segundo lugar, por la valoración de lo tectónico que tenía su raíz en el Clasicismo, lo que se acusó en una menor intensidad decorativa, concentrada en puntos muy concretos y, a veces, hasta casi desapareció. Los plurales matices del imafronte constituían un modelo a seguir, además de la influencia de su autor porque directamente podía intervenir en el desarrollo de algunas obras o porque sus criterios estéticos se imponían sin ningún reparo en quienes trabajaban a sus órdenes. En este orden de consideraciones no puede olvidarse tampoco el cambio de planes que se efectuó en la construcción de la iglesia de San Nicolás, cuando su promotor solicitó los servicios del arquitecto madrileño José Pérez Descalzo. La fachada principal de San Nicolás realizada en 1743, siguiendo las directrices del arquitecto cortesano y ejecutada por Pedro Lázaro, responde en su silueta general a lo vignolesco tantas veces 351 mencionado, pero con la extrema sobriedad que contrasta con todo lo que hasta entonces se había realizado. Sobre todo, destaca la novedosa concepción monumental de la puerta, cuyo diseño tiene la impronta italiana y las propuestas del padre Pozzo. El viejo sistema de arco enmarcado por pilastras y hornacina superior quedó totalmente superado con los valores de una poderosa estructura muy plástica de órdenes que juegan en oblicuo y un frontón partido que hace más ostensible la arquitectura de las formas, cuya cornisa inferior se curva hacia lo alto para acoger un medallón ovalado con un altorrelieve representando al santo titular. A su vez la ventana superior ofrece también una configuración nueva pues su curvo cornisamiento es la base de pequeños motivos también de lenguaje arquitectónico. El mismo vigor expresivo se observa en la portada lateral. Por lo demás, los elementos ornamentales son tan tenues que casi pasan desapercibidos para no enturbiar lo tectónico. En éstas y otras portadas y fachadas de la segunda mitad de siglo el sentido plástico de las formas con su juego convexo, al sustraerse del paramento murario, acentúa los contrastes y se magnifican todas sus piezas buscando invadir el espacio del espectador. La inserción urbana, en este sentido, es uno de los logros al que se aspiraba pues son unos frentes adaptados a las dimensiones del espacio abierto. La fachada de la parroquia de Santa Eulalia ofrece, en el contexto murciano de la época, la solución de llevar a lo más alto de la misma una cornisa casi mixtilínea, pues dominan más las líneas curvas, en un modelo heredado del mundo levantino. Es una silueta que presenta un movimiento grácil propio de una sensibilidad que, basada en las especulaciones matemáticas, gusta jugar con el mismo linealismo de las formas diminutas. Por su parte, el énfasis ascensional no pasa desapercibido ya que el dinamismo se percibe en todas las direcciones. Proyectada la iglesia posiblemente por Martín Solera, la ejecución fue llevada a cabo por el cantero Francisco Moreno en 1765 e igualmente la puerta septentrional. Del muro sobresalen los enormes órdenes en oblicuo de pilastras corintias con capiteles corintios, prolongados más allá del arco abocinado. Efectivamente, no existe una relación canónica entre el arco y sus enmarques, pues las proporciones se erigen en función de los resultados expresivos. Por eso los entablamentos discontinuos y sus correspondientes fragmentos de frontones acogen sobre la desnudez del muro el gran altorrelieve de la santa mártir. Del mismo linaje es la fachada de San Juan de Dios, aunque al construirse entre torres se pierde el efecto recortado y su verticalidad. Por el contrario el juego cóncavo de las pilastras que se separan del muro revela una vez más el valor de lo tectónico y la capacidad de jugar con el repertorio propio de la arquitectura. El enorme muro de la iglesia del Carmen en Lorca con tres arcos de ingreso en el cuerpo bajo y hornacinas superiores no responde – posiblemente dada su ejecución tardía, posterior a 1770– al prototipo de fachada carmelitana. Manuel Fernández Alfaro, a quien se adjudicaron las obras, insertó enormes pilastras sin correspondencia con las proporciones de los arcos, para acoger una heráldica, enriquecida por motivos ornamentales. La inclusión de frontones, de alto sabor plástico, sobre hornacina y ventanas, en el segundo cuerpo son recursos dinamizadores desde la esencia de la arquitectura. 3.2. La inflexión de la portada Generalmente en las portadas la piedra fue el material en el que se labraron mientras el resto del paramento es de ladrillo, a veces recubierto con una capa de yeso. La portada del Santuario de la Fuensanta de 1707, trazada por Toribio Martínez de la Vega, es una de las primeras. Concebida como un arco de triunfo con un orden de pilastras en el piso inferior y hornacina superior debe mucho a la tradición tardorrenacentista, aunque una cornisa quebrada que acoge el escudo remite a la influencia levantina, que también se extendió a la articulación interior de muchos templos. De 1713, bajo el trabajo conjunto del cantero Salvador de Mora y el tallista José Balaguer, es la de la iglesia de La Merced en Murcia con un esquema similar, aunque más elaborado por los intercolumnios inferiores y ornamentación ascendente que recuerda a Santa María de Elche. Por su parte, la cornisa quebrada a modo de alfiz, según la describió el profesor Pérez Sánchez, había hecho escuela y se convirtió en motivo recurrente para mover la herencia clasicista. La presencia destacada de esculturas en esta portada, así convertida en un retablo, acentúa sus aspectos parlantes y los mensajes que se quieren transmitir. La portada de la iglesia de las Anas en Murcia (1731) –perpendicular a la nave por la propia disposición del convento y exigencias de la clausura– supera los ejemplos anteriores por cuanto se eleva por encima del límite del muro y es independiente de la configuración espacial del templo. Ya se ha comentado que las trazas de la reconstrucción de todo el conjunto monacal fueron elaboradas por fray Antonio de San José y Toribio Martínez de la Vega, pero la ejecución de este frontis se debió al maestro Lucas de los Corrales. Es casi una fachada de ascendencia vignolesca, aunque con ciertos recursos barrocos como los estípites desnudos del cuerpo superior y 353 los capiteles oblicuos, que la aproximan a otras obras del fraile arquitecto y a los diseños de Martínez de la Vega para las puertas laterales del coro de la colegial de Lorca. Algunos de los rasgos de fray Antonio se extendieron por otros lugares, pues recuérdese que como maestro mayor del obispado efectuó reconocimientos y nuevas trazas para la reconstrucción de templos. Es el caso de la portada de la parroquial de Beniel (1734), donde los capiteles oblicuos y el entablamento curvilíneo que remata la hornacina pertenecen al lenguaje del fraile de La Ñora, elementos que pervivieron en algunas obras de la segunda mitad de siglo cuando otras filiaciones estilísticas ya habían abierto nuevos caminos en la arquitectura murciana. El cambio operado hacia mediados del siglo XVIII en algunos frentes de los templos fue un fenómeno que afectó a su configuración arquitectónica y a su disposición ornamental, aunque no siempre el marco estructural recibió el impacto de las nuevas corrientes. La finura y delicadeza de la decoración rococó poseía el prestigio de su implantación en los centros cortesanos y la fascinación que producía por su utilización en las residencias palatinas. Cuando en 1740 se contrató la ejecución de la portada de la capilla del Rosario en Lorca con Pedro Bravo Morata, con la posible intervención según el profesor Segado Bravo de Juan de Uzeta, es revelador que se especificara que la “talla debía de ser de la que modernamente se estila”. Se trata de motivos en los que se funden elaboradas piezas vegetales y naturalistas con otros de estirpe más fabulosa y formas abstractas de un repertorio culto. Se observa que esa renovación provoca un mayor sentido de lo tectónico en los órdenes de columnas y la libre adaptación de una cornisa que asciende y se curva hasta alcanzar la base de la hornacina en diseño semejante a la de la puerta del Perdón del imafronte catedralicio. Estos mismos maestros repitieron en 1747 en la portada de San Lázaro de Alhama esos códigos ornamentales, aunque la estructura es más sencilla y menos movida. La incorporación de esta decoración de rocallas y curvilíneos lineamientos fue un hecho, como se ha comprobado, en los interiores de los templos y se extendió hasta las décadas finales de la centuria, a pesar de la aparición del Neoclasicismo. Lo que indica que la atracción por esta ornamentación había conseguido una aceptación general. El eco de esta vertiente ornamental y la influencia directa del esquema compositivo de la puerta central del imafronte bortiano se perciben en la portada de la parroquia de Santiago en Totana. La finísima talla con rocallas, cartelas y elementos colgantes son deudores de la fachada catedralicia y de la difusión consiguiente llevada a cabo por maestros como los arriba mencionados. Pero aquí hasta las columnas exentas al bies y la disposición de las hornacinas laterales responden a la herencia de Jaime Bort. La cornisa mixtilínea del cuerpo central recoge el impacto de la obra murciana como antes había ocurrido en la portada de la capilla del Rosario en Lorca, lo que permite sugerir la atribución a Pedro Bravo Morata y a Juan de Uzeta, teniendo en cuenta que el segundo ejecutaba en 1753 la fuente que se ubica frente a esta iglesia. La portada de la iglesia de Verónicas en Murcia, terminada en 1755, consigue en un enclave problemático –la calle es muy estrecha– destacar por las formas envolventes de sus robustos órdenes compuestos. Las formas oblicuas de los entablamentos y la sinuosa cornisa resaltan aún más la originalidad de la pieza destinada a ennoblecer el acceso perpendicular a la nave del templo. La serie de efectos en la pequeñez del conjunto se multiplican, como en las molduras decrecientes y quebradas que sustituyen al arco. En el acceso lateral, de ejecución muy tardía, de la iglesia de San Cristóbal en Lorca se descubre la pervivencia de esta filiación estilística decorativa. Unos órdenes de pilastras de capitel jónico, que enmarcan el arco de ingreso con rotunda valoración arquitectónica, se enriquecen considerablemente con un bello repertorio de magnífica factura donde parecen fundirse los elementos de naturaleza plural que habían surgido a mediados de siglo. Finalmente, en un contexto totalmente al margen de los prototipos y evolución que se han mencionado hasta aquí, el templo que guarda la milagrosa doble cruz patriarcal en lo alto de la montaña de Caravaca, como gran relicario pétreo y monumental presenta en el exterior una fachada, feliz culminación de unas obras iniciadas en los comienzos del siglo XVII y que culminaron poco después de 1722. El rostro externo del santuario es un conjunto grandilocuente destinado a dominar el entorno de la ciudad y a ser contemplado desde la lejanía. El interés se acrecienta por las piezas que la componen: columnas y estípites alcanzan una notable escala e intensifican la verticalidad, al tiempo que unos entablamentos y cornisas muy voladas establecen fuertes contrastes y un geométrico movimiento de entrantes y salientes. Los efectos de la alternancia cromática, derivada de sus ricos y diversos materiales, están pensados para que, desde su privilegiada ubicación, alcancen mayor vitalidad con los brillos de un sol cambiante. Se presenta esta fachada como una pieza de naturaleza excepcional en el Barroco de la antigua diócesis de Cartagena. No existen 355 frontispicios de estas dimensiones monumentales, exceptuando los de la catedral o de San Patricio. Por esta y otras razones su discutida autoría –está documentado un encargo a José Vallés pero es extremadamente dudoso que se siguiera esa traza– llamó la atención de los investigadores. En algunas ocasiones ha parecido relevante cierto tono exótico de algunos elementos, lo que llevó a relacionarla con la arquitectura hispanoamericana. Más bien este singular conjunto hay que vincularlo con ciertos patrones que se repiten en otras construcciones del levante español. La serie de entrantes y salientes de acusado impacto se percibe en edificios alicantinos, por mencionar los más próximos, pero llegan hasta los límites septentrionales del reino valenciano. Lo mismo ocurre con la silueta de remate en una solución de plurales formas geométricas. Desde Santa María de Vinaroz hasta la Asunción de Elche se encuentran composiciones en las que se funde un repertorio tan complejo. Las ristras de enlazados y profusos elementos ornamentales que enmarcan el primer cuerpo responden a influjos semejantes. Por su parte, la quebrada cornisa en el centro de ese mismo cuerpo, que alcanzó notable desarrollo en el Barroco murciano del primer tercio del siglo XVIII, también fue importada del Levante peninsular. Además la estructura en arco de triunfo y el abocinamiento de ese mismo arco reflejan unas constantes muy repetidas en la zona. La inserción de los estípites, ubicados en los avances de los intercolumnios y hasta el diseño de las columnas eran piezas también difundidas entre los retablistas. Un vocabulario arquitectónico tan rico revela, a pesar de ciertas torpezas, la intervención de un artista habituado al manejo de fuentes cultas. 4. ARQUITECTURA PARA LA CIUDAD Y PARA LA DEFENSA Las circunstancias ya apuntadas de recuperación demográfica y económica, junto a otras favorables condiciones, panorama que había empezado a despuntar en el último tercio del siglo XVII, originaron una transformación sin precedentes en las ciudades durante el siglo XVIII. Fue una época en la que se abordaron grandes proyectos con la finalidad de ordenar el crecimiento. Desde diversos organismos se planificaron reformas, algunas de ellas inspiradas en modelos singulares, ya utilizados en centros de especial preeminencia, que ponen de relieve la cultura de ciertos promotores, arquitectos y tracistas. Surgieron planteamientos modernizadores que respondían a una comprensión global y ambiciosa con el fin de integrar nuevas vías, reordenar áreas urbanas y crear zonas de ocio. Fueron relevantes las decisiones adoptadas con el fin de obtener grandes espacios representativos de índole civil, militar o religioso, donde se buscaba también la magnificencia como reflejo del poder y de las instituciones, creándose, en consecuencia, una nueva imagen urbana. El crecimiento de los núcleos urbanos no se tradujo únicamente en un mero proceso cuantitativo que pudiera responder a las expectativas de una recuperación de la población. Se trataba más bien de una transformación del modelo urbano, porque se efectuaron innovaciones de cierta profundidad en los centros de las ciudades o en los barrios e, incluso, se promovió la creación de otros nuevos. Tales cambios significativos afectaron de manera considerable a las principales ciudades –Murcia, Cartagena y Lorca–, aunque fue un fenómeno casi general con incidencias de diverso tipo. Una de las consecuencias capitales del aumento de población fue la expansión urbana más allá del límite que imponían las murallas –la mayoría de época medieval–, con la construcción de barrios extramuros que en ciertos casos obligó a nuevos cinturones defensivos. Ante la demanda de habitabilidad, en Murcia se consolidaron definitivamente las áreas del centro, desapareciendo por tanto huertos o espacios similares que todavía existían, y se ampliaron barrios más periféricos, como los de San Juan, San Antolín o San Andrés, aunque el crecimiento más espectacular fue el de San Benito o del Carmen que había surgido en la ribera derecha del río Segura en época precedente. La fundación en esa zona de los conventos de carmelitas y de capuchinos, y las expectativas originadas por el nuevo puente de piedra favorecieron la definición de este ensanche. Conviene recordar una vez más las repercusiones que la arquitectura conventual tuvo en la forma de las ciudades, ya que esas grandes construcciones se convirtieron por razones diversas en polos de atracción y de afianzamiento urbano. Súmese a esto el fenómeno ya aludido de reconstrucción, ampliación y enriquecimiento de muchos de los conventos durante siglo XVIII, tanto en Murcia como en el resto del obispado, y se entenderá el profundo cambio que se operó en la trama de las ciudades. Es la imagen recogida por Fernando Hermosino a finales del primer tercio de esa centuria en su manuscrito de la colección Vargas Ponce de la Academia de la Historia. Sin embargo, al célebre marino –de formación ilustrada– no parece que agradara semejante eclosión arquitectónica de naturaleza sagrada y su correspondiente imagen urbana, cuestión que a investigadores modernos, como Chueca Goitia, sirvió para acuñar la denominación de ciudad convento para las ciudades españolas del antiguo régimen. Si la construcción del puente fue primordial para facilitar la expansión del barrio del Carmen, acaso su consolidación vendría del interés del 357 concejo por crear aquí un espacio abierto polivalente que le hiciera perder o reducir su rango secundario, debido a su ubicación periférica al otro lado del río. La respuesta se obtuvo a través de unos instrumentos muy cualificados al proyectarse un escenario, propio de las grandes capitales del Barroco, que cumpliera diversos objetivos: lugar de encuentro, espacio para la fiesta y el ocio y nudo para canalizar y concentrar las vías de entrada y salida a la ciudad que convergían en el puente. El corregidor Antonio de Heredia Bazán encomendó en 1741 la traza al autor del imafronte catedralicio, Jaime Bort, quien dibujó en un conocido plano (1742) una plaza ovalada como núcleo rector del barrio, solución sumamente original en la planificación urbana de Murcia. El diseño pretendía satisfacer a través de un proyecto adecuado y moderno la racionalización del cruce de caminos, el ornato urbano y agradable para quienes llegaran a la ciudad, la creación de viviendas y el escenario de la fiesta. El original proyecto nunca se realizó por la cicatería de los propietarios de los terrenos, las dificultades prácticas y, posiblemente, la falta de voluntad de las autoridades. El sentido utópico del plan y su naturaleza insólita indujeron al profesor Martínez Ripoll a buscar las fuentes de inspiración de Jaime Bort. Evidentemente, el maestro del imafronte tenía la cultura artística suficiente para idear tal esquema y poseía una biblioteca bien provista de tratados, pero además debía conocer el diseño de glorieta oval del ingeniero Sebastián Feringán para un problema similar a la entrada de Cartagena. La traza de Bort fue abandonada y diez años después, en 1751, los maestros Pedro Pagán y Martín Solera fueron encargados de diseñar una nueva y elaboraron una plaza cuadrada tradicional que fue la que se ejecutó, con la denominación de plaza de toros, de la alameda del Carmen o la actual de Camachos. Décadas más tarde el ornato del barrio se acentuó con la alameda y jardín que conectaron el espacio cívico representativo con el convento carmelitano, cuya fachada vendría a ser el punto de fuga de esta gran perspectiva urbana. Otros enclaves de la ciudad de Murcia sufrieron reformas urbanas para dotarla de una fisonomía arquitectónica nueva y monumental, consecuencia de un proceso que llevó a la mayor transformación efectuada desde la Edad Media. La trama musulmana apenas se había alterado tras la ocupación cristiana, ya que se había conformado un trazado continuo sin espacios abiertos o núcleos jerárquicos y centrípetos. Por supuesto, entre estas carencias estaba la de una plaza mayor. Tan sólo existían unos reducidos escenarios frente a los templos –las antiguas mezquitas– que evolucionaron con el tiempo hacia plazas que albergaron diversos usos, como en Santa Eulalia, San Nicolás, Santa Catalina o Santo Domingo. La remodelación que se efectuó durante el siglo XVIII en las iglesias y la construcción de sus nuevos rostros monumentales cambiaron la fisonomía de esos espacios, donde el impacto de lo religioso y el poder de la Iglesia se hacían visibles, incluso, a través de un lenguaje persuasivo y retórico, al tiempo que se creaban nuevos hitos urbanos. En el último de los ejemplos mencionados, el inusual frontis trasero del templo conventual, además de dominar su espacio inmediato, la plaza de Santo Domingo o del mercado, se establece el límite septentrional de la más importante vía urbana –la Trapería– cuyo borde sur conecta con la catedral y la plaza de la Cruz o de las Cadenas. Frente a los hitos que se acaban de citar, la preeminencia de la Iglesia culminó en las áreas limítrofes a la catedral, donde se desarrollaron las intervenciones más notables, ya que una zona inmensa fue puesta al servicio de abundantes empresas constructivas en apenas cuatro décadas. Las autoridades eclesiásticas promovieron una larga lista de obras, desde las específicamente catedralicias –imafronte, reformas de las portadas laterales y terminación de la torre– hasta aquellas otras relacionadas con la dignidad episcopal –nuevo palacio–, formación y preparación del clero –Seminario de San Fulgencio y Colegio de Teólogos de San Isidoro– y engrandecimiento del culto – Colegio de San Leandro–. Semejante concentración de edificios eclesiásticos superpuso sobre la ciudad convento una ciudad episcopal en el corazón de la misma, con la catedral y el nuevo palacio del obispo, sedes principales del culto y del poder en la diócesis, dominando el conjunto monumental. En este mismo proceso se unió la aspiración de crear espacios para la revalorización de la arquitectura sagrada con las mismas intenciones de jerarquía, representatividad e ideología, propios de la época barroca. Frente al gran imafronte y tras la construcción de la nueva residencia episcopal surgió una plaza nacida de la necesidad y de una serie de circunstancias complejas, cuando no contradictorias. La idea emergió antes de construirse el palacio y cuando se estaba levantando la fachada catedralicia. Gran parte de la actual plaza de Belluga estaba entonces ocupada por el viejo palacio y otras dependencias secundarias de la administración del obispado; tan solo existía un reducido lugar denominado “llana de Santa María” que difícilmente podía ser el escenario para la presencia de los grandes monumentos barrocos. Después de arduas negociaciones en las que intervinieron el obispo Mateo y su sucesor Rojas Contreras, el cabildo, el ayuntamiento y el marqués de los Vélez, pudo erigirse una plaza de asimétrico diseño, lejos de los criterios vigentes en la época, 359 posiblemente ideada por Jaime Bort en los prolegómenos de este largo y dificultoso proceso. A pesar de su irregularidad y de la situación convergente de las fachadas de la catedral y del palacio es patente la concreción de un espacio interiorizado en una operación forzadísima de cirugía urbana y con obligados alineamientos. En definitiva, el escenario resultante parece subordinado a una arquitectura que quiere proclamar el triunfo de la Iglesia y del mensaje cristiano, retóricamente subrayados en la exedra que atrae y recoge todas las miradas. Hoy día esta plaza, en la que se consuman toda la ambigüedad y complejidad del Barroco, que va más allá de un hito urbano para convertirse en el centro de todo el obispado, ha quedado configurada definitivamente al levantarse en el extremo contrario al imafronte catedralicio el edificio municipal de Rafael Moneo, que pone un excelente contrapunto a la obra de Jaime Bort, acentuándose aún más el espectáculo de la arquitectura en sus diversos registros estilísticos y su permanente diálogo. Todo el entorno catedralicio se convirtió en una concatenación de espacios, algunos de origen medieval o renacentista, pero ahora metamorfoseados por los edificios construidos o remodelados durante el siglo XVIII. Desde la vieja plaza de las Cadenas hasta los ambientes colindantes en el muro sur catedralicio, junto con la plaza de Belluga, esta ciudad sagrada y episcopal fue el marco acertado para las ceremonias y cortejos, en los que el boato, la magnificencia y la teatralización se fundían para imponer el espectáculo de la religión y de la Iglesia de la Contrarreforma. La modernización del centro de la ciudad de Murcia alcanzó también uno de sus objetivos más eficaces en el Arenal, zona en la ribera del río en la que se creó una gran plaza rectangular abierta al cauce del Segura, delante de la fachada meridional del Palacio Episcopal y la vieja casa consistorial. La prolongación de un ala perpendicular a la residencia del obispo –el denominado martillo– viene a reforzar la imagen preponderante de la Iglesia por encima de otros poderes e instituciones, pues todo este amplio paseo en la cornisa del río presenta en su lado norte sucesivos edificios eclesiásticos que en dimensiones y monumentalidad casi anulan al del ayuntamiento. Por eso, cabe afirmar una vez más que, frente a la ciudad capital del Barroco, en Murcia habría que hablar de una ciudad episcopal. La presencia de Belluga al frente de la diócesis y la política llevada a cabo por él y sus sucesores condujeron a la preeminencia casi absoluta del poder episcopal, cuyo prestigio estaba precedido de una historia gloriosa que reclamaba orgullosamente para la diócesis una antigüedad en los mismos orígenes del cristianismo, remontándose hasta el apóstol peregrino, cuya efigie no sólo remató el imafronte sino que aparece en una de las pilastras de la puerta sur del palacio. Tal como se ha expuesto más arriba la arquitectura civil y residencial adquirió un notable impulso durante esta centuria. No son muchas las casonas o palacetes que se han conservado. Generalmente se trata de edificios construidos en ladrillo en los que la piedra se concentra en la portada, como el de la plaza de las Balsas, los Palacios Fontes o Vinader y el Palacio de los Saavedra, actual Colegio Mayor “Azarbe”, entre otras residencias urbanas. Mayor carácter monumental alcanzaron las construcciones eclesiásticas antes mencionadas que se levantaron en las cercanías de la catedral, como el nuevo Seminario de San Fulgencio, enorme edificio lindero con el Colegio de teólogos de San Isidoro, levantados a mediados de siglo, bajo las directrices de Pedro Pagán, el arquitecto episcopal. A Martín Solera correspondió el proyecto del Colegio de San Leandro, para el coro de infantillos de la catedral, finalizado en 1774, del que sólo se conserva la portada. Fuera de esta zona, en la calle Santa Teresa se levantó en el primer tercio de siglo la Casa de niños y niñas huérfanos (una de las Pías Fundaciones de Belluga), bajo la dirección del maestro José Alcamí. El Palacio Episcopal, promovido por el obispo Juan Mateo López, descontento con la vieja residencia, poco acorde con los ideales de dignidad y representación que una construcción de estas características debía tener, es quizás una de las piezas más sobresalientes levantadas durante el tardobarroco murciano. Por su parte, la demolición del antiguo palacio, como ya se ha visto, perseguía la obtención de un espacio amplio para contemplar el nuevo imafronte entonces en construcción. A partir de 1748 se iniciaron las obras, primero por el martillo, continuadas después con el resto del conjunto, trabajando los maestros Pedro Pagán, José Alcamí y Martín Solera. En algún momento se atribuyó al italiano Baltasar Canestro, que trabajó con Sacchetti en el Palacio Real de Madrid, una intervención fundamental. Sin embargo, según demostró el profesor Martínez Ripoll, fue José López, discípulo de Jaime Bort, el artífice de mayor protagonismo en esta pieza singular del Rococó murciano, porque desde 1752 aparece firmando planos y diseños y elaborando presupuestos e informes. En 1765 llegó a Murcia el arquitecto Baltasar Canestro que introdujo algunas reformas a las que se sometió José López quien siguió de director hasta que se terminaron las obras en 1768. Posiblemente, la presencia de estos dos profesionales sea uno de los valores más relevantes de esta obra, debido a la convivencia de dos vertientes del Rococó: la francesa y la italiana. De ahí, las diferencias en el tratamiento de las fachadas, 361 donde el estucado del frente norte, en el que trabajaron Pablo Pedemonte y Pablo Sístori, contrasta con el ladrillo visto del resto. Otro tanto ocurre con las dos portadas, de órdenes en diagonal y más tectónica la que da al río, de diseño más medido, aunque con exquisita ornamentación también rococó, en la principal. El conjunto se desarrolla en torno a un cortile a la italiana de rotundo valor arquitectónico, en uno de cuyos lados se aprecia una monumental escalera. Cabe destacar también la capilla de planta central, en una de las esquinas, de acceso directo desde la plaza y las portadas secundarias. Las reformas introducidas durante el siglo XVIII en Cartagena cobraron especial singularidad, debido a las considerables inversiones para transformar este enclave del reino de Murcia en una plaza militar. Dentro de la organización naval del territorio español se creó en 1726, con base en Cartagena, el Departamento Marítimo del Mediterráneo, razón por la cual creció su función estratégica y obligó a la construcción de un arsenal y grandes fortificaciones. Pudieron entonces llevarse a feliz término los procesos no ejecutados de siglos anteriores. Si ya desde el final del reinado de Isabel la Católica la ciudad quedó vinculada a los intereses de la política castellana, ahora su destino se ratificaba, para quedar supeditada durante siglos a los objetivos del Estado y su política en materia defensiva y militar. Resulta sorprendente, como afirmó Lewis Munford, que la guerra se convirtiera en el impulso constructor de la ciudad, lo que originó la superioridad de la ingeniería sobre la arquitectura, elevándose los aspectos técnicos y prácticos sobre los estéticos o, mejor dicho, creándose una nueva estética con el “deseo creciente de conquistar el espacio”. Así, cuarteles, hospital, almacenes y otras dependencias militares, navales y portuarias parcelaron un espacio inmenso con fines específicos, haciéndose patente la presencia del Estado, a través de esta arquitectura para la guerra y para la defensa. El crecimiento demográfico y los enormes espacios habilitados para esas edificaciones originaron una expansión urbana sin precedentes, con la consolidación de barrios que habían surgido durante la centuria anterior fuera de la ciudad, como los de San Diego y San Roque. La construcción del convento mercedario en el barrio de San Diego sirvió para terminar de definir una de las plazas más amplias de la ciudad, escenario privilegiado por sus dimensiones para grandes acontecimientos religiosos –ritual pasionario, por ejemplo– y civiles. De todas formas el proceso expansivo fue más allá con el antiguo barrio de pescadores de Santa Lucía y el de Quitapellejos, hoy conocido como de la Concepción, además de los de San Antón y Los Dolores en pleno campo, hacia el norte, en el camino a Murcia. Resulta obvio afirmar que algunas de las transformaciones estuvieron subordinadas a intereses estratégicos y a las construcciones militares, lo que explica que la apertura de ciertas calles y plazas no fue promovida por el concejo sino por las autoridades de defensa. Por ejemplo, la calle Real lindera con el muro del Arsenal, según proyecto del ingeniero Sebastián Feringán, cuyas obras iniciadas en 1751 obligaron al derribo de viviendas y al desplazamiento de sus habitantes. La creación de la plaza del Rey frente al acceso principal del Arsenal, también proyectada por Feringán, supuso la demolición de viejos almacenes. La expansión a través de los nuevos barrios hizo necesaria, por su parte, la planificación de vías de comunicación, como el Paseo de las Delicias en 1758, junto al cual se hizo el Jardín Botánico en 1787, y la Alameda de San Antón. Esta última partió de la iniciativa del gobernador de Cartagena, conde Arschot de Riviere, que encargó el proyecto a Sebastián Feringán. Lo más novedoso fue la propuesta, a la salida del barrio de San Roque, de una gran glorieta ovalada con doble hilera de árboles y caminos radiales, entre ellos, la propia alameda. El ilustrado Vargas Ponce se llenó de elogios al mencionar el tratamiento de esta vía que comunicaba la ciudad con el nuevo barrio de San Antón. El ascendente de este proyecto en los ron-points de los jardines franceses ya fue señalado por el profesor Martínez Ripoll, así como la relación del mismo con las más novedosas actuaciones urbanísticas europeas, y no cabe descartar que Jaime Bort conociera este diseño de Feringán cuando en 1742 hizo el plano nunca realizado de la plaza de Camachos de Murcia. Cartagena adquirió una forma urbana renovada, consecuencia de los nuevos edificios, sus plazas y las largas vías. La jerarquización de los espacios confirió significados precisos a la naturaleza de las construcciones donde predominaba un sentido práctico y utilitarista. Se trata de una arquitectura internacional cuyo lenguaje casi intemporal reflejaba, a través de su severidad y racionalismo, la monumentalidad del mismo Estado y de la monarquía. Se trata de edificaciones donde la solidez y su sentido funcional sólo permiten concentrar la decoración en sus accesos; por eso el idioma clásico siempre fue el escogido para este tratamiento, más allá del espacio y del tiempo. Para ejecutar tan ambiciosos proyectos Felipe V creó en 1711 el Cuerpo de ingenieros, bajo la dirección del francés Jorge Próspero Verboom, grupo de profesionales bien preparados a través de una 363 sólida formación y experiencia. En Cartagena trabajaron, entre otros, los franceses Alejandro de Rez y Antonio Montaigú de la Perille, además de Juan Bautista Gastón y French, Esteban Panón, Pedro Martín Zermeño, Francisco Llovet y Mateo Vodopich, por mencionar algunos de los más importantes, aunque haya que subrayar muy especialmente la figura de Sebastián Feringán y Cortés, ya citado en relación con la construcción del imafronte murciano. Hasta su muerte en 1762, Feringán tuvo una intensa actividad, que abarcó más de 30 años, recogida en infinidad de proyectos y dibujos que se elevaban a las autoridades para su estudio y selección. Realizó varios edificios dentro y fuera del Arsenal, además de ciertas reformas urbanas. En 1738 diseñó el edificio de Intendencia y Contaduría (actual Capitanía) en la antigua Casa del Rey, ejecutado en 1740 por el maestro Pedro Marín; en 1750 el Cuartel para Batallones de Marina (derribado en 1926) y en 1752 el Almacén General del Arsenal. Pero su construcción más importante, y una de las muestras más monumentales de la arquitectura civil en el antiguo reino de Murcia, es el Hospital Real de Antiguones u Hospital Militar (1752-1762), fábrica de sorprendentes dimensiones y solidez, elevada en piedra de sillería, tres alturas y dos enormes patios con hileras de arcos superpuestos y naves que se estructuran a partir de poderosos arcos diafragmas. Su ubicación frente a la bahía y en las proximidades de las ruinas del anfiteatro romano es excepcional, al configurar la fachada marítima de la milenaria ciudad. Tras su rehabilitación, en la que se han reutilizado las cisternas del subsuelo, se ha convertido en el edificio más emblemático de la Universidad Politécnica. Tras la desaparición de Feringán, el ingeniero Mateo Vodopich se convirtió en su sucesor al frente de las obras del Arsenal y del resto de las fortificaciones. Contiguo con el Arsenal se levantó el Cuartel de Presidarios y Esclavos (1773-1786), después Cuartel de Instrucción de Marinería a partir de 1924, bajo planos de Carlos Regio y ejecución de Mateo Vodopich. Reformado en las primeras décadas del siglo XX, en la actualidad está siendo rehabilitado dentro del proceso de readaptación de varias instalaciones militares para la Universidad Politécnica y otros usos culturales. El mismo Mateo Vodopich proyectó el denominado Parque de Artillería, edificio muy elogiado en su tiempo por Vargas Ponce. Sufrió las consecuencias de la revolución cantonal y varias reformas. Recientemente ha sido puesto en valor y hoy es Museo de Artillería y Archivo Municipal. En las cercanías del Hospital, entre los años 1789 y 1794 se construyó el formidable edificio del Cuartel de Antiguones que, tras su rehabilitación, ha pasado a ser otro centro docente universitario. Todo este programa de instalaciones militares y navales se vio completado por un sistema defensivo que preveía una doble actuación. De una parte, un complejo sistema de fortificaciones con baterías y castillos de consideración diversa, algunos de los cuales fueron terminados bien avanzado el siglo XIX, y, de otra, un nuevo cinturón amurallado. Francisco Llovet comenzó en 1770 la construcción de las murallas, siguiendo el proyecto de Pedro Martín Zermeño (1766), trabajos que fueron terminados en 1789 bajo la dirección de Mateo Vodopich. Fueron tres los accesos monumentales más importantes al nuevo recinto amurallado: las puertas de Murcia, las de San José y las del Muelle, concebidas a manera de arcos de triunfo de doble vano, enmarcados por pilastras toscazas. Su severidad clásica sólo se rompía con los grandes escudos que campeaban en la parte superior. La transformación de la ciudad, iniciada tras los sucesos del Cantón, provocó que a finales del siglo XIX y comienzos del XX desaparecieran estas puertas igual que muchos lienzos de muralla. Conviene precisar que en nuestros días la puesta en marcha de unos planes para la reorganización de las fuerzas armadas españolas provocó el abandono de ciertas dependencias y acuartelamientos militares, ocasionando su ruina. Sin embargo, la creación de la Universidad Politécnica está modificando la identidad de una ciudad sin perder sus rasgos distintivos. De la ciudad para la guerra y para la defensa se ha pasado a la ciudad del saber. El viejo Hospital de Marina y algunas de las más relevantes construcciones, antaño destinadas a los objetivos de la política defensiva, se han convertido en centros docentes, ofreciendo el espectáculo de una arquitectura revalorizada para nuevos usos y el disfrute de sus habitantes. Otras ciudades del viejo reino también se vieron afectadas por iniciativas para potenciar sus centros. Así, los concejos acometieron obras para modernizar las zonas en las que se desarrollaban las actividades más destacadas de las villas. El planteamiento siempre perseguía logros ambiciosos y monumentales, como la plaza Mayor de Lorca, cuya fisonomía se consolidó con la construcción en 1738 del edificio del ayuntamiento, según planos de Alfonso Ortiz de la Jara, en el mismo frente que la cárcel, salvando entre ellos la calle del Águila con un gran arco, y en el lado opuesto con las salas capitulares de San Patricio de Nicolás de Rueda (1749). El lateral septentrional de esta plaza estaba dominado por la fábrica de la colegiata y el carrerón de subida a la puerta meridional del crucero, ejecutado por Pedro García Campoy, con lo que nuevamente la arquitectura sagrada prevalecía por encima de la civil. 365 En Caravaca, además de la ampliación de la ciudad, se configuró la plaza principal tras la construcción del nuevo ayuntamiento, diseñado por Jaime Bort en 1739 y terminado en 1762 por Antonio del Campo, en una tipología semejante al realizado por aquél en Cuenca. Es decir, la casa consistorial venía a cerrar el lado menor de un amplio espacio y su planta baja se convertía en el acceso monumental a la plaza. En Yecla y Abanilla el considerable aumento de población obligó a planificar su crecimiento urbano con disposiciones que regulaban las construcciones, anchura de las calles, disposición de los solares, siguiendo un esquema en cuadrícula. Este sistema racionalizador se adoptó en la ciudad de nueva planta creada en Águilas, a la sombra del castillo de San Juan. Este ejemplo corresponde a un caso específico, al tratarse de una ciudad costera al servicio de la defensa, lo que explica la existencia de diversas propuestas ya que los ingenieros militares echaban mano de los modelos de una tratadística especializada. Es ciertamente atractivo el proyecto de 1756, reproducido por Vodopich en 1784, que preveía una plaza pentagonal con manzanas de viviendas alrededor. Al final se optó por un sistema en cuadrícula, a partir de una plaza cuadrada, interviniendo el arquitecto lorquino Martínez de Lara. En definitiva, la arquitectura civil y utilitaria adquirió un notable desarrollo debido a la modernización y dotación de un empaque monumental en las instalaciones dependientes de los municipios, por ejemplo los edificios de los concejos, máxima representación del poder local, como en Caravaca o Abanilla. Al mismo tiempo, las obras públicas merecieron una atención especial por parte de las autoridades, como en el puente viejo de Murcia, proyectado por Toribio Martínez de la Vega, y terminado por Jaime Bort tras un largo y costoso período de dictámenes. Diversos proyectos fueron elaborados para contener las acometidas de los ríos, como el Canal del Reguerón en la huerta de Murcia, proyectado por Sebastián Feringán, y otros para realizar canalizaciones y trasvases con los que regar los campos de Lorca y Cartagena. 5. MURCIA: UNA ESCUELA DE ESCULTURA Existe una opinión generalizada que considera al XVIII el siglo murciano por excelencia. No falta razón a quienes defienden esa época como la etapa determinante en la conquista de una personalidad basada en la imagen innovadora de ciertas aportaciones arquitectónicas, o en la consolidación definitiva de una escuela de escultura propia. La existencia de un grupo numeroso de artistas desde las últimas generaciones del siglo anterior sentó las bases de un florecimiento, por una parte, receptor del legado transmitido por los ideales barrocos y, por otra, generador de un estilo personal consolidado gracias a la importancia adquirida por los talleres de Antonio Dupar y Francisco Salzillo y por un grupo de maestros de hacer retablos renovadores del modelo tradicional, ornamental y de estípites, en favor de una modalidad arquitectónica pensada para servir de soporte al renovado lenguaje de la escultura. Al afianzamiento de esta actitud historiográfica, origen de pretendidos recursos identitarios, se unía la indiscutible figura de Jaime Bort y la función de ideario y doctrina de su majestuoso imafronte catedralicio. En cierto sentido, este fenómeno hecho realidad a partir de la década de 1730, venía precedido de la eficaz política emprendida por el cardenal Belluga en sus deseos de reformar el modelo de una sociedad progresivamente contaminada por las modas y costumbres transpirenaicas y de corregir los males de la corona denunciados en cartas y dictámenes dirigidos al rey. No pasaron muchos años desde que esa atmósfera, propiciadora de un desarrollo artístico continuado e impulsora de políticas sociales reformistas, diera como resultado la sólida organización de un territorio, fortalecido por el ideario del cardenal en su condición de mentor y protagonista de un amplio programa diseñado a la medida de su personalidad. Como consecuencia de la capacidad gestora del cardenal se abrió un nuevo panorama que, además de los frutos espirituales esperados, sentó las bases del renacimiento artístico desarrollado en los años siguientes. El retablo consagró un nuevo diseño traído por los maestros oriolanos, olvidando las vibrantes superficies de los retablos anteriores. De la columna salomónica se pasó al estípite, de éste a la columna clásica y, con la impronta marcada por sus elevados fustes, a una implantación de modelos constructivos, paulatinamente convertidos en soportes monumentales de la escultura. Esta tendencia revela los caminos seguidos por el retablo y su capacidad de respuesta a las posibilidades plásticas de la tradición artística local, de forma que su diseño compartía protagonismo con el nuevo lenguaje de las imágenes esculpidas en su deseo de establecer una relación armónica basada en la importancia de los camarines, en la focalidad de la imagen única, en el valor dominante de la calle central y en la posibilidad de habilitar los huecos imprescindibles para que la escultura se integrara en un sistema de relaciones diferenciadas. 367 Hacia 1731 no sólo estaban realizándose los primeros retablos de tal modalidad, en cuyos camarines se habrían de situar las imágenes talladas por Francisco Salzillo, sino que se producía un importante episodio ligado al abandono de la ciudad por parte de Antonio Dupar. La ausencia definitiva del escultor marsellés dejó en solitario al artista murciano en los inicios de una carrera, plena de éxitos sociales y artísticos, que habría de compartir con Jaime Bort, cuando el valenciano se incorporara a la construcción del imafronte catedralicio hacia 1736. Gracias a estas dos figuras –Bort y Salzillo– y a la renovación introducida por Dupar, el panorama de la escultura murciana alcanzó un prestigio desconocido en los trabajos de madera y piedra, convertidos en los ejes de una escuela que irrumpía con fuerza en el panorama español. Ambos artistas comprendieron la singularidad de sus obras y los diferentes destinos a que eran llamados como forjadores de la grandeza de un estilo que la pintura contemporánea no pudo alcanzar. Salzillo creó el modelo de imagen devocional más próximo a la sensibilidad colectiva que veía en sus esculturas los modelos de piedad anhelada. Bort, por el contrario, desplegó todo el poder retórico de la imagen y la persuasión contenida en los grandes programas históricos. No podría explicarse este fenómeno únicamente amparado en la bonanza económica reinante sin tener en cuenta los logros de la tradición. En los inicios del siglo, desaparecido Nicolás de Bussy, sólo Nicolás Salzillo representaba una modesta opción para las artes. Pero si la llegada de Dupar marcó las pautas para la recuperación artística perdida desde el Renacimiento, la presencia de grandes esculturas venidas desde las tierras napolitanas hizo el resto en los momentos de formación del joven Francisco Salzillo. Es preciso tener en cuenta la importancia de exportaciones de mayor envergadura sumadas al clásico comercio de piezas devocionales destinadas a cualquier rincón de la casa o del palacio. Las nuevas obras, Virgen de la Caridad a Cartagena, Virgen de las Maravillas a Cehegín, no respondían al clásico encargo doméstico o conventual de pequeños escaparates o piezas de fanal, sino a monumentales obras rápidamente aceptadas como símbolos de una sociedad presta a depositar en ellas el rango distintivo de su propia identidad. En aquellos años, los comprendidos en gran parte del primer tercio del siglo, en los que Belluga estaba comprometido en la reorganización de la diócesis, quedó definitivamente configurado el mapa de unos logros que eran los signos orientadores de esa nueva edad. Es fácil comprender que, puestos los cimientos diseñados por Belluga, la diócesis viviera días de gran prosperidad. La ingente labor del cardenal dio sus frutos inmediatos, incluso cuando su marcha a Roma en 1723 se hizo inevitable. Por aquellos años Antonio Dupar se encontraba en la cumbre de su prestigio como escultor, realizando sus grandes obras en la catedral y en el santuario de la Fuensanta (ambas de 1722) y presto a esculpir en la colegial de San Patricio de Lorca su famosa Inmaculada. Nicolás Salzillo vivía los últimos años de actividad previos a su muerte en 1727. En 1723 llegaba a Cartagena la Virgen de la Caridad y dos años después lo hacía la Virgen de las Maravillas a Cehegín. El año 1727 tiene una significación trascendental para la escultura murciana. Es el año de la muerte de Nicolás y del encargo a Dupar del tabernáculo de Santa Justa y Rufina de Orihuela, dos hechos sintomáticos del cierre de un ciclo y de apertura a los horizontes esperanzadoramente abiertos por el marsellés. Su temprana salida de la ciudad (1730-1731) privó a la escultura de la competencia de dos talleres por controlar el mundo de la imagen devocional en la que llevaba prioridad cronológica el francés, nacido a finales del siglo XVII. Gracias a esta vitalidad artística la escultura en madera alcanzó sus mayores logros de la mano de una exquisita técnica y de la aplicación de una policromía de intensas y brillantes tonalidades. Dupar introdujo una paleta luminosa en armonía con la delicada talla de sus esculturas, a base de transparencias cromáticas que fortalecen sensualidad, encanto y misticismo. Francisco Salzillo hizo del color una de sus señas de identidad, aplicando colores dotados de una potente carga emocional llena de signos metafóricos. Este panorama se vio completado con la llegada de Jaime Bort a la ciudad para construir el imafronte catedralicio y formar a un nutrido grupo de escultores en piedra, acaso el de más alta calidad de todo el arte español. En definitiva, el siglo XVIII se aglutinó en torno a las figuras indiscutibles de Francisco Salzillo y de Jaime Bort. El primero fue, como Sánchez Moreno definió, el origen de una escuela de escultura en Murcia a la que infundió su fuerte personalidad dotándola de modelos intemporales; el segundo fue el genial creador de una obra única en la que, según sus propias palabras, la escultura era el “alma de la arquitectura”. 369 5.1. Consideración social de los artistas No extraña que la creciente actividad imprimiera un giro radical a la situación social de los artistas durante los años centrales del siglo XVIII. La necesidad de encontrar un espacio social adecuado al origen intelectual de las artes y a su consideración de rama del conocimiento, equiparable al de las llamadas liberales, contaba con amplias reflexiones desde el Renacimiento y había sido invocada para alcanzar una sólida posición que trazara las diferencias existentes entre la actividad artesanal, puramente mecánica, y aquélla otra que buscaba sus raíces en el ámbito de la inteligencia. Conscientes, por ello, los artistas de la sanción teórica que avalaba sus aspiraciones y de los instrumentos jurídicos que les habían otorgado una clara preeminencia en el contexto de una sociedad fuertemente jerarquizada, defendieron celosamente las ventajas adquiridas que soslayaban, además, el pago de alcabalas y otras obligaciones repartidas entre los ciudadanos, como la formación de listas para la milicia y la disponibilidad de sus viviendas para el alojamiento de soldados. Por primera vez en Murcia la autoestima del artista daba muestras de haber desarrollado una clara conciencia de la función que desempañaba en la sociedad de la época. No podía ser en otro momento sino en aquél en que las artes estaban escribiendo las mejores páginas de su historia y el número e importancia de los encargos había encontrado a los intérpretes adecuados para mostrar su fomento como una solución legitimadora de prestigio personal o colectivo. El siglo XVII había pasado de puntillas por este problema; el siglo XVIII, por el contrario, testigo del auge experimentado por la arquitectura y por la consolidación definitiva de los talleres de escultura, reclamó públicamente la preeminencia social reconocida. El primero en proclamar esta defensa fue Francisco Salzillo en 1743. Su declaración, junto a la de otros dos escultores, su hermano José y Francisco González, consideraba un atropello la inclusión de sus nombres en una lista común para los sorteos militares. Pero aquella solicitud, delegada en un valedor en la corte como el arquitecto regio José Pérez Descalzo, murciano de origen, no sería más que el prólogo de la convulsa situación vivida un año después, cuando unánimemente se dirigieron al municipio pintores, escultores, maestros de hacer retablos y sus oficiales y aprendices para que velara por los derechos reconocidos. El anecdótico hecho que dio origen a la demanda puso a prueba la resistencia de los artistas al ver cómo uno de sus miembros era obligado a cumplir funciones de vigilancia en la cárcel y a soportar, por su negativa, el alojamiento en su propia casa de un soldado rufián, motivo permanente de vergonzosos insultos y vejaciones. La protesta generalizada sólo despertó la indiferencia municipal, poco dispuesta a asumir la defensa de unos intereses que desconocía y cuya sanción años antes había desestimado. Pero el desenlace, lejos de resolverse en un contencioso local, desató una cadena de comprobaciones en otras ciudades de la Corona a las que se pidieron los antecedentes jurídicos, cartas ejecutorias y sentencias probatorias de la justicia solicitada. La numerosa información remitida a Murcia constituyó un clarificador repertorio de la ciencia jurídica que amparaba la creación artística como fruto de la inteligencia, distinta y superior a la ostentada por los simples artesanos. Valladolid, Madrid o Salamanca habían sido en el siglo XVII testigos de tales demandas refrendadas por la Corona, siempre dispuesta a favorecer la protección a las artes y a trazar una frontera nítida entre las esferas liberal y mecánica que alejaba a los artistas de la tutela gremial y los situaba en una esfera social privilegiada. Tal reconocimiento llevaba implícito ciertas ventajas tanto en la imagen proyectada por los artistas, conscientes de su propia valía, como en lo referido a las exenciones fiscales, personales o colectivas, impuestas a los gremios. Esta distinción no siempre era respetada por los tenientes fiscales de alcabalas o por los encargados de confeccionar las listas de reemplazos militares, de forma que los debates surgidos como consecuencia de la limitada aplicación de las sentencias reales introducía más elementos de confusión en un caótico sistema fiscal que trató de ser frenado con el modelo fracasado de la Única Contribución tras las informaciones recogidas por el famoso Catastro de Ensenada. Pero lo verdaderamente importante quedaba escriturado en las reflexiones sobre la nobleza de las artes. Éste era el meollo de una espinosa cuestión que proclamaba a sus miembros exentos del cuadro general de obligaciones que gravaban toda actividad productiva y su práctica comercial. La creación artística, sujeta a unos compromisos escritos en los que se pactaba la cantidad convenida por su realización, no podía ser equiparada a un simple intercambio comercial de oferta y demanda sino a un principio más sutil que la hacía difícilmente evaluable en términos económicos por su complejo sistema de elaboración intelectual. En ese principio residía la fuerza de los artistas. La pintura no tenía precio, sólo el material de que se hacía. Mientras los beneficiarios de esta estima reforzaron su posición social, otros artistas mantuvieron una ambigüedad interesada. Eran los orfebres, pioneros en España de las conquistas sociales, al ser 371 distinguidos con signos externos claramente diferenciadores y haber reclamado antes que nadie la instrucción científica propia de sus conocimientos. Pero el arte de la plata y de otros ricos materiales necesitaba una tutela superior, garantizada por leyes fiscalizadoras que determinaban los pesos y medidas bajo un sistema de control apropiado a la pureza y combinación del material y a sus distintas aleaciones. La necesidad de evitar fraudes, ya puesta de manifiesto en la institución de cargos, velaba igualmente por otras condiciones del trabajo como la fluida inspección de los talleres y el registro cuidadoso del número de maestros examinados. Por ello, al estudiar la consideración social de los artistas, los plateros requieren una reflexión particular por encontrarse agrupados en colegios, artes, cofradías o gremios sin que esta distinción implicara el sometimiento a estimas vacilantes entre el campo de las artes mecánicas o liberales. Desde el siglo XVI invocaron el estudio de disciplinas propias de un conocimiento artístico superior, necesario para el ejercicio de la platería. La perspectiva “para el dibuxo y retrato de lo que se quiera obrar, la aritmética para numerar y entender los quilates del oro y plata e piedras e perlas”, o la geometría “para la proporción de la longitud e altitud de lo que labra”, eran la base diferenciadora del artífice creador, “cuya obra no se puede hazer sin ciencia”, y la razón que justificaba una estima similar a la de las restantes artes. Ya lo dejó bien claro Juan de Arfe, un escultor de oro y plata, celoso valedor de sus derechos individuales, frente a la imagen del orfebre y a su sola condición de hábil forjador de materiales nobles. En ese sistema reivindicativo, tan similar al de pintores o escultores, los plateros se vieron, por una parte, socialmente reconocidos y, por otra, sometidos a la rigidez de unas ordenanzas que regulaban el marco legal de su trabajo. En el fondo de tan contradictoria situación, contra la que sólo Juan de Arfe se rebeló, a los orfebres venía bien un régimen consolidado que velaba por sus intereses y condicionaba un mercado de trabajo estabilizado que, asimismo, evitaba el número incontrolado de maestros examinados. En éstos y otros puntos reside la particular diferencia de la estima de las artes y la azarosa defensa hecha por pintores y escultores en acaloradas demostraciones sobre el limitado alcance de las ordenanzas gremiales. A lo largo del siglo XVIII se promulgaron en España diversas ordenanzas de plateros organizadas bajo signos comunes. Las de Murcia lo fueron en 1738 como consecuencia de la solicitud de los orfebres locales de contar con reglamentos clarificadores que pusieran fin al caos existente, pues en la recopilación efectuada para la ciudad y su huerta de tiempos de Carlos II no existía ninguna normativa que los amparara. La Guerra de Sucesión había dejado también lagunas en el ámbito jurídico sometido, en el caso de los plateros, a distintas demarcaciones territoriales que funcionaban con total autonomía. Al recomponerse el marco de relaciones laborales tan estrictas, como el que determinaba los procesos de trabajo del platero y la tutela imprescindible para su correcto desarrollo, la Junta de Comercio había asumido una función inspectora mediante un sistema generalizado en toda la Corona antes de asumir el control estricto sobre esta parcela y su centralización administrativa. Aunque el panorama de la escultura murciana del siglo XVIII haya que dilatarlo hasta el año 1811 (muerte de Roque López), sus episodios más brillantes acabaron en 1783, cuando murió Francisco Salzillo. Incluso este escultor aún se sintió influido, como excepcional testigo de su siglo, por los cambios de mentalidad alentados en España por la renovación intelectual de los ilustrados. En 1776 recibió el encargo de realizar el famoso Belén de la familia Riquelme, sin duda, una obra de signos renovadores en consonancia con la personalidad de su mentor, Jesualdo Riquelme y Fontes, a cuyo palacio iba destinado el conjunto. Nada tiene que ver este panorama de la Navidad con la escenográfica representación pasionaria, último eslabón de la España tradicional. El Belén fue el mejor escaparate de las inquietudes contemporáneas por trasladar al interior de las viviendas el interés de una arquitectura doméstica más cómoda y lujosamente amueblada. Esta orientación, que recordaba algunos de los nuevos signos del mundo rococó y de su sociedad elegante y frívola, se decanta en el Belén por acercar una realidad histórica y lejana en el tiempo a las inquietudes de un mundo absolutamente abocado a la exaltación encantadora de la vida rural y primitiva y a considerar la naturaleza como el escenario espontáneo de unos seres de evocación roussoniana cuya simplicidad encantadora es analizada a través del vestido, de la música, de la danza popular, de la arquitectura urbana o de la ruina. En definitiva, el Belén fue un camino abierto a la modernidad. 5.2. El escultor Nicolás Salzillo La llegada de escultores extranjeros a la capital del viejo reino de Murcia es una de las claves que explica la formación de una escuela local. Esas relaciones internacionales, valoradas por Bottineau como una de las cualidades peculiares de las zonas mediterráneas insertas en un panorama acostumbrado a tales intercambios sin necesidad de la mediación cortesana, habían dado sus primeros frutos desde que la llegada de Nicolás de Bussy a la ciudad contribuyera a la renovación 373 de la escultura y al despertar del pesado letargo en que había quedado sumida durante buena parte del siglo XVII. Nicolás Salzillo llegó desde Nápoles hasta Murcia a finales de esa centuria, siguiendo unas rutas consolidadas cuyas vías de propagación habían quedado trazadas por los talleres napolitanos y sus activas exportaciones. Nacido en Santa María di Capua Vetere, reino de Nápoles, en 1671, se había formado con el escultor Marco Aniello Perrone con quien su padre, Francesco Antonio Salzillo, había comprometido la formación de Nicolás a la edad de 18 años. El acuerdo, suscrito el 4 de octubre de 1689, añadía pocas novedades a las acostumbradas en casos similares y fijaba el período de residencia en casa del maestro por espacio de ocho años, finalizados en octubre de 1697. Un año antes de expirar el plazo murió Marco Aniello Perrone y el joven Nicolás tuvo que asumir la gestión de un taller huérfano de dirección, pues en 1693 había desaparecido Michele Perrone, el otro hermano de su maestro, también escultor. La formación en el taller de Perrone le permitió familiarizarse con una modalidad de escultura amable, de proporciones menudas y elegantes policromías, muy del gusto de la sociedad suritaliana e hispánica, receptoras de buena parte de las obras salidas de aquellos talleres. En ese mundo cuya evocación quedaría, seguramente recogida por su experiencia junto al maestro, Nicolás aprendió los rudimentos de la escultura, la tipología de imágenes devocionales, la de los populares belenes y, sobre todo, conoció la forma de regentar un próspero taller cada vez más prestigioso desde que la posición social de su maestro, consolidada por medio de numerosos encargos, elevaron su rango y prestigio hasta convertirlo en uno de los más solicitados de Nápoles. Consumidos los vínculos temporales establecidos en el compromiso de aprendizaje y en las responsabilidades asumidas como temporal director de aquel obrador, inició Nicolás su etapa española con el deseo de encontrar una fortuna que, sin duda, le quedaría vedada en su tierra de origen, poblada de grandes maestros con los que no podría competir. La ruta marcada por las intensas exportaciones napolitanas, tan apreciadas por los españoles de la época, y los documentos de estudio traídos consigo iban a constituir su mayor activo como escultor. Atrás quedaban los importantes encargos del maestro y la forma con que esas piezas devocionales habían propagado el gusto por unos modelos resueltos con airosas y elegantes siluetas o contemplados desde el candor popular de las figuras de belén. Ese aprendizaje de Nicolás y la familiarización con la obra de Michele y Aniello Perrone serán el eslabón imprescindible para comprender muchos de los logros alcanzados por su hijo Francisco. Además de esos vínculos, la tendencia al linealismo propia de la obra de Nicolás Salzillo y la necesidad de inspirar sentimientos a la misma dejó huellas imborrables en su escultura. La caligrafía de cabellos y barbas dispuesta en simétricos volúmenes como motivo asociado a monumentales cabezas fue signo de su propia escultura evocadora en la distancia de soluciones similares a las de Gaetano Patalano y a la manera con que el napolitano solucionó los problemas de expresión que en Nicolás alcanzaron una expresión falta de vida. La típica estructura anatómica, analizada detalladamente por Sánchez Moreno, y la necesidad de conquistar todos los mecanismos de expresión, constituyeron otro de los elementos de aproximación entre la escultura napolitana y la admirada en su nueva tierra de adopción. Acaso, sea ésta una de las grandes cualidades de Nicolás Salzillo como transmisor de los ideales de la escultura suritaliana puestos a disposición de su hijo Francisco durante la etapa de aprendizaje. Los dibujos, yesos, bocetos y composiciones custodiados en el taller de Nicolás fueron heredados por su hijo al hacerse cargo del taller paterno como un instrumento clarificador de sugerentes procedencias, a las que no serían ajenos ni la fascinación por el color ni la tendencia a un modelo de imagen de acharoladas y brillantes superficies. Nada tiene que ver el curioso muestrario de motivos aducidos tradicionalmente por la historiografía local para justificar la presencia de Nicolás Salzillo en Murcia. Con toda seguridad, la ruta marcada por las exportaciones napolitanas, el éxito alcanzado por unas obras tan del agrado del público español y la experiencia adquirida como jefe ocasional del taller de su maestro hicieron ver al artista las posibilidades del nuevo mercado. En busca de fortuna, seguramente en dirección a otros lugares de mayor prestigio artístico, llegó hasta el puerto de Cartagena, lugar de acogida de numerosos intercambios culturales y artísticos desde la antigüedad. En Murcia encontró a Nicolás de Bussy, el indiscutible maestro de la escultura barroca local, de quien tanto habría de aprender, y a un prometedor foco de actividad artística en torno a maestros de hacer retablos y hábiles tallistas, poco dados a la talla de imágenes exentas, lo que reducía 375 considerablemente competidores. las posibilidades de encontrar fuertes Con tan modesto bagaje, la primera oportunidad presentada, nada más llegar a la ciudad, se la brindó el famoso concurso convocado en 1700 por la cofradía de Jesús para contar, entre los grupos procesionales de su cortejo matinal de viernes santo, con un nuevo paso que lo enriqueciera. Ante la negativa a concurrir del todavía activo Bussy, quedó Nicolás como el único artista capaz de afrontar una complicada composición titulada La Mesa de los Apóstoles. El encargo pretendía renovar un legado modesto que, sin embargo, anunciaba las claves narrativas del cortejo procesional futuro y era signo inequívoco de la libertad alcanzada tras la edificación desde 1670 de la iglesia privativa. Fortalecidos los mecanismos de control interno, clarificadas las fuentes de autofinanciación y dispuesto, en lo esencial, la construcción de una simbólica iglesia, la cofradía emprendió un proceso de renovación que pasaba necesariamente por la transformación de su imagen pública en la procesión. La obra realizada fue un fiel reflejo de las limitadas cualidades de Nicolás Salzillo como escultor y de la falta de atrevimiento de sus contemporáneos, más hábiles en la interpretación de trazas y diseños de otros artistas que en la elaboración personal de composiciones sometidas al cambiante escenario de las ciudades exigido por un grupo procesional. Siendo imágenes de vestir, los únicos recursos plásticos quedaron reducidos a cuanto las túnicas dejaban ver: cabezas toscas faltas de expresión, necesidad de provocar emociones místicas en Jesús, cuya mirada induce a pensar en el motivo dominante de la composición, y un convencional muestrario de rostros invariablemente compuestos en torno a esquemas de gran dureza expresiva. Sólo San Juan se aparta de la leñosidad típica de Nicolás para adoptar una delicadeza formal no exenta de ciertos recursos esquemáticos como los hoyuelos de la barbilla, impropios de un escultor que había contemplado el despliegue anatómico de Michele Perrone en el famoso Yacente del monasterio de la Encarnación de Madrid (1690) y su gran exhibición de un cuerpo humano en reposo. No extraña, pues, que tan modestas prendas obligaran a la cofradía de Jesús a sustituir en 1761 este paso por otro realizado por su famoso hijo y que éste introdujera hábilmente, como correspondía a los problemas derivados de la imagen en movimiento, un rotundo cambio iconográfico. El viejo paso de Nicolás fue vendido a la ciudad de Lorca. Fue precisamente al poco de llegar a Murcia, cuando Nicolás contrajo matrimonio (30 de marzo de 1699) con Isabel Alcaraz, hija de Juan de Alcaraz y de Magdalena Gómez de Molina, quien, al enviudar, casó en segundas nupcias con Jerónimo Muzio. Este segundo matrimonio ocasionó a partir de 1719 una serie de conflictos por falta de acuerdo entre los herederos de una y otra parte por una herencia cuya distribución Isabel Alcaraz consideraba injustamente repartida. Aunque la armonía familiar, frecuentemente declarada en los documentos, siempre se mantuvo firme y de hecho Nicolás Salzillo fue avalado como escultor por la solvencia de su suegro, hubo de pleitear ante la Chancillería de Granada en representación de los intereses de Isabel Alcaraz hasta que la complejidad del proceso exigió la revocación de su nombramiento. El 25 de noviembre de 1708 Nicolás Salzillo, “accidentado de enfermedad que Dios nuestro Señor ha servido darme”, redactaba testamento, poco tiempo después de haber firmado el contrato para realizar la imagen de San Miguel, titular de su templo murciano y la Asunción, San Fulgencio y Santa Florentina para la catedral vieja de Cartagena. Al recapitular su vida, Nicolás recordó sus deudas y negocios, mencionando el importante encargo para Cartagena, del que ya había recibido una parte del importe convenido. Se trataba de un contrato suscrito el 23 de octubre de 1708 para realizar “tres hechuras de talla”: la Asunción, titular, en el hueco central del retablo, un San Fulgencio para el nicho lateral del Evangelio y una Santa Florentina para el correspondiente de la Epístola. El acuerdo, prolijo en detalles, no dejaba nada al arbitrio del escultor sino que precisaba todos los complementos escultóricos de cada imagen y, entre el marasmo de cláusulas sobre formas y colores, quedaron trazados los modelos básicos de la imagen devocional. Todo desapareció en 1936. Pero la vida de Nicolás habría de prolongarse varios años más tras la apresurada redacción del testamento. Completó el encargo de Cartagena y la ejecución del San Miguel de la iglesia murciana de su nombre, obra para la que tuvo que ajustarse a un modelo previo en poder del arcediano de Lorca, Diego Fernández de Madrid. Acabada en 1709, fue colocada en la capilla mayor durante una ceremonia presidida por don Luis Belluga. Las circunstancias de este último encargo, con los avales prestados por su suegro Jerónimo Muzio y la imposición de un modelo previo, restaron originalidad al artista, pero mostraron la realidad de la 377 escultura local dominada por su taller entre el vacío dejado por Bussy y la llegada de otros maestros extranjeros. Los juicios ponderados de Sánchez Moreno y de Sánchez-Rojas dedicados a esta imagen se han centrado tanto en la habilidad de Nicolás como copista, reproduciendo un modelo de gran popularidad entre los parroquianos de San Miguel, como en la configuración de una efigie juvenil imitada posteriormente en la Santa Catalina de su templo murciano, pieza documentada en 1721 o, lo que es lo mismo, la versatilidad del escultor para volver sobre sí mismo y sobre los recuerdos napolitanos de Giacomo Colombo. Un episodio importante en su vida, documentado por el profesor Segado Bravo, aportó un conocimiento inédito a la actividad de Nicolás y a la forma con que hizo compatibles la talla de la madera y la labra de la piedra en uno de los programas ornamentales más importantes de comienzos del siglo XVIII: el trascoro de la iglesia colegial de San Patricio de Lorca. Las obras de ejecución de este importante espacio se habían reactivado en 1710 gracias a la continuidad refrendada por el consejo de Castilla de unas cantidades imprescindibles para su conclusión. Pero las divergencias surgidas en la aplicación de estos fondos requirieron la intervención del obispo Belluga, de visita en la ciudad para ordenar todas las cuestiones referentes a su obispado. Fue a partir de 1712 cuando se puso en funcionamiento toda la maquinaria impulsada por Belluga para afrontar con eficacia la continuación de las obras y demostrar su implicación personal en grandes proyectos artísticos. Pero las intenciones de Belluga iban más allá de la aplicación de un sistema de control que agilizara el proceso y evitara las discrepancias tradicionales al imponer sus propias decisiones sobre el sistema de encargo y adjudicación y, muy especialmente, sobre la elección del artista. Belluga, hombre eficaz y pragmático, no sólo propuso a Toribio Martínez de la Vega como autor de las trazas sino que decidió encomendarle la dirección de las mismas, haciendo recaer en una sola persona las funciones poco frecuentes de autor y ejecutor de sus propios proyectos. Este sistema prestó la agilidad necesaria para que en el transcurso de dos años quedara concluida la parte fundamental del trascoro y se dispusiera lo necesario para colocar la sillería del siglo XVII en el espacio ahora acotado a la espera de contratar la ornamentación exterior. Nuevas iniciativas centrarían el interés de la obra en la condición de suntuoso espacio ideado por sus promotores. Traspasada la obra de escultura, inicialmente encomendada a Cristóbal de Toledo, a Antonio Caro, fue este último, en unión de Jerónimo Caballero, el encargado de buena parte de la decoración, incluidas las puertas laterales tras la reelaboración del primer diseño. Al elenco inicial de artistas se sumaron otros especialistas convirtiendo el trascoro lorquino en un activo taller de escultura. Fulgencio Llop aderezó y puso a punto el órgano, Jerónimo Caballero (1723), el retablo, y Antonio Dupar, un año después, la bella escultura de la Inmaculada. Los grandes hitos del programa fueron encomendados a Laureano de Villanueva y a su sobrino Isidro de Salvatierra, mientras Nicolás Salzillo tuvo que encargarse de cuanto había quedado sin concluir en 1715, es decir, los santos Pedro y Pablo, las esculturas de niños y los arcángeles Miguel y Gabriel. La escritura se firmó el 8 de noviembre de 1716. El trascoro lorquino se convirtió en una extraordinaria declaración de los principales motivos iconográficos del obispado. En la catedral de Murcia el trascoro había aportado una solución monumental a los pies del templo en forma semejante a la importancia concedida a la capilla mayor, modificando algunos de sus fundamentos simbólicos repartidos entre la exaltación mariana promovida por Trejo y la función asignada al presbiterio en su condición de escenario de la historia. Ambos lugares, cuidadosamente escogidos, daban forma a unos principios historiográficos inspirados en las directrices marcadas por una indagación en el pasado que incentivó los estudios locales dedicados a la exaltación de una hagiografía propia. Pero mientras la obra murciana resolvía sus delicados elementos iconográficos, en la estela marcada por la devoción personal de un prelado de origen franciscano, el trascoro lorquino destacó las raíces fundacionales de la Iglesia, los elementos prefiguradores de la redención, valorando el misterio inmaculadista y la sutil forma con que el tiempo había dado continuidad a un argumento histórico glorificador del obispado y de la autoridad regentada por Belluga. La obra de Nicolás Salzillo no se aparta de las líneas básicas de un estilo ya declarado en los apóstoles del paso de la Cena realizado para Murcia. Ahora que es conocida la labor en piedra de Nicolás podemos afirmar que las intuiciones de López Jiménez en su recorrido por la tierra de origen del escultor no carecían de fundamento. Los ángeles Miguel y Gabriel fueron labrados pensando en la contraposición de movimientos implícitos al mensaje de que eran portadores. Su ejecución es más delicada que cualquiera de las leñosas figuras acostumbradas en su estilo y acomodan sus siluetas al efecto general 379 del conjunto. Ángeles y apóstoles iniciaron una transición decorativa en dirección al motivo principal del trascoro en cuyo centro se alojó el retablo de Jerónimo Caballero y la airosa silueta de la Inmaculada de Dupar. La genialidad de Belluga, disponiendo un sistema eficaz que hiciera posible la realización de esta obra, fue tan significativa como los logros artísticos alcanzados. Las movidas trazas de Toribio Martínez de la Vega fueron el soporte al que se asomaron las posibilidades escenográficas de los trascoros españoles en su deseo de abrir, tras el rostro monumental de las portadas, el ámbito sagrado de los templos. El espíritu versátil de Nicolás Salzillo fue, acaso, una de sus más conocidas cualidades, sin duda, por carecer de una sólida actitud plástica que le facultara para abordar un modelo de imagen continuadora de la grandiosa estela dejada por Bussy. En el catálogo de su obra, enriquecido con las aportaciones efectuadas en la exposición La ciudad en lo alto, se puede insinuar una trayectoria de modestos logros a medio camino entre la imitación superficial y mimética de Bussy y la dulzura sensual de Antonio Dupar. Fue en torno a esas dos grandes figuras sobre las que gravitó el arte de Nicolás para abrirse camino entre las opciones ofrecidas por estos dos artistas en cuya obra latía el germen diferenciador de ambos siglos. Del primero de ellos tomó su intencionalidad expresiva, aunque carente de los mimbres necesarios para hacer de la imagen un campo propicio para la indagación sicológica; del segundo, más próximo a las afectuosas reflexiones de una superficie escultórica mórbida, buscó la luminosa efectividad de su paleta y la blanda silueta de sus contornos. Esta apropiación, tendente a ocultar las carencias de un escultor de escasos recursos técnicos, fue paulatinamente acomodándose a las novedades surgidas en su entorno hasta evolucionar desde una imagen lignaria a otra más elaborada en la que la aridez caligráfica, el aristado tratamiento de la talla y la esquemática precisión de sus detalles anatómicos, dará paso a un modelo más amable cuya máxima expresión residirá en la escultura infantil, modalidad en la que alcanzaría sus mejores logros. Esta trayectoria puede justificar las diferencias existentes entre las obras realizadas durante la primera etapa de su estancia en Murcia (apóstoles de la Cena lorquina, San Patricio para el ayuntamiento de Murcia, San Pío V para los dominicos, San Ramón Nonato para la Merced, Cristo de la Paciencia de Santa Catalina) hasta el San Judas Tadeo de San Miguel que, para la profesora Sánchez-Rojas marca el paso hacia “un naturalismo dulcificador”. Es posible que, tras la experiencia del San Miguel, aún como reproducción de un modelo preexistente, la Santa Isabel, procedente de las Isabelas (hoy en el convento de Verónicas de Murcia) muestre el otro rostro de Nicolás. Pero es significativo que tras el San Judas Tadeo, para el que se ha propuesto una fecha en torno a 1718, el cambio aproxime la obra de Nicolás a la de Antonio Dupar, el joven escultor llegado de Marsella ese mismo año. Las novedades aportadas por este artista fueron tan decisivas que nunca se podrá entender la escultura inaugurada a partir de 1727 por Francisco Salzillo sin la aportación mediterránea del francés, sin la absorbente personalidad de Bussy y sin el legado del mundo napolitano. En ese nuevo marco de relaciones artísticas generadoras del verdadero espíritu barroco en la gestación de una escuela local, magistralmente definida por Francisco Salzillo, Nicolás realizó algunas de sus obras más relevantes. Fueron los años del San Sebastián de su ermita murciana (hoy en San Bartolomé de Murcia), de la Santa Catalina nombrada y de la alegórica representación del Alma dormida, conservada en el convento dominico de Murcia. Seguramente, al calor de esa continua reflexión que el artista hace sobre su propia obra, modificando sus esquemas iniciales, las atribuciones hayan experimentado cambios sustanciales ocasionados por la versatilidad del escultor. Tal es el caso del Nazareno de la iglesia de la Merced de Murcia y su asignación unas veces a Nicolás Salzillo y otras a Bussy. Uno de los valores más estimables del artista capuano es el de haber servido de puente entre generaciones decisivas en la escultura murciana, la de Bussy y Dupar, y actuar de transmisor de unos modelos traídos consigo desde Nápoles, decisivos en la formación de su hijo Francisco. Como responsable de la educación artística de quien se iba a convertir en el máximo exponente de la imagen devocional barroca, comprendió los valores que apuntaba su genial continuador cuya mano se ha querido ver en el San José de San Miguel de Murcia, una imagen más elegante y suelta que las acostumbradas en Nicolás y un tímido esbozo de otras magistrales soluciones de Francisco en esta iconografía. Nicolás Salzillo murió en 1727. El inventario de bienes efectuado el 18 de octubre de aquel año dejaba constancia de una herencia artística rica en instrumentos imprescindibles para un escultor: modelos de cera y yeso, cuadros, hierros de esculpir, maderas y bancos. A partir de aquel momento, Francisco se hizo cargo del obrador familiar, 381 compuesto en su mayoría por un escogido grupo de colaboradores, entre los que formaron parte destacada sus hermanos José y Patricio. 5.3. Antonio Dupar y la luminosidad mediterránea La llegada de Antonio Dupar, un escultor nacido en Marsella en 1698, tuvo lugar entre los meses finales de 1717 y los primeros de 1718. De nuevo el nomadismo de ciertos artistas, recorriendo las tierras levantinas, debe ser relacionado con los componentes internacionales de la escultura barroca local como punto de confluencia de tendencias y matices diversos, ahora reforzados por la situación alcanzada tras la incertidumbre de la Guerra de Sucesión. Las posibilidades auspiciadas por el final de aquel conflicto no se dejaron esperar. Al nuevo modelo de Estado que clausuraba las peculiaridades territoriales de los Austrias españoles y garantizaba la estabilidad necesaria para dar satisfacción a demandas artísticas abiertas a un mundo de creadores llegados desde más allá de las fronteras tradicionales, se unió la prosperidad vivida desde los últimos años del reinado de Carlos II. La España que contemplaba la llegada del joven rey era la España tradicional que había visto desaparecer las postreras generaciones de artistas forjadores del espíritu barroco y abrirse paso a una nueva edad de oro consolidada al tiempo que la nueva monarquía. En el restablecimiento de esas relaciones y en la sabia toma de conciencia por todo cuanto había significado el peso de aquel legado artístico se inició un nuevo ciclo. Murcia había salido triunfadora de las secuelas de aquel conflicto, Belluga no había sido sólo un hábil estratega para la causa de Felipe de Anjou, sino el sabio y eficaz organizador de un obispado forjado a la medida de su fuerte personalidad a medio camino entre el rigorismo contrarreformista y la intuición ilustrada. De esta forma, quedaban establecidas las pautas para una regeneración artística, en la que el cardenal fue un eficaz gestor, y la tranquilidad necesaria para emprender otras iniciativas. El mundo que separó la guerra marcó el rumbo al nuevo siglo y la muestra de cuanto ahora escenificaba quedaba prendida en la distinta personalidad de sus artistas. Bussy encarnó la más sublime expresión de la España de los Austrias, Antonio Dupar, la de los Borbones. La formación de Dupar en el seno de una familia dedicada a esta profesión determinó su especialización en la talla en madera policromada. Marsella, su ciudad de origen, era además la patria de Pierre Puget y, por tanto, sede de un poderoso taller con prestigio en toda Francia y con capacidad para mostrar unas coordenadas de estilo alejadas del rigor academicista impuesto por la corte de Luis XIV limitadora de toda expresión individualista. El inconformismo de Puget y sus geniales dotes para la escultura acercaban sus obras más al sentimiento trágico de Miguel Ángel, como expresión máxima de fuerza, tensión y vigor, que a la atmósfera arcádica de las ensoñadoras evocaciones mitológicas de Versalles, dispuestas a exaltar las virtudes de aquel rey astral que dominaba el universo. Puget murió en 1694, cuatro años antes de que naciera Dupar, lo que no fue obstáculo para que comprendiera la grandeza legada a su escultura ni la inspiración en algunos de sus motivos. La libertad de movimientos, la fluidez de modelado de sus obras, la caída de algunos volúmenes limitados por determinados planos, serán decisivos a la hora de configurar un modelo en el que se resuelven todos esos componentes plásticos ligados a complicados contornos o a delicadas siluetas. Pero, además, Dupar aprendió de Puget no sólo los rigores matemáticos de la escultura o la forma de combinar la emotividad con la atracción ejercida por un activísimo juego de volúmenes, con líneas quebradas que armonizan solidez y elegancia, sino que también se sintió fascinado por la riqueza ornamental de los grandes mascarones tallados en los barcos. Marsella era una gran factoría de la que procedían falúas y galeras reales pobladas de dioses marinos y de fantásticas criaturas que convertían los navíos en magníficas esculturas flotantes. Las doradas superficies de aquellos dioses del mar, de tritones y monstruos de espantosa fiereza, fueron el marco adecuado para las tensas expresiones de Puget, un tiempo dedicado a estas labores, y para la calmada apariencia de divinidades femeninas en las que pervivían los ecos de un soñado Clasicismo. Todo este mundo, unido al especial trabajo familiar en la talla en madera, definió la personalidad artística del escultor, atraído por el clima despertado por la nueva monarquía española, por las relaciones establecidas entre la cuna de origen del rey y España y por el fortalecimiento de unos intercambios comerciales ligados a la condición portuaria de algunas ciudades. Las circunstancias familiares, declaradas por Billioud como detonantes de los nuevos rumbos tomados por el escultor, son hasta el presente la única explicación satisfactoria a su salida de la ciudad de Marsella, alejado, en su opinión, de un hogar roto por el segundo matrimonio del padre y la sucesiva boda de sus dos hermanas. 383 No es extraño que a la llegada de Dupar a Murcia recibiera los primeros encargos y que éstos le abrieran las puertas a importantes trabajos catedralicios. Su primer contrato conocido (1718) quedó vinculado a la transformación del presbiterio de la catedral para tallar unas cartelas de las que pendían lámparas de plata. En tal trabajo mostraría sus grandes dotes para la talla en madera y, seguramente, junto al San Juan Bautista contemporáneo, la razón que impulsó al cabildo a encargar otros de mayor envergadura, como el tabernáculo (1722) para el altar mayor catedralicio, cuando parece estar ya afincado en la ciudad, tras breves ausencias para arreglar en Marsella determinados asuntos familiares. Aunque no se ha conservado esta grandiosa obra, calcinada en el incendio de 1854, su fecha coincide con el famoso camarín, igualmente desaparecido, del santuario de la Fuensanta, y es el punto culminante de su obra en Murcia, cercana en el tiempo a la famosa Inmaculada de San Patricio en Lorca (1724) y al no menos suntuoso tabernáculo de Santa Justa y Rufina de Orihuela, fechado ya en 1727. En 1729 se fecha el cuadro de San Andrés de la capilla catedralicia de las Lágrimas. El tabernáculo del altar mayor fue su primera gran obra y la demostración de que el artista era portador de novedades decorativas apropiadas a la suntuosidad pretendida por el cabildo para el enriquecimiento de la capilla mayor. En ese sentido, las cartelas comentadas ya anticipaban la validez de los modelos propuestos, valorados por los capitulares como ejemplo de una vanguardia muy del gusto renovado que asumían en su condición de patronos del templo. El cabildo recuperaba así las grandes iniciativas de siglos pasados cuando su mecenazgo artístico había favorecido el desarrollo de las artes como parte de un amplio programa personal y colectivo. En Antonio Dupar vio al mejor intérprete de los nuevos tiempos al comprender el alcance de su obra y la posibilidad de que contribuyera al fastuoso enriquecimiento del presbiterio en armonía con la labor de los plateros. El tabernáculo encomendado, sólo vagamente conocido por descripciones posteriores, debió satisfacer a los capitulares murcianos, porque, junto al despliegue escultórico del viejo retablo renacentista, la veneración eucarística que centraba el altar adquiría proporciones desconocidas en el marco de una tramoya con grandes cortinajes, gradas y arca de plata con relieves y los resplandecientes rayos “â imitación de los del sol natural”. El costoso tabernáculo estaba rodeado por los evangelistas, con cetros, coronas y plumas de plata, en cuyas manos sostenían los libros del Nuevo Testamento. Por otra parte, el San Juan Bautista, titular de la parroquia murciana de su nombre, ha sido relacionado siempre con la actividad de Dupar. Realizada, según se viene aceptando, en los años que median entre 1718 y 1720, responde a una fuerte impronta clásica que sólo por aquellos años era capaz de exhibir el escultor marsellés. Contemporánea, según la profesora Sánchez-Rojas de las cartelas para las lámparas de plata del altar mayor catedralicio, sería una de las primeras muestras de su arte al poco de llegar a la ciudad y la que certificaría su triunfo como síntesis de los ideales artísticos propios de su formación y de la forma de concebir un modelo de belleza que renuncia a toda carga emocional para subrayar ante todo la condición de la imagen como generadora de volúmenes y espacios. Dupar alteró el orden establecido en la escultura local, tras la desaparición de Bussy y la labor del solitario taller de Nicolás Salzillo, pronto a dejar en manos de su hijo Francisco la primacía artística de la ciudad. La presencia del francés cambió el modelo de imagen y certificó el final de viejas fórmulas aún ancladas en el siglo anterior, preparando el camino por el que habría de triunfar una concepción barroca definitivamente abocada a convertir la superficie escultórica en un delicioso juego de experiencias plásticas y sensoriales. Es, acaso, en este sentido en el que cobra mayor relieve la estancia de Dupar en la ciudad, pues la novedad inaugurada por su arte, lleno de tímidas evocaciones sensuales, era aplicado a una exquisita talla de la madera y a un elegante modo de concebir el hecho religioso como soporte de hermosas sensaciones visuales aplicadas a la frágil silueta de sus Inmaculadas o a la dulce y ausente expresión de sus atlantes. En todo el arte de Dupar se transforma y contiene el derroche de energía y tensión de Puget para dejar paso a una elegancia áulica pensada para la sutil transparencia del color. La riqueza de planos escultóricos tantas veces relacionados con las experiencias del Puget de Génova o del Filippo Parodi que, en la lejanía, se dejan sentir en el profundo contraposto de las Inmaculadas duparianas, quedan resueltos en superficies cromáticas calculadas para conferir a la imagen la sensación ilusoria de fundirse con su entorno. Dupar no fue sólo un extraordinario renovador de fórmulas escultóricas, sino también un exquisito decorador. La delicadeza mundana con que trata la decoración, llena de nuevos motivos que irrumpían en el repertorio cansino de arquitectos de retablos, produjo un cambio esencial llamado a hacer de la imagen el centro de toda atención y a convertir la ornamentación en el punto esencial de la riqueza arquitectónica. Esa conquista, y los efectos derivados del 385 soporte ligero y sutil propios de quien se había educado para exaltar el vigor que los sentidos estaban conquistando como fuente del conocimiento, fue en sus manos un instrumento capaz de transformar el ideal religioso en radiante invocación al Clasicismo. Ese recuerdo a la antigüedad, interpretado como motivo legitimador de una monarquía hegemónica, encontraba en Dupar la dulcificación de sentimientos producida por el nuevo rumbo tomado por las artes, dispuestas a superar su ordenado racionalismo y a responder a las tendencias que seleccionaban de los valores tradicionales aquéllos que contribuían a poner de relieve la importancia de la decoración como núcleo dinamizador de la arquitectura. Sin duda, esta visión del hecho artístico y de la forma con que dialogaban de nuevo el soporte constructivo y su envoltura ornamental, fueron las causas de su triunfo en una ciudad sorprendida por la fastuosidad decorativa del camarín del santuario de la Fuensanta, por el esplendor luminoso del tabernáculo de la catedral y por la sugestión de un armónico clasicismo en su San Juan. Cuando en 1727 se comprometía a realizar el arca para el sacramento de la iglesia oriolana de Santa Justa y Rufina, inspirado en un modelo de Pierre Puget, las claves de su estilo ponían de manifiesto la forma con que la escultura se adueña del diseño, al que presta un perfil envolvente en torno al motivo eucarístico central. La visión del pasado se alejó conscientemente de la tormentosa expresividad de Puget para recuperar motivos manieristas filtrados a través de la elegancia del soporte –ángeles mancebos tenantes– y de curvas extremas que recordaban los perfiles de los mascarones marinos. La aplicación de tales soluciones en las que se mezclaba la fantasía decorativa de la arquitectura efímera y la recuperación de motivos iconográficos medievales servía para armonizar la distinta entidad del relieve, la estructura convexa de los frisos y el trazado ondulante de las volutas. Ese juego, lineal y plástico a la vez, tenía el efecto exaltador de los grandes monumentos conmemorativos y la suficiente enjundia iconográfica para trazar unos ángeles cuyas alas inferiores hacen más ligeros sus cuerpos. Esa sensación de levedad y de carencia de peso se observa en sus imágenes aisladas desde los Ángeles adoradores, procedentes del monasterio jerónimo de La Ñora (ahora en la parroquial de San Andrés de Murcia) hasta el San Miguel del convento de Agustinas. La forma con que los primeros dejan resbalar delicadamente sus piernas sobre la superficie inclinada de una peana de nubes, precedente de las primeras realizadas por Francisco Salzillo, muestran cómo el artista es asimismo dominador de la atmósfera que la escultura controla y de su integración armónica en el soporte. Esa unidad alcanzaría en la desaparecida Inmaculada de San Patricio de Lorca su elaboración más delicada. El coro de ángeles niños que a sus pies juguetean con los símbolos marianos –las arma Virginis– es el único elemento horizontal de una imagen erguida sobre un basamento escultórico como continuidad simbólica y plástica del motivo principal. Las espiras talladas en el retablo de Jerónimo Caballero adelantan las sugerencias envolventes de su perfil y la refinada gracia de ascendencia francesa, entendida como punto de partida para esta obra, así como para otros precedentes citados –Pierre Puget, Filippo Parodi– la convierten en un ejemplo sorprendente de gracia y movilidad. En los años del primer tercio del siglo XVIII esta obra marcó un cambio de rumbo hacia la escultura plenamente dieciochesca. La Inmaculada es tratada como un objeto de delicado misticismo en el que el manto en vuelo, recurso ilusionista tomado de los precedentes mencionados, declara la verdadera intencionalidad del motivo. Esta solución, ensayada por Puget en Génova para el oratorio de San Felipe Neri, movió a Dupar a introducir la poética evocación del movimiento descendente en una imagen movida por un viento oculto que despliega su manto. De esa forma, la sensación de vernos sorprendidos por la repentina aparición de un ser hermoso como los astros, según las líricas alusiones del Cantar de los Cantares, sirve de motivo para expresar la creencia puesta en los defensores del dogma de ser la Inmaculada enviada a la tierra como parte de la redención. Y esa alusión simbólica prestó al escultor la posibilidad de convertir un motivo iconográfico en un sorprendente campo de experimentación plástica. La imagen arquea su cuerpo delicadamente para trazar plegados y volúmenes que la cercan dentro de una estructura geométrica limitada por ciertos planos, como hiciera Puget, pero cuanto es fuerza y pasión en éste se resuelve en formas irreales y pictóricas en Dupar. Aunque el catálogo de este escultor no está definitivamente cerrado – hay que recordar el San Antonio dado a conocer en la exposición La ciudad en lo alto– y las razones de su vuelta a Marsella no dejan de ser meramente hipotéticas, la labor desarrollada por las tierras de Alicante y Murcia fue decisiva. Si ya quedó dicho que el versátil Nicolás intentó una aproximación consciente a su arte, como antes hiciera con Bussy, el joven Francisco Salzillo recogió buena parte de su legado artístico. Esa aproximación entre los modelos duparianos y los que consagraría con posterioridad el escultor murciano ha hecho difícil trazar una frontera precisa entre algunas obras y plantear un contencioso atributivo que sólo nueva documentación podrá despejar. 387 Cuando Dupar retornó a Marsella y culminó su experiencia italiana, impregnándose de un berninismo que aplicaría a sus obras posteriores hasta su muerte en 1755, la escuela murciana de escultura quedaba consolidada y hacia 1730 estaría en condiciones de ofrecer un nuevo renacimiento. 5.4. Francisco Salzillo En 1707 nació en Murcia Francisco Salzillo, hijo del napolitano Nicolás Salzillo y de la murciana Isabel Alcaraz, recibiendo en el acta bautismal los nombres de Francisco Antonio José y Gregorio. En el seno de una familia dedicada a la escultura, profesión que compartió con sus hermanos José Antonio y Patricio, nacidos en 1710 y 1722 respectivamente, vivió en el taller familiar situado en la llamada placeta de Las Palmas junto al hoy derribado monasterio de Santa Isabel. La larga vida del escultor le convirtió en testigo excepcional de su siglo, pues al morir en 1783 el panorama intelectual y artístico español había experimentado una transformación considerable como consecuencia del progresivo asentamiento y maduración de una época iniciada con el conflicto de la Guerra de Sucesión y concluida bajo los auspicios de la Ilustración. Desde el Barroco tradicional al Academicismo imperante durante la segunda mitad del siglo, las artes habían evolucionado bajo las directrices de la Corona a impulsos del liderazgo confiado a la escuela cortesana sin que esas grandiosas iniciativas, ocupadas en nuevos empeños constructivos y ornamentales, restaran protagonismo a los centros regionales y a su condición de núcleos depositarios de una potente tradición al tiempo que emergían nuevas escuelas surgidas en las riberas del Mediterráneo. En ese renacimiento de una cultura periférica, acostumbrada a continuos intercambios y a traspasar las estrechas fronteras locales viendo cómo en su propio solar aparecían corrientes y tendencias que conmocionaban los modestos iconos del pasado, Murcia surgió con fuerza hasta lograr que su presencia se decantara hacia la consolidación de una escuela propia nacida de esos impulsos y de los logros representados por el arte de Francisco Salzillo. 5.4.1. La formación del escultor La formación del escultor tuvo lugar en el taller paterno, completada con los estudios de dibujo bajo la responsabilidad del clérigo pintor Manuel Sánchez. Era lógica la función asumida por Nicolás Salzillo en la instrucción artística de su hijo, al que podía transmitir los conocimientos técnicos precisos y una serie de modelos adecuados para orientar su formación a las crecientes demandas de la escultura policromada. Sin embargo, el cuadro de conocimientos que Nicolás podía aportarle no iba más allá de los rudimentarios procesos de la talla y del manejo de un instrumental imprescindible para abordar los secretos de la imagen pintada. Esa responsabilidad, completada con el material traído desde Nápoles, ponía a su disposición un legado de gran calidad y unas potenciales fuentes de inspiración adecuadas al desarrollo de su habilidad personal en el manejo de los hierros de escultor y en el progresivo afianzamiento de una personalidad artística tempranamente madurada. Toda la historiografía insistió en esa peculiaridad del aprendizaje de Francisco y en la forma espontánea en que su genio se desarrolló sin más contactos con el exterior que aquéllos exigidos por la procedencia de sus encargos, soslayando, incluso, ciertos compromisos que requirieron su presencia en la corte para colaborar en la obra más ambiciosa levantada por la monarquía española, como el nuevo Palacio Real. Esa negativa del escultor, asociada al éxito de sus obras aclamadas por una sociedad rural y provinciana, introducía conceptos propios de una visión romántica interesada, que pretendía mostrar la grandeza de una personalidad cimentada sobre su propia intuición como la figura de un genio solitario, nunca contaminado por la evolución de las artes de su entorno más próximo. Desde Luis Santiago Bado a Ceán Bermúdez, desde el conde de la Viñaza a Baquero, esta visión del escultor fue cobrando fuerza a medida que se ponderaba su obra, única y excepcional, en un territorio árido carente de buenos maestros. Si las alabanzas de un ilustrado como Ceán Bermúdez ya suponían un reconocimiento a su figura, no era menos importante la postura adoptada por el académico amigo de Goya de considerar la escultura de Salzillo, por su alto grado de perfección, merecedora de haberse desarrollado en otras épocas, pues la que le tocó vivir no ofrecía “modelos que imitar ni maestros que enseñasen”. Se advierte en esta actitud la doble vía que guiaba a los objetivos orientadores de la formación artística forjada sobre la imitación de los maestros del pasado o, como defendía Goya, desterrando una cansina imitación que sólo conducía al desarrollo de simples habilidades, impidiendo la espontánea aparición del genio personal. 389 Es cierto que Salzillo aparecía de esta manera desvinculado de un medio natural tan rico en experiencias artísticas como las que le habían precedido o habrían de ser contemporáneas de sus primeras obras. Ni Luis Santiago Bado recogió el legado artístico de Murcia durante la primera mitad del siglo siglo XVIII, ni Ceán Bermúdez pudo, a través de las páginas remitidas por aquél, comprender el verdadero ambiente de formación del escultor. Esa visión habría de aumentar su importancia cuando a finales del XIX el conde de la Viñaza incorporara a las Adiciones a Ceán encantadoras anécdotas referidas al aprendizaje de Salzillo y a la forma consciente como se planeó por los responsables de su educación la posibilidad de encontrar maestros cercanos que ampliaran sus conocimientos renunciando a un viaje a Italia, cuna de origen de la familia paterna. La posibilidad apuntada por Viñaza de no querer practicar “el divorcio del colorido y de la escultura” tiene mayor calado que la dudosa autenticidad del hecho. No podemos olvidar que fue precisamente en el siglo XIX cuando se pusieron de moda en Francia los auténticos valores del Barroco español por medio de la fama alcanzada por los maestros de la pintura y por la fascinación cromática ejercida por la escultura policromada. El debate surgido analizaba la naturaleza esencial de esta última y las posibilidades de aproximación a una realidad reflejada en su condición cromática, invocando una vuelta a la sencillez colorista de los viejos maestros españoles y a abandonar la fría monocromía del Neoclasicismo. Esta reflexión ponía de relieve esa precisa cualidad de la escultura, retomando parte de la controversia habida en el siglo XVIII acerca de los objetivos prioritarios de las artes y del código de valores establecido para priorizar el dibujo en detrimento del color. En la formación de Francisco Salzillo, además de los componentes detallados en páginas anteriores –influencia del mundo napolitano y mediterráneo, de Bussy o de Dupar–, la anécdota del conde de la Viñaza supone una importante reflexión sobre la cualidad esencial de la escultura española y la doble condición estética y teológica del color. La escultura religiosa había abandonado desde el siglo XVII la dorada apariencia del Renacimiento buscando una policromía más naturalista en sus deseos de aproximación a los modelos de la realidad. Por eso, la polémica discusión que atentaba a la base defendida por el pensamiento academicista y reprobaba la ruptura con un mundo tridimensional embellecido por colores aumentó el prestigio de la escultura tradicional al tiempo que recuperó ciertas costumbres en la combinación y manejo de materiales polícromos y en las sugerencias metafóricas aplicadas a la imagen. En esos matices, reconocidos por David d’Angers o Dielafoy, la escultura española comenzó a ser valorada como una aportación original al Barroco europeo en la medida en que sus ideales proponían modelos altamente valorados por la evocación sobrenatural y sagrada que al poeta Marcial sugerían las imágenes pintadas de los dioses o constituían una continuidad histórica nunca desvinculada del objeto tridimensional que representaba. Los conocimientos actuales sobre la obra de Salzillo y sobre el extraordinario ambiente que rodeó su formación no permiten considerar su figura como la de un artista aislado sin más contactos con el exterior que aquél que le proporcionó su fama, prontamente reconocida por sus contemporáneos. Varias veces se ha insistido en las páginas de este texto en que la instrucción artística de Francisco Salzillo fue fruto de múltiples consecuencias. Por una parte, la propia del taller paterno como impulsor necesario para el desarrollo de sus cualidades; por otra, la impronta de una tradición vivida desde finales del siglo XVII y acrecentada con la irrupción de nuevos estímulos llegados cuando aún cumplía con los deberes propios de oficial de escultura. Su genialidad residió, precisamente, en la capacidad de asimilación de tales precedentes y en la elaboración de unos modelos propios, capaces de alcanzar la perfección técnica que la historia le reconoce y de fundir identidades colectivas con los valores formales y simbólicos que sus obras transmitían. Sánchez Moreno rompió el mito del extraño aislamiento. Las biografías más antiguas valoraron los rápidos progresos del escultor y la destreza mostrada en su aplicación al escrupuloso estudio de la naturaleza (Viñaza) sin la ayuda de maestros (Ceán). Luis Santiago Bado, de quien proceden todas las informaciones puestas en manos de Ceán, fue claro desde el principio. Nicolás Salzillo, “escultor de mérito regular”, fue “el vivo modelo de la virtud que formaron la veracidad de sus palabras, la justificación de sus tratos y la integridad de sus costumbres, cuyas bellezas supo copiar con tanta exactitud que pudo equivocarse tal vez con el mismo original”. Esa idea fue común a todos los estudios que se interrogaron sobre la formación del escultor y su rara habilidad para inspirarse en la naturaleza sin más ayuda que su capacidad de observación. No debe, sin embargo, resultar extraña esta actitud recomendada a todos los principiantes impulsados a ver en la naturaleza el origen de las artes y a buscar en ella sus fuentes de inspiración. La identidad entre imagen y modelo natural, ponderado como origen de confusiones entre la realidad y la ficción alcanzada por los artistas –a eso se refiere el juicio de Bado–, fue lugar común en toda la historiografía transmisora de anécdotas y metáforas, 391 tendentes a explicar la alta perfección alcanzada como trasunto de formas y sentimientos expresados por la obra de arte. Lo que realmente se valoraba en Salzillo era su capacidad para hallar un lenguaje perfectamente comprensible por medio de la utilización de modelos reales, de asumir sus posibilidades fisiognómicas y de traducir ideales sobrenaturales. Pero aún añadió Luis Santiago Bado algunas consideraciones complementarias dentro del clima de exaltación de la figura del escultor cuando remitió su biografía destinada a completar las escritas por Palomino en el Parnaso Español. “Persuadido Salcillo enteramente –dice– de que las Bellas Artes son una mina inagotable de riquezas, inaccesible a la negligencia y flojedad, y cuyas preciosidades no pueden llegarse a poseer sino a costa de continuados desvelos y fatigas, se impuso la severa ley de no permitirse otro descanso sino el de franquear comúnmente los intervalos del sueño: su corazón siempre ambicioso de saber, no conocía la invidia sino quando su acalorada imaginación lo transportaba a la antigua Grecia, a la enriquecida Roma y a la magnífica Florencia, y le representaba en aquella a los Praxiteles y Agesandros y en éstas a nuestros Berruguetes, Becerras, Velázquez y demás eminentes Profesores, saciando la artística sed en unas tan preciosas y abundantes fuentes”. Estos supuestos conocimientos indican que la formación del escultor se fue fraguando en fuentes muy diversas y que la probada permanencia del artista en la ciudad no fue obstáculo para mantener contactos con otros logros, no sólo los más cercanos a su entorno, sino también con los transmitidos por estampas e imágenes. Para la mentalidad de Bado, un hombre bien formado y de la confianza de la Academia de San Fernando, las alusiones a los grandes maestros era deudora de los juicios expresados por la literatura artística española, asignando Lázaro Díaz del Valle a los mencionados Berruguete y Becerra la misión de dar “nueva luz a otras habilidades que después se sucedieron y suceden”. No podemos olvidar que la estancia del joven Salzillo en el colegio de la Anunciata como alumno de Artes, Filosofía y Matemáticas pondría los cimientos de una formación intelectual básica de acuerdo a las directrices pedagógicas diseñadas por los jesuitas en su famosa ratio studiorum. Que en Salzillo estos y otros argumentos deban relacionarse con la experiencia artística desarrollada a lo largo de los años es prueba de que el cerco al que le sometió esa aura romántica de genio aislado se rompa, más aún cuando ya Sánchez Moreno advirtió la posibilidad de encontrar fuentes de inspiración en ediciones de la Biblia difundidas por toda Europa, o modernamente se hayan visto ecos de estampas de Benito Arias Montano y de Rubens, a través de los grabados de Bolswert, en su obra pasionaria y en el magnífico grupo de la Sagrada Familia (Trinidad de la Tierra) de la parroquial oriolana de Santiago, difundido por Murcia a principios del siglo XVIII por Vicente Llofríu. Pero los componentes mediterráneos fueron decisivos. Como ya se ha indicado, la tradición napolitana y, en menor medida, la poco considerada coincidencia con maestros de los talleres ligures, tuvo gran influencia tanto en la configuración de modelos escultóricos – Vírgenes de las Angustias, del Rosario o Crucificados– como en la transmisión de sentimientos próximos a la sensibilidad del sur de Italia. El Belén, sin embargo, retomando el gran motivo floreciente en Nápoles, es una obra, como se verá posteriormente, llena de grandes novedades. La formación de pintor fue, además, una etapa fundamental para el ejercicio de la escultura, pues, por una parte, Salzillo conocía los requisitos imprescindibles de la talla en madera y resolvía los problemas presentados mediante la instrucción doméstica y, por otra, se adentraba en las claves del dibujo y de la pintura como principios imprescindibles para quien había de dedicarse a un arte necesitado de ambas. El grabado de la Virgen del Patrocinio (1738) del Museo Salzillo muestra a un escultor maduro frente a las creencias que le consideraban por estas fechas como un inexperto aprendiz. Nunca se ha tenido en cuenta esta circunstancia más que a efectos de considerar a Salzillo en una desconocida vertiente de pintor, sin reparar en que el proceso de elaboración de la imagen tallada sólo era la primera etapa de un sistema global preparatorio de la policromía. El escultor, según las recomendaciones de los tratadistas, debería ser experto en el dibujo, adiestramiento que le hacía observador y perspicaz para captar todos los detalles de la naturaleza. Ese principio, etapa primera del aprendizaje, tenía como fin la educación de los ojos y de las manos y era la primera lección recibida por el discípulo antes de adentrarse en las complicaciones del modelado. La escultura era un medio que brindaba al artista la posibilidad de situar las figuras en un espacio racional como reflejo de las tres dimensiones de las cosas para contemplarlas con unas propiedades que en la pintura se deducían de las sombras y de los volúmenes proyectados por la escultura. Por ello, además de la utilidad del dibujo para reproducir sobre un plano la imagen, los principios elementales de la pintura y la 393 utilidad del color adquirían en Salzillo un valor añadido para la consiguiente aplicación a las policromías. Esa doble circunstancia, orgullosamente exhibida por Salzillo en 1743, cuando se rebeló contra su inclusión en la lista de soldados milicianos, constituyó uno de los soportes de su formación y explica, como ninguna otra, la distribución del trabajo artístico en el seno de una familia colaboradora en el proceso de talla y en la elaboración del color. 5.4.2. El taller de Salzillo Heredado el taller paterno, Salzillo asumió la dirección del obrador familiar, imponiendo la lógica jerarquización del trabajo artístico y la responsabilidad que le correspondía como su representante legal. Siempre se ha venido admitiendo que su funcionamiento fue una prolongación más de la familia del escultor ayudado por sus hermanos y por los aprendices –José López y Roque López–, incorporados años más tarde. La numerosa obra de Salzillo, exageradamente contabilizada por Bado y Ceán, requirió la presencia de ayudantes en todos los trabajos previos a la talla de la madera y en su laborioso proceso de ejecución. En este sentido, sólo es posible documentar, además de los discípulos conocidos, la colaboración de José Antonio hasta su muerte en 1744 y la del clérigo Patricio (1722-1800), relevado de ciertas funciones sacerdotales para ayudar al hermano mayor. Ya Sánchez Moreno dudó de que Inés (1717-1775) tuviera a su cargo las delicadas encarnaciones supuestamente encomendadas a manos femeninas. Casada en 1748 con José Pérez Comendador, difícilmente podría colaborar en unas tareas que por aquellos años alcanzaron su mayor calidad. Sin embargo, los bocetos conservados en el museo del escultor constituyen una muestra imprescindible para el conocimiento de su taller. La serie adquirida por la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes de Murcia constituye una colección, única y excepcional, del legado dejado por Salzillo y una prueba irrefutable de su valor como prueba inicial y proceso de reflexión previos al trabajo de la madera. El boceto es un documento que atesora distintas interpretaciones. Tras recibir el encargo, el escultor reflejaba en papel las ideas originales de cuanto se proponía realizar. En esa fase, el dibujo de las esculturas y sus rasgos tridimensionales eran sugeridos por medio de tintas y sombreados, a veces inscritos en cuadrículas orientadoras de las proporciones definitivas. El dibujo era, pues, el primer paso de un sistema gradual que permitía al artista reflejar la idea a desarrollar sobre las dos dimensiones del papel. Aunque la rara conservación de esos primeros pasos revelara el carácter instrumental y práctico del dibujo, la existencia de ejemplos no destinados a obras conocidas pone también de manifiesto su utilización como puro deleite intelectual destinado a situar la obra de arte en el paraíso de la Idea. Los dibujos marcaban la pauta a seguir. El escultor procedía a dar un salto cualitativo de gran trascendencia al trasladar la condición bidimensional del papel al tridimensional de la arcilla, yeso o cera, materiales por excelencia en que se modelaba el boceto. Éste era trabajado con los dedos y delicados palillos de madera con los que los volúmenes iban conquistando la virtualidad espacial intuida en el primer diseño. Tal término siempre fue utilizado por los tratadistas como demostración del origen intelectual de las artes y su traducción en las realidades sociales logradas por pintores y escultores. Mientras el dibujo era un propósito, el boceto ya era una escultura. En él se encontraban insinuadas sus formas y era una primera versión, por su condición de modelo, de la obra definitiva. Por eso, la trascendencia de los conservados nos permite reconstruir un taller tan fecundo como el de Salzillo, pues más allá de la identidad de muchos de ellos con esculturas conocidas, era libro instructivo, siempre al alcance de los oficiales y estaba presente entre el marasmo de utensilios del obrador como una lección permanente para el aprendizaje. La libertad con que procedía el escultor al experimentar con formas, muchas veces no realizadas, le confiere una frescura e inventivas ausentes, en ocasiones, de la obra definitiva. La inteligencia, depositada en las manos del escritor, como dijera Gracián, se hacía también realidad en los artistas. Del rasguño al boceto primero, de éste al llamado de presentación, el escultor recorría todos los niveles descritos por Carducho al aplicar a la escultura las funciones de meditar, discurrir, razonar, hacer conceptos, ideas y crear imágenes interiores, de forma que en él quedaban inscritos los rasgos genéticos de la obra definitiva. Las responsabilidades de los miembros del taller quedaban sometidas a la férrea disciplina del maestro tanto que su personalidad era decisiva para la creación de modelos propios que identificaran su obra. En el de Salzillo, fue la indiscutible calidad de Francisco la que trazó las señas diferenciales de su estilo y la que impuso una gran uniformidad a cuanto salía del mismo. Desde el boceto a la policromía todo se elaboraba bajo la pauta impuesta por su concepto de la imagen y del color. Inmaculadas, crucificados, pasos procesionales o figuritas de belén, llevaban la impronta luminosa y cromática del 395 maestro, la textura quebrada de la talla y las múltiples variaciones de la pintura, sus matices y veladuras. Esa firme jerarquía cohesionaba el taller y permitía abordar unos encargos que fueron haciéndose más numerosos hacia la década de 1740, cuando el modelo salzillesco se afianzó como una opción representativa del temperamento artístico de su autor y de su capacidad para producir imágenes en un lenguaje fácilmente comprensible. Del legado artístico recibido por herencia paterna, modelos, dibujos, obras y herramientas, piedras de moler colores, troncos de madera y diferentes utensilios –gubias, formones y escofinas– Salzillo hizo buen uso de ellos. Aunque predominaron las obras de arte devocional, se encontraban también temas mitológicos y pinturas de ruinas. Nada impide considerar que estas últimas tuvieran gran impacto sobre Salzillo, convertidas en motivo iconográfico muy desarrollado por el siglo XVIII, pues en el Belén la ruina alcanza un grado elevado de estimación, acaso consecuencia de la difusión por Europa de una actitud del hombre ante la naturaleza como fuente de transformaciones y de sentimientos precursores de los movimientos románticos. A la vista de Salzillo quedaron, pues, aquellos objetos heredados de Nicolás, santos eremitas, figuras de mujer, modellini infantiles en yeso o cera, esbozos primeros a los que se acudía con frecuencia para estudiar formas anatómicas, soluciones espaciales, giros corporales, novedades iconográficas o expresiones de rostros dispuestos para ser trasladados a la madera a medida que el escultor asimilaba y construía sobre sus insinuadas formas los signos delatores de su personalidad. Todo ese rico material era una fuente imprescindible para estudiar el funcionamiento del taller o era, a lo sumo, punto de partida imprescindible por la autoridad de sus supuestos realizadores. Por todo ello, a pesar de la procedencia doméstica de estos objetos, muchos llegados desde Nápoles en el bagaje personal de Nicolás Salzillo, colaboraron en su formación y fueron instrumentos decisivos para iniciar su actividad a partir de 1727, cuando ha de tomar las riendas del taller. Las relaciones mediterráneas y la presencia de importantes esculturas importadas desde Nápoles constituyeron un punto de referencia para la definición de ciertos motivos iconográficos. Al ya aludido tema de las ruinas debe añadirse la modalidad introducida por la Piedad en la conocida versión de la Caridad destinada a Cartagena. Que Salzillo encontró en esta imagen un motivo de inspiración parece fuera de toda duda. La forma de disponer las figuras de Cristo y de la Virgen como objetos de solitaria contemplación fue una conquista del arte español del siglo XVII, al despojar la solución narrativa del mundo medieval de elementos complementarios y centrar la visión en el dolor y soledad de sus principales protagonistas. Los contactos del taller de Salzillo con el escultor Jaime Bort parecen fuera de toda duda. Las relaciones artísticas mantenidas por ambos sólo se dieron en el único mundo en que escultura y arquitectura hablaban el armonioso lenguaje de la madera. Y ése no fue más que el del retablo. El nombre de Salzillo unificó, por tanto, el taller de forma que el apellido familiar predominaba por encima de las diferencias personales. Ese hecho explica la inexistencia de rasgos diferenciadores y la transmisión de tipos escultóricos consagrados, labor reconocida por el municipio al admitir la solicitud de 1755 para ser distinguido como escultor de la ciudad por “su havilidad en el Arte de escultor y modelista y que se le deven las especiales hechuras que por sí o por su dirección se executan”. Muerto José Antonio Salzillo en 1744, cuando el hermano mayor se encontraba en la cima de sus éxitos, los colaboradores, miembros o no de la familia, asimilaron su estilo hasta el punto de quedar sometidos a su indiscutible originalidad. Es por ello, por lo que podemos conocer la fuerte disciplina y jerarquía del taller a través de obras como el Belén, un complejo escaparate de costumbres y tipos humanos fundidos con el argumento religioso que lo originaba. La contemplación de sus centenares de figuras apenas si deja ver diferencias de ejecución y, a pesar de las posibilidades de atribución a que da lugar el llamado protocolo de Atienza, el conjunto revela un notorio grado de unidad. La grandeza del taller no sólo fue posible por la calidad de las obras creadas sino por la fusión de las identidades orientadas por el maestro. Esa lección permanente fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta abordar otros modelos de aprendizaje renovadores del cuadro empírico de conocimientos asociados a las responsabilidades de los contratos. La famosa academia de Salzillo, fruto de las tertulias con sus ilustrados amigos, recogía del obrador tradicional el prestigio solitario del famoso escultor, al que se confiaba la educación artística de sus pupilos, pero ponía de manifiesto la necesidad de superar el modelo caduco que ya las academias oficiales habían relegado. Sin duda, en una sociedad ilustrada como la que Salzillo conoció en sus últimos años, incluso cuando asumió la dirección de la Escuela 397 Patriótica de Dibujo, nacida al amparo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, muestra varias de las claves de la educación social, vuelta a los principios formadores de la juventud para la que el dibujo constituía uno de sus principios básicos desde que Aristóteles lo recomendara, junto a la música, como una de las bases de la paideia. Salzillo, como era costumbre, acogió en su taller a discípulos dispuestos a aprender el oficio de escultor. Del número de colaboradores sólo son conocidos los nombres de José López y Roque López, ambos comprometidos mediante contrato en los años 1753 y 1765 respectivamente. El primero, hijo de otro maestro del oficio, Ginés López Pérez, educado con Nicolás, entró como pupilo cuando Salzillo iniciaba la serie pasionaria de viernes santo, lo que prueba la necesidad de reforzar el taller con aprendices dispuestos para los trabajos más rudimentarios de la talla en madera. La educación de Roque López, por el contrario, fue confiada en 1765, año de redacción del segundo testamento de Salzillo y de inicio de la experiencia personal de la academia doméstica. Fiel a la tradición, José y Roque López fueron distinguidos con los hierros del escultor como agradecimiento a las ayudas prestadas y a su deseo de favorecer el establecimiento de los discípulos en sus lugares de origen, caso singular en el del primero ya que propagaba la escuela de Salzillo de una forma estable en la comarca de Caravaca. Pero la fecha conocida para el de Roque López, 1765, clarifica muchas de las cuestiones consideradas en el desarrollo del aprendizaje artístico a lo largo del siglo XVIII y las distintas realidades vividas en España durante aquel período. Desde la creación de la Academia de San Fernando, cuyo embrión surgió precisamente en el taller del escultor Juan Domingo Olivieri, la educación de los artistas sufrió un importante cambio y alteró el modelo tradicional de naturaleza empírica y personal. La nueva realidad, tutelada por estos organismos y favorecida por la nobleza, abordó una reforma profunda, basada en el estudio de materias propuestas como la base instrumental de nuevos conocimientos que contribuyeran al progreso de las artes. Salzillo conservaba sus prerrogativas como director de taller encargado de la formación de discípulos, pero combinaba esa prerrogativa con un sistema renovado que era el fruto de la maduración ilustrada dispuesta a llevar a toda la sociedad los beneficios de la educación artística impartida, temporalmente, en su academia doméstica, inaugurada el mismo año en que se comprometía a educar a Roque López. La copia del natural, objetivo primordial de los asistentes, junto al debate de asuntos artísticos reconocido por Baquero confirman las inquietudes del escultor. Más allá de las evocaciones románticas, supuestamente vinculadas a la decisión de superar la soledad matrimonial seguida a su período de viudedad, la academia de Salzillo era el fruto de tales transformaciones y de las inquietudes de sus ilustrados amigos murcianos, habituales personajes de salones y de tertulias. Precisamente en tales reuniones sociales, en las que se bailaba y exhibían las modas más atrevidas de la época, las novedades de la corte ocupaban un lugar eminente hasta el punto de adoptar sus gustos y costumbres. Al no existir en Murcia un organismo regulador de esas enseñanzas y carecer de modelos adecuados que reglamentaran las diferentes etapas del saber artístico, la academia de Salzillo pretendía lograr un modelo a imitación de los que existieron en otras ciudades españolas y en Murcia contaba con el precedente de Senén Vila. Fue el inicio de una renovación completa de los aprendizajes, asociada a los ideales de modernidad que inspiraban los ambientes cultos de la ciudad. No extraña, pues, que el cambio producido en su personalidad, aún conservando los modelos barrocos requeridos por una sociedad conservadora en sus gustos y devociones, Salzillo arriesgara en el Belén una actitud personal y artística diferente. La grandeza de Salzillo, pues, ha de ser valorada desde múltiples perspectivas. Iniciador y definidor de una escuela con rasgos propios, alcanzó la estima que ningún otro artista había logrado al conseguir una identidad completa y armoniosa entre su tierra y su obra. Los prototipos salzillescos definen como ningún otro la sensibilidad local, mediterránea y fronteriza del murciano. La novedad de las Dolorosas salzillescas, sin antecedentes conocidos, alcanzó la condición de arquetipo levantino imitado hasta la saciedad. Sus pasos procesionales fueron el cierre brillante de la tradición española iniciada en el siglo XVI. Al concluir esa serie en 1777, iniciaba el Belén. Con él dejaba claro el escultor su condición de figura clave para comprender los profundos cambios del siglo XVIII, época de la que fue testigo excepcional. 5.4.3. La obra escultórica de Salzillo Desde la redacción del catálogo de Ceán Bermúdez, publicado en 1800, se hizo a Salzillo autor de 1792 obras, extraordinario y 399 exagerado balance fruto de la fama del escultor y del hecho de querer ver su mano en cuantas valiosas esculturas se conservaban en las ciudades del reino. A excepción de los grupos procesionales, distinguidos por su condición de homogéneo grupo iconográfico, las restantes obras de Salzillo fueron desmedidamente cuantificadas, sin duda, debido al hecho de que un tardío contemporáneo suyo, Luis Santiago Bado, declaró que “parece increible que un hombre privado enteramente de todas las luces que suministran el estudio de las obras maestras del antiguo y aún sin haber frequentado ninguna de las del reyno hubiera podido trepar sin más auxilio que el propio a la cima de la perfección en que llegó a colocarse: sus obras maestras y la primera que hizo de Santa Inés presentan al juicioso observador dos términos que abrazaron casi una inmensa distancia, pero que reúne y determina entre sí una continuada serie de observaciones, fatigas, laboriosidad y estudio, único medio por el que pudo llegar a contar ochocientas noventa y seis obras, salidas de sus manos: que, aunque sólo se calculen a dos figuras cada una (pues era rara la que, aunque fuese a una sola imagen, no llevase grupo de ángeles, nubes, etc.), ascienden a mil setecientas noventa y dos, cuyo número dividido por el de la duración de su vida artística, que principió a los veinte años, corresponden treinta y tres a cada un año, número asombroso que, al mismo tiempo que acredita su singular agilidad y destreza, testifica de un modo irrefragable su infatigable y no interrumpida aplicación”. Entre 1727 y 1783 se desarrolló, en efecto, la actividad de Francisco Salzillo, tras la muerte de Nicolás, “único apoyo de toda su familia, cuya considerable falta acudieron a reparar sus manos diligentes, oponiendo una constante aplicación de sus fuerzas y talento para obtener el grave peso con que acababa de oprimirle la mano omnipotente, dejando a su cargo la manutención y cuidado de quatro hermanas, dos hermanos y su madre”. Esa función fue decisiva para los propósitos de una historiografía presta a asumir la armonía doméstica lograda por la doble función de jefe de taller y cabeza de familia como justificación del aislamiento del escultor, impelido por sus obligaciones familiares y artísticas a permanecer siempre unido a la ciudad que le vio nacer y a desestimar una formación más completa con otros maestros, renunciando a fama y honores, más fáciles de alcanzar en otros centros españoles o italianos. Esa visión romántica describía la placidez provinciana de su taller y justificaba su aislamiento de las corrientes artísticas dominantes sin reparar en que la personalidad del escultor había madurado rápidamente durante los años de formación hasta alcanzar, a poco de regentar el obrador, un prestigio ante sus contemporáneos suficiente para comprometerle en las grandes iniciativas llevadas a cabo a partir de 1730. Todo el saber acumulado durante el aprendizaje y el conocimiento de la escultura napolitana, cuyas grandes obras habían llegado a Murcia en los años precedentes, se fundieron con las influencias recibidas de su entorno artístico cuya primacía por aquellos años ostentaba el escultor Antonio Dupar. Los rápidos progresos efectuados no dejan ver más que las vacilaciones provocadas por la confluencia de dos sensibilidades diferenciadas, cuyo encuentro en las últimas obras de Nicolás –el San José de San Miguel, por ejemplo– define un mundo lleno de limitados alcances –“el carácter seco y duro de su padre” decía Bado–, permeable siempre al magisterio de otros escultores, en este caso, al de su joven hijo Francisco. Esa tímida aparición adquirió carta de naturaleza al asumir en solitario los primeros encargos destinados al convento dominico de Murcia, del que una piadosa tradición le ha convertido en novicio, obras no todas de su mano. Hacia 1730 quedó definido el modelo de canon menudo e intensas policromías asociadas a las superficies brillantes de barnices a pulimento ya presentes en los arcángeles de San Miguel y en la Inmaculada del convento franciscano de Verónicas, obra en la que ensaya una tipología presente también en la Santa Bárbara de San Pedro. La peana de nubes resbalando por uno de los frentes sobre la que se alza la Inmaculada asocia esta forma de unir imagen y soporte a la solución introducida por Dupar en los Ángeles Adoradores de San Andrés de Murcia. Esos ecos duparianos se vislumbran con bastante claridad en la Inmaculada del antiguo convento de Santa Isabel (actualmente en Santa Clara la Real) y el motivo artístico sugerido con el manto en vuelo evoca la sensación de una repentina aparición. Fueron precisamente los destinos previstos para las imágenes contempladas en el alto emplazamiento de los retablos los motivos que llevaron a Salzillo a entender la función que camarines, encasamientos y áticos brindaban a la escultura en el marco de unos diseños dominados por la arquitectura. La confluencia de corrientes y tendencias que procuraban un nuevo escenario para la piedad hacían de aquélla una protagonista indiscutible a la que se sometían el rigor compositivo, la armonía del color y la variación de unas tipologías condicionadas por la focalidad de la imagen única asomada a grandes camarines en la calle central como objeto prioritario de atención. De ahí derivaron diversos modos de entender la imagen bajo el aspecto 401 de airosas soluciones en el destruido retablo de la ermita de San Antón o en el de la Virgen del Socorro en la catedral, asociado este último a los mecanismos de la luz filtrada por el transparente. Esa función reguladora de los valores logrados por imagen y escenario hizo posible que la recuperación del lenguaje plástico se convirtiera en elemento decisivo para la evolución del retablo y para las posibilidades puestas de manifiesto por un marco arquitectónico dorado cuya estructura distribuía las jerarquías visuales y simbólicas de cada uno de sus elementos. Una escuela escultórica de fuerte personalidad, como la de Salzillo, explica la adopción de determinados diseños de retablo. De la misma forma que tales novedades fueron ensayadas con fortuna en la década de 1730, el modelo de imagen salzillesca alcanzó por aquellos años una de sus manifestaciones más personales en el grupo de San José y el Niño de Santa Clara la Real. Si todavía en el San Rafael de San Juan de Dios los ecos duparianos son perceptibles, en la obra del monasterio de clarisas se consuma la maduración de un tipo escultórico propio tanto para versiones futuras del Patriarca como para grupos representativos de la Sagrada Familia. En esa obra se dan cita los dos componentes esenciales de su obra: la armoniosa relación de los protagonistas de grupos y escenas con varias figuras y la evolución de fórmulas ensayadas cuando todavía trabajaba en el taller paterno (un grupo de la misma iconografía realizado por la mano del padre, existente en la clausura del convento de clarisas, hoy museo conventual, le sirve de precedente), con el nuevo valor concedido a la policromía aplicada con una suntuosidad sin precedentes. El valor del color es una de las armas que mayor encanto produce en la estética salzillesca siempre pendiente de dotar al trabajo escultórico de superficies vibrantes dispuestas a asociar la indivisible unidad de talla y color. Los matices de rojos, verdes, pardos y azules aumentan la elegancia de las formas esculpidas, acrecientan la sugerencia de movimientos implícitos en el andar suave y cadencioso de los protagonistas y muestran su capacidad para renovar viejas iconografías. Ese grupo de San José y el Niño aludido es el precedente de futuras aventuras. No sólo la invocación teresiana en la que se inspira será la base principal de su novedad sino que, a raíz de la genial solución espacial derivada de su aparente movilidad, fue el modelo de toda la tipología de San José y de monumentales apariciones en otros santos de mayor envergadura, de forma que encontraremos ecos de sus intuidas sensaciones de movimiento en el San Juan de viernes santo o en las repetidas ocasiones en que aparece en el Belén despojado de la función secundaria que las fuentes cristianas le habían asignado. En efecto, si se compara esta versión con la expuesta en la Sagrada Familia de la parroquial de San Miguel, pronto se advertirá el distinto clima que impera en ambas obras. En esta última el santo ocupa un puesto en segundo plano, en el emotivo encuentro de Joaquín y Ana con el Niño, que parece desprenderse de los brazos de María para acudir al abrazo de su abuela. José mira aburrido la escena tras suspender la lectura de un libro depositado en el atril sobre el que apoya uno de sus brazos, acaso resignado con la misión que le ha tocado desempeñar. Pero entre las inquietudes del siglo XVIII y avivada la devoción al santo por Teresa de Jesús, el Patriarca parece encarnar muchos de los valores que la Iglesia pretendía introducir en el concepto tradicional de familia. Ahora José lleva de la mano al Niño, lo conduce en sus primeros pasos y toma la iniciativa de adiestrarlo en esa nueva aventura. Ese sentimiento es el mismo que Salzillo introducirá en el Belén, cuando José asuma un protagonismo desconocido, al modo de nuevo christoforos, y sea presentado como un personaje joven, de prietos cabellos. En la definición de tipos iconográficos Salzillo introdujo novedades en las modalidades devocionales más populares y queridas por la sociedad. Hacia 1740 el prestigio del taller comienza a producir sus mejores imágenes y preludia el gran triunfo de la escultura pasionaria. Fueron el San José de Ricote, el San Antón de su ermita murciana o la monumental Virgen de las Angustias de San Bartolomé las primeras muestras que daban a Salzillo un protagonismo indiscutible entre sus contemporáneos. Todas estas obras, como la Dolorosa de la familia Peinado en Santa Catalina de Murcia, las famosas Inmaculadas de San Miguel, la destruida de Hellín o la de Justinianas de Murcia, son las que ofrecen la madurez alcanzada por el taller. Por aquellos años no existe más constancia de la ayuda familiar que la documentada colaboración de su hermano José Antonio, vinculado a estas tareas hasta su muerte en 1744, precisamente en los momentos de mayor gloria de Francisco y cuando había madurado su convencimiento de ejercer un arte digno de la consideración social que otros contemporáneos y antecesores habían reclamado. Por todo ello, la renovación de tipos y modelos hay que vincularla a su más genuina inspiración, una vez que quedaron atenuados en el recuerdo los influjos napolitanos deliciosamente interpretados en el Ángel de la Guarda (desaparecido) de la parroquial de San Nicolás de Murcia, un anticipo de las cadencias angélicas del Belén y tras haberse sacudido 403 bizarramente el yugo a que le habían sometido las adquiridas maneras de su padre. Precisamente el San José de Ricote, ensayo de futuras y monumentales realidades, y el San Antón de su ermita murciana, del que existen dos versiones preparatorias entre los bocetos conservados en el Museo Salzillo, dan a entender que los grandes modelos se encontraban ya elaborados entre las primeras intenciones del escultor, a juzgar por los cuidados procedimientos en los que la estudiada expresión de los rostros y la voluminosa linealidad de sus compactos cabellos, acercan la dinámica aparición del santo en el gran camarín originario a la obra de maestros romanos contemporáneos, con quienes existen grandes afinidades. En cambio, el modelo de Dolorosa de talla entera, impregnada de manchas cromáticas producidas por la combinación de oros con bermellón y azul de ultramar, fue un modelo excepcional sustituido por la versión más popular de vestir realizada para la cofradía de Jesús, imagen que alcanzó un valor universal como referencia ineludible del prototipo salzillesco. Esa misma reacción ante el interés despertado por la creación de prototipos clamorosamente favorecidos por el calor popular rige la experimentación de otros ensayos progresivamente decantados hacia la expresión de sentimientos místicos determinados por una composición de ritmos convergentes en un intento de concentrar en pocos elementos el sentido emocional de las esculturas. Fue el caso de las Inmaculadas desprendidas del lenguaje abierto de la primera versión de Verónicas o de la irreal e ingrávida aparición de la de Isabelas. Desde los modelos de San Miguel o del baldaquino de Santa Clara la Real a los de Hellín (destruida) y de Justinianas de Murcia, el escultor ha concentrado en su ensimismada disposición los perfiles canónicos de la imagen, a medio camino entre las soluciones canescas y los precedentes napolitanos. Realizadas entre 1744 y 1754, fueron producto de una combinación sutil de sinfonías cromáticas entendidas como fuente de luminosas transparencias y de una técnica escultórica que actuaba como lecho del color. Ese procedimiento dio lugar a un pictoricismo escultórico que hizo de Salzillo, como dijo Palomino de fray Eugenio Gutiérrez de Torices, un pintor de la escultura o un escultor de la pintura, dando forma y sentido a los viejos preceptos de Francisco de Holanda acerca de las condiciones pictóricas que el portugués veía en un determinado tipo de arquitectura. Esa escultopintura disponía de una superficie tallada dispuesta para un tratamiento pictórico, realzado por sutiles incisiones de gubia, llegando a alcanzar sus estofados la condición de verdaderos brocados, sedas y tisúes, hasta reunir en una misma obra la ficción de la pintura y la realidad tridimensional de la escultura. A pesar de la grata sensación producida por la policromía y por las juveniles anatomías de brillantes pulimentos, el escultor no quedó fatalmente sometido a un mundo de edulcoradas devociones sino que buscó la colaboración de estos procedimientos en sus deseos de profundizar en los mecanismos sicológicos de la imagen y en la condición metafórica del color. Ese salto vino de la mano de una de las versiones más repetidas por Salzillo desde que hiciera para la cofradía de Servitas el grupo de la Virgen de las Angustias en 1741 para su sede y capilla en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Murcia. Que en el transcurso de pocos años hiciera grupos de similar iconografía para San Mateo el Viejo de Lorca (1746) y Dolores de Alicante (posterior a 1748), cuya documentación ha sido recientemente localizada, y que años más tarde volviera sobre estos modelos para las capuchinas de Alicante (1762) y franciscanos de Yecla (1763), prueba que el triunfo logrado por la primera, orgullosamente paseada en procesión desde el taller del artista hasta su previsto emplazamiento, preparaba al escultor para abordar los arriesgados compromisos pasionarios iniciados en 1752. La devoción a los dolores de la Virgen contaba con el prestigioso aval de su principal promotor, el cardenal Belluga, que incorporó a su blasón personal el símbolo doliente del corazón traspasado por puñales. No extraña que, favorecedor de una amplia y eficaz política asistencial, encontrara junto a sus otras queridas Obras Pías la posibilidad de promover entre los fundadores del Santo y Real Hospital de la Caridad de Cartagena la devoción a la Piedad que tan claramente se relacionaba con los fines asistenciales del centro. El sentimiento que inspiraba las acciones del cardenal le llevó a imponer a la comunidad religiosa escogida para su importante centro de Educandas, Huérfanas y Monjas el nombre de Servitas y que la advocación comentada presidiera el rumbo educador de niñas expósitas y de otras procedentes de familias ilustres de la ciudad de Murcia. Por todo ello, no es casual que la advocación principal de Cartagena desplazara en el favor popular a sus centenarios patronos y se convirtiera en modelo para futuras versiones, habida cuenta del prestigio que aureolaba su milagrosa aparición en el fragor de una 405 tormenta que auguraba los designios divinos señalando su destino final. Su origen napolitano hizo el resto. La Virgen de la Caridad fue, sin duda, una referencia artística importante. El modelo de Piedad había evolucionado desde que apareciera en la Edad Media hasta ser interpretado durante el siglo XVII español por escultores propensos a recuperar las líneas de expresividad trágica magistralmente resueltas por la pintura flamenca. Pero en las versiones salzillescas y en las de otros artistas de su siglo, las figuras solitarias de ambos protagonistas se enriquecen con acompañantes, partícipes del dolor. Como ya hiciera Alonso Cano en uno de sus magistrales dibujos, los ángeles introducen un grupo de atribuladas criaturas que besan las heridas o contemplan, llorosos, los símbolos pasionarios. Esa estudiada teatralidad, dispuesta a conmover tanto como la violácea y cadavérica visión de Cristo, eje de todas las miradas, queda asociada a la desolada actitud de la Virgen y se expande por las restantes figuras, vinculando la acusada frontalidad del grupo con su función de punto de vista eminente dotado de cierta solemnidad. Se desprecia, en definitiva, lo narrativo para alcanzar un valor profundamente icónico derivado de la calculada expresividad de los personajes y de la importancia, ya señalada por Dielafoy, de concederles igual protagonismo como una manera hispánica de renovar una vieja iconografía medieval. Frente a la diagonal trágica del modelo del siglo XVII tratado por Gregorio Fernández, Salzillo hizo girar al frente ambas figuras y, como señaló Sobejano, las dotó de una intensidad dramática reforzada por la soledad de la cruz desnuda que se alza al fondo de la rocosa base que simboliza el calvario. La acusada construcción piramidal le distingue asimismo del precedente de La Roldana. Todas las versiones conocidas (Murcia, Lorca, Dolores, Yecla y Alicante), derivadas seguramente del boceto conservado en la clausura del convento de Capuchinas de Murcia, no presentan más variaciones que las propias de la evolución personal de Salzillo. Por ello, el modellino policromado de las Capuchinas tiene gran interés. Se trata de una modalidad muy frecuente en el trabajo de los escultores obligados a presentar un estudio previo, más acabado que el modelado en arcilla, para someterlo al juicio de unos patronos siempre ansiosos de contemplar un anticipo del encargo y juzgar, a su vista, la conveniencia de introducir sugerencias y modificaciones o mostrar su plena conformidad. El destino de esa obra es lógico por la vinculación de Salzillo al convento citado, destino, además, de una de sus hermanas, profesa capuchina, y lugar escogido para su propio enterramiento. Un tipo iconográfico muy característico de Salzillo fue el del crucificado, definido prácticamente por estos años. El conocido como Cristo del Amparo de San Nicolás de Bari de Murcia ya presenta, con las afinidades que le aproximan al Cristo de las Angustias de San Bartolomé, los rasgos propios del modelo salzillesco. Fue el primero de una serie bastante homogénea que concluiría con los enviados a los franciscanos de Orihuela y al convento de Isabelas de Murcia (hoy en el Museo de Santa Clara la Real), si bien al primero faltan las efigies acompañantes que con grandes elogios contemplara Montesinos en la descripción del convento oriolano. Precisamente el crucificado salzillesco muestra una vez más la falsa teoría del extraño aislamiento del escultor. El impacto producido por el enviado por Belluga desde Sicilia (actualmente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Murcia) tuvo extraordinarias consecuencias debido a la expresividad lograda por la policromía natural a base de mármol veteado extendido por cuerpo, brazos y rostro. La grandiosidad de aquel crucificado no pasó desapercibido para Salzillo obligado, sin embargo, a utilizar materiales diferentes. Sobre cruz arbórea, preferentemente, los Cristos de Salzillo muestran su triunfo sobre la muerte en forma de hermosas anatomías ausentes de dolor. El sudario aparece siempre pegado al cuerpo de forma que en la mayoría de las ocasiones lo introduce entre las piernas. La actitud, siempre serena de Cristo, fue uno de los rasgos principales, aunque la tensión del momento de la expiración introdujera una nota dramática en el hermoso modelo del Hospital de la Caridad de Cartagena. En esa obra toda la belleza clásica que se deleita en la contemplación de un cuerpo en reposo, levemente suspendido de la cruz, se agita en poderosa masa torácica introduciendo un efecto dramático muy diferente del habitual en estos temas, interesándose más el escultor por mostrar la trágica sensación de sufrimiento y asfixia que por la belleza herida del Salvador. El modelo quedaba, pues, garantizado y según ese esquema básico fueron realizándose las conocidas versiones del llamado del Amparo, de La Esperanza o del Perdón (iglesias de San Nicolás, San Pedro y San Antolín, todas de Murcia), prestando un modelo invariable para los últimos de la serie, el de los franciscanos de Orihuela (1773-1774) o de las Isabelas de Murcia, esta última realizada a partir de 1770. Pero la fama adquirida por estas grandes obras destinadas a capillas o a cofradías no penitenciales –aunque modernamente hoy paseen en procesión– dio vida a numerosos ejemplos de pequeñas proporciones destinados a presidir las ceremonias litúrgicas –los famosos Cristos de altar– o para acompañar a famosos santos absortos en la 407 contemplación de bellos crucificados. Así ocurrió en la conocida imagen de San Eloy, patrono del gremio de plateros, y en San Jerónimo penitente, santos portadores en sus manos de extraordinarios crucifijos tan bellos como el motivo iconográfico principal. En una de esas obras –el llamado Cristo del facistol de la catedral de Murcia– Salzillo produjo uno de sus más admirables ejemplos, realizado al ser elegido Familiar del Santo Oficio. Asistimos, pues, a uno de los signos más reveladores de la vida del escultor, su progresiva ascensión social, gracias a una actividad que mereció el honroso título de escultor de la ciudad, completado con la distinción que la Inquisición ahora le deparaba. No es extraño que Salzillo se revelara ante sus contemporáneos como algo más que un notable paisano, capaz de producir ternura y lágrimas con sus pasos procesionales, sino que le situaba entre los más eminentes sujetos de una sociedad fuertemente jerarquizada, al reconocer públicamente su capacidad artística y su criterio para orientar y dirigir las iniciativas de su entorno. La autoestima del escultor quedaba así satisfecha y explica la declaración enfática de 1743 cuando pleiteó para ser tildado de las listas de milicias o incluyó, en lugar bien visible, su nombre en la cubierta del fingido pergamino del San Jerónimo. 5.4.4. La plenitud de la escultura (1740-1760) En el transcurso de los años dedicados a los grandes grupos procesionales de Murcia y Cartagena, Salzillo atendió grandes obras, algunas destinadas a completar los costosos ciclos constructivos conventuales emprendidos en la segunda mitad del siglo anterior. La orden franciscana fue una de las más próximas al escultor tanto por la popularidad de los frailes menores del Plano de San Francisco, para el que hizo la monumental Inmaculada destruida en las revueltas de 1931, como por la proximidad afectiva con sus ramas femeninas. La presencia de un Cristo a la columna (1752) en la colegiata de Belmonte (Cuenca) fue consecuencia del entusiasmo franciscano por la obra de Salzillo y la vecina Orihuela no quedó atrás en el favor prestado al escultor con el encargo del Cristo de la Agonía comentado y de las imágenes de la Estigmatización de San Francisco (1757-1763), Dolorosa (1765-1775) y Yacente (1776) para las clarisas de San Juan de la Penitencia. Para dos conventos de franciscanas, Capuchinas (1745) y Clarisas (1754), Salzillo realizó algunas de las obras que mayor fama le dieron, aunque para las primeras no pudiera atender el compromiso testamentario de tallar una efigie de la fundadora tras ser elevada a los altares, prueba de la vinculación afectiva que les unía. Sin embargo, los dos santos franciscanos que servían de adorantes del Sacramento en el derruido retablo pintado por Senén Vila, fueron la ocasión para mostrar a Salzillo como gran escultor por encima de condicionamientos que impusieran riquezas ornamentales, muy reñidas con la proverbial austeridad de la orden. Tan significativos recursos sirven para analizar los distintos fines propuestos por los dos conventos cercanos tan afines al escultor. Las monjas capuchinas, historiadas por el jesuita Luis Ignacio de Zevallos, trataban de monumentalizar la idea sugerida en el bocaporte del retablo con la introducción de sus patronos en actitud de venerar la Eucaristía. De esta forma, una de las devociones prioritarias desde la fundación, la exaltación del Sacramento, modo de expiar los estragos de la revuelta catalana del Corpus de Sangre, se asociaba a la figura de sus titulares quienes, en ensimismada contemplación, flanqueaban una custodia. Ese significado, la permanente veneración eucarística, resumía todas las posibilidades de unas esculturas representadas en arrebatado éxtasis y permitía realizar un estudio de aquellas profundas emociones ligadas a experiencias místicas y sensoriales. Ambos visten el pardo hábito franciscano y ese motivo bastó para hacer de Salzillo uno de los grandes artistas de su siglo, renunciando al color como efecto dominante para resolver la relación de la escultura con su entorno en términos de puro volumen. Años más tarde atendió con José Ganga la obra escultórica del Baldaquino de Santa Clara la Real, cenobio próximo a Capuchinas en la línea norte de la ciudad. Las reformas llevadas a cabo por el ingeniero Melchor de Luzón no sólo variaron la concepción artística de la obra gótica sustituida por la actual, sino que introdujeron serias modificaciones espaciales obligadas a emprender un profundo cambio en las condiciones artísticas del mobiliario litúrgico futuro. La nueva imagen de la cabecera no permitía un retablo parietal como el que había pintado Jerónimo Ballesteros en las décadas finales del siglo XVI, sino que proponía una solución centralizada impulsora de un nuevo mensaje iconográfico. En efecto, las historias pintadas en tabla por Ballesteros narraban la vida de Santa Clara, fundadora de la orden que habitaba el convento desde mediados del siglo XIV, y era un motivo real para exaltar a la fundadora de las menoretas situándola en lugar preferente. Pero a mediados del XVIII, cuando la cabecera barroca no permitía adosar ninguna estructura dorada a su muro, ahora situado tras la reja de cierre, se impuso un rotundo cambio de planes optándose por un baldaquino exento, abierto por sus cuatro 409 caras. Esa solución llevaba implícito un cambio de significado. Ya no es Clara de Asís la que se mostraba para orgullo de sus seguidoras protagonizando los principales episodios de su vida –vocación, expulsión de los sarracenos de Nocera, milagro de los panes y muerte– sino las devociones prioritarias favorecidas por la orden franciscana dedicadas a exaltar a su propios santos –en este caso, a la fundadora–, a la Eucaristía y a la Inmaculada. De esta forma quedó configurado el nuevo presbiterio con una solución teatral, diseñada para mostrar en lugar preferente al Sacramento y ser acompañado de esas relevantes figuras realizadas por Salzillo –Santa Clara, Inmaculada, querubines– introducidos en sus diversos cuerpos. El año de 1754 fue de grandes encargos, realizados simultáneamente con los grupos procesionales de la cofradía de Jesús. El concejo de Cartagena le encargó las esculturas de los santos patronos para la llamada catedral vieja, motivo del único viaje documentado de Salzillo fuera de su ciudad natal. La importancia concedida a una iconografía, que Jaime Bort destacara en lugar eminente de la fachada catedralicia, coincidió con una de las etapas de exaltación histórica más interesante de las vividas por la diócesis de Cartagena en sus deseos de reivindicar las figuras de los santos hispanovisigodos. Fue, por ello, por lo que la preparación del encargo dio lugar a una correspondencia entre el escultor, sus intermediarios y el propio concejo para lograr que la iniciativa respondiera a las expectativas despertadas. Por primera vez Salzillo reflexionó sobre las condiciones de las imágenes –otra vez lo haría, cuando, próximo a su muerte, le fuera encargada la Dolorosa de Aledo– sugiriendo las proporciones más convenientes a su condición procesional y sobre la imitación de ciertas telas, todas a moda y primor. Ese improvisado y ocasional tratado de la imagen procesional, único y excepcional testimonio del siglo XVIII, muestra el conocimiento empírico del escultor y su forma de resolver los problemas dimensionales a los que tan acostumbrados estaban los artistas como garantes de un sistema numérico, unas veces portadores de oscuros simbolismos y otras resultado de procedimientos sencillos heredados de la experiencia. Una imagen procesional entrañaba ciertos riesgos por su condición de elemento móvil, lo que no era sólo condición previa para el sistema proporcional sugerido sino para su equivalente inmediato en una composición visual propia de escenarios cambiantes. Así ocurrió también en el San Jorge a caballo de Golosalbo (Albacete). Nadie como Salzillo conocía los secretos de tales esculturas, acostumbrado a resolver espacial y compositivamente las visiones transitorias de la imagen en movimiento, lo que le llevó a rectificar, a petición de los regidores cartageneros, sus planteamientos iniciales sin rebasar la verdadera proporción. La segunda cuestión tiene tanta enjundia como la primera, pues una vez más el taller de Salzillo aparece en su conocida faceta de pintor de la escultura capaz de imitar las telas que sus patronos le propusieran. En este caso, los Cuatro Santos no debieron defraudar por sus condiciones cromáticas ni por la forma con que esas alhajas superiores captaron la personalidad de cada santo, trasladados con luminarias y festejos desde la sede municipal a su emplazamiento original en el ruinoso edificio de Santa María la Vieja. Quiere ello decir que la policromía, antaño considerada un elemento decisivo para trazar la cronología de ciertas obras, no fue un proceso evolutivo generador de transformaciones, sino un instrumento siempre al servicio del patrono y de las condiciones impuestas en el encargo. Los santos dominicos San Luis Beltrán y Vicente Ferrer, en Santiago de Orihuela lucen hábitos de una blancura excepcional con toques dorados como las capas pluviales de los Santos de Cartagena y son de 1775; la Dolorosa arrodillada de San Juan de la Penitencia mentada, de 1765-1775, tiene la intensidad cromática de la citada de Santa Catalina de Murcia, obra de sus primeros años y, sobre todo, La Sagrada Familia (Trinidad de la Tierra), también en el templo oriolano de Santiago, uno de los logros pictóricos de Salzillo, está documentada en 1765 y sus colores son similares a los de San José y el Niño del monasterio de Santa Clara la Real. Más bien hay que considerar esa riqueza colorista como rasgo del taller de Salzillo de una belleza indiscutible, puesta de manifiesto siempre que fuera requerida. Para las Mercedarias de Lorca hizo el escultor un similar alarde en el grupo del Milagro de San Blas, obra que hay que relacionar con el tiempo en que estaba empeñado en los encargos de Cartagena (1755). Pero junto a la vistosa y colorista gama cromática del santo y de la figura arrodillada, de nítidos y transparentes azules, Salzillo introdujo uno de los elementos característicos de sus obras basado en la fuerza del matiz como elemento definidor de la escultura. No se trataba de exponer a la veneración pública la adoración solitaria de la figura de un santo sanador, sino de incidir en el instante mismo de su conocido milagro. Resulta sorprendente la fuerza y emotividad del pasaje descrito en la obra lorquina como fruto de la reflexión sobre la función de la escultura. Si en la Oración en el Huerto del viernes santo murciano asombra tanto la belleza del Ángel como la revolucionaria 411 composición del grupo, fue, sin embargo, el desfallecimiento de Jesús el motivo desencadenante del relato; ahora en el San Blas no es una alusión genérica al beneficioso efecto de su invocación liberadora lo que se trata de representar, sino el hecho mismo de devolver a la vida al niño de corta edad que la madre le presenta. Y todo ello buscando asociar al color, la expresión de sus conocidas Dolorosas y la dulce y carnosa anatomía infantil, tan cercana a los conocidos ángeles llorosos de la imagen de viernes santo. Fueron, como se ve, años de intensa actividad marcados por otras memorables esculturas: el San Jerónimo (1755) del monasterio de San Pedro de La Ñora, hoy en la catedral, el Cristo a la columna (1756) del monasterio de Santa Ana de Jumilla, el San Roque (1757) de la parroquia de San Andrés, realizados en al tiempo que La Oración en el Huerto, el San Juan o la Dolorosa de viernes santo o el Baldaquino de Santa Clara la Real. 5.4.5. La escultura y el retablo No basta decir que la mayor parte de las esculturas de Salzillo tenía como escenario el retablo. Con anterioridad quedó establecido que la variación de modelos no fue sólo consecuencia de la introducción de modas tendentes a poner énfasis en el valor de la arquitectura como decisivo elemento regulador, sino de establecer las coordenadas en que la imagen y el nuevo sistema arquitectónico se relacionaron. La irrupción de Salzillo fue determinante en el cambio experimentado, pues permitía introducir novedades en su protagonismo y decidir la forma en que éstas habían de ser contempladas en un sistema sometido a los mensajes de una religión concreta y no mediante un sistema abstracto de difícil comprensión. Se trataba de unir la retórica de la palabra y de la imagen en una sutil forma de literatura –ver y escuchar– dentro de un código orientador de relaciones establecidas sobre la base de una tipología alejada de su condición narrativa, para someterse al imperio de la imagen única contemplada desde amplios camarines, velados ocasionalmente por pintados bocaportes. Esa condición teatral, pensada para someter toda la madera dorada a la jerarquía dominante de la calle central fue asimismo uno de los cambios más espectaculares con que se dio a entender que el santo titular, levantado sobre elaboradas peanas, adquiría tanta importancia como los tabernáculos del nivel inferior. El primer ejemplo de que el mundo del retablo presentaba signos cambiantes fue el ya citado de la ermita de San Antón de Murcia para el que Salzillo realizó la escultura fechada por Baquero en 1746. No se entiende el espíritu arrollador del santo ni la fuerza con que clava su lanza en el monstruo de sus pies si no es haciendo un esfuerzo de comprensión sobre las condiciones en que originalmente se exponía en el marco de un retablo desvelado por unos cortinajes descorridos por angelotes a modo de telón de boca de un teatro. La impresión que causaba la fogosidad del santo y el poder de su conocida terribilitá eran los instrumentos persuasivos de los que el retablo se valía para mostrar dónde residía su verdadero interés más allá de las historias pintadas evocadoras de otros pasajes de su eremita soledad. Ese sistema fue repetido en otro modelo, todavía salomónico como el comentado, el de la Virgen del Socorro de la catedral de Murcia, asociado a la condición de lux mirabilis propia de la naturaleza matutina de la cofradía titular y de su devoción por el rosario. No es de extrañar que los componentes escénicos del retablo tomaran partido por todos los mecanismos que la tecnología teatral había desarrollado y que aquí venían de la mano de perspectivas inscritas, de puntos de vista cambiantes o de luces que recortaban al amanecer la silueta de las imágenes talladas por Salzillo. Retablo y escultura mostraban al exterior las condiciones plásticas y visuales de los nuevos tiempos. Para San Miguel (1731), todo el poder de la escultura quedó dominado por la necesidad de respetar la efigie del titular hecha por Nicolás Salzillo en 1709. Las imágenes, estratégicamente situadas para establecer la más sencilla relación entre arquitectura y adorno, rinden culto al discreto legado de Nicolás. Años más tarde (1738) su participación en el retablo mayor de Santa Ana, tras la estratagema ideada por el ensamblador José Ganga, el escultor no se vio condicionado por ninguna herencia sino que abordó, junto a su arriesgado admirador, una forma nueva de afrontar la ya consolidada relación de escultura y soporte. Seguramente, este último ejemplo marcó un precedente nunca continuado por los modelos locales más preocupados por la turgencia y movimiento escultórico que por la condición pictórica que este retablo proclamaba. La delicada talla de Ganga, próxima a las labores de orfebrería, forma indiscutible de considerar la unidad de las artes incluso en el marco de préstamos no debidamente considerados, aumentó con la introducción de tonos plateados aptos para dotar a la obra de una elegancia propia de suntuoso gabinete doméstico al que se asoma una escena de interior con Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. La relación de retablo y escultura no se hace desde aquél hacia el exterior, como venía siendo habitual, sino que orienta la mirada al interior, poniendo una vez más de manifiesto la importancia de un camarín originariamente decorado por pinturas de Pablo Sístori. Hasta 413 las imágenes de Salzillo, presentes para reforzar la genealogía de Cristo, son bidimensionales, ahuecadas en su dorso. Esa idea basada en la consideración de los camarines como lujosos escaparates tuvo en el de San Jerónimo de La Ñora, destino original de la famosa obra de Salzillo (1755), uno de sus más controvertidos ejemplos. La importancia atribuida a una de las creaciones de Salzillo, comparada hasta la saciedad con similares iconografías de Torriggiano y Montañés, no pasó desapercibida para sus contemporáneos ni para la comunidad jerónima propietaria y beneficiaria de los favores de la familia Marín y Lamas. En efecto, la sorprendente anatomía del santo, un tratamiento ejemplar de los conocimientos anatómicos tantas veces recomendados a los escultores, su acertada expresión de ancianidad, similar a la de los apóstoles de La Cena y al San Andrés de su parroquia murciana, no respondía a esquemas preestablecidos sino a un deseo de destacar el valor del esfuerzo, sacrificio y soledad de los santos propuestos como modelo penitencial, de disciplina y de oración mental, despojado de su condición humanista y de su jerarquía cardenalicia, sagazmente recordada por Salzillo en el capelo abandonado por la roca. La intención era clara. El valor del recogimiento y de la soledad buscada por el santo en los desiertos de Belén fue para los escultores barrocos no sólo un paradigma para transmitir los valores proclamados por la Iglesia en su decidido propósito de mostrar el desprecio por las glorias mundanas, sino un pretexto para hacer un alarde de virtuosismo técnico en las anatomías laceradas por la edad y la penitencia. Poco podía esperar un santo penitente como Jerónimo que el entusiasmo de sus propietarios trivializara su ascética actitud, pues, llevados por la admiración despertada por la obra de Salzillo, introdujeron en el camarín espejos deslumbrantes para que ésta pudiera ser contemplada en redondo. Por primera vez asistimos a un fenómeno que, además de mostrar el grado de admiración sentido por el escultor, ofrece un singular punto de vista. La imagen no es sólo portadora de estímulos religiosos sino origen de arrebatados apasionamientos estéticos, señal inequívoca de que la belleza era reclamada como parte del soporte emocional de la santidad. Muy lejos debieron llegar, sin embargo, aquellos buenos jerónimos cuando su actitud mereció los reproches ocasionados por la atmósfera mundana que rodeaba al santo, cuyo camarín parecía gabinete de dama y no áspera cueva. Todo el proceso culminó con el San Agustín del convento femenino que las Agustinas Descalzas tienen en Murcia. La presencia de pinturas exigidas por los benefactores del centro no fue obstáculo para que el camarín se mostrara una vez más como el eje dominador de todo el conjunto. Si ya San Antón había inaugurado la serie de vigorosas esculturas, en ésta adquirió su condición más monumental. La similitud detectada entre las arrebatadoras figuras de los maniqueos y el Malco del Prendimiento pueden aproximar la ejecución de la obra a 1763, fecha en que Salzillo sustituyó su primitivo grupo pasionario por el que existe en la actualidad. Esta obra asume dos retos importantes derivados de su composición con una poderosa línea de tensión marcada por el brazo del santo dispuesto a herir a los herejes situados a sus pies y a continuar su trazado espacial hacia la figura del angelito que soporta los símbolos episcopales. Salzillo introdujo ciertos elementos visuales propios del violento esfuerzo del santo de Hipona cuyo movimiento rompe la frontalidad exigida a su contemplación y crea un exquisito juego de variaciones pictóricas de la calidad conocida en los Santos de Cartagena. Muchas veces se ha repetido que la vida del escultor adquirió síntomas de debilidad entrada ya la década de 1760 para justificar la aparición de formas más dulcificadas y mórbidas, pero San Agustín desmiente una tendencia historiográfica demasiado propensa a entender el arte en función de parámetros evolutivos simples. Este santo no sólo tiene la fuerza arrebatadora del San Pedro del Prendimiento sino también la potente entidad corpórea del príncipe de los apóstoles durmiente de la Oración. 5.4.6. Santos de fanal y oratorio Salzillo fue un prolífico maestro en la estatuaria infantil de forma que su mano ha sido advertida en multitud de pequeñas figuras destinadas a la contemplación íntima y doméstica. No es posible indicar aquí la numerosa serie atribuida a su mano dispersa por conventos y oratorios, pero sí dejar constancia de algunas memorables obras, angelitos, vírgenes niñas, dolorosas, Niño Jesús, de pasión, mostrando el corazón o crucificados de celebración, en los que se mostró como un delicioso autor en estos temas tan queridos por una sociedad dispuesta a depositar en ellas tiernos afectos. Acaso, entre las más reconocidas se encuentre el famoso relieve de la Virgen de la Leche, actualmente conservado en la catedral de Murcia, antaño propiedad de uno de sus principales benefactores, José Marín y Lamas, que lo donó a la catedral. En un rico marco de talla dorada, una de las muestras más reveladoras del virtuosismo rococó de Salzillo, de superior calidad a la custodia en madera de San Esteban, hoy en San Juan de Dios de Murcia, se dispone un relieve con la Virgen, el Niño y San Juanito ante un fondo de arquitectura y paisaje cercano al cuadro de Correggio del Museo de Budapest. Acaso, esta referencia pictórica 415 fue decisiva para que la obra alcanzara el ilusionismo propio de su fuente y el relieve lograra, mediante gradaciones de volumen, la doble condición de escultopintura, no sólo por su superficie coloreada sino por las delicadas transiciones desde el altorrelieve del primer plano hasta las dibujadas superficies del fondo. 5.4.7. La pasión dramatizada A lo largo del siglo XVIII la cofradía de Jesús se encontraba empeñada en una profunda transformación como consecuencia del proceso de autonomía emprendido tras la liberación de la tutela agustina, origen de pleitos y desavenencias con sus originarios protectores. A la construcción de la nueva iglesia (1670) y al traslado del titular (1694) siguieron etapas de transformación adecuada a los ideales señoriales de la época y al prestigio social ostentado por muchos de sus miembros. Establecidas las distintas categorías internas, ordenadas las fuentes de financiación y definida la función asignada a cada estamento, la cofradía se sintió con fuerzas para continuar el proceso de renovación emprendida al comenzar el nuevo siglo y a dotar a su imagen pública en la procesión de contenidos más acordes a la evolución experimentada desde que modestamente hiciera su aparición por las calles de la ciudad en 1601. Esa política emprendida para sentar las bases de su propia identidad no sólo se proyectaba en el espacio construido para la veneración de los misterios pasionarios sino en la contemplación pública de unas imágenes creadas para la escenificación episódica, objetivo esencial de las inquietudes fundacionales. El cortejo primitivo tenía ya todos los componentes desarrollados en el siglo XVIII. Imágenes de vestir en su mayoría, de papelón en otras ocasiones o discretos ejemplos de habilidades carentes de toda consideración artística, a excepción del titular, se mezclaban en un cortejo ascético acompañado de improvisados actores que, mediante mimos, representaban pasajes de la pasión. Esa variedad de imágenes, anualmente reconstruidas por las avenidas del Segura, fue dando paso a nuevas obras a medida que la cofradía consolidó su posición y autonomía hasta lograr una imagen colectiva que reflejara la nueva situación alcanzada. Primero fue La Mesa de los Apóstoles de Nicolás Salzillo (1700), luego el Prendimiento de Francisco (1736), que nunca llegó a estar en la iglesia propia de la cofradía, un San Juan de vestir (1748), también suyo y, definitivamente, en 1752, a instancias de Joaquín Riquelme y Togores, la nueva serie encargada al escultor. La obra pasionaria de Francisco Salzillo abarcó en rigor los años comprendidos entre 1752 y 1777, fechas en las que el artista trabajó para la procesión de Viernes Santo. No es de extrañar que la presencia de un miembro tan notorio, como Joaquín Riquelme, se asocie a la renovación de la cofradía en un aspecto tan esencial como la realización de los nuevos grupos procesionales. Riquelme había sido el eficaz gestor de los fondos que dotaron al recinto de su máximo esplendor y el inspirador de un proyecto, nunca realizado, para valorar aún más el simbolismo centralizador del famoso Nazareno. Los resultados de la etapa Riquelme permitieron la aventura de nuevas imágenes y una prolongada acción de mecenazgo, siempre vinculada a Salzillo, en su función de inspirador del nuevo lenguaje iconográfico y artístico de la procesión. Puede decirse, sin temor a dudas, que Riquelme hizo posible el Salzillo que hoy asociamos al conocido desfile matinal y que ambos fueron los transformadores del vía crucis originario en una extraordinaria manifestación de la fiesta barroca. Todo comenzó, pues, con el encargo del paso de La Caída en 1752, ofrecido a la cofradía el 12 de junio de aquel año y sacado a hombros por los gremiales de la madera de la ermita de San José. La sorpresa causada por la naturalidad con que Salzillo abordó la escena fue puesta de manifiesto por Luis Santiago Bado en encendidos elogios sobre sus condiciones artísticas, entre las que destacaba la belleza oculta del Salvador por una túnica impropiamente dispuesta que velaba su perfección anatómica. En efecto, el asombro causado por un grupo sin precedentes, centrado en torno a una enorme cruz caída, ya mostraba la dificultad de la imagen en movimiento necesitada de acertados esquemas que hicieran posible, además, su contemplación en redondo y la introducción de los principios básicos de visibilidad y armonía. El punto de vista principal valoraba la distinta función de los actores y su implicación en la escena, pero no reducía las posibilidades escultóricas del paso al eje lateral dominante sino que introducía valores tridimensionales propios, de forma que, contemplado en la calle, pudiera percibirse la vida de cada figura. Si Cristo conmueve por su rostro lleno de suplicante amargura, cada uno de los sayones –el que, sujetando el pelo, va a descargar un terrible golpe sobre su cabeza o el que tensa la cuerda amarrada a su cuello–, es, a la vez que un recurso simbólico opuesto al amable y malparado rostro del Señor, un medio escultórico que en el dramatismo de la escena introduce el verdadero alcance del paso como realidad artística. No se trataba sólo de conmover por medio de la rudeza de los actores y de sus gestos de 417 fiereza, opuestos a los ojos implorantes de Cristo, sino de hacer también convincente el esfuerzo con sus propias tensiones plásticas. Es por ello por lo que la integración armónica de cada personaje es tan valiosa como su contemplación individualizada y su distinta participación en el instante de la caída llevó a Salzillo a estudiar detenidamente las fuerzas de gravedad y la expresión de los rostros, hasta el punto de convertirse el paso en trasunto de la realidad y no en una copia del arte. Aquélla fue la verdadera obsesión de ciertos tratadistas acostumbrados a reconocer el fundamento de las artes en la sugestión de una realidad natural, cuya frontera no podía establecerse con la precisión deseada, sino que era el resultado de una identidad tan notoria que asombraba por su veracidad y que, en este caso, era consecuencia de la unidad establecida en el pensamiento del escultor en su empeño por mostrar debidamente integrados los ritmos corporales y los mecanismos de la expresión. No extraña que, de la mano de Joaquín Riquelme, el escultor continuara su colaboración con la cofradía aprovechando el éxito alcanzado por este paso para renovar la imagen anticuada del cortejo y adaptarlo a los nuevos ideales de su siglo. La Oración en el Huerto (1754) marcó un camino sin retorno en las innovaciones del arte procesional español. La escena debió ser considerada uno de los instantes imprescindibles del cortejo, pues queda documentada la existencia de un grupo similar en 1617 y 1664 compuesto por imágenes de vestir. La modestia de aquellos grupos no convenía al esplendor económico de los nuevos tiempos, a la posición eminente alcanzada por la cofradía ni a los rasgos señoriales que adoptaba. Pero más allá de aquellas legítimas aspiraciones, sin duda determinantes en el curso de los acontecimientos, Salzillo arriesgó la forma tradicional de concebir la escena. Fue práctica común en grandes artistas adoptar soluciones innovadoras que alteraban las relaciones de pesos y perspectivas como resultado de una ordenada composición reguladora de visiones equilibradas. Por ello, el interés del paso quedó concentrado en las figuras del fondo –Cristo y el ángel– ante las que se rinden los durmientes apóstoles, dando a entender dónde residía el verdadero interés de la obra y los matices introducidos en la percepción de cada instante. El sueño pesado de los apóstoles se opone a la vigilante y angustiosa espera de Jesús, las tostadas anatomías de sus escogidos acompañantes a la luminosa presencia del ángel, el abandono de unos frente a la fatiga de otros, de forma que el juego de intenciones llegó a competir con la grandeza de la tragedia en sus deseos de mostrar a los héroes encadenados a su destino. Esa épica escultórica es aún más evidente si consideramos a Salzillo un sabio escrutador de sentimientos y hábil intérprete de las fuentes propuestas para su inspiración. Sólo determinados precedentes en la pintura mostraban a Cristo y al ángel en un mismo plano. La escultura había resuelto el problema enfrentando ambas figuras, pero la ficción de la primera raramente se había hecho realidad más que en las manos de Gregorio Fernández, con pasos tan memorables como Sitio o el Descendimiento de Valladolid. Ahora Salzillo avanzaba por un sendero similar al que habían seguido aquellos arriesgados creadores para hacer realidad lo que sólo era pura ficción, escogiendo del relato evangélico el preciso instante del desfallecimiento de Jesús. La grandeza del paso y su revolucionaria composición residían precisamente en el momento escogido para reforzar la misión del ángel como poético e imprescindible emisario en aquel terrible instante de agonía. Cristo es, por tanto, el héroe de una tragedia, cuyo destino no puede evitar, de forma que el origen divino de la redención, transmitido por el ángel es, acaso, tan importante como el deseo de mostrar la dolorida y atormentada humanidad del Salvador. Varias fuentes, no sólo las señaladas vagamente por Sánchez Moreno, indican la posibilidad de establecer paralelos y apuntalar la hipótesis de la cultura artística de Salzillo frente al extraño aislamiento. Pinturas holandesas y flamencas, grabados como los de Humanae Salutis Monumenta de Benito Arias Montano, el trágico episodio de Dédalo e Ícaro del castillo de Schleissheim, cerca de Munich, o los pretendidos paralelos con Antón María Maragliano y Soldoni Benzi, han formado parte del repertorio modernamente relacionado con La Oración de Salzillo. Que la labor del escultor no fue únicamente una empresa iniciada para renovar los aspectos más fastuosos de su puesta en escena sin atender a otras cuestiones de más calado, lo revela la imagen de la Dolorosa, realizada un año después del paso anterior. Desde el instante fundacional una Soledad de cartón, rehecha tras la riada de San Calixto, desfilaba en el cortejo. El sentido de la imagen reflejaba la desolación siguiente a la muerte de Jesús y, por tanto, debía considerarse poco apropiada cuando la secuencia pasionaria relataba los acontecimientos anteriores al desenlace fatal del Calvario. El nuevo contenido pasionario va siendo cada vez más nítido y coherente en las intenciones de Riquelme y de Salzillo, empeñados en reconstruir de forma ordenada la secuencia de la procesión, de la que se convertiría en su escultor único, un caso excepcional en el arte 419 español de su siglo y una circunstancia envidiable para trazar sus ritmos e intensidades. Salzillo había experimentado este motivo iconográfico en los años iniciales de su carrera, optando por la imagen de talla. Tras la experiencia de la Virgen del Primer Dolor para la cofradía california de Cartagena, el escultor volvió de nuevo hacia una representación cargada de novedades. Hasta ahora no se ha podido encontrar la procedencia gráfica originaria, ya que la singularidad salzillesca se basa en un tipo nuevo y desconocido en el arte español, acaso, derivado de hipotéticas fuentes napolitanas. Lo cierto es que la Dolorosa, objeto de múltiples conjeturas sobre la ocasión escogida por el escultor para traducir el dolor y desolación de su gesto, ocupa un lugar eminente en la preferencia devocional de los murcianos hasta el punto de convertirse en el ideal artístico anhelado por todo escultor. Salzillo no sólo se limitó a realizar una imagen de vestir, dotada de ciertas sensibilidades cromáticas –bol rosado, veladuras y transparentes barnices– sino a introducir un canon de desamparada belleza en torno a un rostro, de suplicante mirada hacia lo alto, adornado de hermosos mechones de pelo tallado, apenas perceptibles bajo el ropaje original diseñado por el escultor. Y a sus pies un grupo de llorosos angelitos acentúan la grandeza dramática de su gesto. Salzillo, pues, a medida que componía la imagen definitiva del viernes santo murciano, introducía tipos escultóricos propios y resolvía los grandes problemas compositivos. En el estudio de la frecuencia con que ensayaba la intensidad trágica del relato, imagen aislada y paso de misterios se fueron combinando sin que la compleja grandiosidad de unos anulara la solitaria presencia de los otros. Por ello, San Juan y La Verónica, ambos realizados en los años inmediatamente siguientes, dejaron clara su importancia no como auxiliares imprescindibles propuestos por las estrictas disposiciones estatutarias sino como forma de mostrar su concepto de la escultura total. El primero, San Juan, es un compendio de recursos escultóricos en el que talla, atmósfera y color muestran la unidad indivisible del proceso artístico. La forma de sugerir el movimiento, la elegancia con que recoge el manto para iniciar el paso y la rica policromía conquistan el espacio que la escultura domina. San Juan anda solo bajo la sugestión de su dinámica figura, en un alarde de distinción que le hace dueño y señor de su propio entorno. Las poéticas impresiones de Winckelmann sobre el Apolo del Belvedere, signo de perfección artística, combinaban la belleza ideal del dios pagano lograda por la escultura con la impresión sagrada de su origen divino. En cierto sentido, San Juan resume esa herencia clásica dispuesta a revelar por encima del tiempo los principios básicos de un arte emulador de la naturaleza, capaz de fundir en sus planos escultóricos, compuestos según determinados cálculos numéricos, una nobleza apropiada a su dignidad. La Verónica fue ejecutada en 1756, el mismo año de realización del San Juan comentado. Aunque en determinados momentos se hizo alusión a que la efigie fue reelaborada por Salzillo, la venta de la anterior a Fuente Álamo cuando el escultor hizo la actual y el precio pagado por ella desmienten tal hipótesis. Más allá de controversias inútiles el inconfundible aire salzillesco y la composición total de la imagen, como hechura de cuatro fachadas, revelan las pautas esenciales de la imagen procesional y su contemplación en redondo. Ningún punto de vista resultaba irrelevante, de forma que a la visión integral de la misma, tanto en sus componentes plásticos esenciales como en las intencionalidades expresivas, la obra era consecuencia de una unidad total como indivisible resultaba la adecuación entre sus formas y su significado. Era un principio estético derivado del mundo clásico, según el cual cuerpo y espíritu eran partes inseparables del individuo, de tal forma que a la hermosa figura realizada, enriquecida por evocaciones de una textura plástica capaz de sugerir las propiedades de la materia, unía el doloroso semblante de quien fue depositaria de un imborrable recuerdo –el del rostro pintado de Jesús– origen del nombre con que la tradición la ha identificado. La secuencia iniciada en 1752 alcanzó con esta obra el año 1756. Habrían de pasar algunos años hasta que el proceso fuera continuado. Fue, precisamente, en 1761, como ha documentado el profesor Torres Fontes, cuando se encargó a Salzillo un paso de La Cena que sustituyera a la Mesa de los Apóstoles hecho por su padre en el año 1700. De nuevo Salzillo se reveló como artista capaz de afrontar grandes composiciones y de buscar, entre el repertorio de fuentes gráficas y escritas propuestas, la forma más adecuada de integrar las imágenes en un cortejo de naturaleza dinámica. De entre las posibles opciones, el escultor recuperó un viejo tema iconográfico olvidado desde que las disputas sobre el alcance del sacramento de la Eucaristía parecieron zanjadas a favor de la opción católica que encontraba en ese preciso instante la sublime herencia cristiana legada en forma de divinidad escondida. Las dificultades encontradas en un paso que había de reunir en torno a una mesa a 13 figuras ya eran de mucho fuste, pues la situación de cada apóstol quedaría anulada por su posición y por el impedimento que significaba ser 421 contemplados de espaldas sin posibilidad de que el espectador reconociera a cada cual, a excepción de las figuras de Cristo y de San Juan, situados en un extremo de la mesa. Por ello, Salzillo volvió a escrutar sus propias fuentes, consciente de haber acertado con el instante escogido en el ya consagrado paso de La Oración. De las posibles opciones –institución de la Eucaristía, lavatorio de los apóstoles y anuncio de la traición– el escultor optó por la última para provocar un tenso clima de agitación entre los comensales. El fatídico y enigmático anuncio, sólo conocido por Judas, el destinatario de una señal convenida –pan mojado en vino– conmocionó a los confiados apóstoles, quienes, ante aquel incomprensible mensaje, movieron sus cuerpos, giraron sus cabezas, alzaron sus brazos y expresaron rabia o desconcierto. Ese matiz, acaso imperceptible a una simple mirada, pero de grandes consecuencias afectivas, sirvió para solucionar un gran problema escultórico a la vez que puso a prueba la capacidad de introspección del escultor y su condición de indagador de sentimientos humanos. Como si de un retrato colectivo se tratara cada apóstol fue representado en una actitud diferente, comprometidos con el inexplicable desenlace que se avecinaba. Situados según el orden de los evangelios, tocados con túnicas y mantos de dos colores, según indicaba Pacheco, ninguno aparece quieto en el asiento que lleva pintado su nombre. Todos reaccionaron rompiendo la quietud del paso para dar lugar a ejes visuales diferentes de forma que el espectador conociera la función a cada cual asignada, desde la confianza quietud de Juan, la inquieta mirada de Andrés, la suplicante actitud de Mateo a la torva expresión de Judas, cubierto con túnica amarilla, símbolo de la traición. Dos años más tarde este paso tuvo su continuidad narrativa en El Prendimiento, para el que Salzillo hubo de sustituir el que había realizado en 1736. La unidad compositiva de La Cena se disgregó en dos momentos diferentes para mostrar los instantes representados por el arresto de Jesús y la violenta acción de Pedro. A diferencia de lo realizado para Cartagena –El Prendimiento era el titular de los californios y, además, Salzillo sólo intervino para solucionar las deficiencias del paso realizado por su discípulo, Juan Porcel, en 1747– la escena murciana venía obligada por la continuidad argumental de una procesión determinada por la unidad del relato. Antes del Prendimiento ya desfilaban La Oración y La Cena, grupos previos a la traición consumada en el fatídico Beso de Judas, de forma que el espectador se sentía comprometido con los efectos sicológicos del drama y podía valorar la entidad moral de cada protagonista. Cristo ocupa el centro acompañado de Judas, los dos antagonistas propuestos bajo un sutil juego de intenciones fisiognómicas como retrato y espejo del bien y del mal. En efecto, la actitud esquiva, profundamente digna del primero, y la forma de mirar y aceptar el beso convenido como señal de identificación alentaba el deseo de provocar sentimientos asociados a la capacidad expresiva de los rostros para representar los estados del alma. A la dignidad ética de Cristo se opone la torva y faunesca expresión del semblante de Judas, más afeado que de costumbre. Fue, seguramente, éste el motivo por el que Emilia Pardo Bazán quedó cautivada por “la cabeza morena, de delicadas facciones, de modelado viril, que respira, llora y sufre, del Jesús del Prendimiento”. Pero el significado del paso no acabó ahí, sino que tuvo su continuidad dramática en el gesto espontáneo de Pedro volcado, espada en mano, sobre el aterrorizado Malco caído a sus pies. El apóstol, modelo inconfundible de perfección anatómica y de incomprensible elegancia, comparte, en medio de una terrible acción, el protagonismo de las otras figuras, llegando a ser incluso uno de los motivos principales del paso. Fue un recurso muy del gusto barroco jugar con los sentidos y proponer fragmentarias visiones a la imaginación, obligada a recorrer todo el escenario para encontrar su incompleta unidad por medio de visiones sucesivas. En la arquitectura tal efecto se alcanzaba a base de combinaciones espaciales y de perspectivas cambiantes descubiertas a medida que se avanzaba por sus espacios. En la escultura, destinada a un fin dotado de inmejorables condiciones teatrales, Salzillo utilizó recursos capaces de dirigir y orientar la mirada a la diversidad de acciones representadas y a establecer juegos de equivalencias tan claros como los derivados de la función asignada a cada personaje: la dignidad de Cristo, la traición de Judas, la defensa de Pedro, el horrorizado Malco y el impasible soldado preparado para cumplir su implacable misión. La procesión, tal como hoy la conocemos, quedó completada entre los años 1776 y 1777 con el paso de La Flagelación o Los Azotes, como popularmente se le conoce. Si en 1763 Salzillo hizo un alarde en El Prendimiento del valor de la policromía en la túnica y en el manto de San Pedro, no se comprende por qué este paso ha sido siempre considerado una obra menor. Los juegos de alegóricos sentimientos ya tratados adquieren una intensidad emocional considerable si atendemos a la capacidad de los rostros y a la fuerza y tensión de los cuerpos como delicado juego de contrastes propio de la retórica visual barroca. Es cierto que el cuerpo de Cristo no alcanza la tensión del enviado a Santa Ana del Monte de Jumilla, sino que se presenta bajo la apariencia de un delicado modelado en la línea de los crucificados de los franciscanos de Orihuela y de las Isabelas de Murcia, pero la 423 intención no obedece a un proceso de agotamiento sino a un intento de presentar bajo una visión tradicional los componentes dramáticos de la escena. Cristo no fue tratado hasta ese momento con la dulzura aquí representada, acaso, por la necesidad de oponer sus delicados contornos a los violentos escorzos de los sayones, terribles en su expresión y fiereza y puntos de equilibrio compositivo por sus ejes y fuerzas desplazadas de la vertical, obligados a buscar en la columna un punto de apoyo que les diera garantías de estabilidad e hiciera convincentes sus esfuerzos. Aún Salzillo, reforzando el matiz conmovedor del paso, no olvidó ciertos recursos escultóricos como el del sayón recostado y su condición de asunto propuesto como copia del natural. La valoración de este conjunto ha dado paso a múltiples conjeturas sobre un pretendido Neoclasicismo que consideramos impropio de la unidad estética del cortejo. La procesión de viernes santo, creada por Salzillo, fue una manifestación de la fiesta pública, suntuosa y brillante, condicionada por los impulsos de una sociedad, sencilla en sus creencias, y habituada a la fastuosidad barroca de las ceremonias públicas urbanas y religiosas. Un cambio en el sistema de percepción de la imagen hubiera significado la alteración del ritmo natural de una procesión a expensas de valores sólo conocidos por intelectuales vueltos a la antigüedad como refugio de un pasado indestructible en el que creyeron encontrar la base moderadora de la belleza. El poder de la razón se oponía a la fuerza del sentimiento como dos principios antagónicos y en permanente litigio. Pero tal no era el significado último de lo que se quería proponer, sino mostrar el dolor y la resignación asumida por Cristo como objeto de lacerantes heridas, de burlas y escarnios, por unos sayones de corrompido corazón. De esta forma se cerró la obra pasionaria del viernes santo murciano, cuyas obras fueron en gran parte copiadas por el escultor para el cortejo californio de Cartagena, desgraciadamente desaparecidas. Igualmente el ciclo barroco español encontraba un extraordinario cierre con estos pasos. Un Riquelme hizo posible esa renovación, otro, hijo de aquél, iba a permitir un cambio de rumbo. 5.4.8. El Belén, un camino a la modernidad Hacia 1776 atendió Salzillo este importante encargo para Jesualdo Riquelme y Fontes con destino a su palacio de la ciudad de Murcia. A pesar del prestigio que actualmente se atribuye a esta obra, fue en el pasado la más desconocida de cuantas realizó su autor hasta que en el siglo XIX Javier Fuentes y Ponte, comprometido con el estudio de la vida y la obra del escultor, destacara, en los años próximos a su I Centenario, la importancia de aquel conjunto del que realizó un primer catálogo bajo la identificación de Panorama del Nacimiento. La singular historia de esta colección, unida en sus orígenes a los dos matrimonios de su propietario, fue un importante legado familiar siempre vinculado al patrimonio inmueble del aristócrata murciano, feliz circunstancia que permitió, a despecho de quienes intentaron su venta fuera de Murcia, la conservación íntegra de la colección y las escasas pérdidas contabilizadas, en modo alguno decisivas para su conocimiento. Sólo la vista de la Ciudad de Jerusalén y el Templo de la Purificación no se conservan en la actualidad. Jesualdo Riquelme y Fontes era un ilustrado poseedor de la cultura propia de la generación de aristócratas nacidos a mediados del siglo XVIII, curtidos en el estudio de disciplinas abiertas a horizontes en los que latía el espíritu de la modernidad. Esa mentalidad, edificada sobre lecturas alentadoras de un pensamiento claramente diferenciado de las generaciones anteriores en sus compromisos estéticos y en sus afanes renovadores, sería el motor que habría de impulsar los cambios anhelados por los teóricos reformadores y por sus deseos de propiciar la instauración de los logros sociales y culturales alentados por la Ilustración como formas de pensamiento y acción abiertas a la innovación tecnológica, a la curiosidad por el conocimiento científico de la naturaleza, a la exploración de las fuentes de la felicidad y a garantizar, con ello, los frutos de un progreso determinado por la razón. No extraña, por tanto, que el Barroco tradicional, no en sus formas, sino en sus contenidos más conflictivos con los principios ahora declarados, no fuera el instrumento adecuado para reflejar tales aspiraciones, sino que se impulsara desde las esferas oficiales nuevos modelos más próximos a la visión de un mundo distinto deleitado por la evocación del pasado clásico, por la atención prestada a las tradiciones populares, por una realidad poetizada, elegíaca y campesina, y por el aprovechamiento, entre curioso, frívolo y divertido, de sus vidas sencillas, músicas y cantos, hasta incorporarlos a las cultas melodías de salones y palacios. Por ello, cuando Salzillo se hizo cargo del Belén no pudo sustraerse a la fascinación ejercida por su aristocrático mecenas ni a las condiciones en que habría de contemplarse su obra dentro de un edificio, cuyo inquilino recorría la ciudad en carroza traída desde Inglaterra, adquiría costosas telas extranjeras, era aficionado a las armas, a los libros de historia natural y a dispensar obsequiosas y brillantes fiestas servidas por criados de vistosas libreas, plumas y encajes y engalanar esos 425 nuevos escenarios interiores, en los que bailaban exquisitas damas, las melodías de moda o contradanzas similares a los pajes del Belén. Pero la tradición del Nacimiento era en Murcia una costumbre muy antigua vinculada a las estancias conventuales, hasta que a principios del siglo XVIII se incorporó a la casa como una forma más de sustentar los impulsos piadosos de sus propietarios. Cuando Carlos III trajo consigo a España el impresionante Belén del Príncipe, todo cambió al haber transformado la condición artesanal de aquellos objetos en verdaderas obras de arte, estimulando a los escultores napolitanos a dedicar sus preferencias artísticas a un mundo menor lleno de poéticas evocaciones en el que se reflejaban las costumbres contemporáneas, los paisajes y el entorno hasta componer una realidad, arcádica y expresiva, en la que los tipos humanos desfilaban con la franqueza de sus rudas costumbres en medio de un colorido Nápoles que, en su felicidad, se creía, según Göethe, tocado por la mano de Dios. Tal fue el mérito de un monarca como involuntario reformador de una costumbre que en España se remontaba, al menos, al siglo XVII, si hemos de admitir la época en la que el belén aparece configurado como realidad tridimensional. Y Salzillo, hijo de un napolitano, poseía demasiados recursos para comprender la finalidad propuesta. Lejos de someterse al prestigio del presepe difundido por Europa, creó una obra nueva, en parte derivada de la atrayente personalidad de Jesualdo Riquelme y, en parte, consecuencia de su forma de entender la escultura y de interpretar el mensaje evangélico. Por eso, los vínculos que le unen al modelo napolitano no van más allá de una simple referencia conceptual, propia del mundo mediterráneo, aunque profundamente distinto en su tratamiento, en sus procesos técnicos, en sus contenidos religiosos y en el afán episódico propio de un belén de misterios. La grandeza del Belén fue también la de su inspirador y la del creador de unas imágenes evocadoras del campo español asomado a este escaparate costumbrista, como reflejo de las inquietudes contemporáneas y del valor nuevo concedido a la vida de los humildes, destinatarios en esencia del mensaje universal del Nacimiento. Aunque Salzillo sólo pudo realizar los principales grupos hasta su muerte en 1783, el conjunto se encontraba planeado prácticamente desde sus orígenes. La unidad formal y estética, la coherencia narrativa, las jerarquías internas asociadas al color, el sentido proporcional de las pequeñas figuritas, la intensidad argumental paulatinamente dotada de creciente energía y la atenta mirada proyectada sobre los amplios horizontes del campo español, en un deseo consciente de adaptar los escenarios al marco espacial originario, sólo pudieron ser planteados bajo la atenta mirada del escultor y bajo las directrices de un taller fuertemente cohesionado, aunque otros grupos importantes –Herodes y su guardia, la Matanza de los Inocentes o el intenso repertorio de pastores, animales y aves– fueran completados por Roque López, José López, Pedro Collado y otros artesanos mencionados en el citado Protocolo de Atienza o inventario de bienes y partición efectuados entre 1798 y 1800. El Belén fue, pues, la última gran aportación de Salzillo al arte español del siglo XVIII como resumen de los cambios experimentados por una época en profunda transformación. La ruptura con el pasado tuvo lugar desde el punto de vista con que se afrontaba la nueva visión de la realidad, pero conservando en lo esencial las formas de la imagen tradicional por ser portadora de unos signos reconocidos por la cultura visual contemporánea y por su obligada contemplación en el interior de un palacio lujosamente amueblado. Ese juguete de ancianidad, como fue identificado el Belén quedó compuesto en lo esencial por 556 figuras, aunque el cómputo no siempre fue unánime. Combinando escultura y arquitectura adopta el conjunto un sentido narrativo con la fusión de diferentes evangelios para lograr una visión completa que dejara pocas lagunas y, las existentes, fueran compensadas con fuentes apócrifas. El inicio quedó marcado por la Anunciación, a la que siguió el Sueño de San José, la Visitación, la Posada, el Anuncio a los Pastores, la Lectura del romance, el Nacimiento, Cortejo de los Reyes Magos, Camino del Templo, Purificación y Huida a Egipto. A estas escenas modeladas por Salzillo se unieron las de Roque López –Herodes y su guardia, Matanza de los Inocentes– de forma que no quedaba fuera del relato ninguno de los principales episodios. Todo lo demás, exceptuando la totalidad de los Ángeles, la Vieja Huevera, el Posadero, el Músico ciego, Lectura del romance o el Desollador, hechos por Salzillo, quedaron a cargo del taller, utilizando bocetos del maestro y siguiendo una técnica derivada de éstos, combinando arcilla, cartón o madera, incluso para una misma figura. La arcilla, materia de la mayor parte de las figuras, fue cocida o cruda, circunstancia que convierte a algunas piezas en extremadamente frágiles. Sobre ese material se extendió una delicada capa de cola para fijar la policromía, directamente aplicada sin la 427 preparación previa de la escultura en madera, un rasgo insólito que confiere una novedad más al Belén. Estas indicaciones técnicas sirven para diferenciar la obra de Salzillo de sus precedentes napolitanos y para incidir en la inspiración española del conjunto. El sentido narrativo, origen de una composición horizontal, ya se diferenciaba de la estructura vertical y concentrada del presepe y la necesidad de una lectura episódica, de su reducción a los actores imprescindibles, ante los que la imaginación italiana construyó un universo lleno de mercaderes, músicos ambulantes, ganapanes y harapientos, pobladores habituales de las calles del vociferante Nápoles. Aquellos felices desocupados, criticados por Moratín, alcanzaron tanta importancia que la ciudad se asomó al presepe en su condición de escenario imprescindible de un acontecimiento genialmente proyectado sobre personajes y costumbres inspirados en la pintura de género que mostraba la vida diaria. De esa forma, el presepe conquistó la ciudad o, subyugado por ésta, se vistió de un aire laico, invirtió los valores simbólicos originarios y su fastuosidad y elegancia le permitieron introducir temas propios de la Commedia dell’Arte. No puede decirse que tal cosa ocurriera en el Belén de Salzillo, concebido como un belén de misterios y condicionado por la función preponderante del hecho religioso. La condición técnica de las figuras era ya un rasgo diferenciador, el sentido narrativo añadía una distancia más, completada por el sentimiento religioso y por el valor jerárquico y argumental de los episodios evangélicos. Los grandes temas iconográficos, que se abrían paso hacia la modernidad, fueron introducidos en el Belén como genuina exaltación de lo propio. Los tipos humanos y sus cotidianos quehaceres, representados con la indulgente mirada de quien busca en ellos la nobleza de sus costumbres y los devuelve a una realidad no contaminada, fueron los destinatarios primordiales del mensaje navideño, a pesar de la llaneza de sus gestos y de sus esfuerzos cotidianos, sorprendidos en la silenciosa quietud del campo, rota ocasionalmente por el ladrido de un perro, el mugido de una vaca o el rumiar de las ovejas. Ese cuadro bucólico, en el que los hombres no hablaban ya como elegantes cortesanos, al modo de la poesía del Renacimiento, sino que se mostraban en toda su cruda realidad, vestidos de harapos, borrachos, ordeñando vacas, desollando ovejas, pastando ganado, haciendo alioli o calentándose al amor de la lumbre, presentaban rostros curtidos al aire libre, se tocaban con bastas pellizas, vestían botas de cuero, guardapiés bordados en lana o tejidos de indianas, la tela de moda, o interpretaban arcaicas melodías, como la del Músico ciego, relator de milagros y romances, junto al que bailaban un lazarillo y su perro como en las comedias de don Ramón de la Cruz o en los tapices de Bayeu. Esa romántica visión de la realidad formaba el contexto imprescindible para las escenas religiosas. Sólo éstas tenían un lugar preciso en la narración como consecuencia de su sentido cronológico y, a lo sumo, La Lectura del Romance o El Anuncio a los pastores, ocupaban un lugar obligado. Dentro de la libertad con que todos estos tableaux vivants podían combinarse, se percibe en ellos la necesidad de dirigir sus pasos al episodio central del Nacimiento. Músicos y Caminantes, pastores con cestos de panes o frutas, llevando corderos sobre sus hombros, hilando o tejiendo, bebiendo o cantando, constituyen el más elaborado cuadro de costumbres, jamás imaginado por su amplitud y variedad. El contrapunto viene de la mano de las escenas evangélicas para las que Salzillo reservó los modos habituales de la escultura religiosa, dotada de una gran calidad cromática. La figura de San José muestra el tipo conocido de Salzillo, ya realizado desde sus primeras obras; la Virgen apenas si ofrece variaciones a lo largo de todo el relato, salvo en la excepcional y tierna figura del Camino del Templo, modelada con la exquisita sencillez de los bocetos; los ángeles son, sin embargo, fuentes luminosas como fugaces apariciones, cuya estela San José contempló en su famoso sueño, cargado de dudas e incertidumbres, o momentáneos resplandores de cegadores reflejos en los pastores. La fidelidad al motivo religioso originario no impidió las licencias propias de quien tenía que hacer próximo y comprensible el mensaje navideño. Por ello, la arquitectura local ocupó un lugar privilegiado como fondo escénico de algunos episodios. Así fue considerada en escenas como la Anunciación o la Visitación para hacer de la primera la imprescindible referencia urbana, que alteraba la disposición natural de un acontecimiento, siempre representado en interior, ahora trasladado al aire libre. Pero la Posada reflejó la realidad consignada por la literatura como tema invariable desde los tiempos de Cervantes, con su posadero ataviado según las costumbres del lugar, desconfiado y gesticulante, de vistosa montera roja. Sólo en dos escenas la arquitectura revistió los signos cultos esperados de la importancia del acontecimiento y de la nobleza de sus moradores. En el Nacimiento fue un pórtico toscano en ruinas el que cobijó el instante esencial del relato. La ruina era un tema de moda, ya 429 comentado, utilizado por la pintura y objeto de consideraciones sobre el paso del tiempo. Aquí es una ruina construida, como las realizadas por algunos artistas, para atribuir al paso del tiempo lo que era una velada intervención humana sobre el paisaje. Esa fascinación por lo que fue, y que en algunos casos sugirió extravagantes interpretaciones sobre el sentido místico de un Clasicismo sometido al anuncio de una nueva verdad, revistió en Salzillo intencionalidades diversas muy diferentes de las que habían animado a los escultores napolitanos al abordar ese instante. Para el escultor murciano, la importancia del Nacimiento venía asociada al carácter emblemático de la arquitectura que le servía de cobijo. No hay más referencias cultas que las propias de un orden reconocido, pues la esencia del edificio reproduce, junto a la sensación marmórea de los estucos, la tipología de los grandes baldaquinos eucarísticos en cuyo interior se alojaban deslumbrantes custodias con ráfagas solares, y ahora daba cobijo a un resplandeciente y diminuto niño radiante como el sol al amanecer. Esa luz, similar al brillo del rocío en la mañana, según indicaban los Apócrifos, procedía igualmente de un coro angélico parecido a los de Giuseppe Sanmartino, ante cuyos cantos y, guiados por la plateada estrella, acudieron los Reyes en fastuoso cortejo. La fiesta barroca, culta y deslumbrante, hizo acto de presencia en los lujosos protagonistas a caballo, acompañados de pajes de vistosas libreas, al modo como desfilaban por la ciudad en las ceremonias habituales de proclamaciones reales. La segunda ocasión en que la arquitectura sirvió de escenario apropiado a la dignidad de los personajes fue en el Palacio de Herodes ante el que el rey proclama el fatídico pregón de la Matanza. El edificio fue planeado siguiendo las pautas de un estilo internacional ajustado al regio carácter de sus moradores, a medio camino entre la reciente construcción del modelo madrileño y del que originariamente en Nápoles fue la residencia de Carlos III. Como podrá comprenderse el Belén de Salzillo, es algo más que un anecdotario del pasado, adquirido por el esfuerzo de unos murcianos conscientes de los valores afectivos que representaba. Las diversas motivaciones tenidas en consideración para explicar su significado, la altísima calidad de sus figuras, las novedades temáticas e iconográficas alentadas por su aristocrático dueño y la inspiración profundamente hispánica de su desarrollo, sirven para mostrar la mentalidad nueva y distinta que se abría paso a la modernidad y que en Salzillo significó un profundo cambio de actitud, diferente y distante, del resto de su obra. 5.5. Discípulos y seguidores de Salzillo Aunque la estela de Salzillo siempre quedó viva en el afecto de los murcianos y fue una de las referencias inolvidables para la escultura religiosa, fueron, sin embargo, sus discípulos los difusores de los valores artísticos y devocionales de su obra. El primero de los magisterios de Salzillo fue el de su propia familia en la formación y colaboración de sus propios hermanos, José y Patricio, muerto tempranamente el primero, pero activo el segundo hasta 1786 en que restauró, según Sánchez Moreno, una Virgen del Rosario para Alcantarilla. Posteriormente, se dedicó a su ministerio sacerdotal hasta su muerte en 1800, quedando Roque López como heredero natural del taller. Pero a esta lista de escultores se sumaron otros practicantes de diversas artes, porque el dibujo era disciplina imprescindible para los trabajos de grabado y orfebrería en los que era habitual no sólo la portada decorada con llamativas entradas y dedicatorias, los grabados del interior, sino también sus iniciales y colofones o las delicadas forjas, incisiones y repujados de la platería. El hecho de que fueran varios los artistas que buscaron a Salzillo como maestro del dibujo es señal del prestigio alcanzado en este campo. En tal sentido, la nómina conocida se amplía y determina, como ya el profesor Agüera demostrara sobre el impacto del escultor en la pintura y grabado contemporáneos, por la documentación aportada por Candel Crespo en la que se demuestra cómo Pedro Ruiz Funes y Martínez Galarreta y los sacerdotes José Toribio Hugarte, Fernando Martín González y Domingo Ximénez de Cisneros, aprendieron dibujo con el escultor. Con éstos se completaba el cuadro dibujado por Sánchez Moreno y la exigua lista de artistas entonces sugerida: José y Roque López, Manuel Caro o Juan Porcel, en torno a los que se aglutinaba la escuela murciana derivada de Salzillo. 5.5.1. Ecos de Salzillo en la corte Ya han sido mencionados por su importancia José y Roque López. A ellos siempre se ha añadido la figura de Juan Porcel, el reconocido colaborador del nuevo Palacio Real de Madrid. No sabemos cuánto aprendió Juan Porcel en el entorno de Salzillo, pues la primera obra conocida, El Prendimiento de la cofradía california de Cartagena, tuvo que ser recompuesta por su maestro a instancias de sus promotores para resolver los problemas de proporción detectados en el grupo pasionario. Es conocida, sin embargo, su presencia en el taller de la 431 portada occidental catedralicia, a las órdenes de Bort y, aunque la trayectoria posterior de este artista ya le muestra convertido a los modos propios de la corte, varias obras han sido relacionadas con su mano, la Santa María de la Cabeza, de la parroquia de San Juan Bautista de Murcia y otras de dudosa adjudicación. La Virgen del Carmen o de las ánimas de la iglesia de la Caridad de Cartagena es hoy, por el contrario, como se expuso en Huellas, objeto de una atribución diferente. Pero un hecho de gran importancia debe ser tomado en consideración al valorar la obra de este artista, propagador de las influencias salzillescas por la corte, en su escultura destruida de San Fermín de los Navarros –San Francisco– como fue el de su educación en la escultura tradicional y en el dominio de todos los secretos de su arte, enriquecidos con su paso por el taller de Bort. A excepción de los maestros extranjeros colaboradores en los trabajos ornamentales del nuevo Palacio Real, y de Olivieri y Castro, sus dos directores, otros presentes en la nómina de participantes, procedían de los viejos talleres y se encontraban formados por una mentalidad diferente y por las técnicas propias de la madera. Al tener que afrontar las necesidades de un trabajo esencialmente dedicado a la exaltación de la monarquía española y sus raíces históricas, no sólo tuvieron que renovar sus antiguos principios orientados a la demanda religiosa sino también necesitaron dotarse de la técnica precisa para el nuevo trabajo y para representar unos temas muy diferentes de los que habían sido patrimonio exclusivo del arte tradicional. No puede entenderse, en consecuencia, la obra de estos artistas sin esa nueva función a la que fueron llamados, pues el aprendizaje les había servido de instrumento imprescindible para un oficio que ahora se renovaba y sometía a las directrices del arte cortesano. En el caso de Porcel, su experiencia con Bort pudo ser decisiva. Que ese cambio fue positivo para el escultor murciano lo revelan los elogios que merecieron sus esculturas de Mauregato, Eurico y Alfonso I de Portugal, pensadas para el despliegue monumental del palacio. Nada en ellas revela su antigua formación, pero no cabe duda de que ésta fue lo suficientemente intensa y aprovechada. 5.5.2. José López y la escuela de Caravaca Dos grupos pueden claramente diferenciarse en torno a la difusión del arte de Salzillo, uno en Caravaca, lugar de asentamiento de un escultor de la tierra, José López, y otro en la ciudad de Murcia bajo la dirección de Roque López. Como ya es conocido, José López entró a formar parte del entorno de Salzillo en 1753. En razón de esa cronología debió participar en los grupos procesionales iniciados un año antes y, desde luego, parece haber tenido cierta intervención en el Belén como presunto autor de algunas figuras de los pastores del Anuncio. Gracias a la formación adquirida, los modelos del maestro se difundieron por el noroeste, especialmente los de las Vírgenes de las Angustias, Dolorosas e Inmaculadas, muy populares en la localidad, como lo muestran los ejemplos conservados en Caravaca (El Salvador y la Concepción) y Cehegín. Él fue, por lo tanto, el origen de una escuela subregional, aunque los datos conocidos hayan arrojado en más de una ocasión dudas sobre los años reales de su existencia. José López es, en efecto, un artista poco conocido, a pesar de su estrecha vinculación a la familia Salzillo y de la atribución de las figuras del Anuncio a los pastores que tantas similitudes muestran con la Virgen del Rosario de Liétor (Albacete), obra ya de finales del siglo XVIII y que sirve para trazar algunas de las claves de su estilo y la difusión natural de los modos propagados por las tierras altas de la antigua diócesis, dada la tendencia natural de esta zona albacetense a comunicarse fácilmente con Caravaca. El escultor era, como quedó dicho, hijo de José López Pérez, formado con Nicolás Salzillo, y de María Navarro Galindo, razón por la que adoptó indistintamente para su segundo apellido el del padre o el de la madre, lo que originó no pocas confusiones. Pero el hecho de que siempre fuera considerado un escultor malogrado, de temprana muerte, complicó las cosas, pues no resultaba fácil comprobar su existencia cuando la presencia de un apellido bastante común no permitía demasiadas averiguaciones y Luis Santiago Bado y Ceán insistían en su pronta desaparición. Primero fue Espín Rael el que dudó de que este hecho fuera cierto, al advertir su presencia en Lorca en 1790, cobrando de la fábrica de Santiago, y posteriormente GarcíaSaúco documentó la Virgen de Liétor, hecha en 1798. Por tanto, si tenemos en cuenta que entró en el taller de Salzillo en 1752-1753, huérfano ya de padre, y las cláusulas del aprendizaje sólo preveían seis años de duración, su estancia junto a Salzillo debió durar hasta 1764-1765, fecha esta última tanto de la entrada de Roque López como de uno de los testamentos del maestro, en que éste le hace merecedor de ciertas herramientas con el deseo de favorecer su instalación como artista independiente. Prueba de todo es la fecha de su primera obra conocida documentalmente, un San Juan para Moratalla, fechado en 1767 y en torno a estos años podemos situar el verdadero comienzo en Caravaca de la labor de un artista llamado a 433 convertirse en el verdadero aglutinador de los talleres seguidores de Salzillo, cuya vigencia acabaría, en términos estrictos, en 1841 cuando muera Francisco Fernández Caro. Deducir de todos estos datos su temprana muerte entra en contradicción con la documentación existente, aun