Revelaciones con whiskey
Anuncio
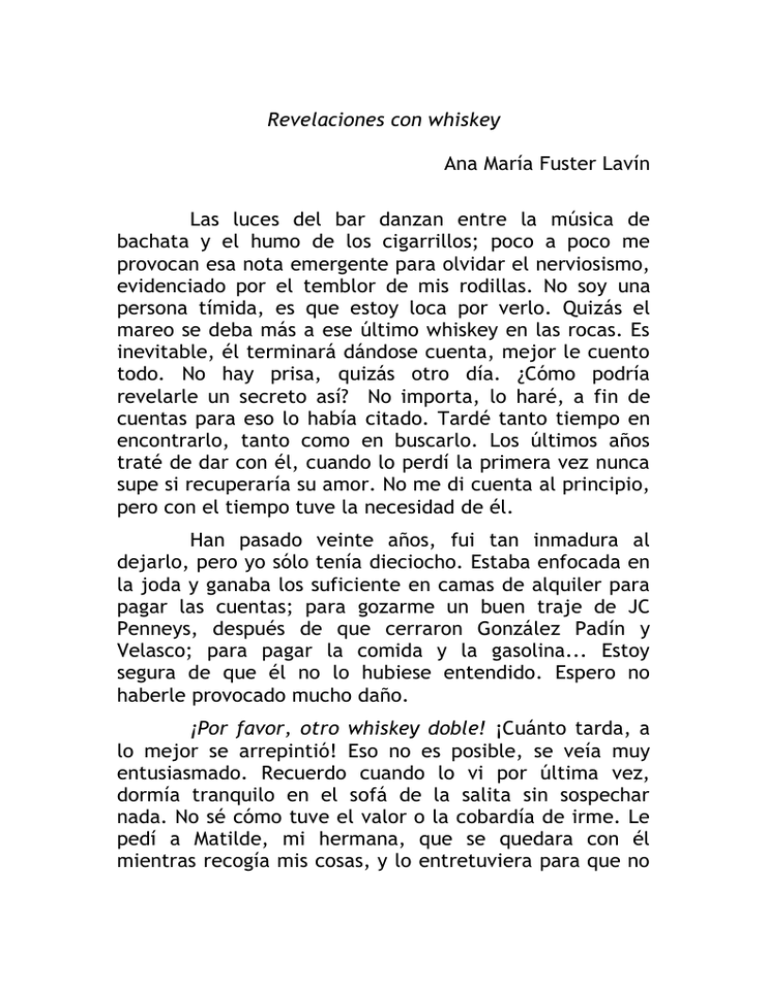
Revelaciones con whiskey Ana María Fuster Lavín Las luces del bar danzan entre la música de bachata y el humo de los cigarrillos; poco a poco me provocan esa nota emergente para olvidar el nerviosismo, evidenciado por el temblor de mis rodillas. No soy una persona tímida, es que estoy loca por verlo. Quizás el mareo se deba más a ese último whiskey en las rocas. Es inevitable, él terminará dándose cuenta, mejor le cuento todo. No hay prisa, quizás otro día. ¿Cómo podría revelarle un secreto así? No importa, lo haré, a fin de cuentas para eso lo había citado. Tardé tanto tiempo en encontrarlo, tanto como en buscarlo. Los últimos años traté de dar con él, cuando lo perdí la primera vez nunca supe si recuperaría su amor. No me di cuenta al principio, pero con el tiempo tuve la necesidad de él. Han pasado veinte años, fui tan inmadura al dejarlo, pero yo sólo tenía dieciocho. Estaba enfocada en la joda y ganaba los suficiente en camas de alquiler para pagar las cuentas; para gozarme un buen traje de JC Penneys, después de que cerraron González Padín y Velasco; para pagar la comida y la gasolina... Estoy segura de que él no lo hubiese entendido. Espero no haberle provocado mucho daño. ¡Por favor, otro whiskey doble! ¡Cuánto tarda, a lo mejor se arrepintió! Eso no es posible, se veía muy entusiasmado. Recuerdo cuando lo vi por última vez, dormía tranquilo en el sofá de la salita sin sospechar nada. No sé cómo tuve el valor o la cobardía de irme. Le pedí a Matilde, mi hermana, que se quedara con él mientras recogía mis cosas, y lo entretuviera para que no se diera cuenta. Ella se enojó conmigo, cómo abandonar a Raúl, nadie te va a querer como él, necesita de ti, me dijo, por eso Matilde nunca me perdonó. ¿Cómo tuve los escrúpulos de abandonarlo? Después he intentado llamarla muchas veces, pero se mudó para que no la encontrara. Sospeché siempre que mi hermana se había quedado con Raúl, no me molestó, pues tuve siempre la certeza de que ella iba a ser una mejor compañera, no le faltaría nada. No llega. Trataré de que el trago dure hasta que él llegue, mejor me entretengo fumando. Ojalá pudiera ignorar la maldita vellonera. Esas baladitas son como aquellas que me cantaba al oído uno de mis amantes, aquel gordo gerencial del banco en Miramar. Siempre olía a manteca de las frituras que comía a mediodía, ni se lavaba la boca. Me revolvía las tripas cuando cabalgaba mi vientre sobre su escritorio. Al menos era muy generoso, entregaba la paga por mis servicios en un sobre sellado, siempre superaba mis honorarios. Por eso aguantaba el asco que me daba su aliento, su pegajoso sudor, sus colgajos de grasa arropándome. Ese fue mi último cliente, al gerente superior de la sucursal se le quedó una tarde el maletín y entró con el guardia de seguridad, nos atrapó en pleno trabajo, el maldito gordo dio un brinco y me llenó con su semen la camisa nueva. Me limpié como pude con su chaqueta y me subí los pantalones; el pobre gordo sólo lloraba y suplicaba a su superior que no lo despidiera; yo agarré el sobre de dinero que estaba en el bolsillo de su pantalón y corrí lo más veloz que pude. Tanto que en la salida choqué con un motociclista que estacionaba justo en la acera. ¡Así me rompí la puñetera nariz! Fue así como me topé con Raúl después de tantos años. Es obvio que no supe en ese momento que era él, había cambiado muchísimo. El encuentro no fue tan mágico o melodramático como la sociedad podría aplaudir en una sala de cine. A pesar del susto que le di, me levantó del piso y aplicó un pañuelo en mi nariz. Sin quitarse el casco aún, me llevó a la oficina de un veterinario que queda en esa área de Miramar. Al fin de cuentas, todos somos animales, pensé. Me dijo que era amigo suyo, que me atendería y si necesitaba algo más que no dudara en llamarlo, me dio tarjeta de presentación, en el momento la guardé sin leer. Afortunadamente la fractura no fue muy seria. Al día siguiente lo llamé. No sabía qué sacaría con esa llamada, en realidad nunca he sido muy agradecida, tampoco nadie lo ha merecido, excepto mi añorado Raúl y la necesidad de decirle tantas cosas. ¿Me habría olvidado después? Pensaba en él cada vez que me ocurría una nueva desventura. Leí la tarjeta, decía Raúl Quiroga, arquitecto. ¡Arquitecto! Increíble, sonaba a mucho dinero, pero no pensé tampoco en ofrecerle mis servicios, pese a que en ese momento no sabía que se trataba de mi Raúl, también se había cambiado su apellido. Sólo lo llamé y le expliqué que era la mujer accidentada. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, le contesté que buscaba trabajo, en realidad quería tomarme unas vacaciones de mi profesión y quería hacer algo más relajado, de oficina. Dijo que su secretaria se había ido de vacaciones de maternidad y que el trabajo era mío, sólo me lo aseguraba por dos meses. ¿Sospechará algo? Llevo seis meses allí, y ella nunca regresó. ¡Ya se acerca! Está muy guapo. Sí, hola, qué bueno que llegaste, te atrasaste algo pero no importa, escuchaba la música y pensaba. Me dijo que estaba hermosa y me encendió mi cigarrillo. Pidió un vino tinto, estaba cambiado y refinado, me sentía tan feliz junto a él. Recuerdo el día que llegué a su oficina, me enseñó todo el lugar y me dijo que lo más importante era que atendiera el teléfono y procesara su correspondencia. Menos mal que era algo sencillo, le había mentido cuando le expliqué que tenía experiencia como oficinista. En los primeros días lo que más me preocupara era la posibilidad que me reconociera, aunque hubiese pasado tanto tiempo. —¡Salud, Amanda!—Dijo, mirándome a los ojos, siempre lo hacía con sorpresa, con un brillo especial que deslumbraba mis recuerdos. El segundo día en su oficina, había visto en un pequeño marco oculto tras tantos otros una foto de él y mía, ni me acordaba de ella, tuve que encerrarme en el baño a llorar, no podía creer que el destino después de tanta escoria me había vuelto a unir a él. Veinte años alejada del amor de mi vida. Saqué la foto del marco y la guardé en mi cartera. Desde ese día no sólo realizaba las tareas que me asignaba, sino que siempre tenía listo el café a las horas que le gustaba, le ponía flores frescas semanalmente en la recepción y los lunes le traía galletitas, pastelitos o chocolates que preparaba los domingos en mi casa. Quizás así recuperaría el tiempo perdido, disculpar mi abandono; los hombres no perdonan con tanta facilidad, prefieren olvidar y seguir adelante. —¡Salud! Sabes te cité aquí, porque necesito hablarte, no sé cómo comenzar. ¿De verdad no sabes quién soy?—Bajé la mirada y busqué otro cigarrillo en mi cartera, pensé son los años, antes era gordita, ahora estoy tan flaca y con el cabello largo y rubio; eso es, encima gastá, tantos años de puta. —Hay algo en tu mirada que me cautiva. Sí, siempre he sentido que nos conocemos de hace años. —¿No te acuerdas de mí? Bueno, no me sorprende, he cambiado mucho. —Eres hermosa. —Estoy vieja. —¡Por Dios! No eres tan mayor, además, siempre me han entusiasmado las mujeres no las niñas. Eres muy interesante. —Quizás no deba decirte quien soy, en fin, no te acuerdas. Es el whiskey...—Mi corazón palpitaba tan rápido que pensé que me iba a desmayar, el amor era lo único que me ayudaba a mantenerme y demorar la nota pálida que comenzaba a atacarme. —No me importa que estés así. Yo te ayudaré a dejar la mierda de whiskey, que huele a insecticida, te llevaré a mi casa. Te amo, desde el primer día que te vi en la oficina, después de tu loco accidente contra mi motora. Te metiste en mis poros y cada vez que te veo se me eriza la piel, te repito de nuevo que te amo. Estoy enamorado. Tu mirada me mata, como si me hubiese visto tantas veces en tu mirada.—Dijo Raúl y me besó en la boca. Lo separé con delicadeza y le sonreí amargamente entre la emoción y los deseos de vomitar hasta los intestinos, la bebida, la vida, y lo miré a los ojos. —Soy tu madre.


