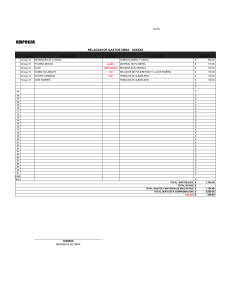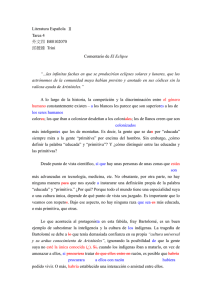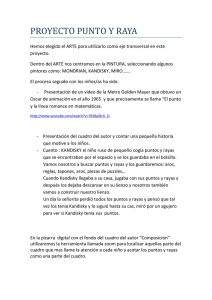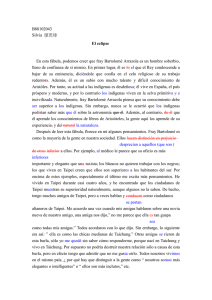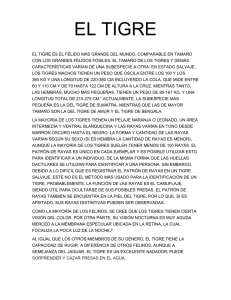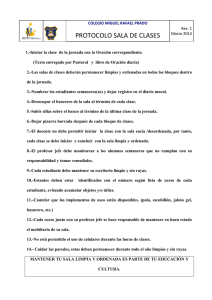Antología “Cuentos con animales” 4º grado 53 Este cuadernillo pertenece a: 53 ÍNDICE Así fue como le salió la joroba al camello………………………………………………………………………….. 5 Así fue como se puso las manchas el leopardo ………………………………………………………………….8 El hijo del elefante ………………………………………………………………………………………………..…………..15 La guerra de los yacarés………………………………………………………………………………………....………..22 Las medias de los flamencos……………………………………………………………………………….…………..31 el paso del yabebirí……………………………………………………………………………………………….……..36 El vuelo del sapo …………………………………………………………………………………………………...……..45 El sueño del yacaré …………………………………………………………………………………………..………..50 ¿quién conoce a un elefante? …………………………………………………………..……………………..53 53 Antes de comenzar…. Alumnos y alumnas: Este material fue pensado para que juntos hagamos un recorrido por diferentes cuentos con un tema en común: los animales. Con ellos nos sumergiremos en diferentes paisajes del mundo y de nuestro país, a través de la mirada de un elefante, de un yacaré, de un sapo y otros tantos más. Haremos un pequeño acercamiento a la reconocida obra de Rudyard Kipling, Horacio Quiroga y Gustavo Roldán, con la intención de poder despertar en ustedes una pizca de curiosidad que los y las lleve a seguir inmersos en sus lecturas y a explorar nuevos cuentos de estos afamados autores. Deseamos que disfruten de estas obras tanto como nosotros. Profe Milagros y Equipo Directivo. 53 P ASÍ FUE COMO LE SALIÓ LA JOROBA AL CAMELLO ues he aquí el cuento siguiente que refiere cómo le salió la gran joroba al camello. Al principio de los tiempos cuando el mundo era tan nuevo-y-flamante y los animales empezaban a trabajar para el hombre, había un camello que vivía en un desierto espantoso porque no quería trabajar, y, además, él mismo era un espanto. Por eso comía tallos, espinos, tamariscos, algodoncillos y pinchos, holgazaneando de la forma más horrible, y cuando alguien le hablaba, decía: ¡Joroba!, sólo: ¡Joroba!, y nada más. Al poco, el lunes por la mañana, se le acercó el caballo con una silla en el lomo y un freno en la boca, y le dijo: -Camello, ¡oh camello!, sal a trotar como hacemos los demás. -¡Joroba!-respondió el camello, y el caballo marchó a contárselo al hombre. Luego se le acercó el perro con un palo en la boca, y le dijo: -Camello, ¡oh camello!, ven a buscar y llevar las cosas como los demás. -Joroba! -respondió el camello, y el perro marchó a contárselo al hombre. Después se le acercó el buey con el yugo al cuello, y le dijo: -Camello, ¡oh camello!, ven a arar como los demás. -Joroba! -respondió el camello, y el buey se marchó a contárselo al hombre. Al final del día el hombre reunió al caballo, al perro y al buey y les dijo: - ¡Ay de vosotros tres!, qué pena me dais (con el mundo tan nuevo-y-flamante), pero ese ¡Joroba! del desierto no puede trabajar o ya estaría aquí, así que voy a dejarlo en paz y vosotros tendréis que trabajar el doble para compensar. Eso enfadó mucho a los tres (con el mundo tan nuevo-y-flamante) y mantuvieron una conferencia, y un indaba, y un punchayet, y una discusión al borde del desierto. El camello vino masticando algodoncillo, holgazaneando de la forma más horrible, y se rio de ellos. Luego dijo: ¡Joroba! y se volvió a marchar. 53 Entonces llegó el genio que tiene a su cargo todos los desiertos rodando en una nube de polvo (los genios siempre viajan de esa manera porque es mágica) y se detuvo a conferenciar y discutir con los tres. -Genio de todos los desiertos -dijo el caballo-, ¿es justo que alguien holgazanee con un mundo tan nuevo-y-flamante? - ¡Desde luego que no! -respondió el genio. -Bueno -continuó el caballo-, pues hay un animal en medio de tu espantoso desierto (él mismo es un espanto) con un cuello largo y largas patas que no ha trabajado absolutamente nada desde el lunes por la mañana. No quiere trotar. - ¡Fiuuu!-dijo el genio silbando-, seguro que se trata de mi camello, ¡por todo el oro de Arabia! ¿Y qué dice? -Dice ¡Joroba! -respondió el perro- y se niega a ir a buscar y traer las cosas. -¿Dice algo más? -Sólo ¡Joroba! -intervino el buey- y no quiere arar. -Muy bien -aseguró el genio-. Yo lo jorobaré, si tenéis la amabilidad de esperar un momento. El genio se envolvió con su nube de polvo, se lanzó a través del desierto y encontró al camello que holgazaneaba de la forma más horrible contemplándose en un charco de agua. -Larguirucho y burbujeante amigo mío -dijo el genio-, ¿qué es eso que he oído que no trabajas nada con el mundo tan nuevo-y-flamante? -Joroba! -contestó el camello. El genio se sentó, apoyó la mano en la barbilla y empezó a idear una gran magia mientras el camello contemplaba su imagen en el charco de agua. -Has estado haciendo trabajar extra a los tres desde el lunes por la mañana por culpa de tu horrible holgazanería -dijo el genio, y siguió pensando en magias con la barbilla en la mano. -Joroba! -contestó el camello. -Yo que tú no volvería a decir eso -le aconsejó el genio-, puede que lo repitas demasiado. Burbujas, quiero que trabajes. Y el camello volvió a decir ¡Joroba!, pero nada más decirlo vio que su espalda, de la que tan orgulloso estaba, se hinchaba y se hinchaba hasta convertirse en una enorme y desgarbada joroba. - ¿Ves eso? -preguntó el genio-. Es tu propia joroba que te has ganado por no trabajar. Hoy es jueves, y no has trabajado nada desde el lunes cuando empezó el trabajo. Ahora 53 vas a trabajar. - ¿Cómo voy a hacerlo -replicó el camello-, con esta joroba en la espalda? -Está hecha a propósito -explicó el genio-, todo por haber perdido esos tres días. De ahora en adelante podrás trabajar durante tres días sin comer, porque podrás vivir de lo que tengas en la joroba. Y no digas jamás que nunca hice nada por ti. Sal del desierto, reúnete con los tres y compórtate. ¡Joróbate! Y el camello se jorobó, con joroba y todo, y marchó a unirse a los tres. Desde ese día hasta hoy el camello lleva siempre puesta la joroba (ahora la llamamos giba, para no herir sus sentimientos), pero nunca ha recuperado los tres días que perdió al principio del mundo y tampoco ha aprendido a comportarse. La joroba del camello es un bulto muy feo que en el zoo bien puedes ver, pero más fea es la joroba que nos sale cuando tenemos poco que hacer. A los chicos y a los mayores también cuando no tenemos bastante que hacer nos sale la joroba, la horrible joroba, la joroba negra y azul. De la cama saltamos, la cabeza helada, la voz enmarañada, tiritamos, ceñudos, gruñimos y refunfuñamos por el baño, las botas y los juguetes amontonados. Debería haber un rincón para mí (sé que hay uno para ti) cuando nos sale la joroba, la horrible joroba, la joroba negra y azul. El remedio está en no quedarse quieto ni atontado con un libro junto al fuego, sino en coger un gran pico y una pala también y cavar y cavar hasta sudar bien. Entonces verás que el sol y el viento y el genio del jardín al momento te quitan la joroba, la horrible joroba, la joroba negra y azul. Como tú la tengo cuando poco quehacer tengo. A todos nos sale la joroba, la horrible joroba, a los chicos y a los mayores también. 53 ASÍ FUE COMO SE PUSO LAS MANCHAS EL LEOPARDO E n los tiempos en que todos empezaban jugando limpio, mi niño querido, el leopardo vivía en una Meseta Alta. Recuerda que no era la Meseta Baja, ni la Meseta de los Arbustos, ni la Meseta Escarpada, sino exclusivamente la desnuda, calurosa y brillante Meseta Alta, donde había arena y rocas de color arenoso y nada más que matas de hierba de un amarillo arenoso. Allí vivían la jirafa, la cebra, el antílope, el kudu y el búfalo, y todos tenían exclusivamente ese color parduzco-amarillento-arenoso de pies a cabeza, pero el leopardo era el más exclusivamente parduzco amarillento-arenoso de todos... una especie de fiera de tipo felino y color grisáceo amarillento que estaba a tono, hasta el último pelo, con el color exclusivamente parduzco-grisáceo-amarillento de la Meseta Alta. Esto era desastroso para la jirafa, la cebra y los demás animales, porque se tumbaba junto a una roca exclusivamente pardusca-grisáceoamarillenta o sobre una mata de hierba y cuando la jirafa o la cebra o el antílope o el kudu o el guib o el gamo pasaban por allí terminaba por sorpresa con sus saltarinas vidas. ¡Claro que lo hacía! Y había, también, un etíope con arcos y flechas (un hombre exclusivamente parduzcogrisáceo-amarillento era por entonces) que vivía en la Meseta Alta con el leopardo. Los dos solían cazar juntos, -el etíope con sus arcos y sus flechas y el leopardo exclusivamente con sus dientes y sus garras- hasta que, mi niño querido, la jirafa, el antílope, el kudu y el cuaga ya no sabían por dónde saltar. ¡No, de verdad que no lo sabían! Al cabo de mucho tiempo -las cosas duraban tanto tiempo en aquella época- aprendieron a evitar todo lo que se pareciera a un leopardo o a un etíope, y, poco a poco -la jirafa fue la que empezó, porque tenía las patas más largas- se fueron marchando de la Meseta Alta. Huyeron durante días y días y días hasta que llegaron a un gran bosque exclusivamente lleno de árboles, de arbustos y de sombras a rayas, a motas y a manchas y allí se escondieron. Y pasado de nuevo mucho, mucho tiempo, con tanto estar mitad a la sombra y mitad fuera de ella y con tanto caer sobre ellos las escurridizas y deslizantes sombras de los árboles, a la jirafa le salieron manchas y a la cebra rayas, y el antílope y el kudu se volvieron más oscuros y les aparecieron en los lomos unas finas y ondulantes líneas grises como las de la corteza de un árbol, de forma que, aunque se los podía oír y 53 oler, muy rara vez se los podía ver y eso sólo cuando sabías exactamente dónde tenías que mirar. Se lo pasaron muy bien en las sombras exclusivamente a rayas, a motas y a manchas del bosque mientras el leopardo y el etíope corrían fuera por la exclusivamente grisácea-amarillenta- rojiza Meseta Alta, preguntándose adónde se habían ido sus desayunos, sus comidas y sus meriendas. Al final estaban tan hambrientos que comían ratas, escarabajos y damanes de las rocas, ¡el leopardo y el etíope!, y a los dos les dio un gran dolor de barriga. Entonces fueron a ver a Baviaan, el mandril ladrador con cabeza de perro que es verdaderamente el animal más sabio de toda el África del Sur. El leopardo le preguntó a Baviaan (y era un día de mucho calor): -¿Adónde ha ido toda la caza? Baviaan hizo un guiño. Él lo sabía. El etíope preguntó a Baviaan: -¿Podría decirme cuál es el hábitat actual de la fauna aborigen? (Lo que significaba lo mismo, pero el etíope utilizaba siempre palabras largas porque era adulto). Y Baviaan hizo un guiño. Él lo sabía. Entonces habló Baviaan: -La caza se ha marchado a otros sitios y el consejo que te doy, leopardo, es que te vayas a otros sitios tan pronto como puedas. Y el etíope dijo: -Todo eso está muy bien, pero lo que deseo saber es adónde ha emigrado la fauna aborigen. A lo que Baviaan respondió: -La fauna aborigen se ha unido a la flora aborigen porque ya era hora de cambiar, y te aconsejo, etíope, que cambies tan pronto como puedas. Aquello dejó pasmados al leopardo y al etíope, pero se pusieron en marcha en busca de la flora aborigen, y luego, al cabo de muchísimos días, vieron un bosque elevado, alto y grande lleno de troncos de árboles, todo exclusivamente moteado, retoñado, manchado, punteado, salpicado, acuchillado, tejido y entretejido de sombras. (Di esto rápidamente en voz alta y verás lo sombreadísimo que debía de estar aquel bosque). -¿Qué es esto -preguntó el leopardo-, que es tan exclusivamente oscuro, y, no obstante, tan lleno de pequeños fragmentos de luz? 53 -No sé -respondió el etíope-, pero debería ser la flora aborigen. Puedo oler a la jirafa y oírla, pero no puedo verla. -Es curioso -dijo el leopardo-. Supongo que se debe a que acabamos de entrar dejando la luz del sol. Puedo oler a la cebra y oírla, pero no puedo verla. -Espera un poco -indicó el etíope-. Ha pasado mucho tiempo desde que las cazábamos. Quizá nos hayamos olvidado de cómo eran. -¡Tonterías! -exclamó el leopardo-. Las recuerdo perfectamente en la Meseta Alta, especialmente sus huesos con tuétano. La jirafa tiene unos cinco metros de altura, y de la cabeza a la pezuña es exclusivamente de un color tostado amarillo-dorado, y la cebra tiene metro y medio de altura y de la cabeza a la pezuña es exclusivamente de un color beige-grisáceo. -¡Hummm! -murmuró el etíope mirando entre las sombras moteadas-punteadas del bosque de la flora aborigen-. Entonces en este lugar oscuro deberían destacar como plátanos maduros en un ahumadero. Pero no destacaban. El leopardo y el etíope cazaron durante todo el día, y aunque podían olerlas y oírlas no lograron ver a ninguna. -¡Por Dios! -dijo el leopardo a la hora de la merienda-, esperemos a que oscurezca. Este cazar a la luz del día es un verdadero escándalo. Por tanto esperaron hasta que oscureció y entonces el leopardo oyó algo que respiraba husmeando a la luz de las estrellas y que parecía todo rayas a través de las ramas así que saltó sobre el ruido que olía como la cebra, tenía el tacto como el de la cebra y cuando la derribó coceaba como una cebra, pero no pudo verla. Por lo que le dijo: -Estate quieta, ¡oh tú!, persona sin forma. Voy a quedarme sentado sobre tu cabeza hasta la mañana porque hay algo en ti que no entiendo. Pronto oyó un gruñido, un choque y una pelea, y el etíope gritó: -He cogido algo que no puedo ver. Huele a jirafa, cocea como la jirafa, pero no tiene forma alguna. -No te fíes-dijo el leopardo-. Siéntate sobre su cabeza hasta la mañana... lo mismo que yo. No tienen forma... ninguno de ellos. 53 Se quedaron, por tanto, firmemente sentados sobre ellos hasta que llegó el brillo de la mañana, y entonces el leopardo preguntó: -¿Qué tienes a tu lado de la mesa, hermano? El etíope se rascó la cabeza y respondió: -Debería ser de cabeza a pezuña exclusivamente de un fuerte color tostado-anaranjado y debería ser jirafa, pero está completamente cubierta de manchas de color castaño. ¿Y qué tienes a tu lado de la mesa, hermano? El leopardo se rascó la cabeza y respondió: -Debería ser exclusivamente de un beigegrisáceo y debería ser cebra, pero está completamente cubierta de rayas negras y moradas. ¿Qué diablos te has hecho, cebra? ¿No sabes que si estuvieras en la Meseta Alta te vería a diez kilómetros de distancia? No tienes forma alguna. -Sí -respondió la cebra-, pero esto no es la Meseta Alta. ¿No lo ves? -Lo veo ahora -respondió el leopardo-, pero no pude verlo durante todo el día de ayer. ¿Cómo es eso? -Dejad que nos levantemos -dijo la cebra- y os lo mostraremos. Dejaron levantarse a la cebra y a la jirafa. La cebra se acercó a unos pequeños matorrales de espino donde la luz del sol caía toda hecha rayas y la jirafa se fue a unos árboles altos donde las sombras caían todas en forma de manchas. -Ahora observad -dijeron la cebra y la jirafa-. Así es como se hace. ¡A la una... a las dos... a las tres! ¿Dónde está vuestro desayuno? El leopardo miró intensamente y lo mismo el etíope, pero lo único que pudieron ver fueron sombras a rayas y sombras a manchas en el bosque, pero ni señal de la cebra ni de la jirafa. Acababan de ir a esconderse en el bosque sombrío. -Ji, ji! -exclamó el etíope-. Es un truco que merece la pena aprender. Aprende la lección, leopardo. En este sitio oscuro destacas como una pastilla de jabón en una carbonera. -Jo, jo! -dijo el leopardo-. ¿Te sorprendería mucho saber que en este sitio oscuro destacas como una cataplasma de mostaza en un saco de carbón? 53 -Bueno, insultarnos no nos proporcionará comida -atajó el etíope-. En resumidas cuentas, lo que pasa es que no estamos a juego con lo que nos rodea. Voy a seguir el consejo de Baviaan. Me dijo que debería cambiar y como no tengo otra cosa que cambiar excepto la piel, eso es lo que voy a cambiar. -¿Por cuál la vas a cambiar? -preguntó excitadísimo el leopardo. -Por una de un bonito y práctico color pardonegruzco, con un poco de morado y unos toques de azul-pizarra. Será lo más apropiado para esconderse en los huecos y detrás de los árboles. Así que allí y en aquel momento se cambió la piel y el leopardo estaba más excitado que nunca porque jamás había visto cambiar de piel a un hombre. -¿Y qué hago yo? -preguntó el leopardo cuando el etíope hubo cambiado a su fina piel nueva y negra hasta el último meñique. -Sigue tú también el consejo de Baviaan. Te dijo que cambiaras de manchas. -Y así lo hice -respondió el leopardo-. Fui de una mancha a otra lo más rápido que pude. Vine contigo a ésta, y mucho que me ha valido. -¡Oh! -exclamó el etíope-, es que Baviaan no se refería a manchas en Suráfrica, sino en tu piel. -¿Y para qué sirve eso? -dijo el leopardo. -Piensa en la jirafa-explicó el etíope-. O si prefieres las rayas, en la cebra. Han descubierto que las manchas y las rayas les satisfacen plenamente. -Hummm -murmuró el leopardo-. No me gustaría parecerme a la cebra... no, por nada en el mundo. -Bueno, decídete -dijo el etíope-, porque aborrecería ir de caza sin ti, pero tendré que hacerlo si insistes en mantener el aspecto de un girasol contra una cerca embreada. -Entonces me pondré las manchas -convino el leopardo-, pero no me las hagas demasiado grandes y vulgares. No quisiera parecerme a la jirafa... no, por nada en el mundo. -Te las haré con las puntas de los dedos -dijo el etíope-. Aún me queda mucho negro en la piel. ¡Mira! 53 Entonces el etíope juntó bien los cinco dedos (todavía le quedaba mucho negro en la piel nueva) y los fue apretando por toda la piel del leopardo, y donde quiera que tocaban los cinco dedos dejaban cinco marquitas negras, todas muy cerca unas de otras, mi niño querido. Algunas veces los dedos resbalaban y las marcas quedaban un poco borrosas, pero si miras detenidamente a cualquier leopardo, verás que siempre hay cinco manchas... de cinco huellas digitales gordas y negras. -¡Ahora sí que eres una belleza! -exclamó el etíope-. Te puedes tumbar en el desnudo suelo y parecer un montón de guijarros. Te puedes tumbar en las rocas y parecer un trozo de piedra de pudinga. Puedes tumbarte en una rama con hojas y parecer luz del sol tamizada por la hojas. Puedes tumbarte en pleno medio de un sendero y no parecer nada especial. ¡Piénsalo y ronronea! -Pero si soy todo eso -preguntó el leopardo-, ¿por qué no te pusiste manchas tú también? -¡Oh!, el simple negro es lo mejor para un negro -contestó el etíope-. Ahora vamos a ver si no conseguimos ajustarle las cuentas al señor un-dos-tres ¿dónde-está-vuestro desayuno? Así que se marcharon y vivieron felices desde entonces, mi niño querido. Y eso es todo. ¡Oh!, de vez en cuando oirás decir a los adultos: -¿Pero es que puede un etíope cambiar de piel o un leopardo de manchas? Yo creo que ni los adultos seguirían diciendo semejante tontería si el leopardo y el etíope no lo hubieran hecho una vez... ¿verdad? Pero no volverán a hacerlo, mi niño querido. Están muy contentos de ser así. Soy el sapientísimo Baviaan que advierte en los más sabios tonos: mezclémonos con el paisaje, únicamente los dos solos. Ha venido gente en un carro, voceando. Pero mamá está allí. Si tú me llevas, puedo ir, a la nana no le importa. Sí, vamos a las pocilgas, a sentarnos en la cerca del corral, a hablar con los conejos y verles la cola menear. ¡Oh, papá, hagamos... lo que sea, con tal de juntos los dos 53 ir a explorar de verdad y hasta la merienda no regresar. Aquí tienes las botas (yo las traje), la gorra y el bastón, y aquí la pipa y el tabaco. ¡Oh!, salgamos rápido de aquí. 53 E EL HIJO DEL ELEFANTE n tiempos pasados y muy remotos el elefante, mi niño querido, no tenía trompa. Sólo tenía una nariz negruzca y voluminosa, tan grande como una bota, que podía menear de un lado a otro, pero con la que no podía coger cosas. Pero hubo un elefante... un elefante nuevo... el hijo de un elefante, al que dominaba una curiosidad insaciable, lo que significa que estaba siempre haciendo muchas preguntas. Vivía en África y toda África era víctima de su insaciable curiosidad. Preguntó a su alta tía, el avestruz, por qué le crecían así las plumas de la cola, y su alta tía, el avestruz, le zurró con su durísima pata. Le preguntó a su alto tío, la jirafa, por qué tenía manchas en la piel, y su alto tío, la jirafa, le zurró con su durísima pezuña. ¡Y así todo, aún seguía lleno de una curiosidad insaciable! Le preguntó a su gorda tía, la hipopótama, por qué tenía los ojos rojos y su gorda tía, la hipopótama, le zurró con su gordísima pezuña. Preguntó a su peludo tío, el mandril, por qué los melones sabían como sabían, y su peludo tío, el mandril, le zurró con su peludísima garra. ¡Pero todavía seguía lleno de insaciable curiosidad! Una hermosa mañana, en medio de la precesión de los equinoccios, este insaciable hijo del elefante hizo una buena pregunta que no había hecho antes. Preguntó: -¿Qué come el cocodrilo? Entonces todos dijeron: ¡Chiss! en voz alta y aterrada, y le zurraron directa e inmediatamente, y sin parar, durante mucho tiempo. Más tarde, terminada la zurra, se encontró al pájaro Kolokolo sentado en una mata de espino de espera-un-poco y le dijo: Mi padre me ha zurrado, mi madre me ha zurrado, todos mis tíos y tías me han zurrado por mi curiosidad insaciable, ¡pero todavía quiero saber qué come el cocodrilo! Entonces el pájaro Kolokolo dijo con lúgubre grito: -Vete a las orillas del verdigrís, grasiento, gran río Limpopo, todas llenas de árboles de la fiebre, y lo descubrirás. A la mañana siguiente sin falta, cuando ya no quedaba nada de los equinoccios porque la precesión había precedido de acuerdo con las precedentes, este insaciable hijo de elefante cogió cincuenta kilos de plátanos (de los pequeños y rojizos) y cincuenta kilos de caña de azúcar (de la larga y color púrpura) y diecisiete melones (de los verdes y crujientes), y dijo a todos sus queridos familiares: 53 -Adiós. Me voy al verdigrís, grasiento, gran río Limpopo, todo lleno de árboles de la fiebre, a descubrir lo que come el cocodrilo. Y todos le zurraron una vez más para desearle suerte, aunque les pidió de la manera más educada que dejaran de hacerlo. Luego se marchó, un poco acalorado, pero en absoluto sorprendido, comiendo los melones y tirando la corteza por allí, pues no podía recogerla. Fue desde la ciudad de Graham hasta Kimberley, desde Kimberley hasta la región de Khama, y desde la región de Khama se dirigió al este-por-norte, comiendo melones todo el tiempo, hasta que por fin llegó a las orillas del verdigrís, grasiento y gran río Limpopo, todo lleno de árboles de la fiebre, precisamente como había dicho el pájaro Kolokolo. Ahora has de saber y comprender, mi niño querido, que hasta esa misma semana, día, hora y minuto, esta insaciable cría de elefante no había visto jamás un cocodrilo y no sabía cómo era. Todo se debía a su curiosidad insaciable. Lo primero que encontró fue una serpiente pitón bicolor de las rocas que estaba enroscada en una roca. -Perdone -preguntó el hijo del elefante de la manera más educada-, ¿pero ha visto algo así como un cocodrilo por estos promiscuos lugares? -¿Que si he visto un cocodrilo? -dijo con voz terriblemente burlona la serpiente pitón bicolor de las rocas-. ¿Qué me vas a preguntar a continuación? -Perdone -dijo el hijo del elefante-, pero ¿sería tan amable de decirme qué es lo que come? Entonces la serpiente pitón bicolor de las rocas se desenroscó muy deprisa de la roca y zurró al hijo del elefante con su cola escamosa y azotadora. -Es curioso -dijo el hijo del elefante-, porque mi padre y mi madre, mi tío y mi tía, por no mencionar a mi otra tía, la hipopótama, ni a mi otro tío, el mandril, todos me han zurrado por mi curiosidad insaciable... y supongo que aquí ocurre lo mismo. Así que se despidió muy educadamente de la serpiente pitón bicolor de las rocas, la ayudó a enroscarse de nuevo en la roca y continuó su camino, un poco acalorado, pero en absoluto sorprendido, comiendo melones y tirando la corteza por allí porque no podía recogerla, hasta que pisó lo que creyó que era un tronco en la mismísima orilla del verdigrís, grasiento y gran río Limpopo, todo lleno de árboles de la fiebre. 53 Pero en realidad era el cocodrilo, mi niño querido, y el cocodrilo guiñó un ojo... ¡así! -Perdone -preguntó el hijo del elefante con la mayor educación-, ¿pero ha visto por casualidad un cocodrilo por estos promiscuos lugares? Entonces el cocodrilo guiñó el otro ojo y levantó del barro la mitad de la cola, y el hijo del elefante dio un paso atrás con la mayor educación porque no quería que le zurraran otra vez. -Acércate, pequeño -dijo el cocodrilo-. ¿Por qué preguntas esas cosas? -Perdone -dijo el hijo del elefante con la mayor educación-, pero me ha zurrado mi padre, me ha zurrado mi madre, por no mencionar a mi alta tía, el avestruz, ni a mi alto tío, la jirafa, que siempre cocea tan fuerte, así como a mi gorda tía, la hipopótama y a mi peludo tío, el mandril e incluyendo a la serpiente pitón bicolor de las rocas con la cola escamosa y azotadora, justo orilla arriba, que zurra más fuerte que ninguno, así que, si no le importa, no quiero que me zurren más. -Acércate, pequeño -dijo el cocodrilo-, porque yo soy el cocodrilo. Y derramó lágrimas de cocodrilo para demostrar que era absolutamente cierto. Entonces se quedó sin aliento, jadeó, cayó de rodillas en la orilla y dijo: -Usted es precisamente la persona que he estado buscando todos estos días. ¿Sería tan amable de decirme qué come? -Acércate, pequeño -dijo el cocodrilo-, y te lo susurraré al oído. Entonces el hijo del elefante bajó la cabeza aproximándola a las colmilludas fauces almizcleñas del cocodrilo, y el cocodrilo le cogió por su naricita que hasta esa misma semana, día, hora y minuto no había sido más grande que una bota, aunque mucho más útil. -Creo -dijo el cocodrilo, y lo dijo entre dientes, así-: ¡crrreo que hoy empezaré con hijo de elefante! Esto, mi niño querido, al hijo del elefante le molestó mucho y, hablando de nariz, así, dijo: -¡Suéltame! ¡Me haces daño! 53 Entonces la serpiente pitón bicolor de las rocas bajó arrastrándose por la orilla y dijo: -Mi joven amigo, si ahora mismo, de inmediato y al instante, no tiras con todas tus fuerzas, en mi opinión, tu amigo con el abrigo de cuero a cuadros grandes (se refería al cocodrilo) te arrastrará a la límpida corriente de allá antes de que puedas decir amén. Así es como hablan siempre las serpientes pitón bicolores de las rocas. Entonces el hijo del elefante se sentó sobre sus pequeñas patas traseras y tiró y tiró y tiró, y su nariz empezó a estirarse. El cocodrilo se revolcó en el agua volviéndola toda de color crema con los grandes meneos de su cola, y tiró, y tiró, y tiró. La nariz del hijo del elefante seguía estirándose y el hijo del elefante extendió las cuatro patitas y tiró, y tiró, y tiró, y su nariz siguió estirándose. Y el cocodrilo golpeaba con la cola como si fuera un remo, y tiró y tiró y tiró, y a cada tirón la nariz del hijo del elefante se alargaba más y más... ¡y cómo dolía! Entonces el hijo del elefante notó que le resbalaban las patas, y, hablando de nariz, que ahora medía casi metro y medio, dijo: -¡Esto es mmasiado para mí! La serpiente pitón bicolor de las rocas bajó entonces desde la orilla, se enroscó con un nudo doble alrededor de las patas traseras del hijo de elefante y dijo: -Temerario e inexperto viajero ahora nos dedicaremos seriamente a un poco de alta tensión, porque si no lo hacemos, tengo la impresión de que ese buque de guerra autopropulsado con la cubierta superior blindada (con esto, mi niño querido, se refería al cocodrilo) arruinará para siempre tu futura carrera. Así es como hablan siempre las serpientes pitones bicolores de las rocas. De manera que tiró, y tiró y el cocodrilo tiró, pero el hijo del elefante y la serpiente pitón bicolor de las rocas tiraron más fuerte y al fin el cocodrilo soltó la nariz del hijo del elefante con un ¡plafl que se pudo oír por todo el Limpopo, arriba y abajo. Entonces el hijo del elefante se quedó sentado de la manera más dura y repentina, pero primero tuvo mucho cuidado en darle las gracias a la serpiente pitón bicolor de las rocas, y a continuación se ocupó con esmero de su pobre nariz estirada, envolviéndola en hojas de plátano frescas y poniéndola a enfriar en el verdigrís, grasiento y gran río Limpopo. -¿Para qué haces eso? -preguntó la serpiente pitón bicolor de las rocas. 53 -Perdone -respondió el hijo del elefante-, pero mi nariz está completamente deformada y estoy esperando a que encoja. -Pues vas a tener que esperar mucho tiempo - aseguró la serpiente pitón bicolor de las rocas-. Hay gente que no sabe lo que le conviene. El hijo del elefante estuvo allí sentado durante tres días esperando a que le encogiera la nariz. Pero no encogió nada y, además, le hacía bizquear. Pues verás y comprenderás, mi niño querido, que el cocodrilo, a fuerza de tirar, se la había convertido en una auténtica y verdadera trompa, igual a la de los elefantes de hoy. Al final del tercer día vino una mosca y le picó en el hombro, pero antes de que supiera lo que estaba haciendo levantó la trompa y con el extremo le asestó un golpe mortal. -¡Ventaja número uno! -dijo la serpiente pitón bicolor de las rocas-. No podrías haber hecho eso con una pura porquería de nariz. Ahora trata de comer un poco. Antes de saber lo que estaba haciendo, el hijo del elefante extendió la trompa y cogió un gran manojo de hierba, lo limpió sacudiéndolo contra las patas delanteras y se lo metió en la boca. -¡Ventaja número dos! -dijo la serpiente pitón bicolor de las rocas-. No podrías haber hecho eso con una pura porquería de nariz. ¿No te parece que el sol es aquí muy caluroso? -Sí que lo es -dijo el hijo del elefante, y antes de que supiera lo que estaba haciendo cogió un trozo de barro de las orillas del verdigrís, grasiento y gran Limpopo y se lo encasquetó en la cabeza donde se convirtió en una gorra de barro, refrescante y pegajosa, que chorreaba por detrás de las orejas. -¡Ventaja número tres! -dijo la serpiente pitón bicolor de las rocas-. No podrías haber hecho eso con una pura porquería de nariz. Y ahora, ¿qué te parecería que te zurraran otra vez? -Perdone -respondió el hijo del elefante-, pero no me gustaría lo más mínimo. -¿Te gustaría mucho zurrar a alguien? -le preguntó la serpiente pitón bicolor de las rocas. -Eso me gustaría muchísimo, desde luego - respondió el hijo del elefante. 53 -Bueno -aseguró la serpiente pitón bicolor de las rocas-, pues verás que esa nueva nariz tuya es muy útil para zurrar a alguien con ella. -Muchas gracias -agradeció-. No lo olvidaré. Y ahora creo que iré a casa a probarla con todos mis queridos familiares. Así pues, el hijo del elefante cruzó África, de vuelta a casa, retozando y moviendo con rapidez la trompa. Cuando quería comer fruta la bajaba del árbol tirando de ella en lugar de esperar a que cayera como antes. Cuando quería hierba la arrancaba del suelo, en lugar de ponerse de rodillas como antes. Cuando le picaban las moscas arrancaba la rama de un árbol y la utilizaba de espantamoscas, y se hacía una nueva gorra de barro, fresca y chorreante, siempre que calentaba mucho el sol. Cuando, atravesando África, se sentía solo cantaba para sí con la trompa y hacía un ruido más estrepitoso que el de varias charangas. Se tomó especialmente la molestia de encontrar a una hipopótama gorda (ésta no era pariente suya) y la zurró mucho, para asegurarse de que la serpiente pitón bicolor de las rocas le había dicho la verdad sobre su nueva trompa. Durante el resto del tiempo recogió las cortezas de melón que había tirado de camino al Limpopo... pues era un paquidermo pulcro y ordenado. Un cerrado anochecer volvió junto a sus queridos familiares, enrolló la trompa y dijo: -¿Cómo están ustedes? Ellos se alegraron mucho de verlo e inmediatamente dijeron: -Ven a que te zurremos por tu curiosidad insaciable. -¡Bah! -exclamó-. No creo que sepan mucho de zurras, en cambio yo sí que sé y se lo demostraré. Entonces desenrolló la trompa y golpeó a dos de sus queridos hermanos de los pies a la cabeza. -¡Oh, plátanos! -exclamaron ellos- ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Y qué le has hecho a tu nariz? -Me consiguió una nueva el cocodrilo de las orillas del verdigrís, grasiento y gran río Limpopo -respondió el hijo del elefante-. Le pregunté qué comía y me la dio de recuerdo. -Tiene un aspecto feísimo -dijo su peludo tío, el mandril. -Sí que lo tiene -aseguró el hijo del elefante-. 53 Pero es muy útil. Y cogió a su peludo tío, el mandril, por una peluda pata y lo tiró en un nido de avispas. Luego aquel travieso hijo del elefante zurró a todos sus queridos familiares durante un buen rato hasta que estuvieron muy acalorados y extraordinariamente asombrados. Le sacó las plumas de la cola a su alta tía, el avestruz; cogió a su alto tío, la jirafa, por las patas traseras y lo arrastró por un espino. Le gritó al oído y le metió burbujas por él a su gorda tía, la hipopótama, cuando dormía en el agua después de comer. Pero nunca permitió que nadie tocara al pájaro Kolokolo. Al fin las cosas se pusieron tan emocionantes que todos sus queridos familiares se fueron, a toda prisa y de uno en uno, a las orillas del verdigrís, grasiento y gran río Limpopo, todo lleno de árboles de la fiebre, a que el cocodrilo les prestara narices nuevas. Cuando regresaron, nadie volvió a zurrar a nadie, y, desde entonces, mi niño querido, todos los elefantes que veas, lo mismo que los que nunca verás, tienen trompas exactamente iguales a la trompa del insaciable hijo del elefante. Tengo seis sirvientes honrados (me enseñaron todo cuanto sé), se llaman qué, quién, cuando, dónde, cómo y por qué. Los mando por tierra y por mar, el Este y el Oeste a explorar, y después de mucho trabajar a todos un descanso he de dar. De nueve a cinco les dejo descansar de mis muchas tareas al son, también desayunar, comer y merendar, pues seres hambrientos son. Pero a gentes diferentes, opiniones diferentes, a una pequeña conozco con diez millones de sirvientes que ningún descanso tienen. A todos con sus recados fuera les manda tan pronto los ojos abre, a un millón de Cómos, dos de Dóndes y siete de Porqués allá les manda. 53 E La guerra de los yacarés n un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de cien o más de mil. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla, y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber oído ruido. Prestó oídos, y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. –¡Despiertáte! –le dijo– hay peligro. –¿Qué cosa? –respondió el otro, alarmado. –No sé –contestó el yacaré que se había despertado primero–. Siento un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos, y oyeron un ruido de chas-chas en el río como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros: ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más viejo y sabio de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente: –¡Yo sé lo que es! ¡Es una ballena! ¡Son grandes y echan agua blanca por la nariz! El agua cae para atrás. Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza, y gritaban: –¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena! Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca. 53 –¡No tengan miedo! –les gritó–. ¡Yo sé lo que es la ballena! ¡Ella tiene miedo de nosotros! ¡Siempre tiene miedo! Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron. Pero en seguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro, y todos sintieron bien fuerte ahora el chas-chas-chas en el agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy La guerra de los yacarés enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado diciéndoles que eso era una ballena. –¡Eso no es una ballena! –le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo–. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor, lleno de fuego, y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír, porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? ¡Estaba bien loco el pobre yacaré viejo! Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados. Pero no había ni un pescado. No encontraron un solo pescado. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más pescados. –¿No les decía yo? –dijo entonces el viejo yacaré–. Ya no tenemos nada que comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más, y los pescados volverán cuando no tengan más miedo. Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua, y vieron pasar de nuevo al vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. –Bueno –dijeron entonces los yacarés–; el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados y bichos que vengan a tomar agua, y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. 53 –¡Sí, un dique! ¡Un dique! –gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla–. ¡Hagamos un dique! En seguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de diez mil árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura… Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola; los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por ahí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día dormían todavía cuando oyeron el chas-chas-chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó y abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por allí no iba a pasar. En efecto: el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquellas cosas atravesadas en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique, y los hombres del bote gritaron: –¡Eh, yacarés! –¡Qué hay! –respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. –¡Nos está estorbando eso! –continuaron los hombres. –¡Ya lo sabemos! –¡No podemos pasar! –¡Es lo que queremos! –¡Saquen el dique! –¡No lo sacamos! Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: 53 –¡Yacarés! –¡Qué hay! –contestaron ellos. –¿No lo sacan? –¡No! –¡Hasta mañana, entonces! –¡Hasta cuando quieran! Y el bote volvió al vapor, mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió al vapor, y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro: ya no era el mismo buque. Era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, no. ¡Ni ese, ni otro, ni ningún otro! –¡No, no va a pasar! –gritaron los yacarés, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos, y también como del otro bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó: –¡Eh, yacarés! –¡Qué hay! –respondieron estos. –¿No sacan el dique? –No –¿No? –¡No! –Está bien –dijo el oficial–. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. Y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré sabio que había ido una vez hasta el mar se acordó de repente, y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés: 53 –¡Escóndanse bajo el agua! ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos, con la nariz y los ojos únicamente fuera de agua. En ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido, y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos, y en seguida cayó otra bala, y otra y otra más, y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique, hasta que no quedó nada del dique. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado. Y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra, silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: –Hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir, cansadísimos, y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez, y el bote se acercó al dique. –¡Eh, yacarés! –gritó el oficial. –¡Qué hay! –respondieron los yacarés. –¡Saquen ese otro dique! –¡No lo sacamos! –¡Lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro...! –¡Deshagan… si pueden! Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo, y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique. Y no quedó nada del dique; nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés, y los hombres les hacían burlas tapándose 53 la boca. –Bueno –dijeron entonces los yacarés, saliendo del agua–. Vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los pescados no volverán. Y estaban tristes, porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces: –Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al Surubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar, y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra, y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del Surubí, y este no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al Surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubís que tienen hasta dos metros de largo y el dueño del torpedo era uno de estos. –¡Eh, Surubí! –gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. –¿Quién me llama? –contestó el Surubí. –¡Somos nosotros, los yacarés! –No tengo ni quiero tener relación con ustedes –respondió el Surubí, de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo: –¡Soy yo, Surubí! ¡Soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar! Al oír esa voz conocida, el Surubí salió de la gruta. –¡Ah, no te había conocido! –le dijo cariñosamente a su viejo amigo–. ¿Qué quieres? –Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique, y lo echó a pique. Hicimos otro, y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El Surubí, al oír esto, pensó un largo rato, y después dijo: 53 –Está bien; les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. –Está bien –dijo el Surubí, con orgullo–, ya lo haré reventar. Yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se ataron todos unos con otros; de la cola de uno al cuello del otro; de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso Surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés unos detrás del otro se habían concluido, el Surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré, y así emprendieron la marcha. El Surubí sostenía el torpedo, y los yacarés tiraban, corriendo por la costa. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando el torpedo, que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaron al lugar donde habían construido su último dique, y comenzaron en seguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del Surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote con el oficial y ocho marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. –¡Eh, yacarés! –gritó el oficial. –¡Qué hay! –respondieron los yacarés. –¿Otra vez el dique? –¡Sí, otra vez! –¡Saquen ese dique! –¡Nunca! –¿No lo sacan? –¡No! 53 –Bueno, entonces, oigan –dijo el oficial–. Vamos a deshacer este dique, y para que no quieran hacer otro los vamos a deshacer después a ustedes a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes ni chicos, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como ese viejísimo que veo allí, y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo: –Es cierto que no me quedan sino pocos dientes, y algunos rotos. Pero ¿usted sabe qué van a comer mañana esos dientes? –añadió, abriendo su inmensa boca. –¿Qué van a comer, a ver? –respondieron los marineros. –A ese oficialito –dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el Surubí había colocado su torpedo bien en el medio del dique, ordenando a cuatro yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. En seguida, los demás yacarés se fueron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El Surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique, e hizo volar en mil pedazos diez o doce troncos. Pero el Surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo: –Suelten el torpedo, ligero, suelten. Los yacarés soltaron, y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el Surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo, y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque. ¡Ya era tiempo! Es ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque, y los hombres que estaban en él lo vieron: es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. 53 Pero era tarde; el torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro, y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó, y partió el buque en quince mil pedazos; lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancia, chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua, y ¡tac! En dos golpes de boca se lo comió. –¿Quién es ese? –preguntó un yacarecito ignorante. –Es el oficial –le respondió el Surubí–. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer, y se lo ha comido. Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El Surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran, y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El Surubí se puso el cinturón, abrochándolo bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del Surubí es muy bonita, y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el Surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés, que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también, los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra. 53 C Las medias de los flamencos ierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los peces. Los peces, como no caminan, no pudieron bailar; pero siendo el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena, y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de plátanos, y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de peces en todo el cuerpo, y caminaban meneándose, como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo, y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado; las verdes, una de tul verde; las amarillas, otra de tul amarillo; y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Sólo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas, y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, sólo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían 53 de envidia. Un flamenco dijo entonces: -Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. -¡Tan-tan!- pegaron con las patas. -¿Quién es?- respondió el almacenero. -Somos los flamencos. ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? -No, no hay- contestó el almacenero-. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. -Tan-tan! ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó: -¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos, ¿quiénes son? -Somos los flamencos- respondieron ellos. Y el hombre dijo: -Entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron a otro almacén. -Tan-tan! ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó: -De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse en seguida! Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes, y de todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: -¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas 53 por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas, y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y le dijeron: -¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. -¡Con mucho gusto! -respondió la lechuza-. Esperen un segundo, y vuelvo en seguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros, recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. -Aquí están las medias - les dijo la lechuza-. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa: bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de cabeza, como ustedes quieran; pero no paren un momento, porque en vez de bailar van entonces a llorar Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a tos flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias, y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas. 53 Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron en seguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado En seguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. -¡No son medias!- gritaron las víboras-. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias! ¡Las medias que tienen son de víboras de coral! Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar; pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos, y enroscándose en sus patas les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas y les mordían también las patas, para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de medias, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. 53 A veces se apartan de la orilla, y dan unos pasos por tierra, para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven en seguida, y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande, que encogen una pata y quedan así horas enteras, porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los peces saben por qué es, y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pececito se acerca demasiado a burlarse de ellos. 53 E El paso del Yabebirí n el río Yabebirí, que está en Misiones, hay muchas rayas, porque «Yabebirí» quiere decir precisamente «Río-de-las-rayas». Hay tantas, que a veces es peligroso meter un solo pie en el agua. Yo conocí un hombre a quien lo picó una raya en el talón y que tuvo que caminar rengueando media legua para llegar a su casa: el hombre iba llorando y cayéndose de dolor. Es uno de los dolores más fuertes que se puede sentir. Como en el Yabebirí hay también muchos otros peces, algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita. Tiran una bomba al río, matando millones de peces. Todos los peces que están cerca mueren, aunque sean grandes como una casa. Y mueren también todos los chiquitos, que no sirven para nada. Ahora bien, una vez un hombre fue a vivir allá, y no quiso que tiraran bombas de dinamita, porque tenía lástima de los pececitos. Él no se oponía a que pescaran en el río para comer; pero no quería que mataran inútilmente a millones de pececitos. Los hombres que tiraban bombas se enojaron al principio, pero como el hombre tenía un carácter serio, aunque era muy bueno, los otros se fueron a cazar a otra parte, y todos los peces quedaron muy contentos. Tan contentos y agradecidos estaban a su amigo que había salvado a los pececitos, que lo conocían apenas se acercaba a la orilla. Y cuando él andaba por la costa fumando, las rayas lo seguían arrastrándose por el barro, muy contentas de acompañar a su amigo. Él no sabía nada, y vivía feliz en aquel lugar Y sucedió que una vez, una tarde, un zorro llegó corriendo hasta el Yabebirí, y metió las patas en el agua, gritando: —¡Eh, rayas! ¡Ligero! Ahí viene el amigo de ustedes, herido. Las rayas, que lo oyeron, corrieron ansiosas a la orilla. Y le preguntaron al zorro: —¿Qué pasa? ¿Dónde está el hombre? —¡Ahí viene! —gritó el zorro de nuevo—. ¡Ha peleado con un tigre! ¡El tigre viene corriendo! ¡Seguramente va a cruzar a la isla! ¡Denle paso, porque es un hombre bueno! —¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo que le vamos a dar paso! —contestaron las rayas—. ¡Pero lo 53 que es el tigre, ése no va a pasar! —¡Cuidado con él! —gritó aún el zorro—. ¡No se olviden de que es el tigre! Y pegando un brinco, el zorro entró de nuevo en el monte. Apenas acababa de hacer esto, cuando el hombre apartó las ramas y apareció todo ensangrentado y la camisa rota. La sangre le caía por la cara y el pecho hasta el pantalón, y desde las arrugas del pantalón, la sangre caía a la arena. Avanzó tambaleando hacia la orilla, porque estaba muy herido, y entró en el río. Pero apenas puso un pie en el agua, las rayas que estaban amontonadas se apartaron de su paso, y el hombre llegó con el agua al pecho hasta la isla, sin que una raya lo picara. Y conforme llegó, cayó desmayado en la misma arena, por la gran cantidad de sangre que había perdido. Las rayas no habían aún tenido tiempo de compadecer del todo a su amigo moribundo, cuando un terrible rugido les hizo dar un brinco en el agua. —¡El tigre! ¡El tigre! —gritaron todas, lanzándose como una flecha a la orilla. En efecto, el tigre que había peleado con el hombre y que lo venía persiguiendo había llegado a la costa del Yabebirí. El animal estaba también muy herido, y la sangre le corría por todo el cuerpo. Vio al hombre caído como muerto en la isla, y lanzando un rugido de rabia, se echó al agua, para acabar de matarlo. Pero apenas hubo metido una pata en el agua, sintió como si le hubieran clavado ocho o diez terribles clavos en las patas, y dio un salto atrás: eran las rayas, que defendían el paso del río, y le habían clavado con toda su fuerza el aguijón de la cola. El tigre quedó roncando de dolor, con la pata en el aire; y al ver toda el agua de la orilla turbia como si removieran el barro del fondo, comprendió que eran las rayas que no lo querían dejar pasar. Y entonces gritó enfurecido: —¡Ah, ya sé lo que es! ¡Son ustedes, malditas rayas! ¡Salgan del camino! —¡No salimos! —respondieron las rayas. —¡Salgan! —¡No salimos! ¡Él es un hombre bueno! ¡No hay derecho para matarlo! —¡Él me ha herido a mí! —¡Los dos se han herido! ¡Ésos son asuntos de ustedes en el monte! ¡Aquí está bajo nuestra protección!… ¡No se pasa! —¡Paso! —rugió por última vez el tigre. 53 —¡NI NUNCA! —respondieron las rayas. (Ellas dijeron «ni nunca» porque así dicen los que hablan guaraní, como en Misiones). —¡Vamos a ver! —rugió aún el tigre. Y retrocedió para tomar impulso y dar un enorme salto. El tigre sabía que las rayas están casi siempre en la orilla; y pensaba que si lograba dar un salto muy grande acaso no hallara más rayas en el medio del río, y podría así comer al hombre moribundo. Pero las rayas lo habían adivinado y corrieron todas al medio del río, pasándose la voz: —¡Fuera de la orilla! —gritaban bajo el agua—. ¡Adentro! ¡A la canal! ¡A la canal! Y en un segundo el ejército de rayas se precipitó río adentro, a defender el paso, a tiempo que el tigre daba su enorme salto y caía en medio del agua. Cayó loco de alegría, porque en el primer momento no sintió ninguna picadura, y creyó que las rayas habían quedado todas en la orilla, engañadas… Pero apenas dio un paso, una verdadera lluvia de aguijonazos, como puñaladas de dolor, lo detuvieron en seco: eran otra vez las rayas, que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quiso continuar, sin embargo; pero el dolor era tan atroz, que lanzó un alarido y retrocedió corriendo como loco a la orilla. Y se echó en la arena de costado, porque no podía más de sufrimiento; y la barriga subía y bajaba como si estuviera cansadísimo. Lo que pasaba es que el tigre estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero aunque habían vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas porque tenían miedo de que viniera la tigra y otros tigres, y otros muchos más… Y ellas no podrían defender más el paso. En efecto, el monte bramó de nuevo, y apareció la tigra, que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas, y se acercó al río. Y tocando casi el agua con la boca, gritó: —¡Rayas! ¡Quiero paso! —¡No hay paso! —respondieron las rayas. 53 —¡No va a quedar una sola raya con cola, si no dan paso! —rugió la tigra. —¡Aunque quedemos sin cola, no se pasa! —respondieron ellas. —¡Por última vez, paso! —¡NI NUNCA! —gritaron las rayas. La tigra, enfurecida, había metido sin querer una pata en el agua, y una raya, acercándose despacio, acababa de clavarle todo el aguijón entre los dedos. Al rugido de dolor del animal, las rayas respondieron, sonriéndose: —¡Parece que todavía tenemos cola! Pero la tigra había tenido una idea, y con esa idea entre las cejas, se alejaba de allí, costeando el río aguas arriba, y sin decir una palabra. Mas las rayas comprendieron también esta vez cuál era el plan de su enemigo. El plan de su enemigo era éste: pasar el río por otra parte, donde las rayas no sabían que había que defender el paso. Y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. —¡Va a pasar el río aguas más arriba! —gritaron—. ¡No queremos que mate al hombre! ¡Tenemos que defender a nuestro amigo! Y se revolvían desesperadas entre el barro, hasta enturbiar el río. —¡Pero qué hacemos! —decían—. Nosotras no sabemos nadar ligero… ¡La tigra va a pasar antes que las rayas de allá sepan que hay que defender el paso a toda costa! Y no sabían qué hacer. Hasta que una rayita muy inteligente dijo de pronto: —¡Ya está! ¡Que vayan los dorados! ¡Los dorados son amigos nuestros! ¡Ellos nadan más ligero que nadie! —¡Eso es! —gritaron todas—. ¡Que vayan los dorados! Y en un instante la voz pasó y en otro instante se vieron ocho o diez filas de dorados, un verdadero ejército de dorados que nadaban a toda velocidad aguas arriba, y que iban dejando surcos en el agua, como los torpedos. A pesar de todo, apenas tuvieron tiempo de dar la orden de cerrar el paso a los tigres; la tigra ya había nadado, y estaba ya por llegar a la isla. Pero las rayas habían corrido ya a la otra orilla, y en cuanto la tigra hizo pie, las rayas se abalanzaron contra sus patas, deshaciéndoselas a aguijonazos. El animal, enfurecido y 53 loco de dolor, rugía, saltaba en el agua, hacía volar nubes de agua a manotones. Pero las rayas continuaban precipitándose contra sus patas, cerrándole el paso de tal modo, que la tigra dio vuelta, nadó de nuevo y fue a echarse a su vez a la orilla, con las cuatro patas monstruosamente hinchadas; por allí tampoco se podía ir a comer al hombre. Mas las rayas estaban también muy cansadas. Y lo que es peor, el tigre y la tigra habían acabado por levantarse y entraban en el monte. ¿Qué iban a hacer? Esto tenía muy inquietas a las rayas, y tuvieron una larga conferencia. Al fin dijeron: —¡Ya sabemos lo que es! Van a ir a buscar a los otros tigres y van a venir todos. ¡Van a venir todos los tigres y van a pasar! —¡NI NUNCA! —gritaron las rayas más jóvenes y que no tenían tanta experiencia. —¡Sí, pasarán, compañeritas! —respondieron tristemente las más viejas—. Si son muchos acabarán por pasar… Vamos a consultar a nuestro amigo. Y fueron todas a ver al hombre, pues no habían tenido tiempo aún de hacerlo, por defender el paso del río. El hombre estaba siempre tendido, porque había perdido mucha sangre, pero podía hablar y moverse un poquito. En un instante las rayas le contaron lo que había pasado, y cómo habían defendido el paso a los tigres que lo querían comer. El hombre herido se enterneció mucho con la amistad de las rayas que le habían salvado la vida, y dio la mano con verdadero cariño a las rayas que estaban más cerca de él. Y dijo entonces: —¡No hay remedio! Si los tigres son muchos, y quieren pasar, pasarán… —¡No pasarán! —dijeron las rayas chicas—. ¡Usted es nuestro amigo y no van a pasar! —¡Sí, pasarán, compañeritas! —dijo el hombre. Y añadió, hablando en voz baja—: El único modo sería mandar a alguien a casa a buscar el winchester con muchas balas… pero yo no tengo ningún amigo en el río, fuera de los pescados… y ninguno de ustedes sabe andar por la tierra. —¿Qué hacemos entonces? —dijeron las rayas ansiosas. —A ver, a ver… —dijo entonces el hombre, pasándose la mano por la frente, como si recordara algo—. Yo tuve un amigo… un carpinchito que se crió en casa y que jugaba con mis hijos… Un día volvió otra vez al monte y creo que vivía aquí, en el Yabebirí… 53 pero no sé dónde estará… Las rayas dieron entonces un grito de alegría: —¡Ya sabemos! ¡Nosotras lo conocemos! ¡Tiene su guarida en la punta de la isla! ¡Él nos habló una vez de usted! ¡Lo vamos a mandar a buscar enseguida! Y dicho y hecho: un dorado muy grande voló río abajo a buscar al carpinchito; mientras el hombre disolvía una gota de sangre seca en la palma de la mano, para hacer tinta, y con una espina de pescado, que era la pluma, escribió en una hoja seca, que era el papel. Y escribió esta carta: Mándenme con el carpinchito el winchester y una caja entera de veinticinco balas. Apenas acabó el hombre de escribir, el monte entero tembló con un sordo rugido: eran todos los tigres que se acercaban a entablar la lucha. Las rayas llevaban la carta con la cabeza afuera del agua para que no se mojara, y se la dieron al carpinchito, el cual salió corriendo por entre el pajonal a llevarla a la casa del hombre. No quedó raya en todo el Yabebirí que no recibiera orden de concentrarse en las orillas del río, alrededor de la isla. De todas partes, de entre las piedras, de entre el barro, de la boca de los arroyitos, de todo el Yabebirí entero, las rayas acudían a defender el paso contra los tigres. Y por delante de la isla, los dorados cruzaban y recruzaban a toda velocidad. Ya era tiempo, otra vez; un inmenso rugido hizo temblar el agua misma de la orilla, y los tigres desembocaron en la costa. Eran muchos; parecía que todos los tigres de Misiones estuvieran allí. Pero el Yabebirí entero hervía también de rayas, que se lanzaron a la orilla, dispuestas a defender a todo trance el paso. —¡Paso a los tigres! —¡No hay paso! —respondieron las rayas. Y ya era tiempo, porque los rugidos, aunque lejanos aún, se acercaban velozmente. Las rayas reunieron entonces a los dorados que estaban esperando órdenes, y les gritaron: —¡Ligero, compañeros! ¡Recorran todo el río y den la voz de alarma! ¡Que todas las rayas estén prontas en todo el río! ¡Que se encuentren todas alrededor de la isla! ¡Veremos si van a pasar! Y el ejército de dorados voló enseguida, río arriba y río abajo, haciendo rayas en el agua con la velocidad que llevaban. 53 —¡Paso, de nuevo! —¡No se pasa! —¡No va a quedar raya, ni hijo de raya, ni nieto de raya, si no dan paso! —¡Es posible! —respondieron las rayas—. ¡Pero ni los tigres, ni los hijos de tigres, ni los nietos de tigres, ni todos los tigres del mundo van a pasar por aquí! Así respondieron las rayas. Entonces los tigres rugieron por última vez: —¡Paso pedimos! —¡NI NUNCA! Y la batalla comenzó entonces. Con un enorme salto los tigres se lanzaron al agua. Y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas. Las rayas les acribillaron las patas a aguijonazos, y a cada herida los tigres lanzaban un rugido de dolor. Pero ellos se defendían a zarpazos, manoteando como locos en el agua. Y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto por las uñas de los tigres. El Yabebirí parecía un río de sangre. Las rayas morían a centenares… pero los tigres recibían también terribles heridas, y se retiraban a tenderse y rugir en la playa, horriblemente hinchados. Las rayas, pisoteadas, deshechas por las patas de los tigres, no desistían; acudían sin cesar a defender el paso. Algunas volaban por el aire, volvían a caer al río, y se precipitaban de nuevo contra los tigres. Media hora duró esta lucha terrible. Al cabo de esa media hora, todos los tigres estaban otra vez en la playa, sentados de fatiga y rugiendo de dolor; ni uno solo había pasado. Pero las rayas estaban también deshechas de cansancio. Muchas, muchísimas habían muerto. Y las que quedaban vivas dijeron: —No podremos resistir dos ataques como éste. ¡Que los dorados vayan a buscar refuerzos! ¡Que vengan enseguida todas las rayas que haya en el Yabebirí! Y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo, e iban tan ligero que dejaban surcos en el agua, como los torpedos. Las rayas fueron entonces a ver al hombre. —¡No podremos resistir más! —le dijeron tristemente las rayas. Y aun algunas rayas lloraban, porque veían que no podrían salvar a su amigo. 53 —¡Váyanse, rayas! —respondió el hombre herido—. ¡Déjenme solo! ¡Ustedes han hecho ya demasiado por mí! ¡Dejen que los tigres pasen! —¡NI NUNCA! —gritaron las rayas en un solo clamor—. ¡Mientras haya una sola raya viva en el Yabebirí, que es nuestro río, defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras! El hombre herido exclamó entonces, contento: —¡Rayas! ¡Yo estoy casi por morir, y apenas puedo hablar; pero yo les aseguro que en cuanto llegue el winchester, vamos a tener farra para largo rato; esto yo se lo aseguro a ustedes! —¡Sí, ya lo sabemos! —contestaron las rayas entusiasmadas. Pero no pudieron concluir de hablar, porque la batalla recomenzaba. En efecto: los tigres, que ya habían descansado, se pusieron bruscamente en pie, y agachándose como quien va a saltar, rugieron: —¡Por última vez, y de una vez por todas: paso! —¡NI NUNCA! —respondieron las rayas lanzándose a la orilla. Pero los tigres habían saltado a su vez al agua y recomenzó la terrible lucha. Todo el Yabebirí, ahora de orillea a orilla, estaba rojo de sangre, y la sangre hacía espuma en la arena de la playa. Las rayas volaban deshechas por el aire y los tigres rugían de dolor; pero nadie retrocedía un paso. Y los tigres no sólo no retrocedían, sino que avanzaban. En balde el ejército de dorados pasaba a toda velocidad río arriba y río abajo, llamando a las rayas: las rayas se habían concluido; todas estaban luchando frente a la isla y la mitad había muerto ya. Y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas. Comprendieron entonces que no podrían sostenerse un minuto más, y que los tigres pasarían; y las pobres rayas, que preferían morir antes que entregar a su amigo, se lanzaron por última vez contra los tigres. Pero ya todo era inútil. Cinco tigres nadaban ya hacia la costa de la isla. Las rayas, desesperadas, gritaron: —¡A la isla! ¡Vamos todas a la otra orilla! Pero también esto era tarde: dos tigres más se habían echado a nado, y en un instante todos los tigres estuvieron en medio del río, y no se veía más que sus cabezas. 53 Pero también en ese momento un animalito, un pobre animalito colorado y peludo cruzaba nadando a toda fuerza el Yabebirí: era el carpinchito, que llegaba a la isla llevando el winchester y las balas en la cabeza para que no se mojaran. El hombre dio un gran grito de alegría, porque le quedaba tiempo para entrar en defensa de las rayas. Le pidió al carpinchito que lo empujara con la cabeza para colocarse de costado, porque él solo no podía; y ya en esta posición cargó el winchester con la rapidez de un rayo. Y en el preciso momento en que las rayas, desgarradas, aplastadas, ensangrentadas, veían con desesperación que habían perdido la batalla y que los tigres iban a devorar a su pobre amigo herido, en ese momento oyeron un estampido, y vieron que el tigre que iba delante y pisaba ya la arena, daba un gran salto y caía muerto, con la frente agujereada de un tiro. —¡Bravo, bravo! —clamaron las rayas, locas de contento—. ¡El hombre tiene el winchester! ¡Ya estamos salvadas! Y enturbiaban toda el agua verdaderamente locas de alegría. Pero el hombre proseguía tranquilo tirando, y cada tiro era un nuevo tigre muerto. Y a cada tigre que caía muerto lanzando un rugido, las rayas respondían con grandes sacudidas de la cola. Uno tras otro, como si el rayo cayera entre sus cabezas, los tigres fueron muriendo a tiros. Aquello duró solamente dos minutos. Uno tras otro se fueron al fondo del río, y allí las palometas los comieron. Algunos boyaron después, y entonces los dorados los acompañaron hasta el Paraná, comiéndolos, y haciendo saltar el agua de contento. En poco tiempo las rayas, que tienen muchos hijos, volvieron a ser tan numerosas como antes. El hombre se curó, y quedó 55 tan agradecido a las rayas que le habían salvado la vida, que se fue a vivir a la isla. Y allí, en las noches de verano le gustaba tenderse en la playa y fumar a la luz de la luna, mientras las rayas, hablando despacito, se lo mostraban a los peces que no le conocían, contándoles la gran batalla que, aliadas a ese hombre, habían tenido una vez contra los tigres. El vuelo del sapo 53 L o que más me gusta es volar –dijo el sapo. Los pájaros dejaron de cantar. Las mariposas plegaron las alas y se quedaron pegadas a las flores. El yacaré abrió la boca como para tragar toda el agua del río. El coatí se quedó con una pata en el aire, a medio dar un paso. El piojo, la pulga y el bicho colorado, arriba de la cabeza del ñandú, se miraron sin decir nada. Pero abriendo muy grandes los ojos. El yaguareté, que estaba a punto de rugir con el rugido negro, ese que hace que deje de llover, se lo tragó y apenas fue un suspiro. El sapo dio dos saltos para el lado del río, mirando hacia donde iba bajando el sol, y dijo: –Y ahora mismo me voy a dar el gusto. –¿Está por volar? –preguntó el piojo. –Los gustos hay que dárselos en vida, amigo piojo. Y hacía mucho que no tenía tantas ganas de volar. Un pichón de pájaro carpintero se asomó desde un hueco del jacarandá: –Don sapo, ¿es lindo volar? Yo estoy esperando que me crezcan las plumas y tengo unas ganas que no doy más. ¿Usted me podría enseñar? –Va a ser un gusto para mí. Y mejor si lo hacemos juntos con tu papá, que es el mejor volador. –Sí, mi papá vuela muy lindo. Me gusta verlo volar. Y picotear los troncos. Cuando sea grande quiero volar como él, y como usted, don sapo. El piojo miraba y comenzaba a entender. El yacaré seguía con la boca abierta. El tordo y la calandria se miraron y decidieron que era hora de intervenir. –Don sapo –dijo el tordo–, ¿se acuerda de cuando jugamos a quién vuela más alto? –Ustedes me ganaron –dijo la calandria– porque me distraje cantando una hermosa canción, pero otro día podemos jugar de nuevo. 53 –Cuando quiera –dijo el sapo–, jugando todos estamos contentos, y no importa quién gane. Lo importante es volar. –Yo también –se oyó una voz que venía llegando–, yo también quiero volar con ustedes. –Amigo tatú –saludó el sapo–, qué buena idea. –Pero no se olvide de que no me gusta volar de noche. Usted sabe que no veo bien en la oscuridad. –Le prometo que jamás volaremos de noche –dijo el sapo. La pata del coatí ya parecía tocar un tambor del ruido que hacía subiendo y bajando. El yacaré cerró los ojos pero siguió con la boca abierta. Los ojos de la pulga y el bicho colorado eran como una cueva de soledad. Cada vez entendían menos. El sapo sonrió aliviado. El tordo y la calandria le habían dado los mejores argumentos de la historia, y ahora el tatú le traía la solución final, ya que el sol se acercaba a la punta del río. –¿Se acuerda, amigo sapo –siguió el tatú–, cuando volábamos para provocarlo al puma y después escapar? –¿Así fue? Yo había pensado que el puma era el que escapaba. –No exageremos, van a pensar que somos unos mentirosos. –¡Y qué otra cosa se puede pensar! –dijo la lechuza, que había estado escuchando todo. –Gracias –dijo el sapo en voz baja, como para que lo escucharan solamente sus patas. Eso era lo que estaba esperando. Alguien con quien discutir y hacer pasar el tiempo. –En todo el monte chaqueño no hay mentirosos más grandes –siguió la lechuza–. Y ustedes, bichos ignorantes, no les sigan el juego a estos dos. –¿Cuándo dije una mentira? –preguntó el sapo. –¿Quiere que hable? ¿Quiere que le diga? –Hable nomás –dijo el sapo, contento porque la lechuza lo estaba ayudando a salir del aprieto. 53 –Mintió cuando dijo que los sapos hicieron el arco iris. Mintió cuando dijo que hicieron los mares y las montañas. Cuando dijo que la tierra era plana. Cuando dijo que los puntos cardinales eran siete. Cuando dijo que era domador de tigres. ¿Quiere más? ¿No le alcanza con esto? El sapo escuchaba atentamente y pensaba para qué lado convendría llevar la discusión. –Me sorprende su buena memoria, doña lechuza. Ni yo me acordaba de esas historias. –Y yo me acuerdo de otra historia, don sapo, esa de cuando usted inventó el lazo atando un montón de víboras –dijo el piojo. –Otra mentira más grande todavía –rezongó la lechuza–, miren si un sapo va a vencer a un montón de víboras. Los ojitos del piojo brillaron de picardía. –Pero yo lo vi. Era una tarde en que el sol quemaba la tierra y las lagartijas caminaban en puntas de pie. Yo vi todo desde la cabeza del ñandú, ahí arriba, de donde se ve más lejos. –Piojito, sos tan mentiroso como el sapo y nadie te va a creer. Es mejor que se vayan de este monte ya mismo. Y que no vuelvan nunca más. –Ahora que me acuerdo, yo sé un poema que aprendí dando la vuelta al mundo –dijo el bicho colorado–. Dice así: De los bichos que vuelan Me gusta el sapo porque es alto y bajito gordito y flaco –¡Qué hermoso poema! –dijo el pichón de pájaro carpintero–. Cuando sea grande yo quiero hacer poemas tan hermoso como ése. –Doña Lechuza –dijo la pulga–, estas acusaciones son muy graves y tenemos que darles una solución. –Hay que decidir si el sapo es un mentiroso o un buen contador de cuentos –propuso el yacaré. 53 –Eso es muy fácil –opinó el coatí–, los que crean que el sapo es mentiroso digan sí. Los que crean que no es mentiroso digan no. Y listo. –Y si se decide que es un mentiroso se tiene que ir de este monte –dijo la lechuza. –Claro –opinó la pulga–. Si es un mentiroso se tiene que ir. –Aquí no queremos mentirosos –dijo el yacaré. –Yo mismo me encargaré de echar al que diga mentiras. O lo trago de un solo bocado –dijo el yaguareté. –Eso sí que no –protestó el yacaré–. Tragarlo de un solo bocado es trabajo mío. –Dejen que le clave los colmillos –dijo el puma, que recién llegaba–. Odio a los mentirosos. –Bueno –dijo la lechuza–, los que opinen que el sapo es un mentiroso, ya mismo digan "sí". En el monte se hizo un silencio como para oír el suspiro de una mariposa. Después se oyó un SÍ, fuerte, claro, terminante y arrasador. Un SÍ como para hacer temblar a todos los árboles del monte. Pero uno solo. La lechuza giro la cabeza para aquí y para allá. Pero el SÍ terminante y arrasador seguía siendo uno solo. El de ella. Y entonces oyó un NO del yacaré, del piojo, de la pulga, del puma, de todos los pájaros, del yaguareté y de mil animales más. El NO se oyó como un rugido, como una música, como un viento, como el perfume de las flores y el temblor de las alas de las mariposas. Era un NO salvaje que hacía mover las hojas de los árboles y formaba olas enloquecidas en el río. La cabeza de la lechuza seguía girando para un lado y para el otro. Había creído que esta vez iba a ganarle al sapo, y de golpe todos sus planes se escapaban como un palito por el río. Pero rápidamente se dio cuenta de que todavía tenía una oportunidad. Y no había que desperdiciarla. Ahora sí que lo tenía agarrado: el sapo había dicho que iba a volar. 53 Mientras tanto, todos los animales festejaban el triunfo del sapo a los gritos. Tanto gritaron que apenas se oyó el chasquido que hizo el sol cuando se zambulló en la punta del río. Pero el tatú, que estaba atento, dijo: –¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Se nos hizo de noche y ahora no podremos volar. –Yo tampoco quiero volar de noche –dijo el tordo–. A los tordos no nos gusta volar en la oscuridad. –Los cardenales tampoco volamos de noche –dijo el cardenal. –De noche solamente vuelan las lechuzas y los murciélagos –dijeron los pájaros. –Será otro día, don sapo –cantó la calandria–. Lo siento mucho, pero no fue culpa nuestra. Esa lechuza nos hizo perder tiempo con sus tonteras. ¿Usted no se ofende? El sapo miró a la lechuza , que seguía girando la cabeza para un lado y para el otro, sin saber qué decir. Después miró a la calandria, y dijo: –Siempre hay bichos que atraen la mala suerte. Pero no importa, ya que no podemos volar, ¿qué les parece si les cuento la historia de cuando viajé hasta donde cae el sol y se apaga en el río? 53 ¡P — El sueño del yacaré ara mí que el mundo es redondo! —dijo la pulga mientras miraba las nubes, que esa mañana se movían dibujando pájaros y pumas. —¡Estamos todos locos! —protestó el yacaré—, ¡cómo va a ser redondo! Mire, doña pulga, yo he recorrido el río Bermejo de una punta hasta la otra, y comprobé que el mundo es plano. —Ya sé que usted anda por todo el río, pero, ¿eso qué tiene que ver? —Es que, si fuese redondo, el agua se caería y, si no se cae, es porque la Tierra es chata. Usted sabe que el yaguareté y el puma recorren el monte para todos lados y conocen lo que hay que conocer de cada árbol y de cada pastito. Ellos también saben que la Tierra es plana. —Y a mí, ¿por qué se me ocurren esas ideas? —Porque conversa con el bicho colorado, que siempre anda con el cuento de que dio la vuelta al mundo. Él dice que el mundo es redondo. —Todos dicen que el río corre —dijo la pulga hablando para ella sola—, tal vez sea que el agua se está cayendo. —No lo había pensado —dijo el yacaré—, pero ahora mismo lo voy a pensar. Y el yacaré para un lado y la pulga para otro se fueron a pasar el día cada cual con sus problemas. Pero algunos pensamientos se quedaron dando vueltas, porque a los pensamientos no se les puede ordenar lo que tienen que hacer. Esa noche fue larga como nunca, nadie sabe por qué. Los bichos de luz se cansaron de iluminar, hasta que se fueron apagando junto con las estrellas, casi casi sin hacer ruido. Y llegó un nuevo día. El pájaro mañanero cantó su primera canción. El canto de las chicharras comenzó a pintar las flores. El yacaré salió del agua, apurado, llamando a los gritos a todos los bichos. —Eh, don yacaré —dijo el carpincho—, todavía estamos durmiendo. 53 —Disculpen, disculpen, pero esto no puede esperar. Tengo que contarles qué estuve soñando. —Bah, yo sueño todos los días —dijo el tapir. —Y yo, de día y de noche —dijo el tatú— , porque me gusta soñar. —Sí, pero ahora tuve un sueño muy raro. Soñé que el mundo era redondo. —¿Redondo? ¿Como el quirquincho cuando se hace una pelota? —No va a ser este jabalí el que le discuta —dijo el jabalí—, pero esa es una idea muy loca. —Claro que sí, por eso la estoy contando. —Si es por sueños locos, yo tengo otro para contar —dijo el ñandú—, y no lo conté antes porque no me animaba. —¿Cuál es su sueño? —preguntó la iguana. —Soñé que la Tierra giraba alrededor del Sol. —¡Qué locura más grande! —dijo el carancho—. Todos los días vemos que el Sol gira alrededor de la Tierra. —Por eso no me animaba a contarlo. —¡Que la Tierra es redonda, que la Tierra gira alrededor del Sol! ¿Qué más seguiremos escuchando? —protestó la vizcacha—. Habrán comido algo que les hizo mal. —Yo también tuve un sueño —dijo el picaflor—, pero… no me animo a contarlo. —¡Anímese! Ya que estamos en el baile, bailemos. Estamos preparados para cualquier cosa —dijo el jabalí. —Bueno, pero no me animaba porque este sueño nos toca de cerca y alguno se puede ofender. Soñé que, hace mucho mucho tiempo, todos los animales eran diferentes. Ninguno era como es ahora. —Eso sí que no tiene sentido —dijo el quirquincho—. Cualquiera sabe que los quirquinchos somos así desde el comienzo del mundo. 53 —Ese es el más loco de todos los sueños —dijo el piojo—, pero tiene que ver con el sueño que yo tuve. Soñé que existieron muchísimos animales que ahora no están más. Uno de esos, el más grande de todos, se llamaba dinosaurio. —Lo peor de todo me pasó a mí —dijo el mono—. Soñé que los monos somos parientes de los hombres... —Ay, ay, ay, ¡qué sueño tan triste! —dijo el bicho colorado—. Pero no se preocupe, amigo mono, no puede ser verdad tanta desgracia. —¡Y yo que no contaba mi sueño! —dijo el jabalí—. ¿Lo cuento? —Claro que sí, y sin perder tiempo —dijeron todos. —Bueno, pero después no se rían... Soñé que las estrellas se movían en el cielo y cada una iba por su lado, unas más cerca y otras más lejos. —Creo que se nos está yendo la mano —dijo el carancho—. Estaba bien tener algún sueño loco, pero otro más y otro más y otro más, ya no tiene sentido. Ahora los locos somos nosotros. —Sí, sí —dijo la iguana—, mejor cada cual se va a su casa y nos olvidamos de esta conversación. —Y una cosa más —dijo el carancho—, también olvídense de andar soñando. No nos puede traer nada bueno. El tapir por aquí, la iguana por allá, el yacaré por el río, la paloma por el aire, el monito por los árboles, el quirquincho por su cueva, cada uno se volvió para su casa. ¿Y se olvidaron de lo que habían estado conversando? ¿Se olvidaron de soñar? Tal vez sí. O tal vez no. Porque a los sueños no se les puede ordenar lo que tienen que hacer. Lo cierto es que el piojo, la pulga, el ñandú, la cotorrita verde, el tatú, el tapir, el yaguareté, el jabalí y mil animales más andan por ahí hablando solos, y se los oye murmurar: “La Tierra es redonda, la Tierra es redonda, la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol, 53 qué idea más loca, qué idea más loca, pero no me la puedo sacar de la cabeza ¿Quién conoce a un elefante? T al vez todo comenzó ese día en que alguien nombró al elefante y nadie sabía que era un elefante. No pasó nada, pero la palabra elefante e-l-e-f-a-n-t-e, elefante, comenzó a dar vueltas por muchas cabezas. - Yo no les tengo miedo a esos elefantes- dijo el sapo inflándose. - Pero mire, don sapo, que dicen que vive muchos años- contestó preocupada la vizcacha. - Esas son puras historias, yo lo desafío a pelear a cualquier elefante que ande por ahí. Seguramente es un animal de patas gordas al que le hago una zancadilla, le salto sobre la cabeza y se rinde y no quiere pelear más. - ¿Usted cree que es un animal con patas gordas?- preguntó la vizcacha. - Seguro, seguro. ¿Qué otra cosa puede ser? Y encima trompudo. -¿Trompudo? - Sí. Sí. Si quiere se lo dibujo. Y con un palito el sapo hizo en el suelo un dibujo así: -Qué bicho feo! -dijo la vizcacha- ¿Está segu ro de que es tan feo? - Si, sí. Y cobarde. Porque ni siquiera se ani ma a correr conejos. Seguro que le tiene miedo a los conejos. Debe ser un animal orejudo. - Orejudo? ¿Usted cree que es orejudo? -Más que seguro. Y con cola corta, que es lo más feo que hay. Lindos son los animales con cola larga y mejor sin nada de cola, pero con cola corta... Mire, se lo dibujo: 53 -Pero, don sapo, ¿ y si tiene grandes dientes? –dijo preocupada la vizcacha. -¿Grandes dientes? No me haga reir. No debe tener más que dos. Sí, seguro que sólo tiene dos. Lindos son los animales que tienen mu chos dientes, y más los que no tienen ninguno. Pero tiener solamente dos... -¿Y si son grandes? -Si son grandes deben ser inútiles de grandes. Serán así: -¿Y será todo peludo? --¿Peludo? No. Como si lo estuviera viendo. Lindos son los animales peludos, y más los que no tienen nada de pelo. Pero éste debe tener cuatro pelos locos, que es lo más feo que hay. Seguro que sí, cuatro pelos locos. --¿Y el tamaño, don sapo? ¿Cómo será el ta maño? -Por la facha, como un ratón. Seguro que sí, como un ratón. ¿No le digo que yo le hago una zancadilla y le salto a la cabeza y se rinde y no quiere pelear más? -¡Usted sí que sabe cosas, don sapo! -Ja! -dijo el sapo-. ¡A quién le van a hablar de elefantes! Y poniéndose un pastito en la boca con gesto compadre, se zambulló en la laguna ante los ojos admirados de la vizcacha. 53 53