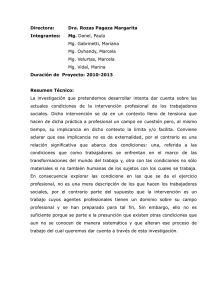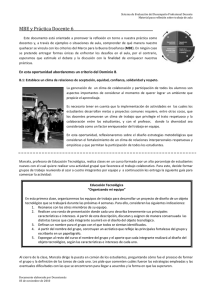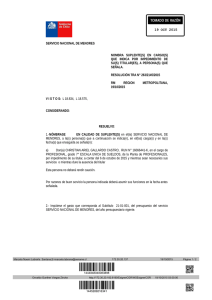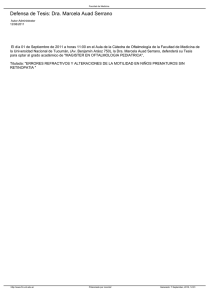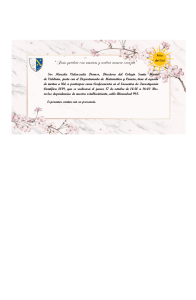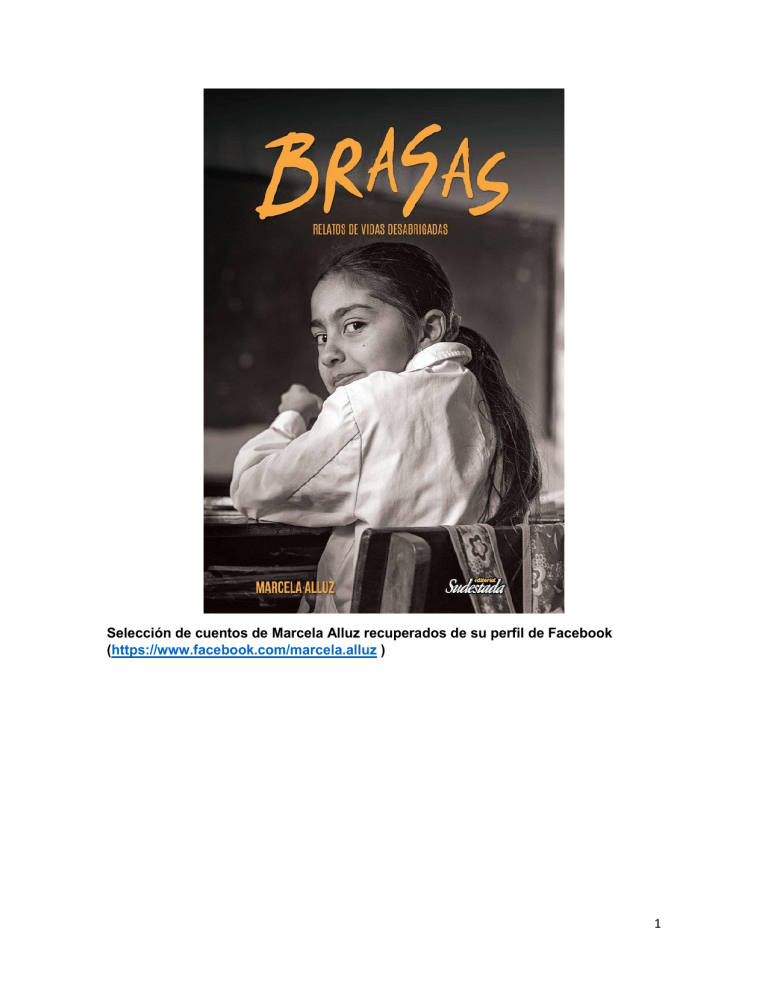
Selección de cuentos de Marcela Alluz recuperados de su perfil de Facebook (https://www.facebook.com/marcela.alluz ) 1 El corazón de algunas maestras Marcela Alluz Me acuerdo de todas. De todos. De cada estudiante que pasó por mis aulas. De Carolina que era alérgica a las abejas, de Emanuel que se comió diez bayaspirinas mientras yo escribía en el pizarrón, de Lucas el estudioso y Lucas el revoltoso. De Guadalupe que bailaba y brillaba, de Maria Pía que lloraba mucho, de Ignacio que se le murió la madre años después de ser mi alumno y yo le hice llegar una cartita que le había escrito ella, para cuando él sea grande. Esas ideas que se nos ocurren a veces a las maestras. El último día él no fue al acto y esa esquela quedó entre mis papeles. Cuando me enteré que había muerto se la hice llegar con un compañero. Él ya no vivía en Córdoba. Dicen que lloró como no lo había hecho en su entierro. Yo lo abracé tiempo después y sé que algo de ese niño que fue, abrazó en mi alguna huella de la madre. Memoria maldita que a veces me reclama lo que no hice. Y me remuerde el corazón no haberle hecho yo el disfraz a Matias para que sea un San Martin de uniforme y charreteras, y no actuara así nomás, de guardapolvo, no regalarle a Rocío las zapatillas que le envidiaba a Anita y así, a lo mejor, no le tirara de las trenzas en los recreos. Tanto. Los beso, en la vigilia de algunas noches. Ojalá se acuerden más de mi risa que de la impaciencia cuando no sabían las tablas. Ahora me doy cuenta que aprender los departamentos y capitales no era tan necesario como haberles enseñado a ser más amables. A perdonarse sus fallas, sus imperfecciones, sus bajezas. A quererse más y juzgarse menos. Sé que una maestra no puede abarcar las orfandades que cargan, pero sí pasarles la mano por el pelo, corregir con lápiz, atarles los cordones, secarles las lágrimas. Sé que una maestra no puede muchas cosas, pero sí recordarse a ella misma de guardapolvo y medias tres cuarto, y pensar qué seño hubiera querido tener. 2 Infancias Marcela Alluz Adentro de un libro, agazapada, permanece mi infancia de medias casi blancas, ausente de la niña deportista que soñaba mi madre y dándole con mis pies tropezadores la resignación de su anhelo de una hija bailarina. Hoy me sigue la añoranza de los días de lluvia entre las páginas de una historia. Buscarás evadirte, me salen algunos, por allí, cuando me hablan y los miro traspasada la mirada por las letras, el dedo pendiente entre las hojas, esperando que se callen para volver a las palabras. No lo sé, tal vez lo sea; y si es así, bienvenida también esa manera de transitar la vida con un libro en la cartera. Sabiendo, con la certeza de los que buscamos un final perfecto, que cada página leída es un lazo que nos va atando con esa otra que somos nosotras también y estamos en alguna parte. 3 El Agus Marcela Alluz El Agus tiene doce años y el tourette le sacude el cuello y la cara se le mueve en muecas que él ignora. Espera que el brazo deje de moverse solo y levanta el vaso de jugo, y se ríe. El Agus nos ha enamorado a todos y todas con la entereza que tiene en ese cuerpo de fruta, con la valentía que enfrenta las miradas de los que se quedan viéndolo mientras él espera que le pasen los tics para seguir la charla o el partido exactamente donde lo había dejado. Cuando lo miramos, a ese niño hermoso de risa eterna, estoy segura que nos metemos los problemas en los bolsillos y decimos, la puta madre. A veces lo hemos visto llorar porque le explota de dolor la nuca y la mandíbula, pero apenas le pasa, vuelve, y arremete con sus ojos de agua con esta vida, que a veces como ruleta rusa, nos emploma el cuerpo, y él nos muestra, sin tener idea, todo lo que se puede hacer con una bala atravesada entre los dientes. Una lección magistral es verlo andar por los pasillos, escribir interrumpido, comer a los sacudones y vivir, como si la vida fuera una fiesta. No puedo mirarte Agus sin estremecerme entera, sin atusar estas ganas de abrazarte y decirte, Campeón, chiquito, hermoso niño. Pero a vos no te gustan las evidencias, y sin nombrar eso que te toma el cuerpo, vos agarras el toro por las astas y en lugar de pelearlo en el ruedo, lo amansas como a una bestia buena y nos enseñas que la vida se trata de eso, de saber qué hacer con eso. El Agus. Te nombro, y sin que lo sepas, me saco la galera ante vos y ante quienes te han sabido parar así, como un coloso. 4 El pibe de la gorra Marcela Alluz Voy a llamar a la Senaf me dice la directora ofuscada, por teléfono. La madre no se hace cargo. Tiziano le pega a los compañeros, se burla, se escapa de la fila y se esconde en el baño al momento de izar la bandera. Habló con el padre, pregunto. Siempre pregunto por el padre. Frecuentemente no se los llama a ellos. Está preso, me responde. Y la madre, sigue hablando, disculpe licenciada pero la madre trabaja de noche y viene vestida de forma inadecuada. Si, afirma, voy a denunciar. Hace siete años que Tiziano va a esa escuela. Es la primera vez que hace terapia porque la madre consiguió trabajo y la obra social la cubre. Cuida enfermos la mujer, y se viste como quiere. Le da de comer, lo materna como puede y lo deja dormido en casa de una amiga que también recibe a la hija de otra compañera que labura de noche. Entre las mujeres siempre hay lazos. Sí que se porta mal Tiziano, extraña al padre que no ve hace mucho, no tiene en claro porque está en prisión. No le gusta la escuela y a los doce años apenas lee, apenas escribe. Le gusta la hora de música y lleva el redoblante en la murga del barrio. Tengo un ritmo, me dice y es la única vez que sonríe. Bam Bam me llaman los chicos, se ufana. Sí se encierra en el baño. A veces lloro me cuenta. Y no voy a la formación porque me obligan a sacarme la gorra. Extraigo un juego del armario y es un as ganandome al ajedrez. Antes de irse se mira al espejo, se acomoda el pelo. Un día voy a usar ropa rocha, exclama. Y se va, caminando solo las veinte cuadras hasta la casa. No llame todavía, le digo a la directora. Deme tiempo, dele tiempo. En la semana voy a la escuela a hablar con usted, le aseguro. Y desde ya preparo los argumentos para que está señora no desarme con sus palabras serpientes, el precario equilibrio que empieza a hacer Tiziano en el consultorio. 5 Las causas Marcela Alluz Señora mamá, Martín no trajo los materiales para Plástica, anota la profe con tinta negra en el cuaderno de comunicados. Él lo guarda en la mochila desvencijada y acepta a desgano compartir el pedacito de plastilina que le ponen en la mesita los compañeros. Amasa con la pena de sus ocho años hasta convertir todo en un bolo marrón oscuro. Martín vive con la abuela, y ella a veces se olvida de mandar los elementos o no tiene tiempo de comprarlos. Ella tiene la culpa, piensa. Por qué la profe me reta a mí. Por qué no le dice Señora abuela, acuérdese de tal cosa. Sonríe imaginando a alguien retándola. A ella. A esa viejita indomable que lo cría a él y a sus hermanas. Que le pica las galletas en la leche y le baja los ruedos del pantalón con dos anteojos encimados. Ni piensa mostrarle la nota, decide mientras le tira las trenzas a la compañera de adelante y pisa la masa de color marrón como su tristeza, como su orfandad, como la sonrisa de la profe cuando es para otros y no para él. Para él, que con tal de que lo mirase, es capaz de romper en pedacitos la hoja de la carpeta y tirarlos al suelo, mientras los demás lo acusan y ella le dice, Qué raro Martín portándose mal. 6 Gisela Marcela Alluz Entré a la casa y se lo arrebaté a la madre, me cuenta. Yo no sé qué le pasa a esta chica, sigue, la conozco desde pequeña. Se volvió loca, no sabes cómo le pegaba al Dylan. Qué hicieron con el niño, pregunto. La policía se lo llevó en guarda, responde. Y el padre, interrogo. Blanquea los ojos. La Gise no tiene idea quién es, lo tuvo de changuita, a los quince, ahora tiene como diecinueve. Sigue siendo casi niña, opino. Pero siempre fue asi, sabe, muy suelta, de andar sola. Nunca quiso hacerme caso. Bueno, yo tampoco me supe imponer. Se frota las manos. Yo no me lo hice quedar al Dylan porque ya bastante tengo con los otros y la casa, y mi marido que es bastante….dificil. Donde dice dificil se lee violento, me digo. La Gise está detenida, sola. La madre tiene otros asuntos que atender. No tiene lugar donde volver. Su casa es un hacinamiento de niños y adultos que duermen en las mismas camas. La Gise está detenida y Dylan llora porque la extraña. Me entrevisto con ella y me dice que no puede más, que no lo quiere al hijo, que no lo sabe criar, que está cansada. Yo no lo quería tener, solloza, pero no sabía a dónde ir. En la guardia la enfermera me dijo de todo cuando avisé que quería abortar. Casi a patadas me corrió. Te hubieras cuidado, me gritó. Bien que te gustó, bancatela ahora. Mi vieja me echó de casa. Ni te imaginas por dónde anduve mendigando. Tiene la mirada triste y las manos rotas. Una mejilla morada porque la golpearon las otras cuando llegó. Me lo merezco, dice. Me pasé. Me desquité con él de la rabia que tengo. Ojalá se lo lleve alguien que lo quiera. Pobrecito. Mujer sin tribu, sin estudios, sin trabajo, sin amor, sin hijo ahora. Juzgada y sentenciada por una sociedad que no perdona a las malas madres, como les dicen, ni a las mujeres verdes. Muñecas, dice una rubia en la tele. Muñeca rota la Gise. Vida que rueda barranca abajo. Se cierra tras mis pasos la puerta con el sabor metálico de las jaulas. Necesito correr a abrazarme a la manada de mi gente y gestar nidos para cobijar tanta orfandad. 7 CUD Marcela Alluz Necesita un CUD, me dijo la maestra y yo pensé que me hablaba de alguna marca de fibrones. Certificado Único de Discapacidad, tradujo cuando vio mis ojos impertérritos. La última palabra me hizo sombra en todo el cuerpo y me imaginé aterrada, a Benja con una camisa de fuerza. A Benja que hace amigos en las plazas y es el que más goles hace en el equipo del barrio. A mi hijo que se ríe con cascabeles en la boca y sabe que me aprieto las manos cuando quiero llorar. No aprende, siguió diciendo. No aprende, pensé yo y recordé cómo me enseñó a usar el celular nuevo y a pasar la tarjeta por el lector del colectivo. No suma ni resta, agregó sin saber que me ayuda a contar los billetes del monedero y calcular si alcanza para otro paquete de coquitas. Continuó enumerando las necesidades especiales que según ella tenía y me explicó lo que hablaron con el equipo de la escuela. No te preocupes mamá, intentó tranquilizarme. No, no soy su madre señorita maestra, llameme por mi nombre. Y no puedo pacificarme si alguien me dice que la condición de estar en la escuela son esas siglas que no quiero nombrar. Me llevaron a una sala para que pase el mal trago y me fueron contando las bondades de ese papel que pareciera ser la ganzúa de los saberes de Benja. Para que acceda a prestaciones y podamos ayudarlo, dijo la directora y me aferré con las uñas a esa otra palabra. Accesibilidad. Hubiera empezado así, pensé. Es verdad que a mi niño le cuesta la escuela, que se le tuercen las letras y no alínea los números. Es cierto que una ayuda no lo vendría mal. Pero de allí a discapacitarlo había una distancia tan enorme como la que existe entre el Benja de la casa y el Benja de la escuela. Si tan solo ese papel tuviera otro nombre, si no fuese necesario discapacitarlo para poderlo capacitar. Me volví caminando todas las cuadras hasta mi puerta. Él estaba mirando la tele cuando llegué y apenas me vio entrar me abrazó, supo que me apretaba las manos, supo que quería llorar. 8 Transar Marcela Alluz Dichosas las que lloran pensé mientras le miraba a la Viqui Soria dos lágrimas como células de naranja colgadas de sus ojos. Yo nací grande, lo supe a los seis años de guardapolvo celeste y una adultez que me obligaba a mirar el patio como un espacio donde corrían las tontas. Me aburrían inmensamente los juegos de atraparse una a la otra, el pegamanos, el gallito ciego. Me atraían los libros, las conversaciones de los grandes, los secretos que se escondían en el claustro de monjas detrás de la capilla. Quería saber con morbosa curiosidad de qué hablaban las maestras en la sala y porqué mi madre le había regalado una muñeca a la portera. Me portaba mal a sabiendas, para que me llevaran a dirección y me sacudiera el tedio del pizarrón con cuentas que sabía de memoria. Odiaba la voz aniñada que ponían las maestras jardineras y amaba hasta el éxtasis la maldad de la señorita María Elena porque me hacía sentir mirada. Mirada, percibida, sujeta, persona. Pero trancé con las bondades de ser igual a todas y no la bicha rara que escondía los libros para que nadie supiera que leía novelas prohibidas. Por eso me colé en las filas del Martín Pescador y largué carcajadas falsas cuando la farolera tropezaba. Por eso dejaba sin terminar las pruebas aunque me supiera los temas y me sobrara el tiempo. No levantaba la mano, mordiendo en la boca las respuestas. Y envidiaba con todo el corazón de primer grado a quienes tenían la dicha de llorar por unas sumas incompletas, y no por los días perdidos en aulas con corbata azul, encerradas en salones donde jamás se nombraba a Margarita Gautier. 9 Fea Marcela Alluz Me dijeron fea, dice y los ojos oscuros se le llenan de agua. Me cuenta que la seño le dijo que no les de importancia, pero que a ella le dolió como una pedrada. Fea, le han dicho. Y con tres letras fue expulsada del Paraíso de las aptas, las indicadas, las que pertenecen. Le han dicho fea y los moños rosados de sus trenzas se tornaron lazos grises que chorrean tristeza. La paro frente al espejo enorme del consultorio. Le muestro su nariz dibujada, los hombros de escuadra, la boca de fruta. Apenas sonríe. Le duele en el pecho una palabra. Tres letras que como dardos alcanzaron su corazón de azucar y la hiel le invade la piel oscura de su espalda. Que no le de importancia, le dijo la seño. Sabrá la maestra que a los siete años no se puede ignorar una herida así. Que se debería parar la clase, suspender el recreo, el mundo si es preciso. Detener las matemáticas, las ciencias, las artes y hablar de un corazón que sangra, de una niña que sufre, advertir que no sólo no se tiran piedras sino tampoco se arrojan palabras que lastiman. Buscar la manera de hacerlo sin exponerla, sin habilitar que en el recreo además de fea, le digan buchona. Buscar una balanza dibujada en donde el platillo se incline hacia las buenas palabras, las que alegran, las que suman, las de colores brillantes. Dibujar esa balanza en la pizarra y que cada quien pueda anotar las que muevan el peso hacia el lugar que hace sonreír la boca de la infancia. 10 Madre tácita Marcela Alluz La seño nos previno, Viviana no tiene mamá. Sean buenos, prestenle los útiles, convidenle merienda. Y qué, pensé yo recordando los días que hacía que no veía a la mía. Miré los cuatro lápices atados con una gomita y toqué mis bolsillos flacos sin merienda. Dichosa, me dije. Poder decir a los cuatro vientos que no tenía mamá. Seguramente era mucho mejor eso, a la mujer taciturna que algunas tardes pasaba por mi casa. Mejor mil veces una mamá que se muera y no otra que ande por ahi sin saber las ocasiones en que me mordía las manos para no llamarla. En el recreo, todas las chicas le invitaron gomitas y galletas. Yo extendí la mano, sabiendo que no caerían ni sobras. Y envidié amargamente esa orfandad expresa que se gritaba a los cuatro vientos y despertaba la pena. Inútil y maldita mi orfandad tácita que me negaba hasta la lástima de quien podía llorar validamente una ausencia. 11 Ramiro Marcela Alluz Ramiro no aprende a leer. Apenas si escribe su nombre. Pero suma y resta. Y sabe exactamente cuánto dinero le falta para comprar un paquete de galletas. Cruza las avenidas con la astucia de los gatos y entiende cuándo callarse. En la esquina, los chicos y las chicas buscan su compañía y se ríen de sus ocurrencias. Por eso le asombra lo que le pasa cuando entra a la escuela. Todo se torna otro mundo y hasta los compañeros lo dejan de lado al momento de armar equipo. A veces la maestra lo pone a su costado, en el escritorio, y él quisiera poder descifrar esos símbolos que ella dibuja con la lapicera. Puede copiarlos, si se esmera. Prolijos, iguales, apoyados en el renglón de la hoja. Pero no sabe qué dicen. Una tarde Amira entra al aula. Es más baja que él, y recién llega al grado. Se sienta a su lado porque es el único que está solo. Le convida la mitad de su factura y le deja copiar el resultado de las sumas. Apenas hablan, apenas. Y Ramiro mira cada día las letras azules en la tapa de su cuaderno. Ahi dice Amira, le dice ella con su voz de pájaro. Él se graba a fuego esa palabra y advierte que algunas letras coinciden con su nombre. Juegan los dos, náufragos de los recreos, a moverlas y encuentran que Amir entra en Ramiro. Un velo se descorre en la mirada del niño. Solos, ajenos a todo lo que ocurre en los patios, en el destiempo de los saberes, una niña le abre la puerta de la magia. Y sin brújula aparente, se alínean los geroglíficos y cobran sentido. De grande, olvidado de la parte oscura de la infancia, un hombre asocia, y ni siquiera recuerda porqué, la palabra amor a unas letras azules que cabían en su nombre. 12 Hablan de mi hijo Marcela Alluz En el grupo de whatsap hablan de mi hijo. Muda asisto al escarnio cotidiano de las quejas porque dicen que no deja dar clase, que agrede, que les contesta a las profes. Todas las madres saben que estoy ahí. Figura mi cara y mi nombre. Pero no me registran. Dicen que mi Fede es agresivo, que insulta a sus hijos y que parece no darse cuenta el daño que hace. Qué hacen los padres, pregunta una. La madre diría yo, si dijera algo, la madre, porque el padre de Fede no existe y en el medio de la bronca me hace gracia porque todas son madres pero dicen, Nosotros, los papás de Cuarto. No voy a responder, no sé qué decir. Hacerlo ahora también sería una forma de aceptar todo lo que estuvieron diciendo. Voy a la escuela, le cuento a la Vice lo que está pasando y ella me responde que esos grupos no tienen nada que ver con la escuela, que lo arreglemos nosotras. Váyase del grupo, me aconseja. Lo pensé, pero también es la única manera de enterarme de las tareas y de cuándo tienen prueba. Es horrible, pero ahí estoy. Muda, leyendo cada vez que aparece un aviso en la pantalla. Ojalá lo echen de la escuela, piden. Y yo le pregunto a Fede qué hace, cómo se porta, y él se encoge de hombros. No me 13 quieren mamá. Nadie se junta conmigo. Lo miro a veces cuando voy a buscarlo y me da bronca verle actitudes que sí, son molestas. Cuando abren la puerta y todos quieren salir disparados a su casa, él se agacha a atarse los cordones provocando que lo empujen, lo pateen, lo insulten para que salga de ahí. Por qué haces eso, le pregunto indignada cuando subimos al auto. Qué cosa, declara sin mirarme. Sabes qué, le grito. Empiezo a retarlo y me caen las lágrimas. Las calles están llenas de niños con uniforme, niños que se ríen, que juegan, que van en grupo. No me quieren, repite él y también llora. Paro en la esquina. Abro el celu, salgo del grupo y lo abrazo. Este es mi hijo, y me tocará a mí sostenerlo y mirarlo para que no tenga que llamar la atención. 14 En el nombre del hijo Marcela Alluz Dice la Biblia que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Como mi boca habla y dice tu nombre, como bendición, insulto o conjuro, debo creer que mi corazón está lleno de vos. Y cuando digo lleno, no sé si lo digo por colmado o hastiado. Hasta ese límite se me confunde tu presencia o tu ausencia. Por eso estas palabras, para vaciar mi sangre como las sangrías que se practicaban con el fin de sanar, creyendo de esta forma que tu nombre dejará de dolerme. Me guía la desorientación y la falta de brújula o astrolabio, me lleva a oír como a oráculo a las voces de aquellos que dicen amarme. No me sirve como mapa de ruta la profesión que tengo ni la experiencia con otros hijos, no me sirven las lecturas, los cursos ni la voz de mi madre y sus reproches. Camino a tientas y en esta penumbra tus ojos me iluminan a veces mirándome como cuando todavía me creías. Anoche te he soñado, pequeño y sonriente. Comenzabas siendo grande y luego yo te bajaba de un placard y te convertías en ese niño que fuiste de risa fácil y buzo azul con hipopótamos naranjas. He sido una buena madre, te preguntaba. Y vos, con tu voz de niño me respondías, La mejor. Hasta en los sueños te voy rastreando y buscando a ciegas. Hasta en lo profundo del insomnio te me vas perdiendo y reapareciendo dejándome con la sola sensación de que veo un reflejo. 15 Dónde estás. A qué rincón remoto se retira tu alma. Con qué gambetas me sacas tu cuerpo y lo marcas, lo adelgazas, lo tapas, lo escondes. Será que mi voz no alcanza para gritar piedra libre. Será que mis mapas no han sido precisos. No importa, me digo, y prendo los faroles antiniebla para guiarme por el olfato y así, con la memoria arcaica de tu huella escrita en mi sangre, sortear el desamparo con el que te abrigas para dejar en tus manos la alforja oscura de mis miedos y que la eches a volar al viento; con la carcajada sublime que redime y sacia esta sed de tu nombre. 16 Como vos, Seño. Marcela Alluz La Cuello no se reía, no saltaba a la cuerda, no llevaba merienda, ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestadas las fibras de brillitos. Tu casa queda muy lejos, repetíamos cuando no le dábamos la invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella. Qué se subía las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en una bolsa de súper. Todo sabíamos. Todo. Menos que su madre se había ido cuando tenía dos años, que su tío le subía la falda algunas tardes cuando quedaban en su casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en su carterita era la del hermano muerto en un asalto. Ella levantaba un hombro, así, diciendo qué me importa cuando no la elegíamos para hacer grupo y la maestra nos obligaba a incorporarla en alguno. La misma maestra que una vez preguntó quién sabía bailar y la Cuello brilló como una hoguera en el festival de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía Excelente a sus pruebas de lápiz apretado fuerte. 17 Yo era parecida a vos, le dijo un día la seño y le pasó la mano por el pelo. Yo era parecida a vos, le dijo y le abrió los sueños para creer que ella también, ella también un día podía ser como la seño. 18 Sísifo Marcela Alluz Todas, en mayor o menor medida, atontamos a un hijo. Le enfriamos demasiado el puré, le calentamos con la plancha las sábanas del sueño, le cepillamos los dientes mientras nos hacía morisquetas, escondimos ese adorno que rompió en casa ajena y le hicimos un guiño cómplice para que no dijera nada. Cuántos de esos guiños hubieron después. Y nos metimos en el medio de sus peleas con cualquiera, nuestro cuerpo corsario de escudo ante los golpes. Pegame a mí, dijimos con gesto de pirata. Y nos pegaron, vaya que nos pegaron. No nos importó. Embanderadas en la causa materna lo vimos hacerse grande y querernos y odiarnos y avergonzarse de nosotras o buscar nuestra espalda para refugiarse. Así, todo junto. Una jarra loca de emociones por ese hijo que nos dejaba siempre con el abismo en las puntas de los pies. Qué he hecho mal, una frase que nos retumbó en el silencio de algunas noches, ante los reproches de propios y ajenos. Cuando lo echaron de la escuela, cuando lo llevaron preso, cuando le encontramos unos porros mal armados en la billetera. Criaste un pelotudo, nos trepanó en los tímpanos cuando un padre, un devenido padre, una hermana, un alguien nos enrostró con nuestra criatura. Inmunes a todo 19 seguimos escondiendo evidencias. Porque en el fondo hay una, irrefutable, irredimible, la evidencia sagrada de que ese chico, de que esa chica, espeja oscuros vericuetos de nuestra propia alma. Pero también los más luminosos. En esa espera insobornable, de que se haga la luz y se desmantele de tinieblas, nosotras esperamos con la vela en una mano y un truco en la otra. Algún día, nos decimos, y volvemos, Sísifos, incansables a levantar la piedra y volver a subir. 20 Taburete Marcela Alluz Era un taburete pequeño, de madera oscura que giraba. Mi infancia de ida y vuelta giraba con él. En el medio de aquel caos oscuro en el que vivíamos, el piano era un cuerpo al que abrazar en el silencio eterno de las siestas. Yo apoyaba mis dedos en sus teclas blancas y jugaba a que las del costado más grave eran pesadas pisadas de ogros corriendo a los duendes que dormían en el lado derecho. Cuando la orfandad se ovillaba en los rincones de la sala, yo daba media vuelta y con una caravana exquisita saludaba a los estáticos platos de porcelana colgados en las paredes. Después colocaba el paño sobre las teclas, cerraba la tapa y guardaba el taburete debajo del piano. Hemos acortado la tarde, me decía a mí misma con esa frase con la que una vez una tía vieja despidió a mi madre, agradeciéndole con esas palabras su risa y sus delirios. Yo acortaba la soledad, y mecía mi niñez errática en ese enorme piano de cola que se llevaron en un embargo. En el entablonado del suelo quedó su huella indeleble delatando su ausencia. Y yo me guardé el paño con el que se tapaban las teclas, lo guardé para pasear mis dedos por él en las frías siestas del invierno y soñar que miles de pisadas venían a buscarme. Pero lo que más me hizo falta fue el taburete para poder 21 ir y volver aturdida de infancia mientras la sombra de mi madre giraba con él. 22 No miren para atrás Marcela Alluz Esperábamos los tres el camión de la mudanza. Mi hermano y yo caminando sobre los muebles, a saltitos, con esa forma torpe que tienen a veces los niños de andar esquivando la tristeza. Mi madre con un pantalón verde de pana y un pañuelo atado como vincha, con un cigarrillo en los labios, enfrentando toda la adversidad con sus brazos en jarra y sus ojos negrísimos que no lloraban. Cuando llegó el camion, subió ella misma algunos muebles, mordiéndose los labios, sin quejarse, heroica. A mi hermano lo zarandeó del brazo varias veces para frenarle las ganas de cruzarse la calle, de saltar en los charcos, de tirarme las trenzas. Cuando estaba todo arriba, le pidió al hombre que manejaba que esperara un momento. Nos llevó de la mano a la casa. Despidanse. Dijo. Y empezó a caminar por las habitaciones que retumbaban con nuestros pasos. De allí me habrá quedado esta tendencia morbosa por la nostalgia. De esa madre que percibía tristísima, pero que con una sonrisa pintada, iba recorriendo los cuartos uno por uno y cerrando las puertas. Cada uno de nosotros, a su manera, se fue despidiendo. Mi hermano se había calmado y tenía en la boca ese gesto que hacía antes de llorar. Pero no lloró. Yo tampoco lo hice. Después, subimos al camión y su voz áspera nos ordenó. No miren para atrás. En la primera curva, tiró la llave por la ventanilla, suspiró hondo, se recogió el pelo en un rodete improvisado y sonrió con los ojos. Sabía que nos quedábamos en la calle, que después de andar varias vueltas, daría cualquier dirección y descargarían nuestras cosas en un baldío. Pagó con unos billetes arrugados de su cartera enorme, nos bajó y nos sentamos los tres en un sillón beige de cuerina a esperar la noche que se venía encima. 23 La huella de la pena Marcela Alluz Amistades que salvan... Mariquita, le dicen. Él se sienta solo. Pareciera que no le duelen las palabras de los otros, siempre está sonriendo. Luciano tiene la voz suave y la mirada mansa. A veces, sólo a veces, se le sale la risa aguda y echa la cabeza atrás con una delicadeza de ave. No se queja cuando en gimnasia lo dejan a un costado porque el fútbol no le interesa, se acerca a las chicas que a veces le permiten entrar en los partidos de vóley. El profesor lo saca impiadosamente y pareciera no entender lo que le pasa. Confinado al costado de la cancha, prefiere rendir oral los reglamentos, en diciembre. Un día se le acerca una niña, no le dice nada, le da una manzana y se sientan los dos en un banco a la sombra. Los desposeídos saben encontrar en otros la huella de la pena. Y algunos tienen la lucidez de hacerle frente. Los dos atraviesan la neblina oscura que es a veces la escuela, se cuentan sus cosas, sienten que no están más solos. Muchos años después se encontrarán en un museo, Luciano tiene barba y la misma delicadeza de ave, Ella, dos niños de la mano. Se abrazan, las lágrimas se quedan pecho adentro y se prometen llamarse. No importará nada si no vuelven a verse. Saben, los dos, que hubo un tiempo en el que no hubiesen sobrevivido sin el otro. 24 Galletitas Marcela Alluz Anoche rompió un vidrio y robó unas galletas. Dos paquetes. La mano se le raspó contra las astillas pero logró sacarlas y llegar corriendo a la casa con el corazón en la garganta. Facu sacaba de a tres y se las metía en la boca. La madre se enojó mucho y dijo que no comería, que eso no se hace. Que no se roba. Mía lo miraba sonriendo y se hizo un té para acompañar. Él tampoco come. Se le cerró la panza del susto y se va afuera, apoya en la pared la espalda huesuda y todo el frío de los bloques le atraviesa el buzo finito. Se bajaron los dos paquetes entre los hermanitos y el abuelo, que moja las galletas en el mate y come callado. La madre sale a buscarlo. No se roba hijo, le dice. Ya sé, ya sé, responde su voz de niño grande. Porque él sabe que eso no se hace. Pero entonces qué. Entonces cómo duerme si en la misma cama bajo la cobija gastada, él escucha como a Facu le suenan las tripas y a Mía que pregunta despacito, con vergüenza, si no habrá un pedacito de pan. 25 Madrastra Marcela Alluz A los chicos hay que llevarlos al velorio, dijeron, Que sepan lo que es la muerte, que la toquen. Así que ahí andábamos la Juli y yo dando vueltas y empachándonos de galletitas. Hay que aturdirlas, dijeron otros, y nos dieron auriculares, nos pusieron música, nos cruzaron a las hamacas de la placita del frente y nos empujaron hasta que la Juli vomitó en el vestido celeste. Uy, pensé, ahora mi mamá va a gritar y se va a poner con el quitamanchas y el jabón. Pero me acordé ahí nomás que no, que mi mamá no iba a estar más. Yo la quería oler a mi mamá, pero no me animaba a pedirle a nadie que me alzara hasta ahí. Me arrepentí muchas veces de no haberlo hecho, pensaba que a lo mejor si me sentía tan cerquita, no sé, a lo mejor se despertaba. Lo peor fue que se llevaran todo, que embolsaran su ropa, sus zapatos, las botas que tanto le gustaban con hebillitas al costado. Cuando volvimos a la casa no había nada de ella y nos pasamos las siestas con la Juli buscando algo. Al final sólo nos quedó el delantal que se ponía a veces para freir papitas. Mi papá estaba tan triste que nos daba pena. No queríamos decirle que la extrañábamos ni nos animábamos a llorar. Pero eso sí, si alguna de nosotras se golpeaba, despacito, apenas una raspadura, nos ahogábamos de un llanto que no tenía final. Él nos consolaba, nos ponía curitas, intentaba hacernos chistes. Un día tuvimos otra madre. Una madre loca que no le importaba si nos manchábamos los vestidos ni si hacíamos un pozo de barro en el patio. Ella trajo de nuevo la risa y dos hermanos que hacían mucho ruido. Yo a veces pensaba que a mi mamá no le gustaría cómo pintó la casa de todos colores ni el desorden que hacía cuando cocinaba. No nos tenía lástima y nos dijo un día que dejáramos de hacernos las huérfanas. A mí me dio rabia al principio, la odié un montón de veces y hasta pensé en matarla. Nunca le dijimos mamá. Ella nos hizo disfraces y nos vistió para los quince y nos dejó llenar la casa de amigos y tener diez perros. Nunca vamos a decirle mamá y vamos a imaginar mil veces como hubiera sido la vida con la nuestra. Pero sabemos que es ella la que está 26 cuando la vida se pone oscura, y tiene esa cosa rara de pistolera, de atolondrada, de ser la que podría aparecer en una moto a la madrugada para salvarnos de cualquier infierno. 27 Conectar Igualdad Marcela Alluz La primera vez que Felipe tuvo algo nuevo en las manos fue la compu chiquita que le dieron en la escuela. Nunca había abierto una caja flamante sólo para él. Sus manos oscuras tocaron las teclas y el olor a plástico nuevo le dibujó la sonrisa. Me la puedo llevar a casa, preguntó. Si, le dijo la profe. Si, le respondió ella también con la emoción en la garganta. Felipe escribía palabras nuevas, como su compu. La cargaba en la escuela y la pantalla le iluminaba las noches y sus ojos azorados que empezaban a vislumbrar un horizonte donde él también tenía derechos. 28 En noches asi Marcela Alluz No me toques el auto, le grita el tipo. Adentro del auto la música suena fuerte y detrás de los cristales el hombre se ríe con otro. Ni lo miran. Ni lo miran, y a Hugo, que hace dos días que no come, le parece obscena la forma de gritarle así, como si fuera a ensuciarlo. Él sólo quería limpiarle el parabrisas y juntar unos pesos que le alcancen para el sanguche. Se traga toda la bronca y sigue levantando el escurridor entre los autos que cruzan la noche en la rotonda. Después de andar se sienta un rato y Luquitas toma la posta y sigue él. Luquitas es bajito y se mete descalzo entre los coches y estira su mano manchada de tierra y detergente. Pero de nuevo el grito, Salí de aquí pendejo, que me ensucias todo. Y a Hugo lo subleva la forma, el talante, la soberbia. Viejo de mierda, lo insulta. Hablele bien al pendejo, le dice y levanta el puño. El hombre arranca el auto, acelera fuerte dejando que el ruido les taladre los oídos. La noche es una densa cortina de niebla y el Hugo se lava la cara con el agua grasienta del tacho y le dice a Lucas que deje de joder, que vaya a sentarse. Y el Lucas se sienta y cuenta las monedas que juntaron, y en el medio de la oscuridad sonríe y la hermandad le acaricia el pelo duro y es un gesto de amor 29 el Hugo ahí, pelándole cuerpo a cuerpo al destino. 30 Brasas. Marcela Alluz Pero no corazón, claro que no sos el amor, sos uno de mis amores sobre los cuales reclino la frente. Ni siquiera abras la boca para reclamar algo más, yo no te pido ser la mujer que te arropa dormido. Tampoco quisiera serlo, los dos tenemos a otro, a otra en la cama de la casa. Dale, no nos enredemos con palabras que no nos nombran. Llamémosle a esto cada día por un nombre. Una siesta, una noche, alguna madrugada nos alcanza. Nos sobra el amor y nos rebalsa, una cama distinta en cada encuentro. Hemos andado, sabemos que hay detrás de la luna, no nos seduce el pan de cada día y nadie va a perdonar nuestras deudas. Juguemos mientras dura, que la pasión arde a chispazos. El fuego del hogar, cada cual de nosotros lo mantiene a salvo, en otros brazos, de donde acarreamos brasas para que no deje de arder. Que lujo ser el brasero donde tus manos se queman para iluminar la noche. 31 Tía Sara. Marcela Alluz Yo debo haber tenido doce años. Hacía mucho calor. La ventana con tres banderolas estaba entreabierta y el patio embaldosado, cubierto por un toldo de lona verde. Mi tía Sara revolvía el almibar espeso donde hervían cubos de zapallo. De repente un trueno ensordecedor nos aturdió a las dos y partió al medio la melaza pesada de la siesta. Ella, en lugar de asustarse largó una carcajada, dejó la cuchara de madera y salió al patio a recoger el toldo, feliz como una niña. Las gotas de agua eran gruesas y le caían sobre su pelo mientras se demoraba bajo el aguacero que reventaba nubes cielo arriba. Yo la miraba. Sus ojos verdes brillando y la alegría. De qué se alegraba. De qué se alegraba una mujer anciana confinada a la planta alta de una casa sin tierra. De qué se reía ella, desabrojada de su infancia y negada su femeneidad por las costumbres. Yo no sé de qué se alegraba ella y se reía así. Las tormentas le ponían a bailar el alma. Con cada relámpago se estremecía, contenta. Aún sin ningún motivo que yo intuyera para ser feliz. Más vieja aún y postrada en cama me pedía que le abriera las ventanas para oler la lluvia. Y una brisa de luz le cruzaba el rostro. Cuando llueve la recuerdo. Y a veces, a veces el sólo ruido del agua sobre los cristales me eriza un lugar, que queda adentro del alma, que no tiene nombre. Como a ella. 32 Qué me importa Marcela Alluz Qué me importa que las Malvinas sean de quién sean si mi hijo se me murió en la guerra. Que me importa que la Margaret sea inglesa o Galtieri un borracho jugando al Ludo. Cuando se te muere un hijo, y vos sabes que nunca más va a andar por ahi riéndose y haciéndote renegar, preguntándote qué hay para comer o revisándote el monedero. Cuando se te muere un hijo vos sabes que la bandera es un trapo de color atada a un palo. Y que el orgullo por la patria, el amor a los símbolos, el himno y el escudo, los honores y la gloria son palabras y nada más. Yo quería a mi hijo vivo. Con las Malvinas inglesas o argentinas o noruegas, pero vivo. Entre mis brazos. Vencedor, vencido, traidor o vendepatria. Pero aquí, de este lado de la tierra. Aquí del otro lado de la muerte. Y no esta pregunta entrelazada a mi sangre lacerándome la conciencia mientras pienso cómo, dónde, en brazos de quién, de qué manera. Guardense los honores. No los quiero. Y no me vengan con tras su manto de neblina, porque en neblinas ando desde que no lo tengo. Y desde ahi te escribo. Sin colores, sin banderas, sin mañanas. Sin hijo. 33 Hay padre. Ay, padre. Marcela Alluz Un pequeño ruido lo delataba. Un pestillo que golpeaba el metal del portón cuando bajaba. Yo sabía entonces que él llegaba y la tarde, triste como eran las tardes de la infancia se encendían. No salía a recibirlo. No. No me echaba a sus brazos cuando aparecía ni me levantaba a saludarlo. Era un cruce. Un cruce pequeño de miradas. Él atravesando la puerta de madera y vidrios amarillos. Él y el tintinear de sus llaves colgadas del cinto. Sus pasos seguros. Su presencia. Su presencia inmensa que me aseguraba que él estaba y que toda la tristeza también podía ser alegre y caber, caber por un instante en ese cruce de miradas con el que nos queríamos. De noche, a veces, cuando la oscuridad se cierra y la soledad se eleva como una densa niebla sobre el pasto, yo escucho ese ruido. Ese ruido metálico de la infancia. Y aunque no esté, clavo en mi padre los ojos. Y lo miro, lo miro, lo miro. 34 El rubio del pasaje Marcela Alluz Ella promete buscarlo hasta que lo encuentre. Y hay madres así, que saben rastrear el olor del cachorro aún después de haberlo visto hacerse hombre. Pone su cuerpo en cuanto festival o encuentro se organiza, la remera estampada en el pecho con el rostro del hijo que le desaparecieron. El paisaje de Córdoba lo tiene de postal y es un juramento de los pibes y las pibas que llevan banderas con su nombre, El rubio del Pasaje. Lo desaparecieron, como a tantos, una noche que volvía del baile con la vida encandilada de los veinte. Se perdieron también pistas y datos. Cosas raras que se vuelven cotidianas. Pero ella lo busca, lo vuelve a parir cada día y le prende una vela a esa memoria que no lo olvida. Quienes se lo llevaron no contaban con eso. Hay una mujer que es una fiera y que levanta la voz y la vuelve grito, retumba por cada marcha se hace canción, poema y resistencia. Hay una madre buscando al hijo, y la historia de nuestra patria también sabe, que contra eso no hay olvido ni perdón. 35 Tapar los ruidos Marcela Alluz En el banco del lado de la ventana, con la cabeza apoyada en la pared sueña Brisa. A cada rato mueve el banco para que con el ruido tape los sonidos del hambre que lloran sus tripas. Basta Brisa, le dice la compañera de atrás. La maestra la reta y en el untuoso silencio de la siesta siente el ruido. El primitivo, el innombrable, el vergonzante. Le pide que se quede con ella en el recreo. Pone cara de enojada para que nadie sospeche. Y mientras en el patio los demás corren y juegan, la maestra abre un paquete de galletas y le convida a Brisa como al descuido. Inventa una tarea y se aleja. Ahora es ella la que mueve el banco para no espantar a la niña con los sollozos que le nacen en el mismo lugar que brota el hambre. 36 Trece años. Marcela Alluz Vuelven las dos de la mano. La madre le mira las uñas pintadas, mira cómo se las va comiendo con ese gesto que tiene la niña cuando no quiere llorar. No, no se dio cuenta respondió cuando la enfermera la acorraló diciendo que ella debería haber sabido. No, no lo sabía, estaba demasiado ocupada en fregarle el piso a la patrona porque esta noche viene gente, en llevarlo al Luciano a la guardia porque tose mucho, en colgar las mantas al sol ahora que ha salido y se puede secar tanta humedad que brota del suelo. No sabe cuándo, cómo, en dónde ni por qué. No hay un por qué, se dice, no hay explicación para eso que le pasó a la Guada y que le crece en el vientre de trece años y la boca cerrada negándose a decir. Me da vergüenza, le respondió. Y no habló más. Cómo hago piensa la madre restregándose las manos con las que sueña estrangular al hombre en el que ella confió porque una confía cuando ama y cree que hay códigos inviolables, que con los niños no. Que con sus hijos no. Que con la Guada no. La podría haber cuidado, le dijo la médica. Y ella asume que fue su culpa. 37 Y ahora, qué se hace con los trece años de Guada. Qué se hace con eso que crece en su vientre. Qué se hace con ese hombre monstruo. Qué se hace con la vida que se queda entrampada en el lodo, ovillada en la angustia, desbordada de pena y dolor. Le aprieta la mano a la hija y afuera el cielo es negro, el Luciano tose, la patrona está furiosa porque pidió el día y a ella los pies no le pueden sostener tanto espanto. 38 POR UN YOGUR Marcela Alluz Andá a laburar, negra de mierda. La Eva aprieta al chico en el regazo y sigue pidiendo al auto de atrás. Varias voces le repiten lo mismo. Una vez una mina la retó porque decía que seguro lo tiene drogado al chico, por eso duerme tanto. La Eva no les responde pero sabe. Sabe que ninguno de ellos le daría laburo en su casa o en su empresa. Que si le dieran no sabría qué ponerse y en la estación de servicio no la dejan entrar a peinarse un poco. Camina con los pies atolondrados de dolor y el Kevin pesándole como una sandía redonda y cargada de llanto. Andá a laburar, le dicen. Porque no es un laburo caminar cien cuadras hasta esa esquina, buscar una canilla de agua para lavarse las manos, levantarse de mañana con el cuerpo molido de compartir colchón con los chicos. A veces junta unas monedas y compra milanesas, un vasito de yogur que le da al Kevin que se atraganta de gusto. Ella lame la cuchara después. Le pasa la lengua despacio, y se va a caminar entre los autos sabiendo que el precio de recibir unos pesos es soportar la burla de que la manden a laburar. 39 La Ramos Marcela Alluz En mi grado había una niña, la Ramos, a la que le decían piojosa. Nadie quería juntarse con ella. Era pésima como alumna. Llevaba el guardapolvo desprendido y nunca tenía merienda. Andaba sola, y las maestras no la querían. Ramos, le decían, fuerte, con rabia, cuando ella mordisqueaba el lápiz y se quedaba, la mirada fija en el pizarrón sin escribir. Ramos, al frente. Y ella pasaba y se quedaba enrollando su corbata entre los dedos. La maestra sabía que ella no había estudiado. Lo sabía, pero igual la enfrentaba al desconsuelo de hacer público su dolor. Yo le miraba las manos, pequeñas, oscuras, flaquitas, de uñas sucias. Yo la miraba y desde los diez años, aprendí a odiar a todos los maestros que se ensañaban con las Ramos. Que a propósito y diciendo que era una oportunidad de levantar las notas, sometían a la angustia insoslayable, a la que sólo la conocen los niños, a aquella niña que tal vez sólo hubiera necesitado una seño que le suene los mocos y le pase la mano por el pelo, y le prenda los botones del guardapolvo. Quien sabe, quien sabe si al abrochar esos botones le abotonaban también algún ojal del alma por donde se le deshilachaba la infancia. 40