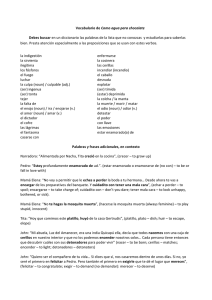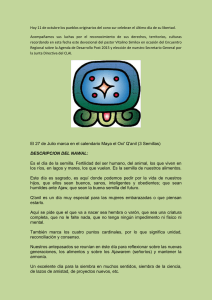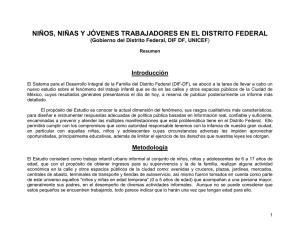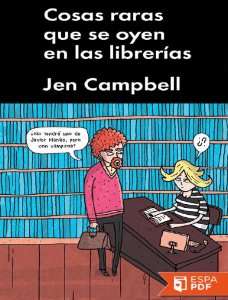ROMPER EL SILENCIO
Anuncio
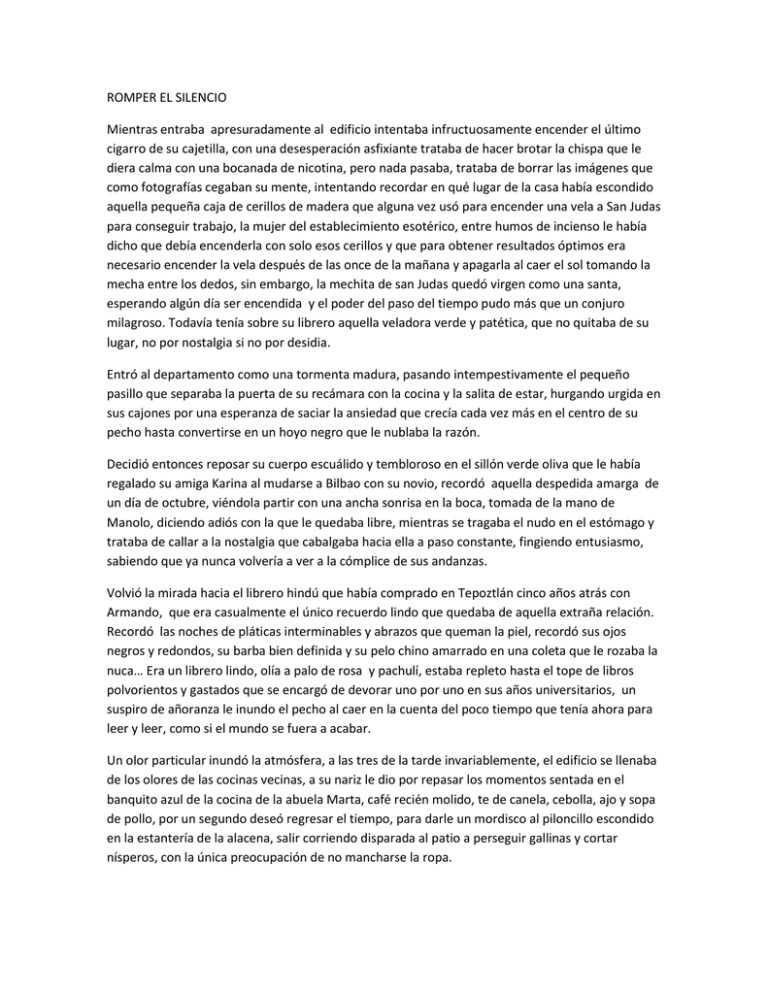
ROMPER EL SILENCIO Mientras entraba apresuradamente al edificio intentaba infructuosamente encender el último cigarro de su cajetilla, con una desesperación asfixiante trataba de hacer brotar la chispa que le diera calma con una bocanada de nicotina, pero nada pasaba, trataba de borrar las imágenes que como fotografías cegaban su mente, intentando recordar en qué lugar de la casa había escondido aquella pequeña caja de cerillos de madera que alguna vez usó para encender una vela a San Judas para conseguir trabajo, la mujer del establecimiento esotérico, entre humos de incienso le había dicho que debía encenderla con solo esos cerillos y que para obtener resultados óptimos era necesario encender la vela después de las once de la mañana y apagarla al caer el sol tomando la mecha entre los dedos, sin embargo, la mechita de san Judas quedó virgen como una santa, esperando algún día ser encendida y el poder del paso del tiempo pudo más que un conjuro milagroso. Todavía tenía sobre su librero aquella veladora verde y patética, que no quitaba de su lugar, no por nostalgia si no por desidia. Entró al departamento como una tormenta madura, pasando intempestivamente el pequeño pasillo que separaba la puerta de su recámara con la cocina y la salita de estar, hurgando urgida en sus cajones por una esperanza de saciar la ansiedad que crecía cada vez más en el centro de su pecho hasta convertirse en un hoyo negro que le nublaba la razón. Decidió entonces reposar su cuerpo escuálido y tembloroso en el sillón verde oliva que le había regalado su amiga Karina al mudarse a Bilbao con su novio, recordó aquella despedida amarga de un día de octubre, viéndola partir con una ancha sonrisa en la boca, tomada de la mano de Manolo, diciendo adiós con la que le quedaba libre, mientras se tragaba el nudo en el estómago y trataba de callar a la nostalgia que cabalgaba hacia ella a paso constante, fingiendo entusiasmo, sabiendo que ya nunca volvería a ver a la cómplice de sus andanzas. Volvió la mirada hacia el librero hindú que había comprado en Tepoztlán cinco años atrás con Armando, que era casualmente el único recuerdo lindo que quedaba de aquella extraña relación. Recordó las noches de pláticas interminables y abrazos que queman la piel, recordó sus ojos negros y redondos, su barba bien definida y su pelo chino amarrado en una coleta que le rozaba la nuca… Era un librero lindo, olía a palo de rosa y pachulí, estaba repleto hasta el tope de libros polvorientos y gastados que se encargó de devorar uno por uno en sus años universitarios, un suspiro de añoranza le inundo el pecho al caer en la cuenta del poco tiempo que tenía ahora para leer y leer, como si el mundo se fuera a acabar. Un olor particular inundó la atmósfera, a las tres de la tarde invariablemente, el edificio se llenaba de los olores de las cocinas vecinas, a su nariz le dio por repasar los momentos sentada en el banquito azul de la cocina de la abuela Marta, café recién molido, te de canela, cebolla, ajo y sopa de pollo, por un segundo deseó regresar el tiempo, para darle un mordisco al piloncillo escondido en la estantería de la alacena, salir corriendo disparada al patio a perseguir gallinas y cortar nísperos, con la única preocupación de no mancharse la ropa. La ropa… ese pensamiento la hizo regresar de golpe, llevaba puesta la playera gris que le regaló su hermana Sara, la tan deseada playera gris que un día encontró recorriendo los aparadores de Vershka, esa que ahora estaba irremediablemente manchada de un líquido inentendible, café chocolate ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Vio el reloj de pared que colgaba de la cabecera de su cama, las seis treinta y siete… El sol moribundo se colaba por las aberturas de la persiana, una brisa fría le invadió el cuerpo, corrió apresurada a apagar la veladora de Judas, esa que nunca encendió, y en su prisa tropezó con una cajita de cartón que estaba debajo de la cómoda de bambú que había encontrado tirada en una banqueta en aquél inolvidable viaje a Canadá; encontró en la cajita cartas de la prepa y fotos viejas, una paleta chupada y una rosa marchita, la primera rosa que le había regalado Benjamín en los quince años de Sandrita, la rosa que había hecho rabiar a Pedro, porque secretamente moría por ella. En su andar trastabillado encontró al fin los tan esperados cerillos de madera y pudo entonces calmar sus ansias de tabaco. Se le fueron los minutos observando las figuras que el humo inventaba en su recorrido cancerígeno por el aire de la habitación, se imaginaba en aquellos hilos fugaces las palabras que nunca dijo, los silencios prolongados, el llanto atrapado, y supo entonces que era hora de romper aquél silencio que la había llevado hasta el punto de no retorno, tomó el teléfono y marcó serenamente, al otro lado del auricular una voz grave y calmada le respondió… era José, su amigo entrañable, su confesor, su escape… - José, acabo de matar a Rodrigo, ven por mí, que me voy a entregar….