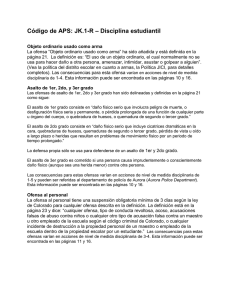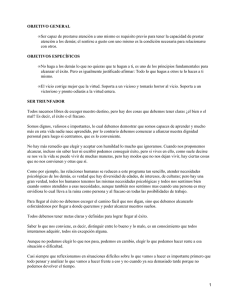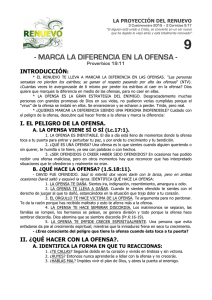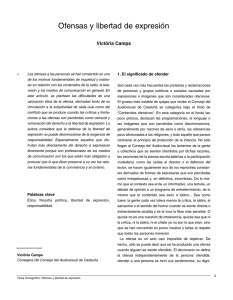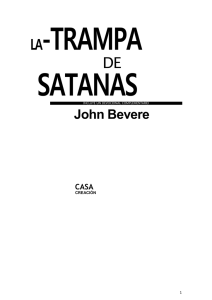El secreto del perdón.
Anuncio
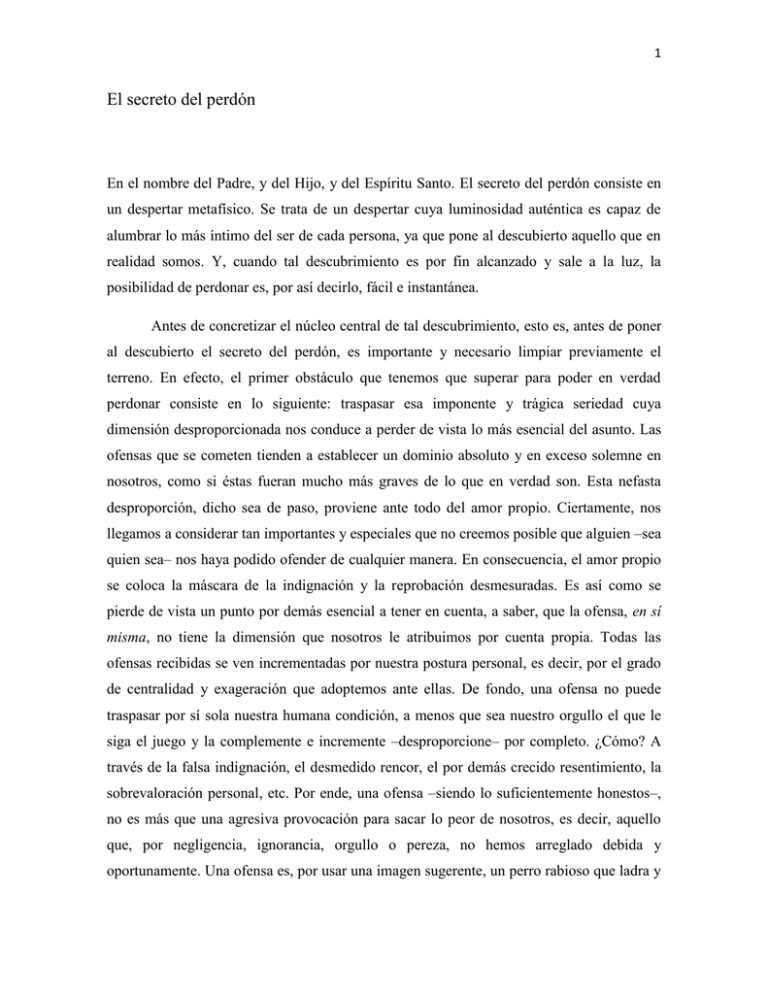
1 El secreto del perdón En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El secreto del perdón consiste en un despertar metafísico. Se trata de un despertar cuya luminosidad auténtica es capaz de alumbrar lo más íntimo del ser de cada persona, ya que pone al descubierto aquello que en realidad somos. Y, cuando tal descubrimiento es por fin alcanzado y sale a la luz, la posibilidad de perdonar es, por así decirlo, fácil e instantánea. Antes de concretizar el núcleo central de tal descubrimiento, esto es, antes de poner al descubierto el secreto del perdón, es importante y necesario limpiar previamente el terreno. En efecto, el primer obstáculo que tenemos que superar para poder en verdad perdonar consiste en lo siguiente: traspasar esa imponente y trágica seriedad cuya dimensión desproporcionada nos conduce a perder de vista lo más esencial del asunto. Las ofensas que se cometen tienden a establecer un dominio absoluto y en exceso solemne en nosotros, como si éstas fueran mucho más graves de lo que en verdad son. Esta nefasta desproporción, dicho sea de paso, proviene ante todo del amor propio. Ciertamente, nos llegamos a considerar tan importantes y especiales que no creemos posible que alguien –sea quien sea– nos haya podido ofender de cualquier manera. En consecuencia, el amor propio se coloca la máscara de la indignación y la reprobación desmesuradas. Es así como se pierde de vista un punto por demás esencial a tener en cuenta, a saber, que la ofensa, en sí misma, no tiene la dimensión que nosotros le atribuimos por cuenta propia. Todas las ofensas recibidas se ven incrementadas por nuestra postura personal, es decir, por el grado de centralidad y exageración que adoptemos ante ellas. De fondo, una ofensa no puede traspasar por sí sola nuestra humana condición, a menos que sea nuestro orgullo el que le siga el juego y la complemente e incremente –desproporcione– por completo. ¿Cómo? A través de la falsa indignación, el desmedido rencor, el por demás crecido resentimiento, la sobrevaloración personal, etc. Por ende, una ofensa –siendo lo suficientemente honestos–, no es más que una agresiva provocación para sacar lo peor de nosotros, es decir, aquello que, por negligencia, ignorancia, orgullo o pereza, no hemos arreglado debida y oportunamente. Una ofensa es, por usar una imagen sugerente, un perro rabioso que ladra y 2 ladra… ¿Quién de nosotros responde a tal provocación con ladridos aún mayores e incluso con grotescas mordidas lanzadas a diestra y siniestra? De ninguna manera la agresión del perro justificaría nuestra desmesurada reacción. En este caso, una ofensa sería más bien como un cerillo que cae en un tanque de gasolina. O bien, una chispa arrojada sobre un montón de paja seca, lista para arder en cualquier instante y a la menor provocación incidental. Un cerillo no es de ninguna manera equiparable con el inmenso incendio que se desata en nuestro interior. Un interior inflamado sobre todo del peor de los combustibles destructivos: el amor propio. ¿Por qué una ofensa puede desatar tan tremendo desastre de incalculadas proporciones? Porque la ofensa sólo puso al descubierto nuestra más íntima situación ciertamente perjudicial y por demás peligrosa. Y no hay por qué echarle la culpa al cerillo, ni al que lo arrojó, pues incluso la más mínima fricción pude llegar a desatar un incendio abrasador de ira, enojo, molestia y odio. Sin embargo, no es la única opción que tenemos, ya que tal provocación puede asimismo poner al descubierto un espíritu sereno y moderado que no tiende para nada ni a las vanas exageraciones ni a las falsas desproporciones. Sólo habría que pensar en lo siguiente: “esta persona X me ofendió gravemente… Pues bien, ¿por qué razón me siento tan ofendido y lastimado? ¿Es realmente proporcional la ofensa recibida con mi supuesto malestar? ¿A cuántas personas he ofendido yo, quizá hasta sin darme cuenta – cosa mucho peor, pues además de la ofensa habría que añadir también la ciega desconsideración? ¿No será que mi falsa apreciación es de fondo desproporcionada con respecto a la ofensa supuestamente recibida? ¿Y es que acaso no he ofendido yo a Dios? ¿O acaso será posible que la gravedad que yo le atribuyo a dicha ofensa sea en verdad tan grande como ciertamente supongo? ¿No habrá algo que yo mismo esté añadiendo a la situación como el cúmulo de molestas experiencias pasadas, o un inadecuado agobio emocional, o un estado de ánimo vulnerable y, sobre todo, una errónea perspectiva de apreciación que no toma en cuenta toda la cantidad de material combustible y peligroso que he ido acumulando inoportunamente? Así, pues, son muchos y muy variados los factores que determinan nuestro real estado de molestia y combustión interior. Y quizá hasta sea posible que nuestra indignación y malestar no provengan directamente de la ofensa recibida, sino de un estado ontológicamente alterado que define en último término nuestra real situación de malestar. Nadie puede dañarnos más de lo que de hecho ya estamos. Si alguien, por ejemplo, toca 3 una herida mía, esa persona no tiene la culpa de que dicha herida ya estuviera ahí. En todo caso, es un llamado de atención con respecto a algo que todavía tenemos que reparar y sanar. Más bien tendríamos que disculparnos nosotros ante ella por no habernos presentado en óptimas condiciones de convivencia. En síntesis, es el amor propio el que incrementa hasta las nubes la genuina dimensión de la ofensa recibida. Si realmente poseemos grandeza, no tendremos problema alguno en reconocer que incluso una determinada ofensa es compatible con mi real condición humana. Sólo Dios merece quedar libre de cualquier tipo de ofensa… sólo Él. ¿Por qué razón el ofendido debe pesar más, por así decirlo, que la misma ofensa? Ahora bien, ¿por qué exigir siempre de más a las otras personas? Si soy capaz de reconocer las limitaciones de los demás, ¿por qué entonces me molesto? Y si no soy capaz de darme cuenta de esto, es decir, de tales limitaciones, ¿qué derecho tengo entonces de reclamar algo que simplemente desconozco? En esto consiste el segundo obstáculo a superar. No se trata, dicho sea de paso –cosa que sería con todo lo más óptimo–, de pasar por alto las ofensas recibidas, sino de no dejar que éstas adquieran una desproporción que ciertamente no les corresponde. La supuesta importancia de la ofensa recibida desaparece cuando no nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. Si alguien me ofende, sea de la manera que sea, por ejemplo, ¿por qué debo llenarme de tanta indignación? Sólo aquel que considere que no merece tal cosa, ocultará su orgullo con la máscara solemne de una indignación descomunal. No usemos, pues, las ofensas como vanos pretextos para inflamar todavía más nuestro ya de por sí desmedido y retorcido orgullo. Dejemos entonces que las ofensas se ahoguen en las aguas saludables de nuestra renovación bautismal. El cristiano sí conoce las ofensas, pero jamás se quedará atascado en el papel del ofendido, pues sabe que él mismo no es tan importante. “Señor, no les tomes en cuenta este pecado”, dirá, “pues, a final de cuentas, carezco de importancia, y no hay por qué hacer de algo tan mínimo algo extraordinariamente grande. Simplemente, no vale la pena”. En efecto, no vale la pena cargar con la pesadez de la indignación como si se tratara de algo en verdad insuperable. No soy nada y, por ende, no hay nada que pueda pesar sobre mí, ni siquiera la ofensa, y mucho menos la indignación. 4 En consecuencia, el secreto del perdón consiste en lo siguiente: en no desproporcionar las ofensas recibidas. ¿Qué se necesita? Humildad y buen humor. De hecho, ambas cosas van siempre de la mano. Es justo la humildad la que nos ayuda a descubrir en aquel que nos haya ofendido que lo que hace no necesariamente expresa lo que es. Por su parte, el buen humor sacará a la luz aquello que se esconde detrás de una equivocación. Con humildad y buen humor, pondremos siempre al descubierto el secreto del perdón, es decir, la recuperación original de lo que, de fondo, somos todos nos–otros. No demos importancia a las ofensas recibidas, sino que mantengámonos alerta en aquello que, con o sin ofensas, define nuestro ser. El filósofo alemán Robert Spaemann lo ha expresado de manera genial de la siguiente manera: «Perdonar es no tener demasiado en cuenta las limitaciones y defectos del otro, no tomarlas demasiado en serio, sino quitarles importancia, con buen humor, diciendo: ¡sé que tú no eres así!». Y, justo porque tú no eres así, no hay nada que perdonar. En consecuencia, el secreto del perdón consiste en mantener la esperanza por encima de las ofensas, llegando incluso a recuperar el ser que, por algún motivo u otro, habíamos perdido de vista en tantas y tantas ocasiones, pero que en verdad nos define y mantiene tanto a nosotros como a los demás. Quiera Dios que alcancemos algún día este magnífico despertar metafísico. Amén.