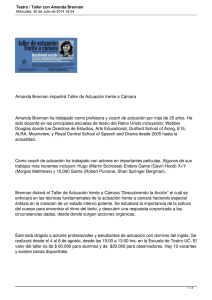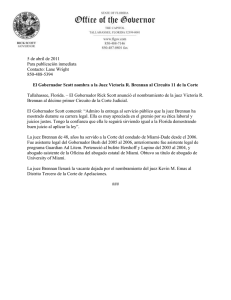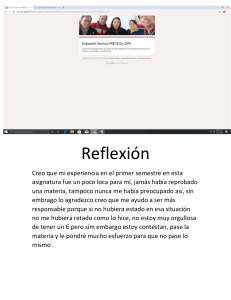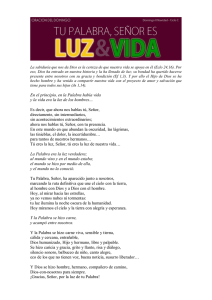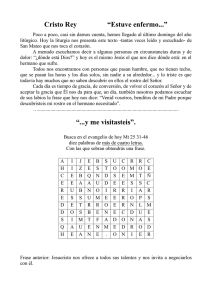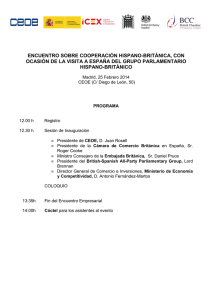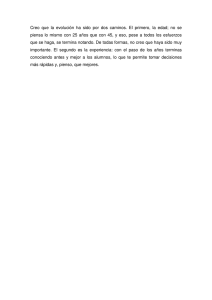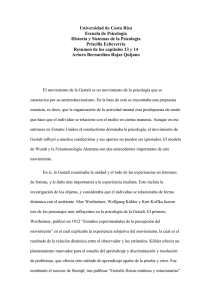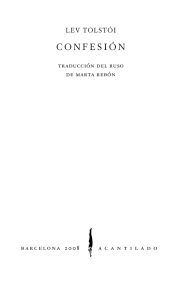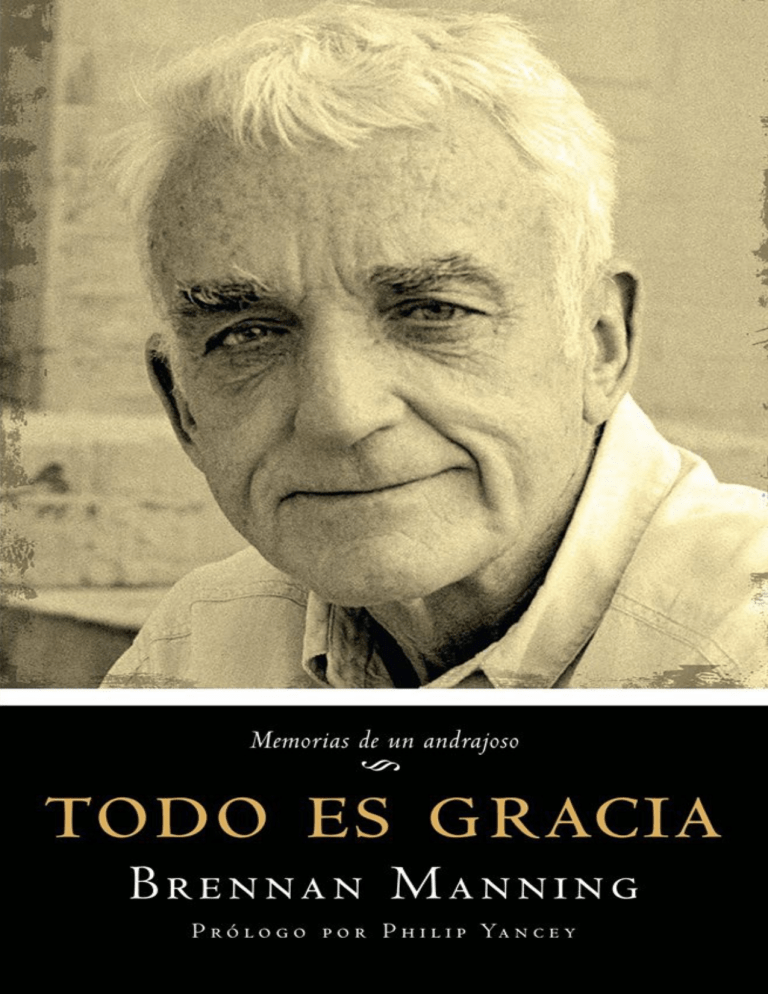
Memorias de un Andrajoso TODO ES GRACIA BRENNAN MANNING PRÓLOGO POR PHILIP YANCEY (2014) Índice Prólogo de Philip Yancey Una palabra antes Introducción Parte I: Richard Parte II: Brennan Parte III: Yo Una palabra después Cartas Reconocimientos Notas Prólogo La primera vez que vi a Brennan Manning fue durante una actividad llamada Greenbelt Festival, en Inglaterra; una especie de Woodstock cristiano de artistas, músicos y conferencistas, que atrajo a veinte mil seguidores a carpas y escenarios improvisados, ubicados en el campo embarrado de una pista de carreras de caballos. Brennan estaba deslumbrado por el espectáculo y, al estilo de un comentarista vivaz, insistía en explicar las sutilezas propias de los evangélicos a su esposa, Roslyn, nacida en una familia católica y que carecía de la experiencia él tenía de estas costumbres. No volvimos a vernos con frecuencia a través de los años, pero cada vez que nuestros caminos se cruzaron, pudimos profundizar, mucho más que cultivar, el mismo terreno de nuestra amistad. De visita en un monasterio para retiros espirituales, en Colorado, a veces conseguía una dispensación temporal de la regla del silencio y nos encontrábamos, junto con mi esposa, en una heladería (adicción que no da a conocer en estas páginas). Nuestros trasfondos no podrían haber sido más diferentes (fundamentalismo del sur y catolicismo del nordeste estadounidense) y, sin embargo, por diferentes rutas, los dos nos habíamos cruzado con el pozo artesiano de la gracia y desde entonces habíamos bebido sin parar y a grandes tragos de sus aguas. Una espléndida tarde de otoño hicimos una caminata sobre una alfombra de doradas hojas de álamo, al costado de un arroyo de montaña, y escuché los detalles de la vida de Brennan; su infancia desprovista de amor; la maratón de la búsqueda de Dios; su matrimonio y su divorcio; las mentiras y los encubrimientos; las constantes batallas contra la adicción al alcohol. Al leer estas memorias, puede que se sienta tentado, como me sucedió a mí, a pensar: “¡Qué habría sucedido, si Brennan no se hubiera dado a ¡a bebida!”. Lo animo a reformular ese pensamiento y cambiarlo por este: “¡Ay, qué habría sucedido... si Brennan no hubiera descubierto la gracia!”. Más de una vez he visto a este personaje de raíces católico-irlandesas fascinar a una audiencia de miles de personas mientras contaba de una manera renovada y personal la historia que todos nosotros deseamos escuchar: que el Hacedor de todas las cosas nos ama y nos perdona. Brennan conoce bien ese amor y especialmente el perdón. Es probable que bajara de la plataforma esa misma noche para ir a la habitación de su hotel y beber absurdamente. Él admite en estas páginas que ha quebrado la totalidad de los diez mandamientos muchísimas veces (¿asesinato, Brennan?). Todas las veces, pedía perdón, se arrepentía ante Dios y sus amigos, y se ponía de pie para continuar el camino. Igual que Cristiano, el personaje que representa a todos los hombres en El progreso del peregrino, continuó su avance no siempre tomando decisiones correctas, sino respondiendo de manera apropiada a las equivocadas. (Después de todo, Juan Bunyan tituló su propia biografía espiritual Gracia abundante para el más grande de los pecadores). En cierto aspecto, Brennan se asemeja a Sansón, ese superhombre con tantos puntos débiles, a quien el Señor, de alguna manera, encontró la forma de usar hasta el mismo día de su muerte. Al leer historias como esas en el Antiguo Testamento, he llegado a concebir un principio simple para explicar cómo es que Dios usa a hombres y mujeres imperfectos como ellos: porque Él usa al grupo de talentos que están disponibles. Una y otra vez, Brennan estuvo dispuesto. En estos últimos años, casi ciego, atado a una enfermedad y a recaídas, a una edad en que debería haber estado disfrutando de la jubilación en una playa de Florida, siguió tomando aviones para volar a distintos lugares a proclamar un Evangelio que creyó con todo su corazón, pero que no siempre vivió. Un hombre rico de Denver, después de escuchar la impactante exposición de Brennan en una iglesia local, lo invitó a dirigir un retiro de una semana, para un grupo de ocho amigos suyos, elegidos al azar, entre los que me encontraba yo. Cuando este anunció que el retiro sería silencioso, el benefactor no se sintió feliz: “¡Lo traigo hasta acá para aprender de su experiencia y quiere que nos quedemos en silencio!”. Pero cada uno de nosotros tenía una hora por día para encontrarse en forma personal con Brennan; era un tiempo breve de orientación espiritual, después de haber meditado en textos y pasajes bíblicos que nos daba. Él trabajaba mucho todo el día, mientras que la mayor parte del tiempo nosotros nos sentábamos en los campos o en nuestros cuartos a meditar. Debido a que el campamento donde estábamos no tenía las comodidades adecuadas, todas las tardes íbamos al restaurante más cercano, una agradable casa náutica. La primera noche, Brennan trajo un equipo estéreo con grabaciones de Rich Mullins y John Michael Talbot, y la propuesta de que durante la cena escucharíamos música para meditar y continuaríamos con nuestro tiempo de silencio. Luego de un momento, apareció un mozo muy animado: “Hola, muchachos. ¿Cómo estamos todos esta noche?”. No hubo ninguna respuesta, excepto por algunos movimientos de cabeza y unas pocas sonrisas tensas. Otro hombre que también estaba cenando reconoció a uno de los de nuestro grupo y vino hasta nosotros para conversar. Los clientes que estaban en las mesas cercanas miraban fijamente y con desaprobación el estéreo, que reproducía una música que evidentemente desentonaba con la música ambiental. Brennan se rio, alzó las manos y creó una nueva regla: el silencio quedaba suspendido durante la cena. Recuerdo esa escena cómica cada vez que pienso en él. Más que ninguna otra persona sé, sinceramente, que ha buscado tener una vida pura y santa, al extremo de vivir en una cueva en España durante meses, trabajar codo a codo con los pobres, tomar votos de castidad, pobreza y obediencia. Sin embargo, sus ideas trastabillaban. Otros ruidos: el choque de los vasos de vino, la risa desde el bar, la voz de una mujer, las distracciones producidas por otros... Resumiendo, el enredo de la vida interfería constantemente con su búsqueda santa. Y los demonios interiores, los que nadie que no los haya experimentado puede entender, se levantan y toman el control. “Todo es gracia”, es la conclusión de Brennan, cuando mira hacia atrás en una vida rica, pero con salpicaduras. En esa verdad fundamental del universo depositó su confianza y la proclamó con fidelidad y elocuencia. Como escritor, vivo diariamente consciente de cuánto más sencillo es editar un libro que una vida. Cuando escribo sobre lo que creo y de qué manera debería vivir, suena claro y ordenado. Cuando intento vivirlo, todo el infierno se desata. Al leer las memorias de Brennan, veo el modelo inverso. Si uno se concentra en las debilidades, deja afuera muchos de los triunfos. Sigo deseando que cuente las historias que lo ubican bajo una buena perspectiva; y hay muchas. Al elegir escribir y contar todo, con una narrativa que podría haber hecho brillar su reputación, Brennan se presenta a sí mismo como alguna vez lo hizo el apóstol Pablo, un vaso de barro, un recipiente descartable hecho de tierra cocida. Es necesario volver la mirada a sus otros libros para tener un cuadro completo del tesoro que guarda adentro. Un poema de Leonard Cohen lo dice bien: Haz repicar las campanas que todavía suenan. No podrás entregar una ofrenda perfecta. Todas las cosas tienen sus quebraduras. Es por allí por donde la luz penetra. Philip Yancey Una palabra antes Todo es gracia fue escrito en el marco de cierta forma de pensar: la de un andrajoso. Por lo tanto: Este libro es de uno que pensó que para esta época estaría más adelantado, pero no lo está. Está hecho por el recluso que le prometió a la comisión de Libertad Bajo Palabra que iba a ser bueno, pero no lo fue. Es de alguien con la vista limitada que mientras mostraba el camino a los demás, seguía perdiendo el suyo. Del que razona mal y cree que si un poco de vino es bueno para el estómago, entonces, mucho será mejor. Es del mentiroso, vagabundo y ladrón; conocido, por otro lado, como sacerdote, conferencista y autor. Es del discípulo al que tantas veces se [1] le cayó el queso de la galleta y dijo: “¡Ya basta con la frase!”. Es del joven de corazón, pero viejo de huesos que en estos tiempos transita por un camino por el que preferiría no andar. Sin embargo, este libro también es para los amables que han vivido entre lobos. Para aquellos que dejaron los condicionamientos y fueron a recorrer los campos del amor, el matrimonio y el divorcio. Para los que lloran y han llorado la mayor parte de su vida y, aun así, se aferran a las palabras "... ellos serán consolados...”. Es para los que han soñado encontrarse con ángeles, pero en lugar de eso han conseguido un pequeño grupo de amigos muy valiosos. Es para los pródigos, los más jóvenes y los más viejos, que han recapacitado una y otra vez, y otra, y otra y otra. Es para aquellos que quieren presionar con expresiones santurronas carentes de sentido, porque ya la misericordia misma se los ha tragado. Este libro es para mí y todos aquellos que estuvieron dando vueltas la suficiente cantidad de veces como para animarnos a susurrar lo que es rumor entre los andrajosos: Todo es gracia. Introducción Ha pasado tiempo desde la última vez. Algunos se habrán preguntado si todavía estaba vivo. Lo estoy. Los últimos años de mi vida han sido difíciles, en el sentido de que las cosas no han salido como las había planeado. En realidad, nada se parece a lo que planifiqué. Me arrancaron y trasplantaron en el mismo suelo conocido, pero distinto. Esta frase es tanto literal como figurativa. Estoy vivo, pero ha sido difícil. Firmé contrato para escribir mis memorias hace casi cinco años. Si me hubiera sentado a escribirlas en ese mismo momento, este hubiera sido un libro diferente. Pero no lo hice. Existen muchas razones por las que me demoré en escribirlo; una de ellas es que luché pensando por qué razón existiría alguien que quisiera leer un libro sobre mi vida. Recientemente le hice esa misma pregunta a mi amigo (y coautor) John, y su respuesta fue esta: “Brennan, tú solo confía, y la migaja de gracia caerá”. Sonreí porque esa frase pertenece a uno de mis libros favoritos: The Diary of a Country Priest [Diario de un sacerdote de pueblo]. Luego de más de setenta años de transitar sobre esta tierra y una gran parte de cuarenta de ellos vividos como evangelista vagabundo, puedo decir con toda sinceridad que sí, que sostengo eso. No se trata tanto de que yo tenga esa creencia, sino de que ella me tiene a mí. San Pablo escribió a los filipenses “olvidando lo que queda atrás”. Si aplicamos aquí un fundamentalismo riguroso, mis memorias, como mínimo, serían una distracción. No creo que esa fuera la intención del apóstol. Mi experiencia me ha demostrado que, con demasiada frecuencia, tiendo a negar lo que queda atrás, pero, tal como todavía creo, aquello que negamos no se puede sanar. Como alguna vez escribió Joan Didion, deseo que estas memorias les den una “línea narrativa a imágenes dispares”. He intentado desarrollar mi historia según el orden del tiempo, para llevarlos a dar el recorrido total. Algunas memorias son prosaicas, tal como expresa la raíz de esta palabra “en línea recta”. Pero mi historia es mucho menos lineal; es más un peregrinaje con rodeos, vueltas, fallas, gritos de alegría y penas. Mi historia es un rosario en el que cada una de las cuentas son las personas y experiencias que han hecho de mí el que soy. He intentado pasar de una cuenta a la siguiente, pero mis dedos son débiles y mis ojos están cansados. Por eso, les pido que me perdonen; van a encontrar espacios y saltos en el tiempo, y con frecuencia desearán saber más. Pero no se trata de un libro que explica hasta el último detalle. Algunas veces elijo no continuar y en otras, simplemente, no recuerdo más. Esto es así. Pero con la ayuda de Dios y de John, esta historia es tan cierta como la recuerdo. Escribo aquí sobre experiencias relacionadas con la gracia de Dios “Directa-peroque-no-persigue”, sacudido ola tras ola por su tierna ira. También he vivido igual cantidad, si no más, de momentos en los que el amor de Abba tuvo mediadores, o sea la gracia administrada por medio de la nube de testigos que echaron sombras sobre mi enlodada, golpeada y agotada vida. He tratado de honrar esas vidas en este libro. De cualquier manera, todo está bien: la gracia es la gracia. El subtítulo del libro tiene una palabra calificadora: Memorias de un andrajoso. Es mejor que lo sepa antes de continuar. Temo que esa palabra haya perdido algo de su sentido original. Los andrajosos tienen una oración singular: “Dios, ten misericordia de mí, pecador”. Cualquier agregado para embellecer ese clamor y hacerlo más agradable es levadura farisaica. Advertencia: lo mío ha sido lo menos parecido a un disparo directo; más bien se asemeja a una senda retorcida llena de espinas, alardeos y vodka. ¿Si tenía tendencia a vagabundear? Téngalo por seguro. He sido sacerdote y luego exsacerdote. Esposo y luego exesposo. Una noche estaba parado frente a multitudes asombradas y a la siguiente les decía mentiras a mis amigos. Borracho durante años; sobrio por temporadas; luego borracho nuevamente. He sido Juan el amado, Pedro el cobarde y Tomás el escéptico, todo junto antes de que el mozo me trajera la cuenta. Hice pedazos cada uno de los diez mandamientos seis veces antes del martes. Y si cree que esta última frase fue para producir un efecto dramático, no lo fue. Buechner lo expresó mucho mejor: Me inclino a pensar que el propósito principal de Dios, al darnos memoria, es para permitirnos volver atrás en el tiempo, de manera que si no cumplimos bien nuestros roles la primera vez, podamos tener otra oportunidad ahora... Otra forma de decirlo, tal vez, es que la memoria hace posible que podamos no solo bendecir el pasado, aun aquellas partes por las que siempre nos hemos sentido maldecidos, sino también para que podamos ser bendecidos por él... De eso justamente se trata el perdón de los [2] pecados. En su ensayo Volver a casa, E. B. White hace referencia a una columna escrita por Bernard DeVoto, para la revista Harper’s. El columnista se quejaba de un viaje hacia la costa de Maine y describía la autopista como “superpoblada, repleta de comidas al paso, lugares para cenar, puestos de ventas, parques de diversiones infectados y restaurantes baratos”. Hace poco tiempo, White viajó por la misma ruta, pero experimentó un viaje completamente diferente. Sin duda, había hoteles de aspecto decadente al lado de alojamientos de fachadas pintorescas todos combinados, y hubo tiempo de sobra mientras iban de camino, pero también hubo más. Vio abedules y abetos y ciervos de buenas proporciones, y zorros perfectos que estaban allí, al alcance de la mano. Pero algo jugó un papel clave para la percepción. White llegó a la siguiente conclusión: Probablemente, el destino que lleva el hombre es el que le da el color a la autopista, lo que aumenta o disminuye sus defectos. Deslizándome sobre el asfalto, me dirigía a mi casa. DeVoto, cuando recorría la misma ruta, estaba camino de lo que describió discretamente como “compromisos profesionales”, lo que probablemente quería decir que estaba en camino a algún lugar para dar un discurso o recibir un título. Manejar un automóvil en dirección a nuestro hogar es una experiencia muy diferente de la de hacerlo para ir a un estrado, y si nuestros descubrimientos son distintos, no es que tengamos diferencias tan enormes en el poder de observación, sino que nuestros rumbos [3] emocionales son distintos. Por el asfalto de mi vida, con frecuencia fui hacia alguno de los “compromisos profesionales”. O al menos los que pensaba que eran. Pero esos viajes terminaron. Ahora voy hacia una dirección emocional diferente. Estoy manejando rumbo a mi hogar; no necesito casi nada... nada que no sea gracia. ¿Y qué es exactamente la gracia? Estas páginas son mis palabras definitivas sobre el tema. La gracia lo es todo. Soy Brennan, el testigo. Tout est grâce [Todo es gracia]. —Brennan PARTEI RICHARD 1 No siempre recibes lo que pides. Supongo que la mayoría de los niños han escuchado esta frase en algún momento. Es una lección difícil de aprender, pero básica para madurar. Sin embargo, cuando escuché decir eso a mi madre, Amy Manning, supe que no hablaba de algo simple, como puede ser un guante de béisbol o una muñeca. Se refería a algo mucho más profundo. Mi madre pidió en oración tener una niña. Lo que recibió el 27 de abril de 1934 fue un niño, yo, Richard Manning. Mi nombre no siempre fue Brennan. Era la época de la Gran Depresión en Brooklyn. Mi hermano, Robert, había nacido quince meses antes. A través de los años, he visto a muchas madres sonreír con una mueca al referirse al segundo hijo nacido tan pronto, casi pisando los talones del primero, como “mi pequeña sorpresa”. Pero no era el caso de mi mamá; no, en ese entonces. Para ella, yo era otra de sus decepciones, otra oración más sin responder. Mi madre nació en Montreal, Canadá. Cuando tenía tres años, sus padres murieron con diferencia de seis días uno del otro, en medio de una epidemia de gripe que se propagó por toda la ciudad y mató a miles de personas. Aquellos eran tiempos en que la oración repetida antes de dormir, “Si muero antes de despertar”, era muy real. No había nadie que pudiera cuidarla; por lo tanto, mi madre fue enviada a un orfanato. Su estadía duró diez años. Solo Dios sabe lo que le sucedió en aquella época. Me he preguntado: ¿hubo alguien allí para aliviar la pena de una niñita de tres años, alguien que se acordara de celebrar sus cumpleaños? ¿Sabían cuándo era su cumpleaños? Y en Navidad, ¿había regalos para ella? ¿Quiénes fueron las mujeres adultas que estaban entre esas paredes, y qué tipo de imágenes maternales, si es que tuvo alguna, le imprimieron? ¿Y los hombres? ¿Abusaron de mi madre? ¿Fue violada? Todo esto y mucho más son probabilidades para aquella década dolorosa de su vida. Pero mis preguntas no tienen respuestas, porque lo que sucedió allí, quedó allí. Y luego, quizás hubiera respondido a mis preguntas como siempre respondía a tantas otras: No siempre recibes lo que pides. A los trece años, mi madre fue adoptada por un hombre conocido como “el negro” George McDonald. La razón de su adopción o algunos detalles al respecto los desconozco; lo que sí sé es que su nombre parece salido directamente de una novela. Me contaron que en alguna oportunidad había descubierto oro y que estaba involucrado en la construcción de la ciudad de Alexandria, entre Montreal y Toronto. Por lo tanto, “el negro” George es evidente que contaba con medios financieros, aunque desconozco sus intenciones. Sin embargo, debe haber tenido cierta generosidad, porque mi madre quería ser enfermera y él pagó sus estudios. Esa capacitación la llevó a Brooklyn, donde completó su preparación, conoció a mi padre, se casó con él, dio a luz a mi hermano, pidió en oración una niña y me recibió a mí. Aunque claramente pueden deducir que mi conocimiento de la desilusión de mi madre respecto a mi nacimiento es doloroso, no obstante, me he comprometido a intentar expresar gratitud en estas páginas. Entonces, con ese espíritu, digo: “Gracias, negro George McDonald. No estoy muy seguro de por qué te estoy agradeciendo, pero tu gentileza hacia mi madre hizo posible mi nacimiento, deseado o no. Por lo tanto, gracias”. El entrenamiento de enfermería que recibió mi madre estaba basado en los métodos conocidos en 1920. La palabra paternidad, créanme, no se hizo corriente hasta fines de 1950; con anterioridad, el término era crianza. La norma era esta: disciplina, reglamentación, severidad y un mínimo de afecto. Los primeros conductistas, como J. B. Watson, influyeron en la manera de pensar y el abordaje del tema. La siguiente es una cita que lo dice todo sobre el estilo de aquel tiempo: “El amor maternal es un instrumento peligroso que puede estropear las posibilidades futuras de felicidad de un niño”. Watson proponía un fuerte apretón de manos cada mañana entre padre e hijo, nada más. Tan extraño como suena ahora, ese fue el mundo en el cual mi hermano y yo nacimos. En muchos aspectos, también fue el mundo en el que creció mi madre. Cuando trato de comprender los misterios de mi vida, debo tener en cuenta las voces y experiencias que contribuyeron a la formación de mi madre. La odisea al pasar de huérfana a enfermera profesional y a joven madre no fue nada menos que supervivencia heroica; sin embargo, los héroes no siempre resultan los mejores padres. Agregue a esta historia a Emmett Manning, mi padre. Él y mi madre fueron, en muchos aspectos, una pareja de contrastes. A diferencia de mi madre, él no fue huérfano en su infancia. En realidad, desde el momento en que mis padres se casaron, los padres de mi padre vivieron con nosotros. La figura del padre de mi madre era algo así como un benefactor desdibujado, “el negro” George; pero el padre de mi padre era un alcohólico muy real. No tengo la menor idea de lo que atravesó mi madre cuando era niña, pero he visto destellos de las iras que mi padre soportó en su niñez. Aprendí entonces que existe más de una manera de ser un niño huérfano. Frente al título de enfermería de mi madre, estaba el pobre título de octavo grado de mi padre. Su puesto de enfermera profesional la transformaba en alguien muy solicitado, aun durante la Gran Depresión. Tenía dos trabajos; en realidad, ocho horas diarias en el Hospital de St. Mary y luego otro turno como enfermera privada. El trabajo de mi padre, cuando lo tenía, siempre recibía el nombre de temporal o de medio tiempo. Temporales y de medio tiempo describe también las conversaciones que recuerdo haber tenido con mi padre. Nuestras palabras giraban alrededor del tema de la corrección, mi corrección para ser bien específico. De hecho, la palabra conversaciones es una exageración; eran más parecidos a monólogos que tenían siempre el mismo doloroso final. El momento en que se me ordenaba subir a mi cuarto y bajarme los pantalones para que mi padre me pegara con su cinturón de cuero. Esas demostraciones probablemente le hacían sentir a mi padre cierto poder; pero sabía que aun su rol de administrador de disciplina lo ocupaba, únicamente, porque esa era la voluntad de mi madre, que ejercía el matriarcado. Día tras día, mi padre salía a buscar trabajo y a gastar las suelas de sus zapatos. Pero no puedo evitar pensar que al mismo tiempo buscaba algo más, algo que no podía expresar con palabras, pero que sentía todos los días. Tal vez se buscaba a sí mismo, y su padre, que estaba en la casa, no era de ayuda. Tal vez buscaba dignidad, sentir que alguien estaba orgulloso de él. Pero mi madre le negaba ese tipo de reconocimiento. No estoy seguro de lo que buscaba, pero lo que sí sé es que todos los días salía a caminar. No siempre recibes lo que pides; pero recibes lo que recibes. Amy era una sobreviviente; Emmett, un buscador. Juntos eran los árboles más altos de mi bosque: mi madre y mi padre. La pregunta que plantea de todas las maneras posibles, excepto con palabras, es qué hacer con algo tan empequeñecido. — ROBERT FROST, The oven bird [El hornero] 2 Cuando tenía tres años, era muy bonito. Mi madre presentó una fotografía mía en un concurso: “El bebé más tierno de Brooklyn” o algo así. En esa época, tenía mejillas regordetas, pecas, grandes ojos azules y cabello rubio dorado con muchos rulos. Pensándolo bien, me parece que mi madre debe haber sentido alguna especie de orgullo conmigo; de otra manera, no habría presentado la foto. Gané el concurso, pero eso no parece haber cambiado la dinámica entre mi madre y yo. Por ejemplo, con frecuencia ella regresaba a casa por las tardes, entre los dos turnos de trabajo, y yo corría con los brazos extendidos para abrazarla; lo único que recibía era un empujón para alejarme. ¡Eres tan molesto! ¡Siéntate en el rincón y cállate! Por lo tanto, la cámara, en cierto sentido, no mentía; era un niño hermoso. Pero en otro sentido, sí, porque en la siguiente toma me transformaba en una molestia. Esa foto llegó a encarnar la relación conflictiva entre mi madre y yo. Durante la escuela secundaria, ella sacaba la foto y procuraba que mis novias vieran qué tierno era de bebé. Pero ese orgullo que le provocaba la foto jamás pareció trasladarse a la vida real. Los hijos, aun los que tienen dieciocho años, pueden sentir vergüenza, y eso era lo que sentía cada vez que mi madre mostraba aquella foto. Detestaba esa situación. Otro recuerdo de mucho peso en mi memoria es de un diciembre, cuando cursaba sexto grado, unos días antes de la Navidad. Mi padre regresó de una de sus habituales recorridas en busca de trabajo, para escuchar la misma pregunta repetida cientos de veces: “¿Encontraste algo, Emmett?”. Y dar la misma respuesta estándar de siempre: “No, Amy. ¿Cómo están los muchachos?”. Aquel día, mi madre mientras señalaba a mi hermano, Rob, dijo: “Este es un engendro del diablo, malo, extremadamente malvado. Emmett, quiero que lo lleves hasta la cárcel en este mismo momento. Cuéntale todo a la policía y déjalo allí”. Ahora bien, mi hermano en ese momento tenía siete años, una edad en la que apenas se puede ser malvado. Aun así, mi padre le ayudó a Rob a poner los brazos en el pequeño abrigo marinero; luego lo llevó hasta la puerta de calle y salieron, supuse que hacia la comisaría. Yo estaba terriblemente asustado. Corrí rápidamente al hueco de la ventana, me senté en el borde y apreté la nariz contra el vidrio congelado, con la esperanza de que mi padre y Rob se dieran vuelta y volvieran a entrar. Debo haber estado allí durante una hora y media, a la espera, tratando de ver a través de mis lágrimas y de la nieve que caía afuera. Tal vez fueron solo quince minutos, pero el terror para un niño se mide por la respiración, no por los minutos. De pronto, mi pánico se disparó cuando vi a mi padre volver por la calle, solo. Tuve la certeza en aquel momento de que la siguiente vez que desobedeciera sería enviado a la cárcel para siempre, igual que Rob. Pero, entonces, vi a mi hermano, que venía detrás de mi padre a poca distancia, a puntapiés con la nieve. Me imagino que mi padre llevó a Rob hasta la cárcel; hasta es posible que lo hiciera entrar para espantarlo, que le diera una reprimenda y luego se volviera para decirle: “Ahora, vamos a casa”. Me bajé del borde de la ventana y tomé la postura común para Rob, mi padre y la mayoría de los muchachos que conocía; me mantuve erguido, porque “los hombres no lloran”. Pero ese recuerdo me persiguió durante más de cuarenta años de ojos sin llorar. Aún no sé si he derramado lágrimas dignas del miedo que sentí aquel día. Sin duda, tenía miedo por mí, pero al mismo tiempo, por no saber qué hubiera hecho sin Rob. Qué es para ti mi corazón que lo rompes una y otra vez... Practica con alguna otra cosa... —Louise Glück Matins Rob tenía solo un año más que yo y, en teoría, podría haber sido un aliado en los enfrentamientos con nuestros padres. Supongo que también podría haber tomado partido por ellos y en contra de mí. Mi hermano no eligió ninguna de las dos posibilidades; se eligió a sí mismo. Cuidaba de una persona y solamente de una: Rob. No creo que fuera egoísmo sino, más bien, autopreservación. Aun así, éramos hermanos, los dos en peligro y ambos en busca de maneras de sobrevivir a lo que algún poeta llamó “las tensas iras de esa casa”. Si tuviéramos que limitar a una palabra la descripción de mi hermano, esa palabra sería duro. Pero no lo separaría en letras, porque decir “d-u-r-o” suena muy suave, y [4] Robert era cualquier cosa menos suave. Me gustaba decir que era volcánico; aún puedo escuchar sus erupciones contra las cosas y las personas. No era alguien airado; lo suyo era más bien una demostración de fuerza y una demarcación de límites, parecida a la manera en que un oso da zarpazos y resopla contra la tierra. Él tenía mucho control de sí mismo. Era el líder de la pandilla de niños de la vecindad a los que les encantaba pelear y no parecía tener necesidad de recibir siquiera una gota de afecto de parte de mi madre. Un volcán. Como sucede con los hermanos menores con frecuencia, lo amaba y odiaba al mismo tiempo. Rob y yo solíamos entretenernos, junto con los otros niños del barrio, con un juego llamado “reloj”. Actualmente sería considerado una tontería o directamente una estupidez. Pero corrían otros tiempos, entonces. El juego era así: un grupo de niños, tal vez cinco o seis, se sentaba en un banco o una escalera de entrada y el que dirigía el juego, que siempre tenía reloj, preguntaba: “¿Qué hora es?”. El objetivo era adivinar la hora. Si dabas una respuesta incorrecta, quedabas eliminado del juego. Finalmente, cuando alguien acertaba, quedaba como líder para un nuevo intento. De una u otra manera, repetíamos el mismo juego incontables veces por día. Un día jugábamos al reloj y yo era el líder. Un rato antes, Rob había sido particularmente malo conmigo, porque me había perseguido alrededor de la mesa del comedor con un cuchillo de carnicero, simulando ser un villano o algo así. Sé que solo quería asustarme, pero lo había logrado bastante bien aquella mañana. Por lo tanto, decidí vengarme de él. Mi hermano podía ser volcánico, pero yo podía ser astuto. Justo aquel día, jugábamos frente a la puerta de entrada de nuestra casa, que solía estar cerrada. Sin embargo, con un plan muy preciso en mente, yo la había dejado abierta. Pasé por toda la fila de niños y pregunté: “¿Qué hora es?”, hasta que finalmente, llegué delante de Rob. Cuando dio la respuesta equivocada, le pegué en la cara con todas mis fuerzas. Inmediatamente, me di vuelta y escapé por la puerta delantera de la casa, mientras la cerraba detrás de mí. Se quedó a los golpes contra la puerta mientras gritaba: “¡Lo mataré!”. Me imagino la cara de asombro de todos los otros niños. Obviamente, Rob no me mató y, a medida que pasó el tiempo en el reloj real, se diluyó también su enojo. Mi hermano era el niño más duro del vecindario y nadie jamás se había animado a pegarle. Pero yo lo hice y sobreviví para contarlo. Nunca le pregunté a Rob, pero me imagino que se sintió orgulloso de mí ese día. Esta es la intención de mis palabras cuando digo que no me imagino qué hubiera hecho si mi hermano hubiera quedado encarcelado aquel día. Nuestra relación de hermanos con frecuencia fue antagónica, pero, aun así, él era testigo de que yo tenía ciertas agallas. Necesitaba esa presencia porque algunos días pensé que podía llegar a desaparecer. 3 Mis recuerdos del padre de mi padre, William Manning, en el mejor de los casos puedo decir que son escasos. Trataba de evitarlo tanto como podía. Le había quedado una lesión relacionada con su trabajo, que le impedía mantener una tarea en forma regular. En lo que sí se mantenía en forma regular era en el alcohol. No recuerdo ninguna ocasión en la que fuera injusto conmigo o me hubiera maltratado o algo así. Estuve presente en ocasiones en que hizo el intento de enfurecerse con mi abuela o mi padre, pero para aquella época ya era un tiburón sin dientes. Me atrevo a decir que no debe haber sido igual cuando mi padre era niño. Lo que sí me gustaba de mi abuelo era que estaba casado con mi abuela. Anna Manning era el estereotipo de la mujer irlandesa, pero sin el temperamento. La amaba. Era hermosa. Medía un metro cincuenta y dos centímetros, pero lo que no tenía en estatura lo complementaba con su dulce rostro coronado con un cabello blanco como la nieve. La reconocida psicóloga Alice Miller introdujo el concepto de “testigo conocedor”, alguien que puede y está dispuesto tanto a ponerse del lado de un niño como a protegerlo de cualquier peligro de maltrato. Mi abuela era un testigo conocedor. Con ella en nuestra casa, me sentía seguro. También me sentía amado y aceptado, pero básicamente seguro. No recuerdo que haya dicho jamás una sola palabra desagradable a mi madre o acerca de ella. Parecía entender el estado de debilidad de nuestra familia y respetaba ese diseño. Sin embargo, no quería decir que se iba a mantener en silencio y limitarse a mirar cuando era maltratado. Tenía capacidades en el arte del desarme, la habilidad de usar una palabra o un tono que suavizaba el enojo de mi madre. Con frecuencia, pensé que había aprendido ese arte al vivir con un esposo alcohólico, con el que se entrenó para saber qué decir y qué no, cuándo hablar y cuándo no. Bueno, puede ser que mi abuela recibiera el don naturalmente; tal vez, Dios sabía que lo iba a necesitar en esta vida; por lo tanto, se lo dio en cantidades. De cualquier modo que lo hubiera adquirido, lo tenía y estoy muy feliz de que así fuera. De todos mis libros, The Boy Who Cried Abba [El niño que clamó a Abba] es uno de mis favoritos. Relata la historia de Willie Juan, un personaje de algún modo autobiográfico. Uno de los principales personajes es la abuela de Willie Juan, que había vivido una vida muy diferente en su juventud. Mucho tiempo anduvo buscando amor y felicidad en los lugares equivocados. Fue entonces cuando ocurrió un enorme cambio: dejó sus viejas costumbres de vida y cambió su nombre por el de Atardecer apacible. El que sigue es un extracto de una descripción del trato tierno que le da a su nieto, al que recién habían maltratado con burlas: “Mi dulce Willie Juan, la manera como has sido tratado hoy no es algo nuevo [...]. Las personas con frecuencia piensan [...] que pueden ser injustas contigo porque no tienes a nadie que salga a defenderte y te proteja”. Apacible atardecer está basado, en gran parte, en mi abuela. Salió en defensa de Willie Juan, igual que mi abuela lo hacía por mí. Mi madre tenía razón; no siempre recibes lo que pides. Poco tiempo después, me pregunté si tenía razón, pero solo en parte. Porque creo que algunas veces uno recibe muchísimo más. En los más oscuros días de la Gran Depresión, las personas hablaban del “lobo feroz” y de que el lobo feroz estaba siempre a la puerta. Esa imagen reflejaba el temor generalizado en todas nuestras vidas en tiempos tan difíciles. De hecho, la canción ¿Quién le teme al lobo feroz? se transformó en un himno por aquellos días, un intento de animarnos unos a otros a mantener la cabeza erguida. Pero, para mí, otra imagen superaba a la del lobo de aquellos tiempos, y desde entonces escuché que se lo describía como “dragón invisible”. Este monstruo no estaba a la puerta ni era grande ni malo; estaba adentro; era sutil y arrebatador: la vergüenza. Cuando pienso en mi infancia, la palabra vergüenza lo cubre todo, como un paraguas. Esa sensación de que uno es completamente insuficiente como persona; el agobiante sentimiento de que, por alguna razón, a uno le falta algo o es indigno. Eso sentía todo el tiempo. Y así como existe una sola palabra para describirlo, una experiencia en mi memoria tiene el mismo efecto de abarcarlo todo; un momento en el tiempo que moldeó mi mundo por completo. Hice alguna referencia acerca de esta experiencia en mi libro Abba’s Child [El hijo de Abba], pero deseo darle un tratamiento más profundo aquí. ¿Por qué? Bueno, en realidad, ahora ya no estoy tan asustado con los dragones. Evoqué ese recuerdo un día durante un largo retiro en las montañas de Colorado, una temporada muy necesaria de terapia y soledad. Pasé las mañanas bajo la atención muy cuidadosa de una psicóloga que me ayudó a recordar momentos de la niñez. Una fresca mañana, mientras hablaba con ella, me quedé asombrado al darme cuenta de que tenía un vacío absoluto de sentimientos en mi vida. Parecía que no podía acceder emocionalmente a nada. Me di cuenta de que no había sentido nada durante mucho, mucho tiempo, desde que tenía alrededor de ocho años. Mientras trabajaba con la psicóloga, recordé algo que había sucedido en aquel entonces; algo siniestro que había dañado irreparablemente mi vida. Una tarde, mi madre había regresado de uno de sus turnos de enfermería. Por alguna razón, la saludé de manera desagradable, mientras le decía: “Tú amas a Robert más que a mí, ¿no es cierto? ¡Siempre lo quisiste más! ¡Te odio!”. Mi madre me miró anonadada, pero yo no me rendí. Continué con la acusación. “La verdad es que Robert siempre fue tu favorito. ¡Siempre has sido amorosa con él y dura conmigo!”. Comenzó a enojarse. “¡Cállate! ¡Deja de decir eso ya mismo!”. Entonces, estalló, vino hacia mí y comenzó a golpearme con los puños, una y otra vez, a tal punto que caí al piso. Ella se puso de rodillas y continuó golpeándome, mientras gritaba: “¡Cállate!¡Cállate!”. Entonces, entró mi abuela y su voz calma detuvo todo. “Amy, será mejor que pares. Lo vas a lastimar”. A esto me refiero cuando hablo de desarmar; no entró gritándole a mi madre, como uno podría imaginar que lo haría. Mantuvo la calma y de alguna manera sabía que ese acercamiento suave haría parar a mi madre. Si fue inmediato o gradual, no lo recuerdo. Todo lo que sé es que los golpes pararon. Hubo ocasiones antes de aquel momento en las que me cuestionaba mi valor como persona, pero esa experiencia, a los ocho años, confirmó mi escaso valor. Me sentí a punto de desaparecer transformado en una pila de cenizas. Vergüenza: eso fue lo que sucedió cuando mi madre, el dragón, resopló y sopló y me derribó. Ante la mirada de mi psicóloga, me di cuenta de que luego de ese suceso, había puesto una mordaza a mi ser emocional; no tenía sentimientos; no tenía nada. Me lo había prometido a mí mismo. Durante días, me senté ante las bellezas de Colorado con ese recuerdo, con la intención de evocarlo y hacer el duelo de la mejor manera posible. Luego de un tiempo en el que lo procesé, mi terapeuta me alentó a dar un paso más y a no pensar en mi madre como el dragón. El intenso trabajo interior de aquellos días dejó al descubierto una familia atada por la vergüenza; un grupo de personas, todas amontonadas en un pequeño espacio, pero cada una con un sentimiento de entera soledad; un elenco de personajes leales a un molde, a un patrón, que promovía secretos e inhibía las relaciones cercanas. La mía fue una niñez de rechazos y castigos repetidos o la amenaza de recibirlos. Y tal como he llegado a creer, así fue la infancia de mis padres y, probablemente, la de los padres de mis padres. Como dice mi amigo Richard Rohr: “Si no aprendemos a transformar el dolor, lo vamos a transferir”. Me di cuenta de que mi madre no era el dragón sino otra víctima de él. Pero el dragón no muere con facilidad. Por lo tanto, la vergüenza continúa pasando a través de las generaciones. Temo que yo también la he transmitido. Voto. Una palabra pasada de moda, que por lo general se escucha solo en los casamientos y, aun allí, muy poco últimamente. Hice un voto conmigo mismo después del maltrato de mi madre: iba a ser un buen niño. Las siguientes palabras de Alice Miller lo explican a la perfección: Los niños que cumplen con los deseos conscientes o inconscientes de sus padres son “buenos”; pero si alguna vez se niegan o expresan deseos propios que van contra los de sus padres, se los llama egoístas y desconsiderados [...]. Si un niño criado de esta manera no quiere perder el amor de sus padres (¿qué niño arriesgaría eso?), debe aprender a muy temprana edad a compartir, dar, hacer sacrificios y estar dispuesto a arreglarse como pueda. [5] De esta manera, a la madura edad de ocho años, decidí acomodarme y hacer lo que fuera necesario para asegurarme la aprobación, especialmente la de mi madre. No iba a contestar ni a hacer preguntas; me verían, pero no me escucharían. Lo que no tenía la posibilidad de saber en ese momento era que existía una línea muy fina que divide votos de tratos, y que los tratos pueden ser algo engañosos, solapados. Al menos, los tratos que hice conmigo mismo de ser un “buen niño”, que me costó mi voz, mi sentido de lo maravilloso y mi autoestima durante la mayor parte de mi vida adulta. El dragón invisible rugió y yo me achiqué, y de esa forma nació lo que llamo el “impostor”, una sombra para mi vida de ocho años. El impostor es una versión falsa de ti mismo y así exactamente fue como comencé a vivir. Simulé estar feliz cuando estaba triste; estar entusiasmado cuando estaba decepcionado; hasta simulaba ser amable cuando dentro de mí estaba realmente enojado. Aunque parecía y sonaba como si fuera yo, no lo era. Se trataba de una falsedad. Viví como un impostor de mí mismo. Pero vivir como impostor no hace otra cosa más que daño. A continuación hay una lista de cómo funciona el letal impostor, porque puede perfectamente matarte: El impostor vive con temor. Se consume por la necesidad de ser aceptado y recibir aprobación. El impostor depende de sus relaciones con los demás; en otras palabras, está aislado de sus propios sentimientos. • La vida de un impostor es una existencia a los saltos entre la euforia y la depresión. • El impostor demanda atención. • El impostor no puede experimentar intimidad en ninguna relación. • Por último, aunque no menos importante, el impostor es un mentiroso. • • • Shakespeare describió al amor como una “señal inamovible”. En una familia sana, uno sabe cómo se define el amor: es claro, tiene límites y es posible lograrlo. Desafortunadamente, en una familia atada por la vergüenza, el amor es un blanco móvil; un día es esto y al otro es aquello, y en el momento en que estás seguro de que lo has entendido, te das cuenta de que no. En una Navidad, cuando tendría diez años, pasé un rato caminando por los pisos de madera crujiente de la tienda Woolworth, en el sector de todo por dos pesos, en busca de un regalo para mi madre. Encontré un pequeño anotador, del tipo que las personas ponen al lado de los teléfonos. Era multicolor, en tonos pastel, rosa, verde y azul. Nunca había visto algo así. Pensé que era precioso, seguramente algo que iba a emocionar a mi madre. Llegó la mañana de Navidad y estábamos todos reunidos: padres y abuelos, mi hermano, mi hermana y yo. Cuando mi madre comenzó a abrir mi regalo, contuve la respiración, lleno de expectativas. Ella rompió el papel del envoltorio y miró el anotador. “¿Qué se supone que voy a hacer con esto? ¡Qué gasto innecesario!”. Luego de un tiempo que pareció eterno, cuando todos los ojos estaban sobre mí, mi madre me arrojó el anotador y los Manning continuaron con otros regalos. Sentía que había comprado el diamante soñado para ella, pero no fue suficiente. No podía entender. Estaba destrozado. 4 Mencioné a mi hermana Geraldine, pero todavía no la presenté. Tal como dije antes, mi madre había orado por una niña. Nunca le escuché decir nada en voz alta, pero créanme: lo sabía. Sus oraciones finalmente recibieron respuesta en 1943, con el nacimiento de mi hermana. Yo tenía nueve años y recuerdo que la llegada de Gerry trajo un cambio a nuestra familia. Las cosas se volvieron un poco más agradables. No puedo decir exactamente de qué manera, pero fue así. Por ejemplo, me acuerdo de haber visto a mi madre arreglar el cabello de mi hermana durante las tardes y que algunas veces le dedicaba hasta media hora para que quedara bien. Al mirar atrás, tal vez no fue tanto que mi madre o mi padre se volvieran más tiernos. Quizá fue, simplemente, que la dulzura innata de Gerry tuvo un efecto que se transmitió. Luego del nacimiento de mi hermana, mi madre continuó el trabajo durante el día, mientras mi padre seguía con la búsqueda y mi hermano iba de un lado al otro con el suyo. Eso me transformó en su cuidador. Muchas mañanas tomaba a Gerry de la mano y caminábamos hasta el parque McKinley, en Brooklyn. Jugábamos allí hasta que mi madre o mi padre volvían a casa por la tarde. Siempre envolvía un almuerzo para nosotros dos, compuesto por sandwiches de manteca de maní, de jalea y una bebida. Nos encantaba hamacarnos, tirarnos por el tobogán y jugar en el sube y baja, pero nuestro favorito era el arenero. No puedo hablar por mi hermana, pero para mí el arenero era un lugar de puro juego, un sitio de encanto infantil. Tenía límites definidos, pero en su interior había libertad para construir, cavar y, simplemente, ser. La parte de “ser” era algo que había perdido, algo que nunca estaba permitido en nuestra casa. Hubiera deseado que fuera así, pero no lo fue. Por lo tanto, las caminatas al parque para cuidar a mi hermana no eran un trabajo para mí, un niño de doce años, sino un refugio, un santuario. En 1943, año del nacimiento de mi hermana, Betty Smith publicó A tree grows in Brooklyn [Lazos humanos]. El libro cuenta la historia de una soñadora, Francie Nolan, y su amado hermano menor, Neely. En el entorno de la vida de los niños están Katie, la madre, dedicada al trabajo y sostén de la familia, y Johnny, el padre, desocupado la mayor parte del tiempo y alcohólico. Suena a algo conocido, ¿no? Aunque mi hermana y yo somos bastante diferentes, creo que los dos compartimos las mismas esperanzas que Francie: Déjame ser algo cada minuto de cada hora de mi vida. Déjame estar alegre o triste; tener frío o calor; tener hambre o mucho para comer. Déjame estar en harapos o bien vestido; ser sincero o engañoso; veraz o mentiroso; honorable o pecador. Solamente déjame ser algo cada bendito minuto. Y cuando duerma, déjame soñar todo el [6] tiempo y, de ese modo, ni un solo trocito de vida jamás se perderá. El árbol de la novela lleva el nombre de Ailanthus altissima, o árbol del cielo. Es una metáfora fundamental, usada para representar la capacidad de desarrollarse en un entorno desfavorable. La siguiente es la descripción que hace Smith: Algunos lo llamaban árbol del cielo. En cualquier lugar que caía su semilla, surgía un árbol que luchaba por alcanzar el cielo. Crecía en lotes cubiertos; nacía en las pilas de basura descartada y era el único árbol que brotaba por entre el cemento. Se desarrollaba profusamente, [7] pero solo en distritos edificados. Es raro, pero ahí estaba yo; en mi opinión, algo que carecía de valor a los ojos de mi madre, pues yo cargaba con la responsabilidad de cuidar a mi hermana. “Tú vigílala a partir de ahora”, dijo mi madre. Me sentí como uno de aquellos árboles del cielo que crecen en un ambiente hostil y se estiran y luchan. Me gusta pensar que tal vez, en aquellos días, mis ramas proporcionaron sombra a Gerry, alguien de quien podía depender y con quien sentirse segura. Creo que me amaba en aquel entonces, tanto como creo que me ama ahora. No diría que ninguno de nosotros creciera precisamente “en forma profusa”, pero sí, crecimos. Recuerdo una vez en que mi madre hablaba con mi padre sobre mí. Decía: “Emmett, Richard es solo un soñador. Por eso, nunca llegará a nada”. Por un lado, tenía razón. Yo era un soñador y aún lo soy. Algunos tienen pesadillas recurrentes, que los persiguen durante temporadas o tal vez durante toda la vida. Cuando niño, soñaba despierto; tenía fantasías; pero no de horror sino de esperanza. En el sueño, un niño de mi edad se acercaba y me decía: “Me agradas. ¿Podemos jugar juntos?”. Jugar con mi hermana o con los niños de la vecindad era un extraordinario escape para mí. Ya mencioné que los niños del barrio y yo acostumbrábamos jugar al reloj. Era divertido, pero a medida que crecí, como se imaginarán, el entusiasmo pareció desaparecer. El béisbol callejero era para los más grandes; uno tenía que tener por lo [8] menos doce años. Pero jugar al ringolevio nos permitía participar a todos. Básicamente, este juego es una combinación de la mancha y las escondidas. Hay dos equipos: perseguidores y perseguidos. Unos salen a esconderse y los otros van a buscarlos. Si un perseguidor te encuentra y te atrapa, entonces, tenías que ir a sentarte a la escalinata de entrada de alguna casa, que nosotros llamábamos la “cárcel”. Hubo un día que jugamos y que fue particularmente inolvidable. Pensé que encontraría un lugar extraordinario para esconderme, donde nadie pudiera encontrarme. Pero Joey apareció inesperadamente. Cuando acababa de escribir ese nombre, Joey, sentí un dolor en el pecho. Su llegada transformó mi vida. Joey Keegan vivía en la misma calle. Tenía cabello castaño claro y ojos celestes; irlandés. Lo había visto antes, pero creo que no nos habíamos hablado. Pero aquel día, él me encontró y en lugar de mandarme a la “cárcel”, dijo: “¡Me agradas! ¿Podemos jugar juntos?”. Sí, exacto, las mismas palabras de mi sueño. Me cuesta expresar cuánta emoción fue escuchar aquellas palabras. Eran un halago, y en nuestra familia los cumplidos directos constituían una rareza; supongo que era porque podían contribuir al pecado del orgullo, ese que viene antes de una tremenda caída. Luego de jugar aquel día, me dediqué a recordar las palabras de Joey y a tratar de convencerme de que no las había inventado. En efecto, los días y las semanas que siguieron, él las repetía en voz alta, cada vez que jugábamos: “Me gusta jugar contigo”. Joey Keegan se había transformado en mi primer gran amigo, y tengo buenas razones para creer que yo era el de él. Él y yo éramos niños comunes. Una tarde, por ejemplo, le pregunté qué nombre elegiría, en caso de poder hacerlo. Dijo: “Ludwig Niemanschnifter”. Pensé que era tan gracioso que nos morimos de la risa. Cuando le pregunté cuál era el origen, simplemente respondió: “Me gusta cómo suena”. Tal como quizás hayan adivinado, Joey me devolvió la pregunta. Hasta el día de hoy, no sé de dónde vino pero, sin pensarlo, dije: “Otsio Motsio Zine Ferein”. Una vez más, los dos nos morimos de la risa. Mi amistad con Joey, o “Ludwig”, como lo empecé a llamar después de aquel día, fue un sueño hecho realidad; pero, desafortunadamente, el sueño no duró mucho. No recuerdo que jamás se me ocurriera pensar que mi amigo podía estar enfermo. No recuerdo a sus padres o los míos decir jamás algo acerca de eso. Quizás estaba tan cautivado con el sueño que me perdí lo que tal vez hubiera sido obvio para otra persona. No lo sé. Lo que sí sé es que un día una ambulancia apareció frente a su casa y se lo llevó al hospital. Al día siguiente, me preparé para ir a jugar con él a la mancha o a lanzar la pelota de básquet contra la pared. Mi padre estaba en casa aquel día. Me detuvo y me dijo: “No puedes ir más a lo de Joey Keegan, Richard”. La pregunta de seis letras que repite todo niño cayó de mi boca: “¿Por qué?”. Mi padre respiró profundamente y luego dijo: “Porque murió ayer a la noche”. Luego me contaron que Joey tenía un tumor cerebral, pero, en realidad, no sabía qué quería decir eso. Esa experiencia fue mi primer contacto con la muerte. Había visto pájaros muertos antes y hasta un gato muerto; pero jamás a una persona; nunca a alguien tan cercano. Todos los que conocía estaban sanos; nadie tenía tumores en el cerebro. Mis padres no conocían tanto a la familia de Joey pero, por respeto, me acompañaron al funeral. Mientras rodeábamos el cajón, recuerdo haberme sentido terriblemente perdido otra vez. Sin Joey, nadie vendría a encontrarse conmigo. Mi hermano siempre andaba en grupo; pero eso nunca me atrajo. Yo siempre quise tener un amigo, alguien como Joey. Tuve después algunos pocos amigos como él: Bill Hennison, Frankie Farley y Harry Wiley. De hecho, Harry y yo fuimos al sexto partido de la Serie Mundial de 1947, entre los Yankees y los Dodgers. Nos levantamos a la una de la mañana y esperamos hasta que abrieran las puertas a las diez. Fuimos los últimos en conseguir entradas antes de que se agotaran. Ese fue un juego espectacular y un gran recuerdo. Pero, aun así, no hubo nadie como Joey. Él fue aquel que dijo las palabras de mi sueño: “Me agradas. ¿Podemos jugar juntos?”. Había expresado el profundo deseo que sentía, algo que había pedido. Pero, como mi madre decía, “no siempre consigues lo que pides o, si lo consigues, no dura mucho”. La muerte de Joey ocurrió al mismo tiempo que una discusión que tuvo mi madre con el dueño de la casa. Él había subido la renta y mi madre estaba furiosa; creía que era ilegal. Por lo tanto, comenzó a planificar nuestra mudanza. No se trataba de algo tan terrible, pero a partir de ese momento cualquier referencia a la muerte de Joey ocupó un lugar secundario en nuestra familia ante el pánico generado por el aumento de nuestra renta. Así que experimenté la muerte de un amigo junto con el desarraigo del traslado a un nuevo lugar. Nos mudamos rápidamente, a varias cuadras de distancia, a un vecindario completamente nuevo, nueva escuela y niños nuevos. La muerte de Joey me tomó por sorpresa y me forzó a crecer de golpe. Me di cuenta de que no solamente mi familia era este lugar frágil donde cualquier cosa podía suceder, sino que los hogares de los otros niños también lo eran. Otra experiencia con la muerte me reveló que incluso el mundo entero era peligroso. Tengo un recuerdo muy vivido de aquel día de diciembre de 1941, cuando mi padre me llamó a la sala de estar. Teníamos una de esas enormes radios. Me dijo: “Haz silencio y escucha”. La siguiente voz que escuché fue la del presidente Franklin Delano Roosevelt: “Ayer, 7 de diciembre de 1941, fecha que quedará para siempre en la infamia. Había tal gravedad en su voz, cuando hablaba sobre Pearl Harbor, que me sentí triste por todos aquellos que habían muerto el día anterior. No conocía ninguno de sus nombres, pero el presidente lo transformó todo en algo muy personal. Pero mientras que la muerte de Joey estuvo marcada únicamente con tristeza, aquel día tuvo, además, el sello del orgullo. El presidente nos desafió a todos al sacrificio, a transformar algo malo en bueno. Ese tipo de esperanza estuvo ausente en la muerte de mi amigo; en esa oportunidad, fue solamente una herida. Pero por extraño que parezca, el 7 de diciembre de 1941 fue una herida, pero estaba llena de esperanza. Es el día que recuerdo haber sentido que me había transformado en un hombre. 5 Podían decirse muchas cosas de mis padres, pero que eran irlandeses y católicos romanos, seguro. Querían que sus hijos continuaran también con esa herencia; por lo tanto, mis escuelas tenían nombres como San Anselmo y Nuestra Señora de los Ángeles. De todos modos, la educación que recibí era similar a la mayoría de las escuelas. Nuestra Señora de los Ángeles era considerada la escuela primaria más importante de todo Brooklyn. El hecho de que mi madre se asegurara de que asistiera a una escuela prestigiosa parecería contradecir mis sentimientos de indignidad. Pero no es así. Porque para una familia atada a la vergüenza, las apariencias lo son todo y mi madre quería estar segura de que en lo exterior pareciéramos respetables, como para no desentonar con los irlandeses católicos de las inmediaciones. La médula de la pedagogía en aquellas escuelas era repetitio est mater studiorum [‘la repetición es la madre de los estudios’]. Los Diez Mandamientos están para siempre grabados dentro de mi cerebro junto con “treinta días trae septiembre con abril, jimio y noviembre”, acompañado por las tablas de multiplicar y dividir. La instrucción en nuestras aulas la impartían las monjas, también conocidas como hermanas. No recuerdo que ninguna se pareciera a Julie Andrews, pero algunas tenían un tipo diferente de belleza. Una de aquellas damas era la hermana Tomasina. Estoy seguro de que muchos otros estudiantes creían que eran sus favoritos; sin embargo, sostengo que fui yo. Al menos ese sentimiento me transmitía todos los días. Era una de esas mujeres que jamás parecen tener un mal día. Estoy seguro de que los tenía, pero es posible que yo no lo percibiera. Era maternal conmigo; una cálida figura femenina en contraste con el trato frío de mi madre. El don de la hermana Tomasina era dar ánimo, y con frecuencia me decía lo brillante que era y lo bien que me iba en la escuela. El aliento era verbal, pero también se transfería en forma directa a los huesos por medio de una mano en mi hombro y una sonrisa radiante. Sin ninguna duda, tuve un enamoramiento de estudiante con ella. Desarrollé amor por la lectura y la escritura, algo que me llegó naturalmente y se transformó en dos pasiones que he mantenido con fidelidad a través de toda mi vida. Creo que la primera vez que pensé en la posibilidad de llegar a ser escritor se debe probablemente a una tarea que me asignó mi profesora de inglés, la hermana Mary Francés. El trabajo era muy simple: “Escriba un párrafo sobre algo que haya sucedido en su familia el día anterior”. Mi parrafito rápidamente llegó a las seis páginas. El nudo de la historia fue un trote que hice, durante el cual tropecé y caí. Escribí: “De repente me di cuenta de que estaba en cemento fresco y no podía salir”. Mi hermano, Rob, que jugaba cerca, me oyó pedir ayuda. Vino y me sacó. El resto de la historia es que para el momento que regresé a casa, el cemento había comenzado a endurecerse en mis pantalones. Mi madre estaba furiosa porque tenía que comprar otro par; mi seguridad pasó a segundo plano. Sabía que, si mi madre veía por escrito su ira, haría que mi padre me castigara. Recuerden: las apariencias eran todo. Por lo tanto, en una de mis primeras historias autoeditadas terminé el relato en la parte del rescate por parte de mi hermano. La hermana Mary Francés devolvió el trabajo con un 10 en la parte superior. Hizo una única corrección: cambió “de repente” por “repentinamente”. Su amable corrección me sorprendió; era algo tan diferente de lo que experimentaba en mi casa. “De repente” sentí que alguien creía en mí. ¿O debo decir “repentinamente”? Disfrutaba al leer y escribir, pero de la religión no tanto. Cuando era niño, Dios era un vitral en el techo, una deidad lejana y distante, alguien remoto, grande y represor. Hay una frase descriptiva que usé para expresar mi primera visión de Él, tomada del cuento “El pavo”, de Flannery O’Connor: Dios era “algo horrible”. Flannery escribió sobre su protagonista, Ruller: Corría cada vez más rápido, y cuando dobló por la calle, camino de su casa, su corazón iba tan rápido como sus piernas y tenía la seguridad de que algo horrible corría velozmente detrás de él con los brazos rígidos y [9] los dedos listos para atraparlo. Ese era mi sentir acerca del Señor en aquellos años de escuela primaria católica. Jamás escuché una referencia sobre un Dios amante y personal. El énfasis estaba en obedecer los Diez Mandamientos con el propósito de evitar el castigo. En ese sentido, el aspecto religioso de la escuela era similar al de mi casa. Además de creer que Dios era “algo horrible”, también sentía que estaba “separado”. Una buena forma para tratar de explicar esto es describir mi experiencia en el confesionario. Uno de los sacerdotes se sentaba de su lado y yo del mío. No podía verlo pero, en su momento, podía escucharlo. Cada tanto, el sacerdote era amable y nuestra conversación era algo así: Yo: —Bendígame, Padre, porque he pecado. Ha pasado una semana desde mi última confesión. Le pegué a mi hermano, lo escupí y he desobedecido a mis padres. Sacerdote: —Esta ha sido una buena confesión. La has preparado bien. Y tienes mi bendición. Como penitencia, repite tres padrenuestros y tres avemarías. Pero la mayoría de las veces les aseguro que parecía que el sacerdote estuviera enojado. Con frecuencia y casi a los gritos, decía algo así: Sacerdote: —¿No tienes algo de respeto por tus padres? ¡Cómo te animas a desobedecerlos! Dime exactamente qué has hecho y no te guardes nada. Yo: —Mi madre me envió a comprar cuatrocientos gramos de panceta desgrasada; me olvidé y compré una que tenía grasa. Mi madre se enojó porque desobedecí. A través de la voz de aquellos sacerdotes enojados, escuchaba a un Dios separado de mí y de mi vida. Por lo tanto, igual que en mi casa, me prometí hacer todo lo que se me pedía para evitar el castigo. Hice lo mejor que pude para ser un buen niño católico. Hasta reuní coraje e intenté, durante un año, ser el monaguillo, pero por alguna razón no pude memorizar el latín. Supe que había decepcionado al sacerdote (me lo dijo), lo cual quería decir que obviamente había decepcionado a Dios (¿por qué Él iba a estar en desacuerdo con el sacerdote?), y eso reforzó las palabras de mi madre respecto a mí (las que repetía más de una vez): “Nunca llegará a nada”. Por maravillosos que fueran los intentos de estímulo de personas como la hermana Tomasina y la hermana Mary Francés, palidecían en comparación con la voz despectiva de mi madre, que resonaba en la cabeza: “Es solamente un soñador”. No me gusta la palabra solamente. Hay una escena en la película Descubriendo el país de Nunca Jamás en la que el joven Peter Davis describe a Porthos, el perro de J. M. Barrie: Peter: —Esto es absurdo. Es solamente un perro. Barrie: —¿Solamente un perro? ¿Solamente? [A Porthos] Porthos, no escuches. [A Peter] ¿Porthos sueña con ser un oso y tú quieres destrozar esos sueños y decir que es solamente un perro? ¡Qué horrible palabra sofocante! Es como decir: “Él no puede subir aquella montaña; es solamente un hombre”, o “Ese no es un diamante; es solamente una [10] piedra”. Entonces, para apaciguar a Dios, a los sacerdotes y a mis padres, iba a misa los domingos. Pero si tenía algunas oraciones, me las guardaba para mí. No quería ser un oso; solamente quería ser yo, aunque no estaba muy seguro de quién era. Desearía poder contar más recuerdos específicos de mi temprana infancia, pero no puedo. Quisiera poder recordar más palabras y frases que decían mis padres, amigos o maestros, pero me es imposible. Como dije, la decisión de transformarme en un buen niño efectivamente me anuló desde la raíz y eso probablemente atrofió mi memoria también. Creo que una buena manera de resumir mi vida entre los seis y los dieciséis años es que fue una década en la que hice lo que estaba a mi alcance para ser un muchacho bueno y obediente. No estoy particularmente orgulloso con ese resumen; simplemente, fue así. Pero las cosas iban a cambiar. 6 A los dieciséis años, las mañanas de los domingos todavía parecían seguir como siempre. Aún iba a las misas temprano y continuaba experimentando el mismo Dios distante. Pero algo diferente empezó a suceder los sábados por las noches. Comencé a beber. Si alguien me hubiera mostrado un diagrama genético con muchos círculos y cuadrados en los que hubiera aparecido la savia de alcohol que recorría mi árbol familiar; tal vez, podría haberlo visto venir. Mi padre había luchado con eso, su padre también y quizá los hombres anteriores a ellos también. Pero no existían esos gráficos en aquel momento, y mi padre y mi abuelo no hablaban del tema; de todas maneras, estoy seguro de que a esa edad yo no iba escucharlos en absoluto. Era joven, terriblemente inseguro y dispuesto a intentar cualquier cosa para no sentirme así. Sin embargo, deberían saber que a partir de ese momento en adelante, es conveniente tener en cuenta que cualquier cosa que diga sobre el alcohol será cuestionable. No es que lo que diga no sea verdad, sino que apenas roza la superficie. Como dije, tenía dieciséis años. Trabajaba como repartidor para uno de los almacenes locales y me pagaban los sábados. Y todos los sábados por la noche repetí un patrón de comportamiento que seguí durante años: recibía el pago y me iba a beber jarras de cerveza, una tras otra. No recuerdo la primera vez o algún momento en especial en el que comencé; no fue algo profundo. Casi desearía poder recordar algo así para poder compartir la culpa con alguien o algo. Lo que sí recuerdo fue el resultado: la ebriedad. Beber me producía una ola de seguridad, y para un muchacho perseguido por los sentimientos de inutilidad, la ebriedad era un alivio bienvenido. Lo que era imposible de darse cuenta en aquel momento era que me estaba pegando un tiro en la cabeza, con algún tipo raro de distorsión en el tiempo, en el que la bala se toma muchos años, hasta que finalmente alcanza su objetivo. A los dieciocho años experimenté mi primer desvanecimiento, inducido por el alcohol a manos de Seagram. A menudo, un desvanecimiento hace que las personas no sigan adelante. Como dijo un borracho: “Las plumas en tu mentón demuestran que te has comido el periquito”. Pero eso no me detuvo a mí. A los veinte años ya había adquirido el sobrenombre de “Embudo”, sin duda porque bebía aproximadamente una docena de cervezas por noche, cinco días de la semana; un cuarto litro de whisky día por medio y con frecuencia un litro de licor una vez por semana. Aquellos eran días de pura cantidad. Tenía tal resistencia que soportaba las resacas y, aun así, funcionaba bien en la mayor parte de las situaciones o, como alguien muy querido me dijo una vez: “Puedes ir al pueblo y participar de un juicio”. No recuerdo que mis padres me descubrieran jamás. Si tenía dieciséis, mi hermana tenía entonces siete y mi madre seguramente se dedicaba a Gerry. Me animaría a decir que mi madre se imaginaba algo, teniendo en cuenta la lucha que mi padre mantenía con el alcohol también. Pero, tal vez, a esa edad ella pensaba que yo iba a hacer lo que iba a hacer. En cuanto a mi padre, creo que él también sabía, pero quizá sentía que había esperado demasiado para abordar el tema conmigo. Si algunas cosas no se dicen antes de que un muchacho empiece a salir de la casa, probablemente ya sea demasiado tarde. Sin duda, me hubiera gustado que mi padre hubiera tratado de decir algo, lo que fuera. Pero no creo que él mismo hubiera recibido esas “cartas” de paternidad de su propio padre. Como decía mi madre: “Si no tienes las cartas, no las puedes jugar”. 7 Mi decisión de ir a la facultad se alimentó principalmente de los distintos estímulos respecto a mi estilo de escribir, que recibí a través del tiempo. Me anoté en la Universidad St. John, en Queens, con el deseo de llegar a ser redactor deportivo. Recuerdo dos cosas de mi primer año en St. John: que tenía un don y que me gustaba beber. Supe de mi don en una clase de discurso que tomaba. No puedo recordar el contenido de la exposición que di a la clase aquel día; pero la respuesta fue positiva. Mi profesor pidió hablar brevemente conmigo al finalizar. No fue muy extensa la charla, sino que simplemente dijo: “Richard, has recibido un don grandioso. Úsalo bien”. Esa fue la primera vez que alguien dijo algo sobre mi capacidad de hablar, acaso porque fue una de mis primeras experiencias en público. No me animaría a decir que las palabras de mi profesor cambiaron todo, pero sí cambiaron algo; algo en la manera en que me veía a mí mismo. Algunas veces una sola frase puede levantarse en contra de muchos años en los que hemos escuchado otra: “Nunca va a llegar a nada”. Estaba entusiasmado porque mi profesor creía en mí pero, al mismo tiempo, estaba un poco desconcertado. Alguien me había dado un “don grandioso”, lo que significaba que alguien, más allá de mi profesor, creía en mí, quizás alguien grande. El otro recuerdo de mi primer año es igualmente vivido, pero ni por asomo tiene la misma relevancia. Por alguna especie de milagro, era un estudiante de promedio nueve, aunque no me acuerdo haber estudiado jamás. Lo que sí recuerdo es la bebida. Larry Chaffee y yo íbamos al café Dodger después de clases, alrededor de las dos y media de la tarde, y continuábamos tomando hasta el anochecer. Faltaba algunos días a clase, pero en el café Dodger tenía asistencia perfecta. Todos allí conocían mi nombre. A principios de mi segundo año en St. John, tres amigos: Joe Mulligan, Tom Fitzgerald y Charlie Peterson, decidieron alistarse en la marina. Me hicieron la invitación para ir con ellos, y dije: “¿Por qué no?”. Creo que me uní no tanto por la presión de mis pares, sino más bien por el sentimiento en potencia que me producía. Recuerdo que pensaba que podía quedarme en la universidad o bien unirme a la marina y ganar una estrella de plata, posiblemente conseguir una condecoración de corazón púrpura, hasta quizás una estrella de bronce y acaso volver a mi casa y recibir una bienvenida como héroe. Entonces, los seres más cercanos a mí finalmente me darían su aprobación y eso me afirmaría. Por lo tanto, en la forma impulsiva en que se comportan los universitarios de los primeros años, dejé St. John en octubre de 1952 y con dieciocho años me alisté en el cuerpo de marina. Más rápido de lo esperado, me mudé a Parris Island, Carolina del Sur, para recibir el entrenamiento básico. El primer día, me encontraba entre otros cuarenta jóvenes aseándonos y a punto de experimentar el esprit de corps, a la espera de que nos afeitaran la cabeza. Los entrenadores militares son reconocidos por tener la capacidad de descubrir a los soñadores y voladores como yo, y el sargento James Whistler apostó por mí desde el mismo momento en que comenzamos. Un día se acercó y me preguntó: “¿Te has afeitado esta mañana, muchacho?”. Mentí, y entre dientes dije que sí; el mayor crecimiento de mi barba, en aquella época, se parecía a una pelusa de durazno. Pero al sargento le gustaba lo limpio y prolijo. Se retiró un instante y volvió con una afeitadora en seco y la orden de “¡Afeitarse! ¡Ahora!”. Intentaba ser un buen marino; por lo tanto, me quedé en la formación y me afeité. Aunque un poco de crema de afeitar o loción hubieran sido buenas. Podría también haber buscado algo de agua, pero no tenía nada, excepto la afeitadora. Me corté tantas veces que dejó de ser gracioso; toda la afeitadora tenía sangre. Esa fue una bastante buena introducción a la fuerte convicción que mantiene la marina en la cadena de mando y la actitud agresiva que da como resultado. Con el paso de las semanas de entrenamiento básico, mi amigo Joe Mulligan y yo fuimos asignados a la Escuela de Artillería en Quantico, Virginia. Trabajamos con cada una de las armas que el cuerpo tenía en aquel momento; aprendimos las complejidades de todo, desde rifles hasta obuses. Prevalecía entre nosotros la fuerte impresión de que el despliegue de fuerzas hacia Corea no era “si” sino “cuándo”. Los sábados por la noche se encontraban en la cervecería los hombres alistados, haciendo lo posible por olvidar la vida durante un rato. No tenía problemas con eso. Un sábado a la noche, cerca de la medianoche, estábamos sentados y tomábamos cerveza. Ofrecí una vuelta más para todos. Un hombre llamado Ray Brennan, que había llegado hacía pocos minutos, dijo: “Para mí, no. Gracias”. No podía creerlo. Le dije: “¿Qué pasa? ¿Qué sucede contigo?”. Se volvió y me contestó: “Mañana pasaré por la barandilla”. Lo que Ray quería decir era que tomaría la comunión. La norma en la Iglesia católica era no comer ni beber después de la medianoche si planeaba recibir la santa comunión a la mañana siguiente. Ahora bien: sucedió algo extraño. Mientras registré aquellas palabras (“Pasaré por la barandilla”), al mismo tiempo escuché algo totalmente diferente: “Me gustaría ser tu amigo”. No me pregunten cómo lo escuché de esa manera, pero fue así. Habrá sido algo en la cara o el tono de la voz. Por lo tanto, tomé otra vuelta y bebí mientras Ray se sentó y se abstuvo. En los días que siguieron, forjamos una amistad que continuó más allá del tiempo que pasamos juntos en la marina. Nos daban unos días libres antes de enviarnos a Corea. Invité a Ray a ir a Brooklyn y nos pusimos de acuerdo, con la condición de que antes pasaríamos por Chicago a ver a sus padres también. Pensé que era una idea grandiosa. Ray me presentó ante sus padres como su mejor amigo. Fue en aquel entonces cuando conocí a Francés Brennan, la madre de Ray. Ella y yo establecimos una gran conexión, y a partir de ese momento esa señora me mimó como si fuera hijo suyo. Y de muchas maneras después de aquel día, lo fui. Partimos para Brooklyn y yo también presenté a Ray a mi familia de la misma manera: “Mi mejor amigo”. Mi familia fue bastante cordial con él, pero la atmósfera estaba plagada de temor. Bien, pocos días después nos dirigimos al aeropuerto de La Guardia para partir hacia Corea. Mi hermano había salido por barco hacia allá alrededor de un año antes, y aquí estaba yo, el siguiente hijo, entrando a un camino peligroso también. En cierto modo, era extraño saber que podía ser la última vez que viera a mi familia. Pienso que ninguno de nosotros sabía cómo sentirse. Sin embargo, mi familia sí sabía qué hacer: fue al aeropuerto para vernos partir. Un gesto me tomó por sorpresa: mi padre dio un paso adelante, me extendió la mano y dijo: “Buena suerte, hijo. Regresa a salvo”. Me sentí más cerca de mi él aquel día que todo lo que me había sentido durante años, tal vez, que jamás. Ray y yo salimos para Corea y llegamos en 1953. Un mes después, se firmó el armisticio y la guerra terminó. Todos mis pensamientos potenciales de regresar a casa como héroe se disolvieron. “Si no tienes las cartas, no puedes jugarlas”. Los que quedaron fueron tres años de dedicación a “los únicos y los orgullosos”, como experto en demolición de artillería. No recuerdo todos los detalles de lo que pasó después, pero nuestra división fue enviada a Japón por un período de dieciocho meses. Durante ese tiempo, decidí jugar la mano que me había tocado y usar el tiempo para trabajar en algo de lo que disfrutaba: escribir. Admiraba al periodista deportivo Red Smith, y leía y estudiaba todas las columnas que escribía. Fue el primer escritor a quien intenté copiarle el estilo. Nuestra división de marina sacaba un periódico semanal y comencé a enviar comentarios sobre algunos artículos, especialmente aquellos que tenían algo que ver con los deportes. Alguien se debe haber dado cuenta, porque lo siguiente que recuerdo es que mi especialidad en la ocupación militar dio un giro: de experto en demolición de artillería a corresponsal de guerra. Fui transferido a una oficina del periódico donde me dieron tareas escritas, entre las cuales estaba la cobertura de acontecimientos deportivos. Cualquier tipo de desilusión que sentí por el fin de la guerra rápidamente quedó eclipsado por la oportunidad de hacer algo que amaba y recibir la afirmación positiva por hacerlo. George Wilson, sargento técnico a cargo del periódico, me dijo más de una vez: “Tú sabes que eres buen escritor”. 8 Como miembro de las fuerzas armadas, podía pedir asistencia para estudiar una licenciatura o una maestría en alguna facultad o universidad. Luego de soportar toneladas de burocracia, recibí una baja temprana en 1955 y comencé el semestre de otoño en la Universidad de Misuri, decidido a lograr mi sueño de ser escritor. En aquel momento, la Universidad de Misuri tenía uno de los primeros programas de estudio en periodismo. No tenía idea de que estaba a punto de vivir un sueño dentro de un sueño. He contado muchas veces esta experiencia en mis libros y en las charlas a través de los años. La repito aquí porque es de profunda importancia en mi vida. Me desperté una mañana, después de haber soñado algo sorprendente. El sueño, en esencia, era que había logrado todas mis aspiraciones de estatus y posición social. Tal vez, usted podría llamarlo “El sueño bonito”: bonita esposa, casa exclusiva, automóvil bonito y rápido, bonita cantidad de dinero y bonitos e impresionantes premios literarios, como el Premio Nobel de Literatura. Me desperté horrorizado y exclamé: “¡Mi Dios, tiene que haber más!”. Para un muchacho de veintiún años de edad a punto de soltar amarras en un trayecto hacia el sueño “bonito”, este sueño fue más que inquietante. Pensaba que finalmente había encontrado alguna especie de rumbo y propósito; un camino para ser yo. Pero aquel sueño detuvo completamente la marcha cuando sentí que tenerlo todo no sería suficiente. Es difícil saber demasiado cuando uno empieza a recorrer la década de los veinte años, pero lo que sí supe es que no quería vivir el resto de mi vida solamente para ser, como dijo Goethe, “un triste huésped en la tierra oscura”. No hay manera de describirme a mí mismo, a esa edad, como religioso, mucho menos espiritual. Sin embargo, pedí una cita para visitar al director espiritual de la universidad. Necesitaba hablar con alguien; una persona que intentara ayudarme a interpretar mi sueño. Me gustaría tanto honrar a aquel hombre por escrito; desearía recordar su nombre, pero no puedo. Me escuchó atentamente describir el sueño, seguido de mi pedido acongojado por “más”. Aquel amable hombre me miró y dijo: “Richard, tal vez, el ‘más’ es Dios”. Un observador ocasional podría considerar mi decisión de unirme a la marina como un capricho; algo que mis amigos y yo simplemente decidimos hacer. Hay una parte de verdad en eso. El mismo observador podría pensar que mi decisión de dejar la Universidad de Misuri, a tan solo un semestre de haber comenzado e ingresar en el seminario franciscano, fue algo igualmente caprichoso, incluso insensato. Pero me opongo. Ningún amigo me acompañó el día de la partida; de hecho, si tuve algún respaldo, fue escaso. Y mientras que la decisión militar podía producir la posibilidad de la fama, aquella decisión espiritual tenía en potencia el “más”. ¿Más qué? No estaba exactamente seguro, pero, de la misma manera que los discípulos dejaron caer las redes y siguieron a Jesús, yo dejé caer mis planes elaborados y seguí mi nuevo sueño. Escribí anteriormente que este fue el momento en que me embarqué en la búsqueda del Señor. Pero no estoy seguro realmente de si llegué a entender con precisión qué era lo que buscaba; palabras como significado y propósito contenían tanto peso para mí como el término Dios. Decididamente, fue un tiempo de confusión que se hizo más difícil por la incapacidad de mi familia de brindar misericordia o sabiduría. Creo que vieron en mi decisión de ingresar al seminario franciscano de Loretto, Pensilvania, como ninguna otra cosa que una muestra suprema de cobardía. Mi hermano, Rob, hasta me jugó cincuenta dólares a que no duraría una semana en el seminario. Para ellos, yo era como el “Lord Jim”, de Joseph Conrad. Este autor escribió con perfección: “Es cuando intentamos lidiar con la necesidad íntima de otro hombre que percibimos cuán incomprensibles, vacilantes y emocionales son los seres que comparten con nosotros el espectáculo de las estrellas y la [11] tibieza del sol”. Sí, duré una semana en el seminario, pero escasamente. Cuando miro atrás, pasar de marino uniformado a hermano con sotana, es probable que no haya sido el paso a seguir más inteligente en mi búsqueda del “más”. Admito que fue un cambio algo espectacular, para el que no estaba preparado. Después de una semana en Loretto, hice mis valijas. Decidí que ya le había dado a Dios una posibilidad de ganar. Aun así, no había perdido todo el sentido del decoro, por lo que me pareció apropiado despedirme del padre Agustín con un “Hasta pronto”. Me detuve en su oficina antes de salir, pero él no estaba. Era cerca del mediodía. Se ha dicho que no podemos matar el tiempo sin herir la eternidad. No estoy seguro de que sea cierto, porque en el esfuerzo por matar el tiempo a la espera del regreso del padre Agustín, visité la capilla y, en mi caso, la eternidad se alteró para siempre. Decidí tomar un libro de oración y visitar las catorce estaciones de la cruz. De las estaciones 1 a la 11 tengo un recuerdo borroso; tal vez fueron el preludio necesario, algo para entrar en calor. La palabra sinestesia describe lo que me sucedió en la estación 12. Sinestesia es una unión de los sentidos; un tipo de estímulo que evoca la sensación de otro. La estación 12 es “Jesús muere en la cruz”. Me habían enseñado a arrodillarme, y lo hice. Recuerdo que sentí la solidez del piso. Luego se oyeron las campanadas del Ángelus desde un monasterio cercano, que a la distancia sonaron por el mediodía. Y entonces, leí estas palabras en la página: ¡Contempla a Jesús crucificado! ¡Contempla las heridas que recibió por amarte! Toda su apariencia anuncia amor: su cabeza inclinada para besarte; sus brazos extendidos para abrazarte; su corazón abierto para recibirte. ¡Ah, la superabundancia del amor de Jesús, el Hijo de Dios, que muere sobre la cruz para que el hombre pueda vivir y ser librado de la muerte eterna! Lo siguiente que supe fue que habían pasado unos pocos minutos de las tres de la tarde. ¿Qué había ocurrido en esas tres horas? Después de todo, yo era marino y los soldados no pierden así porque sí tres horas. Pero lo hice; todo lo que sé es que estuve en otro ámbito magnífico. El erudito religioso Mircea Eliade se ha referido a este sitio como “El mundo dorado”. No podría estar más de acuerdo con él. Durante tres horas me encontré en terra incognita. Era el mismo corazón de Jesucristo, el lugar de amor incondicional. Solamente con experimentar ese terreno hubiera sido suficiente, pero entonces vino el “más”: Jesús dijo mi nombre. Hasta el día de hoy, no he revelado a nadie lo que escuché; no fue Richard ni Richie, sino un nombre por el cual solo Jesús me conoce. La experiencia se asemejaba a olas que se agitaban, tormentas de primavera y diques que se abrían, todo junto al mismo tiempo. Como el profeta Isaías, quedé como un hombre muerto. El pequeñito que escuchó toda la vida “Los hombres no lloran”, en aquel momento sollozaba sin control. Me parecía la única respuesta que podía dar a un regalo tan grandioso: que Jesús había muerto en la cruz por mí y luego que me llamara por mi nombre. El crucifijo católico definitivamente se había transformado en carne y hueso. Fue en aquellos dorados momentos cuando fui sacudido por una ola tras otra de la teología de la dicha: que Dios no solamente me ama, sino que también le agrado. Me fue permitido ver un destello, tener la seguridad de que hace ya mucho tiempo le dimos cuerda al reloj de Dios para siempre. No fue que yo encontré el “más”, sino que, en todo caso, el “más” me encontró a mí. El cristianismo ya no fue un código moral sino una historia de amor, y lo había experimentado de primera mano. La intimidad de aquellas tres horas me dejó exhausto. Trastabillé para ponerme en pie; volví como pude a mi cuarto; desarmé las valijas y me fui directamente a la cama. Luego de aquel día, ya nada fue igual. En aquel momento no conocía el versículo, pero ahora lo afirmo y con él trato de vivir, aún hasta el día de hoy: “... Cristo es el todo, y en todos” (Colosenses 3:11). Los días que siguieron a mi experiencia en la capilla, me entregué totalmente al Señor. Completé mi licenciatura en el seminario San Francisco, con un título superior en filosofía y otro menor en latín; después pasé un año en Washington D. C., inmerso en un programa de formación espiritual, seguido por cuatro de estudios teológicos avanzados en el seminario. Y luego, el sábado 18 de mayo de 1963, después de siete años de haber encontrado el “más”, fui ordenado sacerdote. En un gesto sorpresivamente tierno, mi padre y mi madre alquilaron un ómnibus para la familia y los amigos y juntos llegaron a la catedral, en Altoona, Pensilvania, para el servicio de ordenación. A la mañana siguiente, sábado 19 de mayo, di la primera misa en la vieja parroquia de mi niñez, Nuestra Señora de los Ángeles. La foto de la ordenación contrasta al lado de la del “bebé más hermoso”. No siento vergüenza cuando miro esta última sino un profundo y perdurable gozo que con los años he llamado “las felicidades”. Cuando se toman votos solemnes entre los franciscanos, la regla es que se debe cambiar el primer nombre por el de un santo, un símbolo exterior de que está vistiendo el nuevo hombre en Cristo Jesús. Dos hombres no pueden compartir el mismo nombre en una comunidad; en otras palabras, no puede haber dos Juanes o dos Migueles. Para aquellos que me conocieron antes de 1963, mi nombre es Richard o Richie. Pero, a partir de ese año, mi nombre ha sido Brennan. P A R T E II BRENNAN 9 Tiene que haber más. La frase no paraba de girar y dar vueltas en mi cabeza. Así sucedió con los franciscanos. Al principio me atrajo la vida que llevaban de completa y total simplicidad. Pero el Papa deseaba dar un aspecto más culto a la orden, de manera que se puso énfasis en los estudios superiores, es decir, universitarios. Sin ninguna culpa de parte de ellos, este mover llevó a la orden hacia otras necesidades, desde ropas hasta máquinas de escribir; en mi opinión, fue un giro hacia la clase media que dejó un sabor amargo en mi boca. En 1966, pedí permiso a los franciscanos para tomar una licencia y unirme a la compañía de los Pequeños Hermanos de Jesús. Esa fraternidad es un lugar donde los hermanos aprenden a orar juntos y a la luz del Evangelio; cada hombre se cuestiona a sí mismo para descubrir el sendero que Dios tiene planeado para su vida. Es una vida metódica: cantar la liturgia de las horas; celebrar la eucaristía; lectura sagrada (lectio divina) y un período de silencio, trabajo y cuidado pastoral. Para algunos podría parecer otro intento más por lograr una sociedad utópica; pero para los Hermanos es una declaración que encarnan: que en Jesucristo un sueño así es posible. Mi párroco (el equivalente de un obispo para los sacerdotes de parroquias) me negó el pedido; de hecho, estaba bastante enojado porque en algún momento hubiera considerado dejar a los franciscanos. Pero una lección que aprendí en la vida militar fue que siempre existe alguien con un rango más alto al cual se puede apelar, si tienes las agallas. Por lo tanto, salteé a mi párroco y le escribí al ministro general en Roma. Su respuesta fue esta: “Si este es el llamado de Dios para tu vida, lo voy a honrar. Pero espera un año”. Así que, con impaciencia, pasé los siguientes doce meses dedicado a la enseñanza y al servicio, como director espiritual en el seminario franciscano, en Loretto. Cuando pasó el año, di un paso hacia el próximo escalón de mi peregrinaje. Cometería una negligencia si hablara de los Pequeños Hermanos de Jesús sin mencionar a Charles de Foucauld, fundador de la orden, que vivió desde 1858 hasta 1916. Foucauld tuvo una experiencia a los veintiocho años, en varios aspectos muy parecida a la mía, en la cual el Señor irrumpió y capturó todos sus sentidos. Dijo: “Tan pronto como creí que había un Dios, entendí que no podía hacer otra cosa que vivir [12] solo para El.” Foucauld peregrinó hasta Tierra Santa y luego fue ordenado sacerdote a los cuarenta y tres años. Según el evangelio de Juan, el ministerio público de Jesús duró solamente tres años. Foucauld, entonces, se preguntó: ¿Qué hizo los otros treinta? La respuesta que encontró fue que Jesús pasó este tiempo en trabajos manuales y en la oración. Él se dio cuenta de su propio llamado por el ejemplo de Jesús, y se dispuso a vivir entre los musulmanes pobres del norte de África, mientras predicaba el Evangelio con su vida. Para Foucauld y los Pequeños Hermanos, la vida en el desierto no era huir del mundo, sino más bien una escuela de amor y oración para aprender a profundizar en la humanidad. La meta de ellos era proclamar el Evangelio no tanto con la boca como con la vida. Luego de esperar doce meses, finalmente recibí permiso para unirme a los Pequeños Hermanos. Entonces, en 1967, mientras mi familia y mis amigos estaban ocupados haciendo su vida en los Estados Unidos de Norteamérica, pasé seis meses en la pequeña aldea de Saint-Rémy, Francia. De muchas maneras me recordó a la marina. Había ingresado a un programa de entrenamiento básico. Los Hermanos se referían a mi tiempo como “candidatura”; yo los evaluaba a ellos y ellos a mí, para ver si era apto. Pasé aquel invierno como apaleador de estiércol en las granjas cercanas y lavaplatos en un restaurante local. Amé cada uno de esos minutos. No tenía estudiantes para aconsejar, reuniones que organizar o exámenes para tomar; todo era básico, mínimo y una bocanada de aire fresco. Las tardes se apartaban para el silencio en adoración eucarística y meditación de Las Escrituras. No vivíamos una vida de clausura vestidos con sotanas clericales sino una existencia simple con ropas sencillas, contemplativamente inmersos entre los más pobres, en una comunicación no tanto con palabras como por medio de la amistad. Intentábamos poner a Jesús en lugares en los cuales normalmente jamás hubiera sido encontrado. Aprendíamos a separar lo esencial de lo que no lo era; no un paraíso de soledad sino un lugar de depuración. Vivíamos la oración de T. S. Eliot: “Enséñanos a ocuparnos y no a preocuparnos”. Un libro mío favorito es Cartas del desierto, de Carlos Carretto. Él resumió bien el llamado al que cada uno de los Pequeños Hermanos había respondido. Suena bastante personal porque lo era. Deja todo y ven conmigo al desierto. No son tus hechos [13] ni tus obras lo que deseo; deseo tu oración, tu amor. Mi grupo de Pequeños Hermanos estaba compuesto por seis hombres: dos franceses, un alemán, un español, un eslavo y yo. Poco después nos mudamos a Farlete, una pequeña aldea en el desierto de Zaragoza, España. Pasamos allí un año de formación espiritual, conocido como “noviciado”, una temporada de entrenamiento y preparación antes de llegar a formar parte de la orden de manera oficial. Al mirar atrás, hacia aquella época, la veo como días de comunión: de compartir la pobreza, el trabajo duro y la ansiedad de la vida campesina todo junto con el gozo de sentirse como un bebé recién nacido, la dicha nupcial de los recién casados y los pequeños regocijos del trabajo honesto, la transpiración y la cerveza helada. Mi trabajo básico era de asistente de albañil, un título un poco elevado para un constructor de gallineros. Este trabajo consistía en llevar cientos de piedras del campo para edificar un gallinero y luego apilarlas, apoyadas sobre una capa de cemento, seguir con otra fila de piedras, luego una de cemento y así continuar. Aquel verano tuvimos alrededor de 43 grados de calor, pero a mí no me importó en absoluto. Mi otra responsabilidad — probablemente, mi trabajo favorito de toda la vida— era ser el aguatero. La aldea no tenía agua corriente; por lo tanto, cada mañana iba en un carro tirado por un burro, con un tanque de agua en la parte de atrás. Más tarde regresaba con la posesión apreciada: el agua. Decir que era famoso entre la gente sería poco. Una de las cosas de las que me di cuenta en una atmósfera tan sencilla fue que muchos de los temas teológicos candentes en la Iglesia no eran ni candentes ni teológicos. No era más retórica lo que demandaba Jesús, sino una renovación personal, fidelidad al Evangelio y una conducta productiva. Aprender a construir gallineros y acarrear agua al pueblo me beneficiaron tremendamente respecto a eso. Pero indudablemente tenía un aspecto negativo. Una vez que aprendía lo esencial de las tareas, los días se hacían interminables y me volvía inquieto, aun en aquel lugar que tanto amaba. Recuerdo haber leído a Yvon Chouinard, el emblemático fundador de la empresa Patagonia, en el libro Let my people go surfing [Que mi gente vaya a hacer surf]. En una parte Chouinard hablaba de su ritmo al hacer negocios: comenzaba un nuevo emprendimiento, aprendía lo esencial de él y luego continuaba con otra cosa. Lo describía como hacer algo bien, a un nivel del 80 por ciento, y luego seguir adelante, antes de alcanzar el 100 por ciento. Cuando leí esas páginas, pensé: Esto describe en gran parte mi vida: aprender algo bien y luego dejarlo. Mi instinto me dice que si alguien le hubiera preguntado a Chouinard: “¿Por qué?”, él hubiera respondido tal como yo lo hubiera hecho: “Tiene que haber más”. En los Pequeños Hermanos, usábamos hábitos o sotanas, que únicamente vestíamos en la capilla. Eran de color gris oscuro, y en ellos estaba bordado el símbolo de Jesús Caritas (‘Jesús misericordioso’), con un corazón rojo y una cruz en relieve. Una tarde, mientras oraba, envuelto en esas ropas, vi mi vida entera proyectada. Eso no se parecía en nada a mi pequeño sueño; en realidad, era algo desagradable. Vi mi vida viciada por el orgullo, por el deseo desorbitado de gustar, de ser amado, aprobado, aplaudido y aceptado. Aunque me fue bien en el aula del desierto, mis motivos quedaron al descubierto y revelaron a un desagradable egocéntrico. ¿Puede existir un constructor de gallineros egocéntrico? ¿Puede un aguatero estar aferrado a su yo? La respuesta que escuché fue un resonante e incómodo “¡Sí!”. Aquel viejo deseo de gustar acababa de mostrar su horrible cabeza. Pensé que, tal vez, ya se me había pasado o que había avanzado, pero no era así. Estaba devastado; todo parecía “brennancéntrico” en lugar de “cristocéntrico”. Pensé que mi vida era un desperdicio; me sentí físicamente mal. Me levanté de mi aparente postura piadosa de oración mientras escuchaba una antigua voz que repetía: “Nunca llegará a nada”. Soy consciente de que esto parece algo extremo, y como tal surgió de la nada, pero así es como lo recuerdo. Había tenido varios sueños muy claros en el transcurso de mi vida, y mi reacción a ellos siempre pareció ser impulsiva y, como cualquier sueño impresionante, demandaba una respuesta igual de drástica. Por lo tanto, en aquel momento decidí cometer suicidio espiritual, apartarme de Dios, la Iglesia y los Pequeños Hermanos; darle la espalda a todo. No sabía qué más hacer. Pero entonces, escuché a alguien decir: “¡Hola!”. El hermano Dominique Voillaume me había visto salir de la capilla y me preguntó qué sucedía. Entonces, le conté; le dije todo sobre mi disgusto con mis propias motivaciones y mi idea de apartarme completamente. En aquel momento, él dijo algo poderoso, algo transformador para una vida: “Estás en el umbral de recibir la mayor gracia de tu existencia. Estás camino de descubrir lo que significa ser pobre en espíritu. Hermano Brennan, está bien no sentirse bien”. Mi reacción instintiva fue pensar: “Este hombre está más loco que una cabra”. Pero entonces, él me llevó a la primera bienaventuranza, en la traducción nueva al inglés (New English Bible) ...¡Qué benditos los que saben que son pobres! Porque el reino de los cielos les pertenece...”. Me he encontrado con muchas personas que me contaron que la puerta de entrada a la salvación para ellas fue un predicador que hablaba sobre las llamas del infierno mientras vapuleaba Juan 3:16. Pero para mí no fue así. Uno de los momentos más memorables del perdido-que-es-encontrado llegó por medio de una invitación tierna y penetrante de un “Pequeño Hermano” de casi dos metros de altura y de Mateo 5:3. Escribí un párrafo sobre el hermano Dominique Voillaume en mis libros Gentle Revolutionaries [Amables revolucionarios] —libro que después recibió el título de The Importance of Being Foolish [La importancia de ser necio]— y La firma de Jesús. Repetiré esa historia aquí, una vez más, porque debo hacerlo como agradecimiento por las maneras en las que su vida tocó la mía y la de tantos otros. Al mismo tiempo que esta historia honra a mi buen amigo, también revela la naturaleza inconsistente de mi vida. Pueden verme en un momento a punto de cometer “haraquiri espiritual” y, al siguiente, como alguien al que nada le importan los caminos que emplee Dios. Cuando alguna vez escribí sobre los discípulos inconsistentes, inestables, a los que el queso se les cayó de la galletita, hablaba de mí mismo. Hubo un día en Saint-Rémy, en 1969, el de Año Nuevo, para ser exacto, que mis hermanos y yo jamás olvidaremos. Nos habíamos reunido en nuestra mesa común y la conversación comenzó como el típico lamento de los obreros: malos salarios, terribles horas, empleadores hipócritas. En esencia, poníamos el grito en el cielo. Entonces, rápidamente nos deslizamos por un torrente de comparaciones “yo-soy-más-santo-que-tú” y de juicios y comentarios sobre nuestros patrocinadores: amadores de Mamón, a quienes servíamos desinteresadamente y que no se podían comparar con los Pequeños Hermanos de Jesús, que teníamos un corazón tan puro. Pero el hermano Dominique se sentó en el extremo de nuestra mesa y comenzó a llorar. —Dominique, ¿qué sucede, por favor? —Ils ne comprennent pas —dijo. (Traducido: ‘Ellos no entienden’). ¿Se refería mi amigo y maestro a la gente que acabábamos de criticar verbalmente, aquellos que veíamos indignos de nuestra misericordia, mientras que holgazaneaban en sus camas y hacían el amor y bebían vino? ¿O en realidad estaba susurrando una oración por sus hermanos sentados a derecha e izquierda, hombres que momentáneamente habían olvidado su extrema pobreza ante el Padre y su parecido con aquellos que tan fácilmente habían condenado? Mi esperanza tantos y tantos años después es que su disciplina de lágrimas haya sido una cobertura para todos nosotros, un pedido de gracia dirigido a los oídos de Abba: “Padre, perdónalos. Ils ne comprennent pas [Ellos no entienden]”. Tiempo después, Dominique se enteró de que tenía un cáncer inoperable y pidió permiso para trasladarse de Saint-Rémy a París, donde tenía familiares y amigos. Dio un giro a su vida, que no nos tomó por sorpresa a ninguno de los que lo conocíamos: se puso a trabajar como sereno de una fábrica cercana, de 23 a 7 hs, turno nocturno. La historia continúa así: como debía ir a su casa todas las mañanas, después de cumplir con su turno, pasaba, por el parque que quedaba frente a su casa, una zona plagada de los que la sociedad llama “indeseables”: borrachines, viejos y jóvenes, y gente sin techo, perdedores. Mi buen amigo cambió un viejo hábito por uno nuevo: el de llevar dulces a los más pobres entre estos, escuchar sus historias y dejarles siempre las buenas nuevas, palabras que escuché cientos de veces: “Jesucristo está loco por ti. Te ama tal como eres y no como deberías ser”. Una mañana señaló el fin de los turnos nocturnos de Dominique. Los amigos descubrieron su cuerpo en el piso del departamento. La causa de muerte se determinó como ataque al corazón. Sin embargo, creo que él murió exactamente de lo opuesto: el suyo era un corazón entregado. Era un hombre que había rendido, había dado trozos de su corazón a los demás durante toda una vida: una buena palabra aquí, un toque amable allí, siempre con expresiones de aliento. En el diario de Dominique se encontró esta anotación final: Todo lo que no es el amor de Dios carece de significado para mí. Puedo decir verdaderamente que no tengo interés en ninguna otra cosa que no sea el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si el Señor lo desea, mi vida será útil a través de mi palabra y testimonio. Sí Él lo desea, mi vida dará fruto a través de mis oraciones y sacrificios. Pero la utilidad de mi vida le atañe a Él, no a mí. Sería indecente de mi parte preocuparme por eso. Según la costumbre de los Pequeños Hermanos, llevaron el cuerpo de Dominique desde Saint-Rémy, sin embalsamar. Lo pusieron sobre una mesa con una vela en cada extremo. La mejor frase que puedo pensar para describir la cantidad de personas que pasaron a rendir sus respetos y honores a este hombre es “una gran multitud”, de los Pequeños Hermanos construyeron un ataúd de madera y su cuerpo terrenal fue enterrado. Muchas veces, a través de los años, me pregunté por qué tuve el privilegio de ser amigo de Dominique Voillaume, de que mi vida fuera tocada por este héroe desconocido, de ser una de las miles de personas que en su velatorio se detuvieron momentáneamente junto a las velas y miraron su rostro. Lo ignoro por completo. Lo que sí sé es que aquel mensaje: “Está bien no estar bien” fue para mí una semilla que germinó en mi posterior ministerio de predicación; que estuvo presente en todo lo que escribí y hablé durante más de cuarenta años. Algunos pueden decir que la frase: “Dios te ama tal como eres y no como deberías ser” es sinónimo de Brennan Manning. Les diría que es cierto, pero que deberían saber que la verdad que esconde esas palabras se grabó en mí por medio de la vida de un hombre que lo había experimentado personalmente. Esto es lo que sé. Pero, más allá de esto, je ne comprends pas [‘No entiendo’]. 10 Luego de estar casi dos años con los Pequeños Hermanos de Jesús en Europa, mi resistencia interna ya era demasiada. Había alcanzado mi “ochenta por ciento” y era el momento de seguir adelante y buscar más. Escribí una carta a los Pequeños Hermanos en la que traté de describir mi decisión. El líder en ese momento era un generoso hombre llamado René Page. Dijo que mi carta lo había conmovido y me invitó a la casa central, en Marsella, junto a cuatro de mis amigos más cercanos del año de noviciado. Pasamos una semana en oración y búsqueda de discernimiento para que Dios revelara mi vida futura en Cristo. Al séptimo día, llegamos a una respuesta unánime. El ministerio debía ser una parte vital de mi vida, y si lo negaba y me quedaba con los Hermanos, corría el riesgo de no llegar jamás a ser yo mismo. Hasta el día de hoy, estoy contento de haber estado rodeado por otros que confirmaron esa decisión. A diferencia de las otras grandes decisiones que tomé, como ingresar en la milicia y en el seminario, esta tenía fundamento y cualquier cosa que lo tenga siempre es algo un poco más seguro. Me enviaron a la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. Allí me transformé en capellán y comenzó una época fascinante del ministerio para mí. La responsabilidad básica era organizar liturgias, reuniones de oración y retiros de fin de semana. Aquellos fueron días en que el Movimiento de Cursillos estaba en apogeo. Este fue precursor de la Renovación Carismática en la Iglesia católica. El cursillo, o “curso breve”, consistía en llevar a un grupo de personas fuera de su medioambiente normal para transmitirles las mejores noticias: que Cristo nos ama; y hacerlo a través del mejor medio: la amistad. Aún hoy está en vigor y, por lo general, es un retiro de jueves a domingo, en el que abundan charlas sobre la esencia del cristianismo católico y la eucaristía. Con regularidad acompañé a cinco estudiantes, todos los fines de semana, a participar. Una de las partes del cursillo, mi favorita, es cuando los veteranos del programa que están en la reunión hacen algo que denominan palanca; que en español significa “empujar una barra para liberar poder”. La barra que se empuja es la oración; estos individuos ayunan y oran durante tres días por los que participan del cursillo, sin que ellos lo sepan. Al cuarto día, todo se da a conocer, se reúnen y hay un cierre muy emotivo luego del cual cada participante regresará a la vida diaria revestido de poder por el amor de Cristo. La meta final del cursillo es una unión viva con Dios. Si me hubiera quedado con los Pequeños Hermanos, me hubiera perdido la posibilidad de ser parte de este “más”, ese período dedicado a avivar la renovación entre hermanos y hermanas. Un buen número de franciscanos de la universidad estaban interesados en la vida que había pasado entre los Pequeños Hermanos en Europa; se sentaban cautivados a escucharme, mientras les contaba historias de gallineros y del hermano Dominique. La mayor parte de mi audiencia, sin embargo, no tenía interés en dejar la orden franciscana. Vivir como los Hermanos parecía algo divertido para un fin de semana, pero construir una vida alrededor de una existencia así ya era demasiado. Luego de dos años como capellán en Steubenville, recibí una propuesta para iniciar una comunidad experimental en los Estados Unidos de Norteamérica que, en líneas generales, seguiría el modelo de ritmo de vida de los Pequeños Hermanos. A muchos les parecía una propuesta bastante desafiante; para mí sonaba como tener mi helado favorito listo para comer. Alrededor de treinta hombres hicieron la solicitud para el experimento y fueron seleccionados seis. Yo fui uno de los seis y me nombraron líder. Nos dispusimos, entonces, a encontrar un lugar donde practicar la misma vida que los Pequeños Hermanos, pero en los Estados Unidos. De contar solo con nuestros recursos, probablemente hubiéramos tenido luchas para tomar una decisión. Creíamos que demasiados lugares del país podían beneficiarse con nuestro experimento. Pero, por la misteriosa economía de la gracia, recibimos un llamado del obispo John May, de Mobile, Alabama. Conocía nuestra búsqueda y nos dijo que había un hogar de varones allí que había quedado abandonado después del paso del huracán Camille. Si nos interesaba, podíamos usarlo. Fuimos a ver la propiedad y supimos desde un primer momento que era allí donde debíamos estar. La casa principal era lo suficientemente grande para hacer las reuniones de grupos y comidas, y una casa más pequeña, que estaba al lado, podía acondicionarse para cubrir nuestras necesidades de vivienda. Además, estaba cerca del agua, en Bayou Labatre, Alabama, a alrededor de mil metros de los barcos de pesca de camarones. El hermano Lucas, nuestro miembro más práctico dijo: “Esto puede funcionar”. Por lo tanto, con la aprobación necesaria, el experimento Pequeños Hermanos se mudó a lo que llamamos “el pequeño lugar que se pudo”. Teníamos suficiente dinero para renovarlo, por lo que nos dedicamos a la enorme tarea. Repintamos completamente el interior y el exterior; rehicimos pisos, techos y paredes, y en siete meses todo estuvo listo para comenzar. Como todo lo que hacíamos estaba basado en el modelo de los Pequeños Hermanos de Jesús, necesitábamos encontrar trabajos para estar entre la gente. Afortunadamente, nuestros primeros trabajos aparecieron pronto y eran en los barcos de pesca de camarones. Cuando los barcos no funcionaban, hacíamos cualquier tarea que encontrábamos, desde la de pintores de paredes hasta empleados en ferreterías. La pregunta inicial del obispo May en el arranque de nuestra aventura fue esta: “¿Qué planean hacer ahí?”. Pero, a medida que pasó el tiempo, esa pregunta se transformó en una declaración, una comisión: “Brennan, lo único que quiero es que sea significativo para la gente”. No teníamos ningún deseo de transformarnos en competencia para la iglesia parroquial los domingos, por lo que decidimos tener las celebraciones los viernes por la noche, con la eucaristía en la casa, seguida por una fiesta de vino y queso. Y todos los trabajadores de los barcos de pesca de camarones podían ir si lo deseaban. Desde un principio, nuestros servicios fueron muy poco ortodoxos. Generalmente, comenzábamos con media hora de música; la mayoría de las veces, eran canciones de los monjes del Priorato de Weston. A esto le seguía un mensaje u homilía. Gus Gordon, orador verdaderamente dotado, compartía las responsabilidades de predicación conmigo. El hermano Lucas, que tenía un gran don de hospitalidad, se encargaba de que el resto de las necesidades estuvieran cubiertas en todas las ocasiones. Una de las primeras cosas que compramos en el momento de renovarnos fue una enorme mesa de carnicero, de madera, que se transformó en nuestro altar, nuestro fogón, para la comunión. Aún recuerdo cuando me paraba delante de aquella mesa con el vino y el pan y pensaba: Esto es bueno. Adornamos las paredes de la casa con motivos náuticos para que la gente se sintiera como en su hogar, y en muy poco tiempo nosotros también nos sentimos así. En el transcurso de dos años, tuvimos más de doscientas personas que asistían los viernes en la noche, personas que no habían ido a la iglesia durante años. Algunos llamaron a lo que hacíamos “misa popular”. Viendo cómo y entre quiénes vivíamos, hermosas personas comunes, no me hice problema por el nombre. En realidad, me gustaba mucho. Entonces, una enorme tristeza cayó sobre nuestro ministerio. Luego de dos años, la comunidad franciscana de Pensilvania estimó que nuestro experimento era un fracaso. Jamás recibí otras explicaciones. Tal vez, si hubiéramos tenido oficialmente más convertidos; pero, la conclusión es que no sé la razón. Lo que sí sé es que cada movimiento que hacíamos se basaba en el espíritu de los Pequeños Hermanos: llevar a Cristo a la gente y no al revés. Por lo tanto, no tuvimos remordimientos. Luego de que nuestra comunidad se dispersó, Gus me dijo: “Brennan, esa fue la experiencia más rica de mi vida”. Miré los ojos llenos de lágrimas de mi amigo y le dije: “Gus, para mí fue una de las más felices”. 11 Mi historia hasta aquí ha seguido la cronología simple: una cosa que sucede a otra. Pero en el resto de este capítulo, el tiempo dará algunos saltos y aun se replegará sobre sí mismo. Es extraño cómo las cosas pueden ir de felices a tristes con tanta rapidez. Pero es así. Los párrafos que siguen tratarán con algunos de los días más oscuros referidos a mi alcoholismo. En realidad, ni siquiera sé cómo hablar de esto. En parte, se debe a la vergüenza que siento y, por otro lado, a los rastros que el alcohol ha dejado en mi mente. Al nombre médico del síndrome Wernicke-Korsakoff lo conozco como “cerebro de licor”. Tiene que ver con una deficiencia de tiamina (vitamina B1) que se produce por hábitos de nutrición pobres; en otras palabras, las personas reemplazan la comida por el alcohol. Con el tiempo, este déficit produce una significativa muerte de células cerebrales. Una de las señales que lo identifican es la confusión mental; algunas veces, al extremo de insistir en acontecimientos que nunca sucedieron. Por lo tanto, pueden imaginarse la razón por la que abordo el relato de estos días con cierta precaución. Para mí, el experimento de Bayou La Batre, fue como la prolongación de las vacaciones de verano. ¿Y qué hace uno cuando termina el verano? Vuelve a clase. Y eso fue lo que hice. Me transformé en capellán del Broward Community College, en Fort Lauderdale, Florida. Hubo días en Broward en los que experimenté más de lo que podía imaginarme y también hubo otros en los que no daba abasto. Fue una época de intensa soledad. ¡Sí! Disfrutaba de estar entre los estudiantes universitarios. De hecho, siento que siempre logré tener buena conexión con ese grupo de edad. Pero acababa de salir de esta experiencia idílica en Bayou La Batre, rodeado de un grupo estrechamente unido de pares y, de pronto, todo había desaparecido. Ahora que lo analizo, los estudiantes de Broward eran un fiel reflejo de mi vida en aquel tiempo. Algunos eran brillantes; no paraban de obtener premios y ser aclamados. Experimenté días como esos en Broward; momentos en los que toqué el cielo con las manos. Algunos de los profesores dijeron palabras positivas sobre mi presencia en la universidad y disfruté del favor de la administración. Pero otros estudiantes solo asistían; apenas pasaban; faltaban a tantas clases como podían y hacían solamente lo mínimo requerido. También sé cómo hacer eso. Aprendí qué era lo que se esperaba de mí y con qué podía pasar. Decir que dedicaba tiempo a la oración algunas veces era cierto, pero otras era una mera fachada espiritual para cubrir mi pereza. Y luego había estudiantes que no solo estaban en dificultades, sino que fracasaban hasta el extremo de que sus planes completos para la carrera quedaban en riesgo y podían no graduarse en el tiempo pensado, si es que alguna vez lo hacían. Decepcionaban a los seres más cercanos, pero lo más importante era que se desvalorizaban a sí mismos y con frecuencia eran demasiado tercos como para pedir ayuda. No fue así para mí al comienzo en Broward, pero pronto llegué a eso. Más allá de las tareas requeridas en la universidad, tenía mucho tiempo en mis manos y no había ningún gallinero que construir, ni redes para camarones que remendar o casas para pintar. Allí estaba yo, y algo que había calmado mis inseguridades en el pasado: el alcohol. Con frecuencia, uno vuelve a lo conocido, y eso no siempre es bueno. En ese casi año y medio en Fort Lauderdale, comencé a beber de nuevo. Ahora bien, no es que alguna vez hubiera dejado de tomar: algunas cervezas con amigos o vino con las comidas era algo común para mí. Pero lo que volvió a empezar en Florida me recordaba el hábito que había comenzado a los dieciséis años, en aquella época en que mi sobrenombre era “Embudo”. Probablemente, ustedes se pregunten por qué o cómo pudo suceder esto. El monje trapense Thomas Keating dijo una vez: “La cruz que Jesús te pidió que llevaras eres tú mismo. Es todo el dolor que te ocasionaron en el pasado y el que tú les has causado a otros”. Creo que esto es verdad. Mi cruz de pronto se hizo demasiado pesada y ya no podía llevarla. Así de simple: no podía. Aunque siempre en apariencia pareció que hablaba abiertamente sobre mi alcoholismo, tengan la seguridad de que siempre ha sido solo lo que quería que el oyente o lector supiera, nada más. Jamás podré contar todo respecto a esa parte de mi historia. Pero lo que sí quiero es tratar de describir algo aquí, de ser posible, tal vez en forma general. Parece un débil intento, pero quizás indique la densa oscuridad que siempre hubo detrás de toda luz en mi vida. Pensé en crear un gráfico donde indicar cuánta cantidad tomé durante aquella época en que mi cruz era pesada, pero me pareció frío e insensible. Además, la vida real no es un gráfico, sino una historia. Por lo tanto, la siguiente es una historia que creo que cuenta lo que necesitan saber. Luego de un año y medio en Broward, mi adicción a la bebida estaba fuera de control. Comencé a tomar de domingo a jueves, una costumbre que me daba tiempo suficiente para estar sobrio para cuando llegara el fin de semana. Con frecuencia me invitaban a hablar en las iglesias los fines de semana y jamás quise deshonrar el ministerio y aparecer borracho. No, no desconozco la extremada hipocresía de esto. Con el tiempo, mis límites empezaron a ceder y el alcohol se extendió a todos los días de la semana. Y en 1975, a los cuarenta y un años, me encontré como paciente en Hazelden, un centro de rehabilitación en Center City, Minnesota. No puedo recordar todos los detalles de cómo y por qué llegué allí, pero sí recuerdo algo sobre lo que sucedió una vez que estuve allí. He contado esta historia en mi libro El Evangelio de los andrajosos. Es sobre un hombre llamado Max, uno de los integrantes de nuestro grupo, que tenía veinticinco años; un hombre químicamente dependiente, y sobre nuestro consejero, uno de los principales integrantes del equipo de Hazelden, llamado Sean Murphy-O’Connor. Una parte del proceso oficial de recuperación era que cada hombre tenía que turnarse para estar en el banquillo y ser el centro de un intenso interrogatorio que le hacían O’Connor y los otros miembros del grupo. Aunque era necesario para llegar a la raíz del problema de cada uno, esta experiencia era increíblemente dolorosa para todos. O’Connor interrogaba a Max sin compasión sobre sus hábitos de bebida y cómo hacía para racionalizar su conducta. En determinado momento, este, finalmente exhausto, admitió que escondía botellas de vodka y gin en todas partes, desde las mesitas de luz hasta los botiquines y las valijas. Después de admitirlo, continuó su declaración con el versículo de La Biblia sobre la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio; su aire de prepotente soberbia era poco menos que insultante. O’Connor no se detuvo y llamó a amigos y familiares para preguntarles respecto a la forma de beber de Max; pero él persistió en justificar su conducta de bebedor, al punto de que se enojó y estalló con una cantidad de malas palabras en contra de nuestro consejero. Finalmente, se le preguntó si había maltratado a alguno de sus hijos. O’Connor llamó a la esposa y ella contó que una noche, cuando Max paró para tomar unos tragos con amigos, dejó a su hija en el automóvil, bajo temperaturas heladas. Las orejas y los dedos de la niña se congelaron y fue necesario amputarle el dedo pulgar además de que sufriera una pérdida permanente de audición. Max colapso, cayó al piso y comenzó a llorar, abatido por sus mentiras y engaños. El consejero dijo: “Sal de aquí... No tenemos un centro de rehabilitación para mentirosos”. Pero lo que nunca revelé de esta historia es cuánto envidié a Max en aquel momento. Permítanme que les explique. Él pasó el ojo de la aguja en aquella experiencia, pero salió al otro lado como un hombre diferente. Su comportamiento cambió, casi de la noche a la mañana, y creo que verdaderamente se encontró con Dios. Pasé mi propio momento en el banquillo con O’Connor, quien aplicó todas sus capacidades en aquel momento y con todo amor intentó quebrarme. Pero no me quebré. Jamás fui receptivo al acercamiento doloroso-amoroso que aplicó, aunque lo he elogiado en mis escritos. Es fácil aprobar algo cuando no te lo hacen a ti. Me encantaría poder contarles que un día en Hazel- den estuve de rodillas en medio del salón, con un llanto histérico, mientras me hacía responsable de mi manera de beber y de mis mentiras. Pero eso jamás sucedió. Max se fue del centro de tratamiento como un hombre quebrado, pero al mismo tiempo, cambiado. Yo salí del centro con el reconocimiento de que era un hueso duro de roer. Estaba limpio y sobrio, pero muy lejos de ser honesto. Mientras estábamos en el centro, una parte de nuestras asignaturas era entregar informes sobre nuestros pares. El propósito era, según Hazelden: Ofrecer ayuda a nuestros pares para que puedan verse a sí mismos más específicamente en las áreas de deshonestidad, mecanismos de defensa y defectos de carácter. Hay que tener coraje para arriesgarse a la confrontación. En el pasado, todos hemos negociado nuestra honestidad a cambio de la aprobación de los demás. Sin embargo, si nos importan nuestros pares y queremos que ellos también sean honestos con nosotros, les presentaremos el cuadro que tenemos de ellos. Nuestra enfermedad es una amenaza para nuestra vida. La recuperación requiere que corramos riesgos, aprendamos sobre nosotros y hagamos cambios. El siguiente es un ejemplo de las hojas de informe de pares que teníamos que llenar. La guardé como recuerdo típico de lo malas que se pueden volver las cosas: A. VEO QUE HACES LO SIGUIENTE PARA PRESENTAR BARRERAS A TU RECUPERACIÓN (haga un círculo en la afirmación que corresponda) 1. No te veo participar del grupo sin hacer comentarios duros. 2. Te escucho cuando intentas apañar a todos en la comunidad. 3. Veo que sientes que mereces un tratamiento especial. 4. Te escucho que hablas con superioridad a los otros pacientes de la unidad. 5. Te veo lleno de negación (minimizas, explicas, justificas). 6. Te veo esconderte en el enojo. 7. Te veo actuar como un “viejo profesional” del tratamiento. 8. Te veo jugar al consejero. 9. Te veo autocontrolado. 10. Veo que tratas de manejar la unidad. 11. Veo que no aceptas tu adicción. 12. Te veo alardear sobre tu adicción (historias de la guerra). 13. Te escucho hablar de una forma en el grupo y de otra en la comunidad. B. TE VEO USAR LAS SIGUIENTES DISTRACCIONES PARA EVITAR HABLAR DE TU ENFERMEDAD (haga un círculo en la afirmación que corresponda) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mirar televisión, jugar a las cartas u otros juegos, etc. Preocupado por todo, excepto por el tratamiento. Usar la autoconmiseración (PDM: pobrecito de mí). Entrar en relaciones amorosas, flirtear, etc. Estar preocupado y hablar de problemas físicos. Tratar de agradar a las personas. Usar el humor/chistes para evitar mostrar tus verdaderos sentimientos. Quedarte solo (te aíslas). De todos los compañeros de Hazelden que llenaron este formulario para mí, la totalidad hizo un círculo alrededor de los veintiún puntos. Recibí una horrorosa y perfecta calificación. Bueno: es que sucedió después de una década de práctica constante, y la práctica lleva a la perfección. No me gusta hablar de la temporada que pasé en Hazelden. Fue una de las experiencias más desafiantes de toda mi vida y muchas veces no sabía si iba a tener fuerzas para enfrentarla. Pero lo hice, aunque imperfectamente. Además de ser un soñador, era un sobreviviente; me parecía mucho a mi madre. Podía rechinar los dientes, pero igual lograba las cosas. Mi madre dejó atrás una década de heridas, consiguió la educación necesaria y trabajó duro para tener éxito. Yo continué con esa manera de abordar las cosas y comencé a escribir con toda seriedad el mensaje más importante de mi vida sobre la gracia. Mi madre, además, encontró alguien con quien casarse después de su década de heridas. Como ella, yo también encontré a alguien. 12 Estoy seguro de que a esta altura ya se han dado cuenta de que vivo con muchos remordimientos. Pero el mayor de ellos es que no supe estar casado. Al recordar aquella época de mi vida, aún hoy siento que es igual a tocar una herida dolorosa. No he escrito sobre aquellos días; no ha sido material ni de mis conferencias ni de mis libros. Pero ahora, voy a escribir. Como saben, me crié en una familia irlandesa católica. A pesar de las dificultades que experimenté con mis padres, mi decisión de ingresar al sacerdocio contó con una calurosa aprobación. No fue una movida lateral para mi familia de origen, sino un lanzamiento en sentido vertical. Di un salto en la estimación de mis progenitores. Y al comprometerme con los votos franciscanos, no podía formalizar un matrimonio válido. Transgredir estos votos, de cualquier forma que lo hiciera, hubiera sido un grave pecado. Estaba atado a la elección que libremente había hecho. Luego de salir de Hazelden, comencé a aceptar invitaciones como orador; mi estrella estaba en ascenso. En aquel momento, un sacerdote que estuviera dispuesto a hablar sobre su alcoholismo, por un lado, y del amor incondicional de Dios, por el otro, era algo fuera de lo común. Recibía cada vez más invitaciones. Uno de esos pedidos fue para participar de un retiro de fin de semana en Morgan City, Luisiana. El lema de Morgan City era “Justo en el medio de todas partes”. En aquel momento, no tenía idea de cuánto se parecía ese lema a mi experiencia allí. Pero ahora lo sé. Fue en ese lugar donde me encontré con Roslyn por primera vez, justo en medio de todo y de todas partes en mi vida. Recién comenzada mi década de los cuarenta, sentía que no tenía problemas y estaba esperanzado; cualquier cosa era posible. Los retiros en los que hablaba por lo general seguían una estructura. Luego del tiempo formal de la conferencia, los asistentes tenían la oportunidad de recibir algo de consejería pastoral. Las personas formaban fila para conversar conmigo. Roslyn introdujo su espacio de tiempo con esta frase: “No estoy muy segura de la razón por la que estoy aquí, realmente, no tengo ningún problema”. Pero al poco tiempo supe que ella era un caos igual que yo. Le entregué a ella el nombre de un grupo de oración que se reunía en Nueva Orleáns, porque sentí que iba a ser bueno para ella, un lugar de respaldo y guía. Conocía a algunos miembros; confiaba en ellos y nos encontrábamos cada vez que podíamos. En esa época me había reubicado en Nueva Orleáns, una ciudad que siempre me gustó. Durante los quince o veinte minutos que pasamos con Roslyn, me enteré de que era madre, de que estaba sola y de que tema dos hijas; se había criado en un hogar mitad bautista y mitad católico; su padre era lo primero, y su madre lo segundo. Tuvo un hermano dos años mayor que ella, Miguel, a quien amaba muchísimo y que fue asesinado en 1969, mientras volaba en una misión nocturna en Laos, una tragedia que ella, es comprensible, jamás superó. Luego de nuestra breve conversación, no hubo nada más; se retiró y la persona que estaba después de ella en la fila fue a sentarse frente a mí. El siguiente rostro podría haber sido el de Hank Aaron o incluso Gerald Ford, porque igual no me hubiera dado cuenta. Mi cabeza estaba ocupada con las agradables formas de la finalista del concurso Miss San Antonio de 1962, más conocida como Roslyn. Cuando regresó a Nueva Orleáns, se unió al grupo de oración que se reunía regularmente. Conoció a amigos míos y ellos la conocieron. Alrededor de un año después, Roslyn invitó al grupo de oración a comer cangrejos a su casa y pensó en invitarme también a mí. Tal vez le recomendé a Roslyn ese grupo de oración porque pensé que eso significaría volver a verla. En realidad, no me creo tan blando, pero es posible. Uno de los dones de Roslyn es la hospitalidad. Sabe cómo recibir bien y, por supuesto, aquella noche fue grandiosa. Sea por mi ofrecimiento o por su pedido, me encontré ayudándola después de cenar a llevar algunas cosas al garaje. Fue entonces cuando el sacerdote y la dama se encontraron en un beso. No fue que no nos gustara; creo que sí. Sé que sí. Pero no habíamos pensado en eso. Intencionalmente escribí “en un beso” en lugar de “nos besamos”. Ese primer beso nos introdujo a una experiencia en la que sentimos que estábamos justo en medio de todo. Yo estaba tremendamente asustado. Luego de eso, cada vez que iba a la ciudad llamaba a Roslyn y ella me pasaba a buscar a la hora de su almuerzo. Pronto nuestros encuentros se transformaron en algo tan predecible como la humedad de Nueva Orleáns. Preparar sándwiches para llevar, dirigirnos a la zona del lago Pontchartrain, comer nuestro almuerzo y luego darnos besos y abrazos que yo llamé “de oso”. Las palabras días apacibles denotan un período pasado que ha sido idílico, feliz y pacífico. Recuerdo aquellas salidas a Pontchartrain como días apacibles. En uno de nuestros encuentros de mediodía, dijimos las palabras. Sí, aquellas palabras: “Te amo”. ¿Palabras necias para un sacerdote célibe? Tal vez. Pero tal como dijo Erasmo: “La parte más grandiosa de la humanidad son los necios... y la amistad, como ustedes saben, rara vez se concreta si no es entre iguales”. Roslyn y yo hablábamos mucho por teléfono en aquella época; esos teléfonos para discar que tenían largos cables. También nos veíamos la mayor cantidad de veces posible; todo dependía de mi agenda, porque tema conferencias todo el tiempo y viajaba constantemente; por lo tanto, nos encontrábamos solo una vez cada dos o tres meses. Nuestra relación continuó así durante casi siete años. Y entonces, un día que estábamos juntos, Roslyn dijo: “No quiero verte más”. Recién después de muchos años, me contó que, al comenzar nuestra relación, se había prometido que jamás iba a pedirme que eligiera entre ella y el sacerdocio. Y mantuvo esa promesa; jamás me lo pidió. Pero siete años es mucho tiempo para que cualquier persona viva separada de quien ama, mientras toca el segundo violín con Dios. Pero ¿qué podía hacer? Yo era un sacerdote franciscano que había hecho votos para una vida célibe. Roslyn era madre soltera. Estábamos enamorados. Si nuestras vidas hubieran sido un musical con las melodías de Rodgers y Hammerstein, quizá podría haber resultado. Hubiéramos cantado sobre algunas de nuestras cosas favoritas como los sándwiches para picnics y Nueva Orleáns, y quizá no nos hubiéramos sentido tan mal. Pero la nuestra era la clásica historia de amor prohibido, que por lo general se resuelve con alguna versión de la muerte. Decidimos no vernos durante dos meses. Luego de ese tiempo, nos encontraríamos para hablar. Aquellos dos meses fueron el infierno para mí; estoy seguro de que pude probar lo que Roslyn había vivido durante años. Cuando nos encontramos, le conté mi decisión. Iba a tomar una licencia en el ministerio y dedicar un tiempo para discernir lo concerniente a nuestra relación. El discernimiento en su significado más completo es un proceso para encontrar lo más conveniente. Decidí tomarme un año para buscar la vida que resultaría adecuada. Por lo tanto, allí fui, una vez más, tras los muros del monasterio. Aunque no en un ámbito tan formal como el mío, Roslyn me aseguró que también pasaría ese tiempo en busca de lo que fuera correcto. Soy consciente de que el tema de discernir suena hiperespiritual; lo cierto es que fue el año más largo y doloroso para mi corazón que haya pasado en toda mi vida. El 12 de marzo de 1966, se publicó un artículo en el Saturday Evening Post, titulado “Soy sacerdote. Quiero casarme”, firmado por el padre Stephen J. Nash. El artículo cuestionaba la práctica del celibato entre los sacerdotes, y el autor había firmado con un seudónimo. La respuesta del público al artículo fue una mezcla de celebración e ira, lo que impulsó un pedido para que el autor revelara su verdadera identidad. Un valiente sacerdote joven, llamado James Kavanaugh, se identificó y poco tiempo después, tomó la esencia del artículo y escribió el libro A Modern Priest Looks at His Outdated Church [La mirada de un sacerdote moderno a su desactualizada iglesia]. Veamos un poco el contexto. Alrededor de cuatro años antes, como parte de una homilía que dirigió el papa Juan XXIII, casi tres mil obispos se reunieron en Roma para “abrir los vitrales y dejar entrar un poco de aire fresco”, lo que también se conoció con el nombre de Vaticano II. Los cambios que se impulsaron fueron revolucionarios, como permitir a los laicos la libertad de celebrar la misa en su propia lengua y que el sacerdote estuviera frente a la congregación en lugar de mirar hacia el altar. Fue un cambio para dar lugar al pueblo y pasar de ser espectadores a ser participantes y de observadores a celebrantes. Muchos experimentaron libertad, algunos de ellos por primera vez, para pensar por sí mismos; para preguntarse sobre todo y analizar y lidiar con ideas o, como me gusta decir: “Estirar la mente”. El casamiento de los sacerdotes era uno de esos temas para estirar la mente; pero para el Vaticano, el debate había llevado la idea de libertad demasiado lejos. Por lo tanto, en octubre de 1967, mientras concluía su conferencia en la Universidad de Notre Dame, frente a una sala repleta de teólogos en cierne, Kavanaugh se quitó el cuello clerical y anunció que renunciaba al sacerdocio. Fue un movimiento sorprendente que puso a la casa “de rodillas”. Una semana después, la Asociación de Exalumnos de Notre Dame puso un aviso a página completa en el New York Times, como un intento de disminuir la aprobación entusiasta del público. El editor de Kavanaugh le ofreció media página de aviso para que hiciera una réplica. Él aceptó el ofrecimiento y escribió: Renuncio al sacerdocio en la Iglesia católica como protesta personal contra la negativa de la jerarquía institucional de la Iglesia de introducir reformas... Ya no puedo vestir más el cuello clerical ni aceptar el título de “padre”, cuando la institución que represento se permite excluir de la comunión a los divorciados y a los que han vuelto a casarse; se niega a admitir su error en el tema del control de la natalidad; se permite ignorar el pedido de los sacerdotes para casarse; puede reducir continuamente los principios de Cristo a instrumentos de temor y culpa... No me es posible continuar identificándome con la estructura de poder que admite únicamente pequeños cambios mientras desoye el [14] clamor de millones de personas. En su libro, Kavanaugh explicó con más detalle: Si abandonaba el sacerdocio porque el celibato no tiene sentido y oculta el mismo amor cristiano que alguna vez fue la intención que sirviera, iba a ser un renegado, un traidor, un hombre sin hogar. Aun así, sería sacerdote, pero desdichado y solitario, alejado de mi familia y amigos. Si me casaba, a mis padres se les hubiera pedido que ignoraran a la esposa que eligiera... Sería rechazado, el hijo que alguna vez los había puesto orgullosos y felices; el hijo que aún lo quería hacer. Me darían la espalda y ofrecerían toda su pena a Dios. Andarían a escondidas en la iglesia; evitarían encontrarse con el sacerdote; temerían todo cuchicheo sobre su vergüenza y se preguntarían dónde habían fallado en sus [15] esfuerzos por forjar mi vida. Corría el año 1981; yo era un sacerdote de cuarenta y siete años, y también me quería casar. Por lo tanto, al final de mis doce meses en los que no frecuenté a Roslyn, después de un tiempo de discernimiento, había llegado el momento de tomar una decisión. Mis votos previos daban por sentado que casarse era pecado. Lo sabía. Pero en aquellos doce meses me había quedado claro que el sacerdocio formal ya no era más lo adecuado; el pecado mayor sería no casarse. Más de un amigo franciscano me alentó a pedir el laicado, o sea, que me otorgaran el estatus de laico. Este es un título oficial en la Iglesia, que esencialmente significa la expulsión del sacerdocio, ser despojado de la función y del privilegio de sacerdote. En mi situación particular, aceptar este estatus hubiera significado estar de acuerdo con estos tres términos: 1. Que nunca había tenido el llamado al sacerdocio. 2. Que había perdido mi vocación. 3. Que había sido seducido. Si lo hubiera hecho, podría haber continuado en buenas relaciones dentro de la Iglesia y conservado una mínima posibilidad de continuar con el ministerio de predicación y enseñanza. Pero estos términos sencillamente no eran verdad. No podía, si tenía cierto sentido de la integridad, dar mi consentimiento. Otro significado de la palabra discernimiento es “cortar de”. Para que la vida nueva fuera la adecuada, me di cuenta de que no podía simplemente pasar a ser laico. No podía estar de acuerdo con falsos requisitos que si, bien me hubieran permitido llegar adonde quería, es decir, estar casado, me exigían, sin embargo, un metafórico “corte” de mi vocación como sacerdote. “Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” (Mateo 5:30). 13 Llamé por teléfono a Roslyn el domingo de Pascua de 1982 y le conté mi decisión: que no casarnos sería el mayor pecado, negarse a recibir el don que Dios me daba en ella. Le pregunté por teléfono si quería casarse conmigo. Ella dijo: “Sí, Brennan, deseo hacerlo”. Aún escucho su respuesta en mi cabeza; fueron palabras hermosas. Mi viejo sueño era que alguien apareciera y dijera: “Me gustas. ¿Podemos jugar juntos?”. El espíritu de la respuesta de Roslyn fue el mismo. “Me gustas. Vamos a envejecer juntos”. Su respuesta trajo una ampliación al conjunto de “las felicidades”. ¡Qué bueno hubiera sido que todos mis conocidos se hubieran alegrado del mismo modo por nosotros! Pero no lo hicieron. En aquel momento, ya tenía reservados dos años de conferencias, más de doscientas invitaciones aceptadas. Una vez que mi carta de renuncia formal llegó a la arquidiócesis, todos mis compromisos de conferencias fueron cancelados. Ya no era más bienvenido en la diócesis católica de Nueva Orleáns. Durante ese tiempo, Roslyn se empleó en una de las iglesias de esta ciudad, para trabajar en el programa de educación religiosa. Pero renunció antes de que la despidieran. Todo esto no sucedió de la noche a la mañana, pero así fue como lo sentí. El tiempo emocional con frecuencia parece que estuviera comprimido. Ahora éramos los renegados, los traidores, la pareja sin hogar, a la deriva, separados de la mayor parte de la familia y de muchos amigos. Alrededor de seis meses después, con menos de diez mil dólares que reunimos entre los dos, nos casamos. Fue una pequeña reunión en la casa de un amigo y el Dr. Francis MacNutt, un colega de confianza, ofició nuestra ceremonia. Pocas fotografías quedaron de nuestro casamiento. Recuerdo el completo apoyo de la madre de Roslyn, una hermosa mujer que me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Pero también recuerdo que algunos amigos estuvieron ausentes. Simplemente no podían, con buena conciencia, ser parte de los que aprobaran nuestra unión. Pero no fueron los únicos. Las palabras de James Kavanaugh hacían referencia al peso de la vergüenza que una familia tendría que soportar si el hijo sacerdote decidía casarse. Esto fue así para mi familia de origen. Mis padres y mi hermana no asistieron a la ceremonia de nuestra boda: era demasiado. Hay una parte mía que no puede entenderlo; sin embargo, hay otra que sí. Me habían visto pasar de incipiente académico a soldado; luego, de seminarista a sacerdote; había alcanzado un pináculo y ahora lo estaba tirando todo por la borda. Pero en un acto de coraje que fue muy revelador, algo que jamás olvidaré, mi hermano llegó por tren a visitarnos, días después de la boda. Nunca olvidaré el respaldo de Rob expresado así. Él siempre fue una roca volcánica. Luego de años de vida célibe, ahora estaba casado. Con toda sinceridad, sentía la aprobación de Dios sobre nuestro matrimonio. El proceso de discernimiento me ayudó a decir: “Se supone que deberíamos estar juntos, Roslyn”, porque el Señor había dicho: “Se supone que deberían estar juntos, Brennan”. No creía que iba a ser fácil, pero sí que era lo correcto. Además de ser esposo, ahora era padrastro de dos hijas, la pequeña Simona, que estaba en sexto grado, y una jovencita, Nicole, que recién comenzaba la escuela secundaria. Pasé de ser el padre Brennan Manning a ser Brennan Manning, padre. La mayor parte de mi vida adulta la había pasado rodeado de hombres: sacerdotes, hermanos. Ahora vivía bajo el mismo techo con tres mujeres. ¡Hábleme de estar aturdido! No tenía la menor idea de lo que debía hacer. No puedo hablar con autoridad sobre viejos perros (N. del T.: por aquel proverbio que dice: “Es difícil enseñar a perros viejos trucos nuevos”), pero enseñar a sacerdotes de edad mediana trucos nuevos es un desafío bastante grande. Una mosca sobre la pared me hubiera visto continuar básicamente con lo que siempre había hecho: leer, orar, cumplir con la misa diaria y escribir, solo que ahora tenía compañía mixta. Como dije, me echaron de la orden y mi tanque lleno de compromisos de conferencias, repentinamente se secó. Un año después de nuestro matrimonio, Roslyn y yo debíamos alrededor de mil dólares al banco y las cuotas de la escuela de las niñas no dejaron de llegar. No sabía qué hacer y las voces de vergüenza y culpa aumentaban las chispas. Mi deseo de proveer para mi familia se había frustrado. Aquellos fueron días para aprender de la realidad detrás de la frase que usé con frecuencia: “la verdad despiadada”. Algo fácil de decir, pero mucho más difícil de vivir. Pero he aprendido en mi vida que la gracia con frecuencia se gesta, como un niño que aún no ha nacido. Y cuando la mujer embarazada toma el bolso que tiene preparado para ir al hospital y grita: “¡Vamos!”, es mejor que vaya. En la primavera de 1983, recibí una llamada telefónica de un hombre de Billings, Montana. Preguntaba si me interesaba ir a dar una serie de conferencias. Había escuchado algunas de mis charlas. Parecía un poco desorganizado, pero como significaba algo de ingresos, acepté. Puso un aviso en el diario local y convenció a un pastor de las Asambleas de Dios para que fuera el anfitrión de la reunión. El primer día, hablé a alrededor de mil personas. El segundo, fueron mil doscientas. Al llegar a la última noche, tuvimos una multitud de mil quinientas personas. El pastor dijo: “Brennan, ustedes los católicos no saben cómo pedir dinero; por lo tanto, permítame a mí hacer el llamado”. Sus palabras fueron muy bíblicas respecto a sostener a aquellos que predican el Evangelio; recuerdo que me sentí muy conmovido y apreciado. La ofrenda se juntó y regresé a Nueva Orleáns con un cheque de quince mil dólares. Cuando se lo entregué a Roslyn, se tuvo que sentar. Tres semanas después, recibí una llamada telefónica de Bob Krulish, director de Young Life, en la región de las montañas Rocallosas. Él me había escuchado hablar como sacerdote en 1968, en la iglesia Calvary Community, de San José, y algo de lo que había visto y escuchado le gustó. Llamó para preguntar si podía hablar en la semana de entrenamiento del equipo y el liderazgo, en Glen Eyrie, Colorado Springs. No regresé a casa con un cheque de quince mil, pero me fue muy bien. Aquel fin de semana comenzó una permanente y larga relación de conferencias y ministración al liderazgo y al equipo de Young Life. Luego, una semana después, recibí la llamada de un hombre, Mike Yaconelli. Mike era el motor del ministerio Youth Specialties. Había convocado a un conferencista que había cancelado el compromiso y me preguntaba si era posible que fuera a predicar en su lugar. Acepté. Una vez más, el dinero no llegó a la cifra de Billing, pero el tiempo que pasé allí fue más que enriquecedor y esa experiencia comenzó mi larga y notable amistad con el “hermoso pecador” Mike Yaconelli. Aquellas tres llamadas telefónicas fueron el renacimiento de mi ministerio como orador y se sucedieron una tras otra, así de simple. Aquellas oportunidades fueron una afirmación de mi más profundo llamamiento como evangelista, un golpe de aliento que necesitaba muchísimo en aquel momento. También fue una enorme afirmación para Roslyn; obviamente, en el aspecto financiero, pero mucho más en el sentir de que Dios no nos había abandonado. Sí, es una generación malvada que sigue pidiendo señales; pero una señal tangible de la aprobación divina de vez en cuando puede reforzar tu coraje durante meses, sin olvidar que también paga tus facturas. 14 Quiero mencionar tres pequeñas etapas que pasé en el transcurso de mi vida con Roslyn: la buena, la no tan buena y la fea. Hubo una fase inicial de luna de miel, a la que siguió el acomodamiento y, finalmente, el lento distanciamiento. Antes mencioné que mi más grande pena en la vida es que no supe cómo estar casado. Es verdad, pero de ninguna manera lamento haberlo intentado. La buena Realmente disfruté de mi nueva vida. La elegí y gran parte fue buena, muy buena. En aquel momento, vivíamos en una maravillosa casa en Nueva Orleáns, apta para recibir invitados y pasar buenos momentos, lo que hicimos con frecuencia. Estaba ubicada en la misma calle en la que vivía la madre de Roslyn. Como he dicho antes, mi esposa era una anfitriona consumada, sabía cómo organizar todo con poco tiempo de anticipación. Eso era bueno porque rápidamente se dio cuenta de que poco tiempo era todo lo que iba a ofrecerle con frecuencia. Constantemente invitaba a personas a la casa según el impulso del momento: para que nos visiten, celebrar misa o reunirnos a cenar. Me encantaba sentir que la casa estaba invadida por las conversaciones y también aspirar el aroma de la comida; tal vez, esa era una costumbre que arrastraba desde Alabama. No era raro que Roslyn desconociera quién era esta o aquella persona; algunas veces yo tampoco sabía quiénes eran. Nuestra casa era más que una casa: era un fogón, un lugar seguro para que la gente se encontrara. Y había flores, siempre flores. Mi esposa tenía el don de cultivar azaleas, petunias, begonias y crisantemos en todo el terreno que rodeaba nuestra casa, de manera que aun el jardín de los alrededores era una invitación. Si les hubieran preguntado a mis hijastras sobre mis habilidades para ser padre, posiblemente se hubieran reído. Y yo también. Pero aquellas muchachas eran decididamente parte de lo “bueno” de nuestro matrimonio. Podía ser de bendición a una multitud en la misa diaria, pero saber qué hacer con dos hijas adolescentes no tenía ni la menor pista. Fueron amables por aceptarme y compartir a su mamá conmigo. Espero que guarden algunos recuerdos en el archivo de lo “bueno” también. He citado antes a Richard Rohr respecto al tema de la vergüenza, que se transfiere si no se la transforma. Era consciente de esto e intencionalmente intenté hacer algunas cosas con las niñas para no repetir los pecados del pasado. Algo que faltaba en la vida de ellas era el sentido de celebración de los cumpleaños, o al menos yo pensaba eso. Quería que supieran lo especiales que eran. Era algo que no había experimentado en mis cumpleaños; por lo tanto, fue una variante el hacer a otros lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo. Nuestras celebraciones se extendían antes y después del día del cumpleaños. Inventamos una nueva tradición: la niña del cumpleaños. Esto incluía a Roslyn. Podía elegir cualquier restaurante de Nueva Orleáns que deseara e íbamos allí para participar de una cena elegante, formal, frente a demasiados tenedores, y costosa. Me encantaba hacerles muchos regalos y, al mirar retrospectivamente, es probable que fueran demasiados. Nunca amé el dinero; no me ha importado personalmente. Sin embargo, lo he disfrutado en el sentido de que me permitía cubrir con regalos a mis seres más cercanos. Honestamente, no creo que intentaba comprar el amor de ellos sino más bien expresar el mío de una manera que podía. Me he enterado de que mis hijastras continúan con la tradición de los cumpleaños con sus propias familias, a su manera. Aquellas celebraciones son algunos de mis recuerdos más amados. Es necesario mencionar a otros dos miembros de la familia entre los “buenos”. Eran nuestros perros Binky, un pomerania, y Maxwell, un york. Binky era mi consentido. Roslyn y las niñas se enojaban cuando no lo disciplinaba si se comportaba mal, pero siempre sentí que el pobre simplemente necesitaba mucha gracia. Con frecuencia, terminaba las tardes viendo un poco de televisión y Binky siempre estaba allí, pegado a mí. Tengo que confesar que es asombroso lo cerca que uno puede sentirse de un perro. La no tan buena En nuestra casa de Nueva Orleáns teníamos pileta de natación, un aspecto del hogar del que todos disfrutaban, incluyéndome. Pero una pileta de natación en exteriores necesita limpieza regularmente. Es una rutina. Un día, Roslyn me pidió que la limpiara. Intenté, pero hice un trabajo lamentable. Ella me pidió más tarde que lo volviera a hacer y le contesté: “No lo haré. ¡Esto interrumpe mi paz mental!”. Sí, realmente dije eso. Volví a entrar a la casa y mi esposa fue quien terminó la limpieza de la pileta. Este hecho en particular sirve como buena metáfora para lo general: hacía dieciocho años que Roslyn y yo estábamos casados, y durante la mayoría de ellos, mientras yo viajaba, predicaba, escribía y cultivaba mi paz mental, ella limpiaba la pileta. Había muchos tests de personalidad a nuestra disposición, completos, con diagramas y preguntas diseñadas para ayudar a un hombre, mujer o pareja a recorrer una experiencia de autodescubrimiento. Roslyn y yo le dedicamos tiempo y nos beneficiamos con el eneagrama. Sé que algunas personas piensan que es peligroso, que tiene raíces en el ocultismo. Pero no estoy de acuerdo con esa apreciación. Probablemente, uno de los más conocidos defensores del eneagrama sea el padre Richard Rohr, un hombre al que admiraba y respetaba mucho. Este inventario es más o menos así: luego de una serie de preguntas sutiles y complejas, queda identificado su tipo de personalidad básico. Existen nueve tipos que se corresponden con un número del 1 al 9. Roslyn es 1, que corresponde al reformador, alguien con propósitos y autocontrol. Yo soy 4, el individualista, egocéntrico y temperamental. Los nueve tipos se dividen, además, en centros: instintivo (1, 8, 9), sentimental (2, 3, 4) y pensador (5, 6, 7); todavía se clarifica un poco más si se considera la emoción dominante en cada centro: enojo/ira (1, 8, 9), vergüenza (2, 3, 4) y ansiedad (5, 6, 7). Las siguientes son dos breves descripciones de esas emociones dominantes, basadas en nuestros resultados: Los uno tratan de controlar o reprimir el enojo. Sienten que es imprescindible dominar sus impulsos e ira en todo momento. Los cuatro intentan controlar la vergüenza basándose en lo singulares y especiales que son. Enfatizan su individualidad y creatividad a fin de manejar los sentimientos de insuficiencia. Dominan su vergüenza creando una vida vibrante de fantasía, en la que no tienen que lidiar con las cosas que incluyen la vida mundana. Se dice que una relación/matrimonio entre 1 y 4 es como combinar aceite y agua. Agregue alcohol a esa mezcla y la pregunta no es si habrá problemas sino en qué momento sucederán y cómo “campearlos”. Tomemos como ejemplo el episodio de la pileta, a la luz de los números del eneagrama. Yo, al ser 4, sentí que mi refugio de paz interior, donde el brillo de Brennan Manning se cultivaba y tenía una importancia suprema, fue perturbado. Que me molestaran con algo tan mundano como limpiar la pileta era simplemente una intrusión en lo extraordinario. Sí, es increíblemente arrogante; lo sé. Pero así lo sentía. Agregue a eso que Roslyn era 1, y la frustración que sentía conmigo por no estar dispuesto a ser parte de la raza humana. Pero como deseaba mantener el control, en consecuencia, su tendencia era reprimir el enojo, redirigir la energía de toda esta situación y, entonces, sencillamente ir y hacerlo ella misma. Dije algo sobre cuándo y cómo nuestros problemas se “campeaban”. Los días en que la pileta necesitaba limpieza podían ser soleados por fuera, pero por dentro estaban parcialmente nublados con probabilidad de tormentas. El eneagrama no nos ayudó necesariamente a resolver estos dilemas, pero al menos nos hizo conscientes y nos dio un lenguaje para poder usar cuando los discutíamos. La fea He contado que nuestra casa, más que una casa, era un fogón, un lugar cálido y seguro. La palabra griega eschara significa ‘chimenea’ u ‘hogar’. Tradicionalmente, el fogón se encontraba en medio de la casa; era el eje alrededor del cual se hacía la mayor parte de las actividades domésticas; un lugar donde padres e hijos se reunían. Como tal, también el sitio donde más se lastimaban y ocurrían accidentes debido a la naturaleza abierta de la estructura del fogón; en otras palabras, el lugar donde uno se quema. No puedes tener fogón sin correr el riesgo de las cicatrices. Pero la abundancia de cicatrices deja un tejido encima de la cicatriz, inferior al normal, a la piel sana. El tejido dañado queda más limitado para sus funciones, incluido el movimiento, la circulación y la sensibilidad. Una cosa es si sucede en una mano, brazo o pierna. Otra, si eso mismo sucede repetidamente en el corazón. En el momento culminante de mi ministerio como orador, comencé a jugar con Roslyn, conmigo mismo e incluso con Dios. Era una versión adulta del ringolevio de mi infancia: me escondo y tienes que venir a buscarme. Con frecuencia, sobrecargaba mi agenda; dejaba solamente unos pocos días entre los compromisos, que generalmente tenía que cumplir en las costas opuestas. Las reglas de mi juego eran estas: terminaba con un compromiso, iba al cuarto del hotel cercano al aeropuerto, me encerraba y bebía. No llamaba a Roslyn ni a ninguna otra persona para que me contuviera. Esta reclusión podía durar de uno a cuatro días. Y allí estaba: me escondo y tú vienes a buscarme, un juego de niños que practicaba un hombre adulto. Roslyn se dio cuenta de mi juego y siempre lograba encontrarme. Una llamada telefónica era lo que seguía, con infinidad de súplicas: “Brennan, por favor, regresa a casa”. Yo regresaba a Nueva Orleáns y nuestro fogón, entonces, era el telón de fondo de un humillante proceso físico debido al síndrome de abstinencia. Mi esposa intentó lo mejor que pudo escudar a las niñas en aquellos tiempos, pero creo que ellas sabían que algo estaba mal. Si no podían descubrirlo al mirarme, seguramente podían darse cuenta cuando miraban a Roslyn; el daño empezaba a verse en sus ojos. Una de las realidades de la familia de un alcohólico es que con frecuencia ellos mismos son absorbidos por esa locura. Nadie tiene la intención de que esto ocurra; simplemente, sucede. Eso le pasó a mi esposa. Ella misma admitía que en ocasiones lo negaba tanto como yo; con nuestros propios recursos, cada uno en forma individual, luchaba para esconder la verdad y mantener las apariencias. ¿Existe algo en la vida que pueda prepararnos para vivir con alcohólicos? No creo. Te encuentras en esa situación y haces lo mejor que puedes, y eso es lo que hizo Roslyn. Mi “mejor” juego, por decirlo así, fue desaparecer nueve días. Nadie sabía dónde estaba. En aquella época, Roslyn preparaba un trabajo de posgrado en Loyola, para obtener un título superior en educación religiosa. Mi desaparición fue algo tan intenso y la llenó de tanta ansiedad que abandonó los estudios durante aquel semestre. Completó su título siete años después, sin duda, porque no tenía que pasar todo el tiempo buscándome. Nuestro matrimonio sufría y afectaba todo. Finalmente, la llamé por teléfono y le dije que volvía a casa. No recuerdo que dijera nada durante aquella llamada telefónica (¿qué podía decir?). No obstante, me fue a buscar al aeropuerto, no al andrajoso relator de historias, sino al borracho que apestaba a vómito y que apenas podía respirar. Mis pulmones fueron los primeros en ser afectados por aquellos excesos de bebida; los problemas respiratorios formaban parte, una y otra vez, de mis períodos de abstinencia. En aquella ocasión en particular, tenía tal dificultad para respirar que me llevó inmediatamente a la guardia del hospital Ochsner. Luego de un tiempo suficiente para desintoxicarme, me dieron el alta y, con algunas medicaciones, me enviaron a casa. Pocos días después, volvía a estar en un avión, me dirigía a mi próximo compromiso como orador y a otra ronda del “ringolevio” de Brennan Manning. El matrimonio, por definición, comprende a dos personas, no a una sola. Hay siempre dos lados en cada historia, y la verdad, con frecuencia, sobrevuela en algún lugar entre los dos. Roslyn tenía ángeles y demonios con los que luchaba, igual que yo. No creo que haya habido un momento especial en que nos dimos cuenta de que las cosas estaban horribles. Fue una progresión, algo que se acrecentó gradualmente; una cantidad de momentos entre 1 y 4 que si el matrimonio fuera una fórmula podría haber dado como resultado un 5. Pero el matrimonio, al igual que la vida, pienso que no es una ecuación. Algunas veces las cosas no son una simple suma. En aquellos años, la gente dirá que perdimos el significado del nosotros, del tú y nos encontramos reducidos al yo. —ADRIENNE RICH, In Those Years [En aquellos años] Estuvimos casados durante dieciséis años y luego nos separamos en 1998. Después de un año, intentamos reunirnos, pero era obvio que el tejido de nuestro matrimonio estaba fatalmente plagado de cicatrices, el daño estaba hecho y ambos quedamos bastante insensibles. Un año después, en 2000, nuestro divorcio estuvo terminado. Incluidos aquellos siete años de besos y abrazos de oso anteriores al matrimonio, Roslyn y yo pasamos juntos veinticinco años en total. Y luego, ya no. 15 Para vivir en este mundo, debes poder hacer tres cosas: amar lo mortal; apretarlo contra tus huesos y saber que tu vida depende de ello y, [16] cuando llega el momento, dejarlo ir, dejarlo ir. —MARY OLIVER, In Blackwater Woods [En los bosques Blackwater] No sabía cómo estar casado, pero después de nuestro divorcio, descubrí que no sabía cómo no estar casado. Por lo tanto, quizá sí sabía y no sabía que sabía. Ahí estoy de nuevo, con mi cabeza para intelectualizar un asunto del corazón. Pero en este tiempo, esos rompecabezas semánticos me hacen doler el cerebro y le hacen un flaco favor al hilo de gracia que corre a través de nuestras relaciones e intentos, aunque sean débiles, de amarnos unos a otros. Por lo tanto, ¿qué quedó después de que nuestro matrimonio terminara? Quedamos nosotros, eso creo. Puedo ver algo con los ojos de mi mente, aunque sea una imagen dañada que al mismo tiempo me consume y me calma. Veo flores. [17] Pienso en Paul Harding cuando dice en Tinkers [Reparadoras] : El campo era un lote abandonado. El remanente de una casa vieja, que hacía mucho tiempo había caído en ruinas y que estaba en el fondo del terreno. Las flores deben haber sido la última generación de las perennes, cuyas antecesoras fueron plantadas por primera vez por una mujer que vivía en las ruinas, cuando las ruinas eran una casa recién construida, todavía sin pintar, habitada por ella y un esposo serio, que fumaba y, tal vez, un par de hijas silenciosas, serias, y las flores eran un acto de resistencia contra el lote en bruto, desnudo, con esta casa sin terminar, que se adhería a la tierra como un acto de pura, inevitable, necesaria locura, porque los seres humanos tienen que vivir en algún lugar y en algo... Entonces las flores eran, tal vez, un bálsamo o, si no eran un bálsamo, alguna especie de gesto que transmitía el significado de un bálsamo, que ella hubiera aplicado de haber estado a su alcance ofrecer alguna especie de reparación. 16 Los últimos años previos a nuestro divorcio destrozaron mis emociones. Viajaba demasiado, estaba aislado y borracho. En apariencia parecía estar bien. Pero debajo de la superficie, la soledad y la inseguridad se agitaban con una ira impiadosa. Con toda sinceridad, ignoro si mis conferencias fueron muy valiosas durante aquellos años. Las personas me decían que las charlas eran transformadoras de vida y los libros, liberadores; pero, a decir verdad, no lo sé. Una decisión que sí tomé y de la que jamás me voy a arrepentir fue comenzar a pasar tiempo con algunos buenos hombres. Me sentía más solo de lo que había estado en años. Extrañaba aquellos días como los que viví con los Pequeños Hermanos, una camaradería entre hombres que sabía que podía ser real. Por lo tanto, envié una invitación a un grupo de hombres que me conocían, pero que no se conocían entre sí; hombres cuyos nombres eran Paul, Alan, Devlin, Bob, Butch, John, Fil, Mickey, Mike, Gene, Ed, John, Lou y John Peter. Pienso que fue en 1993 pero, no estoy seguro. Les pregunté a ellos y me han dado respuestas distintas; pero, en conclusión, no nos importa en qué año fue sino qué sucedió. A la mayoría los había encontrado en retiros y conferencias a través de los años. Unos pocos me conocían por mis libros o mensajes grabados; pero no nos habíamos escrito por correo electrónico ni habíamos hablado por teléfono. La invitación era simple: reunirse conmigo unos pocos días en Misisipi. No creo que en la invitación diera más detalles acerca de lo que íbamos a hacer. Al analizarlo ahora, reconozco las huellas de mi viejo sueño; la única diferencia era que esta vez era yo quien había tomado la iniciativa para decir: “Me agradas. ¿Podemos reunirnos?”. Todos dijeron que sí, y uno de ellos expresó después: “Fuimos los únicos lo suficientemente locos como para decir que sí”. Yo estaba completamente asustado y emocionado. En cierto sentido, un salón completo de hombres siempre es algo peligroso. La competencia suele andar por el aire, por lo que el potencial para la vehemencia siempre está cerca. Poder mostrarse y la manipulación para conseguir posiciones son cosas bastante frecuentes también. Pero había un denominador común entre estos hombres, una de las razones por las que los invité a ellos y no a otros. Es algo de lo que también he hablado: todos habíamos sido quebrantados. Mi esperanza en oración era que esto tal vez nos escudara de los habituales embustes masculinos. Pero también estaba nervioso a otro nivel. Como Brennan Manning había impresionado a estos hombres desde un escenario o las páginas de un libro. Pero ahora iba a estar junto con ellos, como iguales, en el mismo salón, durante varios días. No estaba seguro de saber cómo ser simplemente Brennan y tampoco si a ellos les iba a gustar ese Brennan. Nuestro primer encuentro fue sencillamente hermoso. En la actualidad, hay una tendencia a la transparencia y a la vulnerabilidad, que no existía en aquel entonces o, si existía, era algo raro, sobre todo entre hombres. Algunos de ellos vieron enseguida que esta experiencia no era para ellos y se fueron para no volver. Estaba bien. Pero para aquellos que nos quedamos, el fin de semana fue como agua para un sediento. Mi plan original era que nuestra reunión fuera un acontecimiento único. Pero al terminar este primer encuentro, todos repitieron, con algunas variaciones, una expresión que significó mucho para mí: “Hagamos esto otra vez”. Aún más. Nuestro tiempo juntos aquel segundo año concluyó con el mismo sentir. Por lo tanto, planificamos una repetición. Como hacen los grupos con frecuencia, pensamos que tener un nombre o identificación iba a ser bueno, algo con lo que nos diéramos a conocer. Discutimos un poco, pero no pudimos ponernos de acuerdo. Entonces, un año que fuimos a un centro de retiros en Colorado Springs, la monja de la recepción nos preguntó el nombre del grupo y, muy decidido, le contesté: “Los Notables Pecadores”. Ella hizo un gesto y me dijo: “¿Y qué los hace tan notables?”. Su pregunta era retórica, pero me causó gracia y nuestro nombre quedó establecido. Nos calzaba como un guante. Mike Yaconelli describió a la perfección al grupo en su libro Espiritualidad desordenada: Notables Pecadores se reúne anualmente en centros de retiros espirituales, donde a partir del momento en que llegamos, nos encontramos en problemas con los líderes del lugar. No actuamos como la mayoría de los contemplativos que vienen a estos centros: reservados, quietos, silenciosos, para buscar la voz de Dios. Somos un tipo distinto de contemplativos: terrenales, bulliciosos, ruidosos y alborotadores, que marchamos alrededor de nuestras almas mientras buscamos a Dios, un Jesús revoltoso, que busca pasar buenos momentos en nuestros corazones. Algunos de nosotros fumamos, casi la mitad somos alcohólicos recuperados y un par de hombres podrían avergonzar hasta a un marinero con su lenguaje. Dos de los Notables Pecadores aparecen en sus motos Harley, todo incluido, con pantalones y campera [18] de cuero. Estos hombres, excepto yo, se reunieron el pasado agosto de 2010 en Vail, Colorado, lo que marca aún “una vez más”. Por lo tanto, ¿cuántos años son hasta ahora? No podemos acordarnos, y no nos preocupa. Me resulta interesante pensar en este grupo ahora. Pasé un tiempo en la marina con otros soldados; un tiempo en monasterios entre monjes, y un tiempo entre hermanos, fuera de los claustros, al servicio de los pobres. Los Notables Pecadores son una rara mezcla de los mejores aspectos de todas esas experiencias previas. El formato de este tiempo que pasamos juntos cambió muy poco con los años. Continúa como un lugar seguro para un grupo de hombres, donde podemos abrir nuestros corazones unos a otros, escuchar, orar y celebrar la Cena. En el mejor sentido de la palabra santuario. De ninguna manera quiero dar la impresión de que cada año era alguna especie de experiencia mística plagada de milagros. Hubo años difíciles, tiempos en que mi alcoholismo y los comportamientos de los alcohólicos se transformaron en el sol alrededor de lo que todo lo demás giraba, y algunas veces llegó a quemar. No estoy orgulloso de esos momentos; no obstante, ocurrieron. El autor Stephen King dijo cierta vez: Sin la forma directa del amor duro, ese que no esconde la verdad ante sus pares; esas voces que dirán: “Mientes sobre eso, tonto”, el adicto tiene la tendencia a volver a caer en sus viejas costumbres. Y la [19] principal costumbre vieja es mentir descaradamente. Algunos de mis viejos amigos, hombres como yo, me confrontaron, con los años, respecto a mi manera de vivir. No se trataba, la mayoría de las veces, de las mentiras sobre cosas grandes sino de las mentiras sobre las pequeñas; en sí, de la necesidad misma de mentir. ¿Por qué un alcohólico miente sobre lo insignificante? Para mantener la práctica. Por algo al alcoholismo se lo llama enfermedad de los mentirosos. Esas confrontaciones nunca terminaban bien. Solamente desearía haber confiado en aquel entonces en lo que ahora creo. No hay ninguna posibilidad de que esas confrontaciones se hayan originado jamás en una mala intención; siempre estuvieron arraigadas en el amor. Sin embargo, en todas las ocasiones sentí que sus palabras eran de crítica, y por eso reaccioné con enojo, a la defensiva. Para mí, el enojo era una simple máscara que servía para cubrir el temor. Tenía una vaga idea en aquel entonces, pero ahora puedo admitirlo. Mi salud me impidió reunirme con los Pecadores en estos últimos años. Pero me alegra que hayan continuado reuniéndose solos y hayan abierto sus corazones para escuchar, orar y celebrar la Cena, una vez más. Me han superado en crecimiento, una realidad que me deja emociones encontradas. Algunos de los hombres me han visitado últimamente y me contaron sobre la continua fidelidad de los Notables Pecadores. Esos relatos me han producido puro gozo. Me conmoví profundamente hace unos años al leer el libro de memorias de Robert Johnson, Balancing Heaven and Earth [Equilibrio entre el cielo y la tierra]. Uno de los fragmentos que marqué muy especialmente con asteriscos recuerda el contenido de un sueño vivido que Johnson experimentó una noche. Lo incluí en mi libro Ruthless truth [Verdad impiadosa]. Creo que estas palabras son un adecuado tributo vivo para mis buenos amigos. Algunos han criticado este párrafo porque quiebra todas las reglas de la ortodoxia. Probablemente resulte de ayuda saber que una de las reglas de los Pecadores siempre ha sido: “No hay reglas”: Un fiscal presentó todos los pecados de comisión y omisión de los que era responsable a lo largo de mi vida, y la lista, sin duda, era muy larga. Esto duró muchas horas y sentí como si un aluvión me hubiera caído encima. Estaba cada vez peor, a tal punto que las plantas de mis pies quemaban. Luego de horas de acusaciones de parte del fiscal, un grupo de ángeles apareció para presentar mí defensa. Todo lo que podían decir era: “Pero Él amó”. Comenzaron a cantarlo una y otra vez en un coro: “Pero Él amó. Pero Él amo. Pero Él amó”. Esto continuó hasta el [20] amanecer y al final los ángeles ganaron y fui salvo. De todos los Notables Pecadores, el que hace más tiempo que conozco es Paul Sheldon. Al mirar hacia atrás en las anotaciones de mi diario y las notas sobre las personas que formaron parte de mi vida, siempre me referí a él, como “mi mejor amigo”. Sin embargo, no creo que la palabra mejor haga honor a mi relación con Paul, preferiría las palabras más antiguo. Paul me escuchó hablar en una catedral en Mobile, Alabama, en 1972. Predicaba lo que se conoce en la Iglesia católica como una novena, nueve días de oración pública o privada, centrada en una ocasión o intención especial. Está basada en los nueve días en que los discípulos y María pasaron en oración entre la Ascensión y el domingo de Pentecostés. Le pregunté por curiosidad qué fue lo que le había afectado tanto de mi primer mensaje. Su respuesta constante ha sido esta: “Brennan, simplemente lo supe: esa es la verdad”. Como otros han hecho con los años, Paul buscó mantener una amistad, algo que durara más allá de los nueve días. No fue una conexión inmediata; de hecho, nos tomó casi dos años para sentirnos cercanos. Pero una vez que ocurrió, continuamos así. La bebida ayudó. Sé que hay un batallón de líderes cristianos jóvenes, en la actualidad, para los que hablar de teología mientras toman cerveza es algo estimulante y provocador, como si la combinación de las dos cosas no se le hubiera ocurrido a ninguna persona antes. Creo que estos jóvenes muchachos tienen amnesia histórica. Paul Sheldon y yo ya hacíamos eso antes de que estos jóvenes fueran siquiera una idea. Él y yo nos poníamos borrachos y hablábamos de Dios durante horas y horas. Aquellos momentos eran como la Navidad. Paul era corredor de bolsa en aquel tiempo, y estaba casado con una maravillosa mujer llamada Jennie, una consumada cocinera sureña que rápidamente se enteró de que me encantaba comer. Paul y Jennie me recibieron en su vida como si fuera uno de la familia, y yo aprecié la invitación. Luego de encontrar a Roslyn, y que ella se transformara en parte de mi vida, los cuatro salíamos juntos: Paul y Jennie, y Roslyn y yo. No todos se sentían cómodos con la idea de salir en pareja con el sacerdote; por lo tanto, la aprobación deliberada que Paul y Jennie hicieron de Roslyn y de mí fue algo increíble. Nos eligieron incondicionalmente; eso era tremendo. Cada vez que iba a Mobile o estaba cerca, nos juntábamos todos y Jennie cocinaba para nosotros una comida que yo consideraba que, por orden, estaba ubicada después de la misericordia. Reíamos, hablábamos, hacíamos bromas y disfrutábamos bajo la tibieza de algo que, con frecuencia, es un sol poco común: la amistad. Aquellos momentos parecían aún un poco más de Navidad. La bebida siempre fluía libremente entre Paul y yo. Pero en noviembre de 1980, él dejó de tomar, y yo no. Nuestra amistad no terminó aquel día, ni nada que se le parezca, pero cambió. En términos de la dinámica de cualquier relación, si una persona cambia, la relación cambia; no es lo mismo que era. De ninguna manera podía serlo. Al librarse Paul de las cadenas de la botella, eso le dio cierta claridad y perspectiva que yo no tenía. Pensaba que sí, pero no. En otras palabras, él se volvió alguien honesto, y yo no. Antes mencioné que unos pocos de los Notables Pecadores me criticaron en varias ocasiones por mentir. Una de esas almas leales fue Paul. A principios de 2000, se dio cuenta de que había hecho algunas afirmaciones que simplemente no eran ciertas. Traté de restarle importancia y afirmé que eran exageraciones, pero él las llamó “mentiras”. También se había dado cuenta de que transmitía cierto enojo en las predicaciones, que lo preocupaban. Sus palabras, literalmente, fueron estas: “Me asustaba”. Mi amigo más antiguo compartió sus preocupaciones conmigo. Algunos pueden pensar enseguida en la frase “amor duro”, pero hoy, al recordar aquel momento, las suyas no fueron nada más que palabras tiernas, nacidas del corazón. Pero la mejor defensa de un alcohólico es reaccionar a la defensiva, y eso hice. Nuestra relación no se disolvió, pero se quebró de alguna manera y se mantuvo frágil durante un tiempo después de eso. Los días pasan lentamente luego de recibir una herida en el alma, y era así como experimentaba la confrontación de Paul. Pero si aprendí algo sobre el mundo de la gracia es que un fracaso siempre es una oportunidad para volver a comenzar. Menos de dos años después, lo visité en su casa de Point Clear, Alabama. Todavía mantenía la tendencia de ponerme a la defensiva, pero Paul me sorprendió con un juego ofensivo que ganó la partida. Me dijo que no se iba a retractar respecto a ninguna de sus preocupaciones, pero que, a pesar de ellas, no quería perder nuestra amistad. Ahora bien, probablemente esas palabras solas podrían haber sido suficientes, pero sus palabras estaban bañadas por lágrimas; lágrimas de hombre. La mayoría de las personas no saben qué hacer frente a las lágrimas de un hombre. Yo aún no estoy seguro de si lo sé. A pesar de todos nuestros esfuerzos por ser honestos, todavía se espera que los hombres sean fuertes, competitivos y mantengan el control. Las lágrimas, desafortunadamente, no están en la lista de lo más deseado. Pero existen esos raros hombres de ojos llorosos quienes, en la generosa gracia de Dios, se hacen amigos nuestros y nos revelan una manera diferente de vivir, que es intensamente tierna y leal. Ese hombre es Paul Sheldon, y aquel día sus lágrimas produjeron una herida que podría haber dejado que se infectara durante años. Desearía poder informar también que sus lágrimas detuvieron mi forma de beber y la exageración y la ira, pero no sería verdad. Lo que sí hicieron fue sanar una amistad que aún iba a sufrir, pero que iba a ser más fuerte que antes. Las personas hablan con facilidad sobre sanadores que han sido heridos, como si estuvieran en todas partes y caminaran entre nosotros. No sé si eso es así. Lo que sí sé es que conozco a uno personalmente. Su nombre es Paul y es mi más antiguo amigo. 17 Ahora quiero dar un giro a la historia y concentrarme en tres personas: Frances Brennan; mi hermano, Rob, y mi madre. Frances fue mi segunda madre, para decirlo de alguna manera; Rob fue y seguirá siendo mi héroe; y mi madre, bueno, fue mi madre. El denominador común de estas tres personas es el grado de influencia que tuvieron en mi vida y el hecho de que los tres ya murieron. Perdí a Joey cuando era niño, y luego a Dominique cuando era Pequeño Hermano, pero habían pasado años desde que la muerte me visitara tan de cerca. Me había olvidado de cómo hiere. La poco conocida palabra griega hetaira hace referencia a esa mujer poco común que puede ser compañera de un hombre, no sexualmente ni como esposa, sino aquella que proporciona una gracia y encanto altamente apreciado por los hombres. Nuestro lenguaje corriente resulta escaso para encontrar una palabra para esta capacidad en una mujer; los ejemplos modernos son raros. Si tuviera que encontrar inexorablemente una palabra, diría que es Ma. Para mí, Ma fue Francés Brennan, la perfecta mujer hetaira para mí. Su hijo Ray fue mi mejor amigo desde la marina. Él murió por inhalación de humo en una casa con cinco alarmas contra el fuego, en Chicago, y luego de su trágica muerte, adopté a su madre como mi segunda mamá. No tuve posibilidad de visitarla tanto como me hubiera gustado, pero intenté ir cada vez que me fue posible. Ma era el epítome de una mujer irlandesa batalladora. En una de mis visitas, le pedí un favor a un amigo común y aparecí en su casa en una limusina de alquiler. Ella se paró a la entrada de la casa mientras movía la cabeza hacia atrás y adelante. Salí y anuncié: “Vístete, Ma; vamos al Ritz-Carlton para almorzar”. Fue lo mismo que decir que íbamos a la Luna; de todas maneras, se arregló y fuimos. “Ma, tienes que pedir el cóctel de camarones: es algo extraterrestre”. Pienso que ese plato del menú costaba, por entonces, alrededor de quince o veinte dólares, suficiente para que protestara: “¡En absoluto! ¡No! ¡No podemos pagar eso!”. Seguí insistiendo porque era yo el que invitaba; en realidad, era algo que me agradaba hacer, que me producía un gozo enorme. A regañadientes, aceptó y luego de que el mozo lo trajo a nuestra mesa, se lo devoró; después se inclinó hacia mí con una sonrisa y preguntó: “¿Podemos pedir otro de estos?”. Pienso que me sorprendí tanto por su pregunta como ella con la limusina. No pude evitar reírme y decirle: “¡Ni lo dudes!”. “¡Ni lo dudes!” se transformó en una afirmación entre nosotros dos; una frase que tenía mucho más significado que las palabras en sí mismas. Nos la repetíamos uno al otro con frecuencia. Creo que era una bendición, igual que si un sacerdote dijera: “El Señor te bendiga y te guarde”. Había dos muchachos Brennan: mi buen amigo Ray y su hermano, Edward. Cuando niño, Edward había experimentado un tipo de daño cerebral que lo dejó atado a una silla permanentemente. No iba solo al baño ni deambulaba, y su habla era, por lo general, un llanto incoherente. El señor Brennan y su esposa cuidaron a Edward en su casa durante años; lo alimentaron, lo bañaron, le cambiaron pañales y realizaron las disciplinas cotidianas que uno hace por un niño. Luego de la muerte de su esposo, Ma quedó sola para cuidarlo. Sé que mis visitas eran un recreo en la monotonía llena de amor de sus días. Me acuerdo de Ma en una conferencia que di en la iglesia católica St. Denis, del lado oeste de Chicago. Teníamos organizadas reuniones los cinco días a partir del domingo a la mañana y concluíamos el jueves por la tarde. Encontrar un cuidador para Edward era difícil, pero Ma vino a varios servicios, algo que tuvo un significado tremendo para mí. Mi mensaje del martes era un desafío a ser más amables, compasivos y amorosos hacia el prójimo. Más tarde, ese día, mientras estaba de visita en la casa de Ma, me dijo: “Richie [ella siempre me llamaba Richie], tengo que ser más amable con las personas. Por favor, ora por mí”. Justo en ese momento sonó el teléfono. Ma contestó y habló bajo, mientras cubría con las manos el auricular. Cuando cortó, le pregunté: “¿Quién era?”. Nunca olvidaré su respuesta: “Era mi sobrina. ¡Es tan terriblemente pesada! ¿Te das cuenta de lo que digo, Richie? ¡Tienes que orar por mí!”. “¡Ni lo dudes, Ma!”. Una tarde había dado una conferencia en Baton Rouge, Luisiana, y regresé a casa, en Nueva Orleáns, exhausto, alrededor de las diez de la noche. Mientras atravesaba la puerta de entrada, vi la luz del contestador telefónico que titilaba. La voz grabada era suave, pero tensa, y decía: “La Sra. Brennan está por morir. Lo único que pide es verlo”. No pude conseguir vuelo aquella noche; por lo tanto, tomé el primero hacia Chicago a la mañana siguiente. Un taxi me llevó al interior de Saint Pierre, Indiana, al hogar de ancianos de las Hermanas de la Pequeña Compañía de María. Ma sufrió un ataque, se cayó y se rompió la cadera. Aquel día fue el último en que cuidó a Edward en su casa. Era urgente conseguir un lugar para él mientras ella se recuperaba. Con la ayuda de algunos amigos, descubrí un hogar de ancianos que atendían las Hermanas de la Pequeña Compañía de María. Como un verdadero regalo para todos nosotros, tuvieron la gracia suficiente como para recibir a Edward también. Él requería atención casi las veinticuatro horas. Al finalizar su terapia, Ma decidió vender la casa que había tenido durante años y quedarse con Edward y las Hermanas para siempre. Si el cuidado de Edward estaba fuera de su alcance, al menos su cuerpo estaría cerca de él. Finalmente, llegué al hogar de ancianos alrededor de las nueve de la noche. Cuando entré al cuarto, una monja estaba sentada al lado de la cama y oraba por mi segunda madre de noventa y un años. Ma tal vez pesaba alrededor de 28 kilos en aquel momento. “Ha preguntado por usted; lo ha esperado”. Ma no solamente me amaba; me quería lo suficiente, creo, como para esperar que llegara para despedirme. Fui hacia la cama y ella me señaló sus labios. Entendí el pedido. Me incliné y besé a Ma en los labios. Susurró “Más”, la besé una segunda vez y nuevamente sonrió y dijo: “Más”. Besé a mi batalladora mujer hetaira tres veces, probablemente ante la conmoción de la monja que estaba cerca. No me importó. No sé todo lo que contiene un beso, pero aquella noche tuve la esperanza de que el nuestro contuviera la gracia suficiente para el próximo paso en el camino de Ma. Durante la siguiente hora y media, me senté para observar el débil subir y bajar de su pecho hasta que le llegó el fin. No creo que la muerte ganara una victoria en aquel momento; creo que Ma había llegado completa y finalmente al hogar. Pero lo que sí sentí fue el dolor de este lado de la vida. Creía que volvería a verla, pero hasta que llegara ese momento había perdido a una madre y una amiga. Con frecuencia he pensado en aquellos tres besos en los últimos momentos de Ma. Elegí verlos desde la perspectiva de las preguntas repetidas a Pedro: “¿Me amas?”. Si eso era lo que Ma Brennan preguntaba, entonces, confío en que mis labios le proporcionaron la respuesta: “¡Ni lo dudes, Ma!”. Edward no vivió mucho tiempo después de la muerte de Ma. Su voz ya no estaba más en su cuarto sino más bien en otro lugar, en otra realidad. Creo que él sencillamente, siguió la voz de ella hasta el hogar. Mencioné que me había cambiado el nombre cuando fui ordenado por los franciscanos. Los hermanos pensaron que había elegido Brennan por san Brennan, un santo irlandés algo desconocido. En cierto sentido, es verdad. Pero, más aún, el nombre que elegí es una muestra de cuánto amaba a esta batalladora mujer irlandesa y a sus dos hijos. Tuve un sueño en el que Ma estaba de pie ante san Pedro, preguntándose si le permitirían atravesar las puertas de perlas. San Pedro se hace a un lado y dice: “Entra, Frances”. Ella se queda allí parada sin poder creerlo, algo así como el día en que llegué en limusina, y dice: “¿Realmente puedo entrar?”. Jesús pasa alrededor de san Pedro le da un gran abrazo de oso y le dice: “¡Ni lo dudes, Ma!”. Ese sí que es un buen sueño. La muerte de Frances Brennan fue un golpe para mí. Otro golpe parecido llegó en 1990 cuando la muerte se llevó mi hermano, Rob. Mi hermano llegó a ser policía y yo, sacerdote. Muchas veces mi padre decía: “Tengo un hijo para mantenerme fuera de la cárcel y otro para mantenerme fuera del infierno”. Rob trabajaba en uno de los distritos policiales de Nueva York y era conocido allí por lo mismo que fue conocido en nuestro vecindario, porque era duro. Fue condecorado incontables veces por su valentía en la acción. Una vez fui invitado a hablar en el desayuno de camaradería anual del distrito. Hablé con mucha elocuencia sobre todas las formas en que aquellos hombres desinteresadamente servían a las personas en nuestra comunidad, enfatizando su desempeño por medio de la palabra pig [cerdo]; en inglés esta palabra está formada por las letras “p” que también es la primera de pride [orgullo], “i” que es la primera de integrity [integridad] y “g” la primera de guts [coraje]. Debo admitirlo, pensaba que mi discurso había sido brillante. Luego de terminar, Ralphie Coen, capitán del distrito, se puso de pie; miró a mi hermano por un momento; luego fijó sus ojos en mí y movió la cabeza mientras decía: “¡Mi Dios, no salieron del mismo vientre!”. Ralphie, obviamente, sabía distinguir a un soñador de manos suaves cuando veía uno. Pero mi hermano se chocó con algo más duro que él: el cáncer. Mi madre, al principio, se negaba a visitar a Rob en el hospital. No estoy completamente seguro de por qué; pero no iba a verlo. Me llamaron de Nueva Orleáns para estar al lado de la cama de Rob y dejé lo que hacía y fui. Cuando iba de paso, me detuve en la casa de mi madre y le dije: “No te pregunto. Vamos a ver a Rob mañana”. Por toda respuesta, recibí un “Está bien”. Fuimos al hospital y mi madre, que había caminado bien desde la casa hasta el automóvil y del automóvil hasta la puerta del hospital, de pronto necesitó una silla de ruedas. La llevé hasta la sala de Rob y allí comenzó a contarle todos sus problemas. Mi hermano miró a su esposa, Celie; luego, a nuestra madre y a mí, y me dijo: “Sácala de aquí”. Yo había llegado a amar a Celie tanto como a Rob. Ella me miró a los ojos y pude interpretar su pedido: “Por favor, Brennan, haz lo que te pide Rob”. Por lo tanto, tomé a mi madre y nos fuimos. La llevé en automóvil a casa y dos días después, el 8 de agosto de 1990, mi hermano murió. Mis padres le habían prestado cuatro mil dólares para pagar un anticipo por una propiedad. Mientras manejaba para llevarlos al velatorio de Robert, mi madre se quejó: “Bueno, Emmett, creo que podemos despedirnos con un beso de esos cuatro mil dólares”. Me di vuelta y grité: “¡Ya está bien, mamá!”. Continuamos el resto del camino en silencio. Uno de los compañeros oficiales se me acercó en el velatorio. “Su hermano fue el hombre más lleno de coraje que jamás conocí. Mi esposa hubiera sido viuda y mis hijos, huérfanos, si no hubiera sido por su hermano. Él fue un verdadero héroe”. Le dije: “Sí. También lo fue para mí”. A medida que crecíamos, amé a Rob porque era mi hermano mayor. Hizo todo antes que yo; había nacido primero, dejó la casa, fue a Corea, se casó y terminó una carrera primero. Lo que jamás pensé era que iba a morir primero. Estuve para el funeral de Francés Brennan, así como para el de Rob. Pero falté a otro que fue muy importante. Antes de relatar esa historia, quiero contarles algo. Es una lista de un diario que escribí durante uno de los tratamientos de rehabilitación del alcohol después de divorciarme de Roslyn. Cada punto de la lista es una autodescripción. Lo escribí como un intento, una vez más, de ser honesto sobre mi condición. Creo que los puntos revelan el tipo de hombre que estaría ausente del funeral de su madre. 1. Engreído, soberbio, arrogante. Constantemente mencionaba nombres de personas famosas para darme importancia. Burl Ives, Amy Grant, Mike Ditka. Detestaba este rasgo en otras personas, pero no veía nada malo al hacerlo en mi vida. 2. Culpar/acusar. Culpé a Roslyn (luego del divorcio) de insensibilidad: puso el cuidado de sus dos hijas y el mantenimiento de nuestra casa por encima de mí. ¿Cómo se atrevió? 3. Negar. Cuando Roslyn comentó que mis recaídas eran más frecuentes, lisa y llanamente lo negué. 4. Evadir/eludir. Cuando los amigos íntimos tocaban el tema de mi alcoholismo, cambiaba de conversación. 5. Intelectualizar. Constantemente intentaba pensar en una nueva manera de vivir, en lugar de amarme como era y cambiar la manera de pensar (¿lo ven?, acabo de hacerlo nuevamente). 6. Juzgar/moralizar. Con frecuencia, emitía juicios sobre la rigidez y estupidez del papa, los obispos y la Iglesia por no permitir un sacerdocio que admitiera el casamiento. También aborrecía a mis críticos. 7. Justificar. “Miren, cualquiera que ha trabajado tan duro como yo, mientras cumple una agenda de actividades sobrehumana, tiene derecho a...”. 8. Bromear. Utilizar el automenosprecio en el humor para dar la impresión de ser humilde y no tomarme con seriedad. 9. Mentir. Muy posiblemente, una palabra que sirve como protección para todo lo mencionado antes. 10. Racionalizar. Aducía estar agotado y me negaba a los constantes reclamos de los necesitados, incluidos los miembros de mi familia. Este último punto incluye el más vergonzoso episodio de mi vida. Escribí lo siguiente casi como una historia de ficción. Desearía que lo fuera, pero no lo es. No siempre consigues lo que pides. El teléfono suena y tienes una opción: puedes responder o no. Tal vez, no debería haberlo hecho. Quizá lo debería haber evitado como un campo minado. Pero lo respondí. Resultó ser un aviso de malas noticias. La voz que estaba del otro lado pertenecía a alguien que amaba. Mi hermana dijo dos palabras: “Mamá murió”. Era febrero de 1993. Después de que cortamos, de lo único que era consciente era de una sola emoción. Podría decirles que sentía tristeza, o pena o aun temor, pero he prometido ser despiadadamente honesto conmigo mismo en estas páginas. Luego del llamado de Gerry, todo lo que pensé fue esto: “¡Dios, qué molestia!”. Hice la valija y reservé el vuelo. Vivía en Nueva Orleáns en aquel momento. Mi hermana vivía en Belmar, Nueva Jersey. Mi madre había estado en un centro para personas con Alzheimer durante dos años, no muy lejos del lugar donde vivía Gerry. Mi madre había perdido la memoria completamente. Pero yo no. Y mi pasado con ella creó un núcleo de dolor en mí mismo con el que he luchado la mayor parte de mi vida. Volé, llegué a Newark y tomé un taxi hasta Belmar. Me alojé cerca de la iglesia donde se iba a realizar el funeral. Antes de ingresar en el hotel, paré en un bar y compré un cuarto del whisky escocés más barato. Mientras otros arreglaban las flores y se ponían su camisa, cerré la puerta de mi cuarto, corrí las cortinas y bebí. Quería olvidar, pero, desafortunadamente, el whisky solamente retrasó la llegada de mis recuerdos. En un momento, los pensamientos sobre mi madre aparecieron: el tono de su voz, sus dichos y, por sobre todas las cosas, la vergüenza. Como buen alcohólico, bebí, bebí y bebí. Pensaba que era mi única defensa. Llegó un momento en que todo había caído bajo una sombra más oscura que el color negro. “Las cenizas vuelven a las cenizas y el polvo al polvo”. Seguramente, el sacerdote dijo esas palabras frente al cajón de mi madre, Amy Manning; pero no puedo afirmarlo porque no asistí al funeral. Estaba en el alojamiento y empezaba a despertar de un desvanecimiento, mientras hacía esfuerzos por recordar dónde me encontraba. La realidad era que estaba en un cuarto de hotel, en Belmar, Nueva Jersey. Pero la verdad es que me encontraba en algún lugar distante y había desperdiciado el último saludo a mi madre por una borrachera. En aquel momento, sentí la vergüenza más profunda de mi vida. Mi Dios, ¿qué clase de hombre soy? ¿Cómo me pudo suceder eso? Tampoco visité la tumba de mi madre ese mismo día, un poco más tarde. En realidad, no la visité jamás. Me han preguntado ciertas cuestiones incontables veces durante el transcurso de mi ministerio. Algunas veces lo han hecho con sinceridad genuina; otras, estoy seguro de que fue una granada cargada de fariseísmo: “Brennan, ¿cómo pudiste recaer en el alcoholismo luego de tus encuentros con Abba?”. Esta es la respuesta que di en El Evangelio de los andrajosos, en 1990: Es posible, porque la soledad y el fracaso me han maltratado y lastimado; porque me desalenté, tuve incertidumbre, me sentí cargado de culpa y dejé de mirar a Jesús. Porque el encuentro con Cristo no me transfiguró en un ángel. Porque la justificación por gracia por medio de la fe significa que fui ubicado en una relación correcta con Dios y no es [21] el equivalente a un paciente anestesiado en una camilla. Veintiún años después sigo pensando lo mismo; aquellas palabras son tan ciertas para mí ahora como lo fueron entonces, y también el día del funeral de mi madre. Ese párrafo de El Evangelio de los andrajosos les ha hablado a muchas personas; me lo han dicho una y otra vez. Debo admitir, con todo, que desde mi punto de vista hoy ese párrafo es algo exagerado, demasiadas palabras. Creo que ahora puedo reducir las líneas a una respuesta de tres palabras que incorpora toda la verdad de un andrajoso verborrágico del año 1990 a un andrajoso de 2011, que prefiere la brevedad: Pregunta: —Brennan, ¿cómo pudiste recaer en el alcoholismo luego de tus encuentros con Abba? Respuesta: —Estas cosas suceden. Quisiera darle a mi buen amigo Fil Anderson las palabras finales de este capítulo. Son de su último libro, Breaking the Rules [Romper las reglas]. Él sabe todo sobre la respuesta: “Estas cosas suceden”. Mi esperanza más grande es que todos nosotros dejemos de intentar engañar a los demás y aparentar que actuamos en forma coherente. Como gente que vive en unión íntima con Dios, necesitamos hacernos conocer por qué somos así y quiénes somos en realidad. Tal vez un buen lugar para comenzar sería decirle al mundo, antes de que el mundo haga su propia investigación, que no somos tan malos como él piensa. Somos peores. Al menos yo sé que soy peor. Digamos la verdad. Por cada cosa mezquina y moralizante que ^ algún predicador ha pronunciado, he pensado algo peor, más odioso e hiriente sobre uno de mis prójimos. Por cada supuesto acto de homofobia de mis hermanos cristianos, he hecho algo estúpido para demostrar mi hombría. Por cada hermano o hermana cuya falla moral ha quedado expuesta, yo he fallado en forma privada. No importa cuán aburridos aparecen los seguidores de Jesús ante los que no lo son, ellos no saben ni la mitad, créanme... Si realmente creemos en el Evangelio que proclamamos, seremos honestos sobre nuestra propia belleza e imperfección y la de los hermosos imperfectos. Nuestros prójimos nos conocerán a través de [22] los agujeros de nuestra armadura y los de la de ellos. P A R T E III YO 18 Celebré mi cumpleaños número setenta y siete en abril. Si me preguntan si lo que hice en mi vida la define, diría que no. Y no es para minimizar mis pecados o hablar humildemente de mis éxitos. Es solo para afirmar una gracia que con frecuencia apenas nos damos cuenta en el invierno de la vida. El invierno es duro, pero también consolador. He sido y sigo siendo mucho más que la suma de mis hechos. Gracias a Dios. Si me preguntan si he cumplido mi llamado como evangelista, respondería: “No”. Esa respuesta no está libre de culpa o cierta vergüenza. Es para dar testimonio de una verdad mayor que, una vez más, veo con mayor claridad en estos últimos días. Mi llamado fue y sigue siendo a una vida llena de familia, y amigos, y alcohol, y Jesús, y Roslyn y notables buenos pecadores. Si me preguntan si transito con tranquilidad hacia la vejez, respondería: “No”. Eso es simple honestidad. Es verdad que, cuando eres viejo, con frecuencia te llevan donde preferirías no ir. Con una sabiduría que algunos días admito que tiene algo de puerilidad, Dios ha ordenado que los últimos días de nuestra vida se parezcan, sorprendentemente, a los del comienzo: igual que niños dependientes. Si me preguntan si, al final, le permito al Señor que me ame tal como soy, respondería: “No, pero lo intento”. Belmar, Nueva Jersey, ha sido llamada la Riviera irlandesa. Los ricos neoyorquinos acostumbraban manejar una hora por la costa para ir a renovarse con la arena y el surf. Era un centro turístico, un lugar de veraneo. Pero todo eso ha cambiado. Ahora, las cabañas y las ramblas están ocupadas durante todo el año; Belmar y sus alrededores está llena de residentes, y yo soy uno de ellos. Mi departamento está ubicado en la parte posterior de una calle, detrás de una hermosa casa antigua que tiene pórtico y está rodeada de arces. Mi residencia está casi escondida. En un sentido muy real en estos días, yo también lo estoy. Intenté durante un breve tiempo resumir mi ministerio de conferencias en 2008. Hice el intento con la ayuda de mi buen amigo Fil Anderson. Él fue todo aliento y sostén en un momento en que lo necesité muchísimo. Compartíamos la responsabilidad de las conferencias los fines de semana; yo me apoyaba más en Fil que él en mí. Como ha sucedido durante más de cuarenta años, si no viajo y doy conferencias, no sé qué hacer conmigo; por lo tanto, tenía que intentarlo. Sufrí dos caídas antes de ese breve período en el que intenté volver a comenzar; una fue en sentido figurado y otra, literal. Estas caídas llevaron mis compromisos de conferencias con Fil a otro nivel enteramente diferente, en el que el amigo probado y verdadero se vuelve más reconocible. En marzo de 2009, me paré delante de una iglesia colmada en Charlotte, Carolina del Norte, listo para saludar a los que se habían reunido con la apertura que me caracteriza, seguida por algo de humor judío, tal como he hecho miles de veces antes: Como dijo Francisco de Asís cuando se encontró con el hermano Dominique en el camino a Umbría: “Hola”. Un día, Alan, el sastre, mientras caminaba por la calle, se encuentra con Moisha, el banquero, y le pregunta hacia dónde va. “A la sinagoga”, dice Moisha, que se veía terriblemente afligido. —¿Por qué? —Tengo que hablar con el rabino. —¿Por qué tienes que hablar con el rabino? —pregunta Alan. —¡Ay! —dice Moisha—. ¡Algo terrible ha sucedido! ¡Mi hijo se hizo cristiano! —¡Oh, Moisha! —dijo Alan—. Déjame que te cuente algo muy gracioso. Mi hijo es cristiano. Llegan juntos a la sinagoga y abren la puerta. El rabino aparece y dice: “Moisha, Alan, ¿qué sucede?”. Alan contesta: “Una catástrofe ocurrió en nuestras familias. Nuestros dos hijos se hicieron cristianos”. —¡Entren a mi oficina —dice el rabino—, y cierren la puerta! Luego de una larga pausa, levanta la vista y dice: “Déjenme decirles algo muy gracioso. Mi hijo es cristiano”. “¡No!” —dice Alan —. “¡Estamos perdidos!” —acota Moisha—. “¿Qué vamos a hacer, rabino? ¡Tú, eres el que tienes las respuestas!”. “¡Sí, hagamos algo! — dice el rabino—. Vengan conmigo”. Entonces, atraviesan la sinagoga y entran al santuario. El rabino dice: “Arrodíllense. No hablen; voy a orar. ‘Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de los profetas, ¿podrías decirme qué es lo que pasa? El judaísmo se viene abajo. ¡Todos se han vuelto cristianos! Yahvé, danos una palabra. Yahvé, háblanos’”. Tras una larga pausa, finalmente Dios dice: “Pero déjenme decirles algo muy gracioso...”. Tendría que haber hecho esto como siempre, pero poco después de la apertura, mi mente quedó en blanco. Para alguien que ha predicado durante años, fue una tarde en que hubiera deseado aplicar el lema de mi amiga Mary Michael O’Shaughnessy: “Hoy no me impondré el debería”. Tendría que haberlo hecho, pero no pude. Simplemente, me quedé allí y lo intenté; desesperadamente lo intenté; pero estaba en blanco; no podía recordar una sola de mis líneas. Eso jamás me había sucedido antes. Miré a la multitud y pedí que ellos, por favor, oraran por mí. Pero déjenme decirles algo muy gracioso. Luego de una larga e incómoda pausa, la multitud me sorprendió; todos se pusieron de pie y me ovacionaron. Respaldaron mi silencio. Eso tampoco había sucedido nunca antes. No sé cuándo había sentido una compasión tan genuina de parte de un grupo de personas. Me retiré a mi cuarto para descansar un poco. Al día siguiente, regresé en mi mejor estado, capaz de conducir la agenda de las sesiones como si no hubiera sucedido nada. Pero algo había sucedido. No tengo idea de lo que las personas que estaban reunidas allí en Charlotte habrán pensado de aquella oscura noche de viernes. Ni siquiera estoy enteramente seguro de lo que yo mismo pensaba, más allá de que me asustó. Al terminar el fin de semana, mi regreso a casa fue lisa y llanamente traumático. Debido a significativos problemas con mi visión, me caí de una escalera mecánica en el aeropuerto de Nueva Orleáns y me quebré el hombro y las costillas. Ese dolor devastador, inmediatamente después de mi viernes oscuro, me mostró que Brennan Manning, igual que Belmar, ya no eran más un lugar placentero donde estar. Incontables veces he dicho que perder nuestras ilusiones es difícil, porque las ilusiones son la razón por la que vivimos. Creemos que somos invencibles hasta que el cáncer golpea a la puerta, o creemos que hemos regresado para continuar hasta que nos caemos por las escaleras. Dios desnuda esas falsedades porque es mejor vivir desnudo en la verdad que vestido en la fantasía. Estos últimos años han significado para mí “desnudarme” como nunca antes lo había experimentado. Por encima de todo, lo que me ha quedado ahora son andrajos, algo que me parece bastante adecuado, pienso, para un hombre que ha predicado un Evangelio así. Si alguna vez fui andrajoso, ese momento es ahora. Para los andrajosos, el nombre de Dios es Misericordia; o en el presente coloquial en el que vivo hoy es Ayuda. En estos días, si me quiero poner los jeans y una camisa, alguien me tiene que ayudar. Si deseo comer una porción de pizza con salame de Pete & Elda o un cucurucho de helado, alguien tiene que ayudarme. Si tengo que ir al baño, necesito ayuda. Para subir el volumen del juego del equipo de los Yankees, necesito ayuda. Para acceder a mi medicina o abrir una gaseosa dietética, deben ayudarme. Para ir a la cama por la noche, ayuda. Para levantarme a la mañana, ayuda. Para hacer la siesta por la tarde, ayuda. Para escribir este libro, ayuda. Cario Carretto escribió: “Somos lo que oramos”. Estos son días de oración sin cesar: “¡Ayúdame! ¡Ten misericordia de mí!”. Y mi Padre, que está tan orgulloso de mí, lo hace. Además de mi hermana, Gerry, y su esposo, Art, hay un hombre que ha sido mi ayudante, la persona que hace todas estas cosas, desde que regresé a Belmar en 2009. ¿Quería yo que las cosas fueran así? No; decididamente, no. Si me dieran a elegir, aún estaría en Nueva Orleáns junto con el fabuloso gran Muddy y entre mis amigos en Argelia. El nombre de quien me cuida es Richard. Escuchamos la CNN todos los días y vemos a los equipos de los Yankees o los Knicks, según la temporada. Cocina unas terribles salchichas y mantiene el agua o la gaseosa dietética a mi alcance. Cierra en la noche y abre en la mañana. Me he tropezado y caído varias veces en mi casa, y él siempre me ha levantado y me ha sacudido la suciedad, muy parecido a lo que haría uno de mis padres. Me hace llegar a tiempo a las citas. Es alguien que me ha cuidado. Me encuentro ahora nuevamente muy cerca de mi infancia. Cuidan de mí de una manera que yo deseaba cuando era niño. Y de todas las personas con las que podía pasar acompañado mis días, me he hecho amigo de un hombre que tiene mi mismo nombre. Y acompañado por mi amigo Richard, tengo mucho tiempo entre mis manos por estos días; tiempo de pensar; quizá como no lo he hecho durante mucho tiempo. Por lo tanto, voy a dar el último sermón que siempre necesitarás. Si parece que hay rastros en él de sermones que prediqué antes, es porque así es. 19 La Escritura está plagada de andrajosos. He omitido uno, sin duda, porque la razón obvia es que a primera vista no parece serlo. Sus proezas son heroicas, material para leyendas. Pero al ampliar el pensamiento y mirar más profundamente, he visto sus andrajos. Su nombre era Sansón, el hombre fuerte de cabello largo que tomó los votos nazareos, el último y más famoso de los jueces del Antiguo Testamento, el guerrero que mató al león solamente con sus manos y a mil filisteos con la quijada de un asno. Pero la historia de su vida terminó en una prisión, con el cabello rapado, los ojos arrancados, débil, ciego, dependiente, poco menos que un niño. Como una burla final, Sansón fue encadenado entre dos columnas del templo en la festividad del dios Dagon para diversión de la gente. Pero no todo era lo que parecía. Si los filisteos, reunidos en asamblea aquel día, hubieran mirado con más detenimiento, se hubieran dado cuenta de que una sombra iba en aumento en la cabeza del andrajoso; su cabello había comenzado a crecer nuevamente y, por lo tanto, su fuerza también. Dando un testimonio final hacia el Dios de Israel, Sansón se aferró a las cadenas y tiró. Literalmente, derrumbó la construcción. Con la fuerza que me queda, quiero aferrarme a las cadenas y tirar una última vez. Mi esperanza, como siempre, es señalar al Dios demasiado bueno para ser verdad; mi Abba. No tengo la idea delirante de derribar heroicamente la casa de temor que aprisiona a tantos. Mi deseo es dar testimonio, nada más. Mi mensaje, inamovible durante más de cincuenta años, es este: Dios te ama incondicionalmente tal como eres y no como deberías ser; porque nadie es como debería ser. Es el mensaje de la gracia, el don que sacudió mi vida y que experimenté en febrero de 1956. Es el don que sostiene la vida que, aunque quebrada, tengo hasta ahora, en febrero de 2011. Algunos han etiquetado mi mensaje como “gracia barata”. En los días de mi juventud, sus acusaciones eran un reto lanzado, un desafío. Pero ahora soy un hombre viejo y ya no me importa. Mi amigo Mike Yaconelli usaba la frase gracia injustificada, y eso me agrada; pero he encontrado otra que quisiera dejarles. Creo que a Mike le gustará; sé que a mí sí. La encontré en los escritos del sacerdote episcopal Robert Farrar Capon. La llama “gracia vulgar”: En Jesús, Dios ha puesto un cartel de “Me fui a pescar” en el negocio de la religión. Él ha hecho todo el trabajo en Jesús, una vez y para siempre, y solo nos invita a creer, a confiar en la propuesta extraña e indemostrable de que en Él, hasta la última persona que haya sobre la Tierra, ya está en casa en libertad, sin hacer un solo esfuerzo religioso; sin ayunos hasta que se le doblen las rodillas, ni oraciones que debas hacer bien o, si no, no sucederá nada; ni tener que pararse sobre la cabeza con el pulgar en la oreja izquierda y recitar el credo correctamente; nada de eso... Todo ha sido puesto en su lugar en el Misterio de Cristo, aunque nadie pueda ver una sola mejoría. Sí, es loco. Y sí: es extraño, extravagante y vulgar. Y cualquier Dios que haga una cosa así es un Dios que carece de gusto. Y, lo peor de todo, no vende absolutamente nada. Pero son Buenas Nuevas, la única buena noticia permanente que existe y, por lo tanto, la encuentro [23] absolutamente cautivante. (Cursivas agregadas por el autor). Mi vida es un testimonio de la gracia vulgar, una gracia que asombra tanto como ofende. Una gracia que paga lo mismo al que trabaja con diligencia todo el día que al bebedor que se divierte y aparece en los últimos diez minutos. Una gracia que se sube la túnica y corre a toda velocidad hacia el pródigo que apesta a pecado y lo arropa y decide hacer fiesta sin ningún pero, y si... o ni. Una gracia que levanta la vista, con los ojos inyectados en sangre, ante el pedido de un ladrón: “Por favor, acuérdate de mí”, y le dice: “¡Ni lo dudes!”. Una gracia que al Padre le plugo encarnar en el carpintero Mesías, Jesús, el Cristo, quien dejó su lugar al lado del Padre, no para beneficio del cielo, sino para el nuestro, el suyo y el mío. Esta gracia vulgar es compasión indiscriminada. Obra sin pedir nada de parte nuestra. No es barata. Es gratuita y, como tal, siempre será un tropiezo para la ética ortodoxa y un cuento de hadas para la sensibilidad adulta. La gracia es suficiente, aunque nos quedemos exhaustos al tratar con todas las fuerzas de encontrar algo o alguien que no pueda cubrir. La gracia es suficiente. Él es suficiente. Jesús es suficiente. Juan, el discípulo al que Jesús amaba, terminó su primera carta con esta oración: “Hijitos, guardaos de los ídolos”. En otras palabras, manténganse alejados de cualquier dios al que puedan comprender. El amor de Abba no se puede comprender. Lo digo nuevamente: el amor de Abba es incomprensible. 20 Una de las preguntas que me he hecho con frecuencia es qué hace que un hombre se ahogue en la bebida hasta el punto de olvidarse y estar ausente del funeral de su propia madre. Me ha parecido una pregunta tremenda pero, llegado el momento, me di cuenta: esa no es la pregunta. Existe otra detrás de ella, más trascendental, que forma y deja al descubierto todas las demás que tengo. No hace mucho tiempo, encontré por casualidad un pequeño trozo de papel, ya amarillo, en mi pila de escritos. Tenía el título de “Ministerios Willie Juan” con un garabato debajo escrito por mí, una sola línea, una pregunta: “¿Cuál es la señal de un corazón que confía?”. No puedo recordar cuándo lo escribí o qué fue lo que provocó la pregunta. Sin embargo, allí está, como evidencia de una vida entera de cuestionamientos de un andrajoso. Esta es mi respuesta, la respuesta que, tal como escribió Thomas Merton, es el sí que trajo a Cristo al mundo. Un corazón que confía es uno que fue perdonado y que, a su vez, perdona. Sé que esto es verdad debido a una experiencia que tuve un día de noviembre de 2003. Mi madre había muerto hacía alrededor de diez años. Mientras oraba por otras cosas, su rostro se filtró por la ventana de mi mente. No era una cara como la de una madre vieja o una abuela sino un rostro infantil. La vi como una pequeña de seis años, sentada en el alféizar de la ventana, en un orfanato de Montreal. Con la nariz contra el vidrio, pedía a Dios que le enviara una mamá y un papá que la llevaran rápido y muy lejos de ahí, y la amaran sin condiciones. Mientras miraba, creo que finalmente vi a mi madre; también ella era una andrajosa. Y todo mi resentimiento y mi ira se disiparon. La niñita se dio vuelta y caminó hacia mí. A medida que se acercaba, los años iban pasando y cuando se paró delante de mí era una mujer mayor. Dijo: “¿Sabes? Eché a perder muchas cosas cuando tú eras niño. Pero tú resultaste bueno”. Entonces, mi anciana madre hizo algo que nunca antes la vi hacer en toda su vida, ni una sola vez. Me besó en los labios y en las dos mejillas. Supe que el dolor entre mi madre y yo era real e importaba, pero que estaba bien. El corazón que confía da una segunda oportunidad; es perdonado y, a su vez, perdona. Miré a mi madre y le dije: “¡Te perdono!”. Ella me miró sonriendo y dijo: “Creo que algunas veces sí consigues lo que pides”. Una palabra después Entré tarde en la vida de Brennan Manning. Aquellos con los que hablé y lo habían conocido en su juventud me han repetido una y otra vez: “Me gustaría que lo hubieras conocido en aquel entonces”. A mí también me hubiera gustado. Pero no fue así, y tal vez, de haber sido así, mi colaboración para escribir las memorias hubiera estado influida o distorsionada. Es difícil saberlo. Verdaderamente, hubiera querido conocerlo en aquel entonces. Su cuñado, Art Rubino, me dijo: “Si tuviera un dólar por cada una de las vidas que influyó, estaríamos todos al sol en una playa de Acapulco”. Art tiene razón. El sobrecogedor testimonio de su ministerio se resume de la mejor manera en aquella tarde en que estuvo frente a una multitud y no pudo acordarse de lo que tenía que decir. Las personas se pusieron de pie y aplaudieron al hombre cuyos pantalones emparchados y su vida de andrajoso se habían transformado en símbolos exteriores del don interior, la gracia; algo mucho mayor que la suma de sus pecados y los de todos ellos. Con todo, aquella tarde también representa el “espejo oscuro”, porque mientras Brennan predicaba y enseñaba sobre el apasionado anhelo de Dios por nosotros y el gozo que proviene de experimentar a Abba, ese mismo mensaje con frecuencia parecía estar lejos de su propio alcance. No tengo dudas de que hubo resplandecientes mañanas y luminosas tardes para Brennan; pero también hubo muchas, muchas noches oscuras. Supongo que el predicador siempre habla del mensaje que más necesita. Creo que esto es así para mi amigo Brennan. Que el mensaje haya sido, a su vez, el que nosotros más necesitamos, es algo extra. O para usar una de sus palabras favoritas en dialecto cajún, lagniappe: ‘cortesía de la casa’. Gracia. Cuanto más viejo se vuelve uno, más siente que la mayor parte de la vida tiene que ver con el momento oportuno. He mencionado esto a muchos de los que fueron influidos por la vida de Brennan, y les sugiero que su mensaje apareció en el momento exacto: el kairós. Todos, inmediatamente, hicieron un gesto de aprobación, como si fuera algo que sentían, pero que no habían verbalizado. En ese aspecto, Brennan ha desempeñado un papel muy similar al de una partera: ayudar a Cristo a nacer en nosotros hoy, o en el momento en que leímos Abba’s Child [Hijo de Abba] o durante aquel retiro para jóvenes que produjo un cambio de vida. Su constante redoble de los tambores del amor incondicional de Dios sonó en el momento en que muchos de nosotros ya estábamos cansados; hasta ahí habíamos llegado con la religión, la Iglesia y, probablemente lo más importante, con nosotros mismos. Éramos una masa cansada, pobre, que se despreciaba a sí misma y clamaba por ser libre, y en ese momento llegó el predicador de ropas emparchadas que sonrió y dijo: “Ustedes ya son libres. Abba los ama. Vamos a comprar un poco de helado de chocolate”. A Brennan le encantaba leer, y por eso sus libros y conferencias estuvieron plagados de historias que había encontrado a lo largo del camino; historias que siempre le daban textura a la invasión de gracia en nuestro mundo. Y con ese mismo espíritu, me gustaría contarles una escena de la novela Twisted Tree [Árbol torcido], y aunque él jamás leyó esa novela, creo que honra la esencia de Brennan Manning. En la escena aparece Caleb, que se encuentra frente a la escena de un accidente; un automóvil volcado en medio de un alambre de púa. Tres policías lo rodean; alguien está tirado en medio ellos, debajo de una lona. Caleb se siente tentado a pasar de largo, pero no lo hace. Él había sido sacerdote antes de enamorarse de una mujer y perder su investidura. Ahora, era simplemente un granjero. Una mujer nativa estadounidense había salido lanzada desde el automóvil, por no usar cinturón de seguridad. Un guardia dice que una ambulancia está por llegar; por lo tanto, Caleb decide retirarse porque no hay nada más que hacer. Cuando se vuelve, escucha que uno de los hombres dice por lo bajo: “Él fue sacerdote”. Y entonces, la escena cambia; la atmósfera se reaviva cuando aparece una voz diferente, la de la mujer: “¿Sacerdote?”. La persona accidentada pide una oportunidad para confesarse. Caleb intenta cambiar de tema, pero ella insiste. La escena sigue: “Una vez sacerdote, para siempre sacerdote; eso no cambia”, dijo ella. Sabía lo que quería decir: de qué manera el alma queda marcada por los sacramentos y nada lo borra, ni omisión ni comisión; no existe pensamiento, palabra ni hecho que pueda hacerlo y el poder que me había sido otorgado permanecía, más allá de lo que creyera... No me había sentido santo durante más de veinte años y sabía demasiado bien la vieja lección de los objetos sagrados que requieren, para ser tocados, manos consagradas... Pero me dije: “Tuve que hacerlo”, porque la gracia no se puede debilitar por nada que un ser humano haga, ni por incredulidad. No se detiene; es algo puro, tanto a pesar de nosotros, como por causa de nosotros. Caleb inclina la cabeza y comienzan a aparecer las viejas palabras conocidas. La mujer quebrantada habla sobre las cosas que necesita decir y luego el sacerdote conmovido le manda una penitencia. Caleb termina; habla del perdón y la bendice. [24] “Pilamaya”, dice ella al terminar. Esa palabra final escrita, pilamaya, es lakota (lengua nativa sioux). Quiere decir ‘Gracias’. Brennan no dejó jamás de recordarnos con tenacidad nuestro deseo más profundo: esa gracia, el incondicional amor de Dios por nosotros, que sigue puro, a pesar de nosotros tanto como por causa de nosotros. Fue un sacerdote entre nosotros, que le dio orden permanente a nuestro sufrimiento. Una vez sacerdote, siempre sacerdote. Pero también ha sido quebrantado entre nosotros, una y otra vez, perdonado y bendecido, igual que todos nosotros. Gracias, Brennan. —JOHN BLASE Ahora ya no hay más multitudes ni luces; aun así, todo es gracia. Ahora mis ojos están envueltos en una noche sin fin. Todo es gracia, aun así. Ahora camino de un lado al otro en la oscuridad y, al llegar el día, duermo. Sin embargo, todavía escucho a mi Padre decir: “Todo es gracia”. Fue fácil como joven derrocharlo todo en tierras lejanas, donde el pecado era pecado, como el color negro es negro. Pero el hermano mayor del pecado es blanco. Me trepa esta duda al anochecer: “¿Me ama Jesús, aun así?”. Ahora tomo remedios y escucho los partidos; aun así, todo es gracia. Ahora, los viejos amigos vienen y bendicen mi nombre; aun así, todo es gracia. Un hijo pródigo por siempre seré. Sin embargo, aun así, mi Padre corre siempre hacia mí. Todo es gracia. Cartas Yo (Juan) tuve el privilegio de estar con los Notables Pecadores en agosto de 2010, en Vail, Colorado. Brennan no estaba físicamente presente en la reunión, pero su espíritu sí estaba allí. Al instante, me sentí a gusto con estos hombres de diferentes edades y trasfondos. Irradiaban algo que creo que habían aprendido muy bien con los años: gracia. Invité a cada uno de ellos a enviarme una carta que comenzara con “Querido Brennan” para publicar en este libro. Cuando preguntaron qué parámetros seguir con la carta, les dije: “No hay reglas”. Me pareció que eso realmente les gustaba. Y recuerde, amigo sentimental, que el corazón no es juzgado por cuánto ama usted sino por cuánto es amado por otros. —L. FRANK BAUM Querido Brennan: Nos encontramos por primera vez en Kenia, cuando fue a participar como director espiritual de una conferencia en la que yo era director del programa de Educación Médica, de la Sociedad Médica Dental (CMDS-CME). Era y sigue siendo un programa que da reconocimiento académico a médicos y dentistas misioneros. Había escuchado algunas grabaciones y estaba fascinado de poder encontrarme con usted. Como era director del programa y podía controlar algunos detalles, lo ubiqué en un cuarto cercano al mío en el Centro Bautista de Conferencias Brackenhurst, aproximadamente a una hora de distancia de Nairobi. Recuerdo que me sorprendió que estuviera asustado por venir a África y que luego de conocernos tan solo un día se sintiera cómodo como para decírmelo. Los misioneros eran de todas las denominaciones y de juntas locales que financiaban el encuentro, pero no era de extrañar que el grupo más grande perteneciera a la Junta Internacional de Misiones. Algunos de los integrantes del programa de Educación Médica Continua habían hecho objeciones ante un franciscano renegado, casado, que llegaba para liderar a un grupo que contaba solamente con una pequeña cantidad de misioneros católicos. Pero esos misioneros se aferraron al mensaje de un andrajoso como refugiados alrededor de un camión proveedor de agua. Con su mezcla de profunda verdad y licencia poética, los pastores hambrientos fueron alimentados y los sanadores fueron ellos mismos sanados. Fue verdaderamente asombroso. Cuando no estaba a cargo de los servicios de adoración de la tarde, lo perseguía una corriente interminable de misioneros que pedían pasar tiempo individual con usted. Invitó a tres o cuatro católicos y a mí para celebrar la eucaristía juntos, antes del amanecer, en el tiempo anterior al desayuno. Recuerdo que me sorprendí ante el hecho de que había llevado una gran vela que ocupaba buena parte del pequeño equipaje que había llevado a África. A la luz de esa vela, al unir nuestras voces en antiguas oraciones rituales, entré en un nivel de intimidad completamente nuevo con nuestro Señor y sentí que los reformadores hubieran hecho bien en mantener esa forma de acercarse al sacramento. Poco después de haber regresado todos de África, manejé de Louisville a Cincinnati para cenar con usted al término de un fin de semana de retiro allí. Durante aquella cena, usted se preguntaba qué pensaba yo, psiquiatra interesado en dinámicas de grupo, de la idea de unirnos un grupo de hombres cristianos, tal vez, entre diez y catorce, durante una semana para hablar y orar unos por otros. A diferencia de los otros retiros de oración de fin de semana que dirigía, este sería un conjunto de hombres que en su mayoría únicamente lo conocían a usted. Entre nosotros nos conoceríamos durante aquel fin de semana. Usted elegiría a los participantes de entre los que había conocido en sus viajes; pensé que era bastante disparatado y que valía la pena intentarlo. Estuve de acuerdo en asistir de cualquier manera que me fuera posible. De aquella tarde surgieron las invitaciones a todos los demás para lo que sería nuestra primera reunión en Gulf Shores. Como sabrá, aquella realmente se suponía que sería la única reunión del grupo. Pero, al final, todos queríamos repetirla una vez más al año siguiente. Y continuó a partir de allí. Suyo, —BOB Brennan: Lo extrañamos y amamos. Usted sabe de qué manera Dios lo ha usado en nuestras vidas, tanto a través de los escritos como en la relación personal. Queremos que sepa que estamos con usted en este momento de su vida y que vamos a orar siempre. Su guía ha moldeado nuestra percepción completa de Dios y la actitud de Él hacia nosotros. Ver a Dios como nuestro Abba no hubiera sido posible si usted no hubiera formado parte de nuestras vidas y moldeado ese concepto. También aprendimos a escuchar la “suave, quieta voz” a través de las disciplinas que le oímos mencionar por primera vez, y esa es la razón por la que estamos en el buen lugar que estamos hoy. Gracias, y Dios lo bendiga, —BUTCH Y SUZIE Querido Brennan: Cada día pido a Dios que todo sea más leve para usted. Pero le agradezco que Él lo tenga en un lugar seguro con quienes lo cuidan amorosamente. Cuando pienso en la ayuda casi milagrosa que ha sido para Lolly y para mí, me siento tocado por la gratitud. Imposible negar que si no lo hubieran echado de esa jurisdicción católica en Providence y luego no hubiera venido hasta nuestra casa, mi amada Lolly jamás habría logrado recuperarse del alcoholismo. ¿Y podrá alguna vez olvidar cuando celebró misa en nuestra casa después de que ella regresó al tratamiento y que usted consagró treinta pequeños pedazos de pan para que ella pudiera participar de la santa comunión en su cuarto? Y el milagro que Dios realizó cuando las sobras de las roscas de pan que estaban en la bolsa se llenaron de moho verde, mientras que ninguno de los treinta pedazos de Lolly estaban afectados. ¡Imagínese! Como sabe, Lolly bebió con exceso durante más de veinticinco años; estuvo en varios lugares de rehabilitación durante ese tiempo y parecía destinada a morir de la enfermedad. Pero esta visita suya y su deseo de intentarlo nuevamente dieron como resultado la sobriedad durante los siguientes veinticinco años, ¡años que han sido el cielo en la Tierra para nosotros y nuestros hijos! ¡Usted no escondió sus luchas con la “criatura”! Le he contado, y creo que es verdad que el diablo ha hecho de usted un blanco especial, y ha usado el alcohol como arma. ¡El diablo le tiene miedo, hermano Brennan! ¿Alguna vez ha pensado lo que podría haber sido o logrado sin el alcohol? Así como es y fue, usted, como un sanador herido, ayudó a llevar a miles de nosotros, pecadores, a Cristo con su sencillo lema: “Dios nos ama tal cual somos, no como deberíamos ser”. Mi esposa Lolly y yo estábamos en un momento crítico. ¡No creía que iba a poder continuar casado con alguien tan autodestructivo! Pero deseaba consultarlo antes de irme o llamar a un abogado. Cuando lo llamé, Roslyn dijo que estaba en camino a Providence, Rhode Island, para participar de una semana de renovación en la Iglesia católica. Ros también dijo que tenía una escala en Newark, donde haría cambio de avión. Por lo tanto, inmediatamente manejé hasta Newark y, créalo o no, ¡lo encontré en medio de ese gigantesco aeropuerto! Le conté lo que sucedía y dijo que, en esas circunstancias, podía dejar a Lolly después de veinticinco años que tomaba alcohol. Entonces, manejé de regreso a nuestra casa, en Manhasset, Nueva York. Cuando llegué, alrededor de tres horas después, encontré a Lolly toda prolija y sobria como no la había visto hacía largo tiempo. ¡Me anunció que usted venía a cenar! Lo que sucedió es que algunos católicos conservadores de la Iglesia que fue a visitar en Providence, descubrieron que usted estaba casado y lo informaron al obispo. Él, entonces, prohibió a la parroquia que lo autorizara a dar la conferencia. Entonces, ¿qué hizo usted? ¡Llamó a Lolly y dijo que le gustaría venir a cenar! Por lo tanto, tuve que regresar y buscarlo en La Guardia y volver a casa. Mi esposa no podría haber sido una anfitriona más dispuesta y amable. Usted le encantó, Brennan. Luego de cenar, me retiré, y usted y Lolly se sentaron y conversaron casi toda la noche. Ella había asegurado que no volvería jamás a hacer ningún tratamiento; por lo tanto, ¡imagínese mi sorpresa, cuando a la mañana siguiente (domingo) usted me dijo que Lolly estaba de acuerdo en volver a la rehabilitación en el hospital Brunswick! También preguntó si tenía algún Valium en casa, porque ella podía entrar en convulsiones si no tomaba un tranquilizante. Le contesté que no tenía nada en casa, ni siquiera parecido, y que seguramente sería imposible encontrar un médico que se lo recetara un domingo. Pero fui hasta nuestra farmacia local, que era propiedad de un amigo (que también conocía la historia de Mi esposa; los alcohólicos activos no pasan desapercibidos) y él me dio tres píldoras de Valium sin receta (¡podría haber perdido su licencia!). Lolly tomó las píldoras y fuimos al hospital Brunswick, cerca de treinta y cinco kilómetros al este de donde estábamos, en Long Island, y un lugar en el que ella había estado dos veces anteriormente. Por su parte, usted decidió quedarse conmigo en Manhasset durante un par de días. Cada mañana celebró misa en mi sala de estar. Yo tenía solamente panecillos para usar como hostias. ¡Cortaba una rebanada finita de pan y usted lo consagraba y también algo de jugo de uvas para simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo! Le dije: “Brennan, ¿le parece un sacrilegio si consagra treinta pequeños pedazos de pan que pueda poner en mi copón para llevárselo a Lolly? Sé que le gustará y que podrá tomar la santa comunión cada día de los treinta que tiene marcados para estar en Brunswick”. Usted me contestó: “¡Qué idea grandiosa! Eso era lo que los cristianos primitivos hacían: llevaban la eucaristía a los hogares de todos ellos”. No es necesario decir que Lolly estuvo encantada de recibir este don sagrado y mantuvo el copón en el cajón del guardarropa y consumió un pedazo de pan consagrado cada día. Poco tiempo después, usted se fue. Por lo tanto, una mañana fui a nuestra caja de pan donde guardaba lo que quedaba para usarlo en el desayuno. ¡Me quedé sorprendido al descubrir que estaba cubierto de moho! Me había olvidado de que este tipo de pan no tiene conservantes y de que debí haberlo guardado en el refrigerador. Fui a ver a Lolly esa noche y le conté con tristeza lo que le había sucedido al pan original. Ella dijo: “¡No hay señales de moho en el copón y las pequeñas porciones aún no se han endurecido! Me quedé boquiabierto. Y así se mantuvieron durante todo el tiempo que ella estuvo en Brunswick. Brennan, no tengo explicación para este fenómeno, pero lo llamo “milagro”. El resto de la historia es aún más milagrosa. Como sabe, Lolly permaneció sobria asistiendo a Alcohólicos Anónimos por el resto de su vida. ¡Más de veinticinco años! Murió el 27 de septiembre de 2009. Y el don de su sobriedad permanente fue algo que mis hijos y yo encontramos lo más cercano al cielo que me imagino que podíamos estar de este lado de la tumba. ¡Quiera Él bendecirlo siempre y usarlo! Con amor, —JOHN PETER Brennan: A medida que pasan los años (veinte desde que nos conocimos), reflexiono cada vez más sobre los emotivos momentos de la vida, sobre las experiencias que aparecen en forma imprevista y repentinamente lo cambian todo. Como recordará, nuestra amistad fue uno de aquellos momentos que sucedieron a partir de dos llamadas telefónicas inusuales. Un amigo y yo habíamos pasado el día juntos, y cuando él se fue, me dejó una grabación y me dijo: “Deberías escuchar esto. Es algo revolucionario”. Días después, comencé a escuchar una charla suya titulada “Pioneros y colonizadores”, basada en un libro de Wes Seeliger. Ahora bien, no tenía la menor idea de quién era Brennan Manning, pero el concepto de Dios como un jefe de ferrocarril que portaba un revólver y tomaba whisky fue algo que captó mi atención. De tal forma que cuando mencionó su casa de Nueva Orleáns, busqué información, conseguí su número de teléfono y lo llamé para presentarme. Tenía que saber más sobre este Dios que usted describía y el hombre que estaba detrás de esa voz grave con un toque de cadencia irlandesa. Usted dijo: “Estaré en Oregón el mes que viene, y necesito que me lleven desde el aeropuerto hasta el lugar de la conferencia. Hablemos durante ese tiempo”. Cuatro años después y luego de varios traslados desde el aeropuerto de Portland, fui yo quien recibió una sorpresiva llamada telefónica. Luego de unas breves amabilidades, usted me dijo: “Mick, pienso reunir a mis amigos más cercanos durante un fin de semana, en agosto, y me gustaría que estuviera”. Una invitación simple que llevó a un compromiso de por vida con los Notables Pecadores. Desde entonces, usted y yo hemos sepultado amigos y escuchado confesiones; reímos y lloramos uno en el hombro del otro, y hemos caminado juntos por lugares elevados y valles. Bastante simple, siempre desordenado, pero jamás aburrido. Ahora, cuando los Pecadores están en preparativos para encontrarse nuevamente este año, recuerdo cómo dos simples llamadas por teléfono, conversaciones breves, sentido del humor y honestidad brutal pueden vincular a las personas de por vida. Te amo, mi amigo. Sigo atento al teléfono. Espero que jamás deje de sonar. —MICK Querido Brennan: Casi tres décadas pasaron desde que nuestros caminos se cruzaron por primera vez. En aquel entonces, la apariencia de mi vida y la suya era completamente buena. Yo era el director regional de Young Life, en los estados de Carolina del Norte y del Sur; vivíamos frenéticamente para Dios más que con Dios. Mi abarrotada vida personal y floreciente ministerio no me dejaban tiempo para la disciplina espiritual, cuidado del alma o descanso y recreación apropiadas. Sin embargo, mi deseo de tener un ritmo más sano y una vida más significativa se había vuelto tan intenso que estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Como lo he escuchado decir miles de veces: “El queso se deslizaba de mi galletita”. Mientras tanto, su estrella iba en ascenso rápidamente cada vez que usted presentaba su “andrajoso” y volaba de aquí para allá, predicaba, escribía libros y participaba de retiros. Llamarlo por teléfono “desde la nada” y pedirle ayuda era una prueba evidente de que me encontraba en un estado desesperado, sin remedio. Responder a mi llamada y recibirme como un invitado de honor fue un indicativo de su semejanza con Cristo. Si alguna vez imaginó que recibirme a mí podría ser “recibir a un ángel sin saberlo”, no le llevó demasiado tiempo para darse cuenta de que “no, no; este no era”. Con humildad, me abrazó con una amabilidad sin límites e interés. De esta manera me abrió el camino para exponer la escondida, pero real condición de mi alma retorcida y deformada. Sin cansancio, escuchó mi confesión y sin saberlo la sanidad de la imagen que tenía de Dios comenzó a ocurrir. Su aceptación incondicional me impregnó de un coraje único y me imaginé que el Señor me aceptaba del mismo modo. Lentamente, comencé a experimentar la incesante ternura y el cuidado de Jesús. Su persistente énfasis en el escandaloso amor de Abba comenzó mi lenta recuperación de la desesperación. En la actualidad, reconozco que si somos lo suficientemente afortunados, llega un momento en que nos encontramos con alguien que nos dejará una marca indeleble en nuestra vida; alguien cuyo carácter encarna los frutos de un profundo caminar espiritual y cuya intimidad con Jesús es tan contagiosa que sentimos deseos de copiarlo. Usted ha sido esa persona en mi vida. Su amistad ha sido como la sombra refrescante de un enorme árbol en el intenso calor del mediodía. Proporcionó a mi alma un puerto seguro, un refugio de protección. Ha sido un expendedor de esperanza, una protección contra la depresión y la causa de incontables risas descontroladas. Por sobre todo, jamás quiso nada de mí, excepto a mí mismo. Soy su amigo eternamente agradecido. —FIL Querido Brennan: Es imposible para mí imaginar los últimos cuarenta años de mi vida sin su amistad. Su mensaje hablado y los escritos hubieran hecho una diferencia, pero fue la amistad personal la que hizo la gran diferencia. Fue tan importante para mí identificar el mensaje de la verdad y el amor con un estilo de vida de felicidad, humor y buenos tiempos. Ambos sabíamos y reconocíamos la teología redentora de nuestra fe y su llamado al deber y al sacrificio. Nuestras personalidades, sin embargo, estaban hechas para algo más que el sacrificio. Pienso en nosotros dos. En mi caso, no tengo dudas. ¡Un temperamento llamado al gozo y a la celebración! Al mirar atrás, puedo ver cómo ansiaba encontrar esas cualidades en un “hombre de Dios”, un sacerdote. Di con una joya al encontrarme con usted. Finalmente, pude unir la Palabra y un estilo de vida que era considerado “menos” en la mayoría de los sitios religiosos. Tenía mucho que aprender. Cuando nos encontramos, no podía concebir el gozo y la celebración sin el alcohol. Fue una aventura grandiosa dejar ir al alcohol y confiar que la felicidad podía existir sin él. Ahora bien, por otra parte, veo cómo nuestra amistad me fortaleció. Ahora sé que el gozo es lo que sucede cuando “dejamos ir”. El gozo es, sin duda, nuestro estado verdadero, natural. Y, como todo, el gozo es un don. Dado que es imposible para mí poner en palabras lo que nuestro compañerismo ha significado, simplemente le diré: “¡Gracias!”. Su amigo, —PAUL RECONOCIMIENTOS La brillante novela A Prayer for Owen Meany [Una plegaria por Owen Meany], de John Irving, comienza con esta frase la primera página: “Soy cristiano debido a Owen Meany”. Si hay algo de brillo en estas páginas, debo escribir una frase similar: Soy escritor debido a: Rick Christian, mi agente en Alive Communications, quien ha insistido con paciencia en que pudiera terminar la historia. Dan Rich, Don Pape y el equipo creativo entero de David C. Cook, que me han asombrado con el logro de estas páginas, la continua fe en ellas y su concreción. Las sesiones de entrevista iniciales de Ken Gire, que fueron una ayuda esencial para terminar estas memorias. Paul Sheldon, Fil Anderson, Ed y Hillery Moise y Roslyn, quienes con amabilidad sacaron a la superficie memorias de los intensamente imperfectos buenos tiempos y me han amado como no merezco. Los hombres Notables, que saben quiénes son y que han hecho de mí un mejor pecador. Y mi amigo John. Notas [1] N. del T.: juego de palabras del inglés cheese n’crackers, que literalmente significa ‘galletas con queso’, pero como expresión es “¡Santo cielo!” [2] Frederick Buechner, Telling Secrets: A Memoir [Contar secretos: una memoria], San Francisco, HarperSanFrancisco, 1991, págs. 32-33. [3] [4] [5] [6] [7] [8] E. B. White, Essays of E. B. White [Ensayos de E. B. White], Nueva York, Harper-Collins, 1977. N. de la T.: juego de palabras del inglés tough (‘duro’) y dough (‘masa dulce"). Alice Miller, Prisoners of Childhood [Prisioneros de la niñez], Nueva York, Basic Books, 1981, VII. Betty Smith, A Tree Grows in Brooklyn [Lazos humanos], Nueva York, Harper Perennial, 2005, pág. 421. Ibid, pág. 6. N. del T.: Equivalente del juego de policías y ladrones. [9] Flannery O’Connor, “The Turkey” [El pavo], en Collected Works [Obras completas], Nueva York, Penguin, 1988, pág. 752. [10] [11] [12] [13] Descubriendo el país de Nunca Jamás, dirigida por Marc Foster, Miramax, 2004. Joseph Conrad, Lord Jim, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pág. 130. Jean-Jacques Antier, Charles de Foucauld, San Francisco, Ignacio, 1999, pág. 104. Cario Carretto, Cartas del desierto, Madrid, Ed. San Pablo, 1964. [14] Padre James Kavanaugh, A Modern Priest Looks at His Outdated Church [La mirada de un sacerdote moderno a su anticuada Iglesia], Highland Park, Stephen J. Nash, 1967, epílogo. [15] Ibid, pág. 11. [16] Mary Oliver, “In Blackwater Woods” [En los bosques Blackwater], New and Selected Poems, [Selección de poemas nuevos], Boston, Beacon, 1993, 1:177. [17] Falta la información en cita al pie: Paul Harding, Tinkers [Reparadoras], Nueva York, Bellevue Literary, 2009, pág. 6. [18] Michael Yaconelly, Messy Spirituality [Espiritualidad desordenada], Grand Rapids, Zondervan, 2002, pág. 16. [19] Stephen King “Frey’s Lies” [Las mentiras de Frey] Entertainment Weekly, https://ew.com/article/2007/02/01/stephen-king-james-freys-million-little-pieces/, par. 4 (ingresado el 3 de junio de 2011). [20] Robert A. Johnson y Jerry M. Ruhl, Balancing Heaven and Earth [Equilibrio entre el cielo y la Tierra], Nueva York, Harper Collins, 1998, págs. 173-74. [21] Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel [El Evangelio de los andrajosos], Sisters, Multnomah, 1990, págs. 31-32. [22] Fil Anderson, Breaking the Rules [Romper las reglas], Downers Grove, InterVarsity, 2010, págs. 80-81. [23] Robert Farrar Capón, The Romance of the Word [El romance de la Palabra], Grand Rapids, Eerdmans, 1995, pág. 20. [24] Kent Meyers, Twisted Tree [Árbol torcido], Nueva York, Houghton Mifflin Harcourt, 2009, págs. 234, 237-39.