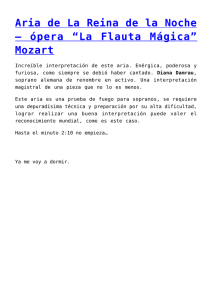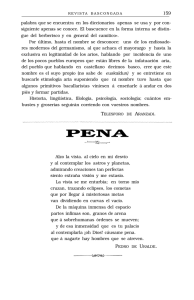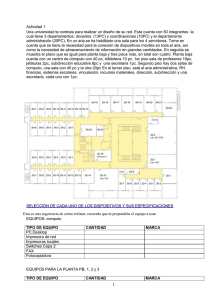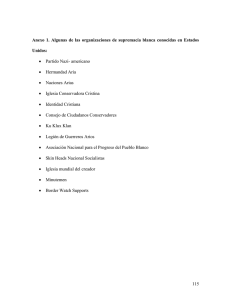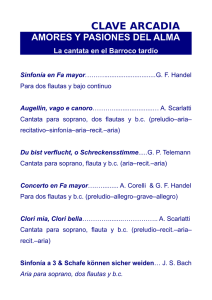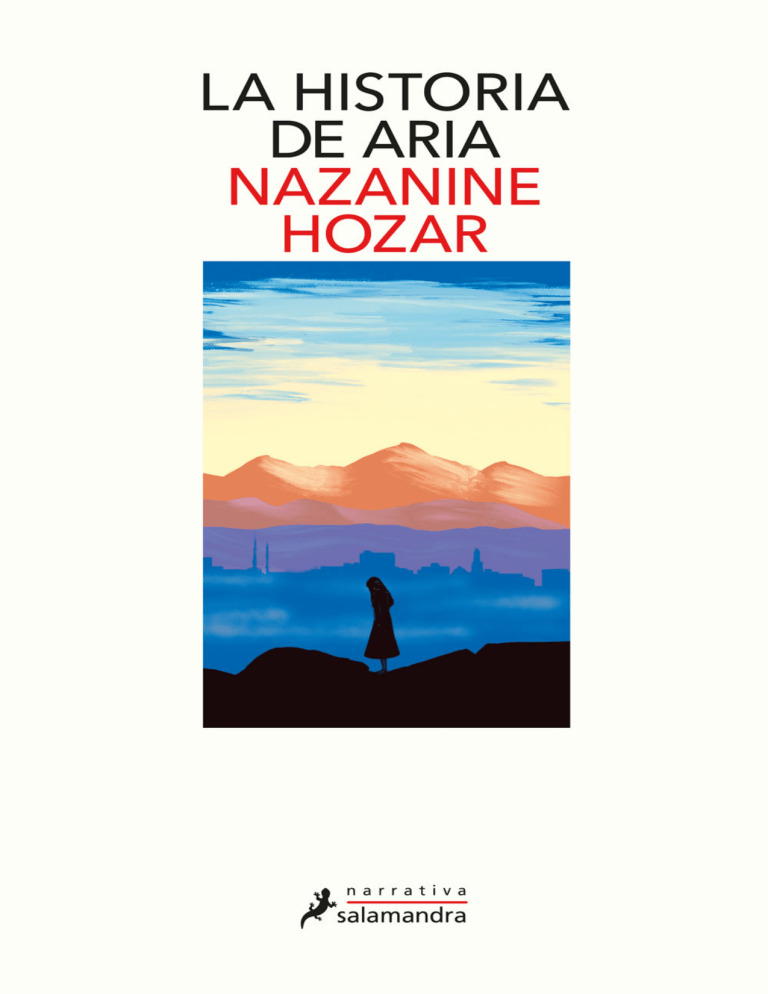
Para mi madre, Toba ¡Cuántas cosas vi en la tierra! Vi un niño que olía la luna, una jaula sin puerta donde revoloteaba la claridad, una escalera por la que el Amor subía hasta la bóveda celeste. Vi a una mujer que batía la luz en un mortero. SOHRAB SEPEHRI fragmento del poema «Los pasos del agua» Prólogo 1953 Mehri abrió los ojos. Estaba acostada sobre la pila de alfombras. —¿Se parece a su padre? —preguntó. El anciano Karimi, con el bebé en brazos, miró a su mujer. —¿No lo sabe? —susurró. —Lo presiente —dijo Fariba mirando a la chica. Fariba era mucho más joven que su marido y la única amiga de Mehri. —Yo creo que no lo sabe —insistió él. —Calla ya. ¿Le estás dando esa friega como te he enseñado? —Sí, sí. Karimi friccionaba el pecho y la espalda del bebé. —¿En qué lío nos hemos metido? Tú no dejes de frotar —le ordenó Fariba; luego sacó un trozo de carne de la nevera y lo echó en una sartén—. Es para la madre, no para ti —le dijo a su marido y volvió la vista hacia Mehri—. El día que puso los ojos en ese hombre se desgració la vida. Le ofrecí que se viniera a trabajar contigo, aquí en la panadería, aunque dijo que prefería casarse con él. Y ahora mira lo que ha pasado. Al rato, Karimi preguntó de nuevo: —Mujer, ¿y esta criatura por qué no llora? —Porque tiene los ojos azules —dijo Fariba—. Y está maldita, como su madre. Mehri, envuelta en una manta, llevaba horas recostada en la pared sin hacer el menor movimiento. Le daba vergüenza mirar a su amiga. —¿No te advertí que no te casaras con él? ¿No te lo advertí? ¿Cuántas veces te dije que ese hombre te pegaría? Finalmente, Fariba arrebujó a la criatura, se la apretó contra el pecho y se acercó a ella. —¿No quieres tenerla en brazos? Mehri no contestó. —No puedes hacer como si no existiera. Es una niña, sí, pero tampoco es que sea una desgracia. —Su padre me matará —repuso Mehri. Karimi también estaba recostado en la pared, con la cara oculta detrás de un periódico. Le temblaban las manos. Las tenía doloridas de haberla ayudado en el parto, pero eso ahora le resultaba tan embarazoso que no se atrevía a mirarla ni de lejos. —¿Sabes qué te digo, marido mío? Que si tuviéramos una radio no te haría falta leer el periódico. Si casi no puedes sujetarlo, hombre —le dijo Fariba—. Dicen que en la radio ponen muchas cosas interesantes. Seriales. Cómo me gustaría oír uno de esos seriales... Fariba dio la espalda a Mehri y acercó una cerilla encendida al carbón de la estufa. El anciano se bajó las gafas a la punta de la nariz y dobló el periódico. —Bobadas —replicó—. Tú preocupándote por esa tontada de la radio cuando en los barrios del norte de Teherán la gente ya presume de televisores. Además, encima de que aprendí a leer por mi cuenta, ¿cómo no iba a leer el periódico, eh? En aquellos tiempos nadie sabía leer. Mi padre y mi madre tampoco. Yo era el único niño de estos andurriales que leía. Aprendí las letras yo solo y tú... —¿Qué es un televisor? —preguntó Mehri, levantando la vista. A la luz de la lumbre, entrevió el pelo de la criatura. Era castaño rojizo, como el del padre. —Lo mismo que una pantalla de cine sólo que en pequeño —respondió Karimi sin mirarla—. Tan pequeño que cabe en una habitación. En el norte de Teherán se ven por todas partes. El otro día Mosadeq salió en una. —¿Y qué hacía nuestro primer ministro en la televisión? —Pues demostrar que estaba vivo. Habían intentado matarlo. Los sinvergüenzas de los británicos lo más seguro. —Karimi devolvió la atención a su periódico—. Malditos sean todos. Cuando no son los comunistas son los británicos, y si no, esos del turbante, que se creen tan buenos como Dios, o esos... Fariba dejó caer bruscamente la hervidora sobre el fogón. —La pobre casi se nos muere esta noche ¿y tú preocupándote de tus políticos? —No me sermonees delante de ella —replicó Karimi—. Maldita sea, si es que ya nadie ama esta tierra. Aparte de él. Mosadeq es grande. ¡Grande! Lo que yo te diga... Mehri cerró los ojos y se hizo la dormida. —Esto es un asunto de mujeres —añadió el anciano, ya sin vehemencia, señalando con la cabeza hacia Mehri—. No querrás dar que hablar a los vecinos, ¿verdad? No podemos tenerla aquí. —Tranquilo, señor Karimi —repuso Fariba—. Usted siga ahí sentadito tomando su té y leyendo su periódico. Bastante tiene con imaginar lo que su gran Mosadeq pensaría de usted. En el transcurso de los dos días siguientes, Mehri se negó a tomar en brazos a la recién nacida, ni siquiera cuando el padre de la niña, Amir, se presentó delante de la panadería de Karimi y la emprendió a patadas con la puerta. Desde el balcón de arriba, Fariba le gritó que su hijo no era tal hijo, que era una niña como Dios manda. —¡Pues bájela que la mate! —gritó Amir. —Tienes que ponerle un nombre a esa criatura —dijo Fariba volviéndose hacia Mehri—. Ahora mismo. Al caer el día, la criatura seguía sin nombre, y Amir, sentado a la puerta, esperando para matarla. —Da voces a todo el que entra en la panadería. He tenido que darle leche en polvo, que lo sepas. No es bueno para ella —se quejaba Fariba sentada en el suelo, cubierto de alfombras persas, y meciendo a la niña en brazos. Luego cambió de postura y apuró de un trago el resto de ginebra que le quedaba en el vasito de té. Cuando terminó, lo dejó caer bruscamente sobre la alfombra. —Podríamos hablar con tu hermano. —Mi hermano no me va a ayudar —replicó Mehri. —Siempre dices eso, pero ¿cómo lo sabes? Y ese niñato de Amir antes mataría a su propia hija que soltar dinero por ella. ¿Cuentas con alguien más aparte de tu hermano? —No. Karimi entró en la habitación y se sentó al lado de su mujer. —¿Todavía estás indispuesta, hija? —le preguntó a Mehri. Su tono era amable pero fatigado. Conocía a la amiga de su mujer desde que ella tenía trece años, cinco menos que Fariba. No soportaba verla sufrir. Mehri se tapó con el velo y bajó la mirada. Mordisqueó una esquina desgastada de la tela. Hacía semanas que aquel velo no se lavaba. A veces, cuando iba por la calle, se preguntaba si la gente lo olería. Fariba abrió sus gruesas piernas y, con el bebé en brazos, se puso de pie. —Mujer —dijo Karimi, levantándose a su vez—, deja a la niña y ven aquí. La pareja entró cuchicheando en la habitación contigua. Mehri los escuchaba, o al menos oía retazos suficientes de la conversación como para atar cabos. —No puedo hacer eso —oyó decir a Karimi. —¿Estás dispuesto a correr con los gastos? —dijo Fariba. —Ésta es mi casa. ¡No olvides cuál es tu sitio, mujer! —Mehri es mi amiga y yo hago lo que quiero con mis amigas. Además, la conozco: estoy segura de que lo de su hermano es mentira. —El Gobierno no moverá un dedo por una familia como la suya —dijo Karimi. —Entonces que su gente cargue con ello —repuso Fariba—. Qué quieres que te diga, marido mío, si no fuera por las leyes... —Leyes aparte, ¿y con él qué hacemos? —Con él, ya veremos más adelante. Si hace falta, le corto esa cabeza de panocha que tiene. Mientras el panadero y su mujer seguían hablando, Mehri tomó en sus brazos a la recién nacida y salió por la puerta trasera. Bajo la nevada, se aflojó un poco el velo y se sacó el pezón, duro y renegrido. El pecho le dolió al contacto con el aire helado. Cuando llevó el pezón a los labios de la criatura, la leche se derramó. Mehri tenía frío, pero la piel del bebé estaba más fría aún. En el cielo, una nube ocultó la luna. Un manto de nieve empezaba a extenderse sobre la ciudad. Mehri notó la humedad de la sangre que le resbalaba por las piernas y dejaba un reguero de gotas tras de sí. Si Amir seguía el rastro, como un lobo solitario tras su presa, la encontraría. Pero ella sabía muy bien cómo esquivarlo. De niña había mendigado por los barrios ricos del norte de Teherán, donde muy de vez en cuando le daban algo de comer. Casi siempre volvía a casa con las manos vacías, a diferencia de su hermano. Claro que él era hombre. Cuando llegó a la avenida Pahlevi, que conectaba el sur con el norte de la ciudad y dividía mundos y existencias, le pareció muy distinta a como la recordaba: era una calle casi desierta, casi muda, donde los espectros hablaban mientras sus adinerados residentes llevaban un buen rato acostados. A la luz de las farolas, divisó las cuestas nevadas que ascendían hacia la cordillera de Elburz, a veinte kilómetros de distancia. De niña soñaba con alcanzar aquellas cumbres. Extendería los brazos y llegaría volando hasta ellas, igual que el ave fénix en las leyendas de la antigüedad. Entonces también solía preguntarse si se divisarían los secretos de la ciudad desde aquellas alturas. Si, al otro lado de los valles, la gente de la montaña respiraba con más libertad. Solía imaginarse a los ricos disfrutando de sus meriendas campestres al pie de las montañas y en las riberas de los ríos. Al cabo de tres horas de caminata, llegó a un punto indeterminado del centro de la ciudad. Le temblaban las piernas. Sus músculos golpeaban contra el hueso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al ritmo de tambores de guerra, causándole un dolor atroz. Tenía todo el cuerpo dolorido. El sexo lo que más. ¿Y si la niña se le caía de los brazos?, se preguntó. ¿Se congelaría y serviría de mensaje de advertencia para las generaciones futuras? Ojo con nacer, ojo con vivir, ojo si vienes a este mundo y no eres deseada. ¿Y si el bebé se le caía y se le partía el cráneo en mil pedazos? ¿Se le romperían también todos los huesos del cuerpo? ¿O haría igual que en el parto y su instinto se impondría sobre todas las cosas y se quedaría a la fuerza en este mundo? A medida que avanzaba, la ciudad se desplegaba ante ella. Construcciones y autopistas se sucedían ante sus ojos dejando a la vista el mundo de los privilegiados. Allí, en el centro de Teherán, los edificios eran más altos y de cerca parecían inmensos, tanto como las montañas que los enmarcaban. A un lado de la calle se alzaba el edificio más grande que había visto en su vida. Y sobre sus muros, la imagen de un señor de edad avanzada: el primer ministro, Mosadeq. Mehri lo reconoció. Todo el mundo sabía ya qué cara tenía. Se quedó observándolo un rato y luego continuó su camino, entre los vehículos aparcados y el escaso tráfico que circulaba silenciosamente de madrugada. Incluso los vehículos habían cambiado desde la última vez que había estado en aquella zona, pensó. Eran más aerodinámicos y de colores llamativos. Las calles y las aceras se fueron ensanchando. Hacía tanto frío que le dolían los dedos de los pies. El bebé estaba extrañamente silencioso, como si intuyera lo que su madre se proponía hacer. Mehri se palpó los muslos doloridos metiendo la mano como pudo bajo las tres capas del velo: una por devoción, otra por cultura y la tercera por abrigo. Agarró un puñado de nieve haciendo un cuenco con la mano, la deslizó por debajo del velo hasta llegar a la zona del desgarro y trató de limpiar la mancha, pero sólo consiguió que le escociera más todavía al contacto con el frío. Sacó los dedos manchados de sangre. Le metió de nuevo el pezón en la boca al bebé, pero la criatura seguía resistiéndose a mamar. Anduvo sin parar durante una hora hasta que llegó a un cruce importante. En los márgenes de la calzada se veían briznas de hierba asomando sobre la nieve. Mehri miró a su alrededor. Allí todo era nuevo, todo era moderno. El cruce se abría a cuatro caminos. Podía darse la vuelta y regresar andando al sur, enfilar rumbo al norte, o quedarse allí, en las calles que se bifurcaban en dirección este y oeste. Al oeste divisó una vez más la imagen del anciano presidente, en esta ocasión impresa en las hojas de periódico pegadas en los muros de ladrillo. La calle al este era más estrecha, flanqueada por pequeños árboles que habían perdido las hojas con la llegada del invierno. Uno de ellos parecía distinto. Era una morera; un árbol que Mehri recordaba de su infancia. De niños, ella y su hermano se pasaban horas y horas recolectando frutos de un árbol como aquél. Recogían miles de moras blancas, las guardaban en latas y luego las dejaban secar. Las que ya estaban dulces las vendían. Al caer la noche habían sacado lo suficiente para comer, a veces incluso podían comprar carne con la que fortalecer los músculos. Mehri nunca se había imaginado en el papel de madre. Nunca había creído que viviría tanto. La vida, sin embargo, se le había echado encima, la había arrollado, había crecido en sus órganos, entre sus músculos y sus venas, mes tras mes, hasta estallar de sus entrañas con la forma de aquel ser que ahora sostenía en los brazos. Mehri anhelaba abrazar a aquella niña, besarla incluso. Pero se limitó a acariciar la corteza de la morera y palpar sus ranuras. El bebé lloriqueó por primera vez, como si protestara, como suplicando clemencia. Mehri siguió andando. Vio otra morera y, a su lado, la entrada a un callejón. Del callejón emanaba un intenso hedor a podredumbre. Se tapó la cara con el velo y se adentró en él. Había bolsas de papel llenas de basura apiladas a ambos lados. Con el bebé en un brazo, avanzó entre las dos hileras, buscando el lugar idóneo. No sentía emoción alguna. Había perdido la noción del tiempo. Cuando la dejó en el suelo, la criatura apenas se movió. Madre e hija se quedaron inmóviles unos minutos. La luz de la luna iluminó el rostro de la niña, y por primera vez Mehri la miró directamente a los ojos. Eran del mismo color que los suyos, como había observado Fariba. Mehri se agachó y le acarició las mejillas, el mentón y la frente. Bajo la luz de la luna, vio que le había manchado la cara con los dedos ensangrentados. Pero eso ya no tenía remedio. Finalmente, se levantó y se fue por donde había llegado. Se marchó lejos de allí; tan lejos que ni a la luz de la luna habría visto a su hija de nuevo. Los camiones retumbaban por la carretera de grava en la quietud de la noche, bullían como una hilera de hormigas; sus gruesas lonas impermeables se agitaban, los motores rugían y las ruedas levantaban una polvareda que enturbiaba el frío aire de febrero. Behruz Bakhtiar cerró los ojos. Una capa de mugre le cubría el rostro huesudo. A la luz de la luna vio pasar cuatro camiones de ocho ruedas cargados de reclutas llegados de provincias. No sería Behruz quien los subiría al cuartel en su camión, como hacía habitualmente. Esa noche era la primera de las cuatro jornadas libres que tenía por delante. Lo que haría sería sacar un cigarrillo, encenderlo con la última cerilla que llevaba en el bolsillo y bajar andando por la montaña rojiza, donde la tierra se mezclaba con la nieve, para atravesar a buen paso la ciudad de norte a sur hasta llegar a casa. Aquél era su Teherán, y él su guardián secreto, el ángel posado en la cumbre que contaba los edificios, los árboles, las farolas y los transeúntes, que pululaban como insectos por las calles sin darse cuenta de que los vigilaban. Qué rara es la gente, pensó Behruz, con el cigarrillo entre los delgados labios. Y emprendió el descenso de la montaña y la posterior caminata a través de la ciudad tal como tenía previsto, tal como llevaba ansiando todo el día. Bajaba ágilmente por las laderas y de vez en cuando daba una calada al cigarrillo. Silbaba cuando le venía en gana. Había hecho aquel trayecto infinidad de veces, desde el día que había aprendido a subir conduciendo a la montaña. ¿Qué edad tendría entonces, diecisiete? Ya había cumplido los treinta y tres, así que habían transcurrido dieciséis años. Si multiplicaba sus días libres por dieciséis, eso significaba que había subido y bajado las laderas de Darakeh unas cuatro mil veces. Claro que, de vez en cuando, el general de turno le daba permiso para bajar en camión y así ahorrarse las tres horas de caminata. Al principio de su vida conyugal, el general al mando, además de animarlo a bajar conduciendo, lo dejaba salir antes de hora para que pudiera atender sus deberes maritales, no sin recordarle lo vieja que era su flamante esposa. «¿Tú crees que esa mujer tuya va a poder con un joven lozano como tú?», le decía el general. Behruz se había casado con Zahra a los diecinueve años, por insistencia de su padre. «El Profeta era un niño y tomó en matrimonio a una mujer de cuarenta años», le dijo su padre. Zahra, sin embargo, no estaba casada con ningún profeta. A sus treinta y seis años, seguía soltera y tenía un hijo, Ahmad, de la misma edad que su prometido. Ahmad no había asistido a la boda. Aquella noche, cuando un recién casado Behruz le preguntó a su esposa dónde estaba su hijo, Zahra respondió: «Perdido en alguna cárcel.» Y luego se abalanzó sobre él. Cuando entró a trabajar de conductor para el ejército, Behruz era más locuaz y los soldados lo apreciaban. Se sinceraban con él y le contaban cosas de sus vidas en las granjas o aldeas, y si eran de Teherán, le hablaban de sus estudios y sus novias. El único que nunca le había abierto su corazón era un miembro de la familia real, un primo del rey. Pero el caso de aquel chico era distinto, e incluso le habían prohibido mirarlo a los ojos. Behruz había aprendido a conducir con dieciséis años porque carecía de fuerza para la lucha o de cabeza para los libros. Su padre le había enseñado lo básico. Podría haberse dedicado a la venta ambulante de pan como su padre o trabajado en los yacimientos de petróleo como sus tíos, pero cuando le sugirió a su padre esa posibilidad, el hombre le arreó tal bofetada que Behruz se pasó días viendo las estrellas. Y nunca más se volvió a hablar del tema. Ese día, mientras bajaba de la montaña, la tierra rojiza que pisaban sus botas seguía helada. Hacía tres noches del temporal, pero la nieve había cuajado y cubría el camino. El descenso no fue tan arduo como había imaginado. Bajó Darakeh en un santiamén y en nada se plantó en el extremo norte de la avenida Pahlevi, donde las calzadas estaban empedradas y las casas tenían solera. Había oído decir que el padre del rey había vivido en una de ellas. Pasó junto a un coche viejo aparcado en la calle y hurgó en los bolsillos por si le quedaba algo de tabaco, pero no encontró nada. Un hombre iba caminando hacia él. —¿Le importaría darme un cigarrillo? —dijo Behruz. Había aprendido a tratar a los demás con cortesía, como se solía hacer en aquellos barrios. El hombre sacó un cigarrillo del paquete. Behruz tomó el pitillo y se lo metió entre los labios. El otro le tendió un mechero, y la llama parpadeó en la leve brisa. —Gracias —dijo, e hizo ademán de continuar su camino. —¿Y el dinero? —preguntó el hombre. Él no contestó. —¿Y el dinero? —insistió. —¿Quiere que le pague por darme fuego? —¿Usted qué cree? Incómodo, Behruz se registró los bolsillos. —Era broma, tonto. El individuo se alejó entre risas. Behruz apretó el paso y atajó por callejones secundarios. Sabía que se encontraba en algún punto del céntrico barrio de Youssef-Abad. Normalmente solía tomar la avenida principal, pero esa noche le apetecía cambiar. Las aguas residuales bajaban en torrente por los canales del alcantarillado, pero había moreras en flor flanqueando las calles. Aquel barrio era uno de sus favoritos. Le gustaban los pequeños comercios, el cine y los cafés, locales antiguos pero frecuentados por gente adinerada. Estaba embobado mirando los rótulos en la fachada del cine cuando oyó el lamento: sonaba como un gato maullando de dolor. Se aproximó al lugar de donde creyó que provenía el sonido, pero el agua que borboteaba por las alcantarillas no le permitió localizarlo. Cruzó y se adentró en otra bocacalle: nada. Siguió recorriendo un callejón tras otro, saltando los canales de las alcantarillas. Cuanto más infructuosa resultaba la búsqueda, más crecía su urgencia. Sólo contaba con la ayuda de la luna. Ninguna vivienda de los alrededores estaba iluminada; era como si el resto del mundo durmiera. Finalmente llegó a una morera rodeada de pilas de bolsas de basura. Una jauría de perros callejeros levantó la cabeza hacia él, y Behruz se los imaginó despedazando miembro a miembro al pequeño ser que había emitido aquel lamento. Agarró un palo del suelo y se abalanzó contra ellos. Pero no se movieron. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? Al acercarse, los perros se sentaron y se quedaron observándolo tranquilamente. Al final, se agachó y tomó en brazos a la criatura. Los perros le olisquearon los pies, se dieron la vuelta y se marcharon. Behruz enfiló a toda prisa hacia la periferia de la ciudad; dejó a un lado los edificios deshabitados ocupados ilegalmente por los pobres y las pilas de cartón donde dormían los todavía más pobres. ¿Cuánto tiempo llevaría sin comer aquella criatura? Las tiendas todavía estaban cerradas, pero seguro que su mujer había comprado leche, pensó con desesperación. El bebé no parecía tener más de tres días. A él empezaba a dolerle la cabeza. Las estrellas daban vueltas en el cielo. Por fin, no a mucha distancia, vislumbró el contorno difuso de su casa. Behruz llevaba tres horas en el cuarto de estar de su casa intentando dar de comer al bebé. Había despertado a un vecino para pedirle leche, pero el bebé la había vomitado casi toda. Llenó de nuevo el capuchón de su bolígrafo en el cuenco de leche que tenía en el suelo. Llevó el minúsculo receptáculo a los labios del bebé, con cuidado de no inclinarlo demasiado. La leche se derramó sobre los labios de la criatura, pero en la boca apenas entraron unas gotas, y Behruz le limpió la cara con el revés del meñique. Volvería a intentarlo en un rato. Zahra estaba durmiendo. Su hijo, Ahmad, excarcelado tan sólo dos días antes, había dejado las botas sucias sobre la mesa de la cocina. Lo habían mandado a la cárcel por cortarle los dedos a una persona, y Behruz estaba convencido de que volvería a las andadas. Por la mañana, se le cerraban los ojos. Contempló la salida del sol por la ventana que daba al norte. Los rayos reptaban por el suelo en dirección a él. En el dormitorio, su mujer seguía profundamente dormida. Él se levantó, entró en la habitación y se quedó de pie junto a ella, con el bebé en el pecho. Zahra estaba arrebujada bajo las mantas. Tenía la tez clara y el pelo, liso y fino, en verano adquiría una tonalidad castaño claro. Últimamente le había dado por rizárselo con unos rulos pequeños de plástico. Behruz regresó al cuarto de estar y dejó a la criatura en el suelo, con mucho cuidado. Luego se dirigió sigilosamente al dormitorio de nuevo. —Tenemos que hablar —susurró. Zahra se tapó los ojos protegiéndose de la luz del sol. —Ah, ya estás en casa. Pensaba que ibas a pasarte la noche matándote a opio. —Ven conmigo —dijo sacándola de la cama. En el cuarto de estar, la criatura sacudía brazos y piernas y se rebullía como un insecto panza arriba. —Creo que tiene hambre —dijo Behruz—. Le he dado un poco de leche, pero apenas ha tomado nada. Creo que necesita succionarla. Zahra retrocedió ante la criatura. —¿De dónde la has sacado? ¿En que lío nos has metido ahora? —le espetó secamente. Behruz tomó al bebé en brazos. —Qué va —replicó—. Me la encontré en un callejón, rodeada de basura. En Youssef-Abad. —Eso está en la zona norte —dijo Zahra—. ¿Qué hacías tú con esa gente? Escúchame bien lo que te digo: deja ahora mismo a esa criatura donde la encontraste y que la escoria de su gente la recoja. —Estaba rodeada de perros. No sé qué pretendían, pero... —Sácala de mi casa. Y ya sé que vas por ahí haciendo cosas feas. A mí nunca me tocas, ¡ni que estuviera en llamas y tuvieras miedo de quemarte! Pero todos los hombres sois iguales. A alguien debes de estar tocando. — Agarró la carita del bebé—. Pero ¿tú te has fijado en los ojos? ¡Si son azules! Juro por el imán Husseín que has metido a un demonio de ojos azules en mi casa. —Son verdes —replicó Behruz. —No. Tienen algo de azul. Ha metido usted al diablo en casa, señor Bakhtiar. Behruz se quedó en silencio escuchando mientras Zahra regresaba al dormitorio sin dejar de darle voces. Catorce años juntos y la ira de su mujer no había hecho sino empeorar. Miró al bebé. Zahra tenía razón: había un tinte azul en aquellos ojos. No se le ocurría cómo consolar a aquella criatura. Con lo fácil que le parecía de pequeño... Entonces jugaba a que acunaba a su bebé y le daba el pecho, igual que hacían las niñas del barrio. Aunque siempre con mucho cuidado de que su padre no se enterara. Ahora, sin embargo, esa criatura era real y lo único que se le ocurría era hablarle, dirigirse a ella de persona a persona. No de persona a muñeca ni de dueño a esclava. Eso haría, lo que todos los seres humanos habían hecho toda la vida, desde que el mundo es mundo. —¿Quieres que te cuente un cuento? —le susurró a la pequeña, que tenía los arrugados párpados firmemente cerrados, como si se negara a encararse al mundo—. ¿Quieres que te cuente la historia del árbol de Tuba? Y empezó a narrar la historia, confiando en ahogar con su voz los gritos de Zahra. —Más allá de las nubes y el cielo, allá en lo más alto, hay un árbol, el árbol de Tuba. De sus raíces mana leche, vino y miel. —¡Maldito sea el día en que me casé con un niño! —gritó Zahra desde la habitación contigua. —Leche para alimentarte —prosiguió Behruz—, miel para endulzarte y vino para llevarte al país de los sueños. Zahra gritó más fuerte. —¡¿Se creía usted mi salvador, señor Bakhtiar? Pues no ha conseguido más que prolongar el infierno! Él levantó al bebé, se lo acercó a los labios y le susurró al oído: —El árbol de Tuba pertenece a los huérfanos del cielo, pues no existe nada más importante en el mundo, pequeña. Interrumpió un momento el relato y aguzó el oído, pero Zahra había dado por terminada su invectiva. La pequeña había abierto los ojos, pero se estaba quedando dormida otra vez. —Tú me cantaste desde aquel callejón —le susurró— y oí tu canción. Pero aunque yo no te hubiera oído y nadie te hubiera salvado, el árbol de Tuba habría estado esperándote y te habría acogido de todos modos. Behruz calló y pensó si había hecho bien en salvar a la pequeña al fin y al cabo. Pero puesto que la había salvado y la había obligado a quedarse en esta cosa llamada vida, debía hacer algo más. —A mí me encantaba la música, ¿sabes? De pequeño —dijo, y le metió el meñique al bebé en la boca para que succionara—. Cantaba a escondidas para que mi padre no se enterara. Arias sobre todo. ¿Sabes qué es un aria? Es como un pequeño cuento, como un grito en la noche. Si cantas un aria, el mundo entero sabrá que estás ahí. Sabrá de tus sueños y tus secretos; de tus penas y tus amores. Behruz oyó que Zahra arrojaba una almohada contra la pared del dormitorio y calló. Al rato, como no la oía, prosiguió. —Te llamaré Aria, por todas las penas y todos los amores del mundo — dijo—. Será como si nunca te hubieran abandonado. Y cuando abras la boca para hablar, todo el mundo sabrá quién eres. PRIMERA PARTE Zahra 1958-1959 1 La muñeca estaba medio enterrada en el jardín, con la cabeza girada hacia Aria como si estuviera esperando a que la rescatara del lecho de juncos. Aun de lejos, se fijó en que tenía los ojos del mismo color que ella. Se echó al suelo boca abajo y alargó el brazo para cogerla. Pero no pudo; era pequeña para su edad. Cualquier otra niña de cinco años habría alcanzado esa muñeca, pensó. Luego se miró el vestido que su padre le había regalado el mes pasado y ya se le había descolorido. Si seguía arrastrándose por el suelo todavía se lo estropearía más y le iba a caer un buen rapapolvo. Cuando por fin logró tirar del cuerpo de madera, un párpado entornado de la muñeca se abrió del todo con la sacudida. Aria le guiñó el ojo a su vez. Luego reculó a rastras por el parterre, con la muñeca pegada al pecho. De puntillas, espió por la ventana que daba al jardín. Zahra debía de andar por allí dentro y si la veía con esas pintas la tomaría con ella otra vez. Su padre llevaba una semana fuera, trabajando en los cuarteles y campamentos militares. Lo que significaba que Aria sólo comía una vez al día porque según decía Zahra una cría como ella no necesitaba más. Aunque a veces, cuando la veía distraída, le sisaba comida de la mesa. La pequeña se puso a dar brincos por el patio agarrada a su muñeca. Esquivaba los cañones imaginarios que apuntaban entre las rendijas de los adoquines. Cuando los cañones lanzaban fuego por la boca, daba un gran salto. Luego corrió hasta la fuente del patio para beber. La pila de hormigón que rodeaba el caño era pequeña, y en verano, si hacía mucho calor, a Aria le gustaba meterse dentro a jugar. Pero los vecinos, que hacían tandas para lavar los platos en la fuente, no lo veían con buenos ojos. Cuando Zahra se enteró de que hacía eso, le dio una paliza a modo de escarmiento. Ese día, sin embargo, Aria tenía otro objetivo: lavar su muñeca nueva. Hizo como si Bobó se la hubiera regalado. Aria lo llamaba Bobó, no babá, como los demás niños a sus padres. Se arrodilló junto a la pila, le quitó el vestido sucio a la muñeca y lo metió en el agua. Lo dejó en remojo un buen rato mientras le peinaba con los dedos la maraña apelmazada de pelo. Cuando terminó, la secó con la tela de su propio vestido, por donde estaba menos sucio. Luego sacó el vestido del agua. Se le habían quedado unos pétalos pegados entre los pliegues. Aria restregó la tela como había visto hacer a Zahra cuando lavaba la ropa. Una vez limpio, vistió a la muñeca y, con sumo cuidado, la puso a secar sobre la hierba que crecía en torno a la pila. Luego se echó a su lado y se quedó dormida. Tumbada al sol, soñó que una mujer le decía que había tenido mucha suerte de encontrarse con aquella muñeca y que, si quería ser una verdadera guerrera, debía olvidarse del hambre. Aria durmió a pierna suelta y soñó con otras cosas también, con leones en el desierto y nómadas en la montaña. Despertó con los tirones de pelo de Zahra, con tal sobresalto que ni siquiera lloró. Luego le soltó un bofetón con el dorso de la mano, a sabiendas de que así hacía más daño. La mejilla le sangró: le había hecho un corte con la alianza. Al otro lado del patio, un vecino, el señor Jahanpur, había presenciado la escena desde su balcón. Entró en su casa dando un portazo y luego salió de nuevo al balcón, pero esta vez con un megáfono. —Señora... señora, tenga piedad, por lo que más quiera. Le advierto que no... —¡Métase en sus cosas, mierdoso! —exclamó Zahra. El señor Jahanpur volvió a intentarlo, a voz en grito por el megáfono. —¡Señora, ésa no es forma de comportarse! Zahra dejó de pegar a la niña. —Oiga, salvador de mierda, sepa usted que la zarrapastrosa esta es hija mía. Hago lo que me da la gana con ella. —Señora, se le va la mano, ya se lo dije la última vez. La niña sólo estaba jugando. La estaba mirando. —Entonces encima de imbécil es usted un pervertido —replicó Zahra —. Y deje ya ese chisme, que se va a enterar todo el vecindario. El señor Jahanpur se quedó en silencio mientras ella metía a rastras en casa a Aria, que daba patadas al aire resistiéndose. —¡Al balcón! —exclamó Zahra, empujando a la niña hacia allí de malos modos—. Y te quedas sin desayunar, sin comer y sin nada de nada. —¡Me da igual porque no quiero comer nada! Zahra cerró con llave la puerta del balcón. Desde su atalaya, la pequeña vio al señor Jahanpur en el patio, arrodillado junto al jardín donde ella había estado jugando minutos antes. Tenía los brazos a la espalda y curioseaba entre el lecho de juncos. Luego levantó la vista hacia el piso de Aria. —¡Este espacio es de todos, bruta! —exclamó refiriéndose a Zahra—. No es sólo suyo. El señor Jahanpur se inclinó hacia delante para arrancar un junco y justo en ese momento Aria vio a su hijo de pie detrás de él. Después de merodear un rato alrededor de su padre, el niño fue andando tranquilamente hasta la fuente y se agachó en el cerco de hierba donde Aria había dejado su muñeca. La agarró y corrió con ella al interior de su casa, seguido por su padre. —¡Dígale que me devuelva mi muñeca! —exigió Aria al señor Jahanpur. Pero el señor Jahanpur no contestó. Ya casi se había hecho de noche cuando un ruido despertó a Aria. —¡Despierta! —gritó con apremio una voz. La niña se restregó los ojos y metió la cabeza entre las rejas del balcón. —¿Quién eres? —preguntó—. No te veo. —Aquí abajo. Una figura entró en el haz de luz de la luna. Era el hijo del vecino. —Vivo delante de tu casa —dijo—. Esa que está ahí en la cocina es mi madre. Señaló hacia el piso de enfrente del de Aria. En la ventana se veía a una mujer inclinada sobre un puchero humeante. —¿Y a mí qué? Devuélveme mi muñeca. He visto que te la llevabas. —Ya sabía que era tuya. Me la he llevado adrede para devolvértela luego. He visto que tu madre te pegaba. ¿Le has atizado tú también? Mi babá dice que si un día me da una paliza así, tengo permiso para pegarle yo también. —Devuélveme mi muñeca. —Espera. Necesito que me ayudes con una cosa. ¿Ves ese árbol grande que tienes ahí delante? El niño señaló hacia un gran cerezo que se alzaba casi en el centro del patio. Las ramas eran tan largas que rozaban el balcón del piso de Aria. —¿Qué pasa con el árbol? —dijo ella. —¿Llegas a las ramas desde donde estás? Es que se me ha quedado la pelota ahí atascada —aclaró. —No. Primero dame la muñeca. —No puedo. Tendría que lanzártela y tan alto no llego. Pero mi babá dice que un día seré tan fuerte como él. ¿Quieres ver mis músculos? —A la porra tus músculos —replicó Aria—. Y mi Bobó también tiene mucha fuerza. —¿Qué es un «Bobó»? —Tú también tienes uno, tonto —saltó ella—. Mi padre. —Entonces ¿por qué lo llamas Bobó? Aria se inclinó sobre el balcón. —¿No tienes que ir a la escuela mañana? —Anda, sólo tienes que sacudir un poco las ramas —dijo el niño—. Y la pelota se caerá. —No puedo hablar contigo. Me van a castigar por tu culpa. —Mira, si me ayudas a bajar esa pelota, mañana después de clase te traigo un regalo y te devuelvo la muñeca. —No me hacen falta regalos —protestó ella. El niño se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y torció el gesto. —Te odio —dijo alzando la voz—. Eres una mocosa tonta. —No soy una mocosa. Soy muy muy mayor —contestó ella y, al ver que su vecino no replicaba, añadió—: Tengo cinco años. Cuando nieve cumpliré los seis. —Mira, sacude esas ramas, haz el favor. Me duele el cuello de levantar la cabeza para hablar contigo. Aria se acercó un poco más a las rejas. —¿Cómo te llamas? —le preguntó. —¿Y tú? —dijo el niño. —Yo te lo he preguntado primero. —Kamran. —Nunca había oído ese nombre. —Sólo tienes cinco años. Ya tendrás tiempo. —Yo me llamo Aria. —¿Aria? —Kamran rió—. Eso es un nombre de niño. —Pues no soy un niño. —Bueno, pues no eres un niño, pero ¿me vas a ayudar o qué? —A lo mejor. —Al mirar abajo, entre las rejas, la cara y los labios del niño, observó algo raro—. ¿Te ha pegado tu padre? —No —respondió Kamran. —¿Por qué tienes el labio partido? ¿Te has caído? Kamran parecía avergonzado. —No, es... es... de nacimiento. Tengo la boca un poco del revés. —¿Del revés? ¿Puedo llamarte «niño del revés»? —No, no puedes —respondió Kamran. —Bueno. Aunque tienes que traerme el regalo que me has prometido. —Se acercó al árbol hasta casi rozar las ramas, pero no las alcanzaba—. ¡No puedo! —gritó Aria. —Apóyate en la parte de abajo de la reja —sugirió Kamran. Ella hizo lo que le decía y estiró el cuerpo todo lo que pudo. —¡Ya tengo una! —Sacúdela todo lo fuerte que puedas. Aria sacudió la rama y oyó el sonido de la pelota al rebotar en el suelo. El niño la cogió y salió corriendo. —¡No se olvide de mi muñeca, señor Kamran! ¡Niño con la boca del revés y los labios aplastados! —gritó a la oscuridad. Kamran sujetó con fuerza la pelota. Con el pie, corrió hacia un lado la puerta de metal que daba al piso de sus padres, subió a su habitación a toda prisa y escondió la pelota debajo de la cama. Al regresar al piso de abajo se detuvo un momento ante la ventana por la que hacía meses que espiaba a la niña de los Bakhtiar, desde que la habían dejado salir al jardín a jugar. Le dolía que se hubiese fijado en su labio leporino, aunque tarde o temprano todo el mundo se fijaba. Menos mal que se le había ocurrido lanzar la pelota al árbol, así por fin había podido hablar con ella. Y no era tan rara como él pensaba. Casi era simpática incluso. Lo raro era ese nombre de niño que le habían puesto: Aria. Él sabía muy bien qué significaba esa palabra. Se lo dijo su padre una vez: la raza iraní. Pero ese nombre sólo se les ponía a los niños. En la cocina, su madre estaba dándole el pecho a su hermana pequeña, que ya tenía dos años. Kamran abrió la nevera. Dentro no había más que pan. —No toques —advirtió su madre—. Es la cena. Kamran se sentó a la mesa y observó a su hermanita mamando del pecho de su madre. —¿Qué hacías con esa niña? —preguntó su madre. —Jugar —respondió Kamran. —Es una bastarda. Aléjate de ella. —Tiene padre y madre —replicó Kamran. —Pero no son sus padres de verdad. Es una niña abandonada. Recogida de la calle. Y encima con los ojos azules; eso quiere decir que lleva el demonio dentro. Aléjate de ella o el dyinn vendrá a tu cama por la noche. Una vez Janum Kokab, la vecina de más abajo, recogió a una niña de la calle y luego se le murió la familia entera, hasta el gato. Y esta niña encima tiene los ojos azules. Peor todavía. —Son verdes —replicó Kamran—. Creo. —¿Desde cuándo ves a oscuras, hijo? Los niños endemoniados vienen de los dyinns, ¿y qué hacen los dyinns? —Nos engañan —respondió Kamran. —Eso es. Así que no te dejes engañar. Esa niña no te contará más que mentiras. Eso lo juraría hasta el Profeta, que la paz sea con él. —Donde tú vivías de pequeña ¿había dyinns? —preguntó Kamran. —En Yazd no teníamos más que polvo, dyinns y judíos. Y los templos del fuego, donde los seguidores de Zoroastro hacen sus brujerías. Los dyinns, brujerías; los judíos, brujerías; los zoroastrianos, brujerías. Me apuesto lo que quieras a que esa niña de ojos azules es judía o hija de dyinns. —Hay niños de mi escuela que dicen que los dyinns no existen. Que son cuentos que se inventa la gente de pueblo. —Yazd no es ningún pueblo. Antiguamente era la capital del mundo. Y si no sabes que esta tierra la creó un dyinn, no sé yo qué habrás aprendido. Su madre se aflojó el pañuelo de la cabeza y Kamran se quedó mirando el diente cariado que le asomaba entre los labios. El de al lado ya se le había caído. Cuando pierda el podrido, pensó Kamran, parecerá una de esas desgraciadas que van por las calles. —Los niños de mi escuela dicen que si bebes leche se te ponen los dientes bonitos —dijo Kamran. —La leche es para los recién nacidos —replicó su madre. —¿Babá podría traernos leche esta noche? —le preguntó Kamran. —Dime qué hora pone —dijo su madre alargando el brazo en el que llevaba el reloj de pulsera. —Está parado —observó Kamran—. No le has echado cuerda. —Se dice «dado» cuerda —lo corrigió ella. —Bueno, pues dado cuerda. Pero no sé para qué quieres un reloj de pulsera si no sabes leer la hora. Su madre agitó la muñeca. El reloj le quedaba demasiado holgado. —Fue un regalo de bodas de tu padre. A lo mejor tú me podrías enseñar a leer la hora. Como un buen hijo, ¿no? Kamran oyó pasos en la puerta y se volvió. —Ahora ve a ayudar a Kazem —le dijo su madre, volviéndose hacia la pequeña. Kazem era el padre de Kamran. Se hacía llamar por el nombre de soltera de su madre, Kazemi, pero en Yazd todo el mundo lo había llamado siempre Kazem, desde que era niño. Cuando la madre de Kamran se casó con él, se le quedó el nombre. Pero Kamran sólo llamaba Kazem a su padre cuando sentía lástima de él. El hombre llegó cargado con dos bolsas llenas de cosas. Kamran las cogió, las dejó en el suelo y vació el contenido. En una había trapos y dos botes de leche. En la otra, dos panes y tres manzanas podridas. —¿Eso es todo? —le preguntó Kamran. —Por esta noche —respondió Kazem y levantó una mano para mostrársela a la madre de Kamran: estaba envuelta en una venda sanguinolenta. —¡Ay! ¿Qué has hecho, marido mío? Kazem se sentó en el sofá. Al hacerlo, se levantó polvo y lo hizo toser. —¿Que qué he hecho? A ver cómo os lo cuento. Ven aquí, hijo. Kazem se quitó el vendaje y dejó al descubierto un dedo machacado, amoratado y tumefacto. Le tendió la venda a Kamran. —Verás, hijo, he hecho una tontería. Los ladrillos tienen que colocarse uno encima de otro, pero no exactamente encima. Se trabaja a capas, ¿entiendes? El ladrillo de arriba se centra en medio de otros dos de la hilada de abajo. Capa de mortero, capa de ladrillo, plop, pones otro ladrillo nuevo encima, plop. Todo muy rápido: mortero, ladrillo, mortero, ladrillo. Y si te pasas de rápido, el pobre dedo se te queda así. Kazem levantó el dedo y se rió al ver la cara horrorizada de su hijo. Le alborotó el pelo con la mano. Cuando se reía, Kazem resollaba, de tanto fumar y por tanto polvo de ladrillo en los pulmones. —No es nada —dijo—. Todo se cura. —¿Puedes trabajar? —preguntó Kamran. —No te preocupes —le dijo su padre—. Uno de esos botes de leche es para ti. Bébetela. Mi niño bonito ha de tener dientes bonitos. Le alborotó el pelo de nuevo y fue a la cocina. Le dio un beso a la pequeña, que se había quedado dormida al pecho de su madre. —El otro bote es para ti —le indicó a su mujer—. No quiero protestas. El dinero ya vendrá. Me voy a acostar. —Tu hijo ha estado jugando esta noche con esa niña endemoniada — señaló su madre. —No digas eso, mamá. —Kamran se volvió a su padre, suplicándole—: Me ha devuelto la pelota. —¿Estamos seguros de que es un dyinn? —dijo Kazem. —Es una bastarda endemoniada recogida de la calle —le contestó la madre. —Entonces yo que tú tendría cuidado con esa pelota a partir de ahora, hijo. Quién sabe qué maldición le habrá echado. Kazem se rió y le hizo un guiño, pero Kamran no supo interpretar si su padre bromeaba, o si, en efecto, Aria era hija de un dyinn. 2 El nuevo recluta metió la cabeza en el cubo. El agua destelló sobre su tez morena, le resbaló por el cuello y desapareció bajo el recio uniforme de algodón. Behruz creía conocer a todos los nuevos, pero por alguna razón ése se le había escapado. El joven volvió a hundir la cabeza en el agua y se mojó todo el pelo. El regimiento acababa de terminar la carrera de la tarde. Behruz apagó el cigarrillo y se acercó al recluta. —¿Toalla? —dijo y le lanzó una sin aguardar respuesta. —Gracias —contestó el recluta, a sabiendas de que ninguno de sus compañeros tenía toalla—. ¿Tengo enchufe o qué? —añadió y se echó a reír. —He visto su insignia de capitán. Behruz encendió otro cigarrillo y se lo ofreció. —No fumo. Pero gracias. —Es mayor que los demás, pero todavía joven para ser capitán... —Dio una calada y al inhalar se le entornaron los cargados párpados. Se rascó la barba incipiente, exhaló el humo y le tendió la mano—. Me llamo Behruz. —Y yo Ramin. —Encantado de conocerlo, capitán. El joven se echó a reír. —No me trates de usted. Llámame Ramin. ¿Eres el cocinero? Behruz exhaló otra bocanada de humo. —De vez en cuando, pero más que nada soy chófer. —Ah, es verdad. Creo que fuiste tú quien nos subió. —No te vi en la trasera del camión con los demás. —Subí con los generales —aclaró Ramin—. Con el «nos» me refería a mis hombres. Pareces demasiado joven para ser chófer. ¿Por qué no llevas uniforme como los demás? Seguro que te manejarías perfectamente con el fusil. Él negó con la cabeza. —Ya hace mucho que soy chófer. ¿Vas a estar un tiempo aquí destinado? —Todo el que me permitan. —Se pasó la toalla por el cuello de nuevo —. Estoy haciendo el servicio militar. Me iré pronto de aquí. Tengo cosas más importantes que hacer. Behruz asintió. —Mi tienda es esa de ahí. La pequeña que está al lado del barracón grande. —Señaló hacia un altozano donde se había levantado el campamento—. Si algún día estás aburrido, pasa a saludarme. Ramin sonrió y dejó al descubierto una dentadura perfecta. Parecía una estrella de cine. —¿Nada más llegar y te instalan en un palacete? —dijo Behruz—. La gente pensará que le has hecho un favor a alguien. Ramin rió de nuevo. —No está mal para un chico de veintidós años. Y recién salido de la universidad. El joven no hizo ningún comentario. Behruz apagó el cigarrillo entre los pies de ambos. —Gracias por la toalla —dijo Ramin devolviéndosela. —Quédatela. Me voy a preparar la cena. Behrouz le dio una palmadita en el hombro y se alejó. Durante la cena, lo buscó con la mirada pero no lo vio. Cuando la mayoría de los soldados habían regresado a sus literas, llenó un plato con arroz y estofado de berenjena. En la oscuridad, encontró su tienda. —¿Capitán? —dijo en voz baja. Hacía frío, le temblaban las manos y se le derramó un poco el guiso. Oyó movimiento de papeles y un cajón que se cerraba. —Ahora voy —contestó Ramin. Un momento después abría la cremallera de su tienda. Tenía la cara sudorosa. Behruz apartó la lona. —Para ti —le dijo. —Pasa. Seguro que con el humo de tu cigarrillo sabe mejor. —Lo siento —se disculpó Behruz y arrojó la colilla al exterior. —Era broma. En serio. Es muy amable por tu parte. —Me ha parecido que no ibas a llegar a tiempo para la cena y he pensado que... —Pero que muy amable —insistió Ramin—. Siéntate. Señaló hacia el camastro con las sábanas perfectamente ajustadas que estaba en la cabecera de la tienda, pero Behruz optó por una silla cercana. El joven se sentó en la cama, con el plato sobre las rodillas. Instantes después lo dejó a un lado, se acercó a su escritorio, abrió el cajón y volvió a cerrarlo. Behruz sonrió. —No, nada, es que... Es que no quiero que se caigan las cosas. ¿Lo has hecho tú? —preguntó Ramin oliendo el estofado. Él asintió con la cabeza. —Delicioso, delicioso. Pero se quedó mirando fijamente el plato y Behruz se preguntó de qué tenía tanto miedo. Por la mañana, Behruz buscó otra vez al joven capitán. Pero no lo vio, ni entonces ni durante el resto del día. Por la noche se saltó la cena y se metió en su tienda, que compartía con otros cinco soldados. Tumbado en la cama, agarró el libro que guardaba debajo de la almohada y se lo llevó al pecho. Ciro, uno de sus compañeros de dormitorio, le tiró una gorra. —Bakhtiar, ¿sólo sabes abrazar libros? Los demás, que acababan de llegar de la cantina, se echaron a reír. Behruz se caló la gorra. —Ya lo he leído —dijo—. Sólo estaba pensando en él. —¡Pero si éste no sabe leer ni las señales de tráfico! —replicó Ciro. Los demás rieron de nuevo. Behruz alcanzó su paquete de tabaco, sacudió la cajetilla para sacar un cigarrillo y se lo encendió. —¿Desde cuándo se puede fumar dentro de la tienda? —protestó Ciro —. No sabía que hubieran cambiado las reglas. —Yo sí puedo. Vosotros sois una pandilla de idiotas que no sabéis coger un cigarrillo sin la ayuda de vuestra mamaíta. —Ciro ha tenido niñera. Los demás, mamaítas —corrigió un compañero. La delantera de la tienda se abrió y entró Ramin. Behruz apagó el cigarrillo. Los demás se cuadraron. El capitán se echó a reír. —Descansen, caballeros. ¿Me da un cigarrillo, Behruz? Él le tendió el paquete. Ramin se metió un pitillo en la boca y esperó a que le diera fuego. —¿Es eso cierto, señor Ciro? —Levantó la vista y dio una calada—. ¿Ha tenido usted niñera? —No, señor —respondió Ciro—. Me crió mi abuela, señor. —Ah, así que has tenido niñera y mamaíta. Los demás rieron, pero Behruz no abrió la boca. Ramin lo miró a los ojos y luego se fijó en el libro que tenía sobre la cama. —Así que le gusta leer, ¿eh? —Hace como que le gusta, señor —intervino Ciro. —Tú cierra el pico, malcriado —dijo Ramin, e insistió de nuevo—: ¿Entonces? Behruz asintió con la cabeza. —Y no cualquier clase de libro, por lo que veo. Ramin examinó la cubierta y le guiñó un ojo. —Tome. Le he traído la cena. —Le tendió una bolsa de papel—. Fumando como fuma más vale que se alimente bien. —Gracias —dijo Behruz tenso, aceptando la bolsa. —¿Se halla usted indispuesto quizá? —No, es que esta noche no tenía apetito. —Bien, pues le devuelvo el favor. Ramin saludó con la cabeza a los demás soldados y salió de la tienda. Behruz dejó la bolsa con la comida sobre la cama y se encendió otro cigarrillo. Le temblaban un poco las manos. —Mira el enchufado. ¿Le estás poniendo el culo, Behruz? —soltó Ciro. —Cabrón de mierda. Ciro se tumbó en la cama y dobló los brazos debajo de la cabeza. —Si es verdad que sabes leer esos libracos, ¿cómo es que nunca nos los lees? —Como si tú pudieras entenderlos —replicó Pasha, un joven turco de Tabriz. Behruz metió la comida debajo de la cama, se tumbó y se llevó el libro al pecho de nuevo. Examinó la cubierta e intentó descifrar las palabras. Llevaba un año intentándolo. Sabía exactamente qué clase de libro era, como también sabía que Ramin podría haberlo detenido por tenerlo en su posesión. Se llevó una mano al pecho para sentir el latido del corazón. Aquella noche, tras varias horas en vela, Behruz salió de la tienda. El único que seguía despierto era Ciro. —¿Adónde vas? —le preguntó. —A ver dónde les dan las azotainas a los mocosos de pueblo como tú. Cuando levantó la loneta y entró en la tienda de Ramin, se lo encontró sentado a su escritorio. —A esto se le llama una visita temprana —dijo el joven sin levantar la vista. Behruz hurgó en sus bolsillos y recordó que había olvidado el tabaco. —¿Qué escribes? —Un informe sobre libros prohibidos. Como el que tienes tú. —Lo miró y luego soltó una risotada—. Conque te gustan esas lecturas, ¿verdad? Si llega a pillarte otro, no hubieras salido tan bien parado. Behruz asintió. Ramin se levantó del escritorio y fue a su cama. Se sentó y se recostó contra el cabecero, con la espalda bien recta. A juzgar por cómo le quedaba el uniforme, debía de tener el cuerpo fuerte, musculado, pensó Behruz. Lo observó estirando sus largas piernas. —Este lugar es muy distinto de donde tú vienes, ¿verdad? —dijo Behruz. —No tanto. Hay tantos idiotas como allí. —Me refiero a estos camastros, al rancho que comemos, al frío. —A mí tu rancho me parece perfecto —dijo Ramin, y sonrió. —Eres joven aún. Puede que cambies de opinión —dijo Behruz. El joven capitán metió la mano debajo del colchón y sacó un libro. —¿Quieres leerlo ahora? —Era el mismo que le había visto al chófer y, dando unas palmaditas sobre la cama, le dijo—: Vamos a verlo juntos. ¿Me lo lees en voz alta? Behruz volvió a buscar el paquete de tabaco, a sabiendas de que no lo llevaba encima, y se sentó al borde de la cama, de espaldas a Ramin, que sostenía el libro por detrás de él. Luego tomó el libro y pasó una página. Fue a abrir la boca, pero no le salió ni una palabra. Lo intentó de nuevo, pero las palabras impresas en la página no se formaban en sus labios como él siempre había soñado que harían. —Me lo figuraba. No sabes leer, ¿verdad? —dijo Ramin, incorporándose y cogiendo de nuevo el libro—. ¿Por qué vas por ahí con ese libro si no sabes leer? Behruz se rascó el cuello y se frotó la nuez. Al rato, sin volverse, dijo: —Sé lo que pone ahí. Mi mujer me lo leía, hasta que un buen día se cansó. —¿Estás casado? ¿Y tu mujer sabe leer y tú no? Behruz percibió el movimiento de Ramin rebulléndose en la cama. —Sigues sin responder a mi pregunta. Confiando en encontrar la respuesta entre el silencio y las sombras, Behruz recorrió con la mirada la tienda en penumbra, pero al final sólo pudo agachar la cabeza. —Mi mujer trabajó durante un tiempo para una familia. Le pagaron las clases. Lee un poco. —¿Quieres que te enseñe? —preguntó Ramin. Él no respondió. —Sabes lo que me podría suceder si nos pillan, ¿verdad? No hay muchos capitanes que enseñen a leer a sus hombres y menos con libros que el sah teme. En un periquete tendríamos aquí a la policía secreta. Se rió y Behruz entonces comprendió que Ramin estaba bromeando. —Yo sólo he oído rumores —le dijo en voz baja—. Pero no hay que hacer caso de todo lo que uno oye. La gente tiende a exagerar, y por menos de nada convierte un latigazo en cien. —Un latigazo es más que suficiente, y una ejecución también —afirmó Ramin ya con otro talante—. Yo que tú aprendería a leer todos los libros de esa lista para darle en las narices a esa escoria. —Por algo nadie creyó al niño que gritaba «¡ahí viene el lobo!» — replicó Behruz. —Dejémoslo —dijo el capitán e hizo que se diera la vuelta para mirarlo de frente—. ¿Quieres que te lea? Sí, venga. Debería ser yo quien te lo leyera. Pero de pronto Ramin hizo algo inesperado: empezó a desabrocharse los botones de la camisa. —Ayer no me acordé de lavarla. Apesta. Empezaba a salir el sol. Ramin dejó que la camisa le resbalara por los hombros y cayera a su espalda. —¿Te importa? —dijo entregándole la camisa a Behruz, que la tomó sin mirarlo a los ojos. Luego se levantó de la cama, abrió un cajón y sacó una camisa limpia. Mientras la desdoblaba, los músculos de su espalda acompañaban sus movimientos. Behruz los fue nombrando uno por uno: dorsal, tríceps, trapecio. —¿Haces ejercicio? —¿Ejercicio, yo? Antes muerto —respondió Ramin—. Yo nunca he movido un dedo para nada, señor Behruz. Mi vida ha sido un canto a la indolencia, pero por ti trabajaré. Te leeré. Igual que hace tu mujer —añadió sonriente. —Enséñame. —¿Que te enseñe? He dicho que te leería. Mejor, ¿no? —No, enséñame —dijo Behruz y se levantó a su vez. —Está bien. Te leeré y te enseñaré. —Dejó caer la camisa que tenía en las manos—. Quizá me enseñes tú a mí también. Se acercó a Behruz, le puso la mano sobre los ojos y con dos dedos le cerró los párpados. —Sólo una vez —dijo y lo besó en los labios. 3 Aria estaba jugando con su muñeca en el balcón. Zahra la había castigado allí fuera otra vez, aunque ella ya había olvidado por qué. Soplaba un viento frío, pero no tanto como para que doliera. De todos modos, había decidido fingir que su muñeca necesitaba de su calor, así que la apretaba contra su pecho y le soplaba el cálido aliento en la cara de porcelana. —Yo te calentaré, yo te calentaré —le decía. —¡Baja la voz! —le gritó Zahra desde dentro de casa—. No te he sacado ahí para que armaras escándalo. Se van a quejar los vecinos. —¡Los vecinos me quieren! —replicó Aria, arriesgándose a recibir una paliza. Contuvo la respiración y no exhaló el aire hasta que tuvo la certeza de que Zahra no iba a salir a por ella—. Kamran me quiere —le susurró a su muñeca—. Y su babá también. Viven justo ahí delante, ¿ves? —Señaló hacia una ventana, al otro lado del jardín—. Cocinan y se cuentan historias y Kamran va a la escuela —dijo acariciando los dorados cabellos de su muñeca—. Yo también iré a la escuela algún día, y si te portas bien y te estás callada te llevaré metida en el bolsillo. Kamran jugará contigo. Pero sólo si te portas bien. Si te portas mal, te dejaré con Zahra y ella te dará tu merecido. Aria observó que las luces parpadeaban en la ventana de Kamran. A veces su familia ponía velas por las noches. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento; jugando o dibujando a lo mejor, o leyendo libros escolares sobre seres fantásticos con poderes increíbles. Buscó a Zahra con la mirada al otro lado del cristal, confiando en que hubiera cambiado de opinión. Pero al cabo de unos minutos se volvió con un suspiro, resignada a continuar allí unas cuantas horas más, hasta que Zahra la dejara entrar. Kamran no estaba jugando ni soñando con superhéroes. Estaba viendo sufrir a su padre. Kazem trataba de desatarse los cordones de los zapatos, pero no podía mover dos dedos de la mano. —Se te ha puesto el dedo verde, babá —observó Kamran. —Sólo la punta —dijo Kazem. —El otro lo tienes rojo —añadió señalando al dedo corazón. —Pues es verdad. El día siguiente, viernes, por lo general era día libre para que todo el mundo pudiera ir a la mezquita. Esa mañana, en cambio, Kamran se preparó para ir a trabajar. Iba a acompañar a su padre a la obra y ver cómo colocaba los ladrillos y les echaba el mortero, capa tras capa. Su padre no libraba porque estaba construyendo un edificio para un hombre de negocios muy importante. Kamran, agarrado a la mano herida de su padre, avanzó cuesta arriba por la avenida Pahlevi en dirección al norte de la ciudad. No podía ir de la otra mano, porque ésa era su mano buena, la que su padre utilizaba para manejar la paleta, el mazo y la argamasa. Kazem tenía las manos tan grandes que podía sostener todas las herramientas a la vez. Kamran procuró no rozarle la parte del dedo que se le estaba poniendo verde. En la obra había ladrillos, barro y herramientas de todo tipo. Además de polvo por todas partes. En el centro de la obra, se alzaban cuatro hileras de ladrillos formando un gran rectángulo. Los ladrillos le llegaban a Kamran hasta el pecho. —Hemos llegado justo a tiempo para poner una hilada —dijo su padre y dejó las herramientas en el suelo—. Hoy tendrás que hacer de mi otra mano. Kazem metió la paleta en un cubo lleno de mortero húmedo, extendió el mortero sobre dos ladrillos y agarró otro ladrillo con la mano buena. Luego lo pegó sobre los otros dos, justo en el centro de ambos. —Prueba tú —dijo, tendiéndole la paleta a Kamran. Kamran levantó la vista hacia su padre esperando que le infundiera confianza, pero el sol le dio en los ojos. —Hoy va a apretar el calor —dijo su padre—. Mejor para nosotros. El mortero se secará antes. Aunque también nos obligará a trabajar más deprisa. Y Kamran trabajó pero que muy deprisa. A veces le entraba polvo en la garganta; él tosía y seguía adelante. No se quejaba porque su padre no se quejaba, pese a que el dedo se le estaba poniendo cada vez más verde. Por la tarde, lo verde ya se le había extendido por toda la uña. Al cabo de siete horas, Kamran empezó a acusar el calor abrasador. No habían cogido agua de casa. Sacó la lengua para ver si se le refrescaba, pero enseguida se le llenó de polvo. —¿Qué haces, hijo, beber polvo? —dijo su padre—. Ya tendrían que haber pasado por aquí con las jarras de agua. —Aquí nunca pasan con nada —se lamentó a voces un albañil que estaba a su lado—. Hace dos semanas que no nos dan de comer, Jahanpur. ¿Cuándo fue la última vez que nos pagaron? Saca a tu hijo de aquí y llévalo otra vez a la escuela. —No, hermano, mejor llévatelo a Qom y que se haga religioso — sugirió otro albañil algo más joven en el que Kamran se había fijado al llegar por la mañana. Era más corpulento que los demás—. Si hay alguien que no pasa hambre son ellos. Kazem rió. —¿Quieres ser un mulá, hijo? ¿Quieres llevar un turbante en la cabeza? Todos se rieron, incluido su padre; Kamran sintió deseos de mandarlos callar a voz en grito, pero se contuvo. Al cabo de unos segundos, cayó al suelo desplomado. Volvió en sí oyendo las voces que daba un hombre a su padre. Era un señor con traje y corbata y un reloj de pulsera de oro y brillantes, cientos de brillantes. Llevaba una sortija en el meñique, también con brillantes alrededor, y en los zapatos unas pequeñas hebillas doradas con forma de león y un sol detrás. Kamran reconoció el símbolo: era el mismo que lucían las banderas. El señor agarró a su padre por la mano mala, la del dedo verde, la sacudió y luego la soltó de malos modos. Kamran se puso en pie y volvió a desmayarse. Alguien lo cogió antes de que cayera al suelo. Otro le echó agua en la boca. El señor del traje no dejaba de dar voces. Kamran abrió los ojos. El que gritaba tenía el pelo castaño y llevaba gafas de sol. —Lo siento, señor Agassian. Creía que el chico podría echarme una mano —oyó que decía su padre. El señor del traje escupió a Kazem en la cara. Otros señores trajeados lo apartaron. El gritón empezó a dar vueltas en redondo. Luego se detuvo, fue hacia Kamran y se agachó delante de él. —¿Estás bien, hijo? Alargó la mano y le acarició el pelo a Kamran. —Vamos. Seguid. No dejéis de darle agua —ordenó con sequedad en dirección a los otros. Se le saltaban las venas del cuello. El agua sabía rica. Fresca. —¿Por qué no estás en la escuela, hijo? —le preguntó el señor. —Es viernes —respondió Kamran. Miró las caras a su alrededor—. Mi babá necesita ayuda. ¿Podría conseguirle una mano nueva? El señor le acarició el pelo otra vez. —Veré qué se puede hacer —respondió y se puso en pie para dirigirse de nuevo a Kazem—. Como vuelvas a hacer otra tontería así, Jahanpur, haré que te pongan de patitas en la calle. ¿Entendido? —Sí, señor Agassian —dijo Kazem. —Y luego haré que te quiten la custodia de tu hijo, bruto, que eres un bruto. El señor Agassian manoseaba con impaciencia el cinturón. Su sortija de brillantes refulgía bajo el sol. Luego otro hombre fue corriendo hacia ellos. —¡Rápido! ¡Déselo! —ordenó a voces el señor Agassian. El que corría se detuvo delante de Kamran, sacó un bocadillo de una bolsa y se lo metió a Kamran en la boca. Kazem agachó la cabeza. —Señor Agassian —empezó Kamran con la boca llena de pan—, si no puede encontrarle una mano a mi padre, ¿podría ser un dedo, por favor? —Tan pronto como te lleven a tu casa y te acuesten, le busco un dedo nuevo a tu padre —dijo el señor Agassian con una sonrisa. Un coche negro, tan reluciente que reflejaba la luz del sol, aparcó a su lado. Lucía un símbolo parecido al de la paz. Una de las puertas traseras se abrió de par en par y el señor Agassian entró en el coche. Mientras veía el vehículo alejarse, Kamran se preguntó en qué lugar de la ciudad el señor Agassian encontraría un dedo nuevo para Kazem. Un mes después, Kazem perdió el dedo. Los vecinos le habían advertido que fuera a ver a un médico, pero la madre de Kamran opinaba que los médicos practicaban la brujería y lanzaban maleficios contra las familias. La madre de Kazem opinaba lo mismo. Al final, un carnicero le amputó el dedo con una faca. Al cabo de unas semanas, el dedo de al lado, el del medio, se le puso amarillo y la uña le empezó a supurar. El carnicero le amputó ése también. Al día siguiente, Kazem fue a trabajar. Aquella noche le contó a Kamran lo ocurrido en la obra. Se había tenido que izar por la fachada del edificio para seguir poniendo hiladas, lo que hizo sin mayor problema. Todavía tenía fuerza en la mano izquierda y trepó propulsándose con los pies. Llevaba las herramientas en una bolsa, que sostenía entre los dientes. Una vez arriba, encaramado a lo alto del andamio, sacó la paleta. Ya tenía el mortero preparado. La mano le dolía. La llevaba envuelta en un vendaje delgado. Le había indicado al carnicero que no le apretara demasiado la tela para poder manejar la paleta, que agarró en ese momento. La sujetó valiéndose del pulgar, el meñique y el índice. El dolor fue en aumento, pero consiguió extender unas cuantas capas de mortero sobre la hilada de ladrillos. Al final de la jornada, el señor Agassian pasó por la obra para inspeccionar el trabajo. Los peones se pusieron en fila. —¿Cuántos ladrillos? —le preguntó el contratista al primero de la fila. —Doscientos cincuenta —contestó el interpelado. —¿Cuántos ladrillos? —le preguntó al siguiente. —Doscientos sesenta. Y luego al siguiente: cuatrocientos, trescientos veinte, cuatrocientos cincuenta, quinientos. Cuando le llegó el turno a Kazem, antes de que éste pudiera responder, otro albañil gritó: —¡Treinta! No se puede contratar a un tullido. Mientras contaba la historia, Kazem le alborotó el pelo a Kamran. —Así que me pagaron el último jornal. Y te compré tu leche. Sacó ocho botes de leche de la bolsa, y casi se le cae uno. Luego sacó seis panes, dos paquetes de tabaco y un pedazo de hígado de cabra. —Esta noche tiramos la casa por la ventana, hijo. Al día siguiente, Kamran no fue a la escuela. De hecho, no iría a la escuela nunca más. Aquella noche desde la ventana de su dormitorio, vio cómo Zahra pegaba a Aria y la mandaba al balcón castigada. Horas después, ya entrada la noche, Behruz llegaba a casa. Kamran, que seguía sin pegar ojo, observó sus movimientos desde la ventana. Vio cómo encontraba a la niña tumbada en el suelo del balcón y la tomaba en brazos, acunándola con ternura para que cogiera otra vez el sueño. Kamran salió a hurtadillas de su piso. Se llevó la mochila escolar y los libros de texto para que nadie sospechara. Se las sabía todas. Discurrió por los callejones en silencio; sobre su cabeza colgaba el alumbrado que solía ver durante las festividades de Año Nuevo y la Ashura. Todavía no había llegado la Ashura, pero las luces ya estaban colocadas, a la espera. A primera hora de la mañana era cuando más tranquilo estaba el bazar. Antes de que el sol irrumpiera por las rendijas de las bóvedas del techo y los arcos de entrada a los pasillos flanqueados de puestos, la calma reinaba sobre las alfombras, los dulces y las alhajas guardadas en cajas fuertes bajo tierra. Kamran se detuvo debajo de una alfombra colgada e inspiró hondo. La alfombra medía más de seis metros de largo y estaba sujeta al techo con seis ganchos firmemente clavados en los ladrillos. Por un momento se le pasó por la cabeza que igual aquellos ladrillos los había puesto su padre, pero enseguida se acordó de que el bazar era mucho más antiguo. Tocó la alfombra. En algunas partes, sobre todo cerca del centro y en las esquinas, se palpaba la seda. Había otras muchas alfombras junto a ésta, todas colgadas de ganchos en el techo formando una primorosa hilera. En caso de terremoto, el bazar entero se vendría abajo. Imaginó la escena: miles de cadáveres bajo los escombros, bebés, madres y comerciantes pobres, muertos que dejaban atrás a sus familias hambrientas. Y allí estaría él también, pero vivo. Correría a prestar auxilio, retiraría como si fueran plumas los ladrillos que sepultaban a los heridos. Se encontraría con una chica muy hermosa, a la que tomaría de la mano y pondría a salvo. Oiría el llanto de una criatura. Escarbaría desesperado bajo ladrillos y cascotes, bajo alfombras gigantescas y pesadas como barcos, hasta dar con ella y le haría la respiración artificial. Por desgracia, la madre de la criatura habría fallecido, pero Kamran sabía que le estaría eternamente agradecida por haber salvado la vida de su hijo. Se sentó junto al puesto de alfombras, en el peldaño de adobe, y entrevió algo de luz al fondo del pasillo. Empezaba a entrar el sol, pero no podía dar ni un paso de lo cansado que estaba y se quedó dormido allí mismo. Lo despertó el ruido de cadenas y candados: estaban abriendo las tiendas. Se oían voces e indicaciones para la recogida de mercancías. Algunos comerciantes rezongaban malhumorados con sus vecinos de tienda. —Dile al mastuerzo de tu jefe que me pague lo que me debe —oyó que decía uno. El tipo pasaba por su lado una y otra vez, entrando y saliendo de la tienda. —¿Y tú, niño, qué coño haces durmiendo delante de mi tienda? —dijo el hombre—. Largo de aquí ahora mismo. Kamran lo miró de arriba abajo. Era un tipo corpulento. Delante de su tienda había varias alfombras enrolladas que se alzaban como columnas. Cargó con dos de ellas a hombros y entró en la tienda. —¿Necesita ayuda? —preguntó Kamran. El tendero se echó a reír. —¿Tú, ayudarme a mí? ¿A qué? ¿A limpiarme el culo? —Traiga, déjeme que le ayude. Kamran agarró el extremo de una de las alfombras que llevaba a hombros. —Y una mierda me vas a ayudar. El hombre se volvió con brusquedad y le dio a Kamran con la alfombra enrollada en la cara. Kamran se cayó al suelo, pero se puso en pie rápidamente e intentó levantar otra de las alfombras que aguardaban en la entrada. —Puedo ayudarle —insistió. —Deja eso ahí, mocoso —dijo el hombre y, tras apartar a Kamran de un empujón, levantó él mismo la alfombra—. ¿Qué quieres, dinero? —Quiero trabajar —respondió Kamran—. Mi padre se ha quedado sin trabajo. Necesitamos mucha leche para mi hermanita. —Pues aquí no puedes trabajar —dijo el hombre—. Si ni siquiera eres capaz de levantar una piedra todavía. Agarró la mochila de Kamran y la arrojó al pasillo. Luego entró en su tienda y cerró la puerta. Tres puestos más allá había un local en el que vendían dulces y golosinas. No sólo persas, sino estadounidenses también. Kamran lo dedujo por el alegre colorido de las cajas y el tipo de rotulación. —Pues estás equivocado —le dijo el dueño del puesto cuando Kamran le señaló las cajas—. Ésta es alemana, y ésta holandesa. Ésta es sueca o suiza, no sé. Dime cuánto dinero te ha dado tu madre y te diré lo que puedes comprar. —No tengo dinero —dijo Kamran—. Mi padre ha perdido los dedos, y yo me he puesto a trabajar, pero... El vendedor, que acababa de abrirle una caja de caramelos, la cerró de golpe y la puso a un lado. —Vete, hijo —le ordenó, aunque de buenos modos—. Yo no contrato a niños. Pero ¿sabes qué hacía yo de pequeño? Cogía moras blancas secas y se las vendía al primero que pasaba por medio rial. Así me gané la vida durante un tiempo. Luego bajaba al vertedero y buscaba relojes. No te imaginas la de cosas que uno se llega a encontrar. Llevaba los relojes a los joyeros que sabían arreglarlos y luego los revendía por ahí. La gente ni se daba cuenta de que eran usados. Pero si no quieres dedicarte a eso, ve a hablar con ese vendedor de abalorios de ahí, el del puesto de la esquina. Kamran enfiló el pasillo hacia el lugar que le había indicado el vendedor de golosinas y pasó despacio por delante de cinco puestos. Ya conocía al vendedor de abalorios. Unos meses antes el hombre lo había contratado para que le barriera la tienda antes y después de clase. Al llegar a la esquina, dejó a un lado una tienda de velos y, junto a ésta, otra en la que vendían unas grandes láminas de papel con imágenes de hombres con gorras y otros con armas colgando del cinturón. Kamran se detuvo delante de un puesto minúsculo, la mitad del tamaño de los demás. En la cortina que colgaba en el umbral ponía: MOHRÉ-FORUSH, VENTA DE ABALORIOS, escrito con cuentas de colores de diversas formas y tamaños. Kamran entró en el local. En las paredes había fotos de niñas que lucían pulseras y collares de cuentas, y de cuentas ensartadas con forma de animales y casas. Detrás del mostrador se alzaba un fornido barbudo sin un pelo en la cabeza. Estaba concentrado haciendo algo y sudaba profusamente. —Llegas tarde —dijo el tendero sin levantar la vista—. Una y no más. —He estado muy ocupado —se disculpó Kamran—. Mi hermana necesita leche. He estado buscando leche. —Pues la buscas en tus ratos libres —replicó el tendero—. A ver, ¿sabes qué estoy haciendo? —No —respondió Kamran con un atisbo de esperanza e ilusión. —Pues ven y echa un vistazo. Kamran rodeó el mostrador. Sabía lo que esa invitación significaba. Tras meses de recibir calderilla como pago y barrer la tienda a todas horas, el vendedor de abalorios estaba a punto de cambiar la vida de Kamran. El hombre le acercó las cuentas para que las viera bien. —Hay alrededor de un centenar de cuentas en esa caja. Vas cogiendo una por una en su debido orden, primero la azul, después la verde, después la blanca, después la roja, las ensartas aquí, haces un nudo y listo. Pan comido. Pero tienes que ser rápido. ¿Entendido? —Sí —respondió Kamran. Pero ya conocía el procedimiento. Había observado atentamente a aquel hombre mientras ensartaba pulseras y collares. Algunas noches, cuando el tendero echaba el cierre al puesto, Kamran entraba a hurtadillas y se ponía a hacer pulsera tras pulsera a escondidas para practicar. —Una vez que tengas todas las cuentas ensartadas, le haces la lazada. Hay que hacerle cuatro lazadas, así queda como una especie de flor en el centro del collar. ¿Entendido? —Sí —respondió Kamran con el corazón acelerado. —¿Ves mis manos? —El tendero abrió la palma de la mano derecha—. Las tengo grandes. Y los dedos gordos. Si terminas un collar de estos en cinco minutos, te pago un tomán más al día. Las pulseras se hacen más rápido, pero se pagan peor que otros abalorios. Cuantas más hagas, más cobras. ¿Entendido? Kamran asintió con la cabeza. Aquella noche, corrió a casa con el sobresueldo que se había sacado y lo embutió en la funda de la almohada. Al menos de momento no tendría que ir por el bazar mendigando otros trabajos. Entró en el cuarto de estar. Su padre se había quedado dormido en el sofá. La infección se le había extendido por todo el cuerpo y tenía la tez amarillenta. A veces no se le entendía cuando hablaba. Le dio un beso en la frente y luego entró en la cocina. Su madre estaba preparando halva para la Ashura. Sobre la mesa había veinte cuencos dispuestos en hilera. —Llévaselos a los vecinos —dijo—. Empieza por los más pobres. A la madre de la bastarda le das dos, así la bastarda no tendrá que pudrirse en el infierno. —Se llama Aria —replicó Kamran. —Calla y lávate la boca. Te tengo dicho que no pronuncies ese nombre en esta casa. Kamran cargó con todos los cuencos que pudo y salió a la calle con ellos. Se oían los tambores y los primeros acordes musicales. Los hombres ya estaban practicando para la Ashura. Había gente vestida de negro de la cabeza a los pies, y algunos lloraban y lanzaban al aire sus alaridos. Kamran repartió las viandas entre sus vecinos y se reservó la casa de Aria para el final. Pero cuando, ya de regreso, fue a casa de los Bakhtiar, se detuvo delante de la puerta. Dentro se oía a Zahra, gritando a la niña una vez más. Kamran dejó la bandeja en el suelo, cogió los dos cuencos que le quedaban por repartir y se dirigió al cerezo. Con una sola mano libre, trepó mal que bien por el tronco. Se apostó sobre una rama bien gruesa y dejó los cuencos allí. Luego se comería la halva con Aria, los dos solos, pensó, cuando no hubiera nadie alrededor que la llamara «bastarda» y ningún mostrenco le diera voces a él. Avanzó reptando sobre la rama todo lo lejos que pudo, metió la mano en el bolsillo y sacó una de las pulseras que había hecho durante el día. Era de color blanco y en las cuentas Kamran había pintado el nombre de Aria. La arrojó dentro del balcón, al rincón donde ella solía dormir. Luego bajó del árbol de un salto, corrió a su habitación y se vistió de negro. 4 Cuando Behruz no estaba en casa, Zahra perdía los estribos y Aria obedecía sus órdenes a pie juntillas. Se pasaba la mayor parte del tiempo haciendo la colada. Cada día esperaba con ilusión la llegada de Kamran. Últimamente se había fijado en que llegaba a casa sucio, con las manos llenas de barro. —¿En la escuela no te hacen lavarte las manos? —le preguntó. Kamran no le había contado que había dejado de ir a la escuela. Estaba colgado del cerezo, tratando de hallar una respuesta a la pregunta de su amiga, cuando oyó que Zahra la llamaba a voz en grito. —¡Aria, ve a por pan! ¡No has pegado golpe en todo el día! —¿Te ha tomado por un perro o qué? —dijo Kamran mientras intentaba saltar de una rama a otra. —Creo que a Zahra le gustan los perros. —Ésa está loca. Los perros son la cosa más asquerosa que hay. —¿Quién ha dicho eso? —El Profeta lo ha dicho, la paz sea con él. Kamran estaba colgado de una rama gruesa. —El Profeta es tonto. —¡Calla la boca! —exclamó Kamran—. Mira, por ahí viene Godzilla. Zahra avanzaba hacia ellos blandiendo un palo. La niña empezó a deslizarse tronco abajo. —¿No te he dicho que vayas a por pan? ¿Qué pasa, estás sorda o qué? —Estábamos hablando —replicó ella. —Los niños lo que tienen que hacer es callar, no hablar. Zahra intentó pegarle otra vez, pero Aria era rápida y ya había llegado a la puerta de casa. Se volvió y saludó con la mano a Kamran. —¡Adiós! Kamran se lo devolvió, agarrado a la rama con el otro brazo. Todavía tenía las manos doloridas de pasar cuentas en la tienda. Zahra le arrojó un puñado de billetes. —Ten, ve a comprar pan. Aria andaba a paso rápido. Las sandalias, que ya estaban destrozadas y le quedaban demasiado grandes, se le salían cada dos por tres. Pasó junto a unas viviendas viejas de ladrillo y piedra, tan viejas que sus inquilinos habían colocado cartones en las ventanas en lugar de cristales. Algunos incluso habían apilado los cartones a modo de tejado. La calle empezó a llenarse de gente. «¡Apártate!», gritó alguien. Era un anciano que iba andando detrás de ella. El viejo le dio un empujón. Poco después, no había forma de dar un paso. Por el aroma a pistachos y almendras tostados sabía que el bazar tenía que estar por allí cerca, de manera que la panadería no debía de andar lejos tampoco. Le llegó una tufarada a hígado ahumado y brasas de carbón procedente de los puestos ambulantes instalados a lo largo de la calzada. En los muros del bazar que daban a la calle colgaban hileras de alfombras. Las baratas siempre se exponían en el exterior. Bajo la bóveda del bazar todo sería más refinado. «¡Hígado! ¡Pistachos! ¡Almendras!», vociferaban a su alrededor. «¡Aparta, niña!», le gritó una mujer tapada con el velo. Aria se alejó corriendo, en dirección a la boca del bazar. Las hileras de alfombras persas que colgaban del techo entorpecían la visión. Pasó a toda velocidad por debajo de una, luego de otra y otra, apartando cada una de ellas con fuertes manotazos. Los flecos de las alfombras le rozaban el pelo, sucio y enredado. «¡Niña! ¿Se puede saber qué haces?», le gritó uno de los comerciantes. Hablaba con un acento extraño, por lo que Aria supuso que sería uno de aquellos turcos que acudían de las provincias. Luego la vio otro tendero más, y los dos se lanzaron en su persecución. Pero la altura les impedía agacharse por debajo de las alfombras, y Aria escapó de ellos entre risas. Al otro lado de las alfombras, se encontró ante un pasillo de tiendas y puestos ambulantes que parecía no tener fin. Intentó distinguir hasta dónde alcanzaba, aunque parecía interminable. Le llegó olor a kebabs y vio a un hombre inclinado sobre una parrilla, que avivaba las brasas para que la carne se asara más rápido agitando un trozo de cartón sobre ellas. La niña se volvió en dirección a la panadería, pero le propinaron otro empujón y esta vez fue a parar al suelo. Los billetes que le había dado Zahra se le cayeron del bolsillo. El hombre que la había empujado la ayudó a levantarse, pero cuando Aria se agachó para recoger los billetes, ya habían volado. Escrutó las caras que la rodeaban, saltando con la mirada de un vendedor a otro. Escudriñó a la clientela y se fijó en las manos, por si veía a alguien con billetes estrujados en el puño. Pero, por lo visto, había volado todo, todo el dinero que Zahra le había dado. Hizo esfuerzos por no llorar, pero se le saltaron las lágrimas. —¿Qué pasa, hija? —le preguntó una señora. La señora le limpió la cara con el velo y luego se alejó deprisa y corriendo. ¿Cómo la castigaría Zahra esta vez? Aturdida y asustada, Aria se quedó deambulando por el bazar hasta que se hizo de noche y la mayoría de las tiendas había echado el cierre. Luego enfiló por fin de vuelta hacia el sur. Cada vez que pasaba por un puesto ambulante le llegaba el aroma a pan recién hecho. Pasó junto al local de un zapatero remendón y una herrería, hasta que, al volver la esquina, vio la panadería. Dentro, un joven larguirucho con el cuello moreno estaba amasando harina. Aria lo vio levantar la masa con una mano y echarla en el horno encastrado en la pared. —Está cerrado —dijo el joven panadero, con acento del sur de Teherán. —No hay ningún letrero donde ponga que está cerrado —replicó la ella. —¿Estás sorda? —dijo el panadero. —He dicho que no he visto ningún letrero. —Aria miró los panes apilados frente a ella—. ¿Puedo coger un poco de pan y te pago luego? El joven dio una voz en dirección a la trastienda. —¡Ladrona, alto ahí! ¡Señor Karimi! ¡Al ladrón, al ladrón! Asgar Karimi salió corriendo de la trastienda. —¡Muchacho, armas más escándalo que dos burros empalmados! —La tonta de la niña esa se ha largado con un pan —dijo el chico. —¿Esa niña tonta que está ahí delante? —le preguntó el panadero señalando a Aria. El muchacho se quedó mirando al anciano. —¿Puedo coger un pan y le pago luego? —preguntó Aria. —¿Desde cuándo se fía aquí? —dijo el señor Karimi. —Es que me he quedado sin dinero. Me lo ha robado alguien del bazar. —Mentirosa —masculló el chico. —Calla —le dijo el panadero—. Voy a tener que decirle a mi mujer que te arranque la lengua de un bocado. —Bueno, aunque me diga que no, me lo llevaré igual... —replicó Aria —. Pero volveré para pagarle. —Entonces llamaré a la policía. Y te pillarán —dijo Karimi, que de pronto la escrutaba con curiosidad. Aria se acercó lentamente a una pila de pan barbarí que el panadero había horneado aquella misma mañana. —Esos panes están reservados —le advirtió, ahora en un tono más suave—. Son para una clienta que pasará a recogerlos mañana. Karimi puso una mano delante de su empleado. Cuando la niña alargó el brazo y arrambló con el pan, lo empujó hacia atrás y lo retuvo. Aria salió de allí corriendo con todas sus fuerzas. Karimi la dejó escapar y luego mandó al chico a su casa. Mientras apagaba las luces de la panadería, el anciano tenía la certeza de que había adivinado quién era aquella chiquilla pelirroja. Detrás de una vieja tapia de ladrillo, a kilómetro y medio de la panadería, Aria le dio unos bocados al pan y luego cayó en la cuenta de que más valía dejar algo para Zahra. Quizá así el castigo no fuera tan severo. Mientras guardaba el pan, que al ser plano y rectangular podía doblarse igual que los repartidores de prensa doblaban los periódicos, oyó unas pisadas. Vio la figura de un hombre que se acercaba; entraba y salía de las sombras al pasar bajo las farolas de la calle. En un primer momento, la niña se asustó, pero luego creyó ver algo en sus andares, en su forma de moverse, que le resultaba familiar. Cuando el hombre por fin entró directamente en un haz de luz, se le cortó el aliento: era su padre. Quiso gritar su nombre, pero tuvo un presentimiento y se agazapó detrás de un coche aparcado junto a la carretera. Vio que su padre daba una honda calada al cigarrillo y miraba a un lado y a otro de la calle antes de cruzar. Pisaba con fuerza, haciendo crujir la gravilla bajo los gruesos tacones de sus zapatos recién lustrados. Aria recordó entonces haber oído decir a su padre que el ejército le había enseñado tres cosas: a planchar, a lustrarse los zapatos y a tragarse de golpe el dolor. Cuando Behruz ya había llegado al otro lado de la calle y bajaba por la acera, ella siguió sus pasos. Al cabo de un kilómetro y medio esos pasos la devolvieron a su lugar de partida: los alrededores de la panadería. Durante el camino quiso llamarlo varias veces para que la aupara y la abrazara y la llevara a casa, para que le contara una historia, quizá la del león y el cordero en Persépolis o la del Árbol de los huérfanos allá en el cielo. A lo mejor compartirían un poco de pan y su padre le diría que hacía bien desoyendo a Zahra porque no era buena. Y a lo mejor le diría que iba a llevársela de allí, que se la llevaría a un país donde todo el mundo era bueno, donde no había Zahras, sólo niños de cuello atezado con los que treparía a los melocotoneros y los cerezos. A lo mejor le prometería que no la castigarían y que cuidaría de ella el resto de su vida. Pero Aria se mantuvo a distancia, porque quizá su padre estaba haciendo algo que ella no debía saber, y si descubría que lo sabía, estaba convencida de que la odiaría igual que sus verdaderos padres debían de haberla odiado. Lo siguió acera abajo, doblaron por un callejón y luego cruzaron otra carretera. Allí, su padre se detuvo delante de una puerta y llamó tres veces. Alguien salió a abrir y estuvo hablando un rato. Luego la puerta se cerró y Behruz siguió su camino. No se detuvo en la casa de al lado, sino un par de puertas más allá. Allí se volvió a repetir la misma escena. Se abrió una puerta. Gracias a la tenue luz de la farola, Aria entrevió a una mujer. Una mujer mayor. La mujer dijo algo y le pareció que señalaba con el dedo calle abajo. Él volvió la cabeza hacia donde ella le indicaba y asintió un par de veces. La puerta se cerró. Behruz pasó de largo ante varias puertas. Desde el otro lado de la calle, oculta entre los coches aparcados, Aria seguía sus pasos. Su padre se detuvo ante otra puerta, llamó con los nudillos. Nadie le abrió. Llamó con los nudillos de nuevo. Entonces se encendió una luz pero, aun así, nadie salió a abrir. Behruz siguió adelante, llamando a puerta tras puerta. En algunas le abrían, en otras, no. Hasta que por fin se dio la vuelta, dispuesto a cruzar la calle. Aria se deslizó debajo de un coche para que no la viera. Desde allí sólo alcanzaba a ver los zapatos de su padre, que arrastraba los pies por la acera. Llevaba los zapatos de vestir, y en su cuero oscuro se reflejó un destello. De pronto cayó en la cuenta de que su padre se había puesto sus mejores galas, incluida una corbata que ella ignoraba que tuviera. Lo había visto vestido de uniforme y a veces con los pantalones negros y la camisa blanca que solía ponerse en sus días libres, pero nunca con corbata. Aria, que ya acusaba el cansancio, imaginó que se quedaba dormida debajo de aquel coche. Y tan pronto como la idea se le pasó por la cabeza, empezó a ocurrir. Logró mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente para ver que a su padre le abrían una última puerta: la de la panadería donde ella había robado antes aquel pan. «¿Puedo ayudarlo en algo?», oyó que le decía el panadero. «Sí, estoy buscando a una persona», respondió él. Cuando el ronroneo de un motor la despertó, casi estaba amaneciendo. Behruz hacía rato que se había ido de allí. Aria salió tambaleándose de su escondite ante la mirada horrorizada del conductor del vehículo, que juró por santa Fátima, por la hija del Profeta y por el santo imán Husseín. «¡Serás la niña predilecta de Satanás, tonta del bote!», exclamó airado mientras se alejaba en el coche. Aria se dio cuenta de que no había soltado el pan en toda la noche. Hambrienta de nuevo, arrancó un pedazo con los dientes y estuvo masticándolo durante todo el camino a casa. Cuando Zahra la vio, le dio un bofetón con el dorso de la mano. Después agarró una vara de cerezo que siempre tenía cerca y le atizó en las mejillas y el cuello. «¡Más te vale no soltar ese trozo de pan que te queda, porque no vas a comer otra cosa en una semana!», dijo a gritos. Luego la mandó castigada al balcón otra vez para que así los vecinos vieran lo demonio que era la niña. Aria se pasó el resto del día allí fuera acurrucada hasta que se quedó dormida. Cuando despertó a la mañana siguiente, se encontró una pulserita de cuentas junto a la cabeza. Todas las cuentas, salvo cuatro, eran de color blanco. En las otras cuatro había unas letras pintadas. Cuatro imágenes incomprensibles. Si hubiera sabido leer, habría reconocido su nombre. 5 Después de deambular por la ciudad, Behruz no se fue a su casa. Regresó al campamento de la montaña. Tenía que estar allí todos los viernes para bajar en el camión a los reclutas, que así podían asistir a las plegarias del viernes en las mezquitas de la ciudad. Allí se les sumaría el regimiento asentado en la capital. El cuartel principal se encontraba en el centro, junto al parque de Lalé, y los regimientos se turnaban cada temporada para que los soldados corrieran por los montes o subieran y bajaran sus laderas respirando el aire frío, por si algún día el destino los obligaba a librar una batalla en la montaña. Behruz no había vuelto a ver a Ramin desde aquella noche juntos en la tienda, pero allí estaba en ese momento, sentado a su lado en el camión. Detrás de ellos, apretujados en la parte trasera, iban otros veinte soldados, muchachos jóvenes que de vez en cuando se encontraban con la mirada de Behruz en el retrovisor. —Estás muy callado —dijo Ramin y le puso la mano encima cuando cambió de marcha. Behruz la levantó bruscamente y lo golpeó sin querer en la mejilla derecha. Era consciente de que cualquiera de ellos podía verlos por la abertura cuadrada que separaba la trasera del camión de los asientos delanteros. —Ten cuidado —dijo Ramin con ligereza—. Pensarán que somos amantes. Durante el resto del trayecto no volvieron a dirigirse la palabra. En la mezquita, el mulá habló de la naturaleza. En particular sobre una bandada de gorriones que había visto en el transcurso de un viaje al Caspio, entre ellos un polluelo que se había estrellado contra el parabrisas de un vehículo mientras volaba. «La muerte llega por voluntad de Dios —afirmó el mulá—. Y, de hecho, si ese polluelo encontró la muerte, fue por culpa suya: había tomado un curso que no debía, así que era mejor que muriese, porque con ese rumbo erróneo estaba apartando del buen camino a la bandada...» Ramin se abstrajo de las palabras del mulá y se volvió hacia Behruz, que había intentado en vano sentarse lejos de él. Su amigo lo había seguido y se había sentado a su lado. —Ese mulá es un títere —le susurró Ramin—. Sé exactamente lo que dirá a continuación. —Y puso voz de barítono—: «No os apartéis del buen camino, hijos míos, porque si os pegan un tiro en la cabeza no será culpa del sah ni de la SAVAK.» El mulá prosiguió: «Así que no os apartéis del camino elegido por Dios, hijos míos, y si os sobreviene una desgracia no lo maldigáis a Él por impartir su castigo, pues en verdad Él, el que todo lo sabe, el misericordioso, nos ha dado sus mandamientos, y sus mandamientos hemos de cumplir.» —Más o menos —dijo Ramin. —Calla la boca —masculló Behruz, pero no pudo evitar una sonrisa. No había lugar más propicio a la hilaridad que el más sagrado. Behruz siempre lo había creído así. Ya de niño se le escapaba la risa en las mezquitas. Su padre, un gran bajtiari por el que corría sangre de gitanos persas, le soltaba collejas una y otra vez, con el rostro encendido por el sonrojo que le provocaba la frivolidad de su hijo. Fue en aquellos viernes, en aquellas mezquitas, cuando su padre empezó a dudar de él, pensó Behruz, y cuando se sembró la semilla de su futuro matrimonio con Zahra. «Todo es porque tu madre murió antes de que supieras andar, ¿verdad?», solía decir su padre, y le soltaba otra colleja. «¿Intentas ser la mujer que nunca hubo en esta casa?» Pero los amigos y hermanos de su padre justificaban las humoradas de su hijo y sus maneras delicadas diciendo que eran producto del nuevo Teherán, con sus monarcas ostentosos y sus coches occidentales. Aunque no por eso terminaron las palizas, destinadas a hacer de él un hombre cuanto antes. Y las visitas a las mezquitas fueron en aumento. Ramin arrugó la frente, fingiendo estar absorto en las palabras del mulá. —Para ya —le dijo Behruz de nuevo, intentando mostrar severidad. —Eres tú quien quiere leer esos libros prohibidos. Este tipo es uno de esos mulás infames que repiten como loros lo que la SAVAK les dice. Son todos unos cerdos, pero éste todavía más. Behruz evitó su mirada. —No serás un beato, ¿verdad? —susurró Ramin. Sus cuchicheos habían llamado la atención de algunos soldados. —Beato, beato... —repitió tirándole de la camisa. Pero Behruz hizo caso omiso, sacó un bloc del bolsillo y se puso a garabatear, pensando que si había algún agente secreto en la sala, lo verían como a un simple chófer que tomaba buena nota de las palabras de un sabio mulá. En las siguientes visitas a la mezquita, Behruz hizo de ello una rutina y simuló que era el alumno aplicado entre una caterva de soldados imberbes. Tras varias semanas repitiendo la misma jugada, Ramin se acercó a su oído y susurró: —Si un día te pilla la lleno de garabatos? SAVAK, ¿qué crees que dirá cuando vea un bloc —Nada, mi capitán, les diré que mi letra es así. —Entonces te pedirán que les expliques qué lógica tiene. Y como no sabrá usted por dónde salir, teniente, lo acusarán de ser un espía comunista y de estar usando su propio código cifrado. —Yo no soy tenie... —Da igual que lo seas o no. Te harán pasar por lo que les dé la gana, lo que más les convenga. Ven a mi tienda esta noche. Ya va siendo hora de que te enseñe a escribir. Aquella noche, Behruz dudó. Dudó durante tan largo rato que finalmente Ramin se cansó y fue a buscarlo él mismo. Se lo encontró en la trasera del camión, fumando una pipa de opio. —Que no te pille nadie con eso. Van a ilegalizarlo. Behruz cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. —Ven conmigo —dijo Ramin. Él lo siguió. El efecto del opio le nublaba la visión, y si bien era consciente de dónde estaba, el sonido de los soldados que reían mientras hacían trampas en el juego, mientras entrechocaban las tazas de té y llenaban el aire de la montaña con el humo de sus cigarrillos, esos mismos soldados que dibujaban formas femeninas en la tierra y fantaseaban con el día en que regresarían a sus aldeas y dejarían de jugar a las milicias de pega para el sah, Behruz tuvo la sensación de que nada de todo aquello era real, y que lo que oía y veía bajo los efectos del opio era un sueño que se disipaba tan rápido como el humo. Sintió que estaba a punto de llorar. A medio camino de la tienda de Ramin, se paró en seco. —Tengo que hablarte de mi hija —dijo—. Me llegó como por arte de magia, pero a veces tengo miedo. Tengo miedo de que no sea real. De que sea un espejismo, un reflejo en un estanque que confundí con una niña. Ramin se había detenido sobre un cerco de hierba húmeda. Lo escuchó con atención. Luego le tendió la mano. —Ven —le dijo. Y Behruz tomó la suya. Cuando aprendió a conducir, nadie le mencionó los peligros del invierno: las ruedas que se atascaban o las carreteras cortadas por los desprendimientos de rocas debido al peso de la nieve. Cuando al mundo se le suman cosas, pensó Behruz, uno tiene que estar seguro de que el mundo puede sostenerlas. Cuando Zahra se sumó a su mundo, su vida estuvo a punto de desmoronarse con el peso. «Todos somos pecadores —le había dicho su padre—. Cierto, tiene un hijo. Es madre soltera. Dios ha querido que así sea. Pero tú... tú tienes que ser un hombre, hijo mío. Defiéndela. Sálvala. Haz lo que haría un hombre.» Zahra era una prima lejana a quien cierta familia para la que trabajaba había abandonado a su suerte después de que fuera violada. El caso había llegado hasta su padre gracias a los rumores familiares. El día en que éste decidió que se casaran, Behruz se dio veinte puñetazos en el pecho, otros tantos en la cabeza y contra la pared. Si al menos hubiera intentado tener relaciones con otras chicas... Pero nunca había sido capaz. Nunca lo había intentado con nadie, ni mujer ni hombre. Siempre lo había perseguido la vergüenza. Al final, sin embargo, se dejó convencer por lástima. Ningún hombre habría aceptado como esposa a una pecadora de treinta y seis años. Él había salvado a Zahra. Dios lo había querido así. Esa noche, mientras conducía bajo la nieve, Behruz tuvo la impresión de que llevaba días y días al volante. Hacía tres semanas que no dormía en su cama, junto a Zahra, percibiendo su odio. Todo ese tiempo había tenido que soportar la superficie cuarteada de búnkeres y literas cubiertas con finas capas de espuma. Una experiencia nada agradable, ni siquiera en compañía de Ramin. Y tampoco pensaba volver a dormir allí esa noche. Intentó sacudirse el dolor de las manos. Las tenía doloridas desde hacía rato, aun así agarraba firmemente el volante para no perder el control del camión. No era fácil bajar las laderas de la montaña con un vehículo tan pesado como aquél. Atrás quedaban las largas caminatas de otra época, el deslumbramiento ante la visión de la ciudad. Desde el golpe de Estado, no sólo las caminatas habían quedado relegadas al pasado, también su concepción del mundo había cambiado. Era como si le hubieran arrancado una flor de dentro. Habían transcurrido cinco años, y ya nadie mencionaba la «súbita detención» del primer ministro. Nadie salvo Ramin. —¿Sabes qué te digo? Que se lo tenía merecido. Mosadeq me refiero — le había dicho Ramin en una ocasión—. Si hubiera cooperado con los rusos, otro gallo nos cantaría ahora. El muy terco. —Pero... ¿los rusos no hacen soviético a todo el mundo? —contestó Behruz titubeante. ¿Qué sabía él de esas cosas? Aun así, prosiguió—: Entonces todos dejaríamos de ser persas o kurdos o turcos. O gitanos. Yo creía que... —No has leído los libros. ¿Tú qué sabes? —lo interrumpió Ramin alterado. Behruz solía replegarse en sí mismo cuando lo llamaban a capítulo. A partir de aquel día, no volvería a hablar de política con él. Siguió conduciendo. La última vez que había ido a casa se había encontrado a Aria en el balcón. Zahra la había castigado de nuevo. Behruz la había cogido en brazos y acunado hasta dormirla, y luego había caído dormido él. A la mañana siguiente la había llevado al parque de Lalé y había reparado alarmado en que la niña estaba tan delgada que podía pasar entre las rejas de la puerta de entrada a los jardines. Esta vez, tenía un plan. Ramin le había hecho prometer que lo llevaría a cabo. Cuando llegó a casa, de madrugada, se encontró a Aria dormida en los peldaños de la entrada. Zahra no estaba en casa. Despertó a la niña con delicadeza, la llevó en brazos al camión y emprendió el viaje de regreso al cuartel con ella. A partir de ese momento viviría allí. Lejos de Zahra. El trayecto era largo, y Aria durmió durante todo el camino. Behruz la miró de refilón y vio con impotencia los hematomas del brazo. Se fijó en la fuerza con la que se aferraba a su muñeca y en aquellas seis pulseritas que llevaba en las muñecas; se preguntó de dónde las habría sacado. Su mente se desbocaba, saltaba obstáculos y sobrevolaba vastas extensiones de campos. Cuando llegaron al pie de la montaña, también cubierto de nieve, Behruz paró el camión y sacó a Aria en brazos. Era invierno y no quería arriesgarse a subir conduciendo por las laderas de Darband en plena noche. Harían el resto del trayecto a pie. Cargó a cuestas con la niña todo el rato que pudo, luego la dejó en el suelo, y siguieron camino andando, los dos de la mano; Aria, adormilada, subía con cuidado ladera arriba, pisando los montones de pedruscos y tierra que conformaban el sendero. Si continuaban por la misma senda, pensó Behruz, llegarían al monte Damavand, a muchos kilómetros de distancia de la ciudad. Y andando, andando podrían cruzar a territorio ruso y escapar de aquel infierno. ¿Cómo sería andar y andar sin detenerse nunca? ¿Lo echaría alguien de menos en Teherán? ¿Hasta dónde podría llevar a su hijita? ¿A qué mundos la ayudaría a trasladarse? En Darband, se encontraron ante una encrucijada de caminos. Uno conducía a rutas de senderismo y pequeños merenderos en las laderas de la montaña. Otro llevaba a los campamentos militares y otro al Kremlin. —¿Bobó? Dime: ¿siempre haces todo este camino andando? —musitó Aria. Seguía medio dormida aún. —Sí. —¿Vamos a tu trabajo? —Sí —respondió Behruz. —¿Y en tu trabajo qué haces? —Soy chófer. Ya te lo he dicho otras veces. —¿Llevas a los soldados en tu camión? ¿Me lo cuentas otra vez desde el principio? ¿Me cuentas ese cuento? —le dijo Aria apretándose contra él. —Sí. Los llevo de una base a otra, a veces los bajo a la ciudad y luego los vuelvo a subir, otras veces los acompaño a sitios o les hago recados. —Por eso estás fuera de casa tanto tiempo, ¿no? —Sí. —Por eso me tengo que quedar sola con Zahra, ¿no? —Sí. Aria dio un traspié y no se cayó de milagro gracias a Behruz, que tiró de ella sujetándola por el brazo, lleno de hematomas. La niña no se quejó. Debajo de ella, una mezcla de sedimento y nieve se había desintegrado y resbalaba hacia la base de la montaña. La pendiente no era muy pronunciada, pero Aria todavía era pequeña. —Bobó, ¿Zahra me odia? —No lo sé. A veces creo que se odia a sí misma. Y seguro que todavía más desde que se había casado con él, pensó él, pero no lo dijo. Llegaron a una colina. La hierba asomaba entre la nieve derretida. El sol estaba a punto de salir. Una estrecha pista de tierra, ya seca, serpenteaba hacia la cima. Era el camino que llevaba al cuartel. Alguien llamó a Behruz desde lo alto. —¿Bakhtiar? ¿Eres tú? Era Ramin, que los estaba esperando. Apareció entre la maleza. Aria se escondió detrás de las piernas de su padre. —Ésta es mi hija, Aria. Behruz intercambió una sonrisa con el joven capitán y éste se agachó para ponerse a la altura de la niña. Al sonreír se le marcaron los hoyuelos. —¿Aria? Es nombre de chico, ¿no? ¿Le has puesto nombre de chico a tu hija? Encantado de conocerte, Aria —dijo estrechándole la mano. —No es un nombre de chico. Se lo puse por una canción. Un aria es un tipo de canción. —¿Una canción? —Una canción cualquiera. —¿Es una palabra latina? —preguntó el joven guiñándole el ojo a la niña. —Yo no sé de esas cosas, señor Ramin —respondió ella tímidamente. Behruz se agachó para ponerse también a la altura de Aria. —Esta noche subo con el camión a Mashhad. Ramin cuidará de ti. —Se puso en pie y miró a su amigo—. Tengo que irme. El joven asintió con la cabeza y Behruz abrazó a Aria. —Habré vuelto antes de que amanezca —le dijo a la niña—. Estarás bien cuidada. A última hora de la mañana, Behruz no había regresado todavía. Aquella noche Aria había dormido en la tienda de Ramin, pero cuando despertó, estaba sola. Se imaginó que los dos debían de haber continuado montaña arriba sin ella —divisaba el humo de las fogatas a no mucha distancia— y decidió seguirles los pasos. Su campamento se había desplazado a orillas de Darband, cerca de Tochal, la primera montaña de la cordillera de Elburz. Desde allí, si los soldados continuaban andando llegarían al monte Damavand. Eso le había dicho su Bobó. Al poco de haberse puesto en marcha para reunirse con ellos, Aria perdió un zapato. Paso a paso, ascendió por la ladera, con la mano haciendo de visera para protegerse del sol. Al cabo, perdió la noción del tiempo, ya no sabía cuánto rato llevaba andando. Se detuvo para tumbarse a descansar, pero el suelo ardía de tal modo que se puso en cuclillas y cerró los ojos. Los abrió enseguida, temerosa de perder el rastro del humo de los soldados en lo alto. Al levantarse para reemprender la ruta, reparó en que la tierra rojiza le había manchado el vestido blanco. Tenía heridas abiertas en los pies y entre los dedos piedras y arenilla. Se agachó para limpiárselos y se frotó cuidadosamente entre dedo y dedo. El aire había empezado a refrescar y se estaba levantando el viento. Aria consideró su situación. Behruz había dicho que estaría de vuelta por la mañana, pero no había llegado. Y Ramin había prometido que cuidaría de ella, pero también se había marchado. Entonces, a lo lejos, vio a una persona que corría hacia ella. —¡¿Has subido sola hasta aquí?! —gritó Ramin. Bajaba hacia ella acompañado de otro soldado. —¿Eso es sangre? —dijo el otro soldado señalando los pies de Aria. Ella no respondió. Lo miró y cayó al suelo rodando tres metros ladera abajo. Aria despertó en una habitación en penumbra oyendo las voces graves y profundas de dos desconocidos. Al principio no captó de qué hablaban. O sí lo captó, pero no comprendía qué querían decir. Uno de ellos advirtió que la niña había abierto los ojos. —Se ha despertado —dijo. —Voy a por él —contestó su compañero. Behruz entró en la tienda con los ojos llorosos. Aria estaba avergonzada; se sentía culpable de su llanto. —Tienes poco tiempo —le dijo uno de los hombres—. No puede quedarse aquí. —Lo sé —contestó él. Ella se incorporó y Behruz la estrechó entre sus brazos. —¿Por qué lo has hecho? —le preguntó agarrándole la cara con ambas manos. —Es que no llegabas. Y todo el mundo se había marchado. Se oyó un ruido en la puerta de la tienda. Era Ramin. —Si quieres la bajo a casa —dijo—. La llevaré a cuestas. Behruz no lo miró. —Puedo volver sola —dijo Aria, que se notaba la cara quemada por el sol y los labios agrietados. Su amigo se inclinó hacia él. —Déjame que te explique —le dijo en voz baja—. Por favor. Déjame que te explique. La llevo a casa esta misma noche. Behruz se puso en pie bruscamente. Los otros dos hombres hicieron un aparte con él. —Ese chico anda metido en líos —dijo uno de ellos señalando con la cabeza a Ramin—. Creo que deberías saberlo. —¿Qué clase de líos? —Han subido unos oficiales al campamento. Venían buscándolo. Policías seguramente. —¿La SAVAK? —Eso creo —dijo el soldado. Behruz se fijó de pronto en la insignia con forma de ambulancia que lucía en el cuello del uniforme: era médico. —Sólo te decimos la verdad —intervino el otro—. Y deberías saber que la gente del pueblo empieza a pensar cosas raras. Nos han contado chismes de todo tipo sobre ése. Y sobre ti. Me da igual la situación que tengas en casa, pero no vuelvas a traer a la pequeña por aquí. Por su bien te lo digo. Behruz levantó a Aria con cuidado, se la cargó a la espalda y se adentró en la penumbra del atardecer. Ramin lo siguió y le ofreció un cigarrillo, pero él no lo aceptó. —Lo siento —dijo el joven—. Anoche me surgió un imprevisto. Me pediste un favor y te he decepcionado. —Yo también lo siento. Y también te mentí. Anoche no estuve en Mashhad. Estuve haciendo otra cosa. Ramin dio una calada al cigarrillo y exhaló el humo. —¿Qué cosa? —Buscando a alguien. —¿Lo has encontrado? —Todavía no. Se pasó la mano por el pelo canoso y se miró las palmas de las manos. ¿Desde cuándo las tenía tan ásperas? Lo ayudó a cargársela a cuestas y cruzó los brazos de la niña en torno al cuello de su amigo. Aria daba cabezadas de sueño. —La tengo bien sujeta —dijo Ramin en voz baja—. Deberías irte. ¿A Mashhad? —Esta vez, sí —dijo Behruz—. ¿Tienes la dirección que te di? —Sí. —Cuando veas a su madre, se pondrá hecha una energúmena. Le pegará, como te decía. Pero por el momento no se puede hacer nada. Una vez que la hayas dejado en casa y mi mujer te cierre la puerta, quédate un rato merodeando por allí, a ver qué oyes. A veces le pega en la cara. Por eso parece que tenga la nariz hinchada, pero lo que está es rota. —Dio unos toquecitos con el dedo en la nariz de Aria—. Pon el oído por si se le va la mano. Si crees que se le está yendo demasiado, entras y la sacas de allí. Si no, te vas y listo. Lo más seguro es que se conforme con darle un par de tortas. Estoy intentando dar con una solución. Ramin se detuvo y miró fijamente a Behruz. —¿De verdad? —Lo estoy intentando —repitió. Tras estas palabras, su amigo se alejó a paso rápido y desapareció en la noche. Él observó el blanco del vestido de Aria destellar en la oscuridad hasta que se desvaneció. Ramin podría perfectamente haber tomado un taxi. Tenía mil tomanes en el bolsillo y en el dormitorio de su casa miles más, guardados en una vieja caja de madera decorada con miniaturas persas. Y en el banco muchos miles más; ni siquiera sabía cuántos. Lo que sí sabía era que poseía la misma cantidad de culpa, miles y miles de billetes culpables que tan pronto lo sumían en la desidia como lo impulsaban a cambiar el mundo. No podía gastar aquel dinero porque cada tomán tenía su contrapeso en culpa. Ni siquiera podía comprarse ropa o refrescos. La sensación lo corroía especialmente cuando su padre lo llevaba al sastre y lo obligaba a hacerse un traje a medida. Mientras su padre pagaba la cuenta, Ramin apartaba la mirada. Y luego, durante el largo trayecto de vuelta a casa en el taxi, evitaba posar la vista en los mendigos con los que se cruzaban por el camino, cargados con sus hijos bajo el brazo por si la buena gente que viajaba en los taxis les dejaba caer un par de caramelos. Ni siquiera entonces, con aquella pobre niña dormida a su espalda con los brazos rodeándole el cuello y la carretera que se extendía hacia el sur de Teherán, se atrevió a parar un taxi. Iría a pie. Cada paso suponía una negación de la culpa, una compensación. Y cuanto más pesaba Aria a su espalda, mayor ligereza percibía en su propio cuerpo. Tenía la sensación de que podría flotar sobre la ciudad, planear sobre sus luces y olores, sobre su miseria y sus montañas. Ella durmió durante casi todo el trayecto. Tenía la cabeza apoyada en la nuca del joven y los brazos apretados en torno a su cuello. Pero cuando por fin despuntó la aurora con su tonalidad rojiza, Ramin no pudo evitar despertarla. —Mira, Aria. Mira el sol. La niña despertó de mala gana, abriendo poco a poco los ojos a la luz. —Parece como una cereza en el cielo —dijo. —Una cereza gigantesca —afirmó Ramin. Siguieron caminando otro trecho por los senderos serpenteantes de Darband, sintiendo el calor gradual de la mañana sobre la piel. —¿Y si te pones de pie sobre mis hombros? —bromeó él. —Estoy medio dormida. Y me tirarás. —Eres tan testaruda como yo. Venga, que será divertido, ya verás. —Me caeré. —Yo te cogeré si te caes. Aria dejó escapar un suspiro, cambió de postura en torno al cuello de él y siguió durmiendo. Media hora de caminata más tarde, Ramin recordó que se le había olvidado el agua. —¿Tienes sed? No tardaremos en llegar a la ciudad. Te compraré un refresco —dijo. —¿Puedo ir a tu casa? Ramin reflexionó antes de contestar. —Mi casa queda lejos —respondió—. ¿Qué tiene de malo la tuya? Pero él ya sabía qué tenía de malo, y además le había mentido. Su casa, la casa de su padre, estaba al norte de la ciudad, cerca de la montaña donde vivían los ricos, cerca de Niavarán, el palacio del sah. Su casa no quedaba lejos, ni mucho menos. —No quiero ir a mi casa —dijo ella. Ramin guardó silencio y se tragó la culpa el resto del camino. Discurrieron por las avenidas y travesías. De vez en cuando desembocaban en la calle Pahlevi y cruzaban entre la muchedumbre apretando el paso. Aria se quedó dormida de nuevo. Ramin empezaba a acusar dolor de espalda pero siguió adelante. Si otros sufrían, él también tenía que sufrir. Por fin entraron en la zona sur de la ciudad y pasaron por el bazar. Poco después, llegaron a la dirección que Behruz le había dado. Ramin se detuvo y aguardó un rato delante de la puerta. Pensaba en lo que Behruz le había contado acerca de aquella mujer que había al otro lado. Sentía los brazos de la niña en torno a su cuello y el ritmo pausado y regular de su respiración. No se vio capaz. Al volverse, sintió el temblor en las piernas y un dolor palpitante en la planta de los pies. Los tobillos le crujieron con el movimiento. Empecinado, enfiló hacia el norte bajo la mirada de las montañas que bordeaban la ciudad. Casi podía oírlas reír. Ramin llegó a su casa con Aria a cuestas. Esperó un momento en la acera de enfrente para cerciorarse de que no había nadie. No quería que sus padres lo vieran con ella, pero sabía que Belgaise y Bahram, la doncella y el mayordomo, muy probablemente estaban dentro. Cuando por fin entró en la casa, subió directo a su habitación y acostó a Aria, todavía dormida, en su cama. Se lo explicaría todo a Behruz cuando volvieran a verse. Se tumbó en el suelo, junto a la cama, e intentó dormir, pero el dolor en las piernas lo mantuvo desvelado. Había recorrido la ciudad de arriba abajo dos veces. Más de treinta kilómetros, calculó. La cabeza no dejaba de darle vueltas, y pensó que en sólo dos años ya habría terminado el servicio militar. Una vez concluido, quizá no volviera a ver a Behruz. Fantaseó con que le prendía fuego al uniforme. Él tenía muy claro lo que quería hacer. Poco a poco, iría cambiando las cosas desde dentro, de forma que algún día todo capitán y todo soldado desearan a su vez quemar el uniforme. Contempló los cuadros que colgaban de la pared. Los había pintado su padre. Su madre era la autora de algunos de los libros que tenía en la estantería y de muchos poemas que otros padres les cantaban a sus hijos. En los últimos cinco años, tanto su padre como su madre habían recibido amenazas de muerte. Algunas de desconocidos, pero otras de la policía secreta. A veces esa gente llamaba por teléfono a su casa y, cuando Ramin se ponía al auricular, una voz al otro lado le decía: «El cadáver de tu madre quedaría muy bien colgado en lo alto de la prisión de Qasr, ¿no crees?» Ramin les colgaba, pero aquellas voces no dejaban de llamar. Había épocas en que les daban una tregua de unos meses, pero en cuanto daba por hecho que todo había terminado volvían a las andadas. A veces dejaban un perro muerto delante de la puerta de su casa. A Ramin le traía sin cuidado. Algún día escribiría su propio libro, su propio manifiesto, y que los que querían verlo muerto describieran su cadáver como les viniera en gana. Ni ellos, ni tampoco sus padres, tendrían poder sobre él. Tenía el íntimo convencimiento de que había hecho bien llevando a Aria a su casa. Se quedó observándola mientras dormía, preguntándose qué estaría soñando. 6 Aria despertó en una cama extraña. Adormilada, agitó las seis pulseras que lucía en la muñeca por el gusto de oír el entrechocar de sus cuentas. De pronto recordó un sueño que había tenido, o creía haber tenido, sobre un niño que corría por los pasillos del bazar. Pero cuando intentaba visualizar su rostro, la imagen se le escapaba. Se dio la vuelta hacia el otro lado de la cama y recorrió la habitación con la mirada. Ramin estaba dormido en el suelo. Alarmada de pronto, saltó de la cama, se agachó junto a él y le zarandeó el brazo. —¿Qué hago aquí? —preguntó. Ramin abrió los ojos. En la voz de Aria había tanta severidad como en la de los generales que a veces lo castigaban. Aquella chiquilla haría un buen soldado, pensó mientras intentaba sacudirse de encima la modorra. —Tú no te andas con contemplaciones, ¿verdad? —Dijiste que me llevarías a casa. Él se incorporó. Tenía la espalda dolorida. Mentía quien dijera que dormir en el suelo era saludable. —Sí. Pero en tu casa está Zahra. ¿Quieres volver con ella? —Nunca haces lo que te piden que hagas —replicó ella—. ¿Dónde está mi muñeca? —Aquí. —Ramin se levantó entumecido, tiró del abrigo que había dejado colgado de un gancho en la puerta del dormitorio, rebuscó en el bolsillo y le tendió la muñeca—. ¿Cómo se llama? —Zahra. —Me refiero a la muñeca, no a tu madre. —La muñeca se llama Zahra —contestó Aria, y se lo quedó mirando de arriba abajo. —Ya. Ramin fue hacia la ventana y corrió las cortinas. Hacía sol, pero no calor. —Estarás mejor aquí que en tu casa. Belgaise te preparará el desayuno. Tenemos televisión. ¿Quieres verla? —Quiero irme a casa —le contestó Aria y se sentó en la cama—. Bobó se enfadará contigo otra vez. —Es muy probable —dijo Ramin—. Pero tú eres una niña, y yo sé mejor que una niña lo que te conviene. Te llevaré a tu casa. Mañana tengo que volver al trabajo. Pero he pensado que podrías descansar aquí unos días. —No necesito descansar. Ramin agarró una toalla. —Ven a lavarte la cara —dijo y la condujo al cuarto de baño. Se asearon juntos en el lavabo y él le dio un cepillo de dientes sin estrenar que encontró en el armario del baño. Belgaise siempre compraba cepillos de repuesto cuando iba a la tienda. Aria le dijo que le gustaba el sabor del dentífrico; Zahra le hacía lavarse los dientes con bicarbonato. Luego él le cepilló el pelo y le hizo una trenza, siguiendo atentamente sus indicaciones. Mientras Aria veía la tele, Ramin estuvo rumiando de qué manera podría retener a la niña allí con él, pero no se le ocurrió ningún pretexto convincente. Por suerte, en casa sólo estaba Belgaise, y ella no solía curiosear. Cuando le preguntó por sus padres, le dijo que se habían ido a pasar la semana a Mazandarán, a descansar y disfrutar de la brisa del mar, y que se habían llevado a Bahram para que les echara una mano. Al acercarse la noche, Ramin comprendió que había llegado la hora de devolver a la niña a su casa. Hizo de tripas corazón, pero se impuso un requisito: hablaría con ella, con la tal Zahra. Tan difícil no sería. Indagaría a ver qué problema tenía con Aria. Quizá era verdad que a veces la niña se portaba mal, pero puede que entre los dos encontraran una solución. Muchos padres pegaban a sus hijos. También a él le había pegado su padre. De hecho, no conocía a ningún niño al que no le hubieran pegado. Lo que más le preocupaba era que Aria durmiera a la intemperie con el frío que hacía. Pese a tales pensamientos, Ramin continuó aplazando el momento de la marcha hasta que, finalmente, ya casi al alba, los dos salieron de casa. Esta vez tomaron un taxi. Ella hizo todo el viaje dormida. Zahra abrió la puerta. —Así que me trae a la niña de vuelta de ese maldito lugar. ¿Quién es usted, su padre? ¿Piensa sustituir al otro o qué? ¿Dónde se ha metido ese hijo de perra? Ramin enderezó la espalda dolorida. —Está en Yazd —mintió él—. Creo que desde allí tiene que seguir rumbo a Shiraz. Para recoger a unos reclutas. ¿No se lo ha dicho? —Hay gente con la que no merece la pena hablar. Ramin observó atentamente a Zahra. No era como había imaginado. No llevaba velo. No hablaba como una pueblerina. Vestía a la manera occidental, con un vestido raído que le llegaba justo por debajo de la rodilla. Además llevaba tacones, pese a lo temprano de la hora, y el vestido y los zapatos eran del mismo beige, a juego. Tenía la mano izquierda en la cadera y masticaba chicle ruidosamente. La montura de las gafas era de forma almendrada, acabada en punta. Como el cuerpo de un insecto, pensó. —Bueno, ¿piensa recibirla o no? —preguntó Ramin, consciente de que hablaba con una brusquedad inhabitual en él. —Déjela en el suelo —contestó Zahra. —No. No quiero despertarla. ¿Tiene un sofá o algún sitio donde pueda acostarla? —¿Acostar en mi sofá a esa zarrapastrosa con ese vestido lleno de mierda? Déjela en el suelo, que estará perfectamente. Pase. Ramin entró en el piso despacio, fijándose con atención en los detalles de ese hábitat, nuevo e ignoto. Aquél era el territorio de los teheraníes del sur, un mundo que nunca había podido explorar tan de cerca. Observó el áspero suelo de cemento, frío e inhóspito, sin revestimiento de madera ni alfombras. —Al menos póngale un colchón o una manta. Sobre este suelo se va a helar. —Uy, míralo qué señorito él. —Zahra se había sentado sobre el reposabrazos de una butaca desvencijada. Cruzó las piernas. El zapato de tacón, con el cuero beige ennegrecido de caminar por los callejones del Shush, le quedó colgando de los dedos del pie—. En el dormitorio hay una manta. Vaya usted mismo a por ella si quiere. Ramin, con Aria todavía en brazos, fue a por la manta. Al regresar al cuarto de estar, la extendió en el suelo con una mano sin soltar a la niña. Dobló la manta tres veces para que quedara bien acolchada y la acostó encima. —Es usted un mal bicho —le dijo al volverse. —Y usted tiene más lengua que cerebro —replicó Zahra—. Le dije al mierda ese que no se la llevara al campamento. Un cuartel militar no es sitio para una niña. Con tanto hombre por ahí suelto, puede pasar cualquier cosa. Podría pillarla un canalla como usted y hacerle quién sabe qué. Pero ese hombre es tonto, y ésta una burra que no hace caso de nada. —Es una niña —replicó Ramin. Zahra se ajustó el zapato que le bailaba en el pie. —Usted no sabe nada de la vida, mi querido señorito. Yo soy la salvación de esa niña. Lo mejor que podría haberle pasado. Se levantó y fue hacia la cocina. Ramin oyó el abrir y cerrar de armarios y luego el agua del grifo. —¡¿Quiere un té?! —le preguntó a voces desde allí. —No. Me voy. Zahra regresó y se quedó plantada en el umbral. —¿Adónde va? —Tengo cosas importantes que hacer —respondió Ramin. —¿Como salvar al mundo? —Puede. —Pues no pierda la vida en el intento. Cuanto más quiera hacer el bien, más lo odiarán. Es ley de vida, señorito. En mi experiencia, a los inocentes se los despelleja vivos. No sé qué andará haciendo de bueno, pero sea lo que sea, échele una pizca de maldad, hágame caso. Sólo una pizca. Ramin se alisó el pelo y el uniforme. Luego se caló la gorra militar, perfectamente ladeada. —¿No piensa ir hoy a la mezquita? Yo imaginaba que la gente de estos barrios acudía en masa a la plegaria de los viernes. La niña puede quedarse aquí durmiendo un buen rato hasta que usted vuelva. —¿Intenta protegerla de mí? No se preocupe. No soy tan mala como parezco. Ya le he dicho que soy lo mejor que podría haberle pasado. Zahra regresó a la cocina. —¡¿Acaso tengo yo pinta de ir a rezar a la mezquita?! —dijo a voces desde allí. —No lo sé, señora —dijo él—. Hay mucha gente en este mundo que no es lo que parece. Ramin salió al exterior, al sol de la mañana, y cerró la puerta. En la calle, volvió la vista atrás tan sólo una vez. No sabía si quería que Aria huyera con él a las montañas o si prefería no volver a verla nunca más. Allí de pie, en el extremo sur de la avenida Pahlevi, en los barrios bajos de Teherán, la vaharada a estiércol, suciedad y pobreza lo dejó aturdido. Se encaminó hacia el norte, donde se divisaba el perfil borroso de la cordillera de Elburz, con Darband en un primer plano y detrás el monte Tochal. Y sobre todas aquellas cumbres, el majestuoso Damavand, presidiendo Teherán al completo. No era el sah quien gobernaba su ciudad, se dijo al emprender la marcha. Era aquella montaña, y siempre lo sería. 7 Ramin apartó de un brusco manotazo la puerta de loneta de su tienda. Había tardado casi medio día en hacer el trayecto de vuelta y estaba de mal humor. Se quitó la gorra y la corbata y salió al exterior. Fue hasta la bomba de agua más cercana, llenó la pila y se echó agua en la cara. Sus oscuros cabellos centellearon. Se peinó con los dedos el incipiente bigote y dejó que el agua le resbalara por el cuello, largo y delgado como el resto de su cuerpo, de una delgadez engañosa dada su fuerza. Sacó un pañuelo del bolsillo trasero y se lo pasó por la cara. Luego oteó el horizonte y los campos buscando a Behruz, pero en vano. Es día de lectura, pensó Ramin. Ya debería haber vuelto. De regreso en la tienda, hojeó el libro que habían empezado juntos y con el que Ramin había decidido enseñarle a leer: La buena tierra. Su autora era una mujer. En los márgenes Behruz había hecho unos dibujos con flechas que apuntaban hacia los vocablos correspondientes dentro del texto. Ya había conseguido hacerse con un vocabulario de un centenar de palabras. Sencillas todas ellas: un triángulo sobre un cuadrado representaba la palabra «casa», un círculo simbolizaba el «sol» y otro círculo sombreado, la «luna». Para «amor» y «guerra» había dibujado, respectivamente, un corazón y otro corazón partido en dos. Para la palabra «inteligente», la cara de un hombre pero con la parte superior de la cabeza desproporcionada. Para «China» había dibujado al margen el mapa de Irán. Cuando Ramin le comentó que se había equivocado de país, Behruz se negó a cambiarlo. —Es el único que conozco —replicó—. Además, todos los países deberían ser nuestra patria. Ramin sonrió. —Tú ves el mundo de color de rosa. —¿Insinúas que soy tonto? —dijo Behruz con una sonrisa. —No, yo... —Tu problema es que crees tenerlo todo muy claro —lo interrumpió Behruz y luego dio una calada a su cigarrillo—. Quizá intuyo que el país del que se habla en este libro no se diferencia del que piso. —Quizá —le dijo Ramin—. Tonto de chófer. Volviendo al presente, Ramin oyó el rugido de un camión que subía por la pista de tierra. Corrió hacia él, feliz de que el tonto del chófer hubiera llegado por fin. Los dos individuos que se apearon del vehículo vestían traje, y uno de ellos llevaba gafas de sol. En un primer momento Ramin dio por sentado que Behruz iba con ellos. —¿Dónde se ha metido vuestro chófer? —les preguntó. —En la tumba de tu madre, hijo de puta. Ramin sacó pecho. —Primero se saluda —dijo—. ¿Quién te ha dado permiso para dirigirte de esa manera a un capitán del ejército del sah? Pero Ramin sabía quiénes eran aquellos individuos. Había visto a ese tipo de hombres en otras ocasiones, hombres que lo atormentaban hablándole del cadáver de su madre y que dejaban perros muertos delante de la puerta de su casa. Aun así, les siguió el juego. —El mismísimo sah, hijo de puta —respondió uno de ellos. Ramin sintió el primer golpe en el pecho. El siguiente lo acusó en la espalda, donde le estaban clavando una bota. Con la cara pegada a la tierra, vio de refilón que el otro individuo trajeado salía en ese momento de su tienda. Se detuvo delante de sus narices y dejó caer cientos de panfletos sobre él. —Estos papeles, hijo de puta, significan que has dejado de ser capitán. Puedo meterte a ti y a la puta de tu madre en la tumba que me dé la gana. — Le echó tierra en la cara de una patada—. He encontrado esto también. Lanzó la novela, llena de dibujos de Behruz, a las manos de su compañero. Los dos individuos trajeados le vendaron los ojos y se lo llevaron a la prisión de Qasr. Dentro, lo despojaron de su ropa y le entregaron un uniforme. Las primeras noches lo dejaron con los ojos vendados. La celda era pequeña, podía recorrerla de un extremo a otro en cuestión de segundos. Ramin dedujo que en alguna parte habría una ventana puesto que oía a otros presos en el patio y los pasillos. A la tercera noche, se sintió completamente desorientado. A la cuarta, entraron a por él. Estaba tumbado en el suelo, intentando conciliar el sueño. La celda no tenía cama. Ni siquiera tenía retrete; hacía sus necesidades en un rincón. Dos individuos abrieron la puerta, le amarraron los brazos y, cuando Ramin opuso resistencia, lo redujeron a patadas. Lo pusieron en pie a regañadientes y lo obligaron a andar: uno tiraba de él y el otro lo empujaba. En los pasillos, le llegó el olor a algo que en principio pensó que eran orines pero luego identificó como el mismo detergente que Belgaise utilizaba para limpiar los váteres en casa de sus padres. Llegaron a un espacio en el que los ruidos de la prisión se oían como en sordina. Ramin intuyó que se encontraban en una habitación tan pequeña como su celda y, pese a tener los ojos vendados aún, sintió el calor de unos focos. Los dos individuos lo sujetaban con fuerza. Oyó que se abría la puerta y entraban otros hombres. No habría sabido decir cuántos, pero tuvo la impresión de que eran tres, dos de los cuales le echaron las manos encima. Luego sintió que le ataban una cuerda alrededor de los pies y otra alrededor de las manos. Tensaron las cuerdas a cada extremo, como si las amarraran a algo, y estiraron de sus extremidades como si se propusieran arrancárselas del torso. Así lo dejaron durante dos días. De vez en cuando entraba un guardia que le metía pan en la boca y otro que le echaba agua a la fuerza en la garganta. El segundo día, Ramin no podía dejar de gritar. Al otro día, dos individuos lo despertaron. Lo sentaron en una silla y le quitaron la venda de los ojos. Ramin no veía nada. Los dos individuos aguardaron pacientemente. Cuando sus ojos se adaptaron a la luz, observó que los dos estaban sentados al extremo opuesto de una mesa larga. Parecían de mediana edad. Uno con bigote y el otro bien afeitado. —Usted primero, doctor —le dijo el del bigote a su compañero. Pero a juzgar por cómo iban vestidos, ambos con trajes bien entallados y gruesos pañuelos de hombre al cuello, no parecían médicos en absoluto. Ramin cerró los ojos y vomitó en el suelo. Le tendieron un pañuelo de papel. —Gracias —dijo Ramin. —Qué, señor Emami, se lo ha pasado bien, ¿verdad? Él no contestó. —¿Ve adónde lo ha conducido tanta diversión? Y todavía puede conducirlo a cosas peores, ¿eh? —Esto es sólo el principio —dijo el del bigote. Su compañero lo miró torciendo el gesto. —Vamos a ver —dijo el primero—, nuestra intención es ser buenos con usted, porque somos gente buena por naturaleza. ¿Entiende? Ramin vomitó de nuevo. Cinco horas después, yacía en el suelo en posición fetal. Le salía sangre de un corte en el labio y tenía un ojo tan tumefacto que no lo podía abrir. Se sujetaba el vientre, donde la habían emprendido a patadas con él. En la habitación ya sólo quedaba el del bigote, que se dirigía a él a voz en grito. —¡¿Quién te enseñó?! ¡¿Quién te hizo llegar esas sandeces?! Viendo que Ramin no contestaba, le asestó otra patada. —¿Dónde se alojan? ¿De cuántas armas disponen? —inquirió el del bigote—. Cuando pille a tu madre, vas a saber lo que es bueno. Te voy a enseñar lo que hacemos con las madres. Ramin percibió el sabor a sangre en la boca. Le dolía la cara. El otro individuo regresó a la habitación con un cable largo. Esta vez le ataron las muñecas por encima de la cabeza y lo arrojaron a una fría mesa de metal. Le quitaron primero los zapatos, luego los calcetines, le liaron una cuerda a los tobillos y se los amarraron a las patas de la mesa. El cable era grueso por un extremo, por donde lo sujetaba el individuo bien afeitado, y se estrechaba en la punta. Ramin sintió que le apretaban los tobillos, dispuestos a azotarlo. El tipo bien afeitado le dijo que era su última oportunidad. Le arrancarían la verdad aunque tuvieran que darle mil latigazos. Ramin oyó un restallido. El cable le azotó la planta de los pies. Se los segó, y brotó la sangre. Cada latigazo era una herida más en el cuerpo. La piel se le estaba cayendo a tiras. El del bigote agarró un pellejo y se lo arrancó de un tirón. Sin embargo, Ramin no tenía nada que decir. No sabía nada. Nadie le había enseñado nada. Desconocía la existencia de un alijo oculto de armas. No tenía vínculos con otros comunistas, ni con el Tudeh ni con los fedayines ni con ningún otro partido o grupo minoritario. Lo juró y perjuró hasta que perdió el conocimiento. Behruz aguardó varias horas. Se quedó a la espera, de pie en un solar del barrio de Qasr desde donde se divisaban los tejados de la prisión, evitando imaginar lo que estarían haciéndole a Ramin allí dentro. Había intentado utilizar los contactos de su amigo, pero todos los capitanes y coroneles a los que había recurrido le habían negado la palabra. En cuanto a los padres de Ramin, todo lo que Behruz sabía era que tenían mucho dinero y residían en los alrededores de Niavarán. Encendió un cigarrillo y se lo fumó de camino a casa. El síndrome de abstinencia del opio había empeorado, pero sabía que tenía que mantener la cabeza despejada. La primera noche no había pegado ojo y los tres días siguientes, durante la hora del almuerzo, había estado dando vueltas con el coche por los alrededores de la prisión vigilando quién entraba y salía del recinto. Al cuarto día le autorizaron la visita. Los guardias le dijeron que su amigo era un tipo con suerte. Pocos prisioneros recibían visitas, sobre todo en los primeros meses de encarcelamiento. Cuando Behruz preguntó por qué a Ramin le habían dado permiso para que recibiera visitas, un guardia le contestó: «Los ricos consiguen lo que les da la gana.» Después de esperar durante horas en una habitación desolada junto con un hombre y una mujer, los llamaron para tomarles las huellas dactilares a los tres. Behruz pensó que quizá la pareja estuviera allí para visitar a Ramin también, pero no preguntó. —Sé firmar —dijo el hombre cuando le impregnaron la tinta en el dedo —. Y mi mujer también. Señaló a la señora que estaba a su lado, vestida de forma sencilla pero sin hijab. No parecían gente de dinero, pero él se fijó en que todas sus prendas estaban impolutas. —Preferimos sus huellas —indicó el funcionario al otro lado del escritorio. —Qué modernos —masculló el hombre entre dientes. Behruz apartó la mirada. Le tomaron las huellas dactilares antes de regresar a su asiento. —Bonito uniforme —dijo el hombre cuando él se sentó—. ¿Conoce usted a mi hijo? —¿Es usted el señor Ramin? —preguntó Behruz. —¿Tú sabías lo que mi hijo se traía entre manos? ¿O mantenía su amor por Stalin a escondidas de todo el mundo? —No lo sé, señor —contestó él agachando la cabeza. —Esta generación nunca aprenderá —sentenció el padre de Ramin. —Aprenderán, Hushmand, aprenderán —afirmó ella poniéndole una mano en la pierna y exhaló un hondo suspiro. Luego, mirando a Behruz, preguntó—: ¿Eres amigo suyo? ¿Ha hecho algo irremediable? El funcionario levantó la vista antes de devolver la atención a sus papeles. —No hay nada irremediable —contestó él con una sonrisa. —Depende —dijo la madre de Ramin. La señora se parecía mucho a su hijo, pensó Behruz. Los mismos ojos, la misma nariz. —Su hijo me dijo que es escritora. —Cuando me dejan. Me llamo Mahnush —dijo tendiéndole la mano y luego hizo un ademán en dirección a su marido—: Y éste es Hushmand, mi marido. —Hola. Me llamo Behruz Bakhtiar. —¿De la etnia bajtiari? —preguntó Mahnush como si le ilusionara esa posibilidad. —Bueno, ya muy de lejos —respondió Behruz y se llevó la mano al pecho—. Siento decepcionarla. —¿Ya no vagan por las praderas, entonces? ¿Ni tejen esos hermosos kilims y alfombras? —dijo Mahnush con una sonrisa. Behruz sonrió a su vez. —Deberíamos haber conservado las tradiciones. —Algunos, por suerte, todavía las conservan —dijo Mahnush. Hushmand se levantó y se puso a deambular por la habitación. —Podría caerle cadena perpetua, ¿sabes? El muy idiota. —Todo saldrá bien, señor. Si Dios quiere —dijo Behruz. —Esta gente siempre con Dios en la boca. En todo tiene que ver Dios, ¿verdad? —¡Hushmand! —lo reprendió Mahnush—. Siéntate y cálmate. Tus arrebatos no resolverán nada. —Y pensar que le conseguimos el puesto, de capitán nada menos, para mantenerlo alejado de esos chalados comunistas... Removí cielo y tierra para conseguírselo. El funcionario miró hacia ellos de nuevo. —Mejor eso que lamerle las botas al sah —dijo Mahnush, bajando la voz para que no los oyera el funcionario. —Yo intenté inculcarle al chico el amor a los poetas —dijo Hushmand. —Y lo consiguió, señor, vaya si lo consiguió —dijo Behruz, con más vehemencia de lo que pretendía. Los padres de Ramin lo miraron fijamente —. Me ha estado enseñando poesía —aclaró. Se abrió una puerta y un guardia entró en la sala. —Diez minutos por visita —anunció—. ¿Quién va primero? Behruz observó a los padres de Ramin mientras se alejaban por el pasillo. Recordó la descripción que su hijo le había hecho de ellos, mucho más oscura que la imagen de aquella abatida pareja de mediana edad que acababa de conocer. Aunque, efectivamente, la madre era la más fuerte de los dos. Al cabo de diez minutos, Hushmand y Mahnush regresaron con semblante abrumado. —¿No hay nada que puedan hacer? —preguntó Behruz, procurando ocultar su preocupación. Hushmand agachó la cabeza. —Llega un momento en que no hay contactos ni favores que valgan. ¿Entiende, señor Bakhtiar? Dicho esto, le estrechó la mano y abandonó la habitación. —Necesita tiempo para asimilarlo —dijo Mahnush, señalando con la cabeza a su marido. La madre de Ramin había llorado. Sostuvo la mano de Behruz con las suyas. Su reacción instintiva cuando una desconocida lo tocaba era de rechazo, pero esa vez se contuvo. —Gracias, señor Bakhtiar. Honra usted a su etnia. Leal hasta las últimas consecuencias. Mi hijo me ha contado que le ha estado enseñando a leer. Procure que sus lecturas sean las adecuadas. Entretanto, veremos a ver qué pueden hacer los abogados. —¿Disponen de alguno bueno? —preguntó Behruz, sin apartar la mano. —El hermano de Hushmand es juez. Tiene otros dos hermanos magistrados, en Londres. Mi padre fue general con el padre del sah. Ahora el sah odia a la gente como nosotros, pero quizá no hayamos agotado todos los contactos. —Mahnush le estrechó la mano con fuerza—. Manténgase en contacto, señor Bakhtiar. La madre de Ramin se alejó por el pasillo principal y Behruz oyó su taconeo contra el suelo de cemento resonando como las botas de un militar. Observó su porte, la espalda erguida, la cabeza alta. Había visto aquellos andares en muchas ocasiones, eran el vivo reflejo del ritmo y la zancada de Ramin cuando subía y bajaba por las colinas y los valles de la montaña. —Me cae bien tu madre —le dijo Behruz cuando por fin se vieron cara a cara. —¿Ah sí? —balbuceó Ramin. Tenía un ojo morado, la boca rodeada de hematomas y se sujetaba el vientre como si le doliera. Hablar suponía un esfuerzo—. Puede que te parezca inofensiva, como los de su misma cuerda, pero por culpa de gente como ella y como mi padre los ingleses se han servido de este país a su antojo. Toman el té con ellos mientras los británicos joden a todo quisqui. Y ahora venga a hablar de poesía y de lo mucho que detestan al sah. —Baja la voz —le chistó Behruz. —De pronto han visto la luz, pero no mueven un dedo. Porque, claro, la poesía salvará el mundo, ¿no? Ramin se recostó en la silla, como para calmar el dolor. —¿Te duele? —¿El qué? —preguntó Ramin. —¿La cara? Ramin no contestó. Behruz dejó escapar un suspiro. —No creo que tus padres tengan mala intención. —Ésos no tienen intenciones. —Cuentan con buenos abogados, para ayudarte. Me lo han dicho. —Sí, el tío de Londres, fulanito no sé cuántos. Si no puedes ser rey, al menos pululas por la corte, ¿no? —dijo Ramin, que tosió y se apretó el vientre con fuerza. Behruz echó una ojeada al reloj de la pared. Casi habían transcurrido los diez minutos. —Vendré a verte otra vez, te lo prometo —dijo. —No tienes por qué —contestó Ramin. —Tienes razón, en lo que dices sobre tus padres y la poesía, pero quizá... Se interrumpió. Se sentía impotente, y no sabía cómo expresar sus sentimientos. Se puso en pie para marcharse. Ramin apartó la mirada y no se despidió. Fuera, Behruz inhaló el aire fresco de la montaña, encendió un cigarrillo y regresó despacio a su casa, pensando en estrechar a Aria en sus brazos y protegerla del mundo. Luego imaginó las montañas y los valles de los campamentos militares, y a Ramin desfilando por ellos con la espalda recta, la mirada al frente como su madre, plantándole cara al mundo. Cuando Behruz se presentó de nuevo en la prisión para visitarlo, Ramin, que nunca había creído en milagros, creyó estar viviendo uno. Pero Behruz fue fiel a su promesa y continuó yendo a ver a su amigo durante meses y meses. Un día, llegó a la prisión con el Corán en las manos. Ramin había sido trasladado a una nueva celda sin ventanas de ningún tipo y ya casi había olvidado lo que era la luz del sol. Le parecía que el tiempo, si es que existía tal cosa, se había convertido en un extraño cuyos hábitos tendría que volver a aprender. El día que Behruz se presentó con el Corán coincidió con la primera vez que dejaron salir a Ramin de aquella celda. La luz lo quemaba en los ojos y los ruidos, incluso los murmullos, resonaban en sus oídos y le taladraban el cerebro. —¿Ya estamos otra vez con beaterías? —acertó a decirle Ramin. Estaban sentados frente a frente. Behruz le sonrió, pero su mirada era más triste. Luego lanzó una ojeada hacia el guardia que tenían al lado, un joven vestido de uniforme. De entre las páginas del Corán extrajo una carta. —Hijo, ¿me lees esto? —dijo Behruz mostrándole la carta al guardia. —Usted a lo suyo —respondió el guardia, esgrimiendo el fusil. —No sé leer. Necesito tu ayuda —repuso él tendiéndole la carta de nuevo. —Tonto de chófer, déjalo en paz —intervino Ramin. Behruz se inclinó hacia el oído de su amigo. —Ése no sabe leer. Salta a la vista —le susurró. —¡Déjense de cuchicheos! —gritó el guardia. —Es una carta de su madre, hijo —contestó Behruz—. Creía que podrías ayudarnos. —Usted a lo suyo y rápido —dijo el guardia de nuevo. Behruz dejó el papel sobre la mesa y lo desplegó para que Ramin lo viera. Sólo había escritas dos líneas. En ellas ponía: CARTAS A ARIA. ESCRÍBEMELAS TÚ. —¿Por qué? —le preguntó Ramin inclinándose hacia él. —Le pedí a uno de los reclutas que me lo escribiera. He localizado a su madre. A su madre de verdad. Creo. Y quiero explicarlo todo para que Aria lo lea cuando sea mayor. Pero, ya sabes, soy analfabeto. Behruz dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. —¿Cómo has conseguido encontrar a su madre? —Pateándome la ciudad. Los barrios del sur. Allí las historias corren como la pólvora. Los recuerdos se transmiten. —Ni que fuerais una sola voz. —Un solo corazón, puede. Ayúdame con esto, haz el favor. —¿Crees que servirá de algo encontrar a la madre? —Podría quedarse con Aria, y así conseguiría apartarla de Zahra. —¿Qué clase de mujer renuncia a su hija y la acoge después? —repuso Ramin—. ¿No te la encontraste recién nacida en un contenedor? Behruz le agarró la mano. —Nunca he hecho nada bueno en mi vida. —Tonterías. —Por voluntad propia, no. De pequeño... No, para qué te voy a contar. Ramin le tomó la mano. —Cuéntame. Behruz hizo una pausa y prosiguió. —No llegué a conocer a mi madre. Murió cuando yo tenía dos años. — Manoseaba las páginas del Corán—. De pequeño jugaba a las mamás, al principio con las almohadas, luego con una muñeca que me encontré por ahí tirada... hacía como si fuera su madre, le daba de mamar, le cambiaba el pañal, la mecía. La acostaba en su cuna. Ya sabes, cosas de ésas. —Ya —asintió Ramin. —Zahra tenía treinta y seis años cuando me casé con ella. Su hijo es dos meses mayor que yo, ¿entiendes? —Entiendo. —Y ella y yo nunca hemos... —Lo sé —dijo Ramin. —En el dormitorio, quiero decir. —Lo sé. —Zahra lo intentaba. Quería... —No tienes que darme explicaciones. —He intentado ser un buen marido, pero... —¡TIEMPO! —exclamó el joven guardia. —Será sólo un minuto —dijo Ramin en voz alta. Behruz lo miró a los ojos e hizo una honda inspiración. —Cuando llegó Aria... Cuando me la encontré... —Se le quebró la voz. Ramin le estrechó la mano con fuerza. —Está bien. Ya buscaremos la manera —le dijo. Aquella noche, Ramin intercambió un paquete de cigarrillos por un bolígrafo con su compañero de celda. Los cien tomanes que Behruz había introducido clandestinamente fueron a parar a un cocinero del penal a cambio de cien pliegos de papel. Y Ramin empezó a escribir metiéndose en la piel de Behruz; cada noche evocaba la voz del chófer, su exhalación cuando daba una calada al cigarrillo, las arrugas de su frente mientras garabateaba sus símbolos en los márgenes de libros prohibidos, el modo en que adelantaba la mandíbula cuando apretaba los dientes. Una mañana a la semana, Behruz iba a visitarlo a la prisión y le contaba todo lo que deseaba expresar. Cuando se despedían, Ramin se reencarnaba otra vez en su amigo y anotaba lo que recordaba para aquella hija imaginaria, procurando no omitir ni una sílaba o palabra dolorosa. A veces, mientras escribía, pensaba en sus padres. Sólo habían ido a visitarlo en una ocasión, justo después de que ingresara en la prisión. ¿Acaso se mantenían alejados por miedo a que los implicaran? ¿Por el vínculo que tenían con alguien como él? ¿O quizá estaban de verdad trabajando en la sombra para conseguir su libertad? Su madre probablemente justificaba su ausencia pretextando escribir un libro sobre su suplicio. El mejor camino, según ella, para ayudarlo en esa batalla. Nada había cambiado, pensó Ramin. Su madre y todos los demás se entregaban a la lírica mientras la sangre corría por las calles. Lo mismo que seguirían haciendo mientras él se pudría en la cárcel. 8 Aria no tenía ni idea de qué había hecho mal esta vez. Zahra la había encerrado en el cuarto de baño y Aria la oía sacudiendo el polvo de las sábanas en el dormitorio de al lado. Sonaba como una música, como la de aquellos panderos que había visto tocar, que se sujetaban bien alto y sobre los que se tamborileaba fuerte con los dedos. Cuando el sonido cesó, se acurrucó en un rincón del baño, donde Zahra había encendido una vela pese a que aún no era de noche. De hecho, por alguna razón, había encendido velas por toda la casa. Zahra abrió la puerta, entró en el baño y dejó caer las sábanas sucias en un gran barreño que estaba al lado de Aria. —Llévate esto fuera —ordenó dándole un puntapié al barreño—. Lo llenas de agua, y las lavas. —Luego señaló el pañuelo que Aria llevaba en la cabeza—. Quítate eso, ponte esto —dijo desplegando un velo negro—. Toma. La niña hizo lo que se le ordenaba. —Lava esas sábanas. Y tápate bien con ese velo o Dios sabe qué dirán los vecinos. Bastante vergüenza eres ya. Venga, rápido he dicho. —Zahra se volvió hacia el cuarto de estar repitiendo—: Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Aria se envolvió en el velo. Le tapaba la cabeza y el óvalo de la cara y le caía a lo largo del cuerpo ocultando sus formas. Se lo ajustó bien ceñido por debajo del mentón. El resto de la tela la arrastraba por detrás. De vez en cuando se tropezaba con el velo, sobre todo porque el barreño pesaba demasiado para llevarlo cargado en una sola mano y la hacía perder el equilibrio. Al final decidió llevar el barreño a rastras. Cuando por fin llegó a la fuente del patio, descubrió que la pila estaba vacía. Mientras estaba allí paralizada, contemplando el caño por el que habitualmente salía el agua, volvió a oír aquellos sonidos. Los mismos que antes había atribuido a Zahra sacudiendo las sábanas. De pronto cayó en la cuenta de que no era ella ni mucho menos. Pensó que quizá se tratara de música que salía de una radio, pero el volumen iba en aumento y le entró miedo: ¿y si estaban tirando bombas? No, tampoco era eso, porque poco después oyó voces de personas, cientos de ellas, millares tal vez. Agarró con fuerza el asa del barreño y quiso correr a refugiarse en casa, pero temía la ira de Zahra. —¿Qué haces? —oyó que alguien le preguntaba a su espalda. Aria soltó el barreño y se dio la vuelta. Era Kamran. El chico la miró torciendo el gesto y luego levantó el barreño como haciendo un gran esfuerzo. —¿Qué haces aquí? ¿Y esto para qué es? —preguntó tendiéndole el barreño—. ¿Y por qué llevas eso puesto? Las niñas no deberían estar en la calle ahora. Sólo los hombres. —¿Por qué? —Da igual —respondió Kamran en un tono más suave—. ¿Has venido a por agua? Es la Ashura. La gente se ha pasado el día lavando. ¿Es que no oyes las cadenas? Ella lo miró desconcertada. —Las flagelaciones. ¿Las procesiones? —Kamran suspiró—. ¿Es que no te enteras de nada o qué? Ven a ver. Aria abandonó el patio siguiendo a Kamran y echaron a correr juntos por el callejón, donde los muros de las viviendas a uno y otro lado de la calzada estaban tan cerca que casi se tocaban. Había más gente en la calle de lo habitual, sobre todo hombres, como Kamran había dicho. Iban vestidos de negro y cargados con hatillos llenos de frutas o panes. Algunos con nueces tostadas. Mientras corría detrás de Kamran, tuvo que resistir la tentación de detenerse a oler los aromas de su alrededor. Cada vez estaban más cerca de aquellas voces humanas cuyas salmodias había tomado por tamborileos, y del metálico repiqueteo de miles de cadenas que Aria había confundido con lluvia. Finalmente el laberinto de callejuelas llegó a su fin, y tanto Kamran como Aria se encontraron en el arranque de la avenida Pahlevi. Allí fue donde ella vio la sinfonía. —Échate a un lado —le dijo Kamran—. Si te cruzas en su camino te arrollarán. —¡¿Qué hacen?! —le preguntó ella a gritos entre el estruendo creciente. Kamran también levantó la voz. —Llevan horas así. —Señaló hacia el callejón, donde los integrantes de la procesión lloraban y se lamentaban. Había cientos de mujeres ataviadas con velos negros—. Es una farsa —dijo Kamran, y luego susurró—: No es de verdad. Pero eso es un secreto. Aria contemplaba la procesión boquiabierta. En la cabecera iban diez hombres, cada uno presidiendo una fila. Todos ellos empuñaban una vara de madera de cuyo extremo, a modo de ramillete, colgaban veinte o treinta cadenas metálicas de unos cincuenta centímetros cada una. Mientras desfilaban, los hombres lanzaban las cadenas por encima del hombro y se flagelaban la espalda. Una y otra vez. Luego, al unísono, exclamaban: «¡Gran Husseín!» A pesar del color negro de las camisas, se apreciaba que algunos sangraban. Tras el paso de unos doscientos hombres, desfiló una hilera de adolescentes. Muchos portaban címbalos que golpeaban al son de la marcha. Y los que no llevaban ningún instrumento se golpeaban la cabeza produciendo un sonido rítmico que se sumaba a la percusión. Detrás de los chicos desfiló otro grupo de hombres con un gran paso a hombros sobre el cual habían pegado plumas de avestruz y de distintas aves formando un dibujo lineal. Las plumas rojas, amarillas y blancas aportaban la única nota de color en muchos kilómetros a la redonda y deslumbraba en contraste con el resto de los enlutados procesionantes. A la cabeza de la marcha se enarbolaban dos pancartas con unos grandes letreros verdes que rezaban: «El señor es misericordioso» y «El gran Husseín». Kamran se los leyó a Aria. Detrás avanzaba otra procesión. Aria estaba convencida de que ésta debían de integrarla millares de personas, pues formaban una masa indistinta de cuerpos, niños, hombres, grandes y pequeños. En todos los rostros se apreciaba el mismo semblante de duelo, la misma escenificación de dolor. Niños y adultos alzaban los brazos en el aire, todos a una, como flechas. Luego, todos a una también, hacían aspas con los brazos golpeándose el pecho con violencia: la mano derecha contra el lado izquierdo del pecho y la izquierda contra el derecho. A ojos de Aria, que los observaba estupefacta, parecía doloroso. Luego empezaron los cánticos: «¡Husseín, Husseín!» Kamran se sumó a los cánticos y a Aria la impactó la violencia de las voces. Pero la potencia de aquel cántico resultó ser una nimiedad comparado con lo que sucedió a continuación: un pequeño grupo de hombres con la cabeza rapada avanzaba hacia ellos golpeándose el cráneo con el extremo romo de unos martillos. Para drenar la tumefacción que se les formaba en las contusiones, sacaban unas navajas del bolsillo, se sajaban la herida y, segundos después, la sangre les resbalaba por la cara. Aria se volvió hacia Kamran muda de asombro y advirtió que él se había quedado embobado ante ellos. Transcurrieron unas horas y cayó la tarde. Aria iba andando al lado de Kamran con el barreño a rastras, que golpeteaba contra el pavimento. La base del barreño empezaba a desportillarse. De vez en cuando estallaba alguno de los petardos que tiraban los jóvenes y los fogonazos iluminaban la calzada, marcando el cambio súbito de la oscuridad a la luz y viceversa. Los dos juntos avanzaron otro trecho siguiendo a una procesión de dolientes, tanto falsos como verdaderos. Aquella gente se hacía llamar Ejército de los Dolientes, según Kamran le había dicho a Aria. Cuando la procesión se detuvo por fin, Aria descubrió que habían llegado al pie de una vieja mezquita cubierta de telas verdes y luces. Era como si hubieran iluminado la noche con una suave tonalidad verdosa, como la hierba de la mañana cubierta de rocío. —¿Qué pasa? —le preguntó ella en voz baja a Kamran. Cerca de las mezquitas siempre sentía la necesidad de susurrar. Había algo en ellas que le resultaba inquietante. —Han venido hasta aquí porque hay un nazri. —¿Un qué? —Un nazri. ¡Comida! Están regalando comida. —¿Quién? —Todos. Los vecinos a la mezquita, la mezquita a los vecinos. —¿Por qué? —Para descubrir quiénes son los niños preguntones —bromeó Kamran y tiró de ella hacia delante. Aria tropezó con el velo. —Si es para todos, ¿también a los ricos les regalan comida? —También, ya te he dicho que es para todo el mundo. ¿Ves a esas mujeres que van cargando con los calderos? Se han pasado todo el día cocinando. Mi madre también. Pero ella no viene a la mezquita ni nada de eso. Dice que esta noche los dyinns rondan por las calles, así que reparte halva y cuencos de sopa a la gente que pasa por delante de casa. Hasta me obliga a llevársela a algunos vecinos. Hoy he ido a la tuya para darte algo, pero... —Hoy Zahra estaba de muy malas pulgas. —Lo sé —contestó Kamran. Condujo a Aria entre la muchedumbre y rodearon la mezquita hasta llegar a la parte posterior. Ella se levantó el velo para no arrastrarlo por el barro que se había ido formando a lo largo del día con el paso de millares de personas. —¿Podemos volver ya? Zahra se enfadará otra vez. Y tengo que lavar estas sábanas. Aria echó una ojeada al barreño: la ropa sucia seguía allí. Pero Kamran se alejó a toda velocidad sin esperarla, y la muchedumbre no tardó en tragárselo. —¡Kamran, para! —le dijo a voces. —¡¿Dónde estás?! —preguntó él también a voces, dándose la vuelta—. ¡No te veo! Aria siguió su voz y se abrió paso a empujones entre el gentío hasta que por fin lo vio, hablando con un hombre muy delgado que tenía una mano vendada. Su aspecto desentonaba por completo en aquel ambiente, entre tanta animación. Aria lo reconoció: se trataba del señor Jahanpur, el padre de Kamran, que se había puesto de puntillas para poder oírlo. Los dos estaban a contraluz. Cuando terminaron de hablar, él le alborotó el pelo a su hijo con un gesto cariñoso y desapareció entre la muchedumbre. Kamran se volvió y fue hacia ella. —¿Estás bien? —le preguntó. Aria tomó aliento. —¿Qué es todo esto? —dijo, indicando hacia la gente, las luces, la comida. —Es el nazri, ya te lo he dicho. —No, quiero decir que... ¿qué se celebra? —Es por el imán Husseín —respondió Kamran—. Murió hace mil años. Creo que lo ataron a un árbol y lo mataron a golpes. O no, eso le pasó a otro santo. Hicieron que lo pisotearan unos caballos. Creo, no sé. —¿Quién? —Los árabes. Y se murió, y sus hombres y mujeres y niños se murieron también, y luego a Husseín le cortaron la cabeza. Creo. No sé dónde la pusieron. —Pero ¿él no era árabe? —Sí. Pero ahora los persas lo adoran. —¿Por qué? —preguntó Aria. —Porque luchó por el auténtico mensaje del Profeta. Por la verdad. Era nieto del Profeta, por eso sabía la verdad. —¿La verdad de qué? —Yo qué sé. Pues la verdad. La verdad es la verdad. Kamran la tomó de la mano e intentó que apretara el paso. —Entonces, si no decimos la verdad, ¿nos atarán a un árbol y nos pegarán? —No, no hace falta mentir para eso. Ya te pegan de todos modos — respondió Kamran. —¿Eso era lo que te decía tu padre ahora mismo, te hablaba de la verdad? —A mi padre déjalo en paz —dijo Kamran, sin entrar en más detalles. Echaron los dos a correr entre el gentío siguiendo el aroma a arroz, yogur y estofado de cordero. Aria se levantó el velo. En la tenue luz del atardecer, imaginó a una figura solitaria, inerte al pie de un árbol mientras el corazón le bombeaba los últimos restos de sangre en las venas. Zahra oía exclamar «¡Dios es grande!» y «¡El gran Husseín!», aun con las ventanas de casa cerradas. Nunca en la vida, ni siquiera de niña, cuando vivía en la plaza Ferdowsi, había oído una Ashura tan ruidosa y animada. Se han vuelto todos locos, pensó. Era todo puro teatro, tanto si lo protagonizaban los nobles como los del turbante. Una panda de payasos todos. Incluso aquella antigua familia de abolengo para la que había trabajado de niña encontraba cómico el estrépito metálico de aquellas procesiones. Y no es que no fueran creyentes, sólo que les interesaban otras cosas. Eso sí lo recordaba. Quién sabe qué se habría hecho de aquella familia, si seguirían como siempre, allí sentados con sus libros de poesía hablando de cosas incomprensibles para ella. Entonces era sólo una niña. La gente de su clase siempre se había creído superior. Ellos eran zoroastrianos, aunque se habían convertido. Si no, ¿cómo habrían entablado tanta amistad con la realeza? La realeza y sus negocios. Su dinero. Sus castillos y su lucro. ¿Dónde demonios andaría aquella niña? Bueno, de todos modos iba a ser imposible dar con ella mientras durara la procesión. Zahra se entretuvo en los quehaceres domésticos y en mover muebles de aquí para allá. Estaba tan ajetreada que cuando su marido llegó a casa ni se enteró. Cuando al final levantó la vista, Behruz abrió la boca para decir algo, pero cambió claramente de idea en cuanto vio el semblante de su mujer. Recorrió la habitación con la mirada buscando a su hija. —¡¿Has visto cómo es?! —gritó Zahra y le arrojó un zapato—. Menuda escoria de niña nos has metido en casa. ¿Has visto los jueguecitos que se trae? Se ha escapado adrede, que lo sepas. Para buscarme las cosquillas. Behruz se llevó una mano al pecho, intentando calmarse. —¿Adónde la has enviado? —Míralo él. No tengo por qué contestarte —le dijo—. ¿Quién te has creído que eres? ¿Te crees que tienes clase? ¿Te crees que ese mundo, con esa gente tan leída que manda a sus hijos a estudiar a esos países tan finos, se va a fijar en ti? Behruz siguió a Zahra con la mirada y vio que entraba en el dormitorio y luego regresaba al cuarto de estar con el sombrero puesto y el abrigo en las manos. Se echó el abrigo por encima, colgando de los hombros. Siempre llevaba el abrigo así, sin meter los brazos por las mangas. —¿Dónde he puesto los guantes? ¿Tú has visto mis guantes? — preguntó y luego los vio en la mesita de centro. Él se había quedado plantado delante de la puerta, pero Zahra pasó a su lado y salió de la casa. El olor a humo y petardos, a lentejas cocidas y halva impregnaba el aire. Bajó volando por la calle, como un halcón atraído por el olor de su presa. Momentos después, Behruz se lanzó a la calle para buscar a Aria por su cuenta, confiando en ser el primero en encontrarla. Y así fue. Estaba dormida junto a Kamran en la escalinata de la antigua mezquita, aferrada a un barreño de madera lleno de ropa sucia. Behruz envió al niño a su casa, cargó a cuestas con Aria y sujetó el barreño con los dedos. Mientras caminaba iba pensando en Ahmad, el hijo de Zahra. ¿Se habría portado su mujer igual con él? ¿Cuándo llegaría el día en que la mano de Dios intercediera, zarandeara la tierra y la partiera en dos, de modo que Zahra quedara a un lado y Aria y él al otro? 9 Al día siguiente, Behruz salió de casa al amanecer confiando en poder hacerle una visita a Ramin en la cárcel antes de volver a su trabajo en el cuartel de la montaña. No tuvo más remedio que dejar atrás a Aria. La niña había echado a correr hacia el patio, pero Zahra la había seguido y metido a rastras en casa otra vez. Kamran, que estaba en ese momento tendiendo la colada en la cuerda del patio, había presenciado la escena por la puerta trasera entreabierta de la casa de su amiga, y Aria se había dado cuenta de que las estaba mirando. Kamran ya había aprendido a estar preparado para días así e instalaba el fortín en la copa del árbol, al que ambos trepaban ya con toda soltura. Dejaban comida y bebida como para dos días en el escondrijo habitual, dentro del macetero gigante, y echaban tierra y rosas encima para que no se viera nada. Al rato Zahra sacó a Aria al balcón y la encerró allí, castigada otra vez. La niña oyó que cogía el abrigo y las llaves y escuchó el suave taconeo de sus zapatos al salir de casa. Imaginó a Zahra con unos guantes de piel a juego con los zapatos y los labios pintados de rojo brillante. —Parece que no le hizo gracia que desaparecieras anoche. Bueno, ¿qué? ¿Piensas quedarte ahí arriba para siempre? —le dijo Kamran desde abajo en el patio—. ¿Por qué no vamos al cine? Si tú no estás cansada, yo tampoco. Aria se inclinó sobre la barandilla. —Ahora voy. No te creas que es tan fácil bajar por aquí, ¿sabes? Se dio impulso en la barandilla e intentó pasar una pierna por encima. Como no llegaba para ponerse a horcajadas, se empujó con la rodilla hasta quedar tumbada de medio lado, con la barriga apoyada en la barandilla. Así ya podía girar el cuerpo y pasar la pierna al otro lado. Las ramas del cerezo llegaban hasta el balcón y se agarró a la más gruesa. —¡Date prisa! —He dicho que ya voy. Aria se deslizó valiéndose de la rama y se agarró al borde del suelo del balcón, desde donde se quedó colgando hasta que Kamran corrió a colocarse debajo. Luego puso los pies sobre sus hombros y saltó al suelo. Echaron a correr por las calles sin hacer un alto para descansar hasta al cabo de un buen rato. Ninguno de los dos había dormido mucho la noche anterior, pero el vigor de los cánticos y las plegarias les había insuflado nuevos bríos. Aria se sentía como una superheroína, indestructible. Tras recuperar el aliento, se lanzaron a la carrera de nuevo hasta que ella se detuvo para restregarse los ojos con los nudillos. —Me pican —dijo. —No te has lavado desde ayer, ¿a que no? —dijo Kamran. —No hay agua en casa. —Mentirosa. Kamran consultó su reloj de pulsera. Se lo había regalado Kazem para que supiera cuándo era la hora de salir del trabajo y volver con los suyos, pues se había convertido en el hombre de la casa. Kamran pensó en su pobre padre y lo enfermo que se había puesto la noche anterior durante la Ashura. Le había pedido que recogiera todo el nazri posible y lo llevara a casa para su madre y su hermana. Hacía semanas que no comían como es debido. —Tendremos que colarnos en el cine —dijo Aria—. Ya sabes que no tengo dinero. —Pensaba invitar yo. —A lo mejor me dejan pagar con las pulseras —dijo ella alargando el brazo. Ya tenía once pulseritas que, enredadas unas en otras, le subían por el antebrazo y llegaban casi hasta el codo. Kamran se ruborizó. —¿Por qué vas a desprenderte de ellas? ¿No te gustan? —Me encantan. —Hizo otra mueca de dolor y se frotó los ojos. —No hagas eso —dijo Kamran. —Me pican. Parece como si se me hubiera metido algo dentro. —Déjame ver. —Se acercó a ella y le tiró con suavidad del párpado inferior hacia abajo para echar un vistazo—. No te muevas. No tienes nada, tonta. —Serás tú que no ves nada. —¿Crees que deberíamos volver a casa? —preguntó él. Aria no respondió. —¿Estás llorando? Kamran le puso una mano sobre el hombro. Ella se sentó en la acera, cruzó los brazos sobre las rodillas y apoyó la cabeza en ellos. —No. —Hablaba con voz apagada—. ¿Crees que lloro porque soy una niña? —Pues sí. Estás llorando y eres una niña, así que deja de llorar. — Kamran le tiró del codo. Aria levantó la cabeza y lo miró desafiante. —Son los ojos que me lloran, no yo —dijo frotándoselos. Kamran se estremeció de pronto, horrorizado. Apoyó la mano en la acera para no tambalearse. —Tus manos —alcanzó a decir. Ella se miró las manos: las tenía llenas de sangre. Sin mediar palabra, Kamran la agarró del brazo y la condujo de vuelta a su casa por el mismo camino por donde habían llegado. Al rato empezó a oír una voz en su interior que repetía una y otra vez: «No será nada», aunque no lograba reconocer aquella voz como propia. Con tanto ímpetu tiraba de ella que al final la niña se cayó al suelo y se hizo un rasguño en la rodilla. Aria bajó la vista hacia la herida, pero tenía los ojos tan llenos de sangre que no veía. El mundo se había teñido de rojo. Aria inspiró hondo. La pelliza de Behruz olía a piel de cabra. Iba aferrada a ella mientras su padre se abría camino serpenteando entre el gentío. Notaba lo enfadado que estaba. Zahra la había dejado prácticamente abandonada durante tres días, sangrando en un rincón del piso. De vez en cuando le llevaba algo de comer y le decía: «Ya se te pasará. Ya se te pasará.» La sangre de los ojos se le había secado y no podía abrirlos. Le supuraban. En ese estado se la había encontrado su padre esa mañana al regresar del cuartel, donde había pasado los últimos tres días. Behruz conocía la dirección de una clínica en el norte de la ciudad que Ramin le había mencionado en una ocasión. Había emprendido la caminata hacia allí con Aria en brazos, suponiendo que en taxi tardarían más en llegar dada la congestión del tráfico. Pero empezaba a acusar el cansancio. —¿Crees que podrías ir andando? —Puedo probar —dijo Aria. Behruz la bajó al suelo. Con los ojos pegados aún, la niña le dio la mano y echó a andar a su lado. Notaba algo así como un velo debajo de los párpados. A medida que se adentraban en la zona norte de la ciudad, el bullicio de los comercios iba dejando paso a la suave cadencia del sonido de los platos en los cafés, los saludos y las charlas serenas y reposadas. Era como si se hubieran trasladado a otra ciudad, con un ambiente completamente distinto. Behruz había hecho aquel trayecto muchas veces pero sólo de noche, tras bajar de Darband. No sabía el aspecto que tenía a plena luz del día. ¿Cuántas veces lo habría visto Ramin así, con toda esa belleza? Los edificios, ocultos durante la noche, ahora se alzaban monumentales ante él. Al otro lado de las ventanas por las que tan a menudo había intentado espiar desde la calle, veía figuras que se movían. Detrás de los cristales, hombres trajeados que iban de un lado a otro de sus despachos hablando por teléfono y aflojándose la corbata. Otras figuras sentadas en las repisas interiores de las ventanas, otras en sus escritorios. Lo que más le llamó la atención fue lo extrañas que parecían a sus ojos las mujeres de aquella parte de la ciudad. Llevaban la cabeza bien alta y la espalda erguida. Ninguna iba cabizbaja intentando evitar las miradas masculinas. Behruz lanzó una ojeada a Aria, salida de las entrañas de aquel otro mundo. La niña le apretaba la mano para no caerse. No podía ver nada de lo que él veía, pero Behruz deseaba mostrárselo. Y cuanto mayor era su deseo, más crecía en su interior, como un monstruo aterrador, la espantosa conciencia de que tal vez nunca gozara de esa oportunidad. —Tracoma —diagnosticó el doctor—. ¿No se ha estado lavando como es debido? —No sé, es que no estoy mucho en casa. —¿No está usted casado? —Sí, pero... —Pues dígale a su mujer que lave a la niña o los servicios sociales se la llevarán. En este país el abandono infantil está penado por ley, no sé si lo sabe. Sentado a su escritorio, el médico garabateó algo en un papel. Después del saludo inicial de rigor, apenas había mirado a Behruz. —Comprendo, pero es que mi mujer no es la madre de la niña. —¿Que no es su madre? —Ni yo tampoco soy su padre. La he adoptado, pero... Behruz miró a Aria, que estaba sentada al borde de la camilla con una piruleta sin abrir en la mano. La parte inferior de la venda que le tapaba los ojos le rozaba la punta de la nariz. —Señor Bakhtiar —prosiguió el doctor—, debo ser claro con usted. Vamos a ver... las condiciones... A ver, entiendo que no sea fácil para usted, pero esta enfermedad sobreviene cuando se descuida la higiene. Es especialmente peligrosa durante la infancia, entenderá que... —Cuando estoy en casa no hay ningún problema —lo interrumpió Behruz. El médico se ajustó las gafas y la corbata y carraspeó. —Señor Bakhtiar, un niño necesita cuidados continuos. Si su mujer no puede ocuparse deberá hacerlo usted. —Entendido, doctor, pero... El médico se recostó en la silla y enlazó las manos detrás de la cabeza. Miró por la ventana hacia el edificio a medio construir que se alzaba en la acera de enfrente. —Interesante eso de ahí fuera —dijo. Behruz siguió su mirada. En la fachada del edificio habían pintado un gran retrato del joven príncipe. El médico se balanceó en la silla. —Como verá, hay gente que adora a sus hijos. El edificio no está terminado siquiera y ya te plantifican el retrato de su hijo. Parece como si nuestro monarca tuviera algo que demostrar ahora que ya tiene heredero. Y luego hay gente como usted. Aunque por lo que dice, en realidad la niña no es suya, luego quizá no signifique tanto para usted. Aun así, deberá usted saber que es el peor caso de tracoma que he visto en mi vida. Y la causa es esa infestación de piojos que tiene en el pelo. Me sorprende que no lo haya usted advertido. ¿A qué ha dicho que se dedica? —Conduzco un camión, señor —respondió Behruz. —Da igual —dijo el doctor—. Un hombre tiene la obligación moral de ocuparse de sus hijos. Los niños son nuestro futuro, ¿no cree? Aunque con gente como ése, con un ego así, ya erigiendo retratos de su hijo, a saber qué futuro le espera a este país. No será usted monárquico, ¿verdad, señor Bakhtiar? Behruz no respondió. No sabía lo que aquel hombre deseaba oír. —Claro que no; ya se le ve. Es del sur de Teherán, ¿verdad? Apuesto a que allí les han hecho creer que todo va a las mil maravillas. Pero fíjese sin ir más lejos en lo que le han hecho a ese pobre hombre, condenado a arresto domiciliario en su granja. —¿El presidente Mosadeq? —Efectivamente. —El médico sonrió—. Me sorprende que esté usted al corriente. Así me gusta. Pero volviendo a su caso, señor Bakhtiar. Como le decía, soy consciente de que quizá no disponga fácilmente de las necesarias condiciones de salud e higiene, pero este tipo de enfermedad suele darse por infestación de insectos. Estoy seguro de que sabe a qué clase de insectos me refiero, ¿verdad? Bien, pues esos insectos terminan por abrirse camino hasta los ojos, donde provocan infecciones gravísimas, como es el caso de su hija... o lo que sea para usted la niña. —El médico dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre el papel—. Tendrá que venir a que le practiquen unas curas. Hay muchas probabilidades de que pierda la vista. La cadencia de su parlamento se veía interrumpida por vacilaciones y titubeos, como si expresar sus pensamientos le supusiera un trastorno. Behruz estaba inclinado hacia delante en el asiento tratando de seguir sus palabras y de obviar el martilleo sordo de la obra al otro lado de la calle. —Tiene que venir tres veces por semana para que le hagamos la cura en los ojos y la desinsectación. Estos tratamientos pueden prolongarse durante meses. Me inquietan las circunstancias que han conducido a un caso así. Pero si promete traer a la niña a todas sus citas sin excepción, llegaré a un acuerdo con usted y no lo denunciaré. Le pediré a mi secretaria que redacte una especie de contrato. No es necesario que lo firme, con que marque su huella dactilar bastará. Y ahora, exploremos a la niña a fondo. Puede que no sea fácil. Behruz sentó a Aria en sus rodillas, y el médico le susurró al oído: —Tendrá usted que ayudarme. —¿Cómo? —Limítese a hacer lo que indico —susurró el médico, y luego añadió en voz alta—: Muy bien, hijita, ¿todavía te pican los ojos? Vamos a hacer que ese picor desaparezca cuanto antes. Ante la mirada de Behruz, el médico le quitó la venda a Aria, le pellizcó el párpado superior izquierdo y tiró de él. Ella se retorció. —No, no, no te muevas. Señor Bakhtiar, haga el favor de ayudarme. Behruz sujetó con fuerza a Aria. Tenía al médico tan cerca de él que podía leer su nombre grabado en la bata: «Vaziri.» Era la primera palabra que leía por su cuenta, sin ayuda de Ramin. «Vaziri», pensó. «El juez.» El doctor Vaziri agarró una cuchilla rectangular que estaba sobre el escritorio envuelta en una servilleta. Le giró el párpado hacia fuera y, con el lado afilado de la cuchilla, se dispuso a sajarle las pústulas resecas. Una vez que le pilló el tranquillo, entró más a fondo. Le rebanó otra capa, más gruesa esta vez. Luego repitió la operación en el otro ojo. —Con éste puede que sea más difícil —masculló, pero Behruz apenas lo oía. Vaziri siguió rebanando capas, poco a poco. Pero esta vez, el pus en lugar de deshacerse se desintegró en el globo ocular de Aria y el ojo le empezó a sangrar de nuevo. Vaziri le sopló. Luego se limpió el sudor de la frente. —Probaremos una vez más —dijo y sajó la zona infectada de nuevo. Esta vez sacó una delgada capa de pústula. Se limpió el sudor de la frente de nuevo. Cuando terminó, arrojó la cuchilla a la basura. —Que no se quite la venda de los ojos —ordenó—. Procure que se los deje tapados hasta que remita la infección. Luego susurró al oído de Behruz: —Señor Bakhtiar, debo insistir en que no puedo garantizarle la total curación. No sabremos hasta dónde alcanza el daño ocular hasta que se estabilice el problema. ¿Entiende lo que significa «estabilizar», no? Podría darle unos folletos informativos, pero si no sabe leer, para qué, ¿verdad? —Verdad, señor —dijo Behruz. —Claro. Bueno, no es culpa suya. Se los daré de todos modos, buen hombre, por si algún amigo puede leérselos. —Mi mujer sabe leer. —Ah, muy bien. No se preocupe, señor Bakhtiar, mi mujer también es más lista que yo. 10 Habían transcurrido ocho semanas desde la primera visita de Aria al médico, y apenas se habían producido cambios. La niña seguía sin recuperar la vista. Tampoco podía ir andando sola, tenía que ir en brazos de Zahra. Y dado que Behruz estaba en el cuartel trabajando, nadie más podía acompañarla. Aria sabía que ella sólo había accedido a acompañarla por el qué dirán. —Si no la llevo al médico y la palma, el pueblo entero me echará la culpa, ¿no? Eso le había oído decir Aria. También la había escuchado discutir con Behruz durante horas. —Ni muerta voy a dejar que esas arpías me pongan verde. Eso era lo que quería, ¿verdad, señor Bakhtiar? Lo que quería desde el primer momento era tomarse la revancha. Behruz aguantó el chaparrón sin decir una palabra. Zahra le había soltado todas las palabrotas habidas y por haber, pero finalmente había cedido. Como colofón al espectáculo, le recordó lo agradecido que debería estar por tener una mujer como ella. Y desde aquel día, salvo las dos veces que Behruz había estado en casa de permiso, Zahra se había encargado de acompañarla a pie hasta el norte de la ciudad para que le hicieran las curas. La visita médica se había convertido en una rutina. También era el único momento en que Aria podía salir de casa. Ella siempre había sabido que Behruz temía que le ocurriera algo en su ausencia, pero ahora tenía la impresión de que Zahra compartía ese temor. Cuando no respondía de inmediato a sus llamadas, irrumpía en la habitación llamándola con la voz un tanto temblorosa. Aria había aprendido a detectar enseguida ese temblor. A percibir cosas que antes le pasaban inadvertidas, como la voz quebrada de Zahra. De todos modos, habría preferido que fuera otro quien la acompañara al médico. —¿Y Kamran? —le había sugerido Aria una noche que su padre estaba en casa. Hacía semanas que no veía a su amigo. —Kamran es un niño —replicó Behruz. —Por eso. Es un niño. Puede hacer lo que quiera —contestó ella. Aria no logró convencerlo. Aun así, confiaba en que surgiera una solución. Mientras Zahra iba de un lado al otro del piso buscando el maquillaje, las llaves y el bolso para salir otra vez en dirección al médico, ella esperaba tranquilamente en el balcón, por si oía alguna señal de Kamran. Lo había oído en la puerta varias veces, preguntándole a Zahra si podía pasar a verla e interesándose por sus ojos, aunque ella siempre lo mandaba a freír espárragos. Ese día, sin embargo, Aria oyó algo que hacía mucho que no llegaba a sus oídos. Era Kamran con toda seguridad: estaba jugando con la pelota en el patio, la hacía botar contra la pared y saltaba para cogerla antes de que tocara el suelo. —¿No piensas lanzarla aquí arriba? —preguntó Aria, levantando un poco la voz para que la oyera. Kamran tardó un rato en contestar. —Si tú no tienes interés en hablar conmigo, ¿por qué iba a tenerlo yo? —Yo no tengo la culpa de que esa bruja te mandara a freír espárragos —replicó Aria. —Ya ni siquiera sales al balcón. —Porque no me dejan. Y Zahra tiene prohibido dejarme aquí encerrada. —¿Por qué? —preguntó Kamran. —Por si me caigo. —¿Por qué? —preguntó Kamran de nuevo. —Porque estoy ciega. —Ya, pero tonta no. Puedes palpar los barrotes, ¿no? —Zahra no quiere pasar vergüenza. Tiene miedo de que las arpías del vecindario hablen mal de ella. —¿Qué arpías? ¿Qué van a decir? —preguntó Kamran. —Es que si me pasa algo será por su culpa, y todo el mundo se enterará de lo mala madre que es. —Eso ya lo saben —replicó él. Aria se sentó recostada en la barandilla. —No entiendes nada —le dijo. —Ponte de pie, que no te veo —le pidió Kamran. —Yo tampoco te veo a ti, así que estamos igual —contestó Aria. Kamran lanzó la pelota contra la pared unas cuantas veces. —¿Todavía te sale sangre de los ojos? —Ya no. Pero se me han pegado con toda esa porquería. —Pero ¿volverás a ver pronto? —preguntó Kamran. —Tengo que ir a que me la corten, con cuchillas, la porquería. Me lleva a cuestas Zahra. Les dije que era mejor que me llevaras tú, pero como eres un niño, no puedes, y me dijeron que no. —Yo puedo hacer lo que quiera —protestó Kamran. —Eso les dije yo. Se quedaron un momento en silencio. —Entonces ¿cuándo podrás ver otra vez? —volvió a preguntar él. —No lo sé. Aria oyó que Zahra abría la puerta del balcón. —Pues más vale que veas pronto. No pienso pasarme el resto de mi desgraciada vida llevando a una desgraciada como tú a cuestas. La niña se levantó del suelo. —Me tengo que ir —le dijo a Kamran. —Deja de hablar con la sabandija esa y ven adentro. Zahra la agarró por el brazo y tiró de ella hacia el interior. —¡Cuando te pongas buena te llevo al cine otra vez! —dijo Kamran a voces cuando Aria ya se había ido. Zahra se puso en cuclillas para que Aria pudiera echarle los brazos al cuello y así llevarla a cuestas, aunque con tacones no era tarea fácil. Su maridito iba a tener que comprarle otros, costaran lo que costasen. Sin embargo, Zahra disfrutaba paseando por la zona alta de la avenida Pahlevi. Era un placer volver a ver aquellos barrios. En los escaparates había cosas distintas. Desde que el sah se había casado con Farah, la nueva reina había introducido cosas más refinadas en la ciudad, gustos parisinos que a Zahra le encantaban. También habían plantado hileras de árboles a ambos lados de la avenida. Al diablo esa gente que les ponía peros. Al fin y al cabo, ¿qué sabían aquellos palurdos del sur de Teherán? La mayoría ni siquiera había puesto el pie en esos barrios. Zahra estaba mirándolo todo encandilada, las tiendas, los árboles, los coches, cuando sintió que Aria se agitaba a su espalda. —¿Estás despierta? —preguntó. Un hombre que pasaba por su lado le gritó. —¡A su hija le sangran los ojos! Zahra hizo como si no lo oyera, pero el hombre se acercó. Dejó en el suelo el maletín que llevaba y se aflojó la corbata. —¿Esa niña tiene papá, señora? ¿Está buscándole papá? —¡Deberían cortarle los huevos! —exclamó Zahra, pero el tipo siguió acercándose. —¿De dónde es usted, señora? —Déjela en paz —intervino otro. El primero le dio un empujón y lo agarró por los brazos. —Puedo ocuparme yo solita de este energúmeno —dijo Zahra, interponiéndose, y agarró al primero por la corbata—. ¿Quiere que lo ahogue con esto? El hombre le dio una bofetada. Zahra sintió el escozor en la mejilla, pero no se arredró. —¿Eso significa que sí? —Apártese, señora. ¿No ve que este tipo no está en sus cabales? —dijo el segundo. —Y usted seguro que tampoco, imbécil —replicó Zahra. El primer hombre la agarró por los brazos; el segundo se alejó. Zahra intentó zafarse, pero la tenía bien sujeta. Enseguida acudieron otros, se produjo un intercambio de golpes, Zahra se escabulló y de pronto se dio cuenta de que había perdido a Aria. Se le había caído de la espalda durante la refriega. —¿Dónde se ha metido la mierdosa esa? —Buscó con la mirada entre la muchedumbre, llamándola a voz en grito—. ¡Tú, basura inmunda! Pero Aria había desaparecido. Estuvo veinte minutos buscándola, hasta que empezó a acusar el calor y perdió fuerzas. Nadie le prestaba la más mínima atención. Ya no se discutía su dignidad, la dignidad de una mujer; el debate se había trasladado a la política, y le llegaron retazos de una discusión acalorada en la que tan pronto se hablaba del ayatolá —cuyos textos estaban prohibidos— como del estado de la producción petrolífera, de la grandeza del sah, el rey de reyes, o del flamante presidente Kennedy. A unos cuantos pasos de distancia, un quiosco echaba el cierre. A Zahra se le fueron los ojos hacia las revistas, dispuestas en fila unas al lado de las otras. Sofía Loren sonreía desde la portada de una de ellas. Zahra se acercó al quiosco y acarició la imagen con los dedos. —Estamos cerrando —dijo el quiosquero. —Sólo miraba —dijo Zahra, y luego añadió—: ¿Ha visto a una niña de tez blanca con un vestido blanco? Una niña roñosa. Con el pelo rojo. —No he visto a ninguna niña, señora. Estamos cerrando. No toque, haga el favor. —¡Imbécil! —exclamó Zahra. Miró a su alrededor. El corrillo de hombres se había dispersado. Mientras dejaba vagar la mirada, oyó una voz. Una voz tan familiar para ella como el aire que respiraba. —¿Esta niña? —preguntó alguien con una voz rota que emergía entre las rendijas del tiempo. Zahra se dio la vuelta. Una mujer menuda, tapada de arriba abajo con un velo azul de flores, sostenía un gran cesto lleno de fruta en una mano y otro gran cesto con flores en la otra. Los llevaba apretados contra la barriga; sus enormes pechos se derramaban sobre ellos. A su lado, Aria escondía la cara entre la delicada tela del velo. —¿No me digas que esta niña es tuya? —dijo la mujer—. Te habría hecho con una criatura ya mucho mayor que ésta, pedazo de burra. Aquel acento de Isfahán. Inconfundible. Zahra agarró a la mujer por los hombros, con el corazón desbocado. —Me la he encontrado apoyada en una pared. Te había visto antes con ella a cuestas. Al principio no estaba segura de que fueras tú, pero vaya si lo eras, qué demonios. Luego ha llegado ese desgraciado y he pensado que mejor agarraba a la niña mientras te lo quitabas de encima. Vaya una gentuza, ¿eh? Pero mírala ella, enfrentándose sola al canalla ese, a quién se le ocurre. Tonta. Bueno, bueno, bueno. Zahra no podía apartar la vista de aquella mujer. —Pero qué gorda y qué fea te has puesto, Masumé. —¿Cómo estás, hermana? Al reírse, los pechos le saltaron sobre la barriga, que chocó contra la carita de Aria. —Vejestorio —dijo Zahra, sonriendo—. Después de tantos años. Una hora después, Aria estaba profundamente dormida sobre un sofá suntuoso, y Masumé estaba sentada delante de Zahra a una larga mesa de cocina, cortando apio en rodajas para la cena. Se le marcaban los hoyuelos cuando sonreía y, aunque había engordado, su cara redonda seguía pareciendo desproporcionada para tan corta estatura. Masumé tenía dieciséis años cuando Zahra la había visto por última vez. Estaba muy estropeada; Zahra apenas reconocía a la persona que tenía delante y pensó que quizá su vieja amiga pensara lo mismo de ella. —El mundo es un pañuelo. Dios ha querido que nos encontremos otra vez, hermana —dijo Masumé—. ¿Te acuerdas de cuando corríamos por las calles sisando manzanas y dulces de los carros de los vendedores ambulantes? Nunca llegamos a pagar por aquellas locuras, así que puede que el escarmiento nos espere a la vuelta de la esquina. ¿Tú qué crees? —Tu lengua parece que sigue intacta después de todos estos años. Muchas veces me he preguntado si no te habrías metido en líos después de que yo me fuera. —Se ocuparon de mí como es debido. Yo hacía mi trabajo, me sacaba mi jornal, nunca me metía con nadie... y nunca les sisaba nada, no como tú. Los señores siempre se han portado bien conmigo. No me puedo quejar. Zahra observó la cocina, que tan bien conocía, y los calderos de latón, colgados de unos ganchos en la pared. Cuando ella y Masumé trabajaban allí de niñas, corría el rumor de que aquellos cacharros habían sido un obsequio de la reina de Inglaterra, la anterior, llegados de su palacio londinense en señal de agradecimiento para con el señor Ferdowsi por su «extraordinario talento y sus manos mágicas». Pero, quién sabe, quizá fueran cuentos. Ahora, junto a los dos fregaderos de latón situados a ambos extremos de la habitación, había frigoríficos y hornos, y la cubertería más elegante que Zahra había visto en su vida, apilada de cualquier modo junto a aquella vajilla de porcelana que llevaba el apellido de la antigua casa real iraní, Qajar, primorosamente grabado en el borde, y el símbolo del pavo real debajo. Vestigios todos de la antigua dinastía, desaparecida en torno a la misma época en que habían nacido Masumé y ella. Zahra cogió uno de los platos grabados. —La antigua realeza vivía mucho mejor, la verdad. Más al estilo de los reyes de Inglaterra. Este nuevo sah es demasiado americano para mi gusto. Las estrellas de cine europeas viven mejor que la realeza incluso. ¿Por qué te empeñas en trabajar para esta gente inmunda? —Los Ferdowsi no son mala gente. —¿Ah no? —dijo Zahra. Masumé sujetó contra el pecho cuatro berenjenas moradas y las llevó al fregadero. —Aquí la vida es fácil. —¿Mejor que antes incluso? Zahra se recostó en la silla y cruzó las piernas. Se enredó un mechón de pelo en el índice. Masumé centró la atención en la olla que tenía delante, con su guiso de verduras y especias, la espalda encorvada y la cabeza gacha. Zahra observó las manos como muñones de su vieja amiga y se preguntó si las suyas habrían terminado igual, tan precozmente arrugadas, si la vida hubiera seguido otro curso y también se hubiera quedado en la finca de los Ferdowsi. Masumé indagó sobre la vida de Zahra mientras seguía lavando verduras. —Entonces ¿dices que esa niña es tuya? —preguntó Masumé, acodada en la encimera que Zahra tan bien conocía. Extrajo el cuchillo que había dejado clavado en una berenjena y la apuntó con él. Zahra plegó y desplegó los brazos. —Más o menos. Mi maromo se la encontró en un contenedor de no sé dónde y, bueno, ya sabes cómo soy, acepté cuidar de la pobre criatura. —¿Más o menos? —Masumé clavó la navaja en la berenjena—. ¿De verdad os la encontrasteis por ahí tirada en una calle, o tuviste un lío con otro? O más probable aún, tu maromo dejó preñada a una pobre desgraciada. —Soltó una carcajada vulgar y escandalosa, como la que Zahra recordaba de cuando eran niñas, sin medida ni control—. La verdad es que la niña no se te parece en nada. Será eso entonces. ¿Te la pegó con otra, hermana? ¿Se buscó una segunda mujer? ¿O una tercera incluso? Ay, por el imán Husseín, no me digas que sois cuatro en casa. Los golpes repetitivos de la navaja sobre la tabla de cortar empezaban a alterar los nervios de Zahra. Hizo lista mentalmente de todo lo que la estaba crispando: la luz que entraba por la ventana y reverberaba en el espejo de la pared de enfrente, la profusión de cacharros de latón, el agua manando por el grifo que Masumé había olvidado cerrar, las espaciosas estancias, el olor a roble, los vapores de la olla hirviendo y sobre todo la cabeza inclinada de Masumé, absorta en cierta crítica suspendida en el aire entre ambas. Esa crítica se instaló en el punto flaco de su estómago, ese que conectaba con todos los males de su vida, que le infundía una aversión generalizada y le traía a la memoria su asquerosa infancia, cuando era una huérfana miserable y vivía al cuidado de un tío abuelo que le había enseñado a limpiar los pies de quienes se alimentaban de la sangre y del sudor del prójimo y a quienes la gorda y vieja reina de Inglaterra les regalaba cacharros de latón. —Pero ¿no te acabo de contar lo de la niña, cabeza de chorlito? — replicó Zahra—. A saber dónde andará, la puta que la parió. En cuanto al maromo, ni me lo mientes; harta me tiene. —Aun así, bien que cuidas de ella. Qué buena eres. «Buena» no era un término que Zahra acostumbrara a oír. Ni siquiera recordaba que Masumé se lo hubiera dicho alguna vez en su infancia; siempre era ella quien salía en su defensa y cargaba con las culpas de sus correrías. A los hijos de los Ferdowsi, sobre todo a la hermana mayor, nunca les había temblado el pulso a la hora de castigar a Masumé. Zahra lo recordaba muy bien. A veces, incluso en el presente, le remordía la conciencia por tanto como los había odiado, por tantas veces como les había robado. Pero sobre todo por no haber podido gozar de lo que las hermanas Ferdowsi, Muluk y Fereshté, tenían: cosas de niñas, cosas bonitas, cosas que Zahra había detestado destrozar. Aunque, pensándolo bien, no le habían dejado opción. Zahra se levantó y se acercó a la puerta para echarle una ojeada a Aria, que seguía tumbada en el sofá. —Qué cansada está la criatura —dijo Masumé—, y con todas esas vendas... Suerte ha tenido de no quedarse ciega. Mi hermano perdió la vista por lo mismo. Tracoma, ¿no? Bichos en los ojos, hay que ver lo que son las cosas. Al final al pobre desgraciado lo pilló un carro de mulas, cuando todavía no tenía los treinta cumplidos. Qué se podía esperar. No vio venir el carro. La vida, hermana. ¡La vida! —exclamó, trabajando con los nudillos la masa de carne picada que tenía entre las manos—. Os quedaréis a cenar, espero. Madame se alegrará de verte. Es curioso que el señor le dejara la casa a ella en vez de a los hermanos. Aunque esta gente tiene casas por todas partes. Aunque mira qué raro este caserón, tan antiguo y en medio de la ciudad. Y va y se lo deja a una hija en vez de a un hijo. Curioso, ¿no? Ésta es gente de mucha alcurnia. Fue una vergüenza que te fueras de esa manera. Con lo bien que podrías haber vivido aquí. Zahra entornó los ojos mirando las cacerolas de latón como si despidieran llamaradas de sol. La antigua rabia empezaba a bullir nuevamente en su interior. Con qué facilidad olvida la gente, pensó. Pero quizá el tiempo mitigara hasta el más terrible de los recuerdos. 11 Fereshté Ferdowsi se deleitaba con el tenue esplendor de una vida en otro tiempo llena de bullicio y animación. En su hogar se vivía una realidad particular. Ahora tocaba dormir; ahora, despertar; ahora, recoger bayas; ahora, avivar el fuego de las chimeneas; ahora, pintar las verjas de verde. Con el correr del tiempo, la vida se había hecho cada vez más rutinaria. Cuando paseaba por la zona norte de la finca y los jardines y apartamentos aparecían ante sus ojos, no podía evitar pensar que no era tan majestuosa como antiguamente, cuando todo el mundo anhelaba vivir allí y la opulencia de la mansión de los Ferdowsi era la comidilla de la plaza. ¿Cuántas habitaciones vacías tenían ahora? Qué distinto era todo en aquel tiempo; doncellas, jardineros y cocineros hacían un hogar de aquellas viviendas y las llenaban con su numerosa prole. Incluso vivían allí carpinteros, que se encargaban de las reformas y ampliaciones de la mansión, un barbero para los chicos y a veces soldados, que se hospedaban allí cuando estaban de permiso. Pero la mansión de Fereshté, un vestigio del pasado, no había logrado preservar su aristocrática solera ante el envite de la modernidad, sobre todo desde que al otro lado de la verja se multiplicaban los bloques de edificios de mayor y menor altura. Fereshté había decidido tiempo atrás que se resistiría al cambio. En el interior de la casa ya sólo quedaban ella y Maysi. En ocasiones, su hermano mayor, Ya’far, se instalaba allí una temporada, cuando su otro hermano, Mammad, se cansaba de cuidar de él. Maysi, que había vivido en la casa desde que todos eran niños, ya formaba parte de la familia; no como una hermana sino más bien como una enigmática prima lejana, de esas que apenas salen a colación. Ese día Fereshté regresaba a casa andando bajo el tenue resplandor del sol. Las gruesas suelas de sus zapatos planos de piel pisaban sobre el pavimento resquebrajado. Nunca había sabido llevar zapatos de tacón alto. Estaban demasiado asociados con la atracción sexual, de la que tan ajena se había sentido siempre. Fereshté se consideraba una persona asexual, incluso asexuada a veces. Estaba convencida de que el tiempo que había estado casada había sido un mero accidente. Los accidentes raras veces se repetían, y ahora las estancias de aquella casa anclada en el pasado permanecían vacías. Allí ya no quedaba nadie más que Maysi, que a esa hora ya debía de tener la cena preparada. Pasó por la floristería de su amigo el señor Safai, como solía hacer cada atardecer al regresar del albergue adonde llevaba los pastelitos y galletas que Maysi preparaba para los pobres. El juicio de Dios llegaría algún día. Más valía estar preparados. —Justo a tiempo —dijo el señor Safai, que estaba colocando una hilera de macetas con geranios dentro de una caja. La persiana metálica de la pequeña tienda estaba medio bajada y los periódicos, que también vendía, apilados fuera en el suelo para hacer sitio a la entrega de la mañana siguiente—. ¿Qué le pongo hoy, señora Ferdowsi? Fereshté examinó la mercancía. —Veo que ha sacado los jacintos. Qué curioso. —Palpó un pétalo—. ¿Con el calor que hace? —No se imagina lo resistentes que son, duran toda la primavera. Aguantan lo que les echen. —Qué raro. Fereshté hablaba con un ligero temblor en la voz, no a causa de ninguna dolencia, sino de una mera alineación irregular de las cuerdas vocales, una anomalía que arrastraba desde la infancia y que había imprimido a su voz el timbre de una anciana incluso cuando era joven. Se acercó la flor a la nariz. —Son extraordinarios, ¿verdad? —Ya lo creo, señora. —A Maysi le gustarían, ¿no le parece? —Ya lo creo, señora —dijo el señor Safai. ¿«Señora»? ¿Ya se había convertido en una «señora»? Fereshté a veces se olvidaba de la edad que tenía y del consiguiente cambio en su aspecto. Nunca había sido una belleza. Aunque tampoco cruel, no podía decirse que la genética hubiera sido muy generosa con ella, al menos en lo que respecta al físico. Por otro lado, considerando lo que su familia había puesto en sus manos, era un ser privilegiado. Eso era lo único que importaba en realidad. Tal vez su físico fuera achacable a todas aquellas relaciones de consanguinidad en su linaje o a la sangre zoroastriana. Un día pilló al sastre de la familia diciéndole a su aprendiz que en aquella casa todos parecían cuervos. El hombre se había quedado horrorizado al descubrir a la pequeña Fereshté, que entonces no tendría más de cinco años, allí plantada en el umbral. Fereshté se figuraba que el pobre debía de haber pasado días y días en vilo temiendo que lo despidieran, pero ella nunca le había ido con el cuento a su padre. Al llegar a casa e introducir la llave en la cerradura, descubrió que la puerta ya estaba abierta. En el vestíbulo de la entrada, que se abría a la sala de estar por un lado y a los dormitorios por el otro, había algo de corriente. Se quitó los zapatos, se calzó unas zapatillas y contempló su hogar. Los cristales negros de las lámparas de araña francesas colgaban como gotas de carbón fundido sobre la espaciosa estancia que hacía las veces de sala de estar. Había cuatro arañas distribuidas en torno al perímetro del techo, y en el centro colgaba una quinta, más grande pero de cristal transparente, adornada con perlas cuidadosamente dispuestas en espiral siguiendo las facetas del cristal. Todo era tan suntuoso... La mayor parte del tiempo Fereshté ni se fijaba, pero por alguna razón ese día todo le resultaba familiar y extraño a la vez. Los listones de roble que revestían las paredes de la sala de estar se alzaban hacia el techo y, a partir de cierto punto, volvían a curvarse hacia abajo para unirse a las molduras que coronaban los dinteles de las puertas. Una de esas puertas conducía al estudio, otra al comedor, otra a la cocina y otra a la planta superior. Grandes vitrinas llenas de libros, antigüedades de porcelana rusa y retratos de época cubrían las paredes. Una luz tenue entraba por las puertas correderas de cristal que daban a la terraza y al jardín. Al otro extremo de ese jardín, de su jardín, se alzaba la otra mitad de la casa, un edificio casi tan grande como el primero, pero no tanto. De pronto se le ocurrió preguntarse por qué sus padres habrían construido la casa con ese trazado. Ya casi había oscurecido, y en la espaciosa sala de estar apenas había luz. El brillo de millares de puntitos de seda, entretejidos en las alfombras persas que cubrían por completo los suelos de caoba, atrajo su atención. Las alfombras que rodeaban el perímetro de la estancia tenían una tonalidad azul oscuro y verde que realzaba el marrón que se extendía desde el suelo hasta el mobiliario. Sólo una pequeña alfombra de color verde oscuro, que servía de pieza central, destacaba sobre las demás. Al cruzar la sala, Fereshté tuvo una sensación extraña. Oyó que Maysi tarareaba en la cocina. Los treinta pasos que distaban desde la puerta hasta el sofá, situado en el centro de la estancia, se le hicieron eternos. En el mueble de caoba que estaba al lado del sofá, una pequeña lamparita iluminaba la sala en penumbra. Bajo su luz se apreciaba difusamente el contorno de las extremidades y el vaivén de la respiración del pequeño cuerpo tumbado en el sofá. Fereshté se agachó para verlo mejor. Era una niña que dormía con la punta del pulgar en la boca y una venda manchada de sangre tapándole los ojos. Fereshté volvió la cabeza hacia la cocina. Al acercarse allí reparó en que Maysi no estaba cantando, sino cuchicheando con alguien. Contando una historia de las suyas. —Y yo le dije, mire, señora, a mí no me venga con cuentos religiosos de ésos. Si no quiero ir a la mezquita, no tengo por qué ir. Claro que al final acabé yendo, como siempre. ¡Pero habrase visto! Se oyó una risa de hombre. —¿Y aun así te tiró el zapato? El hombre estaba sentado a un extremo de la mesa de la cocina y, al otro, una desconocida recorría la estancia con la mirada sin perderse detalle. —¡Habrase visto! En toda la jeta me lo tiró. La muy chalada. Se sacó el zapato de pronto y zaca. Encima con puntería. Y con bastante fuerza, la muy cabrona. No sé de dónde demonios habrá salido, pero... Maysi reparó en Fereshté en el umbral. —Uy, Dios, madame, pase, pase. Tenemos compañía para la cena. Mire, mire a quién tengo aquí. ¿Se acuerda de Zahra? Zahra Miladi. Y éste es su marido, el señor Bakhtiar. Tuvimos que llamar por teléfono a la tienda del barrio para que avisaran al señor Bakhtiar de que viniera. Un milagro que lo localizáramos, ¿verdad, señorita Zahra? Behruz se levantó rápidamente e inclinó la cabeza. Llevó la mano derecha al pecho e intentó cuadrarse como es debido. —Señorita Ferdowsi. Behruz Bakhtiar. Es un gran honor —dijo e inclinó la cabeza de nuevo. —Se acuerda de Zahra, ¿no? —insistió Maysi. Zahra se levantó, se colgó el bolso al hombro, abrió la cremallera y sacó unos guantes de piel. —¿Cómo está usted, señorita Fereshté? —saludó y, volviéndose hacia Maysi, añadió—: Pero la verdad, Maysi, tengo que irme ya. Qué trajín de vida... Todo el día sin parar de aquí para allá. Ahora compra esto, ahora lo otro. Masumé puso cara de sorpresa. —No me habías dicho que tuvieras que irte tan pronto. —El señor Behruz puede quedarse un rato y ocuparse de la niña. Qué alegría tan grande, Masumé, cuánto me alegro de verte, de verdad. Si algún día necesito ayuda en casa, recurriré a ti. Y no te preocupes, que el señor te pagará bien. Encantada de verla, señorita Fereshté —dijo estrechándole levemente la mano—. Una lástima que no hayamos podido charlar un rato. Dicho esto, Zahra cruzó por delante del fantasma de su vida anterior y, sin dirigir siquiera un vistazo al sofá donde dormía Aria, abandonó la mansión de los Ferdowsi. —No entiendo por qué se va tan de repente —dijo Masumé. Behruz miró a Fereshté. —Es un honor conocerla, señora. Disculpe por irrumpir así en su casa. —Déjese de ceremonias, señor Bakhtiar. Haga como si estuviera en su casa, se lo ruego. Siéntese, por favor. Deduzco entonces que esa niña que está ahí dormida en el sofá es su hija, ¿no es cierto? Behruz se levantó. —Ahora mismo la despierto. —Siéntese, por favor, señor Bakhtiar. Deje dormir a la pobre chiquilla. Maysi, ve a por una manta para taparla. Fereshté se apoyó en la encimera de la cocina y se fijó en el aspecto enfermizo del hombre que tenía delante. Le recordó a los empleados del servicio con los que jugaba de pequeña en la granja familiar. Tenía la cara y las manos cuarteadas. Pero por el modo en que se movía parecía más joven de lo que aparentaba, como si hubiera envejecido prematuramente. —Si está casado con Zahra es como si fuera de la familia, señor Bakhtiar. —Es usted muy amable —dijo Behruz haciendo otra reverencia. —¿Hace mucho tiempo que conoce a Maysi? —No nos habíamos visto nunca. A decir verdad, Zahra apenas me ha hablado del tiempo que estuvo aquí trabajando —dijo ruborizándose un poco. Fereshté fue a la ventana de la cocina que daba al jardín y contempló las estrellas que salpicaban el cielo infinito de Teherán. De todos los lugares que conocía en el mundo, incluido el extremo norte de los Alpes suizos adonde su padre la había llevado de pequeña, nunca había visto estrellas como aquéllas: descaradas, entrometidas, como si desearan penetrar en las vidas de los seres humanos agolpados bajo su manto protector, descargar sobre ellos sus constelaciones y dictar el relato de sus vidas. Pero ¿a modo de advertencia? ¿De guía?, se preguntó. ¿O simplemente para divertirse con los errores que cometían? —Una noche preciosa —dijo Behruz a su espalda. —¿Verdad que sí? —contestó ella—. Perdone, señor Bakhtiar, pero he olvidado preguntarle: ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es su profesión? Él agachó la cabeza y Fereshté se dio cuenta de lo tímido que era. —Ah, pues... a nada importante. Estoy en el ejército. —¿Es usted militar? —No, qué va. Soy chófer. Desde hará ya unos veinte años. Aria lo llamó desde la sala de estar, y Behruz se disculpó rápidamente para ir a atenderla. Fereshté lo oyó cuchichear con la pequeña. ¿Por qué estaba tardando tanto Maysi? Se sentía incómoda a solas con el señor Bakhtiar. Después de tantos años de soledad, rodeada tan sólo de un puñado de personas, aparte de sus hermanos, había olvidado cómo tratar a los demás, y en especial a gente como Bakhtiar. No porque le disgustara ese tipo de gente, ni mucho menos. De hecho, le merecía más respeto que la mayoría. Eran sólo nimiedades que la desconcertaban: su forma de hablar, de moverse, lo que decían..., y que siempre parecían no saber que ciertas cosas nunca debían hacerse. Como esas reverencias. Y, por supuesto, su desconocimiento del mundo. Sólo tenían que informarse, nada más, ya fuera a través del periódico o de la televisión. Porque, si les preguntabas, no sabían ni dónde estaba Inglaterra. Le molestaban todas esas nimiedades. ¿De qué iba a hablar ella con la niña? Fereshté tenía sobrinas y sobrinos, pero siempre había contado con el filtro de sus padres. Había tantas cosas que tener en cuenta... —¿Ves? La señora Ferdowsi es muy buena —le iba diciendo Behruz a la niña al entrar con ella en la cocina. —¿Está bien la niña, señor Bakhtiar? —preguntó Fereshté, fijándose de nuevo en los ojos vendados. —Sí, es sólo un problemilla. Zahra se ha encontrado con Masumé justo cuando volvía de la última visita al médico con la niña. Ha sido Masumé quien me ha llamado. Desde su teléfono, espero que no le importe. —Entiendo. —Aria, saluda a la señora. —Hola —dijo Aria, adormilada todavía. Levantó la mano como para frotarse la venda que le tapaba los ojos, pero Behruz le retiró los dedos con delicadeza. —¿Y qué es ese problemilla, señor Bakhtiar? —preguntó Fereshté en voz baja. —Una infección —respondió él bajando la vista—. Pero tenemos que irnos ya. Han sido muy amables, tanto usted como Maysi. Dele las gracias de mi parte. —Tiene una hija muy guapa, señor Bakhtiar. —Sí. Gracias. —Un color de tez precioso. Y ese pelo rojo tan intenso... Qué pulseritas tan bonitas lleva. —Sí. No se las quita ni para dormir. —Me las deja mi amigo en el balcón, a escondidas. Pero yo sé que es él. Aria bostezó. —Qué amigo tan encantador —le dijo Fereshté a la niña, y luego se volvió hacia Behruz—. Quédese a cenar, por favor. —No, gracias. Tenemos que irnos, de verdad. —¿Ocurre algo, señor Bakhtiar? —preguntó Fereshté. —No, nada —respondió él incómodo. Una sensación extraña se había apoderado de él, como si estuviera a punto de abrir una puerta a un espacio desconocido. Farfulló—: Es, mmm, es la señora Zahra. A veces las tareas domésticas se le hacen algo cuesta arriba, y con la niña por medio... —¿La niña no se lleva bien con su madre? —Zahra no es su verdadera madre —confesó Behruz—. Pero Maysi podrá explicárselo mejor. Fereshté miró a la pequeña, que gimoteaba pegada a la pierna de su padre. —Mire, señor Bakhtiar, aquí hay sitio de sobra. Se lo digo por si las cosas se complican. Aria podría invitar a su amiguito incluso. ¿Cómo se llama? —Se llama Kamran —intervino ella y se volvió hacia Behruz—. ¿Podemos traérnoslo? —No se me ocurriría, señora, pero gracias de todos modos. —Maysi estaría encantada de tener compañía. Le gusta mucho darle a la lengua, como ya habrá comprobado. —Ya. Pero gracias por su amable ofrecimiento —dijo él con una reverencia. Mientras bajaba con Aria por el caminillo de acceso a la casa y se adentraban en el corazón de la ciudad, el ladrillo grisáceo de la mansión se desvaneció tras ellos. Behruz se detuvo y volvió la vista. Había luz en todas las habitaciones: debía de ser Maysi, pensó, buscando la manta que nunca había llegado a llevarles. Behruz se sintió aliviado al salir de aquella casa; hablar con alguien como la señora Ferdowsi se le hacía cuesta arriba. Más incluso que con la madre de Ramin. Inhaló el aire de la ciudad, de pronto empequeñecida ante sus ojos. La niña caminaba a su lado, de la mano, y se la estrechó con delicadeza. Una semana después, Aria se metió una uña por debajo del párpado para mantenerlo abierto e intentó por tercera vez sacarse el pus del ojo. La infección no se había extendido, les había dicho el doctor Vaziri aquella misma mañana cuando Zahra la había llevado a la consulta. Aria le había suplicado que le dejara quitarse la venda, porque, tal como le había explicado al médico, sin ella al menos distinguía los colores aunque no viera. El doctor Vaziri dio su brazo a torcer. Ya en casa, Zahra estaba intentando enseñarle a cocinar. —Toma esto —le dijo, y Aria palpó el contorno de un espetón metálico, más largo que su brazo—. Estamos asando kebabs. La carne está aquí, ya picada y aderezada. Tú encárgate de cortar las cebollas. Hay que pelarlas y cortarlas en rodajas. Cuando hayas terminado, las ensartas en los espetones. Ya sabes cómo. ¿No te ha enseñado tu querido padre miles de veces cuando lo interrumpes en plena faena? Pero Bobó nunca le había enseñado a hacer eso, pensó Aria, ni ella lo había interrumpido nunca. Oyó a Zahra arrastrando los pies por el suelo de cemento. —Tienen que estar listas para cuando yo vuelva. Aria oyó un tintineo de llaves y una cremallera que se cerraba; Zahra desapareció tan rápido que no estaba segura de que realmente hubiera salido de casa. No había oído el portazo ni ruido de bisagras. Parecía como si se hubiera evaporado, como esos aguaceros que escampan tan repentinamente como descargan. Encontró uno de los espetones buscando a tientas por la encimera y luego tanteó con los dedos hasta dar con la cebolla, que estaba por allí cerca, y el cuchillo al lado. Con cuidado, muy despacio, peló la fina piel de la cebolla hasta que palpó la prieta capa de dentro. De poco servía tener bien empuñado el cuchillo, pero aun así lo agarró con firmeza en una mano mientras con la otra sostenía la redonda panza de la cebolla. Confiaba en tenerla sujeta por el centro y no por uno de los extremos. Hincó el cuchillo con fuerza, pero estaba romo. Volvió a intentarlo y logró hacer una pequeña incisión en la cebolla, pero no la suficiente. No tenía fuerza en los brazos. Tendría que probar a cortarla apretando con ambas manos. Cuando el cuchillo traspasó por fin la cebolla, golpeó con tanta fuerza la encimera que la hoja se quedó clavada en la madera. Aria lo desenganchó a duras penas y procedió a cortar las dos mitades de la cebolla en cuartos. Luego tendría que cortarla a tiras finas para poderla mezclar con la carne. Empezaban a picarle los ojos. Seguro que Zahra sabía que ocurriría eso. Las lágrimas le escocían al pasar entre las rendijas de las pestañas pegadas. Con los ojos arrasados por el lagrimeo incontrolable, el pus reseco se reblandeció y empezó a gotearle por las comisuras de los ojos y por las mejillas y la nariz. Pese a todo, siguió cortando la cebolla. Cuando sintió que la hoja había llegado al extremo, replegó los dedos. Sí, parecía que había logrado cortarla bien fina. Levantó la mano para limpiarse las lágrimas y el pus de alrededor de los ojos. Le dolía hasta respirar, pero el escozor no remitía y, no sabiendo qué otra cosa hacer, se limpió los ojos con la mano de nuevo. Finalmente rompió a llorar a lágrima viva, como uno llora cuando le da igual que lo oigan. Tal vez Zahra seguía allí, sentada en una silla, observándola. Aria alargó un brazo y miró en la dirección hacia la que apuntaba, confiando en distinguir la imagen de un cuerpo entre los colores que veía en su mente. Y para su sorpresa, vio los colores, efectivamente, los rojos, amarillos y púrpuras, pero ninguna forma corporal. Luego oyó que se abría una puerta y una voz. Se acercó el cuchillo al pecho. —¡Por Dios bendito, niña! —exclamó Maysi. —¿Quién es? —preguntó Aria. —¿Quién soy? Vaya memoria tienes. —Maysi la estrechó entre sus brazos—. Venga, no llores más. Dios se burla de las niñas que lloran. —No estoy llorando. Son las cebollas. —¿Qué haces con ese cuchillo en la mano? Gracias al cielo que le he hecho caso a madame y he venido a ver cómo estabas. —Me lo ha pedido Zahra. —¿Qué te ha pedido Zahra? Deja de frotarte los ojos. Maysi le retiró los dedos de la cara con un cariñoso manotazo. Aria sintió una corriente de aire, como si la abanicaran. —¿Ves algo? ¿Ves mi mano? La tengo levantada. ¿Ves? —Veo colores —dijo Aria—. Y los siento también. —¿Esa Zahra está loca o qué? Coge tus cosas. Te vienes conmigo. Venga, ve a por tus cosas te digo. —No puedo. —Pues ya voy yo. ¿Dónde está tu habitación? —Zahra volverá. —A la porra con ella. Masumé conoce bien el paño, y desde hace tiempo. Así que te hago el petate y salimos de aquí cuanto antes. SEGUNDA PARTE Fereshté 1959-1968 12 El tatarabuelo de Fereshté Ferdowsi era hijo de un mercader de plata. Había viajado por todo el mundo y, entre otros tesoros, había llevado a Persia, procedente de Versalles, un encaje de seda del corsé de María Antonieta — antes de que el pueblo los guillotinara a ella y al rey— bordado con la insignia de la casa real. Aquel suvenir lo hizo famoso. Cuando Aga Khan Muhammad Khan Qajar, el sah castrado de Irán, decidió otorgar la capitalidad de Persia a Teherán e instalar allí su corte, le pidió al tatarabuelo de Fereshté que fuera el orfebre de palacio. Aquel cargo había llevado a los Ferdowsi a ser quienes eran. «Nunca he permitido que un zoroastriano entre en mis dominios —le dijo el sah—. Tú eres la excepción.» Pero no siempre se habían llamado Ferdowsi. Antes se los conocía como «el hijo del hijo del hijo del Orfebre», ya que al igual que todos los habitantes de Persia, carecían de apellido. Fue el propio padre de Fereshté quien escogió Ferdowsi como nombre de familia, y no por el poeta sino por la plaza donde residían. —En inglés lo llaman «último nombre» —le explicó el funcionario del registro a su padre cuando se acercó al mostrador para inscribir el apellido en un voluminoso cuaderno con miles de páginas. —¡¿Último nombre?! —exclamó Arnavaz, la madre de Fereshté, por entonces embarazada de ella—. Ni que fuera el último que va a tener la familia... Eso es de mal agüero. —Según tengo entendido también lo llaman «nombre de familia». O apellido —dijo el padre de Fereshté—. Es la forma que tienen los ingleses de hacer inventario de sus posesiones. Así cuando nazca el niño todo el mundo sabrá que es mío. Señaló el vientre de Arnavaz. —¿Y yo qué, Hormoz? ¿Acaso la criatura no es mía? —Ay, qué injusto es el mundo con las mujeres —dijo Hormoz Ferdowsi, con su flamante apellido oficial, tocando el vientre de su mujer —. Ojalá pudiera compensarte de algún modo, pobrecita mía. Hormoz había empezado a trabajar como orfebre para Nasír al-Dîn Sah cuando todavía era un niño. Su bisabuelo había sido el autor de todos los trabajos de orfebrería en el palacio de Golestán, y su abuelo y su padre se habían encargado de mantener la plata, de pulirla, cincelarla y añadirle rubíes y jades. Paseando por los pasillos de palacio, Hormoz le había prometido al sah que su obra también sería suntuosa, tan suntuosa como la de sus predecesores. «Hará rabiar incluso al zar de Rusia, Su Majestad», le dijo. Pero, al cabo del tiempo, cuando el zar visitó Teherán no quedó muy impresionado. «Pese a que aquí han tenido monarcas desde mucho antes que la mayoría de los países, todavía no saben cómo ha de vivir un rey», le dijo en broma al sah. Tras oír esas palabras, Hormoz cayó enfermo treinta días. Adelgazó veinte kilos y hubo una época en la que incluso llegó a olvidarse de su nombre. Se negaba a jugar con su hija recién nacida, Fereshté, y una vez sufrió un desvanecimiento y volcó sin querer el cochecito de paseo con la niña dentro. Tocó fondo el día en que se pasó veinticuatro horas seguidas sin dejar de beber alcohol, y el médico le advirtió que el hígado empezaba a fallarle. Pese a todo, Hormoz levantó cabeza y comenzó a trabajar la plata de nuevo. Aunque ya no era el mismo de antes. —Te ha cambiado el color de los ojos, querido —le dijo un día Arnavaz —. Antes eran castaños y ahora veo vetas azuladas. —Le he fallado al sah —contestó Hormoz. En los años siguientes, los Ferdowsi tuvieron otros tres hijos: un niño, una niña y a continuación otro niño. Los cortesanos de palacio le decían a Arnavaz que habría sido mejor que el orden de su descendencia hubiera sido el inverso: niño, niña, niño, niña. Pero a Hormoz Ferdowsi eso le traía sin cuidado. —Soy un hombre moderno —decía Hormoz—. Podría haber besado la mano de la reina de Inglaterra. Podría haberla dejado armarme caballero. No es ninguna deshonra que tu primogénito sea una mujer. Y si el zar puede tener cuatro hijas antes de un varón, yo también. A Hormoz le dio por llevar a Fereshté al palacio de Golestán. Quería mostrarle el legado familiar. —Un día, cuando crezcas, ángel mío, serás tú quien labre la plata de estas paredes. Y levantarás otros palacios para otros monarcas y labrarás su plata. Tanto tú como tus hijos haréis que Teherán resplandezca. Hormoz la aupó hacia el techo, cubierto de plata labrada con incrustaciones de brillantes. —Parece que haya estrellas allá arriba, babá —dijo la niña, alargando la mano como si quisiera atrapar sus destellos. —Sí —dijo Hormoz—. El hombre es capaz de crear estrellas si así lo desea. Algún día el zar verá mis estrellas. Algún día verá lo que tú ves. Fereshté tenía siete años cuando Hormoz se marchó a Rusia para averiguar por qué al zar no le habían gustado sus estrellas. Aquel día, Hormoz estuvo jugando a la pelota con ella y con su hermanito Ya’far mientras los dos pequeños los miraban desde sus respectivos cochecitos. Se despidió de ellos dándoles un beso en la mejilla a cada uno, y regaló a las niñas unas muñecas de madera y a los niños unos caballitos de madera. En principio iba a estar fuera un mes, pero nunca más volvieron a verlo. Transcurrido el mes sin haber recibido noticias de él, Arnavaz comprendió que nunca más regresaría y se encerró en su habitación trece semanas. Entretanto la nodriza amamantaba a los bebés, y Fereshté se dedicaba a observar a las sirvientas que entraban y salían del dormitorio de su madre con aire apresurado. Al cabo de muchas semanas, un día vio de refilón por la puerta entreabierta cómo una criada le metía la comida en la boca con una cuchara. Arnavaz, antes una parsi de tez oscura, mentón bien definido y con el largo óvalo de la cara propio de una zoroastriana, se había transformado en un ser pálido e inerte que derramaba la comida. Con el tiempo, recobraría cierta salud, pero no volvería a hablar. Los rusos estuvieron tres meses buscando al padre de Fereshté, hasta que finalmente se dieron por vencidos. Dos años más tarde, llegó una carta: Estimada señora Ferdowsi: El jefe del partido bolchevique de Leningrado se ve en la obligación de comunicarle que la República Soviética no puede continuar buscando los restos de un funcionario imperial. Su esposo fue visto por última vez en el Palacio de Invierno. Atentamente, Tras la llegada de esa carta, Hormoz Ferdowsi se convirtió en una leyenda en el barrio. Terminado su primer día de clase, dos años después de que su padre desapareciera, Fereshté irrumpió en la cocina mientras las doncellas estaban preparando la cena y proclamó: —¡Mi padre será el próximo rey de Rusia! —Esa gente ya tiene a su propio rey, y lo que quiere es acabar con él — contestó la nodriza y retiró de su pecho al más pequeño de los Ferdowsi y se lo tendió a Arnavaz. La madre de Fereshté sonrió y asintió con la cabeza. Luego juntó el pulgar y el índice de ambas manos formando sendos círculos y se los llevó a los ojos a modo de prismáticos. —Tu madre dice que es un espía —dijo una de las criadas. Las tres sirvientas habían aprendido a interpretar el lenguaje de signos de la madre de Fereshté, convencida de que el sah había enviado a Hormoz a espiar a los comunistas rusos y averiguar si su objetivo era continuar avanzando hacia el sur y entrar en Persia. Arnavaz cerró el puño y lo descargó sobre la mesa. —Volverá —interpretó la doncella. Su madre se dio un palmetazo en la frente y luego hizo como si se rebanara el cuello. —Cuando muera el bolchevique, tu padre volverá —añadió la doncella. Pero el bolchevique, Lenin, no murió, o al menos no tan pronto como ella hubiera deseado. Era tal el sufrimiento por la ausencia de su marido que Arnavaz dejó de ocuparse de sus hijos. Hasta que un día, cuando Fereshté tenía doce años, lió los bártulos y se marchó de casa sin despedirse. Se echó a la calle en plena noche, subió por Darband y atravesó la carretera serpenteante que se adentraba en el gran monte Damavand. En algún punto del otro lado, conoció a un pastor de cabras que la condujo hasta la frontera soviética y la empujó a cruzarla, pasando a formar parte de los recuerdos de Fereshté. En ausencia de ambos progenitores, los hermanos Ferdowsi tuvieron que valerse por sí solos. Alguien de palacio tuvo una feliz idea: transformar la finca en un complejo de viviendas. Los campesinos podrían trabajar allí cuidando de los jardines o construyendo más estancias a cambio de un techo donde vivir. En menos de un año, lo tuvieron todo listo y Fereshté, al ser la mayor, quedó encargada de regentar el lugar. En agosto de 1921 las puertas de la finca de los Ferdowsi se abrieron al público. No acudió nadie. —La gente de pueblo tiene una mentalidad muy cerrada, señorita Ferdowsi —le dijo el funcionario de palacio—. Están chapados a la antigua. Creen que los zoroastrianos como usted practican la magia negra y adoran el fuego porque el demonio lo adora. Y que hacen hechizos. En aquel entonces Fereshté no entendió lo que decía ese hombre. Ella lo único que quería era jugar a disfrazarse con su hermana, Mahnaz. Al cabo de unos días, alguien dejó unos corderos muertos delante de la entrada de la finca a modo de ofrenda sacrificial. Un anciano campesino exclamó desde el otro lado de la calle: «¡Que el Profeta los salve! ¡O que nos salve a nosotros de su maldad!» Fereshté vio la sangre que manaba por el cuello de uno de los corderos y el reguero que bajaba calle abajo hasta la plaza Ferdowsi. Dos días después, se repitieron los sacrificios. La finca de los Ferdowsi se tornó roja. Un día al volver del colegio los cuatro niños se encontraron una pintada garabateada al través en las puertas de la entrada: «Casa de pecadores.» Mirza, el más pequeño de los cuatro hermanos, no hacía mucho que había aprendido a leer. Le encantaba pronunciar en voz alta todo lo que veía escrito. «Casa de pecadores, casa de pecadores», se pasó el día repitiendo. Al final, los cuatro niños Ferdowsi se convirtieron al islam. Cuando llegó el momento de escoger el nombre musulmán que iban a adoptar, las niñas se enzarzaron en una discusión. —¡Yo quiero ser Fátima! —gritó Mahnaz. Pero Fereshté consideró que el nombre de la hija del Profeta era más apropiado para la primogénita. —Tú serás Khadiya —le dijo a su hermana—, como la mujer del Profeta. La que tenía nueve años. Los varones, en cambio, no discutieron. Al mayor Fereshté le puso Ya’far y al más pequeño Muhammad. Ninguno de ellos había previsto dirigirse a sus hermanos por los nombres musulmanes, pero a Mirza le gustó tanto el suyo que se empeñó en que los tres lo llamaran Muhammad. Decía que sonaba mejor que Mirza, que a él le hacía pensar en las tradicionales berenjenas asadas persas. —Cuesta acostumbrarse —decía Mahnaz—. Los nombres árabes son raros. —Entonces te llamaremos Muluk —propuso Fereshté—. Ése sí que es un nombre árabe fácil. Poco después, Muhammad terminó transformado en Mammad, que a Mahnaz le resultaba más fácil de pronunciar. Y al cabo de un tiempo Ya’far decidió quedarse con su nombre árabe también, porque se le fue olvidando el original farsi y no atendía cuando lo llamaban Jahangir. Al final, los tres hermanos se acabaron acostumbrando a sus nuevos nombres. Fereshté, sin embargo, mantuvo el suyo. Siempre la llamarían así. La primera persona del campo que se presentó a la puerta de la finca fue una niña de rostro amable llamada Masumé. Su padre se despidió de ella con un beso en la mejilla y luego se volvió hacia Fereshté para preguntarle si podría pasar a verla una vez al mes. Fereshté sonrió. —Por supuesto. Cuando guste —le dijo. —Se llama Masumé. Se le da bien cocinar, mi madre le enseñó. Mándenos la mitad de su sueldo, haga el favor. El resto puede quedárselo. —No pagamos —aclaró Fereshté—. Tendrá techo y comida gratis, pero no pagamos. —Qué se le va a hacer —dijo el padre—. Pero si algún día... —Le mandaremos lo que podamos —contestó Fereshté. A lo largo de los meses siguientes, fueron llegando otros campesinos. Algunos provenían del sur de Teherán, pero sobre todo de los pueblos. Un día, un anciano campesino les llevó a su sobrina. —Tengo dos hijos. Ellos heredarán mi trabajo y mi negocio, pero ésta no me sirve para nada —dijo empujando a la niña por la puerta—. Aunque se le da muy bien fregar suelos. A continuación, dio un portazo y se marchó sin más. La niña llegaba con la cara llena de mugre y el pelo apelmazado, como si hiciera meses que no se lo lavaba. Tenía las uñas negras y las lágrimas le habían dejado la cara llena de tiznajos. Respiraba entrecortadamente para contener el llanto. —¿Cómo te llamas? —le preguntó Fereshté. Le dio una vuelta y vio que llevaba una nota prendida con un alfiler en la parte trasera del abrigo. «Zahra» ponía. Fereshté la hizo pasar. —Aquí estarás bien —le susurró—. Hay una niña muy simpática que tiene tu misma edad. Se llama Masumé. Al cabo de cuatro meses, un niño llamado Mahmud se presentó en la puerta de la finca vestido con una ropa que le quedaba grande por todas partes. La había heredado de su padre. Tenía la cara sucia, la ropa asquerosa y los ojos más azules que Fereshté había visto en su vida. Parecían zafiros en contraste con aquella cara mugrienta. Tenía trece años, uno menos que ella. —Puedo cuidar el jardín —dijo, y para demostrárselo le enseñó las manos, curtidas y agrietadas. —Ya tenemos tres jardineros —replicó Fereshté. —Yo soy mejor —dijo Mahmud con una sonrisa. Y, efectivamente, demostró ser un trabajador infatigable. Se pasaba seis horas seguidas en los jardines, y tres mañanas a la semana se pateaba Teherán a la carrera para comprar tierra o semillas o hacer otros recados. Corría más rápido que ningún otro empleado de la finca. Las cocineras le ponían más de comer que a los demás. Entraba corriendo en la casa empapado de sudor, con un saco de tierra bajo cada brazo. —Señorita Fereshté, ¿dónde quiere que ponga esto? ¿Quiere jacintos más grandes o álamos más grandes? Tenemos que escoger. Fereshté siempre elegía los álamos, si bien con pesar. —No está traicionando a las flores —le decía Mahmud mientras echaban juntos la tierra y la apretaban en el hoyo cavado con las manos desnudas—. Los árboles son más importantes. Sin árboles, no hay flores. Mahmud sonreía y Fereshté se sentía un tanto exculpada. Un día ella llegó pronto del colegio, antes de que Mahmud regresara de hacer sus recados, y pudo observar cómo éste dejaba los zapatos fuera y se ponía a rezar antes de entrar en la casa, elevando las manos en el aire con las palmas vueltas hacia él. Masculló unas palabras en árabe que ella no comprendió, aunque sabía que tendría que haberlas aprendido al convertirse al islam. —Ven al patio. Quiero enseñarte una cosa —le dijo Fereshté tomándolo de la mano—. Mira ahí —añadió señalando. En un primer momento, Mahmud no distinguió a qué se refería entre la frondosa maraña del jardín. Hasta que de pronto la vio. —¿Es una bicicleta? Fereshté asintió. Había visto a hombres montados en bicicleta por las calles, y una vez descubrió a Mahmud delante de un quiosco, extasiado mirándolas en las fotos de las revistas. —¿De dónde ha salido? —La he comprado. Esta tarde, en la plaza. Fereshté no podía dejar de sonreír. —¿Sabe usted montar? —preguntó Mahmud. —No, ni falta que me hace. No es mía. —Entonces ¿de quién es? Mahmud tocó el timbre tres veces. —Tuya —respondió Fereshté—. Venga, monta. —No puedo —respondió—. ¿Por qué ha hecho esto? —No me llores. No me digas que me vas a llorar —bromeó Fereshté—. Es para que puedas desplazarte más rápido por la ciudad y no tengas que ir corriendo a todas partes. Mira ahí. —Señaló dos cestas apoyadas en la fuente—. Puedes colocarle una delante y otra detrás. Y cargarlo todo dentro de ellas. Mahmud jugueteó de nuevo con el timbre. Luego saltó al sillín de la bici. Dio una vuelta por el patio tambaleándose un poco. —¡No te caigas! —exclamó Fereshté, y Mahmud, a punto de caerse, la miró enfadado. Luego rieron juntos. —¿Cree usted que cabría en una de esas cestas? Podría llevarla conmigo —bromeó. Fereshté no trataba mucho con el servicio, a excepción de Mahmud. Las tres semanas siguientes a su llegada, Mahmud ocupó gran parte de su tiempo. Aunque supervisaba el trabajo del resto, a veces le pedía a Ya’far que la relevara. Su hermano pequeño hacía lo que podía, pero había empezado a desarrollar un extraño hábito que lo mantenía tan ocupado como el nuevo jardinero a ella. Fereshté de vez en cuando lo veía colocar sus monedas en fila sobre la mesa de la cocina y luego darles brillo a una tras otra con una torunda de algodón no más grande que un terrón de azúcar. Masumé, según Fereshté había comprobado, siempre era puntual y hacía todo lo que la familia le pedía. —Se pasa el día con la chica nueva —le dijo un día Muluk a Fereshté —. Zahra. La muy cara dura le endilga a Masumé todas sus tareas. Muluk estaba mirando por el ventanal de la gran sala de estar cuando dijo eso. Fereshté descorrió el pestillo del ventanal y salió al balcón. Al mirar hacia los jardines situados abajo, vio a Masumé arrastrándose de rodillas por el sendero mientras arrancaba malas hierbas. Lo hacía sin ninguna protección debajo. Zahra, de pie a su lado, se limitaba a observar. —Tiene que haber algo que encargarle a la otra —dijo Fereshté. —Esta mañana ha fregado la escalinata delantera —respondió Muluk asintiendo con la cabeza—. Pero eso no justifica que se pase el resto del día de brazos cruzados. En el jardín, las chicas reían. Masumé le había contado a Zahra un chiste obsceno de los suyos. Siempre versaban sobre penes o vaginas, y a Zahra siempre le parecían graciosísimos. —Que los Ferdowsi no te oigan reír —dijo Masumé—, o nos pondrán a las dos de patitas en la calle por indecentes. Zahra toqueteó la corteza de una higuera. —¿Qué tienen de indecentes nuestros chistes? —Estas familias no hablan de esas cosas. —¿De qué cosas? —Pues de ésas. Aquí nadie tiene pene ni vagina ni dice palabrotas. Yo misma lo vi una vez con mis propios ojos. Una de las sirvientas mayores dijo no sé qué de que le picaba el chumino y uno de los hermanos le arreó un bofetón. Creo que fue el bajito. Zahra rió de nuevo y se quedó observando a Masumé mientras ésta iba de mata en mata, arrancando las malas hierbas de raíz con los puños prietos. —¿Tú cómo acabaste aquí? —preguntó Masumé. —Me trajo mi tío —respondió Zahra. —Ah, sí, ahora me acuerdo. —Masumé hizo una risita—. Te metió dentro de un empujón. No veía el momento de deshacerse de ti. —Soltó una carcajada—. ¿Y te trajo en un día de precepto? ¿Como si nada? Hala, ahí la dejo, que me voy para la mezquita. Zahra no replicó. —Bueno, aquí estás mejor —añadió Masumé—. A mí me trajo mi babá. Madame Fereshté le dijo que aquí sólo daban techo y comida, pero que si algún día ganaba un jornal, le mandaría una parte. Claro, con tanta prole que había en casa... ya se sabe. —Levantó la vista hacia Zahra, buscando su asentimiento, pero Zahra no abrió la boca. Masumé le preguntó —: ¿Has trabajado mucho hoy? —He fregado las escaleras. Las de la fachada —respondió Zahra. —¿Me echas una mano? —Es que la espalda... —Zahra arqueó la espalda y miró para otra parte. Masumé se arrastró hacia el siguiente matojo de malas hierbas, con un rápido movimiento de rodillas. —Bueno, pues ya me dirás algo cuando te encuentres mejor. Hay mucho que hacer. —¿Tú sabes leer? —¿Leer yo? ¿Para qué? Qué va. Si quiero que me cuenten historias, le pido a la gente que me hable de sus líos. Bueno, y a veces escucho detrás de las puertas. Nunca se enteran. Masumé terminó su tarea sin ayuda, pero le resultaba agradable disponer de compañía para variar. Tenía las manos doloridas de haberse pasado el día entero arrancando malas hierbas. Le dijo a Zahra que la acompañara a la cocina, donde preparó una infusión que luego mezcló en un cuenco con leche caliente. Después empapó un trapo viejo en el líquido y lo sostuvo entre las manos. —Así se te ponen las manos fuertes otra vez —dijo mirando a Zahra con una sonrisa—. Mis tías de Isfahán siempre usaban este remedio el día que tocaba matanza de cabras. ¿Tu familia de dónde es? —De Shiraz —respondió Zahra. —Así me gusta. Una parsi de pura cepa, como servidora. Zahra vio que escurría la leche del trapo y lo empapaba de nuevo en la mezcla. —¿Sabes cocinar? —No —dijo Zahra. —Esta noche aprenderás. Les prepararemos un estofado de apio a los señores estos. Pero no se te ocurra comparar el apio con la pilila del señorito Mammad porque te arrearán un guantazo. Masumé soltó otra carcajada estruendosa, esperando que Zahra se sumara al regocijo. Zahra, sin embargo, no se rió. Aquella noche, después de preparar la cena y de que los hermanos Ferdowsi se hubieran ido a la cama con la tripa llena, Masumé y Zahra cruzaron a hurtadillas el jardín, hasta el edificio que se alzaba en el otro extremo, y subieron al desván con dos cuencos llenos de estofado de apio. Allí arriba sentadas, comieron y chismorrearon sobre lo ocurrido aquella jornada, procurando en vano no levantar mucho la voz. —Vas a despertar a los niños en plena fantasía sexual —dijo Masumé, pero Zahra no levantó la mirada. Ella sorbió ruidosamente el guiso—. Si sabes trepar, te llevo a un sitio bonito de verdad. —¿Adónde? Los ojos de Zahra centellearon bajo la suave luz de los apliques. Masumé levantó un dedo. —Ahí arriba. Subió con Zahra por un breve tramo de escaleras, luego por otro más breve aún y la condujo al desván, que había descubierto sólo unos días después de llegar a la mansión. La luz de la luna se filtraba por un ventanuco en una esquina. En el techo había otra ventana. Masumé la abrió de par en par, como si fuera una puerta. —Tienes que salir izándote —susurró—. Con los dos brazos. Ella lo hizo primero y se quedó colgando en el aire todo el tiempo que sus brazos, fortalecidos por años de trabajo, se lo permitieron. Luego levantó las rodillas. —Empújame —le dijo a Zahra. Zahra hizo lo que se le ordenaba. —Ahora pásame los cuencos —le dijo, ya subida al tejado. Luego le tocó el turno a Zahra. —Yo tiro de ti —le susurró Masumé tendiéndole las manos—. Pero tendrás que intentar levantarte tú sola. Zahra se agarró a ella con una mano y apoyó la otra en la abertura de la puerta para darse impulso. Levantó la rodilla y luego encajó el tobillo en el saliente. Se quedó suspendida boca abajo un momento, hasta que Masumé tiró de ella con todas sus fuerzas. —Hay luna llena —observó cuando ya habían recobrado el aliento. —Es verdad —dijo Zahra. Era la primera vez que Masumé la veía sonreír de verdad; su rostro reflejó la luz de la luna y sus ojos se transformaron en estrellas. —Quiero leer el Corán —le dijo Mahmud a Fereshté un año después. —Yo no te puedo enseñar porque no sé leer árabe. —Pues entonces enséñame la versión en farsi primero. Después de recibir unas cuantas clases, Mahmud conseguía leer una página por día. —A mí también me cuesta leerlo —dijo Fereshté—. Incluso a los estudiosos les cuesta. —¿Qué estudiosos? —preguntó Mahmud. —Los de Qom. Los mulás y ayatolás. Tardan años en leer el Corán. Pero Mahmud se había propuesto aprender. Y un día Fereshté se lo encontró por la calle, pedaleando de vuelta a casa con un libro en las manos. —¡Te vas a matar! —le dijo a voces—. Ni siquiera vas mirando la carretera. —La carretera debería mirarme a mí —replicó Mahmud. Se apeó de la bicicleta y la dejó apoyada en la pared. En la escalinata delantera, se sentaron a contemplar el habitual trasiego de gente en la plaza Ferdowsi. —Hoy he estado en la mezquita —le dijo Mahmud—. He leído en lugar del mulá. Me ha dicho que si mejoro en la lectura podré estudiar el Corán, que él mismo me enseñará. —¿Por qué tienes tantas ganas de aprender el Corán? —Porque contiene todas las leyes de la vida, todas las maravillas. El Corán te enseña a no hacer daño al prójimo. Si a ti te hubieran hecho daño alguna vez, lo entenderías. —Vaya si me han hecho daño. —¿A ti? Pero si tú naciste de pie. A ver, princesa, ¿quién le ha hecho daño a usted en su vida? Fereshté le arrebató el Corán de las manos y pasó las páginas. —Mi padre y mi madre. Nos abandonaron. —Eso no es daño. —Mahmud se rió—. Eso es una bendición. Ojalá a mí me hubieran abandonado mis padres. Mahmud se arremangó los pantalones. Una larga cicatriz le recorría la pierna de arriba abajo, desde el tobillo hasta el muslo. —Un rastrillo —dijo—. Acero puro. No estaba pasando el rastrillo tan rápido como debía. Tenía siete años. Mi padre echó a correr detrás de mí y, como no podía darme alcance, me arrojó el rastrillo a la pierna. Mi madre estaba delante. Luego se lió a darme patadas en la barriga durante cinco minutos por lo menos. Mi madre también estaba delante. Y allí se quedó, callada, sin abrir la boca. A partir de entonces las palizas pasaron a ser el pan de cada día. Hiciera lo que hiciese, él me perseguía con el rastrillo en ristre. —Mahmud se subió la camisa y le mostró a Fereshté la cicatriz que tenía en el vientre—. Un hombre temeroso de Dios nunca habría hecho esto. Mahmud se puso de pie y fue a ver el torrente de agua que bajaba por el alcantarillado de la calle Sah Reza. Siguió el cauce hasta la avenida Pahlevi, con Fereshté a la zaga. —El nuevo dirigente le ha puesto su nombre a toda la avenida —dijo Mahmud—. Supongo que tiene previsto llegar a rey algún día. Es asombroso que los hombres se crean con derecho a apropiarse de lo que es creación divina. Pero, bueno, nunca será un verdadero rey. —Ten cuidado. Como te oigan decir eso te mandarán a la silla eléctrica —dijo Fereshté. —¿Tu familia lo conoce? —Mi padre trabajaba para el rey anterior. Éste no le habría gustado nada. —El anterior era igual de malo. Todos son malos. Se creen dioses. Pero se lo creen de verdad, ¿eh? El rey inglés también se lo cree. Y el ruso. Todos. —Algunos intentan hacer cosas buenas. —Fereshté se acercó al torrente de agua junto al que estaba Mahmud y contempló la avenida Pahlevi, que descendía hasta perderse a lo lejos—. He oído que el nuevo está construyendo el ferrocarril. —¡Y obligando a las mujeres a quitarse el velo! Es una injusticia. Las mujeres no deberían salir a la calle sin velo. —Yo no llevo velo —replicó Fereshté. —Vosotros sois distintos. —No quiero discutir contigo —dijo ella y levantó el Corán—. ¿Quieres que vayamos a practicar otro poco? A lo mejor antes de que termine la semana ya puedes volver con el mulá. —No debería volver a verte —dijo Mahmud vacilando—. El mulá está enfadado conmigo. «¿Dónde has aprendido a leer, hijo mío?», me preguntó. «Con la señora de la casa donde trabajo», le dije yo. «Me enseña todas las noches. Es una chica de clase alta. Habla francés y alemán.» —¿Y él qué dijo a eso? Mahmud se acercó a ella y volvió la cara para mostrarle la mejilla. Fereshté se quedó atónita. —¡Te pegó! —exclamó, tocando la marca que le había dejado en la cara. —La verdad es que tiene razón. Hablar con chicas es pecado. Además, no debería haber aceptado la bici que me regalaste. —Apartó la mirada—. Nuestro nuevo dirigente se hace llamar como el mayor guerrero de la historia persa. ¿A ti se te ocurriría llamarte Pahlevi? —Mi padre nos puso Ferdowsi de apellido —dijo Fereshté. Mahmud levantó la ceja, interrogante. —Es el poeta que escribió sobre Pahlevi el guerrero —le explicó ella—. Yo creo que eso es peor todavía. Mahmud se echó a reír. Luego se volvió y enfiló hacia la finca de los Ferdowsi de nuevo. —Tengo que hablar con tu hermano mayor —dijo. —¿Por qué? —Porque eres huérfana. ¿A quién voy a pedirle tu mano si no? Maysi y Zahra se pasaban la mayor parte del día trabajando de rodillas. A veces fregaban juntas el sendero adoquinado que conducía a la escalinata de la fachada principal. Otros días cuidaban del jardín. Zahra detestaba aquella tarea, pero Maysi se sentía a sus anchas en el jardín y no le importaba. Así se distribuían las labores domésticas. Las demás sirvientas, que eran un poco mayores que ellas y por tanto ya en edad casadera, se encargaban sobre todo de preparar las comidas, aunque a Masumé le gustaba echar una mano en la cocina. De fregar los suelos y hacer la colada se encargaba siempre Zahra. —Odio cocinar —le dijo Zahra a Masumé una noche mientras contemplaban el firmamento desde lo alto de la casa. Habían adoptado la costumbre de subir al tejado cuando el resto dormía—. Odio que no podamos comer todas esas cosas tan ricas que preparamos para ellos. Masumé estaba tumbada de espaldas, masticando las nueces que se había subido. —¿Quién dice que no puedas? Si siempre comemos de su comida. —Eso sería robar. No tenemos permiso. —Si la has cocinado tú no es robar —replicó Maysi. Hacía una noche calurosa. Estaban en pleno verano y era imposible dormir en el interior de la casa. Las dos dormían al raso encima de unas mantas empapadas en agua fría, igual que habían hecho en Shiraz e Isfahán, cuando vivían lejos de las montañas, cuando el calor abrasaba la piel. Las palomillas nocturnas zumbaban a su alrededor, pero a ellas les daba igual. —¿Tú crees que pronto estaremos casadas? —preguntó Zahra, llevándose al cuello la manta húmeda y fría. —Yo no pienso casarme nunca —contestó Masumé—. ¿Encima de trabajar para esta gente luego trabajar también para un hombre? Anda ya. Con una vez al día basta. —Pero si estuvieras casada ya no tendrías que trabajar aquí. —Anda que no. Además, yo no me iría de un sitio como éste. Tengo mi propio cuarto, una señora cocina con cacharros de latón y todo, un bonito jardín. ¿Tú te irías de aquí para meterte en una covacha del sur de Teherán? Zahra rodó el cuerpo hacia el otro lado, apartándose de Maysi. —¿Quién te dice que me iría a una covacha? Yo me casaré con un hombre rico. A lo mejor conoceremos a alguno mientras trabajamos aquí. Los Ferdowsi tienen montones de conocidos con dinero. —¿Y te crees que ésos van a querer casarse contigo? ¿Con una criada? —Masumé se echó a reír. Zahra volvió el cuerpo bruscamente y se encaró con su amiga. —¿No te parezco lo bastante guapa? —Eso sí —contestó Masumé—, pero ser guapa no quiere decir nada. ¿Tú no has visto a esta familia? La más guapa de todas no vale ni la mitad que tú. Zahra cogió un puñado de nueces de la palma de Masumé. Las masticó lentamente. —De todos modos, lo que importa es el amor. Si un hombre se enamora de mí, le dará igual lo que yo sea. Masumé cerró los ojos. —Espero que los cuervos no me destrocen el jardín esta noche. Esta mañana se han comido todos los brotes de las cerezas. —Mi madre los llamaba «dyinns negros» —dijo Zahra—. Decía que se posan en los tejados como los dyinns y te vigilan. Y en cuanto te despistas, te roban la vida. —¿Estaba enferma? —Mi padre la mató a palos. —Zahra se dio la vuelta otra vez y se puso en pie. Se acercó al borde del tejado y se quedó allí tumbada boca abajo—. Si nos acostamos en el borde, pensarán que somos nosotras quienes los vigilamos. Y les daremos tanto miedo que no te robarán los brotes de tu cerezo. Masumé no contestó. Se quedó un momento observando a Zahra, que tenía la vista puesta en el jardín de abajo. Luego se tumbó a su lado y se quedaron boca abajo las dos, contemplando el jardín a oscuras. Estuvieron así un rato, hasta que un haz de luz cruzó entre los arbustos y avanzó lentamente en dirección a los parterres, donde aquella mañana Masumé había plantado los mímulos, o Mimulus guttatus, como los había llamado madame Fereshté. Era Mahmud, que había salido a clavar espantapájaros en la tierra. Se había pasado todo el día haciéndolos. —No te gustará ese chico, ¿verdad? —dijo Zahra después de que ambas pasaran un rato en silencio mirándolo. —¡A mí qué me va a gustar! Dios me libre. Además, me parece que ya está pillado. ¿No lo has visto con madame Ferdowsi? Madame no hace más que hablar de él. —¿Por qué la llamas así? ¿Madame? Sólo tiene catorce años y no es francesa. —Es que esta gente es muy afrancesada. Dicen merci en vez de gracias y se dan besos al aire en las mejillas. Como si les diera miedo rozar la piel con los labios. En Isfahán hay gente así. Mi padre trabajaba para ellos cuando vivíamos allí. Y mi madre también. Yo sólo la llamo como ellos mismos se llaman entre sí. —Pero no es ninguna señora. Es igual que tú y que yo. Masumé observó a Mahmud, que empujaba con todo el cuerpo el espantapájaros para clavarlo en el suelo lo más hondo posible. —Me pregunto si sabrá que estamos aquí. Apenas le veía la cara. —Te gusta, ¿verdad? —dijo Zahra—. Esperemos que tu madame nunca se entere. —Y si se entera, ¿qué? —preguntó Masumé. —Que al final tendrás que irte a una de esas covachas que dices — contestó Zahra. —No seas mala. —Se asomó un poco más al borde del tejado, buscando al muchacho a la luz de la luna—. Espero que ponga esos espantapájaros donde debe. Como los cuervos se den cuenta de que no son personas, nunca más se dejarán engañar. Zahra observó también a Mahmud, sin apenas prestar oídos a lo que decía Masumé. A la luz de la luna había visto de refilón el perfil de su rostro, la mandíbula potente, el cuello recio. Incluso había entrevisto el hombro que asomaba por la camisa sin abrochar. Por primera vez, reparó en lo corpulento y fuerte que era. Mientras Masumé pensaba en los espantapájaros, Zahra se preguntó si un joven jardinero podría enamorarse de una chica como ella. Fereshté Ferdowsi contrajo matrimonio a los diecisiete años. Había tardado dos en convencer a su familia para que dieran su autorización. Al final, los amenazó con que se quedaría soltera para siempre si no podía estar con Mahmud. También amenazó con donar la casa a los mulás, que la echarían abajo para convertirla en una mezquita. Fue esa posibilidad, la de quedarse sin techo de la noche a la mañana, lo que convenció a sus hermanos. Fereshté y Mahmud se casaron en el patio, junto al jardín de la finca. Las sirvientas sostuvieron la tradicional mantilla de seda sobre la cabeza de los novios y la hermana de Fereshté, Muluk, molió dos grandes bloques de azúcar que espolvoreó por el suelo como símbolo de la dulzura eterna que aguardaba a la pareja. Cuando el mulá lo indicó, los novios introdujeron sus respectivos meñiques en un tarro de miel y se los dieron a lamer el uno al otro. —Ahora puedes enseñarme lo que quieras —dijo Mahmud. —Nuestros antepasados fueron campesinos —le explicó ella en su noche de bodas, después de hacer el amor. —Sólo tengo dieciséis años —dijo él—. Cuando sea mulá, nadie se acordará de que una vez fui campesino. —Te enseñaré primero a leer y después los números. Y francés también. —Ese idioma no me hace falta aprenderlo —replicó. Un mes más tarde Fereshté se quedó embarazada. Cuatro meses después, sentía las primeras pataditas del bebé en su vientre. Le pidió a Mahmud que posara la mano en él, pero éste no quiso. —Tengo que aprenderme diez surás de memoria para el mulá —se excusó. Terminó de liar el petate y salió corriendo por la puerta. Esa noche no regresó a casa. Se había quedado dormido en la mezquita junto a una estantería llena de libros, coranes todos ellos. A la mañana siguiente, cuando llegó a casa, se le notaba la confusión en el semblante. —Tengo que irme —dijo y corrió al dormitorio. Echó unas cuantas prendas en un petate a toda prisa y luego las sacó. Hablaba solo—. Da igual. Tendrán que proporcionarme las túnicas. Me darán mis propias túnicas. —¿Quién tiene que darte túnicas? —Apártate, por favor —indicó empujando a Fereshté—. ¿Dónde está mi Corán? ¿Te lo has llevado? ¿Me has quitado mi Corán? —Lo tienes debajo de la almohada —respondió ella—. Donde lo dejas siempre. Mahmud agarró el Corán. —No vuelvas a quitármelo —dijo y lo metió en el petate. No metió nada más. —¿Adónde vas? —A Qom. Los ayatolás me han aceptado. Dentro de tres años seré uno de ellos. —Mahmud iba de un lado a otro de la habitación, sin mirar a Fereshté—. Un día enseñaré a los infieles. —¿Llegarás a tiempo para el nacimiento del bebé? —¡No te he dicho que son tres años! —¿Tres años? El niño no tardará en venir al mundo. —Ese niño es un pecado —replicó. Deambulaba de un lado a otro frente al ventanal y de vez en cuando lanzaba una ojeada hacia el exterior. —¿Esperas a alguien? ¿Y qué es eso de que nuestro hijo es un pecado? —¡¿Por qué no me lo dijiste?! —exclamó Mahmud a voz en grito—. ¿Por qué he tenido que enterarme por otros en la mezquita? Me he casado con una káfir. Vuestra religión venera el fuego. Vuestros dioses son demoníacos. El fuego es de Satanás, y yo estoy casado contigo. Dio una patada a la pared y dejó una hendidura en la escayola. Luego dio otra y esa vez hizo un agujero. Después de que Mahmud se marchara, Fereshté se pasó una semana llorando. «Te dije que no te casaras con un hombre del campo —le dijo su hermana—. Les han llenado la cabeza de tonterías. Todo es pecado. Hasta atarse los zapatos es pecado. Da igual si son musulmanes o zoroastrianos. El mundo les parece un lugar oscuro y siniestro.» El hijo de Fereshté nació antes de tiempo. Era un niño, más pequeño que su mano. La criatura creció pese a todo, pero lentamente. Ella le puso de nombre Alí. «Un nombre auténticamente musulmán», le escribió en una carta a su marido. «Los nombres nunca nos han servido de nada —afirmó Muluk—. Nuestro hermano se llama Mammad y, aun así, no dejan de llamarnos “adoradores del fuego”». Una tarde, cuando Alí tenía tres meses, Fereshté lo acostó en su cuna a dormir la siesta y entretanto decidió seguir con las labores del jardín. Se acordó de las simientes de jacinto que Mahmud le había comprado antes de marcharse. Rastrilló la tierra, la regó y plantó las simientes. Para primavera ya habrían brotado. Las esparció por todo el jardín, imaginando los círculos y lazos que trazarían cuando florecieran. Se alzarían a ambos lados del pequeño riachuelo, bordearían la fuente y apuntarían con sus tallos hacia el balcón. Fereshté cerró los ojos y los visualizó en su imaginación. Inspiró y dejó escapar un suspiro. Si se convertía en una buena musulmana, en una musulmana de verdad, a lo mejor su marido volvería. Se prometió a sí misma que por la mañana visitaría los orfanatos y los hospitales. Haría donativos y daría orden al servicio para que prepararan comida a modo de nazri para llevársela; así tendría contento a Dios y Dios a lo mejor la ayudaría. Si hacía todo eso, seguro que Mahmud volvería a casa. Fereshté entró en la habitación del bebé y lo sacó de la cuna para darle de comer. La criatura no emitió ningún sonido. Le metió un dedo en la boca para despertarlo, pero no notaba su respiración. Alí estuvo tres días en coma. Fereshté rogó y suplicó y juró y perjuró que si su hijo sobrevivía, ella haría todo lo que estuviera en su mano para salvar el mundo. Si el niño vivía, sería la mejor de las musulmanas. «Te lo ruego, Dios mío, te lo ruego, mi sultán, mi profeta, mi Muhammad», suplicaba. Alí murió en sus brazos, con la cara amoratada. Fereshté enterró a su hijo entre los jacintos del jardín. Masumé y el resto del servicio presenciaron la escena, en silencio, desde la cocina. Fereshté escribió a Mahmud: Tu hijo ha muerto. Ha muerto de pena. Hay algo peor que un padre que te abandona o un padre que te pega, y es que nunca haya estado presente siquiera porque, al igual que los reyes, se cree que es Dios. O quién sabe, quizá Dios haya matado a este hijo porque su madre no era musulmana. Su madre no daba nada ni ayudaba a nadie, y éste es su castigo. Fereshté quemó la carta sin enviarla y luego intentó clavarse un cuchillo en el corazón. Pero apuntó mal y no lo logró. Dios le concedió la vida. Al día siguiente, un pasante del bufete de abogados se presentó con la carta del padre de Fereshté. —Es un testamento que dejó antes de marcharse —le explicó—. Su padre sabía que iba a producirse un golpe de Estado. Había oído rumores entre los británicos. Le ha dejado en herencia la finca. Es toda para usted. Por ser la primogénita. De por vida. Fereshté intentaba con todas sus fuerzas concentrarse en lo que aquel hombre le estaba diciendo porque no entendía nada. La cuchillada que se había dado la noche anterior dolía y le ardía en el pecho. Se le nubló la vista. Procuró mantener la cabeza erguida y hablar con serenidad. —¿Y los varones? ¿Y mis hermanos, qué? —preguntó. El pasante desplegó nuevamente el testamento. —«Soy un hombre moderno» —leyó y luego le tendió el documento a Fereshté. Ella lo leyó a su vez para confirmarlo—. ¿Tiene usted hijos? Lea lo que pone más abajo. —Pone que necesito un hijo. —Necesita herederos. Ésa es la única condición. Los jardines y la granja al norte de la finca serán suyos. Y la casa. —Mis hermanos me odiarán —dijo Fereshté. —Pasa en las mejores familias. Solemos odiar a los nuestros más que a nadie. Si sus hermanos son inteligentes, aprenderán a compartir. Pero primero necesita un hijo. Los diez años siguientes, Fereshté los pasó sin sentir ni padecer. Y no mencionó nada a sus hermanos sobre aquel testamento. A los treinta años, su hermana contrajo matrimonio. Poco después le tocó el turno a Mammad. —Pronto se te pasará el arroz, hermana. Ya puedes espabilar —le dijo Muluk tres noches antes de la boda de Mammad con una joven aristócrata llamada Nasrín—. Además, tendrás que irte de esta casa tan pronto como Ya’far se case. Querrá instalarse aquí a vivir con su familia. Aquella misma noche, Mammad se encaró con ella. —Nuestra idea es reconvertir la casa y hacer pisos de alquiler como los ingleses. Luego la dividiremos y venderemos los pisos. —No podéis hacer eso, hermano —dijo Fereshté—. Esos pisos que alquilan los ingleses disponen de baño y cocina propios. Aquí no tenemos de eso. —En cuanto salgas de esta casa, podremos construirlos —dijo Mammad. La noche que Mammad se casó, Fereshté le mostró el testamento. Él se enfadó tanto que ni siquiera terminó de leerlo. —Ya puedes buscarte un marido y procrear cuanto antes si no quieres que te lleve a los tribunales, hermana. Mammad no aguardó al ritual tradicional de compartir la miel con la novia en su ceremonia de boda. Abandonó la casa hecho una furia tan pronto como se leyeron los votos matrimoniales. Ya’far y Muluk salieron detrás de él. Transcurrirían otros diez años hasta que alguno de ellos volviera a dirigirle la palabra a su hermana. Entretanto, Fereshté se fue desprendiendo de todos los bienes que pudo sin quedarse en la indigencia. —Quiero donarles lo que he heredado de mi padre —comunicó por teléfono a la mezquita local—. Tómenlo como nazri. Le pidió a Masumé que preparara treinta comidas al día. —Los demás empleados se están enfadando, madame —insistía Masumé—. Se lo está dando todo a los pobres. Pero a los jardineros, paisajistas y albañiles que vienen a trabajar aquí no tengo nada que ofrecerles. —Pues que se vayan a su casa —decía Fereshté—. Que huyan de aquí como hizo Zahra. Al cabo de unos años, ya apenas quedaban empleados en la casa. —Pronto no habrá nadie que cuide de esto —le dijo un día Masumé, cuando ya sólo quedaban otros dos empleados aparte de ella—. Todo acabará hecho una ruina. La piscina se estropeará. No puede cuidar del jardín usted sola. La tapia ya se está desmoronando. —Mis antepasados transformaban la plata en flores y luego las soldaban a las paredes. Yo sabré ingeniármelas con la piedra. En 1955, cuando Fereshté pasaba de los cuarenta, ya casi se habían ido todos. Sólo quedaba Masumé. —Por fin podré empezar a pagarte —dijo Fereshté. Estaban las dos solas en la sala de estar. Masumé tejía unas bufandas para el invierno. —Puedes darle la mitad a tu familia y quedarte con lo que sobre. —De mi familia ya no queda nadie vivo, madame —dijo Masumé. —Pero ¿y tu padre? —Estaba usted ocupada llorando a su propio hijo, madame. Para qué iba a contarle yo algo de mi pena. —Pero si lloré a mi hijo muchos años. —Eso es verdad. —¿Tienes algún otro sitio adonde ir? —Ésta ya es mi casa. —Entonces necesito otro niño —dijo Fereshté—. Así podrás quedarte con tu casa. —Usted ya no tiene edad para parir un hijo. Pero los ángeles le traerán uno —dijo Masumé—. Si no, le prometo que yo misma se lo encontraré. 13 Maysi enfiló hacia la plaza Ferdowsi con Aria bien pegada a sus faldas. Por primera vez en treinta años, le entraron ganas de llorar. Dejó escapar un leve gruñido, como siempre que, consciente de que no podía decir lo que le habría gustado decir, se le hacía un nudo en la garganta. Había adquirido ese hábito en la infancia, cuando vivía en Isfahán y los mayores estaban siempre a la que salta, dispuestos a arrearle un tortazo en cuanto hiciera algo mal. Maysi siempre había pensado que por eso tenía el cuello tan recio: por lo mucho que escondía allí dentro. Evocó entonces los tiempos en que Zahra todavía vivía en la casa y sus trastadas. La comida que robaba, las joyas... en especial aquella cadenita de oro con el brillante encastrado. Fue Maysi quien cargó con las culpas de aquel robo. Madame Fereshté estaba desolada. «Déjalo, Maysi, tú sigue con tu tarea. Puede que se la haya llevado un dyinn. Puede que sea voluntad de Dios. Aunque me parece que no creo ni en una cosa ni en otra.» Maysi escurrió el bulto en aquella ocasión, aunque quien verdaderamente había escurrido el bulto era Zahra. Después Maysi procuró no darle vueltas al asunto, pero los recuerdos se agolpaban en su mente. Recordó la cadenita en torno al cuello del bebé; aquel bebé que después la familia entera había extirpado de su memoria. Había visto tantas veces aquella cadena adornando delicadamente su cuellecito, como solía hacer la gente rica para presumir de sus criaturas ante el mundo. Fue después del robo de aquella alhaja cuando empezaron las desgracias. «Zahra», pensó Maysi. Zahra siempre traía calamidades. La cadenita era de oro y llevaba grabada la efigie del imán Alí. Al dorso, el nombre del imán, del hombre que se había casado con la hija del profeta, del rey de los chiitas. Maysi sabía que los Ferdowsi se habían convertido al islam, y no entendía por qué una cadenita musulmana poseía tanto valor para ellos. Quizá fuera por el padre de la criatura, el joven jardinero. Entonces le vinieron a la memoria recuerdos todavía más lejanos, de aquella noche en el tejado cuando ella y Zahra espiaron por primera vez a Mahmud. Desde aquel día Zahra no había dejado de hablar de él. —Casi tiene tu edad —le había dicho Maysi a Zahra una noche—. No te conviene enamorarte de un muchacho tan joven. Necesitas un hombre mayor que tú. —¿Quién ha dicho que yo esté enamorada de él? —replicó Zahra, y echó a correr. Pero luego Maysi observó que siempre que estaban en la misma habitación que Fereshté, Zahra no miraba a su señora a los ojos. Respondía cuando se le preguntaba, pero siempre con la cabeza gacha y con respuestas rápidas y secas. —¿Ésta se cree que es Dios o qué? —les dijo Zahra a las demás después de que Fereshté le llamara la atención por no haber terminado la colada. —Vives en su casa —replicó Masumé. —Pero si son ricos es porque nos roban a los demás. Poco tiempo después, Maysi descubrió a Zahra rompiendo un plato de porcelana a propósito. Era un plato antiguo de la vajilla de Qajar, una copia idéntica a la del zar. —Lo siento. Se me resbaló. Tengo las manos doloridas de tanto trabajar —masculló Zahra. Fereshté no se enfadó. En realidad, apenas le dio importancia. —La próxima vez tendrás que buscar una excusa mejor —le dijo Maysi aquella noche a la hora de acostarse. Zahra no contestó, pero unos segundos antes de caer dormida Maysi habría jurado que la había oído llorar. Los desquites continuaron e incluso fueron en aumento cuando se hizo evidente que el joven jardinero estaba enamorado de Fereshté. Cada vez que el mozo hacía una escapada en bicicleta con ella, Zahra siempre encontraba otra cosa que romper, otra cosa que afanar. Al rememorar todo aquello, Maysi sintió aquel nudo atenazándole la garganta de nuevo. Observó con atención a Aria, por si la niña había reparado en sus lágrimas. Después de que Fereshté se casara con el jardinero, a Zahra le dio por desaparecer de la casa durante el día. Masumé la encubría y se pasaba horas buscándola. Luego Zahra reaparecía por la noche, sin dar excusas ni explicaciones. Al cabo de unos meses, empezó a desaparecer también por las noches. Una vez Maysi la pilló escabulléndose por la ventana. —¿Adónde vas? ¿Te has echado un amante o qué? —susurró Masumé desde su cama. Zahra, ya con medio cuerpo fuera, se detuvo un momento. —¿A ti qué te importa? —dijo. —Siempre estás desapareciendo —dijo Maysi—. Y has cambiado. Esa cara... —Es la cara de un ángel, y es la que tengo —replicó Zahra y saltó por la ventana, enfiló hacia el portón de piedra de la entrada y salió a la silenciosa avenida Pahlevi. Justo al día siguiente, recordó Maysi, fue cuando Fereshté les anunció que estaba embarazada. Fereshté observó la venda sanguinolenta que rodeaba la cabeza de la niña. Aria dormía acostada en el sofá. Desde la cocina, Maysi daba explicaciones. —¡Digo que la niña podría quedarse ciega! —gritó Maysi, repitiendo sus palabras. —¿Eso ha dicho el señor Bakhtiar? —preguntó Fereshté. —A Dios pongo por testigo. ¡Yo misma se lo he oído decir al médico! —Pero ¿tú has hablado con el médico, Maysi? —Pues claro. Claro. Maysi no sabía mentir. Nunca había sabido; ni siquiera cuando, siendo aún pequeña, se descubrió que había robado en las habitaciones de los niños de la casa. Fereshté le sostuvo la mirada hasta que confesó. —Vale, quizá no haya hablado con el médico. Pero el señor Behruz sí ha hablado con él, y él sabe que el médico ha dicho que la niña se morirá. —Creía que habías dicho que se estaba quedando ciega. —¿Qué diferencia hay? Si estás ciega más te vale estar muerta. —¿Y Zahra? ¿Ella qué dice? Fereshté sacó un cobertor del armario del pasillo y tapó a Aria. Sus capas de seda cayeron suavemente sobre el cuerpo de la pequeña. Fereshté pensó que tal vez podría echar una cabezada también. Había tenido un día muy ajetreado. Antes de parar a comprar las flores había pasado por la fundación benéfica: más de treinta niños, huérfanos de madre todos. Luego la comida con su abogado y el banquero aquel. ¿Cómo había que proceder con los activos...? ¿Convenía conservarlos? ¿Venderlos? Mitad y mitad. ¿Por qué no casarse otra vez? —¿No es hora ya, señorita Ferdowsi? —le habían dicho los dos—. Ha pasado ya mucho tiempo. Que facilitaría mucho las cosas, le habían dicho. Luego había almorzado con Mammad y Muluk, que vivían cerca de las montañas en sendas mansiones colindantes de estilo inglés que su padre había hecho construir. Afortunadamente, ya hacía diez años que había vuelto a hablarse con sus hermanos. La fresca luz de finales de invierno inundaba la estancia y se posaba discretamente sobre las capas de seda del cobertor. Fereshté suspiró. ¿Sólo había transcurrido una semana desde la visita de la niña? —Zahra no ha dicho esta boca es mía —respondió Maysi—. No sé nada de ella, ni una palabra, ni pío. —No podemos quedarnos con la niña sin la autorización de su madre. —Zahra dice que ella no es la madre. Y usted misma dijo que el señor Behruz no tenía inconveniente en que se quedara aquí. —Sí, pero necesita una madre —dijo Fereshté. —Yo nunca tuve madre y usted tampoco. Aun así somos inteligentes y felices, ¿no? Quizá yo más que usted, madame, pero aun así. Transcurrió un mes y Aria seguía en casa de los Ferdowsi, sin que Zahra hubiera pasado a visitarla una sola vez. Una tarde, Fereshté vio a la niña sentada en la escalinata delantera contemplando la calle. La infección de los ojos ya se había curado y volvía a ver. A la luz del sol sus ojillos azul verdoso tenían una tonalidad preciosa. —¿Estás buscando a alguien? —le preguntó Fereshté. —¿Hoy tenía que venir Zahra? —No, pero vendrá tu padre. Al principio, Behruz había pasado a ver a Aria varias veces por semana; pedía permiso en el cuartel y bajaba a toda prisa de la montaña. Pero con el tiempo había tomado la costumbre de hacerle la visita los jueves al atardecer, antes del comienzo del fin de semana. Fereshté pensó en sentarse con ella a esperar a Behruz, pero tenía que ir a comprar simientes para el jardín. Se había propuesto plantar una sección nueva y menos simétrica, de diseño más persa; algo un tanto asilvestrado y salvaje, exuberante, desordenado; algo vivaz a la par que engañosamente sereno. Sintió una necesidad compulsiva de cumplir con aquel recado. Se alejó rumiando cómo despedirse adecuadamente de Aria, con tanta desesperación como cuando a veces arrancaba malas hierbas. Pero no se le ocurrió nada, así que se marchó sin decirle una palabra. Aria observó su marcha con indiferencia. La señora de la casa, madame Ferdowsi, continuaba siendo una extraña para ella. Behruz llegó por fin, andando. Aria, para quien su padre era un gigante poderoso, corrió hacia él y dio un brinco para que la aupara en brazos. No se percató de que el esfuerzo le había cortado el aliento, de lo fatigado que estaba. —¿Quieres que te enseñe toda la casa? —dijo tirando de él por la puerta. Aria ya se había acostumbrado a aquella mansión, empezaba a conocer sus secretos, y quería que Behruz se familiarizara tanto como ella con el viejo caserón. Aria sabía dónde estaban todas y cada una de las habitaciones, incluso las prohibidas. Sabía que en la piscina no había agua, que el balcón medía casi ocho metros de largo, que el jardín daba la vuelta entera a la casa. Incluso le enseñó la cocina, donde ayudó a Maysi a cortar apio, salvia, menta y albahaca. —Son para cocinar un guiso con carne de ternera y cabrito, patatas, ajo, azafrán y cebolla —le explicó. —Muy bien, hija —dijo él asintiendo con la cabeza y se echó a reír. Se quedaron un rato ayudando en la cocina hasta que Maysi se hartó de verlos por allí. —Fuera de aquí. Fuera de mi cocina —soltó y sacudió un mantel en dirección a ellos—. Tú, la de los ojos ensangrentados. Ahora que la niña ve, de repente se cree la reina de la cocina. En el salón, Behruz le examinó los ojos. —Déjame ver —dijo, abriéndole bien los párpados—. Todavía están un poco rojos, pero ya empiezo a ver esos preciosos ojos azules. —Son verdes —replicó Aria. —A veces son verdes y a veces azules. Esa suerte que tienes. —Zahra dice que son ojos demoníacos. —Supersticiones —dijo su padre—. Qué historias inventa este pueblo nuestro, ¿verdad, cielo? Aria se emocionó y la asaltó cierta inseguridad. Behruz nunca la había llamado «cielo». Era una palabra tan tierna... Una palabra como las que usaba madame Ferdowsi, no gente como Bobó o Zahra. —¿Va a venir? —preguntó Aria. —¿Quién? —Zahra. A verme. Le enseñaré lo mucho que se me han curado los ojos. Behruz tardó en responder. —Zahra está ocupada —dijo por fin—. Pero vendrá en cuanto pueda. Ahora estás con la señora Ferdowsi. ¿Te trata bien? —Nunca me habla. O casi nunca. Se pasa el día en el jardín con sus plantas. Pero me trata bien. —Bueno, las plantas son bonitas —dijo él. Behruz pasó la tarde con Aria. Fueron a los vendedores ambulantes que solían instalarse en los alrededores del mercado y le compró un pinchito de hígado y de postre faludé, un sorbete que estaba casi tan rico como un helado. Cuando empezó a oscurecer, la llevó a dormir a casa de los Ferdowsi, pero regresó a primera hora de la mañana. —Nunca has estado en un hamam, ¿verdad? En Shush, cerca de la casa de Behruz, habían abierto unos baños nuevos. Gracias a eso la zona de Molavi cercana al bazar no se había visto afectada por las nuevas costumbres occidentales en lo que respectaba al baño. Él la agarró de la mano y la condujo a la sección de mujeres. Pagó las dos entradas. —Dale la mano a esta amable señorita —le dijo, indicando a una empleada—. Una hora —dijo Behruz, levantando el índice, y se volvió en la dirección contraria. Se encontraron a la salida. —Como los chorros del oro —dijo con una sonrisa. Él también salía limpio y acicalado. Luego acompañó a Aria a casa de los Ferdowsi y se despidió dándole un abrazo. Maysi, al ver a Aria, se dio un palmetazo en la cabeza. —Pues ahora habrá que tener cuidado con los chicos —dijo y se volvió hacia Fereshté—. ¿Ha visto, madame? Habrá que tener cuidado con los chicos. Fereshté no contestó, pero a Aria le dio la impresión de que estaba contenta. —Qué blanca se me ha quedado la piel —dijo la niña maravillada. —No durará mucho tan limpia —replicó Maysi—. Tienes que ayudar en la cocina. Tu padre tendrá que volver a llevarte a que te frieguen y refroten la semana que viene. ¿Qué pasa, que el hombre ha encontrado un tesoro o qué? Con lo que cuestan esos baños tan finolis... La noche siguiente Aria ayudó a Maysi a cocinar. En un puchero gigante sobre el fogón, hervía el contenido de cuatro tazones de arroz cuyos granos empezaban a separarse y definirse. El arroz era indio, pero Maysi decía que los indios se lo habían robado a «ellos». También decía que les habían robado el té y todas las especias que había en el mundo. Según ella, de no haber sido por los persas, la India sería un desierto vacío, aunque le encantaban las películas que llegaban de allí, y sobre todo el actor Raj Kapur, que era el mejor de todos y al lado del cual Clark Gable parecía un paleto. —¿Me estás escuchando? —dijo Maysi—. A los niños que no escuchan se los zurra. En esta casa tan pronto estás dentro como fuera, así que ten mucho cuidadito. Puedo decirle a madame que te devuelva al lugar de donde viniste. —Se te ha caído una rama de apio al suelo —dijo Aria—. Además, se te da fatal hacerte la mala. No me das nada de miedo. Zahra lo hace mucho mejor. Aria metió el apio debajo de la isla de la cocina de un puntapié. —¿Los criados van a la escuela? —preguntó. —¿Eh? Claro que no. ¿Por qué lo preguntas? —Si voy a ser una criada, ¿por qué dice madame que voy a ir a la escuela? —¿Qué? Por Dios bendito, ¿cuándo ha dicho eso madame? ¡En nombre del imán Reza y santa Maryam, no sé de qué me hablas! —exclamó Maysi. —Me lo dijo madame Ferdowsi ayer. Entró en mi habitación y me dejó un cuaderno y dos lápices encima de la cama. Maysi dejó el cuchillo sobre la encimera y al hacerlo tiró una zanahoria al suelo sin querer. Aria la metió debajo de la isla con un nuevo puntapié. Las clases se impartirían en francés. —Es el mejor idioma para aprender —le dijo madame Ferdowsi a la mañana siguiente—. El farsi es muy adecuado para la poesía. Es el único idioma para la poesía. Deberíamos hablarlo en sueños y sólo en sueños. —Pero lo hablamos —replicó Aria. —Sí, así es. —¿Eso quiere decir que nuestras vidas son sueños? —Supongo que sí. Más tarde, Aria salió a reunirse con Fereshté en el jardín. —¿Cómo debo llamarla? —le preguntó—. ¿Tengo que llamarla «madame» como hace Maysi? —¿Y si me llamas «madre»? —sugirió Fereshté. Cogió una ciruela madura y la abrió—. Fíjate siempre en que no haya un gusano dentro. No me parece mal que me llames «madre». —Zahra se pondrá hecha una furia. —¿Zahra? Entonces ¿cómo te gustaría llamarme? A lo mejor podemos cambiar la palabra por otra, sólo para usarla entre nosotras. Para que Zahra no se entere. ¿A Zahra la llamabas «madre»? Aria dijo que no con la cabeza. —Sólo Zahra. —Entonces ¿por qué iba a enfadarse contigo? Era una pregunta demasiado difícil para Aria. Reflexionó un momento y luego dijo: —Una vez me equivoqué y llamé «Bobó» a mi babá y desde entonces se le ha quedado el nombre. —Entonces ¿te gustaría llamarme Bobó? La niña se echó a reír. —No. —Pero creo que sé por dónde vas. Podríamos usar un nombre parecido a maman. —¿Mada, por ejemplo, o Mara? O Maya o Mana. —¿Quieres esta media ciruela? La compartimos si quieres. Aria tomó la mitad que Fereshté le ofrecía y dejó que su jugo le llenara la boca. —¿Cuál de esos nombres prefiere? —le preguntó a Fereshté mientras el jugo le resbalaba por la mejilla—. ¿Y si la llamo Mana? —Me gusta. —¿Y Zahra no se enfadará? —Si no entiende lo que quiere decir, no. Fueron andando hacia los cerezos, de cuyas hojas colgaban unas bayas minúsculas de color verde; sólo unas cuantas habían empezado a arrebolarse. —Maysi dice que no es verdad que vaya a ir a la escuela. Que usted se lo ha inventado —dijo Aria—. Dice que es mentira. Que he venido a esta casa a trabajar para usted igual que antes hacía Zahra, y que las niñas como yo no van a la escuela. Fereshté reflexionó antes de contestar, procurando escoger bien sus palabras como de costumbre. —Deberías irte a tu cuarto —acertó a decir, aun sabiendo que su respuesta debería haber sido completamente distinta. Tras aquella conversación en el jardín, Fereshté no volvió a dirigirle la palabra hasta al cabo de una semana. Se cruzó un par de veces con la niña en la sala de estar, pero cuando abría la boca para decir algo, no le salía nada. Todas las noches Aria ayudaba a Maysi a preparar la cena, que por lo general consistía en algún guiso: una noche lentejas, otra noche berenjenas, otra ternera, otra pollo. Y cada noche la ayudaba a cortar las verduras y, de una patada, escondía debajo de la isla de la cocina lo que caía al suelo. Transcurrieron otras dos semanas hasta que, un viernes a la hora del té, Aria conoció al resto de la familia de Fereshté. Primero llegaron madame Nasrín y monsieur Mammad, con sus dos hijos gemelos, Hoseín y Hasán, quienes pasaron corriendo por delante de ella sin saludarla siquiera. Monsieur Ya’far fue el siguiente en llegar. Maysi le había contado a Aria que monsieur Ya’far se pasaba horas lavándose las manos, que aquél era su pasatiempo favorito, y que también le gustaba pasarse horas lavando monedas, billetes, lápices y cuchillos. Los billetes los colgaba a secar en una cuerda después de lavarlos. Cuando monsieur Ya’far entró en la sala de estar, hizo una reverencia a Aria y luego se sentó en una butaca, sacó una nuez del bolsillo y empezó a frotarla con un pañuelo. Luego llegó madame Muluk, media hora más tarde que los demás, a las cuatro en punto de la tarde. Le dijo que así lo hacían los ingleses y que si pensaba quedarse a vivir con ellos ya podía estar preparada, lo que venía a decir que cada viernes a las cuatro de la tarde debía estar vestida como es debido y que más le valía aprender el protocolo cuanto antes si quería ser como los ingleses. Madame Muluk había llegado acompañada de sus dos hijas, Shahla y Shanaz, dos niñas larguiruchas con el pelo oscuro, una un año menor que Aria y la otra tres años mayor, que se sentaron en el sofá como dos damiselas modositas. Saltaba a la vista que ninguna de las dos veía ningún sentido en saludar, y no digamos dar la bienvenida, a una paleta como ella. —¿Hay que decirle hola? —le preguntó Shahla a su madre. —No hagas caso de los chicos, Aria, querida —dijo madame Muluk, refiriéndose a Hasán y Hoseín—. No tienen paciencia para nada. «¿Y las tontas de tus hijas qué?», quiso decirle Aria, pero sonrió e hizo una inclinación con la cabeza. —¿Qué le pasa, maman? ¿Por qué inclina la cabeza? —preguntó Shahla. Madame Muluk le respondió con una colleja. Un poco más tarde, desde su rincón en la cocina, adonde Maysi la había enviado para que la ayudara a cortar y no hablara con la familia, Aria aguzó el oído, y cada vez que entraba en el salón para servir fruta, té o dulces, se fijaba atentamente en ellos. Madame Nasrín tenía la manía de apretar los labios cuando paseaba la mirada por la habitación. Y cada vez decía: «En fin, qué se le va a hacer. Qué se le va a hacer», seguido de un suspiro. Monsieur Mammad, advirtió Aria, se limitaba a dar sorbitos de té. —Bueno, ¿y qué tareas le has encargado a la niña, hermana? —oyó preguntar a madame Nasrín—. Imagino que algo ayudará en casa. Si la enseñas bien desde el principio, tendrás una buena sirvienta dentro de unos años. —Hablaba con los labios prietos, entre sorbitos de té—. Bien sabe Dios que a Masumé le vendrá bien la ayuda. Ya puede dar gracias. —Sí, sí. Bien pensado, hermana —dijo monsieur Mammad, que por fin abría la boca. Monsieur Ya’far dio otro sorbito de té. —Sí. Bien pensado, hermana —repitió, aunque la conversación ya había tomado otro rumbo. Aria había regresado a la cocina, pero le podía la curiosidad. Intentó bajarse del taburete sin hacer ruido y volver a la sala de estar. —¿Qué haces? —le preguntó Maysi. —Quiero ver cómo monsieur Ya’far frota la nuez. —Ni se te ocurra. Un momento después, madame Nasrín se unió a ellas. Fue directa a los fogones, donde estaba la hervidora, se sirvió una taza de té y la dejó sobre la mesa. Luego sacó una berenjena del cazo donde se estaba macerando, la olió y la dejó caer de nuevo. —Qué asco. Y el té igual —dijo señalando la taza que había dejado sobre la mesa—. Está frío. Yo lo quiero caliente. —Miró a Aria a los ojos. Tenía un tono de voz agudo, y cada vez más estridente—. Pásamelo, haz el favor. Se acercó a coger la taza y la colocó delante de madame Nasrín. —Cómo pretendes que me beba esto, si está helado —rezongó la mujer —. ¿Quieres que le cuente a mi marido lo inútil que eres? Aria cerró los ojos e intentó abstraerse del ruido circundante. Viendo que no lo conseguía, empezó a tararear. —Calla, niña —dijo madame Nasrín y luego, volviéndose a Maysi—: ¿Por qué hace eso? —Habla igual que mi madre —le contestó Aria sin abrir los ojos. —Compórtate, niña —le dijo Maysi, amonestándola por primera vez. Pero ella no le hizo caso. —Igual que Zahra. Igual. Aria sintió que la rabia se apoderaba de ella y el corazón se le disparó. Algo estaba a punto de estallar. —¡Cómo te atreves a hablarme así! ¿Cómo se atreve la mocosa esta? — dijo madame Nasrín mirando a Maysi—. ¿Quién es esa Zahra? Maysi se dio la vuelta y fue al otro extremo de la cocina. Su capacidad para aguantar a Nasrín tenía un límite. La niña tendría que defenderse por sí sola. Aria abrió los ojos por fin. No, madame Nasrín no se parecía en absoluto a Zahra. Levantó la hervidora del fogón. —¿Así que lo quiere más caliente? —le preguntó. —¿Qué haces? —dijo madame Nasrín—. ¿Cómo te atreves a dirigirte a un adulto en ese tono? Por un instante, Aria vaciló. Lo que estaba a punto de hacer probablemente afectaría al curso de su vida y quizá la pondría de nuevo en manos de Zahra. Pero una fuerza desconocida la impelía hacia delante y arrojó la hervidora de agua hacia madame Nasrín. Le salpicó la cara y el cuerpo. El agua no estaba caliente, pero la mujer se puso a gritar de todos modos. Aria oía de lejos a Maysi exclamando «¡Que Dios me perdone, que Dios me perdone!» mientras se daba golpes en la cabeza. Fereshté irrumpió en la cocina como una exhalación, seguida de Mammad y Muluk, a quienes se sumaron Hasán y Hoseín, y Shanaz y Shahla. Los niños se reían. Sólo monsieur Ya’far se había quedado en la sala de estar. Quizá frotando su nuez, pensó Aria absurdamente. —¡Cálmate! —exclamó Fereshté con firmeza. —Lo siento, Mana —dijo Aria, pero a decir verdad no lo sentía. Había sido una reacción instintiva. En el momento de arrojarle la hervidora, había creído saber por qué lo hacía, pero ya se le había olvidado—. Lo siento, lo siento —repetía medio alelada. —¡¿Ves la clase de ser que nos has metido en casa?! —gritó madame Nasrín. —Yo misma le cortaré los dedos —dijo Maysi. Los gemelos y Shahla y Shanaz no dejaban de reír, hasta que Fereshté los mandó callar de malos modos. Luego le dio una bofetada a Aria. Dio unos pasos atrás y saltó de una cara a otra observando la reacción de cada uno de los miembros de su familia. Su venganza los había apaciguado. Esa misma noche, después de que la familia se marchara y mandaran a Aria castigada a su cuarto, Fereshté fue a sentarse en el borde de su cama, la despertó y le pidió perdón. —¿Me va a devolver a mi casa? —No. Pero no todo dependerá de mí. Aria se quedó mirándola mientras Fereshté salía de su dormitorio. Se arrebujó entre las sábanas y pensó en lo que ocurriría si madame Ferdowsi acababa mandándola de vuelta a su casa. ¿Zahra le abriría la puerta de nuevo o dejaría que se muriera de frío en la calle? A lo mejor podía dormir en los peldaños de la entrada o en el balcón, como solía hacer, y Kamran le llevaría algo de comer. Aria estaba convencida de que Kamran seguía siendo su amigo, aunque ella se hubiera ido a vivir a aquel caserón; o al menos eso esperaba. Dio media vuelta en la cama y se quedó mirando hacia la ventana. La brisa le refrescaba la cara. ¿La habría echado de menos Kamran? ¿Seguiría haciendo guardia allí abajo para verla en el balcón o lanzando pelotas al árbol para poder llamarla? Se preguntó también si Zahra se sentiría sola sin ella, sin nadie más en la casa mientras Bobó estaba lejos, en las montañas o viajando a otras ciudades, como Isfahán, Shiraz o Avaz. Antes, cuando Zahra se enfadaba, podía emprenderla a gritos con ella, pero ahora, pensó, sólo podía gritarse a sí misma. Con la imagen de Zahra dando voces sola y la de Kamran esperando ansiosamente para verla, Aria se quedó dormida. ••• Aquella noche, acurrucado delante de la finca de los Ferdowsi, Kamran se apostó a vigilar. Cuando vio que la nueva familia de Aria abandonaba la casa, suspiró y apretó los puños. Calculó rápidamente: si echaba a correr, podría salvar de un salto el primer portón de piedra y desde allí saltar al segundo y luego a la reja que conducía a la ventana de la nueva habitación de Aria. Cuando llegó al alféizar de la ventana, flexionó un poco las rodillas y sacó la pulserita del bolsillo. Empujó con suavidad la ventana, que se abrió fácilmente, sin hacer ruido. Comprobó por última vez la palabra que formaban aquellas letras grabadas en las cuentas de la pulsera para asegurarse de que no había hecho ninguna falta de ortografía: «Recuerdo», leyó y deslizó la pulserita en el interior. 14 Antes de que transcurriera un mes, el extenso clan de los Ferdowsi ya se había ablandado y aceptado a Aria en la familia, pese a la contumaz resistencia de madame Nasrín. Monsieur Mammad se había encargado de convencerla. —Fereshté no tiene hijos. Déjala que se quede con esa niña —le dijo a su mujer—. Así cuando nuestra querida hermana se haga vieja no nos tocará a nosotros cuidar de ella. Tendrá que hacerlo la niña. Fue esa última consideración lo que estuvo a punto de convencer a Nasrín, pero había una salvedad. —El dinero. Eso significa que Aria se quedará con todo el dinero — replicó. —A la muerte de mi hermana, el heredero seré yo. Tú no te preocupes por eso —repuso Mammad. Se señaló el pecho—. Lo importante es la sangre, un hijo ilegítimo no puede hacer nada contra eso. La ley se encarga de que así sea. Ese argumento tranquilizó a Nasrín y Aria se convirtió en una Ferdowsi, excepto por el apellido. Pero eso a ella le traía sin cuidado. Cuando Fereshté le comunicó la noticia, ella asintió con la cabeza y dijo: «Me gusta el apellido de Bobó. No me lo voy a cambiar.» Al ser aceptada como miembro de la familia, Aria adquirió los mismos derechos que los demás hijos de los Ferdowsi. En septiembre, empezó a ir al colegio. El Lycée Razi, centro al que sólo tenían acceso los privilegiados, estaba en lo alto de la avenida Pahlevi, al norte del barrio de Vanak. Cerca había un colegio británico, pero Mana le había dicho que los franceses eran mejores en todo. El sah y la reina también querían enviar a sus hijos al nuevo colegio de Aria, le dijo Mana. El sah dominaba el francés, el inglés y el alemán, añadió, consciente del embeleso con que Aria la escuchaba. El alemán lo había aprendido porque su padre había sido simpatizante de los nazis y porque su anterior esposa, a quien quería mucho más que a la actual, era hija de una alemana. En la clase de Aria había quince alumnos, entre niños y niñas. Aria sabía que unos mulás habían intentado clausurar el colegio porque eran contrarios a la mezcla de sexos, pero todos los extranjeros residentes en Teherán, incluidos los alemanes, enviaban a sus hijos a aquel centro. Madame Dadgar la presentó a sus compañeros. En cada aula había unos pupitres largos con cabida para cuatro alumnos, dos chicos y dos chicas. Aria ocupó su lugar junto a la ventana. En el otro extremo se sentaba el chico más raro que había visto en la vida. Estaba apoyado en el pupitre con el mentón en la mano y miraba hacia la ventana, que daba al enorme patio que se extendía frente a la fachada principal del colegio. El chico apenas se fijó en ella. A su lado había una niña, quieta como un perro guardián, con la nariz apuntando a la pizarra. La niña parpadeó, se volvió hacia ella y le tendió la mano. —Me llamo Mitra —se presentó—. Y éste es Hamlet. Mitra le dio un codazo al chico y se subió rápidamente las gafas que le resbalaban por la nariz. Aria alargó la mano, pero Hamlet seguía en su mundo. Mitra le dio un golpe en el costado. —¡¿Qué?! —exclamó Hamlet. Madame Dadgar hizo las presentaciones de rigor, principalmente en farsi para que Aria pudiera entenderlas, pero dejando caer alguna que otra palabra en francés. —Hamlet, Mitra, os presento a Aria Bakhtiar. Hamlet, s’il vous plait, changez de place. Y Hamlet se cambió de sitio y se puso a su lado. Mitra levantó la mano. —Madame, Hamlet me copia —dijo en farsi, olvidándose de emplear el francés. —¿Te crees tan especial como para que quiera copiarte? —replicó Hamlet—. Además, estás cegata. Si ni siquiera ves con esas gafas. Aria oyó a unas niñas detrás que se reían por lo bajo. Madame Dadgar se acercó al pupitre. —Mitra, querida, ¿le echarás una mano a tu compañera en las próximas semanas? —preguntó la maestra señalando a Aria con la cabeza. —¿Y por qué no yo? —saltó Hamlet, mientras descargaba el puño con desgana sobre la mesa. —Porque yo soy más lista que tú —contestó Mitra. —Mitra vive cerca de ella. Le será más fácil pasar por su casa — respondió madame. Mitra asintió y miró a Aria. —¿Tú sabías que hay cien palabras farsi que son francesas? Así que ya conoces un centenar de vocablos franceses. Te los voy a enseñar, ya verás. Ese día a la hora de comer, Hamlet y Mitra charlaban de pie en una esquina del patio ajenos a Aria, que merodeaba por allí. —¿Por qué te has ofrecido a ayudar a la nueva? —preguntó Hamlet. —Porque es tonta, y los tontos necesitan que los listos los ayuden. —A mí no me ha parecido tonta —replicó Hamlet. —Fíjate en el acento —dijo Mitra—. El acento siempre los delata. —Yo también tengo acento —protestó Hamlet y le dio un puntapié a una cuerda de saltar tirada en el patio. —Pero porque tú eres armenio —dijo Mitra—. Ella es del sur de Teherán. A los de por ahí abajo se los huele a la legua. Lo dice mi padre porque es comunista. —¿Tú también lo serás? Mi padre ayuda a la gente. Les da trabajo y luego se lo quita. Dice que es como mejor se ayuda a la gente. —¿Y en qué ayuda eso? —preguntó Mitra. —Dice que les da una lección de vida. Por unos instantes, se quedaron los dos en silencio observando a sus compañeros en el patio de recreo. Había niños corriendo de aquí para allá y el taconeo de los zapatos contra el pavimento abrasado por el sol resonaba en los oídos de Mitra. —Tu padre le dio trabajo al mío —dijo Mitra por fin. —Pero de eso hace mucho tiempo. Ahora tu padre trabaja para el Gobierno. Y anda metido en líos —dijo Hamlet. —Trabaja para la compañía petrolífera. —Eso es como decir el Gobierno, todo el mundo lo sabe. Mi padre dice que si el tuyo no se hubiera puesto a trabajar para el Gobierno como otros muchos, no habría tanto follón. Dice que por Año Nuevo el sah da un aguinaldo a todo el mundo, y bueno, que no entiende a qué viene la tirria que se le tiene al sah. —¿Tu padre no era amigo del sah? —preguntó Mitra. Agarró la cuerda de saltar que Hamlet había estado chutando, se la enrolló en la cintura, la desenrolló y volvió a enrollársela. —¿La gente del sur de Teherán es mala? —le preguntó Hamlet, cambiando rápidamente de tema—. Mi padre dice que no se me ocurra ir por allí. ¿Hay cristianos? —¡Lo que hay son monstruos! —exclamó una voz detrás de ellos. Se volvieron, pero no vieron a nadie—. ¡Aquí arriba! —exclamó la voz. Aria estaba encaramada a la rama de un frondoso árbol, con las piernas colgando. No dijo nada más. —¿Crees que lo habrá oído todo? —cuchicheó Hamlet. —No lo sé —dijo Mitra. —¿Crees que ahora nos odia? —preguntó Hamlet—. ¿Qué hacen las niñas del sur de Teherán cuando se enfadan? Mi padre dice que la gente de allí es peligrosísima, porque no hacen más que creer en Dios, ir a la mezquita y rezar para que se muera todo el mundo. —Mi padre dice que Dios ha muerto —dijo Mitra. Hamlet le puso la mano en el hombro. —La vigilaré en clase. Si reza, sabremos que es peligrosa. Hamlet levantó la vista hacia Aria; luego tomó a Mitra del brazo y se marcharon. Aria no volvió a dirigirle la palabra a Hamlet hasta poco antes de Navidad. Nevaba copiosamente, pero Hamlet y Mitra estaban sentados en los peldaños de entrada al colegio tomando un helado. El invierno se había enseñoreado de la ciudad y en el patio la nieve les llegaba hasta las rodillas. Los demás niños miraban a Hamlet y Mitra con cara de extrañeza. Aria se acercó sigilosamente a ellos. —¿De dónde los habéis sacado? —preguntó. Hamlet, sorprendido, se puso en pie. —Del comedor del colegio. Pero hay que pagarlos aparte. ¿Quieres que te dé un poco del mío? Mira, le puedes echar nieve encima. Hamlet levantó el cucurucho y los copos se derramaron sobre el helado. —Qué rarito eres. Pero sí quiero, sí. Y pensó en Kamran y en las chocolatinas que solía llevarle, a escondidas de Zahra. Sería tan bonito devolverle el favor algún día, pensó. Kamran la había hecho más feliz que nadie. Una vez incluso le limpió la sangre de los ojos. Los tres niños se quedaron allí fuera bajo la nieve. Echaron la cabeza hacia atrás, cerraron los ojos y sacaron la lengua. —Son las aguas mayores de Dios —soltó Aria, y los tres rompieron a reír. El cielo gris de Teherán se derramó sobre ellos. Aria sonrió. Mientras los copos de nieve le caían en la lengua, miró de reojo a sus nuevos amigos: Hamlet y Mitra se daban la mano. Aquel día Aria salió del colegio con una sensación de ligereza. Daba puntapiés a la nieve y el polvo estallaba en el aire. A lo mejor la nevada le había traído suerte, pensó. Pero enseguida rectificó. La suerte no había llegado al hacer amigos en el colegio sino que había empezado la noche anterior, cuando Mana le dijo que bajara a ponerse al teléfono porque alguien la llamaba. —Es para ti —le dijo, tendiéndole el auricular. Aria se puso al teléfono con miedo. Temía escuchar una voz desconocida al otro lado. —¿Es Zahra, Mana? —preguntó. Fereshté dijo que no con la cabeza. —¿Estás ahí? —dijo un niño con un hilo de voz. —¿Quién es? —¿No me reconoces? —preguntó el niño un tanto picado. Aria cayó en la cuenta y de pronto se le iluminó la cara. —Kamran —dijo intentando controlar la voz para que no le temblara. —¿Quieres ir al cine mañana? Es jueves. —Es que... los jueves es el día que viene a verme mi Bobó —dijo. —Se lo he preguntado a él antes. Y ha dicho que muy bien —contestó Kamran. Aquel día después de clase, Aria llegó a casa como un tornado, se quitó los zapatos y el uniforme del colegio deprisa y corriendo y se desató la coleta. —¡Tengo que irme, adiós! —gritó al aire. —¡Quieta ahí, tú y todos los malditos dyinns que te tienen poseída! — exclamó Maysi—. ¿Se puede saber adónde vas? —No tengo tiempo de hablar. Al cine. Me tengo que ir. Cerró de un portazo con tanto ímpetu que ahogó los gritos de Maysi. Echó a correr a toda velocidad por la avenida Pahlevi durante un rato, luego dejó a un lado las boutiques y los vendedores ambulantes. Pasó junto al Café Polonia, frecuentado por extranjeros que iban allí a fumar y cantar y se acercó al cine Goldis con el corazón desbocado, y no sólo por la carrera. Allí estaba Kamran. Esperándola tímidamente, viendo pasar a la gente. —Qué alto te has puesto. —Y tú sigues siendo una pesada. Kamran intentó invitar al cine, pese a que ella llevaba un fajo de billetes. —Me los ha dado Mana —le dijo. —¿Mana es esa señora con la que vives ahora? —preguntó Kamran. —Sí. No abre la boca, pero es tan buena... No me pega como Zahra; bueno, una vez me pegó. Pero es que, tienes razón, a veces soy una pesada —dijo Aria sonriente mientras le entregaba el dinero al hombre que atendía la taquilla. Cuando llevaban media hora de película, Kamran se levantó sin decir nada y al rato volvió a aparecer. Ella apartó la mirada a regañadientes de la deslumbrante pantalla y vio que Kamran le estaba ofreciendo una chocolatina. —Toma —le dijo. —Ahora con Mana ya puedo comer chocolate —repuso ella. Kamran torció el gesto. Aria aceptó la chocolatina y le dio las gracias acordándose de aquel helado que no había podido guardarle—. ¿Dónde están? —le preguntó a Kamran, volviendo a centrar la atención en la pantalla. —En París —respondió él—. Y ahora calla y concéntrate en la película. Más tarde, cuando al salir del cine cruzaron un callejón, Aria le dijo: —Pareces distinto. Kamran no contestó. Al llegar al siguiente cruce, los asaltó el pestazo a cloaca que subía de las alcantarillas y se taparon la nariz. Un poco más allá, el aroma a nueces tostadas enmascaró la fetidez del aire y pudieron respirar sin temor nuevamente. —Tienes un acento raro —dijo Aria. Otra cosa más que le había llamado la atención—. ¿Por qué hablas así? —Hablo igual que tú. Qué pesada eres —replicó y le pellizcó la mejilla —. Borre esa sonrisa tonta de la cara, señorita. ¿Quién le ha dado permiso para meterse conmigo? Aria le apartó la mano de la cara. —Sólo he dicho que tienes un acento distinto. Y nadie te ha pedido que me toques la cara. Kamran enmudeció de pronto, pero ella lo acribilló a preguntas. —¿Cómo te va en el colegio? ¿Cuándo terminas los estudios? ¿Serás médico de mayor? ¿Sabes conducir? Kamran no contestó. Siguió andando con la cabeza gacha durante un buen trecho. —Tú no callas, como siempre —dijo Kamran finalmente levantando la mirada. —Tú sí —replicó Aria. Y era verdad. Kamran ya no era tan parlanchín como antes. Quizá aquella malformación en los labios lo estaba acomplejando. Aria se fijó en que se los tocaba mucho y se tapaba la boca con la mano. Los médicos se los habían cosido y habían corregido la hendidura, pero seguían viéndose distintos. —El chico, el de la película, parecía tan triste... —observó Aria. —Su madre lo odia —dijo Kamran. —¿Y tú cómo lo sabes? —Aria le dio un empujoncito juguetón. —¡Deja de preguntar, cabra loca! —exclamó Kamran. —Si algún día veo que Mana me odia, le echaré mierda en la comida. Poco después llegaron al parque Imperial, que frecuentaban todas las familias adineradas. Kamran nunca había estado allí. No le estaba prestando atención a Aria. Se daba cuenta de que algunas personas le miraban los labios y él se los tapaba con los dedos. —Antoine Doinel —le dijo a Aria—, me quiero cortar el pelo como Antoine Doinel. Había empezado a llover, y decidieron volver a casa corriendo el resto del camino. Corrían el uno al lado del otro. A ella se le había resbalado el pañuelo fino de la cabeza y el viento le levantaba el flequillo pelirrojo. Aria cerró los ojos. No necesitaba ver. Confiaba en Kamran, en que él la guiara como siempre había hecho. —¡Más rápido, Aria, más rápido! —gritaba Kamran. Al abrir los ojos, Aria lo vio con los brazos en cruz, haciendo como si planeara igual que un avión. Se fijó en que había crecido, estaba más alto. Llegaba mucho más arriba con los brazos. Observó sus movimientos de cadera, el modo en que movía la cadera, y lo copió. —¡Qué lejos queda el sur de Teherán! —le dijo. Entraron en un callejón y se detuvieron muy cerca de la mansión donde ahora vivía Aria. Kamran se sentó en el bordillo de la acera y Aria con él. —¿Quieres que vayamos a comprar unos helados? —le preguntó—. El otro día unos amigos y yo nos los tomamos en el colegio. —¿Qué amigos? —Mitra y Hamlet. —¿Te tratan bien? —Me ayudan con los deberes. —Me alegro, pues. —Le dio un puntapié a una piedra—. No puedo. Tengo que volver. Además, no tengo dinero. —Yo invito. De parte de Mana. —No quiero su dinero. La gente como ella se ha hecho rica gracias al sah. Todo el mundo lo sabe. Pero gracias de todos modos, niña. ¿Por qué la llamas Mana? —Es un apodo. Su nombre de verdad es Banu Fereshté Khanum Ferdowsi. —Qué largo —dijo Kamran. Agarró otra piedra y la lanzó al otro lado de la acera. La piedra desapareció entre el agua que corría por el canal del alcantarillado—. Antes me gustaba colarme en los cines sin pagar, pero ya no. No me parece bien robar. Y las películas son importantes, ¿sabes? No se roban. —¿Cómo que son importantes? —Claro, como te pasas toda la película dándole a la lengua, nunca aprendes nada —replicó Kamran. —Eso no es verdad —dijo Aria—. De todos modos, ya me enseñarás tú. —¿Yo qué te voy a enseñar? Ahora que te codeas con todos esos finolis, ve y les preguntas a ellos. —¿Por qué gritas? —Aria cogió una de las piedras que había tirado Kamran—. Yo una vez robé. Zahra me pilló. —¿Y qué hizo? —preguntó Kamran. —Me pegó. Aquí. —Se señaló en lo alto del pómulo izquierdo, en la comisura del ojo—. Y luego en el otro lado. Kamran le arrebató la piedra, guiñó un ojo y se alejó a la carrera. Aria dio un grito, se tiró del pañuelo de seda que llevaba al cuello y echó a correr detrás de él. Instantes después entraron corriendo en otro callejón. No se parecía en nada a otros que conocían muy bien. No había mulás ni vendedores de opio en bicicleta. Ni siquiera mujeres gordas tapadas con velos negros y cargadas de comida. Era un callejón jalonado de moreras, una más grande que las demás, en el que se acumulaban las basuras del barrio. —Estamos en Youssef-Abad, creo —dijo Kamran—. Qué sitio tan raro para plantar árboles. Se sentaron en el callejón y se quedaron un rato en silencio. Kamran con la vista perdida a lo lejos. Aria lo observaba. —¿Odias a tu madre como el niño de la película? —preguntó ella por fin. Él no contestó. —A lo mejor más vale darle miedo a la gente que odiarla —dijo Aria—. Así nunca te harán daño. —Pero tampoco te querrán. —Bueno, yo te quiero —dijo ella, y le dio un beso. Los dos se rieron, nerviosos y ruborizados. Siguieron otro rato allí sentados en silencio mientras en Teherán se ponía el sol y el aire se llenaba de aroma a kebabs, mantequilla derretida, espinacas rehogadas y arroz hervido. De los cafés salía la humareda de las shishas y los vapores del té negro. Y de las mezquitas, la llamada a la oración. Al día siguiente Kamran se presentó otra vez en la mansión de los Ferdowsi. Nasrín, que estaba de paso por la casa visitando a su cuñada, salió a abrir. —¡Le he traído chocolate! —dijo a voz en grito Kamran. Nasrín lo miró con cara de pocos amigos y no respondió. —Le he traído chocolate —dijo de nuevo Kamran, bajando la voz. —¿A quién le has traído chocolate? —preguntó Nasrín. —¿Está Aria en casa? Nasrín negó con la cabeza lentamente. —Así que se junta con gente como tú... Aquí nadie quiere tu asqueroso chocolate. Con esas manos mugrientas y llenas de microbios... Si este país no ha salido de la Edad de Piedra es por culpa de la gente de tu calaña. Kamran, tendiéndole la chocolatina, dijo con un hilo de voz: —¿No está Aria? Nasrín le miró los labios y luego apartó la vista. —La señorita Aria no quiere saber nada de la gente de tu calaña. Vete. Largo de aquí. —Quiero darle esto —le dijo Kamran, conteniendo las lágrimas. —Te he dicho que no lo quiere. Nasrín cerró la puerta. Kamran bajó la escalinata de la casa. Cuando llegó al último peldaño, dejó la chocolatina sin abrir en el suelo y, encima de ésta, la pulserita de cuentas que le había hecho durante sus horas de trabajo. Había comprado el chocolate más negro que tenían en la tienda. Era el que más le gustaba a Aria. Regresó a casa andando despacio y sólo se detuvo al cruzarse con una multitud de personas que enarbolaban unas pancartas. Gritaban: «¡Muerte al sah! ¡Larga vida a Jomeini!» Kamran conocía uno de los dos nombres; el otro nunca lo había oído. Siguió su camino. 15 Pasaron días y después meses sin que Aria volviera a tener noticias de Kamran. Jamás volvió a llamarla y al final su recuerdo se desvaneció. Entretanto, sus días con Mitra y Hamlet transcurrían como de costumbre. Hasta que un sábado Mitra faltó a clase. —¿Le habrá pasado algo? —le preguntó a Hamlet cuando salieron a sentarse con el bocadillo a las escaleras de fuera—. Habíamos quedado en que hoy me ayudaría con los deberes. Le he traído unos dulces que ha hecho Maysi. —Han metido a su padre en la cárcel. Por orden del sah. Ha ido a visitarlo allí con su madre y su hermano —le respondió Hamlet. —Me estás mintiendo —afirmó Aria—. ¿Es un ladrón su padre? —No creo. Pero dijo que el sah lo era, y creo que por eso lo han metido en la cárcel. Pero yo vivo cerca del sah y nunca lo he visto robar nada. —¿Qué dijo su padre que había robado el sah? —Todo el petróleo. —Qué tontería —dijo Aria—. De poder robar, yo robaría en la heladería de la esquina de Ferdowsi con la calle Sah Reza, esa que es de muchos colorines. Hacen helados caseros. —¿Tú no has robado nunca? En los barrios del sur todo el mundo roba. Instantes después, Hamlet se encontró tirado en la acera. Aria le había atizado un bofetón tan de repente que ni siquiera había visto venir la mano. Estaba tumbado en el suelo, completamente aturdido. —No me extrañaría que volvieran a expulsarte —le dijo Hamlet. —Pues muy bien —replicó Aria. No volvió a dirigirle la palabra en todo el día. Qué inocente había sido al pensar que podría hacer amigos en aquel lugar. Cuando terminaron las clases, Hamlet la vio pasar al otro lado de la verja del colegio, yendo hacia casa a toda velocidad. —¡No se lo he dicho a nadie! —gritó Hamlet. Aria no se detuvo. —¡No le he dicho a nadie que me has pegado! ¡Pero no puedes seguir pegando a la gente! —le gritó aún más alto. Padres e hijos se paraban a mirar. Aria se detuvo también. Y Hamlet le dio alcance. —Pegas como un chico —le dijo—. ¿Vas para casa? ¿Quieres que vayamos a esa heladería que decías? Tengo dinero. Ella se negó a responder, pero Hamlet hizo todo el trayecto de autobús sentado a su lado. Una semana después, Mitra volvió al colegio. —Hamlet me ha contado que le pegaste —fue lo primero que le dijo, pero no había censura en sus palabras. —A los niños hay que tratarlos con mano dura para que aprendan — soltó Aria, y las dos rieron—. Entonces, ¿tu padre ya ha salido de la cárcel? Mitra miró a su alrededor un tanto incómoda y luego asintió. —Hamlet debería callar la boca —señaló. Aria cambió de tema. —¿Quieres venir a ver mi casa? Es muy grande. Estará mi madre, pero no habla. —Así te ayudo con los deberes —dijo Mitra. Por la tarde, mientras estudiaban, Aria reparó en que Mitra se mordía con saña el pulgar. Vio incluso que le salía un hilillo de sangre, aunque Mitra enseguida se la chupó. Estuvieron trabajando hasta el atardecer, conjugando verbos, hasta que Mana entró en la cocina para anunciar que el padre de Mitra había acudido a recogerla. Mitra miró rápidamente a Aria, a todas luces sorprendida de que su padre se hubiera presentado allí. Se levantó, se puso el abrigo y metió la mano en el bolsillo para ocultar su pulgar lastimado. —Es verdad que mi padre trabaja con gente del petróleo —le dijo en voz baja a Aria mientras se dirigían a la puerta, donde él la estaba esperando. Mitra, sin embargo, no le dijo que no había olvidado la primera vez que aquellos ingleses en traje y corbata se habían presentado en su casa y amenazado a su padre. «Señor Ahari, nunca hubo ningún golpe. Los iraníes estaban deseando que su rey regresara, nada más», le dijo uno de aquellos caballeros trajeados. Mitra recordaba lo enfadado que se puso su padre. Empujó a aquel hombre contra la mesa de la cocina con tanta fuerza que la tiró al suelo, junto con todo el servicio de té y el azucarero que su madre había dispuesto encima. El otro individuo se abalanzó contra su padre y lo inmovilizó. —Nunca hubo necesidad de nacionalizar el petróleo —dijo el primero, ajustándose el nudo de la corbata—. La empresa siempre ha pagado a sus empleados. —Esto no tiene nada que ver con los empleados —replicó su padre y arremetió de nuevo contra aquel hombre. Esa vez también lo retuvo la madre de Mitra, mientras Mitra y su hermano, Maziar, observaban la escena aterrados desde una esquina de la cocina. —Han pasado diez años desde ese golpe, como usted lo llama, señor Ahari, y el país nunca ha vivido mejor. —La mitad de mis hombres no puede alimentar a sus hijos mientras que ese rey infame vive en un palacio rodeado de plata y oro —replicó el padre de Mitra. Esas palabras habían bastado para que lo detuvieran. Después de lo ocurrido, el Lycée envió a Mitra y Maziar a casa una semana. Se había corrido la voz y todos sabían lo de su padre. Lo dejaron en libertad al cabo de una semana, pero volvieron a arrestarlo. Cuando aquellos caballeros trajeados se presentaron en su casa por segunda vez, no se mostraron tan amistosos. —No hay ningún motivo para crear un sindicato, señor Ahari. A partir de mañana su contrato con la Compañía Petrolera Anglo- Iraní queda rescindido. —¿Qué es un sindicato, Mazi? —le preguntó Mitra a su hermano. —Cuando todos los obreros se juntan y regañan al jefe. —Pero el jefe es babá —dijo Mitra. —No, regañan al jefe de babá, que es un inglés. Al día siguiente, Mitra empezó a mordisquearse el pulgar. Al principio era como si se lo royera, pero con el tiempo la piel arrugada que rodeaba la uña se le quedó tan insensible que cuando se clavaba los dientes no los sentía. Cuando la herida se le abría, dejaba que se le secara unos días y luego volvía a abrírsela a dentelladas. —¡Babá se ha metido en el Tudeh! —exclamó Maziar un tiempo después. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Mitra. Iba tapada con un velo. Se disponía a cumplir con el rezo de la tarde, tal como le había enseñado su madre. Había dispuesto su piedra de oración en el centro de una pequeña alfombra bordada y ya había hecho las abluciones de rigor. —Porque he visto en su escritorio el papel que ha firmado. Aparecía el nombre del Partido de las Masas, el Tudeh. Ahora está con los comunistas rusos. Con el dinero que ganó, su padre compró armas. Un día, al entrar en su habitación, Mitra se había encontrado a su padre serrando las tablas de madera del suelo. Después sacó un poco de hormigón, metió las armas en el hueco y clavó las tablas de nuevo. Luego le dio unas palmaditas a Mitra en la cabeza y una piruleta. Pero en lugar de chuparla, Mitra se pasó el resto del día mordiéndose el pulgar. Ese día en casa de Mana, Mitra saludó a su padre en el vestíbulo. Era un hombre alto y corpulento, y lucía uno de esos enormes mostachos que tapaban completamente el labio superior e impedían adivinar lo que su dueño iba a decir. A Aria le fascinaban esos bigotes, y en esa ocasión pensó que la próxima vez que viera a Kamran le diría que se dejara uno igual. Así nadie se daría cuenta de que tenía el labio distinto a los demás. 16 Tres semanas antes, Fereshté se había pasado varios días recorriendo arriba y abajo la avenida Pahlevi en el barrio del sur. Ahora ya se la conocía al detalle, como también las travesías y los callejones que la cruzaban. Las palabras de Aria no dejaban de darle vueltas en la cabeza: «Ahora mi madre eres tú, ¿no?», le había preguntado la pequeña. ¿Lo era acaso? Y si no lo era, ¿qué era entonces? Esas preguntas y su desorientación conspiraban contra ella. Si esa ciudad, ese Teherán, era un tablero de ajedrez, tendría que aprender a moverse por él. La primera vez que siguió aquel trayecto, llegó hasta una mezquita. Era igual que cualquiera de las que había visto antes: bella, silenciosa e imponente. Fereshté nunca se había aprendido las oraciones como es debido: le costaba memorizar el salat, con su letra en árabe y su rítmica melodía. No entendía cómo los demás podían. Llevaba años escuchando rezar a Maysi, pero nunca había conseguido que las palabras se le grabaran en la memoria. Quizá las mismas palabras percibían su zoroastrismo. El mulá, o akhund, como se le conocía vulgarmente, había estado muy amable. La había conducido con cortesía al interior de la mezquita, sin tocarla, pues al fin y al cabo era una mujer, y le había señalado a una señora mayor, mayor que Fereshté, que la acompañaría al espacio donde rezaban las mujeres. «Siempre he sido un desastre», masculló para sus adentros. Y luego añadió en un susurro las únicas palabras del salat que recordaba: «Bismiláhi ar-rahmán ar-rahím.» Las pronunció con acento persa, suprimiendo el «al» antes de cada nombre de la divinidad. «En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso», dijo utilizando dos de los noventa y nueve nombres de Dios. Dios era el Misericordioso, el Compasivo. Tenía más nombres: Muhayamín (Guardián) y Salam (Paz). Dios era Nur (Luz) y era Shahid (Testigo). Fereshté se preguntó si Dios estaría observándola en ese instante, o valiéndose de sus otros nombres para juzgarla y condenarla. Pero sólo invocó esos dos y confió en recibir alguna respuesta. Pero esa respuesta no llegó. —Que el júbilo y la luz la acompañen en los días venideros, hermana — dijo el mulá cuando Fereshté salió de la mezquita. Ella le sonrió, convencida de que un hombre de su condición habría sabido reconocer la impostura. Fereshté, sin embargo, regresó a la mezquita, y esa vez con un velo más oscuro, que le infundía una extraña confianza en sí misma. Buscó al mulá y le dijo: —Tengo una niña. No soy su madre, pero quizá deba serlo. El mulá asintió con la cabeza y se quedó pensando un momento. —¿Es el niño quien nos escoge o somos nosotros quienes escogemos al niño? Piense en el imán Alí. Como él dice, hay dos formas de vivir. Con el corazón o con la plegaria. Aquí nos alegra poder rezar por usted. Después de sus visitas a la mezquita, Fereshté paseaba por la ciudad. Teherán había crecido de forma vertiginosa. Ahora había más coches y más hombres trajeados, aunque los pobres seguían allí. De hecho estaban por todas partes; personas sin hogar y nada que llevarse a la boca. Formaban filas en las esquinas y se hacinaban bajo techumbres improvisadas. «La gente de mi barrio no ve este mundo», pensó. Cuanto más se alejaba del sur de la ciudad, menos mezquitas encontraba. Dejó a un lado una iglesia cristiana, no sabía si armenia o asiria. En las inmediaciones había otro templo donde los inmigrantes polacos se congregaban los domingos. A Fereshté le gustaban todos esos edificios, esos tributos a Dios, pero igual que le gustaban las películas o la moda. Como una parte agradable de la vida a la que no atribuía demasiada importancia. Fue pura casualidad toparse con el templo. No habría sabido reconocer su adscripción de no haber visto a aquellos hombres vestidos de blanco, tocados blancos incluidos, que aguardaban delante. Casualmente, las puertas de entrada estaban abiertas y Fereshté atisbó el resplandor de una llama. Aguardó fuera hasta que entraron los demás y luego los siguió sin que nadie le cerrara el paso hasta llegar a un patio donde llamó a la puerta. Al otro lado se oía un murmullo sordo o tal vez fueran cánticos. Había unos hombres cantando. Cantaban en un idioma que Fereshté no comprendía, pero que aun así le resultaba vagamente familiar. Lo había oído de pequeña. Abrió las puertas. En la majestuosa estancia aquellos cánticos hipnóticos, casi atonales, sonaban con más fuerza. —¿Qué hace aquí, señora? —corrió a preguntarle una mujer. También ella vestía de blanco, de la cabeza a los pies—. No puede estar aquí. ¿Nos conocemos? ¿Es usted seguidora de Zoroastro? —¿Eh? No. Bueno, sí —respondió Fereshté. Pero aquel minúsculo «no» había sido lo bastante explícito. —Por favor, señora, si no le importa. La mujer la condujo al exterior. Pero antes de abandonar el templo, Fereshté se volvió y vislumbró el fuego una vez más. Al instante sintió una quemazón en el vientre. Debía de ser ardor de estómago, pensó. O no. Fereshté se alejó del templo zoroastriano, a paso lento. Sin volver la vista atrás. Aquel mismo día, Behruz fue a ver a Fereshté. Hacía demasiado tiempo que guardaba aquel secreto. —Creo que ya es hora de que se lo cuente —le dijo—. Pero temo, temo... —¿Qué teme? —preguntó Fereshté. —Que renuncie a Aria. Que la eche de su casa. Y yo no quiero eso. Pero quizá conocer este secreto la ayude. Y a Aria también. Fue entonces cuando urdieron su plan. —Quizá —le dijo Fereshté— sea para bien de la niña. A ojos de Dios, me refiero. En el islam se le concede mucha importancia a la caridad, ¿verdad? Y con la caridad puedes ganarte el cielo, ¿no? Aria se salvará, será una auténtica musulmana y nunca sufrirá, ¿verdad? Fereshté esperó a que Behruz respondiera, a que la instruyera tal vez. —No soy experto en esas cosas. O eso me han dicho. Pero allí estaba Behruz ahora, con Aria. Fereshté vio desde la cocina que apoyaba una rodilla en el suelo y hablaba con la niña. Una semana después, Behruz conducía a Aria por un callejón en pleno sur de la ciudad. El nauseabundo olor de los desperdicios de los seres humanos se mezclaba con los despojos de los perros callejeros, abandonados y condenados a morir de inanición porque en los hadices se consideraban haram y por tanto animales intocables. Llegaron a un edificio viejo con un portón que se abría a un tramo de escaleras. Bajaron por ellas y fueron a parar a un rellano iluminado por una bombilla pelada que colgaba del techo. —¿Seguro que Mana quiere que conozca a esa gente? —No hables. Un hombre apareció en el rellano y le entregó a su padre una varita marrón a cambio de dinero. Aria sabía que era opio. —Vamos —dijo Behruz, y se volvieron por las mismas escaleras. Luego recorrieron un callejón un poco más amplio, bajaron otro tramo de peldaños exteriores y luego otro que desembocaba en lo que a Aria le pareció un agujero oscuro. Era como si esa zona de la ciudad hubiera dejado de ser horizontal para transformarse en un laberinto vertical sin salida. Discurrieron entre tinieblas hasta llegar a una farola y luego bajaron otro tramo de escaleras. Después, a oscuras todavía, subieron por una cuesta durante un largo trecho. Cuando por fin llegaron a lo alto y vieron la calle que tenían ante sí, se encontraron frente a una casa vieja y desvencijada. Sus muros de argamasa gris se caían a pedazos. El portón de la entrada —dos planchas de metal pintadas de verde y sujetas asimétricamente con unas tuercas pasadas de rosca— aportaba la única nota de color al lugar y lo distinguía de las demás viviendas de la calle. Al otro lado del portón se extendía un espacio lleno de polvo, tierra y fragmentos de muro descascarillado convertidos en cascotes. Al atravesarlo con Behruz, Aria observó pequeñas huellas de pisadas en el suelo, que supuso serían de niños. Se detuvo antes de entrar en la casa. Un tejado de madera descansaba sobre su estructura de hormigón. En los cristales rotos de las ventanas de la fachada habían clavado unas láminas podridas de contrachapado. Olía a putrefacción... ¿o más bien a ratas?, pensó Aria. Había gusanos y bichos por todas partes; una cucaracha trepó por un muro e intentó colarse por una ventana. La puerta principal era de madera, pintada de verde y, al igual que el portón metálico de fuera, chirrió cuando Behruz la empujó. Dentro había una especie de cuarto de estar, con un bloque de madera a modo de mesa y una silla vieja de hierro, pintada del mismo verde que el portón metálico del exterior. En el rincón se alzaba una cocina con un solo hornillo más vieja que la nana. Una escalera de madera subía sinuosamente a la planta superior, desde donde a Aria le llegó el sonido de pisadas de niños que correteaban de aquí para allá. «No. Fara, no», oyó exclamar a una niña y luego lo que pareció un bofetón. Un hombre corpulento sin afeitar, con la ropa sucia y la barriga al aire, salió de otro cuarto. Olía a sudor y agua de rosas. —Hola. —Le estrechó la mano a Behruz—. Hola, jovencita —dijo estrechándole la mano también a Aria—. Vengan por aquí. —No abras la boca —le advirtió Behruz mientras lo seguían. El hombre los condujo a la cocina, donde la mesa estaba puesta. Aparte de unos platos desportillados, los únicos utensilios eran cinco tazones, cada uno de ellos identificado con un papel de distinto color. Una mujer pequeña y menuda estaba sentada a la mesa. —Quiero irme —le dijo en voz baja a su padre, pero él no le hizo caso. —Buenas, señora —saludó Behruz. La mujer, que llevaba un velo con un estampado de flores como los que solía lucir Maysi, le devolvió el saludo impasible. Arriba, los niños dejaron de hacer ruido, como si estuvieran escuchando detrás de la puerta. Behruz sacó un pequeño sobre de la chaqueta, lo dejó encima de la mesa y se sentó frente a la mujer. En vista de que la mujer no hacía ademán de cogerlo, él mismo sacó lo que contenía: cerca de una docena de fotografías. —Ésta es de cuando se rompió la nariz —explicó Behruz, señalando una de ellas—. Aquí con cuatro años —dijo, señalando otra foto de Aria de pie junto a Zahra, cuando apenas le llegaba a la cintura. Behruz iba pasando las fotografías y comentando cada una de ellas. Ella, que seguía de pie a su lado, se rebullía inquieta. —¿Por qué le enseñas esas fotos? —preguntó. —¿Quieres sentarte? —le preguntó el hombretón. —No —respondió. —Ésta es mi favorita, señora Shirazí —dijo levantando una de las fotos. Señora Shirazí. De modo que así se llamaba la mujer. Aria estaba deseando preguntarle a su padre qué estaban haciendo allí. Pero a la señora Shirazí pareció intrigarle la foto y al hombretón, que Aria suponía que sería su marido, más todavía. La señora Shirazí sujetó la foto por los bordes con los dedos curvados. —La niña puede venir una vez por semana —dijo Behruz—. Yo voy a recogerla los jueves por la tarde y a la mañana siguiente la bajo hasta aquí en el camión para que pase el día con ustedes, los viernes. Aria no pudo contenerse. —¿Qué...? Su padre la mandó callar. —Estupendo. ¿No te parece estupendo? —dijo el hombretón, asintiendo en dirección a la mujer. Behruz prosiguió. —He pensado que podría ayudar a sus hijas a leer, señora Shirazí. Su tutora la lleva a un colegio muy bueno. Será la ocasión de que Aria y sus niñas se conozcan. Eso siempre es bueno, ¿verdad, Aria? Ella no respondió. Recorrió con la mirada aquel cuartucho polvoriento y grisáceo que hacía las veces de cocina y se preguntó de qué niñas estaría hablando su padre. Al señor Shirazí se le iluminaron los ojos. —¿Qué dices a eso, mujer? —preguntó frotándose la panza. La señora Shirazí no había levantado la vista de la última foto que habían puesto en sus manos; tenía la mirada clavada en ella. El hombretón, que ahora Aria ya sabía que se trataba del señor Shirazí, le estrechó la mano a su padre. —Es un gesto muy amable por su parte. Muy amable. Y dele muchos recuerdos a la señorita Ferdowsi. —Se los daré. —Si Dios quiere —añadió el señor Shirazí y estrechó la mano de Behruz con más fuerza aún. Ella fue a decir algo nuevamente, pero su padre le agarró la mano y se la apretó. En todo ese tiempo no se había dirigido a ella ni la había mirado una sola vez. Cuando ya se iban, Aria oyó pisadas de niños corriendo escaleras arriba. Entrevió a uno de ellos: era una niña pequeña, cinco o seis años menor que ella. La niña, menuda y frágil, tenía el pelo castaño rojizo y los ojos verdes. ••• Behruz le pidió que se quedara esperando dentro del camión. Estaba aparcado al fondo de un callejón, lejos de la casa de donde acababan de salir. Habían tardado media hora en volver allí, tras mucho subir y bajar por aquel laberinto serpenteante de peldaños y chabolas. Behruz agarró una bolsita de la guantera y se alejó. Aria se quedó un momento esperando, obedientemente, pero al poco la inquietud se apoderó de ella. Siguió con mucho sigilo el camino que había tomado su padre en dirección a una de aquellas oscuras escaleras subterráneas que acababan de dejar, mal iluminadas por una triste bombilla. Y allí lo encontró, sentado en el arranque de una de ellas. Aria se deslizó hacia una sombra para que no la viera y se quedó espiando. Su padre sacó un objeto de la bolsa. Era la varita marrón oscuro que había comprado antes: la estaba desmenuzando y metiéndola en una pipa. Ella había visto aquellas varitas en el cuartel. Behruz encendió la pipa y aspiró el humo. Su cuerpo no tardó en relajarse y, momentos después, se había quedado traspuesto con la pipa tirada a un lado. Se quedó un rato observándolo y luego corrió de vuelta al camión y se encerró dentro con el seguro echado. Cuando regresaron a casa, Fereshté los esperaba en la cocina. Mandó a Aria a su habitación y Behruz la puso al corriente de lo sucedido. —Ha ido todo bien. Tiene usted a Dios de su parte. Fereshté le dio las gracias y, mientras lo veía alejarse, percibió su reticencia a irse de allí. Luego subió lentamente a la habitación de Aria. —¿Para qué he ido a esa casa hoy? Fereshté no respondió. Fue al armario y escogió varias prendas de ropa para que se vistiera. —Tienes que arreglarte como es debido para la cena. Ve y ponte esto con los zapatos negros nuevos. Y pídele a Maysi que te peine. Y recuerda: volverás allí dentro de nada. —¿Adónde? —A la casa donde has estado hoy. La de los Shirazí. —¿Por qué? —preguntó Aria. —Por tu bien —dijo Fereshté, nerviosa, y bajó a la cocina. Para su sorpresa, allí estaba Behruz de nuevo. —Pensaba que se había marchado —le dijo. —Tengo una pregunta. ¿Cree usted que es justo? ¿Que la niña vaya por allí? —Estas cosas siempre son justas —respondió Fereshté—. ¿Le ha parecido contenta? —¿Quién? —La madre. Behruz negó con la cabeza. —Ha sido como hablar con un fantasma, señora. Esa mujer está vacía por dentro. Me tengo que ir. No sé si estaremos haciendo bien. —¿Qué le preocupa, señor Bakhtiar? Debería usted estar contento. A Aria le hará bien. Así Dios la ayudará. —¿Lo cree usted así, madame? Yo también creía esas cosas, en sueños. Pero ahora creo que los sueños en cierto modo pertenecen sólo al mundo de los sueños. Behruz se puso de pie, alzó el sombrero en dirección a Fereshté y se marchó calladamente otra vez. 17 Una semana después, Fereshté llenó una maleta grande con productos de limpieza y trapos. Le había dicho a Behruz que esa mañana llevara el camión. Colocarían todo en la parte trasera. Maysi se había pasado la noche en vela, cocinando arroz y cordero. En aquel entonces el cordero era la carne más cara del mercado. Los Shirazí estarían muy agradecidos. Fereshté también le había dado a Aria el Corán y le había pedido que lo envolviera en un papel bonito. Unos días antes, Fereshté había llevado el libro al calígrafo y le había pedido que caligrafiara los nombres de las hijas de los Shirazí en un papel especial y lo metiera entre las páginas del libro. Con escribirlos en farsi sería suficiente por el momento, pensó. Ya añadiría los nombres musulmanes más adelante y le regalaría a la señora Shirazí un Corán para toda la familia. Aria estaba esperando la llegada de Behruz en la puerta de la entrada. —Tendrás que ayudar a tu padre —dijo Fereshté, arrastrando la maleta escaleras abajo—. Yo cada vez estoy peor de la rodilla. —Bobó tampoco es ningún Hércules. —Pero tú sí —replicó Fereshté. Aria se sentó con las piernas cruzadas en el banco del vestíbulo. —No quiero volver a esa casa. —Clavó la mirada en un arañazo del suelo de madera—. Son unos cochinos. El suelo está sucio y hay cagarrutas de rata y gusanos. Las niñas huelen mal. —Pensaba que no habías visto a las niñas —dijo Fereshté. —Se olían desde el piso de abajo. Y no tienen sofás, y sólo hay una mesa. Fereshté callaba. —A una de las niñas le crece una cosa rara alrededor de la boca. Huelen mal. —Basta ya —dijo Fereshté con firmeza. —Pero es verdad. —Me da igual, como si están hechas de estiércol. Irás a ayudarlas. Es una decisión que hemos tomado tu padre y yo. Es un camino para llegar al cielo. He ido a la mezquita a hablar con los mulás y es lo que me han aconsejado. Así que fregarás el suelo de su casa y les llevarás comida. Incluso bañarás a la pequeña si te lo piden. No te acogí en mi casa para que acabaras mirando por encima del hombro a la gente. El dinero no te hace mejor que los demás. —Habla como Zahra —replicó Aria y vio que el pecho de Fereshté se agitaba. —Ya está aquí tu padre. Cuídate mucho, te espera un largo camino. Hasta la noche. La señora Shirazí tenía tres hijas: Farangiz, Ruhangiz y Gohar. Aria las saludó a una tras otra cuando bajaron por las escaleras. La pequeña, Gohar, corrió hacia su madre, y la señora Shirazí se la llevó a la cocina y dejó a Aria sola con las otras dos. Ruhangiz le dijo hola, pero la otra dobló los brazos sobre el pecho. Aria les entregó un bote de detergente en espray a cada una y un trapo. —Limpiad —dijo. Ruhangiz, la mediana, pulverizó el detergente en el aire. —¿Esto qué es? —Es para limpiar —respondió Aria. Farangiz, la mayor, dejó caer desdeñosamente el bote. —Ése es tu trabajo. Mamá dice que has venido aquí a trabajar para que cuando estés muerta y enterrada vayas al cielo. —Apartó a Ruhangiz para abrirse paso y husmear en la maleta—. ¿Qué más hay ahí? —le preguntó al ver la cubierta del Corán. —Eso es lo que usarán para rezar por ti cuando estés muerta y enterrada —soltó Aria. Farangiz cogió el Corán. Pasó la mano por la cubierta y luego lo abrió y miró entre sus páginas. —¿Qué es esto? —dijo al encontrar el papel con los nombres caligrafiados de las tres hermanas. —Hechizos —respondió ella—. Hechizos mágicos. Vudú. —¿Qué es «vudú»? —preguntó Ruhangiz, que seguía jugueteando con el pulverizador. —Sirve para fulminar a tus enemigos. Farangiz le tiró el Corán a la cara, pero Aria lo cogió al vuelo. —¡No hagas eso! —exclamó. —¿Por qué no? —Porque es un libro sagrado, y los libros sagrados no se tiran. Además, tengo que dárselo a tu madre. —Mi madre no lo necesita. Y esto —Farangiz señaló los detergentes— tampoco lo necesita. —¿Cómo que no? Es una cochina. Igual que vosotras. —¡Será burra! —exclamó Farangiz. Le quitó a su hermana Ruhangiz el bote de detergente de la mano y lo pulverizó en la cara de Aria, que le dio una bofetada. —¡Basta! —protestó Ruhangiz. El señor Shirazí irrumpió en la habitación. —Tú, jovencita —dijo señalando a Farangiz—. A la cama sin cenar y cinco azotes. —El señor Shirazí se quitó el cinturón—. Sube a tu cuarto. Farangiz la fulminó con la mirada y subió corriendo a su habitación. Aria le tendió el Corán al señor Shirazí. —Mana me ha dicho que le diera esto. El señor Shirazí cogió el libro. Lo abrió, lo hojeó, leyó unas líneas y lo cerró rápidamente. —Muy bien. Gracias —dijo. —Los nombres de sus hijas están... —Me parece muy bien —dijo y subió las escaleras con el libro en una mano y blandiendo el cinturón en la otra. —¿Qué libro es ése? —preguntó Ruhangiz en voz baja. —Es un Corán —respondió Aria. —Ya, pero ¿qué es un Corán? El señor Shirazí ya estaba de vuelta, y Aria no tuvo tiempo de explicárselo. Lo que hizo fue mostrar a sus anfitriones los demás detergentes y productos de limpieza que llevaba en la maleta. —Uno es para limpiar la cocina, éste para el suelo, este otro para las mesas y ése para el baño. Mana dice que os podéis quedar con la maleta para cuando vayáis de excursión. —¿Qué significa «excursión»? —preguntó Ruhangiz. —Silencio —dijo su padre y miró a Aria—. Así que os parece que esta casa necesita limpieza, ¿no? —Sonreía, pero a Aria le pareció detectar algo raro en su sonrisa. —No. Yo, no. Mana se lo ha regalado porque... —Las niñas se encargarán de limpiar. Así harán ejercicio. Tienen que ponerse fuertes, ¿verdad, cariño? —Acarició el pelo de Ruhangiz y la atrajo hacia sí. Ruhangiz se abrazó a la pierna de su padre—. Lo harán por la noche. Pero quiero que tú hagas algo por nosotros. Aria esperó a que continuara. —¿Vas a la escuela, muchacha? ¿Sabes leer? —le preguntó. —Sí —dijo Aria. —El señor Behruz sugirió que... A ver, ¿qué clase de cosas lees? ¿Libros de cuentos? ¿Noticias? —Puedo leer cualquier cosa. —¿También esos poemas de los que habla todo el mundo? ¿Los de esa tal Rumi? —Ésos son difíciles de leer para mi edad. Los aprendemos de más mayores. —Mayores, ¿eh? —Miró a su hija—. ¿Puedes enseñar a ésta a leer? —¿Cuántos años tiene? —preguntó Aria. —¿Cuántos años tienes, hija? —Seis —respondió Ruhangiz. —Es la edad a la que se empieza a leer en mi colegio. Pero yo no empecé hasta los siete. —Entonces, será más lista que tú, ¿no? Si empiezas a enseñarle ya. —Supongo —dijo Aria. —Bueno, ya puedes irte a tu casa —dijo amablemente, tendiéndole el Corán que le había regalado—. El señor Behruz te estará esperando al fondo del callejón. —Es un regalo. —Llévatelo, muchacha —insistió el señor Shirazí. Por un instante, Aria esperó que Ruhangiz interviniera o que la señora Shirazí saliera de la cocina, donde se había encerrado nada más llegar ella. Pero no le quedó más opción que coger el libro. Se lo encajó debajo del brazo bien sujeto, recorrió el estrecho pasillo y cruzó el patio que llevaba hasta la puerta de entrada. Aquello seguía tan sucio como el primer día. El olor a excremento de rata impregnaba el aire. Y la puerta de entrada seguía teniendo aquel feo color verde, igual que el portón metálico de fuera. Aria apretó el Corán contra el pecho para que no se le cayera y buscó sus zapatos. —¿Dónde están? —Se volvió y se topó de frente con Ruhangiz, que la había seguido—. Mis zapatos. ¿Dónde los habéis puesto? —preguntó con urgencia. —Yo no los he tocado —dijo Ruhangiz. —¿Cómo que no? Aria la empujó con tanta fuerza que Ruhangiz dio un traspié. Al otro lado del pasillo se oyeron risas. Allí estaba Farangiz, muy risueña. —Has sido tú, tú me has cogido los zapatos. —Demuéstralo. Aria atravesó corriendo el pasillo y luego subió las escaleras a toda velocidad. Los colchones de las niñas estaban en el suelo, tapados con sábanas verdes y blancas. Aria levantó las sábanas en el aire, con lo que se formó una nube de polvo, y le pegó un puntapié a una silla al azar con tanta fuerza que la estampó contra la pared. —¡¿Dónde están?! —gritó. Farangiz y Ruhangiz, a las que se había sumado la hermana pequeña, Gohar, la miraban desde el umbral. Aria agarró unos juguetes rotos que había esparcidos por el suelo y los estrelló contra la pared, con lo que acabaron más rotos si cabe. Luego intentó romper una sábana en dos, pero en vista de que no podía, la dejó en los brazos de Farangiz de malos modos. —Os voy a matar —dijo con la cara bañada en lágrimas. Con los calcetines por todo calzado, cruzó velozmente el patio lleno de barro y tiró del pomo de la puerta verde con una mano mientras en la otra sujetaba el Corán. La puerta pesaba demasiado. Dejó caer el Corán, tiró con ambas manos y echó a correr por fin hacia la calle bulliciosa. —Vuelve. ¡Has olvidado algo! —exclamó una voz a su espalda. Aria se volvió: era Ruhangiz, que le hacía señas con la mano; aflojó el paso, pero continuó andando. Al poco, la niña le dio alcance. —Te has olvidado el libro —dijo tendiéndole el Corán. Ella se detuvo y la fulminó con la mirada. —Ya se me ha caído al suelo, así que ahora iré al infierno. Ya no lo quiero. Es una mierda. Además lleva vuestros nombres dentro. —Dentro hay unos dibujos muy bonitos —dijo Ruhangiz. —No son dibujos. Son palabras en otro idioma, por eso parecen raras. Pero si tan bonitos te parecen, quédate con el libro. Aria reemprendió la marcha, pero pisó una piedra e hizo una mueca de dolor. —Te vas a hacer daño en los pies. —Ruhangiz le tiró de la manga para detenerla. Luego se agachó, se quitó las babuchas y se las ofreció—. Te las presto. —Me estarán pequeñas —dijo Aria. —Pero al menos no te harás daño de camino a tu casa. —¿Por qué ha hecho eso tu hermana? ¿Sabes por qué estoy aquí? Me obliga a venir mi madre. Quiere hacer una obra de beneficencia. Se supone que tengo que ayudaros. —Ya, nos lo dijo babá. Aria se quedó callada un instante y reparó en que esa hermana también parecía muy frágil. Tenía la cara huesuda y los ojos oscuros y solemnes. —No hagas caso, mi hermana es así —explicó Ruhangiz—. Siempre ha sido así. —Pues si os he de enseñar a leer, tendréis que tratarme bien. —Yo no te trataré mal. Ponte mis babuchas. Aria embutió los pies en las babuchas. —Y llévate esto, por favor. No me dejarían tenerlo en casa. Es bonito, pero no deberías haberlo traído —dijo Ruhangiz tendiéndole el Corán. Aria lo aceptó finalmente. Abrió la cubierta y luego pasó las primeras páginas. Observó aquellas palabras desconocidas que las cruzaban como escritas por el viento. Ruhangiz tenía razón. Eran extrañamente hermosas, parecidas al farsi pero con un significado distinto por completo, e indescifrables para Aria. —Cuando dices que hay dibujos bonitos, ¿te refieres a esto? —dijo ella señalando las palabras. Ruhangiz asintió. Aria arrancó la hoja. —Como voy a ir al infierno de todos modos, me da igual. Toma. No se lo digas a nadie —susurró. Ruhangiz tomó la hoja y la dobló de modo que le cupiera en el bolsillito minúsculo de la falda. Sonrió. —Yo no te odio como mi hermana. Te lo prometo. —Me alegro. Entonces te enseñaré a leer a ti primero. Y a ella se lo enseñaré todo mal. Rieron las dos. —¿Es verdad que si nos ayudas irás al cielo? —preguntó Ruhangiz. —Eso dice Mana. Dice que se lo dijo un mulá. —¿Un qué? —Un sabio. —Si aprendo bien, yo también seré sabia. —Sí, tú podrás ser sabia y yo iré al cielo. Ruhangiz rió. Aria se alejó con las babuchas apretándole los pies y notando el peso del libro en los brazos, consciente de que otro par de ojos oscuros la seguía desde la ventana del dormitorio de aquella covacha infestada de ratas. Eran los ojos de una hermana mayor que se había propuesto hacer todo lo que estuviera en sus manos para que Aria no fuera al cielo. 18 Poco después de aquella segunda visita a la casa de los Shirazí, Hamlet, Mitra y Aria empezaron la secundaria. Cuando supo que, por primera vez desde su entrada en el Lycée Razi, Hamlet no iba a estar en su clase, se le hizo un nudo en la garganta. Pero su tristeza se desvaneció en cuanto se fijó en la mirada angustiosa de Mitra, que observaba cómo Hamlet, su mejor amigo, se alejaba por el pasillo en dirección a otra aula. —Su padre lo ha sacado de nuestra clase —dijo Mitra y se limpió rápidamente la lágrima que le resbalaba por la mejilla—. No le gusta la gente como tú o como yo. Pero sobre todo como tú. —¿La gente que no es cristiana? —preguntó Aria. —No. La gente que no tiene dinero —le dijo Mitra—. Si aprendieras de una vez a pronunciar como es debido y no hablaras como haces a veces... —¿Cómo hablo? —quiso saber Aria. —He dicho «a veces», no siempre. Te he explicado mil veces cómo tienes que sentarte. Y que la comida no se toca con los dedos, ni siquiera cuando se coge del suelo. —¿Cuándo he hecho yo eso? —Siempre. Siempre —repitió Mitra. Se le había puesto la cara roja de abroncar a Aria—. Y ahora tenemos que pagar todos las consecuencias — dijo con pesadumbre. El aula de Hamlet estaba en la otra ala del colegio, en el extremo opuesto del patio. Era también el aula más espaciosa de todas. Mitra y Aria podían verla desde el ventanal de la suya puesto que quedaba justo enfrente. De lejos vieron a Hamlet entrar en clase, conducido por su nueva profesora, la que nunca se había molestado en aprender farsi porque pensaba que el francés era el idioma universal. Los demás niños se pusieron en pie para darle la bienvenida. —Todos esos niños viven en casas hechas de diamantes —le susurró a Mitra. —Qué va. —Bueno. Pues en casas hechas de oro —dijo Aria—. Cuando tienen una caries, rompen un interruptor de la luz y lo usan de empaste. —Venez, les filles —pidió su profesora, madame Dadgar, y apartó a las niñas del ventanal. Esa misma mañana, todavía en clase, Aria le dijo en voz baja a Mitra: —Mira. Señalaba hacia el aula de Hamlet. Allí, sobre el polvo que cubría la ventana de al lado de Hamlet, alguien había escrito con torpe caligrafía adolescente una «M», con sus curvas y sus trazos verticales un tanto torcidos. A primera vista costaba reconocerla, pero Aria estaba convencida: era una «M». Durante el resto del día, mientras madame Dadgar hablaba, Aria estuvo tomando con mucho afán apuntes que nunca más volvería a mirar, y Mitra se dedicó a garabatear una «H» en cada página de su libreta, olvidándose de su aplicación académica, su perfeccionismo, su sentido del deber y su temor a no llegar a nada en la vida. Le contó que estaba intentando pensar en todas las palabras que empezaban con «M» y terminaban con «H», y en todas las que terminaban con «M» y empezaban con «H». —Porque Mitra y Hamlet son nombres bonitos —dijo Mitra—. Uno es el de un príncipe danés y el otro el de una divinidad persa. Aria levantó la vista de su destrozada libreta. Se había cansado de tomar apuntes y en ese momento estaba intentando dibujar un gorrión posado en un árbol. —Creo que se odian. Divinidades y príncipes. —¿Por qué? —preguntó Mitra. —Porque unos siempre maldicen a los otros —respondió Aria—. Todas las historias hablan de lo mismo —añadió dando unos golpecitos con el cabo del lápiz sobre el pupitre. —Pero los dioses crean a los príncipes, ¿no? —Sí, y los príncipes odian a sus dioses. Mitra volvió a concentrarse en su libreta. —Mah, meh, ham y hayaam: la luna, la niebla, juntos y yo —dijo. Reordenó las palabras en la página—. Yo, juntos, la niebla, la luna. Juntos, la luna, yo, la niebla. Cuando sonó la campana que anunciaba el final de la jornada escolar, Mitra recogió sus papeles y lápices con gran parsimonia, como si hubiera caído presa de algún encantamiento. Aria, sin embargo, estaba impaciente. Quería volver corriendo a casa. —¡Venga, Ratoncita! —exclamó Aria, utilizando el apodo que Hamlet y ella le habían puesto recientemente a Mitra—. ¡Que hoy echan un nuevo episodio de Bonanza! —dijo tirándole de la blusa. —¡Te he dicho que no seas tan ordinaria! —gritó Mitra. Se acercó a la ventana para observar a los nuevos compañeros de clase de Hamlet. La «M» seguía en el cristal. Y debajo de ella, junto al dibujo de una carita triste, alguien había escrito dos palabras: Hokm-mam (mi condena). Un mes más tarde, Hamlet continuaba lamentándose de que lo hubieran apartado de Mitra. —Mi padre me ha condenado a vivir en la vergüenza, a arder en el infierno hasta el día que me muera... o al menos hasta que vaya a la universidad —dijo Hamlet. —¿Por eso escribiste aquellas palabras? —preguntó Mitra. —¿Qué palabras? —dijo Hamlet. —El mes pasado. En la ventana, el primer día de clase. —Si éste ni siquiera se acuerda de lo que ha desayunado esta mañana — intervino Aria. Estaba tumbada en un banco frente a sus dos amigos, en el centro del parque Imperial, fingiendo que hacía deberes por si Maysi o Mana pasaban casualmente por allí. Hamlet y Mitra estaban haciendo los suyos también, recostados espalda contra espalda en una postura que a ella le resultaba de lo más peculiar. Desde hacía un mes, sus amigos iban cada día a hacer los deberes, y ella a fingir que hacía los suyos, al parque Imperial. Aria perdía el tiempo dando paseos o haciendo esbozos de personajes de cómic en los libros, siempre de cuatro a ocho de la tarde, hora en que todo el mundo volvía a casa para cenar. Aquella rutina se había mantenido invariable, salvo por la altura de las niñas, que estaban dando el estirón, Mitra un poco más rápido que Aria; el pobre Hamlet, en cambio, seguía sin despegar del suelo muy a su pesar. Cada mañana se miraba en el espejo, buscándose el bigote, pero sobre su labio superior no apuntaba ni el más leve atisbo de bozo, tampoco en el mentón ni junto a las patillas, y aunque ser tan lampiño no era lo normal entre la mayoría de los adolescentes armenios, Mitra lo tranquilizaba diciéndole que a los rubios les tarda más en salir el pelo. Mitra sabía que, años atrás, se decía que el parque era obra de la dinastía Qajar. Pero luego se dijo que no, que había sido Reza Sah, el antiguo sah, padre del actual sah, quien lo había mandado construir a imitación de los parques parisinos. El lugar se había convertido en un espacio público muy frecuentado. Incluso los traficantes de opio merodeaban por allí. Aria se alegraba de estar con Hamlet y Mitra. No le gustaba quedarse sola en el parque, pues recordaba que a veces Bobó caminaba entre aquellos árboles cuando bajaba a pie de las montañas. —Deberíamos irnos al mar —dijo Mitra, como si le leyera el pensamiento a Aria. —Mi padre dice que el mar de verdad está en el sur de Francia, que el Caspio no es de verdad —añadió Hamlet. —Tu padre dice demasiadas cosas —repuso Aria—. Sea un mar de verdad o no, mi padre me ha dicho que un día me llevará a ver el Caspio. —Antes íbamos todos los veranos. ¿Tu familia no era de allí? —dijo Mitra mirando a Hamlet. —No, son del norte. De más al norte —respondió Hamlet—. Del noroeste. Seguían hablando sobre el Caspio cuando oyeron el ruido. Se levantaron de sus respectivos bancos para ver de dónde procedía. Vieron a un grupo de gente que iba persiguiendo a un calvo con un poblado bigote negro y una tripa que parecía moverse independientemente del resto de su cuerpo. El hombre llevaba unos pantalones negros de vestir de mala calidad y una camisa blanca que a Aria le recordó las que lucían los hombres en el sur de Teherán. Entre el grupo de gente había otros dos hombres, con traje negro también, pero, a diferencia del que perseguían, sin zapatos ni corbata. A éstos los acompañaban tres mujeres. Las tres con velo negro. El hombre que iba en el centro del grupo corría mucho y enseguida dejó a los otros rezagados. Daba la impresión de que los hombres que iban descalzos trataban de ayudar al primero, mientras que las mujeres del velo pretendían detenerlo. —¡Señor, no! —suplicó una de las mujeres—. ¡No, en nombre del imán Reza! —¡Piense en lo que hará el Profeta si se entera! —gritó otra. —¡¡El Profeta está muerto! —replicó el calvo a voces, y al oírlo las mujeres pusieron el grito en el cielo e imploraron el perdón del Profeta. De pronto los tres hombres, los dos que iban descalzos y el calvo, se detuvieron y miraron en dirección a Aria y sus amigos. Antes de que Aria se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, los hombres ya habían echado a correr hacia ellos. —Son de tu barrio —dijo Mitra en tono acusador volviéndose hacia ella. El calvo llevaba dos botones desabrochados de la camisa, y por ella asomaba una mata de pelo que parecía un matojo de hierba. En un primer momento, los niños se quedaron paralizados del susto. El calvo se abalanzó hacia los tres y agarró al que le interesaba. Hamlet saltó por el aire e instantes después colgaba boca abajo: el calvo lo sostenía por los tobillos, que le dolían por la fuerza con que los tenía sujetos. —¡Corre, corre, Khamshid! —gritó uno de los que iban descalzos. Las mujeres se habían puesto a dar gritos de nuevo; el calvo echó a correr y Aria y Mitra salieron tras sus pasos viendo cómo Hamlet, boca abajo, pataleaba y daba gritos. —¡Suéltelo, suéltelo! —gritaba Aria sin dejar de correr. Mitra lloraba tan desconsoladamente que no podía gritar. Pero no tardaron en acusar el cansancio y comprendieron que aquellos individuos se habían distanciado demasiado como para darles alcance. —¡Para! —exclamó Aria—. ¡Para de una vez! Mitra no podía dejar de llorar. Trató de decírselo a su amiga, que seguía gritando, pero no pudo. —No, quiero decir que no corras más. Uno de ellos viene hacia aquí. Era una de las mujeres, que se acercó a ellas jadeando. Corriendo junto a ella, firmemente agarrado a su mano, iba Hamlet. —¡Niñas! —exclamó la mujer—. Id a contarle al padre de este niño, al armenio, lo que ha pasado. Contádselo al patrón ese que es amigo del sah. ¡Corred y daos prisa! Hace diez semanas que no paga a esos hombres. Por eso han querido secuestrar al niño. Pero no puedo dejar que hagan eso y los he convencido para que lo suelten. Al menos por esta vez. Era una mujer muy hermosa de cara. Aria se fijó en que sus ojos eran azules como los azulejos turcos. —No es verdad que no les paguen —replicó Mitra, recuperando por fin la voz. Agarró a Hamlet por el brazo y tiró de él hacia sí—. El padre de Hamlet es un hombre honrado. —Se va a París a comer con la mujer del sah. Todo el mundo lo ha visto. Su timbre de voz era tan hermoso como su rostro, pero Aria se estremeció al oír su acento. —¿Y qué? El sah es buena gente —replicó Mitra. —Pero si ha sido el sah quien ha encarcelado a tu padre —intervino Aria rápidamente, volviéndose hacia ella. —¡Tú calla la boca! —exclamó Mitra. La mujer se limpió el sudor de la frente y se ajustó el velo. —Que uno sea bueno y el otro esté en la cárcel me da exactamente igual —dijo mirando desafiante a Hamlet. Él le sostenía la mirada atónito, todavía conmocionado—. Vuelve con tu padre, vuélvete a Armenia. Dicho esto, la mujer se dio la vuelta y enfiló hacia el sur de la ciudad. Aria y Mitra cogieron cada una por un brazo a Hamlet y echaron a correr. Llegaron al extremo norte de la ciudad con la puesta sol y emprendieron la marcha a Niavarán por las adoquinadas y angostas cuestas de Darakeh. Allí estaba el palacio del sah y también el domicilio familiar de los Agassian. Hamlet no había dicho ni una palabra en todo el trayecto, pero de pronto apretó el paso. En la parte exterior de su casa había luces encendidas y también a lo largo del interminable jardín, pero el interior parecía a oscuras. Cuando se aproximaron a la entrada, oyeron que se abría con un crujido. Enmarcado contra los grandes portones en arco había un hombre de elevada estatura que dio un paso al frente. Su reloj de pulsera dorado destelló en la oscuridad. Fue hacia Hamlet corriendo y lo tomó en brazos. El niño rompió a sollozar. Las dos retrocedieron asustadas, pero el señor Agassian les acarició la cabeza y, por primera vez en las últimas horas, Aria sintió que sus temores se disipaban un poco. —¿Estás bien? —preguntó el señor Agassian mirando a Mitra. Y luego en dirección a Aria—: ¿Y tú? —¿Sabe lo que ha pasado? —preguntó Mitra. —Por supuesto. Antes de llevar a cabo su plan, esos individuos llamaron por teléfono a mi secretaria para amenazarme. He pedido a la policía que os localizara, pero han dado por hecho que estaríais en el colegio y no en un parque. De todas formas, no deberías merodear por ese parque, hijo mío. —El señor Agassian le acarició la cabeza a Hamlet y su vista se perdió en la oscuridad. Con voz quebrada, añadió—: Pero luego los policías fueron al parque y no os encontraron. —Veníamos corriendo hacia aquí —dijo Aria. —Ya lo veo, hija. —Suspiró—. No os preocupéis. —Han sido empleados suyos. Mi padre dice que siempre hay que velar por los empleados —dijo Mitra. —Tu padre tiene problemas mucho más graves, hija mía —repuso el señor Agassian. —Esa gente nos ha dicho que hace diez semanas que no les paga —dijo Mitra. El señor Agassian se sentó en los peldaños de la entrada; le echó el brazo por los hombros a Hamlet y lo arrimó hacia sí. —Venid aquí —les pidió a las niñas, y las acercó a sus rodillas—. Esa gente ni siquiera lleva diez semanas trabajando para mí, hija mía. —Escrutó la oscuridad—. Lo que buscan es otra cosa. —Dicen que usted se gasta el dinero yendo a comer a París—dijo Aria —. Con el sah. —No, con el sah, no. Pero con su hermana y sus hermanos, sí. Y a veces con sus tías. ¿Qué hay de malo en disfrutar de lo que uno ha ganado con el sudor de su frente? —Mi padre dice que no está bien —repuso Mitra. —Tu padre es víctima de esta epidemia de benevolencia que nos asola. Él creció en una casa donde había comida suficiente. Yo, en cambio, no. Cuando uno se ha matado a trabajar tiene derecho a cosechar el fruto de sus esfuerzos, ¿no? —Arrimó a las niñas hacia sí un poco más—. Y supongo que también ha de pagar un precio. Pero no, niñas, no estaba hablando en serio. Yo no me voy a comer a París. Quizá la gente de por aquí lo haga, pero yo, no. —Miró hacia las luces que iluminaban el palacio de Niavarán y sus jardines—. Es posible que ellos hagan esas locuras. Yo a París voy por negocios. Y no como nunca con él. Que no os intenten convencer de lo contrario. Tampoco lo hace él. Ese hombre es incapaz de pasar un minuto fuera de su patria sin echar la lagrimita. Pilota un avión, a solas, únicamente para poder ver su país desde las alturas y luego se planta de nuevo en tierra. Su almuerzo consiste en feta y pan con pepinos. ¿Qué tonterías os enseñan en el colegio? ¿Qué bulos corren por las calles de este país? Todo son patrañas, cuentos que corren de boca en boca desde hace siglos, ¿no es cierto? Aria y Mitra, que estaban disfrutando con su charla, sintieron un gran vacío por dentro cuando dejó de hablar. —¡Yo soy del sur de Teherán! —dijo a voces Aria. El señor Agassian se echó a reír. —¿Ah sí? Pues ya puedes dar gracias al cielo de no tener que dormir allí esta noche. —El sur de Teherán no tiene nada de malo —replicó ella. —¿Ah, no? Bueno, si tú lo dices. —En el interior de la casa se había encendido una luz—. Ahí está tu madre —le dijo el señor Agassian a Hamlet en voz baja—. Ve a decirle que ya estás aquí sano y salvo. Hamlet lanzó una ojeada a las dos y asintió en dirección a su padre. —Adiós —dijo en voz baja, despidiéndose de las niñas, y entró en la casa. El señor Agassian esperó un momento y luego llevó a las niñas al interior y les ofreció té y dulces hechos con sésamo, agua de rosas y pétalos de flores. —¿Los armenios comen los mismos dulces que nosotros? —preguntó Aria después de que él hubiera salido de la habitación para ver cómo estaba su hijo. —Creo que sí —respondió Mitra. Iban por la tercera taza de té, servida por Kokab, la sirvienta, cuando Fereshté entró por la puerta. —¡Mana! —exclamó Aria. La madre de Mitra, que iba justo detrás de Fereshté, se agarró a su hija y la abrazó con fuerza. —Alabado sea Dios que a vosotras no os han secuestrado —dijo. —A las niñas no les harán nada —dijo el señor Agassian, que ya había regresado a la sala—. Con ellas no se atreven. Y como se les ocurra intentarlo, haré que les partan los brazos. Mientras los mayores comentaban los graves incidentes del día, Aria advirtió que Mana apenas abría la boca, a diferencia del señor Agassian y la madre de Mitra, que hablaban por los codos. —Tenemos que irnos —dijo Mana tras una pausa de cortesía, indicándole a Aria que se acercara—. Señor Agassian, si lo ocurrido llega a los tribunales, cuente con mi testimonio a su favor. El señor Agassian le dio las gracias. —Y disculpen que mi mujer no nos haya acompañado, está atendiendo a Hamlet. —Miró a las dos niñas y añadió amablemente—: Seguro que en un par de días estará como nuevo. Fereshté y Aria salieron de la mano y emprendieron el camino de vuelta a casa. Fereshté nunca había aprendido a conducir y, aunque la madre de Mitra se había ofrecido a llevarlas en coche, ella insistió en que no era necesario. —¿Aprenderás a conducir algún día, Mana? —le preguntó mientras descendían por las sinuosas carreteras. —No. A veces uno no aprende ciertas cosas por principios. Aria, agarrada a Fereshté, balanceó suavemente la mano adelante y atrás; a sus espaldas centelleaban los árboles iluminados del palacio de Niavarán. De pronto le vinieron a la memoria sus paseos con Bobó, y se preguntó si el sah estaría acostado en su cama en ese instante y si en sueños estaría sobrevolando el país con lágrimas en los ojos. ¿O quizá estaba en Roma, cenando con mujeres hermosas y sumido en pensamientos completamente ajenos a su país? Aria meditó detenidamente las distintas opciones, probabilidades, pruebas y explicaciones hasta que le venció el sueño y, ni siquiera allí, en ese territorio donde se hallan todas las respuestas y soluciones, dio con una sola que resolviera el enigma. 19 La señora Shirazí restregaba los platos intentando dejarlos limpios, pero le dolían las manos. Alguien le había dicho que padecía una enfermedad de los huesos, una dolencia llamada «artritis». No recordaba quién le había dicho eso, pero sí recordaba vagamente que las manos y los dedos de su madre no tenían un aspecto normal. Ella era muy pequeña entonces. Ni siquiera estaba segura de la autenticidad de aquel recuerdo. Quizá se lo hubiera contado su hermano. Se le ocurrió que tal vez Farangiz podría encargarse de lavar los platos, pero su hija tenía ya tantos quehaceres... Quizá la otra niña pasara a hacerles una visita otra vez. Mira que llamarla Aria, en la vida había conocido a una niña que llevara un nombre tan raro, ¡si los persas se lo ponían a los niños! Dejó escapar un suspiro. Ella últimamente a veces se olvidaba de su propio nombre. Cuando no la llamaban «mamá», era la «señora Shirazí». Su marido la llamaba «mujer», o «parienta» cuando estaba enfadado, o «cariño» si estaba de buenas. Le gustaba que se dirigiera a ella con la segunda persona del plural, sonaba tan educado. Tan persa. Había aguantado carros y carretas, su marido. Más de lo que hubieran hecho la mayoría de los hombres. Además de haber esperado una eternidad a que le concedieran el divorcio de su primer marido, había tenido la valentía de casarse con una mujer sin familia. Y el hecho de que hubiera estado casada anteriormente ya era bastante lacra: era una mujer mancillada, ya no era virgen. No obstante, Hadar le había perdonado sus pecados, así que tal vez había tenido algo de buena suerte en la vida. Fue una gran sorpresa que aquella acaudalada señora llamara a su puerta. Nunca había conocido a una mujer así, que se expresara con tanta corrección y vistiera con tanta elegancia. Claro que había visto y hablado con gente adinerada, sí, pero la señora Ferdowsi tenía clase. Distinción. Cuando le preguntó a la señora Ferdowsi cómo había sabido de su familia, la adinerada señora había mencionado vagamente la mezquita, donde al parecer alguien que conocía a ella y a sus hijas pensó que les vendría bien una ayuda. Pero como ella se había olido enseguida que la señora Ferdowsi le estaba mintiendo, las dos se habían sentado a hablar y sincerarse, razón por la cual esa niña, Aria, iba a pasar por su casa de vez en cuando y enseñar a las niñas a leer. O eso quería creer ella. «Soy una mujer pobre, a la que llaman señora Shirazí, y le agradezco su ayuda. Es usted una buena hija de Dios.» Sí, así había querido verlo. Aun así, se preguntaba cómo había hecho aquella niña, Aria, para terminar en el seno de una familia acaudalada y bajo la tutela de la señora Ferdowsi. Pero no hizo preguntas. Había muchas cosas que era preferible no saber. Subió a la planta de arriba a descansar. Le dolían mucho las manos. Y también el cuerpo, después de tantas criaturas como había traído al mundo, y el corazón, pero por otros motivos. Se quedó un rato mirando por la ventana del dormitorio. Desde allí divisaba las azoteas interminables de Teherán. La ciudad cada día estaba más bonita, incluso en aquellos barrios. Habían plantado muchos árboles nuevos, y todavía quedaban pequeños riachuelos de agua dulce que bajaban de las montañas al norte y atravesaban la ciudad. A veces, cuando hacía buen tiempo, su belleza bastaba para mitigar la pobreza circundante. Mientras seguía allí contemplando el cielo y la ciudad vio a uno de aquellos jóvenes del barrio, el hijo de Jahanpur, el que tenía el labio leporino. Kamran se llamaba. El chico se pasaba el día entrando y saliendo de casa, haciendo recados a todas horas. Salía por la mañana de madrugada, seguramente para trabajar en el bazar y contribuir al sustento de la familia, pensó. Era el único chico del edificio de enfrente al que veía con frecuencia. Las puertas de la mayoría de los demás pisos daban a la parte trasera y nunca veía las idas y venidas de la gente. El chico, que acababa de entrar en ese momento, a los pocos minutos volvió a salir, vestido de negro de la cabeza a los pies. Ella sabía que no guardaba luto por nadie, pero por la razón que fuera, una vez al mes salía de su casa vestido de negro. En esas ocasiones nunca volvía a casa hasta poco antes del amanecer. Nunca lo veía en la oscuridad, pero distinguía la luz que salía bajo el umbral de su puerta cuando la abría. Qué costumbres tan raras tenía aquella gente, pensó. Aunque había crecido con ellos, pasado casi toda su vida en realidad, y por lo general tenían un trato amable y simpático. Parecían hacerlo todo por bondad. Lo mismo podía decirse de la señora Ferdowsi. «Podemos ayudarla en lo que necesite, señora Shirazí», le había dicho. Y los vecinos la obsequiaban con los platos que preparaban para la Ashura diciendo: «¿Les apetecerá un poco de halva a sus hijas, señora Shirazí?» Ella confiaba en que el hijo de los Jahanpur no anduviera mezclado en asuntos turbios. Sería un desperdicio de bondad, de una bondad que podía perderse fácilmente. Ésa era la gran lección que ella había aprendido de la vida. Kamran salió de la mezquita antes de hora. Ya conocía el sermón y estaba aburriéndose. «Entro a trabajar temprano y tengo que madrugar», le dijo al mulá, quien posó una mano sobre su hombro con talante comprensivo. Era el mismo mulá que en una ocasión le había sugerido cambiarse de nombre y adoptar uno con resonancias más islámicas, un nombre árabe al fin y al cabo. «Lo consultaré con mi padre», le había contestado Kamran. Pero no se lo consultó a su padre, y por suerte el mulá se olvidó por completo del asunto. Como acostumbraba a hacer una vez al mes, salió dando un paseo tranquilamente por la noche en calma, tomó dos autobuses en dirección norte y caminó sumido en sus pensamientos, con los puños embutidos en los bolsillos del abrigo para que no se le enfriaran las manos. Tenía los dedos entumecidos, pero no por eso soltaba la pulserita. Esta vez había escogido las cuentas de color púrpura. Había oído decir que a las niñas les gustaba el púrpura. A los tenderos del bazar no les gustaba nada. Era el color de la realeza, decían, y soltaban un escupitajo. A medida que se acercaba a casa de Aria fue aflojando el paso, pero cuando se encontraba a unos seis metros de distancia echó a correr con todas sus fuerzas en dirección al portón. El viento le pasaba silbando por las orejas, el aire entraba y salía de sus pulmones con un fuerte jadeo y estuvo a punto de darse de bruces contra el muro de piedra. Pero en el último momento, dio un salto impulsándose con el pie derecho y levantó el brazo para agarrarse a la parte superior de la puerta. A partir de ahí fue fácil, y segundos después estaba en el alféizar de la ventana de Aria. Al espiar por el cristal, vio que estaba dormida y se preguntó en qué estaría soñando. Se quedó allí un rato, con la espalda encorvada y los pies haciendo equilibrios en el alféizar. La luz de la luna estaba a punto de iluminar el rostro de Aria. Recordó cuando de niños le enseñaba a trepar a los árboles: ella aprendió tan bien y tan rápido que al final se le daba mejor que a él. Y menos mal, pensó. La luz de la luna se aproximó un poco. Kamran se echó el aliento caliente en los dedos, sacó la pulserita y susurró: «¿Cómo me llamaría si fuera un profeta, Abraham o Mahdi?» Mirando a Aria por última vez, dijo: «Escoge tú. A lo mejor encuentras la respuesta en tus sueños.» Kamran le dejó la pulserita donde solía, sobre el alféizar y medio encajada en el marco de la ventana. Leyó la palabra que formaban las cuentas por última vez, cerciorándose de que no había ninguna falta de ortografía. «Emperatriz», dijo en voz alta. Tal vez algún día Aria llegara a ser emperatriz. O quizá una actriz que hiciera el papel de emperatriz, como en las películas que llegaban de la India. Kamran rezó una oración por ella. Una muy breve que había aprendido en la mezquita. Ahora iba a la mezquita más a menudo, aunque sólo porque los demás tenderos del bazar lo hacían. Les gustaba comprar y vender, frecuentar la mezquita y despotricar contra el rey. Kamran nunca cuestionaba sus frustraciones; sabía lo mucho que trabajaba aquella gente. Ellos no creían al sah cuando éste les aseguraba que su nuevo proyecto para Irán iba a cambiarles la vida para bien. La Revolución Blanca la llamaba él. Expropiaría tierras de los latifundistas para que la gente pobre, como los tenderos del bazar, pudieran comprar las suyas. En la mezquita, sin embargo, todo el mundo se quejaba del sah. «Es mentira que vaya a ocuparse de nosotros», decían. «A lo mejor si fueras emperatriz podrías arreglarlo todo», le susurró Kamran a Aria. Se entretuvo en la ventana unos instantes y luego desapareció en la noche, protegido de las miradas del mundo con su negra vestimenta. 20 A pesar de que había hecho nuevas amistades y encontrado un hogar junto a Mana, Aria seguía convencida de que el destino no le deparaba nada bueno. Eso pensaba mientras jugueteaba con la pulserita que había encontrado esa mañana en el alféizar de la ventana. Era la primera vez que le llegaba una de color púrpura. Aquel mismo día, por la mañana, había vuelto a pasar por casa de los Shirazí para la visita de rigor, y todo había salido mal. La señora Shirazí insistía en no dirigirle la palabra. Y Farangiz la había echado de su casa: «Mi madre está enferma y tú eres una pesada», le había dicho. La frustración de Aria con los Shirazí no hacía sino aumentar, pero no había manera de convencer a Mana para que se olvidara de aquella familia. Se había pasado toda la semana anterior suplicándoselo. —Por favor, Mana. Si no quieren que vaya por allí. —La única que no quiere que vayas es la mayor, esa niña tan tristona. He hablado con la señora Shirazí y está muy contenta con tus visitas. ¿Por qué no hablas más con ella? —Si no abre la boca. Sólo habla con sus hijas, y a veces sola. Pero Fereshté había tomado una resolución. No había más que hablar. Llegado el viernes, su padre se presentó de buena mañana para acompañarla a casa de los Shirazí. —Parecen buena gente —le dijo Behruz por el camino. —A ningún niño lo obligan a hacer estas cosas en su día libre, ¿sabes? Además, tengo deberes. Mitra se ha ido por ahí de compras. Hamlet va a clases de guitarra —protestó Aria. —Los Shirazí parecen buena gente —le repitió, como si no la hubiera oído. —Una de las niñas sí es buena, pero la mayor es una bruja, y la madre una cochina. El padre es tonto. —No debes hablar así de la gente —protestó Behruz. A partir de ese momento ella se negó a hablarle. Cuando llegó a casa de los Shirazí, Ruhangiz la estaba esperando con un lápiz y dos hojas de papel que le había pedido a un vecino. —¿Podemos escribir? —preguntó en cuanto ella cruzó la puerta. Aria no respondió, pero abrió una bolsa de papel y sacó las babuchas que Ruhangiz le había prestado tiempo atrás. —Toma —dijo, tendiéndoselas—. Aún sigo esperando que algún día me devolváis mis zapatos. Se sentaron en el suelo de la cocina. Era el único sitio donde podían disponer de una superficie lisa y firme. Ruhangiz colocó sus papeles en el suelo y dejó el lápiz perfectamente alineado entre ellos. —Y encima creerás que ésa tiene algo que enseñarte... —gruñó Farangiz, que las estaba observando desde el umbral. —Ven y aprende, Fara —le dijo Ruhangiz. Pero Farangiz se dio la vuelta y se fue. Aria empezó por el nombre de Ruhangiz. Se lo enseñó a escribir letra por letra, pidiéndole que la copiara. —¡Nooo! —exclamó viendo los torpes garabatos de la pequeña—. Muy mal. Tienes que hacerlo igual que yo. Ruhangiz lo intentó de nuevo, pero volvió a cometer los mismos errores. —Déjalo. Empezaremos por el alfabeto: Alef, Be, Pe, Te. —Y escribió las cuatro primeras letras del alfabeto persa—. Con las dos primeras puedes hacer dos palabras. Primero: «aab». —Ruhangiz, que estaba muy atenta, escribió «agua»—. Y luego «babá» —Ruhangiz escribió «papá»—. Muy bien. Ya hemos terminado. Aria se levantó. —¿Ya hemos terminado? —Ya te enseñaré otras cosas más adelante. Si te enseño demasiadas... Mientras hablaba, Farangiz volvió a aparecer y le arrebató la hoja a su hermana. —Agua, papá, agua, papá, agua, papá. —Luego, con voz burlona, mezcló las letras—. Pagua, apapá, pagua, apapá. Ruhangiz rompió a llorar. —¿Eso es enseñarle a leer? ¿Escribir dos palabras? —rezongó Farangiz mirando a Aria—. Así no va a aprender nada. Ruhangiz cogió la hoja del suelo y la rasgó en dos. La señora Shirazí entró en la cocina. Aria apenas le había prestado atención en sus visitas anteriores, y de pronto su proximidad física se le hizo extraña. —Me estaba enseñando a escribir —le dijo Ruhangiz a su madre, limpiándose las lágrimas de los ojos. La señora Shirazí no respondió, pero fue hasta la encimera, donde había un cuenco con verduras cortadas. En el fogón aguardaba una olla con agua. Echó los trozos en la olla y la puso a hervir. —¿Por qué no habla? —le preguntó a Ruhangiz en voz baja, pero Farangiz la oyó. —No habla porque la pones enferma —dijo Farangiz. Ruhangiz miró a su hermana frunciendo el ceño. —Mi madre está embarazada. —¿Y por eso no habla? —Te he dicho que no habla porque le das asco —dijo Farangiz. La señora Shirazí parecía no haber oído nada. Se agachó lentamente para sentarse en la alfombra. —He aprendido a escribir dos palabras, mamá. —Ruhangiz corrió hacia su madre y le señaló los pedazos de papel—. Las había escrito en ese papel. —Muy bien —dijo la señora Shirazí y sonrió. Luego miró a Farangiz y sonrió también—. Hija, ¿te importa tirar esos papeles a la basura? Farangiz los recogió. —Pero si el papel lo ha roto ella —replicó Aria—. Con lo que se había esforzado Ruhi... La señora Shirazí hizo caso omiso. —¿No lo entiende? —insistió Aria—. Lo ha roto porque me odia. Yo sólo estaba ayudando. Y sólo porque Mana me ha pedido que lo haga. La señora Shirazí miró a Aria con su impasibilidad habitual. Luego se volvió hacia Farangiz. —Cariño, vigila esa olla. Pronto romperá a hervir. Farangiz asintió. Se sentó junto a su madre y posó la cabeza sobre su hombro. —Te voy a escribir las dos palabras otra vez —dijo Ruhangiz intentando atraer la atención de su madre de nuevo—. «Agua» y «papá». —Así me gusta —afirmó su madre con una débil sonrisa—. Siempre has sido la más lista de mis hijas. Gohar es mi pequeña ayudante. El bebé que llevo dentro será mi alegría, y ésta es mi salvadora —dijo acariciando el pelo negro azabache de Farangiz—. La espabilada de mi hija aprenderá a leer y lo hará de maravilla. ¿A que sí? —¡Pues por lo visto su pequeña salvadora no quiere que lea! —dijo Aria levantando la voz. Una vez más, la señora Shirazí hizo caso omiso y bajó la vista al suelo. —Gritar no te servirá de nada —dijo Farangiz sin mover la cabeza del hombro de su madre. Al poco, se oyó el agua hirviendo en el fogón. Farangiz se puso en pie para ocuparse de la olla. Acababa de apagar el fuego cuando Aria la detuvo. —Espera —dijo con voz meliflua—. Tienes razón. No gano nada gritando. ¿Me dejas que le sirva eso a tu madre, por favor? —Los cuencos están en esa alacena —dijo Farangiz—. Hay una cuchara al lado del fregadero. —Gracias —dijo Aria. Llevó la pesada olla a la encimera, agarró un cuenco de la alacena y vertió la sopa en él. La removió con la cuchara y sopló el caldo—. Ya no debería estar muy caliente —añadió mirando de frente a la señora Shirazí. Pero la señora Shirazí seguía con la vista fija en el suelo. Aria le acercó el cuenco. —Que aproveche, señora —dijo. Luego inhaló hondo, dio un paso atrás y le arrojó el cuenco. Instintivamente, la señora Shirazí alzó la mirada e intentó atrapar el cuenco en pleno vuelo. Levantó las manos, pero pareció cambiar de opinión al ver acercarse el objeto. Volvió la cabeza y se protegió la cara con las manos. El cuenco cayó al suelo con gran estrépito y se hizo añicos a sus pies. Fragmentos de arcilla salieron volando por la cocina y, en las manos de la señora Shirazí, quemadas por la sopa, empezaron a formarse ampollas. Farangiz agarró un trapo y echó a correr hacia el fregadero del patio. Mojó el trapo bajo el chorro del agua turbia y corrió otra vez al interior. La señora Shirazí respiraba agitadamente, pero seguía sin decir palabra. A toda prisa, Farangiz le colocó el trapo húmedo sobre las manos quemadas y Ruhangiz se apresuró también a prestarle auxilio. Intentó soplar aire frío sobre el trapo húmedo, pero su hermana la apartó de un empujón. —¡Quita de ahí. Eso no sirve para nada! —gritó Farangiz. Aria se levantó impertérrita. —Ojalá arda igual en el infierno —dijo con frialdad. Después aguardó a que le llegara su justo y merecido castigo, pero no sucedió nada, ni nadie le prestó la más mínima atención. La señora Shirazí lloraba en silencio mientras sus hijas corrían de un lado a otro llevándole agua para refrescarle la piel desollada. Cuando por fin amainó su ira, se dio cuenta del grado de maldad que se había apoderado de ella, sin motivo ni pretexto, y echó a correr. Cruzó el portón metálico verde a la carrera, corrió por los callejones, pasando junto a familias de mendigos, traficantes de opio y vendedores de hojalata hasta que fue a parar a la avenida Pahlevi y se abrió paso entre el caos sin dejar de correr. Corrió con todas sus fuerzas, cuesta arriba, cada vez más arriba, en dirección a la cordillera de Elburz. Corrió hasta que no pudo más y entonces vio una parada de autobús al otro lado de la calle y, mientras otros pasaban por su lado parsimoniosamente, se montó en uno de un salto confiando en no llamar la atención del conductor. Así haría la mayor parte del trayecto en autobús. Una vez dentro, sentada tranquilamente, observó que le temblaban las manos. Una anciana le sonrió, pero Aria no le devolvió la sonrisa. Cuando por fin llegaron al centro de la ciudad, se bajó del autobús a toda velocidad y siguió corriendo, intentando aplacar la excitación del día. Cruzó a la carrera la plaza Amir-Abad, la comisaría y los cafés. Mientras bordeaba los muros del Lycée Razi, por un segundo sus pensamientos se desviaron hacia el francés, pero enseguida regresaron a los miles de palabras venenosas que habían salido por la boca de Zahra para explayarse sobre las maldades y vilezas de Aria. Aquellas palabras se le agolpaban en la cabeza en su lengua materna y la hicieron correr más lejos y más rápido durante lo que parecieron horas, hasta que llegó a la plaza Ferdowsi y vio las familiares contraventanas y el ladrillo y la plata de la centenaria mansión de Fereshté. Una vez en la casa, subió a su cuarto a toda prisa y cerró la puerta. El rumor del tráfico, los pitidos de los coches y los gritos airados invadieron el dormitorio, así que cerró bruscamente la ventana. Luego paseó de un lado a otro de la habitación durante un rato hasta que la ira volvió a desbordarla y pegó una patada contra la pared. Se echó hacia atrás y observó el agujero que había hecho. Un trozo de escayola había quedado colgando y lo remató de un puntapié. Fereshté llamó a la puerta. —¡He hecho un agujero en la pared! —gritó Aria. Pero no le abrió. Cabía la posibilidad de que Mana la echara de casa y ella terminara otra vez en la calle, o de que la mandara a vivir con Zahra o incluso con la señora Shirazí, a quien acababa de abrasarle las manos. Siguió un silencio, pero Aria sabía que Fereshté no se había movido del pasillo. Clavó la mirada en la puerta e inhaló hondo. —¡Le he quemado las manos —dijo a voces—. Le he echado agua hirviendo encima! —Nadie merece que le hagan algo así —dijo Fereshté, pero su voz era amable. Aria se sentó en la cama y reflexionó unos instantes. Luego fue hacia la puerta y la abrió. —Hay un agujero en la pared —explicó, señalándolo, y se dejó caer en la cama de nuevo. Fereshté miró el agujero y luego a Aria. —Me echará a la calle, ¿verdad? —Dime, ¿a quién le has quemado las manos? —preguntó Fereshté. —No pienso volver a esa casa. Diga usted lo que diga. —¿Has hecho daño a las niñas? —insistió Fereshté. —Puede que la próxima vez. Si me obliga a volver a esa casa. Esta vez ha sido a la señora Shirazí. —Pues no te quepa duda de que te haré ir otra vez —dijo Fereshté—. Mañana mismo a primera hora. No irás al colegio. Volverás a esa casa y te disculparás. Considéralo nazri, Aria. Lo que significa devolver bien por mal. Así Dios te protegerá siempre. Y nunca te sucederá nada malo. —La he quemado. Se le han puesto las manos rojas y le han salido ampollas —dijo Aria con los ojos llenos de lágrimas—. La odio, Mana. Fereshté fue hacia la puerta, pero de pronto se quedó quieta. Luego se volvió, lentamente. —Motivo de más para que te quedes castigada sin clase una semana. Cada mañana irás a su casa y suplicarás que te perdonen. Pobre gente, pobre gente. —¡No! —aulló Aria. Pero Fereshté ni se inmutó y con la misma calma añadió: —Ya perdí a un hijo y no pienso perder a otro. Cerró la puerta y se fue. Por la mañana temprano, Aria llamaba al timbre roto de la casa de los Shirazí. El portón metálico verde que daba al patio estaba abierto, así que entró. Parecía todo más limpio que el día anterior; alguien había barrido. Subió los pocos peldaños que conducían a la puerta de entrada y, antes de llamar, Farangiz le abrió. Miró a Aria, le escupió en la cara y cerró de un portazo. Se limpió el escupitajo. Segundos después, Ruhangiz abrió la puerta. —Hola, Ari —le dijo, con una voz tan bajita que apenas se la oía. La oscuridad de sus ojos y su tez aceitunada resaltaban más aún a la luz del sol y, al igual que Farangiz, tenía una arruguita debajo de los párpados que le daba el aspecto de estar siempre sonriendo. Aria reparó por primera vez en que también se le formaba un hoyuelo junto a la comisura de la boca—. Mi madre está bien, pero no puede tocar nada con las manos. —¿Puedo pasar? Pero antes de que pudiera responderle, Farangiz, con la pequeña Gohar de la mano, se colocó bruscamente delante de su hermana. —No, no puedes —le contestó—. Venga, vamos, Ruhi —dijo agarrándola también de la mano, y se alejó por el patio con ambas. Ruhangiz se volvió y le hizo adiós con la mano. —Vamos a comprar porque mamá no puede tocar nada con las manos. Adiós. Las tres hermanas desaparecieron por el portón metálico, calzadas con unas humildes babuchas. Aria aguardó sin saber qué hacer. Al rato, intentó espiar por una ventana cercana, pero no alcanzaba a ver nada. En otra ventana a su izquierda, que todavía tenía esquirlas de cristal pegadas en los bordes, había un tablón de madera clavado al marco que impedía la visibilidad. Llamó a la puerta con los nudillos, primero con suavidad y luego con más atrevimiento. Cuando ya estaba a punto de darse por vencida y marcharse, la señora Shirazí le abrió sujetando el pomo con un trapo; tenía las manos de color rosa brillante y la piel levantada. Aria no podía apartar la mirada de ellas. «¿Qué he hecho?», se dijo. La señora Shirazí abrió un poco más la puerta con el pie y retrocedió hacia el interior. Ella la siguió. La señora Shirazí se sentó en una alfombra polvorienta del cuarto principal. Al lado tenía un cuenco con trozos de pepino pelado. Metió una mano dentro y, al rato, la sacó y metió la otra. Aria se sentó tan lejos de ella como pudo. —Mana me ha dicho que venga a disculparme. Dice que tengo muy mal genio. La señora Shirazí no contestó, y su mirada era tan impenetrable como la del día anterior. —¿Le duelen las manos? La señora Shirazí no respondió. —Es que me enfadé porque Ruhi es muy lista, pero Farangiz se estaba metiendo con ella y... Aria se interrumpió: la señora Shirazí miraba para otra parte, ni siquiera la estaba escuchando. —Tú enseña a mis hijas a leer —dijo por fin—. Enséñales a escapar de esta vida. No miraba a Aria, tenía la vista fija en el patio. —Eso era lo que estaba intentando... —No les enseñes de libros. Ni de palabras. Enséñales a tratar a las personas. A personas como esas con las que vives ahora. A personas finolis de ésas. Enséñales a entenderlas. Aria miró hacia el patio también, preguntándose si habría algo allí fuera. No vio nada raro. —Esa gente es como todo el mundo. —Enseña a mis hijas a entender a la gente —insistió la señora Shirazí. Aria se volvió hacia ella y reparó en su palidez. Era menuda de cuerpo, aunque con el velo resultaba difícil hacerse una idea de sus formas. El velo tenía un estampado de flores y era de una tela ligera, como los que lucía Maysi; muy distinto a los velos negros de paño grueso que vestían otras mujeres del barrio. La señora Shirazí exhaló un hondo suspiro, como si intentara expulsar la vida de su interior pero la vida se empeñara en volver a ella. —Es para lo único que nos vas a servir —dijo con una voz fría, carente de sentimientos. Aria sintió una repentina punzada en el pecho. Esta vez no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar mientras la señora Shirazí proseguía. —Otros muchos bebés mueren. En todas partes. Se los comen los perros. Se los llevan las águilas. Mueren de hambre. Pero los míos han sobrevivido, así que mejor que aprendan a leer y a entender la vida. —Se quedó en silencio un momento. Luego se volvió al fin y fulminó a Aria con la mirada—. Seguro que tú también podrías haber muerto, como otros muchos, pero al igual que al resto de nosotros te han dejado en este mundo para que te pudras y pudras a los demás, como un gusano, ¿verdad? La señora Shirazí se quedó mirándola hasta que una sonrisa se dibujó en su rostro y se echó a reír. Luego la risa se transformó en una carcajada estentórea. Como si la hubieran liberado de un encantamiento, Aria se puso en pie de un salto y salió corriendo de la casa una vez más. Empujó las puertas metálicas verdes con tanto ímpetu que salieron despedidas hacia atrás y chocaron contra los muros de ladrillo. Echó a correr por el callejón, pero cuando llegó al final, confundida, detuvo sus pasos. Por un instante había pensado que la señora Shirazí se disponía a matarla. Se secó las lágrimas y se dio la vuelta, sin saber qué hacer. Detrás de ella estaba la casa, con las puertas metálicas batiendo aún. En el callejón se sintió observada por un millar de ojos. Vio una morera al otro lado de la carretera y fue hacia ella, sorteando una motocicleta que se le vino encima por el callejón. La moto hizo un rápido viraje y no la pilló por los pelos. Aria ocultó su menudo cuerpo detrás del árbol y allí se quedó sentada llorando sin parar hasta bien entrado el día. A última hora de la tarde, todavía oculta detrás del árbol, vio una figura que salía por el portón verde. Era una mujer embozada en un velo estampado de flores azules y blancas como el que llevaba la señora Shirazí por la mañana. La mujer caminaba con la vista fija en el suelo, como si la avergonzara encararse con el mundo. Aria se adentró en el centro de la ciudad siguiendo sus pasos. Discurrieron por los pasillos laberínticos del bazar, sorteando a los comerciantes y compradores. Aria vio a un chico con el labio leporino y creyó que se trataba de Kamran, por un segundo estuvo a punto de llamarlo a voces. Pero el chico desapareció enseguida de su vista. Los minutos se le hacían eternos. Finalmente, la luz del atardecer se coló entre las nubes y Aria vio que la señora Shirazí salía por fin del bazar. Siguió sus pasos una vez más y poco después se dio cuenta de que habían llegado a la avenida Pahlevi y que la señora Shirazí se dirigía hacia el norte. La siguió de cerca por espacio de otra hora; cruzaron Bahjat-Abad y luego tomaron dirección noroeste hasta llegar a la plaza Youssef-Abad. Ese nombre le resultó familiar. Hizo memoria hasta que por fin se acordó de la historia que su padre le contaba a menudo: era allí, cerca de aquella plaza, donde Behruz la había encontrado cuando era sólo un bebé, entre las basuras, junto a una hilera de moreras. ¿Acaso era la primera vez que volvía a aquel lugar después de todos aquellos años? Aria observó las calles y los viejos edificios de alrededor, procurando evocar algún recuerdo de su infancia. Pero no reconocía nada. Ya estaba anocheciendo. La señora Shirazí se metió por una calle transversal que desembocaba en una vía más antigua. Aria levantó la vista para leer el rótulo: CALLE 15. La señora Shirazí se había detenido por fin, y ante el edificio con aspecto más vetusto de toda la calle. Se alzaba aislado y era más grande que los que tenía a ambos lados y no parecía una vivienda en absoluto. Sus muros de argamasa, ladrillo y piedra estaban desmoronándose. La señora Shirazí abrió la verja de hierro para pasar al interior, y ésta emitió un chirrido metálico. Había más gente entrando. Aria se fijó en unas letras doradas grabadas sobre la puerta de la verja: «Kenisah Sukkot Shalom.» No reconoció ninguna de esas palabras. Tal vez eran vocablos para alumnos mayores que ella. Cuando la señora Shirazí hubo desaparecido en el interior, esperó un momento y luego entró con otro grupo de personas. Se encontró ante una enorme estancia con el suelo cubierto de alfombras persas, algunas de hasta seis metros de longitud. Contó doce enormes lámparas de araña, con treinta bombillas de cristal cada una, que colgaban de los techos dorados formando un armónico patrón. Las paredes estaban decoradas con mosaicos antiguos, hexágonos y octágonos, pintados con pan de oro. En la cabecera de la sala había unos portones de madera gigantescos, tan altos como las propias paredes, con enormes bisagras de hierro. Aria cayó en la cuenta de que, mientras admiraba la estancia, había perdido de vista a la señora Shirazí. Estaba escudriñando el lugar en busca de un velo de flores azul y blanco, cuando un señor le dio unos golpecitos en el hombro. —Arriba —le dijo, señalando con la mano. Ella sonrió. —Gracias. Volvió la cabeza para mirar hacia lo alto, pero no encontró ningún rostro que conociera. Cuando se dio la vuelta, el hombre había desaparecido. Y de pronto Aria lo entendió: en la planta baja todos eran hombres o chicos jóvenes. Levantó la vista de nuevo. Sí, arriba estaban las mujeres, que observaban pacientemente sentadas y contemplaban el guirigay de abajo. Subió las escaleras y al llegar a la galería vio a la señora Shirazí sentada en el rincón del fondo, sola. Aria se acercó a la barandilla y bajó la vista. Al ver aquellos tocados extraños que lucían los varones le dio un poco de risa. Eran unos gorritos que sólo les cubrían la coronilla, como si hubieran encogido. —¿Por qué llevan esos gorritos tan ridículos? —dijo en voz alta. Una mujer que estaba por allí cerca la mandó callar. Justo en ese instante, abajo, un señor con barba larga y una túnica azul y blanca avanzó hacia la cabecera de la sala. De pronto se hizo un silencio. A continuación, el señor de la barba empezó a entonar un cántico en un idioma que ella desconocía. Sabía, eso sí, que se trataba de algún tipo de plegaria, y que no era una plegaria islámica. Al llegar a casa aquella noche, algo más tarde que de costumbre, Aria corrió de inmediato a la cocina. Maysi y Fereshté estaban sentadas juntas a la mesa. —¡La he seguido! —exclamó Aria, casi sin resuello—. Va a un templo. Por eso no aceptaron el regalo del Corán. —Se sentía como si acabara de descubrir un tesoro—. Mana, la he seguido... a la señora Shirazí. La he seguido hasta un templo. —¿Qué dices, criatura? —preguntó Fereshté mudando el semblante. —A la señora Shirazí..., que he ido a Youssef-Abad. Donde Bobó me encontró de recién nacida. Hay un templo en el barrio... no sé qué Shalom. Fereshté levantó la vista hacia el reloj inglés que colgaba de la pared, otro obsequio de la anterior reina. —¿Por eso llegas tan tarde? Ya se ha hecho de noche. Nos tenías preocupadas. —Son las ocho y media, madame —dijo Maysi. Y dirigiéndose a Aria —: ¿Cuántas veces hay que decírtelo? No son horas de estar en la calle dando vueltas, niña. Encima, seguro que no has comido nada, ¿a que no? —A ver, repítemelo otra vez —pidió Fereshté con la voz quebrada—. ¿Adónde dices que has ido? Aria había hecho el camino de regreso a toda velocidad y todavía estaba sin resuello, además de confundida por la extraña reacción ante su noticia. —Ya se lo he dicho, he seguido a la señora Shirazí. Ha entrado en un templo, ese grande que está en Youssef-Abad. Kenisah Shalom no sé cuántos. «Kenisah» quiere decir «templo», ¿verdad? —Una sinagoga —dijo Maysi, que agarró un cuchillo y se puso a cortar apio. Aria lanzó una mirada a Fereshté. Se había puesto blanca de pronto. —Sinagoga, sinagoga —repitió Maysi, moviendo la cabeza y cortando un pedazo del tallo de apio cada vez que pronunciaba la palabra. —¿Qué pasa? —preguntó Aria. —Nunca más volverás a casa de esa gente —dijo Fereshté tajante. —¿Por qué? ¿No decía que quería que...? —He dicho que no volverás nunca más a esa casa. No quiero que aprendas su religión. Tienes que ser una buena musulmana. No hay más que hablar. Fereshté se levantó con el cuerpo rígido, y las patas de la silla donde estaba sentada rechinaron contra el suelo. Se acercó a Aria y se arrodilló delante de ella. —Mírame bien. —Le agarró la cara con ambas manos—. Déjame que te vea los ojos. Observó el rostro de Aria, primero la nariz, luego los labios, el mentón, la frente y el óvalo de sus mejillas. —Mañana iremos a la mezquita —dijo peinándole con los dedos los rojizos cabellos. Volvió a cogerle la cara entre las manos y se la sacudió—. ¿Me has oído? A primera hora de la mañana. ¿Entendido? Y nunca más volverás a casa de esa gente. Ya perdí un hijo y no pienso perder otro. 21 —Si la madre es judía, las hijas son judías. Lo llevan en la sangre —dijo Maysi mientras lavaba el arroz—. Por suerte para ellas, hacerse musulmán es fácil. No es ningún problema. —¿Qué quiere decir que es judía? —preguntó Aria. —Que es un alma de Dios. Un alma como otra cualquiera —respondió Maysi—. Sólo que condenada. —¿La señora Shirazí y sus hijas están condenadas? —Todo el mundo está condenado. Maysi arrastraba los pies de un lado a otro de la cocina con aire ausente. Después de que Aria la ayudara a preparar la cena, Maysi le dijo que buscara otra cosa en que ocuparse. En la planta de arriba, en el antiguo salón de música, monsieur Ya’far hacía sus pinitos al piano. Era su última obsesión. Tocaba una y otra vez la misma tecla o repetía un acorde hasta que sonaba bien. Llevaba veinte días machacando la misma nota, re bemol. Tan obsesivamente, pensó ella, como cuando le daba por abrillantar monedas y lavar billetes de dólar. Por lo general, Aria no hablaba mucho con él. A veces monsieur Ya’far se quedaba en casa de Mana y otras en casa de su hermano menor, pero desde que le había dado por el piano estaba instalado en casa de Fereshté. Aria lo observó desde el umbral del salón de música. Estaba encaneciendo y los pantalones le quedaban demasiado holgados. Había adelgazado tanto porque se olvidaba de comer durante días. —Creo que ya está bien afinada —le dijo, apoyada en el quicio de la puerta. Monsieur Ya’far se volvió sobresaltado. —¿Ah sí? Escucha bien. —Pulsó la misma tecla una y otra vez—. ¿Estás segura? —dijo acercando la oreja al teclado—. Yo creo que... —Suena perfecto —lo interrumpió Aria—. Tengo que hacerle una pregunta. ¿Qué es ser judío? —¿Cómo dices? ¿Judío? Aquí los llamamos de otra manera. Kalimi. En este país se los llama «kalimi». —¿Por qué? —quiso saber Aria. Monsieur Ya’far movió la cabeza de un lado a otro. —No lo sé. Empezaron llamándolos así en Shiraz o Yazd, creo. A lo mejor es dialecto yazdi. Los hijos de Esther. —Insistió sobre la misma tecla —. ¿Conoces a alguno? —Puede —respondió ella. Por un instante monsieur Ya’far se olvidó de su nota perfecta. Recorrió la habitación con la mirada, metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda, un tomán. Era una moneda grande. Cogió el pañuelo del bolsillo superior de la chaqueta y se puso a darle brillo. —Pues, mmm... No sé qué decirte. —Era sólo curiosidad —dijo Aria—, por si sabía algo más sobre ellos. ¿Quién es Esther? —Una princesa, de la antigüedad. Los kalimi llevan mucho tiempo en este país, más que los musulmanes. El único pueblo que lleva aquí más tiempo que ellos somos nosotros. —¿Nosotros? —dijo Aria. —La gente como mi familia. Uy, pero de eso no podemos hablar. Fereshté no soporta ese tema. A fin de cuentas, Dios es Dios. Monsieur Ya’far devolvió la atención al piano y dio brillo con el pañuelo a la tecla del re bemol antes de pulsarla otra vez. —¿Qué gente? ¿Qué es lo que no soporta? —preguntó Aria con el ruido del piano de fondo, pero Ya’far no le hizo caso y al final la niña se marchó dejándolo enfrascado en su búsqueda de la nota perfecta. Un mes más tarde, se interrumpieron las clases para la celebración de Año Nuevo. Desde la ventana de su dormitorio, Aria oía los bocinazos de los vehículos y el ronroneo de los motores, que en su mente se habían mezclado inextricablemente con el olor a flor de cerezo. Toda la familia acudió para la celebración: Nasrín y Mammad con sus gemelos, el tío Ya’far y Muluk con Shahla y Shahnaz. Maysi había dispuesto la mesa siguiendo el orden del Haft-Sin o de las Siete Eses, con vinagre, zumaque, monedas, ajo, samanu de germen de trigo, hierba y el fruto del árbol del paraíso, el olivo ruso. Y alrededor jacintos, manzanas y objetos que empezaban con la letra «s». También había peces de colores, en una pecera gigante. Un espejo, casi tan grande como Aria, presidía la cabecera de la mesa, reflejándolo todo. Era una tradición que formaba parte de la religión zoroastriana, como bien sabía ella. Se lo habían enseñado en el colegio. Aunque ya casi no quedaban zoroastrianos practicantes de verdad. —¿Por qué motivo seguimos celebrando así el Año Nuevo si ahora ya somos todos musulmanes? —le había preguntado Aria a Maysi mientras ésta cocinaba. —Porque todo el mundo sigue siendo zoroastriano de puertas adentro. Pero que no se entere el Profeta. Maysi le guiñó un ojo. —Hamlet celebra el Año Nuevo y es cristiano —dijo Aria. —Da igual lo que uno sea. —¿Los kalimi lo celebrarían? —Todos. Ellos también tienen su Año Nuevo. Kippur. Kippur creo que lo llaman. —¿La señora Shirazí y sus hijas también? Fereshté estaba en el otro extremo de la cocina poniendo unas flores en un jarrón. Al oír el nombre, interrumpió su tarea. Aria intercambió una mirada con ella. —No vuelvas a hablar de ellas —le dijo Maysi en voz baja. En la cena, Aria se fijó en que Nasrín y Mammad se acercaban el uno al otro para cuchichear. Nasrín estaba enfadada por algo. Finalmente, se apartó de su marido y se dirigió a Fereshté. —Oye, no sé si sabes que al parecer una mujer por ley no puede adoptar sin estar casada. —Es cierto, hermana —intervino Mammad—. ¿Cómo planeas adoptar a la niña si no tienes un marido? —Queda tiempo aún. No le metan prisa a la mujer —dijo Maysi mientras ponía la comida en la mesa. —De todos modos, el sah está cambiando todo eso —añadió Muluk—. Con su Revolución Blanca. —En el colegio estamos aprendiendo sobre eso —explicó Aria—. Sobre la Revolución Blanca. Recorrió la mesa con la mirada y todos la miraron fijamente. —Me parece muy bien —dijo Fereshté. Aria no había terminado aún. —Pero sobre los judíos y los zoroastrianos no nos han enseñado nada. ¿Alguien sabe algo sobre eso? Porque me han dicho que ustedes son todos zoroastrianos. Una exhalación habría sonado como un trueno en la sala. Los niños la miraron boquiabiertos. Nasrín y el tío Mammad soltaron los tenedores. Madame Muluk miraba fijamente el plato. El único que seguía comiendo era el tío Ya’far, ajeno por completo a todo. Fereshté la mandó a la cama sin cenar, y sin las monedas de oro con las que tradicionalmente se obsequiaba en Año Nuevo. —Tendrías que haberle dado un par de tortas en esa carita sonrosada — dijo Nasrín después de que Aria subiera corriendo a su dormitorio con lágrimas en los ojos—. ¿Quién es zoroastriano aquí, eso quisiera yo saber? Mi marido se llama Muhammad; su hermano, ese de ahí, Ya’far. ¿Quién es el zoroastriano? Puede que las mujeres de la familia llevéis esos ridículos nombres farsi, pero ¿zoroastriano quién? —Nasrín, no digas tonterías. Tú también tienes un nombre farsi —dijo Mammad. —Qué va a ser farsi. No tiene nada de farsi —replicó Nasrín—. Vosotros dos, tapaos los oídos —les ordenó a los niños, pero Hoseín y Hasán se burlaron de su madre—. Mañana a primera hora nos vamos a la mezquita. Quite eso, quite eso de ahí, muchacha. Llévese esas tonterías de la mesa —dijo mirando a Maysi y señalando hacia el Haft-Sin. Maysi hizo un gesto de exasperación y se fue a la cocina. —Cuando la cabeza no rula, qué se puede esperar... —dijo entre dientes. —No consentiré que la niña esa se quede con esta casa —afirmó Nasrín y miró a Mammad—. Hágaselo usted saber a su hermana, marido mío. Acudiremos a los abogados. De hecho, ya hemos acudido. Mis hijos heredarán esta casa caiga quien caiga. Aquella noche Fereshté tuvo dos pesadillas. En la primera, un hombre con una chistera, un bastón y unas patas de cabra en lugar de piernas entraba en su habitación andando de espaldas. Miraba por encima del hombro y sonreía. Pero su sonrisa enseguida se transformaba en carcajada. Un segundo después, lo tenía subido al colchón, a los pies de su cama. Y otro segundo después inclinaba la cara sobre ella y Fereshté levantaba la mirada y él le decía: «Me comeré los ojos de todos tus hijos.» Fereshté intentaba gritar, pero no podía. El hombre-cabra saltaba al alféizar de la ventana y se lanzaba al vacío. Ella se levantaba para ver dónde había caído y de pronto hacía aparición por detrás y volvía a desaparecer otra vez. De nuevo en la cama, Fereshté miraba hacia el espejo que estaba al otro lado de la habitación y veía la imagen reflejada del hombre-cabra, mirándola. En el segundo sueño, iba caminando por un sendero en un fresco día otoñal, vestida con un salto de cama. Las hojas, verdes y amarillas, revoloteaban a su alrededor agitadas por el viento. El camino estaba flanqueado por dos interminables hileras de moreras. Fereshté oteaba el horizonte hasta donde le alcanzaba la vista y, al fondo de la hilera, divisaba a Aria, que iba andando hacia ella con semblante risueño. Llevaba algo en los brazos, un bulto. Al acercarse, Fereshté se daba cuenta de que el bulto era un bebé. Cuando llegaba a la altura de Aria, la niña se lo tendía diciéndole: «Es suyo. Es su hijo, Alí. ¿Se acuerda de él?» Un dolor atroz le oprimía el pecho. Fereshté tomaba a su hijo en brazos y era el mismo que en su recuerdo, con su carita redonda y llena de vida. De pronto esa misma cara empezaba a ponerse negra como el carbón. Sucedía todo tan rápido que a Fereshté le empezaba a quemar la mano y en un acto reflejo soltaba el bulto. El bebé caía al suelo y ardía en llamas. Fereshté miraba a Aria implorando ayuda, pero la pequeña, transformada a su vez en carbón, se incendiaba. «Te lo advertí», decía una voz detrás de ella. Fereshté se volvía: era Mahmud. Pero distinto que cuando se había marchado de casa. En el sueño era el muchacho que ella recordaba de su juventud, el que montaba en bicicleta, el que sudaba a chorros, el que sonreía al verla. «Te dije que sucedería esto», insistía Mahmud. Fereshté hacía ademán de acercarse a él, pero Mahmud retrocedía. Al bajar la vista, se fijaba en las piernas del joven: eran patas de cabra. Mahmud soltaba una risotada y luego se daba la vuelta y se alejaba al trote hasta perderse de vista. Aquella misma noche, mientras Fereshté estaba teniendo esas pesadillas, Aria se escapó por la ventana de su dormitorio, saltó la planta que la separaba del suelo y se encaminó hacia la calle Sah Reza. Allí tomó el autobús hacia el sur que la llevara lo más lejos posible, se apeó, atravesó el bazar y, cuando ya no pudo continuar a pie, cogió otros dos autobuses. Finalmente, llegó a la casa de los Shirazí. Allí, esperó ante el portón verde a que saliera el sol. Cuando apuntó el día y hubo suficiente claridad, cruzó el portón metálico tranquilamente. Intentó espiar por el cristal roto de la ventana que estaba al lado de la puerta, pero una vez más, el tablón de madera se lo impidió. Rodeó el edificio y se encontró ante un pequeño cobertizo con el tejado de hojalata. La puerta del cobertizo estaba abierta, y mientras iba hacia ella vio salir una rata corriendo. Levantó el brazo: con la punta de los dedos alcanzaba el tejado del cobertizo. Se encaramó a él y, desde allí, saltó a una cornisa sobre la que se abría otra ventana con el cristal roto. Era la del dormitorio de las niñas. Espió en su interior y vio a la pequeña Gohar, dormida bajo una fina manta. Aria forzó un poco la ventana y enseguida consiguió que saltara el cierre. Abrió la ventana muy despacio. Gohar murmuró algo en sueños, pero no se despertó. En el suelo había colchones y sábanas desperdigados. Aria caminó sobre ellos con los zapatos llenos de barro, diciéndose que antes de que ella los pisara ya estaban sucios. Oyó a la familia en la planta de abajo. Se acercó sigilosamente al borde de la escalera e intentó atisbar en la habitación principal. Sólo alcanzaba a ver una esquina. Parecía que estaban desayunando, acurrucados bajo una manta. Podía distinguir la espalda de la señora Shirazí y el codo de una de las niñas. A continuación bajó varios peldaños, pero uno de ellos crujió bajo su peso y se quedó muy quieta esperando. Las voces proseguían. Puso el pie en el siguiente peldaño con mucho cuidado. En la esquina, al lado de la puerta, a unos pasos de donde la familia estaba comiendo, distinguió el Haft-Sin. No le faltaba un detalle: las hierbas aromáticas correspondientes, las plantas e incluso las monedas de oro. Se preguntó cómo se las habrían ingeniado los Shirazí para conseguir oro. Hasta habían dispuesto los consabidos peces de colores. Aria contó siete... demasiados. Tenía que haber un pez por cada miembro de la familia, según le había dicho Maysi. Pero allí había siete, uno de más. Siguió bajando, ya estaba casi en el arranque de la escalera. Dado que era una escalera de caracol, no podían verla, aunque tampoco ella podía ver ya a los Shirazí. Estaban comiendo en silencio. Se acercó con mucho sigilo al Haft-Sin, metió un dedo en la pecera y trazó una espiral en su centro. Los peces se dispersaron. «Qué asco de vida tenéis», les dijo en un susurro. Atrapó un pez en el cuenco de la mano, pero el pez aleteaba desesperado. Luego examinó el resto de la mesa, sosegada por el aroma de los jacintos. Agarró el cuenco que contenía las monedas de oro y cayó en la cuenta de su error: eran simples riales que habían pintado de amarillo. Olfateó la cabeza de ajo y apartó la cara. Había olvidado lo hambrienta que estaba. —¡¿Qué haces ahí?! —exclamó una voz airada. Se volvió en redondo. Era Farangiz. —¡Tenemos a una ladrona en casa! —dijo a voces, para que los demás se enteraran. Finalmente, tras insultarla y acribillarla a preguntas que ella no supo responder, le ofrecieron algo de desayunar. —No, gracias. Estoy llena. —Se palmeó la tripa, pero al rato, sentada ante el despliegue de viandas, cambió de opinión—: ¿Puedo coger un trozo de pan? Ruhangiz le ofreció un trozo. —Sólo quería veros. Hacía tiempo que no venía por aquí —les dijo alegremente. Lanzó una ojeada hacia las manos de la señora Shirazí. La piel estaba rosa y arrugada, pero la marca de la quemadura seguía allí. El vientre también le había crecido. Aria sabía lo que eso quería decir e imaginó a la minúscula criatura flotando en su interior. —¿Cómo has entrado? —preguntó el señor Shirazí con expresión divertida, dando un sorbito de té—. Hay que reconocer que no te faltan agallas, ¿eh? Se había metido un terrón de azúcar en la boca para endulzar el té, por lo que su voz sonaba más profunda de lo que era en realidad. A Aria le dio un poco de miedo. —Por la ventana. He saltado por encima de Gohar. Al oír mencionar a la más pequeña de sus hijas, la señora Shirazí bajó la mirada. Su marido se revolvió inquieto. —Está un poco resfriada, pero nada más —dijo—. Pronto se pondrá bien. —¿Va a bajar a desayunar? —preguntó ella y devolvió el pedazo de pan a la mesa. —Anda, cómetelo, hija —dijo el señor Shirazí—. Gohar está desganada. A lo mejor baja a cenar. Lentamente, Aria volvió a llevarse el pedazo de pan a los labios y dio un bocado. Al tragar le dolió, pero no en la garganta. Era un dolor difuso en lo más hondo del pecho que luego se desplazó a lo más hondo del estómago, aunque ella sabía muy bien que aquel mendrugo de pan no había llegado tan lejos. —Lo siento —dijo cuando hubo dado buena cuenta de él. La señora Shirazí apartó la mirada. —Uno no se disculpa por comer —contestó el señor Shirazí. —No. Lo decía por... Siento que... —Estás en tu casa —dijo—. Uno no se disculpa por entrar por la fuerza en su propia casa. Aria se ruborizó. El señor Shirazí miró fijamente a su mujer y luego a Farangiz. La señora Shirazí apartó la vista de nuevo y se tapó la cara con el velo. —Y tampoco se aleja tanto tiempo de su casa —concluyó el señor Shirazí. —¿Dónde has estado? —le preguntó Ruhangiz. —Nos odia —dijo Farangiz, esperando que ella lo corroborara. —¿Sois pobres porque sois judíos? —les soltó a bocajarro, y lamentó sus palabras nada más pronunciarlas. La señora Shirazí se levantó y subió al piso de arriba sin decir una palabra. Sus dos hijas la siguieron con la mirada. —Eres el mismísimo demonio —dijo Farangiz y corrió tras su madre. —¿Por eso somos pobres? —Ruhangiz miraba a su padre. El señor Shirazí dio otro sorbo del té y dejó que se mezclara con los restos del azucarillo que retenía en la boca. Movió la cabeza de un lado a otro pausadamente y luego contestó. —Dudo que eso tenga mucho que ver —dijo y acarició el pelo de su hija. —Mana me dijo que no pensaba dejar que se le muriera otro hijo. Y me ordenó que no volviera por aquí nunca más —dijo Aria mirando al padre y después a la hija. —Si a alguien se le va a morir un hijo es a nosotros —replicó el señor Shirazí. Habló con voz apesadumbrada y triste y la mirada se le fue por un instante hacia las escaleras, pero enseguida volvió a centrarla en Aria. —¿Su hija está enferma porque son pobres o porque son judíos? Maysi dice que son almas perdidas. Antes de que el señor Shirazí pudiera responder, su mujer regresó, sola. Farangiz se había quedado en el dormitorio con su hermana pequeña. La señora Shirazí fue lentamente hacia la cocina. En la encimera había un plato con queso feta, que partió en pedazos. Luego cortó unas rodajas de pepino en un cuenco y esparció unas nueces por encima. Puso un trozo de pan junto al feta y dejó el plato y el cuenco en la mesa. —Come —le dijo. Rodeó la mesa y se sentó delante de Aria. —Come —repitió con dureza. Aria no se movió. —Tengo que dar clase a las niñas —dijo—. Hace un mes que no vengo. —Come antes, hija —dijo el señor Shirazí. Pero ella se volvió hacia Ruhangiz. —Te enseñaré a escribir todas las palabras del Haft-Sin que empiezan con «s» —le dijo. 22 Al cabo de unos años, Hamlet volvía a casa después de clase cargado con los libros de Mitra y por el camino recordó aquel día en el parque Imperial cuando habían intentado secuestrarlo. Rió al rememorarlo, pero desde entonces se había acostumbrado a mirar constantemente a un lado y a otro y también atrás por si alguien lo seguía. Ese día, sin embargo, iba cargado con los libros de texto obligatorios en segundo de secundaria. Pesaban más que los del año anterior y pensó que ése era el precio a pagar por tener quince años, que además era la edad legal para poder conducir en su país, aunque ni él ni Mitra tenían todavía el carnet. —¿Has vuelto a la cárcel para ver a tu padre? —le preguntó a Mitra, que al verlo tan cargado le cogió un par de libros. Hamlet, aliviado, le dio las gracias. —Salió la semana pasada —dijo Mitra. —¿Por qué no me lo habías dicho? —Porque tampoco es para tirar cohetes. Total, dentro de seis meses volverán a encarcelarlo, como siempre —repuso Mitra, pero se le quebró la voz y parecía a punto de llorar. —Claro que es para tirar cohetes. A lo mejor esta vez es la definitiva. —No conoces a mi padre. Él no se calla como el tuyo. —No creo que mi padre tenga razones para decir nada. —Claro. A los Agassian la vida les sonríe. Los brillantes no son como el petróleo. A nadie le interesan. —A la gente lista, sí. Hamlet sonrió y Mitra le endilgó los libros de nuevo. —¿Te acompaña a casa tu sirviente, Ratoncita? —les dijo Aria andando por detrás de ellos. Mitra se volvió. Aria era la única persona que seguía utilizando ese apodo. Mitra sabía que lo hacía para defenderla de las otras niñas, que la llamaban Rata. Las ratoncitas eran más monas, decía siempre Aria cuando Mitra protestaba. Y Mitra había terminado acostumbrándose. —Pues ahora que lo dices, sí —contestó Mitra mirando a Hamlet. —Callaos de una vez las dos —protestó él. —¿Me llevas los míos entonces? Aria lanzó el único libro que llevaba hacia la pila que Hamlet tenía en los brazos. Cuando éste fue a cogerlo, se le cayeron los demás. Las dos se echaron a reír. —Ayudemos a este pobre chico, Ratoncita. Aria se agachó para recoger los libros del suelo y Mitra la imitó a regañadientes. —Ahora tengo las manos sucias —se quejó Mitra. —No tanto como la mente —replicó Aria. —Eres una asquerosa. Hamlet, esta niña es una asquerosa —dijo Mitra. —Oye, si pensáis venir a mi casa hoy, no podéis hablar así —advirtió él. —¿Ah, pero ella también viene? —preguntó Mitra. Hamlet se encogió de hombros. —Me ha invitado —dijo Aria con sonrisa ufana. Mitra volvió a soltarle los libros a Hamlet. —Vaya, gracias por avisar. Se alejó de él apretando el paso y Hamlet corrió para alcanzarla. Aria iba detrás. Le divertía que Hamlet hiciera rabiar a Mitra. Le recordaba a cuando ella y Kamran se tiraban los trastos a la cabeza. Había muchas cosas de Hamlet que le recordaban a Kamran, aunque no se parecían en nada; ni siquiera compartían la misma religión. Kamran era menudo y frágil, y su tez oscura tenía un tinte aceitunado. Hamlet era más bien rubio y llevaba el pelo liso, con un corte impecable. Además caminaba de otro modo, con pasos más saltarines. Kamran pisaba con tanta fuerza que a veces Aria tenía la impresión de que iba a partir la acera. Pero se daban un aire los dos. Aria se rió al ver a Hamlet dando vueltas alrededor de Mitra, que siempre estaba nerviosa o disgustada con alguien o algo. Incluso en ese momento parecía ofendida. Aria observó que estaba moviendo los labios y se acercó con mucho sigilo para descifrar sus cuchicheos. —No me puedo creer que la dejes entrar en tu casa —le estaba diciendo a Hamlet en voz baja—. Vamos a pasar vergüenza ajena. —Que no, mujer. De todos modos, mis padres están en París. En casa sólo estarán Kokab y el jardinero. Pero, oye, lo tuyo con la vergüenza es obsesivo. La vergüenza te avergüenza. ¿Aria no era tu amiga? —Sí, pero... —Mitra apretó el paso—. Es que a veces dice unas cosas... unas barbaridades... —Y a ti qué más te da. Oye, para ser hija de un comunista no haces mucho honor al legado familiar. —Chist, calla. —Mitra miró alrededor—. Que te van a oír. Mitra vio de reojo que Aria los estaba mirando. Ella le hizo un guiño y Mitra se volvió de nuevo hacia Hamlet. —Está bien, invítala. Pero hace años que intentamos enseñarle modales y no ha aprendido ni a saludar como es debido. —¡Eh! ¿Qué es eso? —exclamó Aria de pronto. Mitra se volvió en redondo. —¿Qué es qué? —Eso —señaló Aria. Los tres miraron al otro lado de la calle, allí donde la plaza Ferdowsi convergía en la calle Sah Reza. Era un cruce muy transitado, con vehículos que circulaban en direcciones opuestas y que, en ausencia de normas claras, siempre parecía que iban a chocar entre ellos. Ese día, una figura solitaria vestida de rojo de la cabeza a los pies intentaba abrirse paso entre el tráfico. Incluso el bolso y los zapatos eran de color rojo, y llevaba la melena castaña suelta, ondeando al viento. Los coches, que en un principio no parecían tener intención de detenerse, al final se vieron obligados a frenar bruscamente ante aquella mujer con la mano en alto. —Está loca —dijo Aria—. La van a matar. —Qué va —dijo Mitra—. Vamos. Aria la agarró del brazo. —¿Cómo que qué va? ¡Pero tú la has visto! —Lleva años haciendo eso. Vive en esa plaza. Si no se ha muerto ya, no se va a morir ahora. —¿Tú la habías visto antes? —preguntó Aria volviéndose hacia Hamlet, que asintió con la cabeza. —Unas cuantas veces, yendo con Kokab. Te la mencioné una vez. Pero siempre que la hemos visto íbamos en coche. Aria se quedó mirando a aquella mujer. —Está loca de atar. ¿Por qué hace eso? Mitra se zafó bruscamente de la mano de su amiga. —Venga. Vamos a llegar tarde. No se puede llegar tarde a casa de Hamlet. ¿No te lo ha dicho? —Quiero hablar con ella. —¡No! —exclamó Mitra—. Está loca. ¿Es que no lo ves? Te va a hacer daño. Los vehículos pitaron al unísono y se oyeron frenazos. La mujer de rojo había decidido plantarse en medio de la calle. —Está buscando algo —dijo Aria. —Es lo que suele hacer. Ya te lo hemos dicho. Hamlet apartó a Aria de allí a la fuerza. Al final, paró un taxi y los tres hicieron el trayecto en silencio. En casa de Hamlet, Aria apenas abrió la boca y se negó a cenar. —¿Se puede saber qué te pasa? —le preguntó Mitra—. Aquí no puedes comportarte así. Si quieres estar de morros en tu casa, allá tú, pero aquí no. Aria recorrió la habitación con la mirada, buscando algo amable que decir. —Qué bonitas —dijo, mirando las columnas de mármol—. Y eso también. Señaló un relieve de flores doradas talladas y grabadas en las paredes que discurría por los pasillos y entraba sinuosamente en las habitaciones. Lanzó una rápida ojeada a la piscina exterior, cuya agua empezaba a adquirir una tonalidad azul oscuro con la caída del atardecer. Pero ni el azul del agua, el dorado de las paredes o el blanco perlado del mármol consiguieron hacerle olvidar a la mujer de la plaza. —Quiero saber qué hacía allí —le dijo a Mitra después de cenar, cuando Hamlet salió a buscar algo a su habitación. —Qué más te da —replicó Mitra—. Te obsesionas con unas tonterías increíbles, pero te da igual portarte como una maleducada en clase o en sitios como éste. No hay quién te entienda, Aria Bakhtiar. —Al menos yo no parezco un ratoncillo asustado —repuso Aria. Mitra se lo tomó a risa. —También a mí me intriga a veces esa mujer —observó—. Pero está loca, loca de atar. Es inútil hablar con ella. Por lo visto no dice más que disparates. Cuando Hamlet entró en la habitación, se las encontró a las dos riendo otra vez. —Toma —dijo tendiéndole una libreta a Mitra—. Te lo he terminado. —¿Ahora resulta que le haces los deberes? —le preguntó Aria—. Lo de ser su sirviente era broma, ¿eh? —No, sólo me ha hecho los de gramática. Una pérdida de tiempo —dijo Mitra—. Además, se ha ofrecido Hamlet. —Nunca viene a clase los jueves, que es cuando toca esa asignatura — explicó Hamlet—. Se ha perdido todas las clases. El argumento no pareció convencer a Aria. —Sí, ya sé que va a ver a su padre a la cárcel. A lo mejor, si me metieran en la cárcel, me los harías a mí también. —No tiene gracia —replicó Hamlet—. Si tus padres estuvieran en prisión no harías esas bromitas. Aria agarró un libro de la pila que estaba sobre la mesa. —Perdón —se disculpó. Pero Mitra estaba abstraída escribiendo algo y no le dio mayor importancia. Un rato después, cuando Mitra salió un momento de la habitación, Aria se acercó a husmear en sus papeles. Y lo que vio en tinta de color rojo brillante no fue un escrito, ni mucho menos, sino un retrato de la mujer que habían visto en la plaza, con la melena castaña al viento y los coches embistiéndola como toros ante el capote de un torero. Al día siguiente, bajo una lluvia torrencial, cuatro hombres se presentaron en casa de Mitra. Al mirar por la ventana de su dormitorio, los vio esperando abajo, en las escaleras de la entrada. Avisó a voces a Maziar; su hermano corrió hacia la ventana que daba a la calle. —¡Los veo desde aquí! —exclamó desde la planta baja. Mitra bajó corriendo. —¿Dónde está babá? —En la cocina —respondió Maziar. —Esta vez pinta mal. Han venido cuatro. Mitra espió a través de la cortina. Los cuatro agentes secretos llevaban traje. Mitra corrió hacia su padre. —Es la SAVAK. Están ahí fuera. ¿Qué has hecho esta vez? —No te preocupes, cielo. —Su padre se secó las manos en un trapo. Se ajustó el cuello de la camisa mirando su reflejo en la ventana de la cocina —. Todavía no me he afeitado —dijo con pesadumbre—. Trae a tu hermano a la cocina y no os mováis de aquí. Abrió un cajón, sacó una caja de dulces y alzó la tapa. Hurgó por debajo de la capa de galletas y extrajo una bolsa de plástico. —Todo el dinero está aquí —dijo entregándole la bolsa a Mitra—. Vuestra madre aún tardará en volver. Por suerte. Es posible que no podáis verme en algún tiempo. A continuación besó a Mitra en la frente y estrechó con fuerza a Maziar, que había corrido hacia él para despedirse. Los agentes aporrearon la puerta. —Ojo con el dinero —dijo el padre de Mitra y abrió pausadamente la puerta de la calle. En cuestión de segundos, los agentes lo tenían inmovilizado en el suelo. Después se lo llevaron en una furgoneta. Mitra salió corriendo a la calle en dirección norte, hacia casa de Hamlet. Sólo él podría consolarla. De pequeños, cuando ella lloraba, Hamlet la estrechaba en sus brazos y la acunaba diciéndole: «Ea, Mitty, ea, Mitty. Venga, Mitty, sonríe.» Mitra intentaba inútilmente sonreír, entonces él le susurraba unas palabras en armenio, la abrazaba y le dejaba sus cuadernos de colorear. Solían pasar horas y horas juntos coloreando aquellos cuadernos. Al cabo de un rato, Mitra lo reprendía por haberse salido del dibujo y Hamlet replicaba: «Es arte moderno. Yo pinto como me da la gana.» A Mitra le quedaban unos dibujos perfectos, con la combinación justa de colores, mientras que los de él eran excesivos, desbordantes de color. Pero había logrado consolarla, que era lo único importante. Mitra corrió con todas sus fuerzas bajo la lluvia que le azotaba la cara. Llevaba un calzado completamente inapropiado. En algún punto del trayecto se le cayeron las gafas, aunque no reparó en que apenas veía hasta llegar a casa de Hamlet. La doncella abrió la puerta y Hamlet se asomó por detrás de ella. —Estás empapada —le dijo. La hizo pasar y la doncella encendió la chimenea. Hamlet le echó una toalla sobre los hombros a Mitra. —He perdido las gafas —le dijo mientras en su rostro las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas. Hamlet le llevó una taza de té, y Mitra se echó a sus brazos y lloró desconsoladamente. —Se lo han llevado —dijo por fin—. Y según parece están ejecutando a gente. —Lo sé —dijo Hamlet. —¿Cómo que lo sabes? —preguntó Mitra entre lágrimas—. ¿Cómo sabes tú eso, Hamlet Agassian? ¿Cómo es que un niño rico como tú, vecino del sah, a quien su papá le regala esas sortijas que luce en el meñique, sabe si están ejecutando a gente o no? —Porque odio a mi padre —respondió Hamlet. Le acercó el vasito de té a los labios—. Bébetelo. Lleva nabat. Y en el azúcar hay azafrán. Lo necesitas. —Le limpió las lágrimas de la cara y la abrazó—. Algún día cambiaremos todo esto. 23 De camino a casa de los Shirazí, Aria compró unos panes y varias bolsas de nueces en el bazar. A pesar de las súplicas, advertencias y temores de Mana, seguía visitando a la familia asiduamente. Hacía tiempo que Fereshté había decidido hacer la vista gorda, pero no por ello dejaba de rogarle a Maysi que rezara para que Aria no fuera al infierno. —Madame, el Profeta se sentó a cenar con los judíos... ¿no ha leído nunca el Corán? —La que no lo ha leído eres tú, Maysi —replicaba Fereshté, recordándole a su sirvienta que sabía que era analfabeta. Aquel día, cuando Aria llegó a casa de los Shirazí, fue Ruhi quien salió a abrirle. —¿Celebramos algo? —preguntó Ruhi. —No. Tengo hambre —dijo ella al entrar. La señora Shirazí estaba barriendo el suelo lentamente, como a trompicones, y al final Farangiz le arrebató la escoba y terminó ella misma la tarea. Entretanto, Aria tomó asiento con las más pequeñas en la alfombra del rincón. Se comieron el pan y las nueces, acompañándolos con el agua que Ruhi había calentado en la hervidora. —¿Lleváis al día los deberes que os puse? —les preguntó Aria, con la boca llena. Las niñas asintieron con la cabeza. —Yo hasta he hecho de más —respondió Gohar, que había levantado la mano como si respondiera a una pregunta de la maestra. —Pues ve a por ellos y me los enseñas —dijo Aria. Era consciente de que la señora Shirazí y Farangiz la observaban a distancia. Farangiz tenía en brazos al bebé, Tuba, apretado contra su pecho. Aria revisó los deberes de Gohar y después los de Ruhi antes de ponerles más palabras para que las aprendieran y pedirles que escribieran diez frases con cada vocablo nuevo. Como de costumbre, las dejó trabajando espalda contra espalda en el rincón mientras ella ojeaba una revista o hacía sus propios deberes. Le gustaba estar allí. La señora Shirazí nunca la molestaba, aunque a veces le hubiera gustado que lo hiciera. Notaba que la mujer sentía cierta aversión hacia ella, hasta tal vez un poco de asco, como si hubiera algo intrínseco en su presencia que la disgustara. Cuando llevaban una hora de clase, Gohar hizo una pregunta, y la reacción de la señora Shirazí fue inmediata, volcánica. A Aria le había parecido una pregunta demasiado inocente como para provocar una reacción así, sobre todo viniendo de Gohar, una niña nada mimada. —¿Podrías darnos la clase en tu casa algún día? —había preguntado Gohar. Estas palabras habían bastado para que la señora Shirazí le estampara un bofetón y la mandara subir a su cuarto castigada, lo que Gohar hizo entre lágrimas. A Aria se le aceleró el corazón. La idea no se le había pasado por la cabeza, pero ¿por qué no iban a poder ir a su casa? ¿Había algún motivo para tenerlas allí secuestradas, apartadas del mundo como si estuvieran enfermas? Pero tras meditarlo un poco más detenidamente, decidió que era imposible. Intentó darles una explicación. —Creo que no os sentiríais cómodas. Mana, mi madre, es muy quisquillosa con la casa. No te deja tocar nada. Ni siquiera a mí. Farangiz y Ruhi no se lo tragaron. La miraron como un público que ya hubiera visto esa función miles de veces. —Además mis amigos... —probó Aria de nuevo—. No los conocéis, se llaman Hamlet y Mitra. Son un poco especiales. Muchas veces ni siquiera son simpáticos conmigo. La señora Shirazí, que hasta el momento no había hecho ningún comentario, intervino. —Ha estado muy feo invitarse así —indicó titubeante—. Gohar es pequeña todavía. Lo lamenta mucho. Farangiz rió entre dientes desdeñosamente. —¿Los difíciles son tus amigos o tú? —A mí me gusta que vengas tú —intervino Ruhi—. Traes alegría a esta casa. Aria sonrió agradecida. Se quedó hasta haberles corregido los errores de ortografía y les puso más deberes, pero se marchó sin despedirse de la señora Shirazí. De camino a casa, ya cerca de la plaza Ferdowsi, hizo un alto en casa de Mitra. —¿Tú crees que soy un demonio? —le preguntó a Mitra cuando ésta le abrió la puerta. —Bueno, todos podemos serlo —respondió Mitra. —Voy a entrar y no voy a echar la lagrimita, pero me siento como una mierda y no tengo ganas de hablar —advirtió Aria. Mitra la detuvo con la mano en alto. —No puede ser. Tenemos un problema gordo. —¿Un problema? —Han llegado unas visitas para hablar con mi padre. Me han dicho que no te deje... bueno, ni a ti ni a nadie, la verdad. —¿Qué clase de visitas? —Pues... gente de los suyos. —¡Rojos! —exclamó Aria. —Vete, anda —dijo Mitra empujándola suavemente. —¿En serio? ¿Rojos? —Son muyahidines. Rojos musulmanes. Se reúnen para leer a Shariati. —¿Qué? —dijo Aria. —No sé qué filósofo. Pero es que no me dejan... —Entonces vente conmigo. —Ni pensarlo. Tengo que estudiar. —No, tienes que venir conmigo. Yo te enseñaré lo que es estudiar. Aria abrió la puerta de un empujón y subió corriendo a la habitación de Mitra antes de que su amiga pudiera detenerla. Agarró un abrigo y los libros de Mitra, corrió otra vez escaleras abajo, tiró a Mitra del brazo y salieron las dos volando por la puerta. —Aria, he dicho que no... —protestó Mitra. —Como me digas que no otra vez, te juro que entro ahí y monto un numerito. Y mañana en el colegio le cuento a todo el mundo que tu padre se ha propuesto matar al sah. Dicho esto, obligó a Mitra a caminar a su vera durante los más de ochocientos metros que las separaban de la casa de los Ferdowsi. Maysi les dio de cenar y les advirtió que no hicieran ruido. —Ya estoy harta de tener que cambiarte los pañales —refunfuñó. —Pero si tú nunca me has cambiado los pañales, Maysi —replicó Aria. —Tú ya me entiendes. —¿Dónde está Mana? —En su mundo, me figuro —dijo Maysi—. ¿Y tú dónde te has metido esta tarde? Quería que me echaras una mano. ¿Otra vez en casa de los Shirazí? Aria se ruborizó. Miró de refilón a Mitra. —¿De quién? —dijo, restándole importancia—. En nuestro colegio no hay ningún Shirazí, Maysi. —Aria se levantó de la mesa—. Vamos, Mitty. La aventura nos espera. Mitra la siguió como una niña confiada. —Una vez Zahra me dijo que en esta casa hay magia —dijo Aria. —¿Zahra? —Mi tía. Tía abuela. Ven. Te voy a enseñar unas habitaciones que nunca has visto. Cruzaron la sala de estar y enfilaron por un largo pasillo. Al final de éste se encontraba la habitación de servicio más pequeña de la casa. Por una claraboya del techo entraba la luz de la luna. —¿A que es increíble que los americanos lleguen a pisar la luna? —le dijo Aria, y Mitra también levantó la vista hacia la ventana. Habían tratado ese tema en el colegio con el resto de la clase y debatido sobre si sería posible o no. El techo era tan bajo que Aria llegaba con la mano a la parte inferior del cristal. —Creo que se abre —dijo—. ¿Me ayudas? Mitra se abrazó a las rodillas de su amiga y la levantó. Aria empujó el cristal de la ventana para ver si se abría. —Está atascada. Mitra dejó a su amiga en el suelo un momento y luego volvieron a intentarlo. Aria empujó con más fuerza esa vez, pero al ver que la ventana no se abría, le asestó un puñetazo. El cristal se resquebrajó por el borde, y empujando un poco más finalmente se soltó y cayó hacia atrás como la cubierta de un libro. Aria se preguntó si algún día podría invitar a las Shirazí a su casa. ¿Qué pensarían cuando vieran una mansión así? —A lo mejor me sirves de conejillo de indias —dijo, expresando en parte sus pensamientos. —¿De qué? —dijo Mitra sin entender. —De rata de laboratorio. De prueba. ¿Crees que a otros les podría gustar subir aquí? —¿A Hamlet? —respondió Mitra. Su amiga dijo que no con un gesto. —Hamlet no sabe apreciar la belleza. Y, ciertamente, había belleza en el lugar. Aria trepó por la ventana y, una vez al otro lado, se alejó con prudencia del lucernario y recorrió el amplio tejado. Desde allí, pese a la oscuridad, pudieron apreciar la extensión de la finca. Bajo sus pies había al menos treinta habitaciones, distribuidas en dos edificios paralelos conectados por un único y largo balcón que parecía hacer las veces de puente. La luna llena resplandecía como una manzana iluminada. Aria se encaramó a otro tejadillo más pequeño y luego tiró de Mitra para que subiera con ella. Desde allí pudieron divisar el perfil de la urbe y del majestuoso monte Damavand, alzándose sobre Teherán como una atalaya. —Desde aquí se ve toda la cordillera de Elburz —dijo Aria, señalando hacia las montañas cuyas sombras se cernían en la noche. Se sentaron en el tejado en silencio, sin admitir que hacía frío para no estropear el disfrute de la espléndida vista que tenían ante sí. —Me pregunto si los dioses de la antigüedad veían todo esto —dijo Mitra—. Mitras, Raman y Faravahar. —¿Y tú cómo conoces a esos dioses? —Son de los tiempos de Zoroastro, o de antes incluso. Mi padre me ha contado sus leyendas. —Rostam seguro que lo vio porque era del monte de Damavand —dijo Aria. —Rostam no era un dios. Bueno, quizá un semidiós —se corrigió Mitra. Aria había estado leyendo sobre Rostam en clase, en El libro de los reyes, y le repitió como un papagayo lo que había aprendido. Era un guerrero, mitad hombre, mitad dios, que había llevado la paz a los iraníes después de millones de años de guerra. Su linaje se remontaba al principio de los tiempos. Sus antepasados habían sido los grandes dyinns que regían el universo y el cielo durante la formación del cosmos. Rostam había reunido y unificado a los iraníes: persas, kurdos, azeríes, quizá incluso judíos, pensó, si es que había judíos entonces. Algunos decían que lo había traído a la tierra el ave fénix, el Simurg, que vivía en el monte Damavand y cuyas alas se extendían de un lado al otro del universo. Su envergadura era tal que todos los iraníes —los arios, los llamaban— podrían haberse congregado bajo ellas para que las acunara el universo mismo. —Habría espacio para todos —repitió Aria como un papagayo imaginando aquellas alas. —¿Se puede saber de qué hablas? —preguntó Mitra. —Del Simurg, el ave fénix. Las cigarras chirriaban en el jardín y bajo los farolillos que iluminaban la fuente cientos de peces destellaban en el agua, que con sus reflejos se veía dorada. Aria inhaló hondo. Se respiraba un aire limpio, y revoloteaban las palomas. —¿Has visto a Hamlet últimamente? —le preguntó Mitra al rato. —En el colegio, como siempre —respondió Aria—. ¿Tú lo has visto? —Alguna vez después de clase. —Mitra hizo una pausa antes de añadir —: Me habla de ti. —¿Ah sí? —Sí. Dice que si tu gente es tal y cual. —¿Qué gente? —La del sur de Teherán. Aria apartó la mirada. —¿Y qué dice de ellos? —Dice: «Son duros, como Aria, y listos, como Aria, y dan miedo, como Aria.» Las dos rieron y de pronto se quedaron calladas. Aria rompió el silencio. —Todo el mundo dice que la gente del sur de Teherán tiene pocas luces. No caen bien en general. —Pues para Hamlet sois todos unos genios. Rieron de nuevo las dos. —Oye, ¿quién es Mana? —se atrevió a preguntar por fin Mitra—. ¿Una tía rica o algo así? —Sí, algo así. Mana es mi tía rica. Y Zahra mi tía pobre. O a lo mejor las dos son mis madres, y no mis tías. Yo qué sé. —Perdona por ser cotilla. Siempre me ha dado vergüenza preguntártelo. Mitra no sabía cómo continuar la conversación, pero Aria cambió de tema bruscamente. —¿Y tu padre por qué trata con mulás musulmanes comunistas? —No lo sé —dijo Mitra—. Según él, los mulás son peores que el demonio al que temen, y según mi madre son ángeles. —¿Y tú? —¿Yo qué? —¿Crees que los mulás son ángeles o demonios? —No sé qué pensar —respondió Mitra. —Eso es porque haces que los demás piensen por ti —dijo Aria—. No quieres ni que te oigan los pensamientos. —Eso no es verdad —replicó Mitra. Aria prosiguió. —Yo, en cambio, sí pienso. Y lo que pienso es que en esta casa han sucedido cosas raras. —Observó el tejado y se asomó otra vez a la pequeña habitación por la que habían trepado. Puso voz grave y añadió—: Cosas de fantasmas, de dyinns y espíritus, y sombras oscuras invisibles para los seres humanos. —Cállate —dijo Mitra. —Yo lo noto. ¿Tú no? De hecho, justo detrás de ti ahora mismo veo algo que se mueve entre los árboles. —Señaló a espaldas de Mitra, que se resistía a volver la vista hacia allí—. Maysi me ha contado historias de muertos que se aparecen en esas habitaciones por las que acabamos de pasar. Dice que también suben a este tejado. Avanzan hasta la última habitación por el pasillo de abajo y suben por esta ventana porque adoran a la luna, y la luna resucita a los muertos. —Cállate —repitió Mitra, que cerró los ojos y se tapó los oídos. —Hay muertos que se convierten en ángeles y otros en demonios, tanto si han sido mulás como mujeres, niños o incluso perros. Nunca sabes en qué se van a convertir. Mitra retrocedió hacia la parte más elevada del tejado. —¿Por qué estás haciendo esto? —Porque tienes que escoger. —Entonces puso voz grave y dramática —: Debes escoger, Mitra Ahari: ¿Qué crees que está mal y qué crees que está bien? ¡Escoge, escoge! Su amiga avanzó hacia ella y Mitra siguió retrocediendo hasta que no pudo continuar. Aria se echó a reír. Su voz volvía a ser normal. —Qué tonta eres. Mitra abrió los ojos, enfadada en un primer momento, pero enseguida se echó a reír también, un tanto avergonzada. —No vuelvas a hacer eso. —Tienes demasiada imaginación —repuso Aria—. Mis fantasías nunca funcionarían con los demás. Sólo ves cosas malas, pero el mundo no se va a llenar de monstruos. Las dos rieron de nuevo y Aria dio un paso hacia Mitra y le tendió la mano. —Venga, iremos a ver el monte Damavand. —Ya lo estoy viendo. Está justo detrás de ti. Y el ave fénix de Rostam se eleva ahora mismo sobre él —dijo Mitra. Aria se volvió para mirar, y por un instante fugaz creyó en la magia. Se acordó entonces de cuando, tiempo atrás, Zahra le daba voces, y de la señora Shirazí gritándole a su hija esa misma tarde. Eran como los personajes de las leyendas, que luchaban contra sus perseguidores y contra sus propios hijos. Aria sintió que el peso del mito acudía a posarse sobre ella desde las alturas, y tembló de emoción al pensar que aquellos seres imaginarios que habían pasado a la posteridad gracias a la pluma de los grandes poetas pudieran ser reales y por tanto tangibles, y que su belleza ungiera el mundo con su bondad, con su verdad. Y al volverse, dio un traspié. El tobillo, que nunca le había fallado, se le torció y Aria se tambaleó, tropezó, resbaló por las tejas de barro cocido del tejado, y tras oír el crujido de su cuerpo al chocar contra las losas del jardín de abajo, se hizo el vacío. 24 Cuando Aria levantó la cabeza, su mundo se volvió rojo como en el día de la Ashura, cuando la sangre corre a raudales por las calles, cuando todo muere y al día siguiente resucita con la calma silenciosa del nuevo día. Despertó en el hospital. Mana estaba allí, en un rincón. En el otro, Bobó, sentado en una silla con un ramito de azucenas en las manos. Maysi también estaba. —Llevas aquí desde el alba —le dijo a Aria. Maysi había llegado al hospital cargada con comida después de que se emitieran los diagnósticos y los médicos se marcharan. La luna apareció sobre las montañas de nuevo, y Mitra se presentó con su madre y con su hermano, deshaciéndose en disculpas. Hamlet, que había llegado solo, estaba de pie en un rincón. Había comprado unas flores en la tienda del hospital, que ahora lucían dentro de un jarrón en la mesilla de noche. Hamlet miraba de reojo al padre de Aria, que estaba sentado en el rincón opuesto y tenía el aspecto inconfundible de la gente humilde, como la que trabajaba para su padre en la construcción. Los siete visitantes rodeaban a Aria. Parecían discípulos ante su profeta, pensó Aria y deseó poder excomulgarlos. —No tenéis por qué estar aquí. Ni que me hubiera muerto o algo por el estilo —balbuceó, y se llevó la sábana a la barbilla. —Bueno, pues si no me quieren, me voy a preparar la cena por si deciden volver a casa a zampársela —dijo Maysi, pero no se movió. Aria se volvió hacia Behruz. Su padre se levantó de la silla, fue renqueando hasta la cama y dejó las flores que le había llevado sobre la colcha. —Cojeas —le dijo ella. No era la primera vez que veía a su padre andar así, pero esta vez se fijó en que respiraba con dificultad y se movía más lentamente que de costumbre. —¿Cómo has podido caerte, hija mía? La besó en la frente y, al toser, se apoyó en la cama de la niña para no perder el equilibrio. En la mano que estaba más cerca de Aria llevaba un libro. —¿Qué libro es ése? —le preguntó Aria, que consiguió abrir la cubierta y leer una palabra escrita: «Ramin.» Recordó, vagamente, que había conocido a alguien con ese nombre. ¿No se llamaba así aquel soldado que una vez la había acompañado a casa cuando era niña? —No te preocupes —se apresuró a decir su padre—. Puedo llevarlo. —¿Le pasa algo en la pierna, señor Bakhtiar? —preguntó Fereshté. —He resbalado viniendo hacia aquí, señora, cuando me he enterado de lo ocurrido. Behruz se metió el libro en el bolsillo de la pelliza. —Sí, cuando se lo he contado me ha colgado el teléfono de golpe — intervino Maysi y se volvió hacia él—: Ya le he dicho que la niña estaba bien. Que había sido sólo un golpe en la cabeza. —Algo más que un golpe, yo diría —repuso Fereshté—. Lamento haberlo preocupado, señor Bakhtiar. —Y usted que pensaba que dejándola en nuestras manos todos los problemas de la niña se resolverían, ¿eh? —dijo Maysi y se echó a reír. Al ver que nadie más se reía, torció el gesto—. Lo decía por animar un poco el ambiente —aclaró mirando fijamente a Fereshté. Behruz tosió de nuevo. —Pero siéntese, señor Bakhtiar, siéntese —le dijo Fereshté. —Algún día tú y yo deberíamos subir otra vez a esas montañas, como en los viejos tiempos —propuso Behruz tocando un instante la pierna de Aria. —Usted no debería subir a ningún sitio —repuso Maysi, ayudándolo a volver a la silla. —Me prometiste que iríamos al Caspio —dijo Aria y cerró los ojos de nuevo, vencida por el sueño. Estaba quedándose traspuesta cuando una enfermera entró a toda prisa en la habitación y sacudió la cama. —¡Despierta! Ya has dormido bastante. —Abrió los ojos en el momento en que la enfermera se volvía hacia Fereshté y le decía en voz baja—: Procuren que no se duerma. Hamlet oyó a la enfermera y entró en acción de inmediato. Arrancó un pétalo de uno de los ramos de flores, lo enrolló y se lo arrojó a Aria en la cara. —Eh, Mitty, ¿jugamos a ver quién le da más fuerte? Mitra miró para otra parte, avergonzada, pero su hermano se echó a reír. —Me apunto —dijo Maztiar. —No, ni se te ocurra —replicó Mitra. Hamlet le lanzó otro pétalo, y Aria apenas tuvo fuerzas para cogerlo. —Estás loco —le dijo. —Puede. Pero yo no habría dejado que te cayeras del tejado. —¡Yo no la he dejado caerse! —saltó Mitra. —No la has ayudado porque tenías miedo. Para variar —replicó Hamlet. Entonces Behruz se levantó, apoyándose en la silla. —El Caspio... Te llevaré, te lo prometo. —Tosió—. Y vosotros también podéis venir —dijo, mirando a Mitra y Hamlet. —Señor Bakhtiar, debería verlo un médico —aconsejó Fereshté. —Tengo que irme, de verdad —dijo Behruz, moviendo la cabeza al tiempo que reprimía otro acceso de tos—. Zahra me está esperando. —¿Sabe que estoy aquí? —preguntó Aria. Su padre se puso el sombrero y le dio un beso en la mejilla. —Preguntará por ti seguro, hija. —Y entonces vendrá a verme, ¿no? Behruz carraspeó. —La llamaré por teléfono por la mañana —le dijo a Fereshté, y luego se volvió hacia Aria—: Que sea la última vez que te subes a un tejado, hija. Aria asintió con la cabeza y Maysi salió a acompañar a Behruz. Los demás no tardaron en irse también. Hamlet se detuvo en el umbral al despedirse. —Si yo hubiera estado allí, te habría agarrado —insistió. —Seguro que sí. Por imposible que pareciera, Aria estaba convencida de ello. Tal vez Hamlet fuera la reencarnación de Rostam. Al final sólo quedó Fereshté en la habitación, pero estaba tan callada que su silencio no tardó en adormecer a Aria, pese a que intentó con todas sus fuerzas mantenerse despierta. Por la mañana, Mitra regresó con Hamlet cuando Aria todavía dormía y Fereshté velaba su sueño. Hamlet, que seguía alterado por lo ocurrido, se acercó a Aria. —Tonta —le susurró al oído. —¿Qué hacíais las dos en el tejado? —le preguntó Fereshté en voz baja a Mitra. Había necesitado un día y una noche enteros para formular esa pregunta. —Queríamos ver el Simurg, el ave fénix —respondió Mitra con su seriedad habitual. Antes de que Fereshté tuviera tiempo de pensar la siguiente pregunta, Maysi entró en la habitación cargada con una pesada olla. —Abgusht —anunció—. Me he tirado toda la noche preparándolo. Tengo las manos doloridas. Carne picada, alubias, hierbas, ajo, cebollas, patatas, tomates, sal. Con esto fijo que la niña despierta. Maysi dejó la olla a los pies de la cama y miró a Fereshté. —La cena de anoche. Se la pueden tomar ahora para desayunar. —Masumé, quita ese puchero de la cama de la niña —ordenó Fereshté. Maysi no se movió. —Como no se coman esto, no vuelvo a cocinar más —replicó. Levantó la tapa—. Venga, niños, con las manos, como hacemos en los pueblos. —¿Cómo que con las manos? —preguntó Hamlet. Fereshté rió. —Así —dijo. Se arremangó, metió la mano en la olla, sacó justo la cantidad del guiso que podía agarrar entre el pulgar y los dedos y se lo metió en la boca ayudándose del pulgar. Un momento después, Hamlet y Mitra hacían lo mismo. Mientras los demás comían alrededor de su cama, Aria tuvo un sueño en el que ella y Mana iban andando de la mano por el centro de una carretera que se perdía en el horizonte. —Es el camino a ninguna parte —decía Fereshté—. Ya he estado aquí antes. —Entonces enséñeme cómo es ninguna parte —contestaba Aria. Pero al levantar la vista hacia su tercera madre, no reconocía a la Mana que tenía delante. De pronto se encontraba ante una Mana joven, con la melena larga y suelta, sin ser hermosa tampoco, pero callada y fría. —Ningún lugar es como cualquier otro país que hayas visto —decía Mana. Llevaba un vestido con un chaleco encima; y en el chaleco, la letra «F» bordada en seda plateada. —Pero yo no he visto todos los países —contestaba Aria. —Alguno sí has visto. Y alguno es cualquiera —indicó su tercera madre. Luego, para sorpresa de Aria, añadió—: Yo no soy tu tercera madre. No pienses más así. Soy tu única madre. Y cualquier madre es todas las madres. Tú nunca has tenido tres madres; siempre has tenido una sola. Aria soltó la mano de Fereshté, y en ese momento supo que estaba soñando. Sin embargo, dejó que el sueño siguiera su curso. —Adelante —decía Aria en el sueño. Intentaba que Mana continuara su camino sin ella y la dejara, pero al final bajaban juntas por la carretera, o quizá subían—. ¿Está segura de que no llegaremos a algún sitio? —Lo he intentado tantas veces... —contestaba Fereshté. Al cabo de un trecho se daban la vuelta. La carretera a sus espaldas había desaparecido. —Siempre pasa lo mismo —decía Fereshté. —Pues yo juraría que estaba ahí —replicaba ella. —No —decía Fereshté—. Pensabas que estaba ahí. Pero nunca está ahí. Continuaban andando y a cada paso que daban la carretera a sus espaldas se esfumaba y sus curvas y revueltas aparecían sólo en la estela de la memoria de Aria. —¡Tengo una pena en el corazón, Mana. Me duele el corazón! —gritaba Aria, aún consciente de estar soñando. —Es normal que el corazón duela; por eso es de carne —decía Fereshté, y se ponía a llorar. Seguía llorando cuando Aria despertó sin saber si aquellos sollozos formaban parte del sueño o eran reales. Cuando miró a su alrededor vio a la Mana real sola en la habitación y, efectivamente, esa Mana que se había hecho mayor estaba llorando. —No sabía que pudiera llorar —observó Aria, y le tocó la mano. Fereshté la abrazó. —¿Dónde está Mitra? —preguntó ella. —Ha estado aquí un buen rato con Hamlet, pero se ha hecho tarde. Hamlet se ha quedado más tiempo que nadie. Le has dado un buen susto, ¿sabes? —Miró fijamente a Aria—. ¿Qué te hizo pensar que el Simurg estaba detrás de esa montaña? —Lo decía el poeta. —Eso es lo triste de los poetas —dijo Fereshté—. Escriben palabras hermosas y luego la gente se mata. 25 Aria regresó del hospital al cabo de una semana, con el cuerpo entumecido y lleno de hematomas y un chichón en la cabeza, pero, por lo demás, sin daños permanentes, o al menos eso les aseguraron los médicos. En casa, Fereshté la ayudaba con todo, incluso con los deberes. —Yo no terminé mis estudios, ¿sabes? —le dijo el primer día que se sentaron juntas a estudiar con los libros de texto de Aria. —¿Las niñas no iban al colegio cuando usted era joven? —No, no fue por eso. Cuando mis padres murieron me tocó cuidar de todo esto. —Fereshté recorrió la espaciosa sala con la mirada—. Ahora ya no queda nadie aquí, pero en aquel entonces... En cambio todos mis hermanos terminaron sus estudios. —¿Le pesaba no ir al colegio? —Uy, entonces sí me pesaba. Pero ya no. A veces es mejor olvidar el pasado. —¿Por eso los caminos siempre se esfumaban? —preguntó Aria, recordando su sueño. —¿Qué caminos? —preguntó Fereshté. —No, nada. Es que... es que me hubiera gustado que Zahra viniera a verme —dijo Aria y devolvió la atención a sus libros. Durante aquel tiempo, mientras estuvo convaleciente, Mana charló más con ella de lo que lo había hecho nunca y, por primera vez, se abrió un poco. Al cabo de los años, ése sería el recuerdo más nítido que Aria conservaría de Mana. Otros desaparecerían, como aquella carretera que se desvanecía en sus sueños, pero siempre recordaría aquellos días en casa con Mana mientras su cabeza tumefacta recuperaba poco a poco la normalidad. Recordaría que Mana le había contado sus penas y comprendería que mentía quien afirmara no tener nada que lamentar en la vida y que, de hecho, gran parte de la vida estaba llena de pesares, y al final del camino uno podía perfectamente concluir que más valía borrar el pasado. Pero por muchas plegarias nocturnas con que se invocara a dioses o deidades, nunca podría cambiarse nada. Los pesares son el fuego del alma, pensaría Aria un día. Aunque ese día distaba mucho de ese otro, cuando todavía era una niña sentada apaciblemente con su tercera madre, una madre que también comprendía las mentiras de la vida. Transcurrieron las semanas, Aria se curó y Fereshté se sumió en su mutismo habitual. «¿Cuándo perdí el rumbo?», musitó un día ante su imagen en el espejo del pasillo. Fue a la cocina y encontró a Maysi allí. —Masumé, ¿de verdad te parece necesario que ese espejo esté en el pasillo? Maysi levantó la cabeza de los fogones. —¿Qué espejo? —El espejo del pasillo —dijo Fereshté—. Es un armatoste superfluo. —No entiendo esa palabra, madame. —Es un trasto de mal gusto, de muy mal gusto —aclaró Fereshté—. Nadie debería verse la cara antes de exponerse al mundo. Puede ser catastrófico. —¿Y qué quiere que haga? —dijo Maysi, agitando el cuchillo en el aire como si fuera una extensión de su mano y sus palabras. —Regálaselo a los vecinos. —Los vecinos ya tienen sus propios espejos —replicó Maysi. —Pues dáselo a Aria —propuso Fereshté, y salió de la cocina. Fue a la puerta de la entrada y se sentó en los peldaños de la escalinata exterior. —Estoy demasiado pálida —dijo, mirándose las manos. Caviló un rato sobre su jardín y decidió que ese mismo día compraría gardenias. Hacía tiempo que no plantaban gardenias, pero por más que lo pensaba no recordaba el porqué. —Quizá porque me recordaban a él. Él las plantaba a menudo —susurró por fin. Otra vez estaba hablando sola. Tenía que dejar de hacerlo. —Nunca debería haberle comprado esa bicicleta —dijo, esta vez en voz más alta. Se preguntó si Aria podía oírla desde la habitación de arriba. Luego se encaminó hacia la floristería por su ruta habitual; primero pasó por delante de los tenderetes de dulces y las panaderías y a continuación dejó atrás la hilera de mezquitas, que habían sido los primeros edificios de Teherán, mucho antes de que la dinastía Qajar estableciera su capital en la ciudad. Databan de la época en que Teherán era poco más que un pueblo habitado por analfabetos, donde los niños no iban al colegio y los tratantes y mercaderes llegados de todos los rincones del país se congregaban en los cafés. Fereshté observó a las mujeres tocadas con velos negros que entraban en tropel en las mezquitas siguiendo a sus hombres. ¿Cómo se vería el mundo detrás de aquellos velos? Ella nunca había llevado pañuelo, ni siquiera en los tiempos de los Qajar, antes de que el padre del actual sah, Rezah Sah, ordenara a todas las mujeres que se lo quitaran. Fereshté recordó que, tan pronto como abdicó el antiguo sah, su joven hijo —que, pensándolo bien, en ese momento ya debía de rondar los cincuenta— comunicó a las mujeres del país que podían volver a ponerse el velo si lo deseaban. El hijo nunca había sido tan autoritario como el padre, y las mujeres del país, o al menos la inmensa mayoría de ellas, volvieron a ponerse el velo, como el pez blanco del mar Caspio que retorna a su lugar de origen cada estación. Fereshté nunca había llegado a comprenderlo. Aunque a las jóvenes, a las chicas de la edad de Aria, parecía traerles sin cuidado ese asunto. Apenas se veía a alguna con velo. Quizá hubiera quedado por fin relegado al pasado. Mientras veía cómo las entradas de las mezquitas se llenaban de fieles, se olvidó de las flores y sintió un impulso inusitado de seguir a aquella gente. Aguardó hasta que la última persona cruzó el umbral de una mezquita arrastrando los pies y entró. El olor a piel de cabra era abrumador, como también el de las rústicas babuchas y pellizas. Se quedó de pie justo al lado de la puerta sin atreverse a pasar más allá y observó a los fieles rezando, los hombres a un lado, las mujeres a otro. Alrededor de un cuarto de hora más tarde, un mulá se dirigió a la congregación desde lo alto del mimbar, en la parte este de la mezquita. La túnica lo hacía parecer más grande de lo que era, y aunque Fereshté no podía saberlo, bajo el turbante se escondía una mata de pelo rojo que el mulá, natural de Qazvín, había heredado de su bisabuela, nacida en Babol, quien a su vez lo había heredado de su bisabuela, natural de una región cercana a Moscú. El sermón del día versó sobre los asuntos habituales: los pecados del mundo occidental, la importancia de la castidad y la honestidad en las actuales circunstancias y las alabanzas de rigor al sah. —La Revolución Blanca traerá la igualdad al pueblo —dijo el mulá—. Una vez más nuestro gran monarca, como todos los grandes monarcas iraníes, ha captado el sentir de su pueblo. —La congregación aplaudió—. Tenemos mucha suerte de contar con un líder tan benevolente. La congregación aplaudió de nuevo. Fereshté abandonó la mezquita y respiró hondo. El olor a jacintos le indicaba que la floristería estaba cerca. Al volver la esquina, se topó con una boda. Los recién casados corrían hacia un coche mientras la gente les lanzaba primero puñados de arroz y luego agua, aunque poniendo mucho cuidado de no darles. Algunos invitados golpeaban cacerolas armando tal estruendo que se los oía desde el otro extremo de la calle. Luego Fereshté oyó el batir desesperado de unas alas: alguien se había llevado una gallina y la tenía sujeta por el pescuezo. El animal intentaba escabullirse, pero un hombre vestido con traje —quizá un hermano, un tío o el padre de la novia — atenazó al animal con fuerza y, valiéndose de una navaja de bolsillo, le rebanó el pescuezo. Con la sangre que empezó a manar salpicó el agua, el arroz y el coche, en el que la pareja había corrido a refugiarse y desde el que sonreía y saludaba a la concurrencia. Alguien puso la tradicional marcha nupcial en un tocadiscos viejo y maltrecho y la pareja se alejó en el vehículo. Fereshté fue apresuradamente hacia el canal del alcantarillado y vomitó. Se secó el sudor de la cara y volvió la mirada hacia la calzada y el polvo, teñidos de roja sangre. Llegó a la floristería momentos antes de que cerraran. —Quería llegar antes, señor Safai, pero me ha sido imposible —se disculpó. El dueño del establecimiento levantó la mano en señal de protesta. —Sólo con verla ya nos alegra el día, señora —le dijo, y le preparó su ramo habitual: jacintos, azucenas, jazmines, flores de liriodendro, margaritas y rosas. —Hoy me llevaré gardenias también —dijo Fereshté. El señor Safai se detuvo un instante, y Fereshté recordó al muchacho que había ayudado a su padre en la tienda años atrás. Ella le compraba gardenias de vez en cuando, pero desde entonces había pasado mucho tiempo. —Tenemos un abono nuevo para flores —dijo el señor Safai mientras añadía las gardenias al ramo—. Con minerales distintos. Hace que las flores salgan más grandes. Le echan abejas muertas y bacterias beneficiosas. Es más natural. Dicen que el florista del sah también lo usa. Dicen que a la reina le gusta la jardinería. Una mujer encantadora. Qué extraño, pensó Fereshté. Después de oír echar pestes de la reina y del sah continuamente, ese día ya era la segunda vez, en la mezquita y la floristería, que hablaban de ellos con afecto. —Es un buen hombre. El sah es un buen hombre —dijo el señor Safai, como si le hubiera leído el pensamiento. —Ah, pero ¿qué me dice de la opinión que le merecen las mujeres? — preguntó Fereshté para desconcertar al florista—. Según su nueva revolución, ahora las mujeres pueden llegar a ser jueces. ¿Usted dejaría que lo juzgara una mujer? —Uy, eso no llegará muy lejos, señora. —El florista descartó la idea con un ademán—. Pero es un buen hombre. Y supongo que así tiene contentas a las mujeres. —¿Usted va a la mezquita, señor Safai? —¿A la mezquita? No, señora. Yo no soy de mezquitas. —¿No le gusta madrugar? —No, señora. El problema no es madrugar. —Bajó la voz; se acercó a ella y, en un susurro, añadió sonriente—: Es que nosotros somos bahaíes. La mujer y yo. Bahaíes los dos. —Entiendo —dijo Fereshté. Le devolvió la sonrisa, cogió sus flores y se marchó. De vuelta en casa, Fereshté subió a su habitación y le dejó una margarita sobre la cama. Al oírla subir por las escaleras, Aria había cerrado los ojos haciéndose la dormida, pero fingió despertarse de pronto. —Qué bonita —dijo cogiendo la flor. —Me la ha dado un bahaí —le respondió Fereshté—. Me pregunto en cuántas ocasiones habrá tenido toda esa gente que cambiar de religión y convertirse en algo distinto de lo que eran sus antepasados. —¿Qué es un bahaí? Mana no contestó. A veces no había quien la entendiera. Aria tenía la impresión de que había que descifrar sus palabras para saber la verdad, pero al mismo tiempo parecía como si en realidad Mana no quisiera que esa verdad se supiera. Fereshté le puso la mano suavemente en la cabeza y le palpó el cuero cabelludo buscando la cicatriz del accidente. —Hoy he visto cómo le cortaban el pescuezo a una gallina —dijo. —Sería una ofrenda —dijo Aria—. Sale más barato que matar un cordero. ¿Ha sido en el sur de Teherán? Zahra siempre lo hacía. A Zahra le gustaba la sangre, pensó Aria. Disfrutaba matando aquellas gallinas. —Cuando Zahra estaba aquí empleada nunca movió un dedo para hacer nada por el estilo. —¿Por qué se sacrifican animales? —Para desviar culpas, me figuro. Para descargar los pecados sobre otro. —Pobre gallina. Menos mal que al final Abraham no llegó a matar a su hijo, si no ahora todos estarían matando a los suyos. —¿Quién dice que no lo hagan? —Fereshté rió desganada—. En el sur de Teherán todo el mundo está contento. —Porque no ven la hora de apoderarse de vuestras tierras. —Aria rió—. Es lo que conseguirá la Revolución Blanca, ¿no? —En mi caso la tierra no es sólo mía. Una parte es tuya también. O lo será un día. —Fereshté no la miraba a ella al decir eso—. Puedes escoger la parte que prefieres quedarte. Y luego tendremos que hacérselo saber a la familia. Aria rió otra vez, hasta que advirtió que Fereshté hablaba en serio. —¿Quiere decir que me la da a mí? —Cuando muera, que espero que no sea pronto. —Fereshté sonrió—. Aunque habrá que lidiar con Nasrín, eso está claro. Aria jugueteaba con la margarita. —Nasrín es Abraham —dijo por fin. —No, Nasrín es Dios —replicó Fereshté—. Despiadada. Y odia a sus hijos por igual. —¿Por qué quiere darme parte de sus tierras? —Puede que sea como el sah. Me gusta ayudar a los pobres —dijo Fereshté y le guiñó un ojo. —Soy la obra de caridad que le abrirá las puertas del cielo —concluyó Aria. Fereshté no replicó. Un momento después, se levantó y salió de la habitación. —¡Yo no quiero sus tierras! —gritó Aria después de que saliera. Pero sólo oyó pisadas bajando las escaleras. Aquella noche, Fereshté observó a Maysi mientras rezaba. Maysi rezaba cinco veces al día. Ayunaba durante el Ramadán, donaba un dos por ciento de su paga a los pobres y siempre decía: «La paz sea con él» antes de mencionar el nombre del Profeta. Maysi era casi la musulmana perfecta. Lo único que le faltaba para alcanzar la perfección era viajar a La Meca. Esa noche Fereshté observó cómo se inclinaba adelante y atrás, se arrodillaba y luego se levantaba, besaba el suelo y tocaba la piedra que tenía delante con la frente. Tras cada uno de esos movimientos elevaba las palmas abiertas al cielo. Momentos después, Fereshté fue a por un velo, se envolvió la cabeza y el cuerpo y se unió a Maysi. Cuando ésta se agachaba, Fereshté se agachaba con ella, y cuando besaba el suelo, Fereshté lo besaba también. Pero interrumpió el rezo antes de que Maysi pusiera fin al ritual, devolvió el velo al armario y salió de la habitación. Una vez en su cuarto, se sentó en la cama y reconoció para sí que no había notado absolutamente nada. Dios no la había iluminado ni se había comunicado con ella. La experiencia había sido idéntica a la de sus dieciséis años, cuando entró sigilosamente en la habitación de Masumé y, al encontrarse a la joven criada rezando, repitió con ella todos los movimientos del ritual. Incluso intentó sacarla bruscamente del trance, pero Maysi siempre estaba ausente por completo cuando rezaba, desconectada del mundo del sufrimiento, volando con los pájaros por algún lugar, o al menos ésa era la impresión de Fereshté. A ese lugar Fereshté la zoroastriana no tenía acceso. O tal vez diera igual la religión que se profesara. Tal vez Fereshté no llevaba a Dios dentro. El mundo a ojos de Maysi, a ojos de los asiduos a la mezquita, era sencillo, inamovible. Mientras Dios existiera, podían respirar. Fereshté regresó a la planta de abajo. Maysi había terminado sus rezos y estaba preparando la cena. Abgusht nuevamente. —Dicen que quienes rezan es porque tienen grandes pecados —dijo Fereshté. —Y tienen razón. Servidora —dijo Maysi clavándose el pulgar en el pecho—, servidora es un caso perdido, un alma sucia y desastrada. Pero rezo y Él me limpia el alma. —Señaló al techo—. Cuando se me vuelve a ensuciar, me la limpia otra vez. Él es lo mejor de lo mejor. Mucho mejor que la pobre Maysi. —¿Qué os enseñan en esas mezquitas? —preguntó Fereshté. —Yo no voy a las dichosas mezquitas. Allí sólo hacen que echarte más mierda encima. Perdone la expresión, madame, pero es que te echan mierda encima y luego le toca a Él limpiarte otra vez. Encima su mierda pesa más que toda la otra mierda. Perdone que sea tan mal hablada. En fin, que doble trabajo para Él. ¿Me entiende, madame? Allí de lo único que hablan es de que si salvan ahora a este imán y ahora a este otro. Los imanes no necesitan que nadie los salve. Aquí el único que salva es Dios. —Hoy he entrado en la mezquita y han estado hablando de lo mucho que apreciaban al sah —repuso Fereshté. —Bueno, tan pronto lo aprecian como lo odian. Supongo que eso hace la vida más interesante. Pero a servidora no le interesa ser interesante, madame. Maysi no sale de casa. Maysi leería el Corán si pudiera, pero no puede, qué se le va a hacer. —Debería haberte enviado a la escuela cuando eras pequeña —dijo Fereshté. Maysi se puso a cortar una zanahoria. —La vida está bien como está —dijo—. Dios sabe para qué habrá entrado hoy en esa mezquita, madame. ¿Iba buscando algo? Mire que Maysi lo ve todo, igual que esa niña que tenemos ahí arriba. Antes de que Fereshté pudiera responder, oyó a Aria bajando por las escaleras. No le gustó que corriera tanto, como si no le preocupara lo más mínimo su traumatismo en la cabeza. La joven entró como una exhalación en la cocina y se quedó mirando a las dos con semblante maravillado. —¡He oído en la radio que van a ir a la luna! ¡Los americanos van a ir a la luna! A lo lejos, la llamada a la última plegaria del día rompió aquel silencio súbito y lleno de asombro. Fereshté miró a Aria, cerró los ojos y, por una vez, se dejó llevar por la música. Percibió aquello que llamaban «alma» en su interior, pulsando contra su cuerpo mientras éste cobraba vida lentamente y la transportaba, por primera vez en su vida, al mismo lugar adonde iban quienes rezaban, a la tierra de los seres libres, o quizá a la tierra de su cuento favorito de niña, el de la princesa persa que deleitaba a soldados y monarcas con historias llenas de maravilla y embrujo para librar a su ciudad de la tiranía. TERCERA PARTE Mehri 1968-1976 26 La señora Shirazí recordaba con toda claridad la dirección que su vieja amiga le había dado por teléfono días atrás. Ésa era una de las ventajas de ser analfabeta: una acababa desarrollando una memoria excelente. Ahora su amiga vivía en un edificio tan alto que cuando salías a los balcones de los pisos superiores tenías la impresión de que tu mirada quedaba a la misma altura que la cordillera de Elburz, con los montes Darband, Damavand y Tochal. Tuvo que llamar varias veces a la puerta, y cuando por fin su amiga le abrió, le notó el dolor pintado en el rostro. —Entra, Mehri, querida —dijo su amiga. Mehri se sentó en el sofá de piel marrón con cierto recelo. Nunca se había sentado en un sofá de esa categoría. —Tienes buen aspecto —le dijo su amiga—. No estás tan mal como esperaba. —Y tú estás... —Hecha un asco —la interrumpió—. No te preocupes. No tienes por qué andarte con miramientos. El dolor nos hace cosas muy raras. Ahora somos distintas, ¿verdad, Mehri? Mehri no respondió. —En fin, siento haberte hecho venir hasta aquí —dijo su amiga—. No te lo habría pedido si no fuera importante. —Te acompaño en el sentimiento —le dijo Mehri. Su amiga se acercó a la ventana y contempló las montañas a lo lejos. —Debería haberlo imaginado —respondió—. Con su edad, tendría que haber imaginado que dejaría este mundo mucho antes que yo. Se mataba a trabajar. Sobre todo cuando la tienda empezó a tener tanto éxito. Se formaban unas colas de varios metros que a veces daban la vuelta a la manzana. Él que siempre quiso hacer dinero y, mira por dónde, al final lo consiguió. —Era muy buena persona —dijo Mehri. —A su pesar —dijo su amiga asintiendo con la cabeza—. Más bueno de lo que imaginas. —Nunca vi en él ni una pizca de maldad, nunca —añadió Mehri. —No quiero entretenerte mucho —dijo su amiga—. Tienes que volver con tus hijas. ¿Tu marido todavía trabaja? —Sí. A veces le echo una mano. —Ah, ¿sí? ¿Y te parece bien que una mujer con hijos haga eso? —Tú bien que trabajabas en la panadería —contestó Mehri. —Yo no tenía hijos; además, eran otros tiempos —repuso su amiga. Suspiró—. Bueno, iré al grano. Mi marido... —Titubeó—. Mi marido te ha dejado algo. Dinero, en el testamento. Los abogados me han pedido que te lo comunique. Y eso es todo, la verdad. Mehri contuvo el aliento. Quería decir algo, pero era incapaz de emitir ningún sonido. —No es necesario que te hagas la sorprendida, querida Mehri. Para mí no ha sido ninguna sorpresa. Se veía venir, desde el primer momento. Aquí tienes la carta en la que te informa de todo. Está sellada, como ves. Yo no puedo abrirla. Sólo tú puedes. Como no sabes leer, el abogado se ha ofrecido a hacerlo por ti. Ve a su bufete en taxi. Él te lo pagará. Le muestras al taxista esta dirección —dijo entregándole un papel—. En fin, creo que eso es todo. El velo con estampado de flores de Mehri ondeaba tras ella a su paso por la calle. Tardó un buen rato en conseguir que parara un taxi. Quizá no querían llevarla, pensó. Quizá se habían dado cuenta de que no era de aquellos barrios. Cuando por fin paró uno, Mehri le mostró la dirección apuntada. El taxista la condujo hasta allí y aguardó en la calle mientras ella entraba en el edificio. Un abogado la recibió, fue a pagar al taxista y seguidamente le hizo tomar asiento y la puso al corriente de la pequeña fortuna que Asgar Karimi, el hombre que había traído a su primera hija al mundo, le había dejado en su testamento. Mehri recordó las manos de Karimi, teñidas de rojo con su sangre. Aceptó el dinero sin decir palabra. Mientras hacía el largo trayecto a pie de vuelta a casa, estrechó contra su pecho aquella fortuna caída del cielo y, consciente de lo difícil que sería guardar el secreto, resolvió lo que hacer con ella. Los sonidos de aquella noche lejana regresaron a su memoria, reafirmando su resolución, y recordó el frío, la humedad, la nieve. Respiró hondo y captó los sonidos que la envolvían en el presente, el peso de las calles de Teherán, con sus dyinns y sus locos. Una vez tomada su decisión, y convencida de que era la correcta, Mehri enfiló velozmente hacia el sur de la ciudad, de regreso al barrio que la había visto crecer. Ese día Aria tenía algo importante que hacer en casa de los Shirazí. Acababa de regresar de la mezquita, a la que había acudido tapada con un velo, sobre todo la minifalda. Aparte de rezar no había visto que allí se hiciera gran cosa, aunque algunas mujeres habían llorado por sus difuntos maridos o por los hombres que, según decían, el sah y su policía secreta habían metido entre rejas. Aria ponía atención cuando le contaban todas aquellas corruptelas e intrigas, pero no acudía a la mezquita para enterarse de esas cosas. Iba allí con la esperanza de encontrarse algún día con su amigo de la infancia, Kamran, el que le hacía aquellas pulseritas de cuentas. Se ponía todas las pulseritas que él le había regalado años atrás, las agitaba y levantaba el brazo para que la brillante luz que se colaba por las altas ventanas de la mezquita y reverberaba en los mosaicos incidiera sobre ellas, confiando en que Kamran captara sus destellos y la localizara entre la concurrencia. Pero nunca, ni una sola vez en todos los meses que llevaba yendo por allí, había sucedido tal cosa, y al final su espíritu se había dejado llevar por la musicalidad de las plegarias. Aria no sabía si había un dios, y desde que tenía quince años aún dudaba más, pero como a Mana no le importaba que fuera a la mezquita de vez en cuando y a ella la conmovían aquellos rezos, escuchaba los tristes cánticos del Corán y lloraba para sus adentros. Al llegar a casa se quitó el velo, y ya sólo el abrigo de color crema ocultaba la minifalda. No podía dejar que Mana la viera vestida así. Se abotonó el abrigo y se anudó el cinturón, sin apretarlo demasiado. El abrigo le llegaba por debajo de las rodillas y le tapaba todo excepto el escote y el cuello de la blusa que Mana le había regalado por Año Nuevo, de un bonito verde primaveral. Maysi gritó desde la cocina. —¡No te olvides de los dulces para el cumpleaños de la señora Shirazí! —¡Lo sé! —respondió Aria, a voces también. Confió en que Mana no las oyera o al menos que no se enterara de lo que se traían entre manos. Aria guardó los dulces a toda prisa y se fue a la carrera. Al pie de los peldaños que subían a la casa de los Shirazí, dudó un instante. Sacó un papel doblado del bolsillo del abrigo y repasó un poema que le habían puesto en clase el día anterior. Tenía que memorizarlo para el día siguiente, y no sabía de dónde iba a sacar tiempo para hacerlo. Le echó una ojeada y se lo metió de nuevo en el bolsillo justo en el momento en que Gohar abría la puerta. Una vez dentro, se descalzó y colocó cuidadosamente los zapatos en el soporte de la entrada. El señor Shirazí había montado aquel zapatero para las niñas, pues cada una disponía ya de su propio par de zapatos y no de unas simples babuchas como antes. —¿No vas a quitarte el abrigo? —le preguntó Gohar. —No —respondió Aria—. No puedo quedarme mucho rato. Avanzaron hasta el fondo del cuarto de estar, desde donde Aria vio de refilón a la señora Shirazí en la habitación contigua, inmóvil bajo una manta de lana. Gohar le susurró al oído que su madre se había pasado todo el día durmiendo allí. En un rincón de la sala había una veintena de cojines tirados en el suelo, creando un espacio aparte para sentarse. Aria se sentó con las piernas cruzadas, contenta de que los Shirazí tuvieran por fin un lugar donde reunirse en familia. Gohar se arrodilló junto a su madre en la habitación de al lado. —Ha venido Aria —le dijo en voz baja. La señora Shirazí se incorporó y tomó la carita de Gohar entre sus manos. —Mírate. Tan pálida, y con esas ojeras. Estás falta de hierro, hija. —Aria no quiere quitarse el abrigo —dijo Gohar. —Da igual. Avisa a tus hermanas. —Están en el patio. —¿Qué están haciendo? —Lavando ropa, creo. —Pues avísalas. Gohar cruzó el cuarto de estar, salió por la puerta trasera y momentos después regresó con sus hermanas. Las niñas se sentaron al lado de Aria y se comieron en silencio la fruta y los dulces que les había llevado. Al rato, el señor Shirazí regresó del trabajo. Aria se dio cuenta de que tocaba algo clavado en el marco de la puerta y bisbiseaba antes de entrar en la casa. Sabía que el señor Shirazí había empezado a trabajar en el bazar a jornada completa, pero tenía que mantener en secreto que era un kalimi, es decir, judío. Se había comprado un rosario, pero de color verde para que nadie lo confundiera con un rosario cristiano. Siempre lo llevaba enrollado en la muñeca. Y hacía poco que había adquirido su propio puesto en el bazar, pagado con sus ahorros de toda la vida. —Vaya, vaya. Mira, querida, si tenemos aquí a nuestra dulce Aria. El señor Shirazí besó a Aria en la frente del mismo modo que besaba a sus hijas. —Ha traído dulces para el cumpleaños de mamá —afirmó Gohar. —¿Te quedas a cenar, Aria? —preguntó el padre. —No, gracias. Tengo un examen mañana. —Ah, ¿sí? Mira, querida, nuestra benefactora ya se examina y todo. Así me gusta, hija mía. —Es sólo una prueba sobre un poema. —Una prueba es una prueba. ¿Qué poema es? ¿Quién es el poeta? Aria jugueteó con el papel doblado en el que llevaba el poema apuntado. —No lo conocerá. Es éste. —Le tendió el papel, pero de pronto cayó en la cuenta—. Lo siento, se me había olvidado que no sabe... —No pasa nada, niña. Léemelo tú. El señor Shirazí agachó la cabeza y se quedó a la espera. —Bueno, pero todo no, que es muy largo —repuso Aria, y empezó a recitar: Soy musulmán. Mi mihrab es una rosa roja. Mi paño de oración, una fuente. Mi piedra de oración, la luz. La llanura, mi alfombra de oración. Hago mis abluciones con el latir de las ventanas. —¿Lo entendéis? —preguntó. Las niñas la miraban con cara de perplejidad, pero ella continuó leyendo: Mi Kaaba está en la orilla del agua. Mi Kaaba está bajo las acacias. La Piedra Negra de mi Kaaba es la claridad de los parterres. Aria volvió a mirar a las niñas. —¿Veis? Os dije que no lo entenderíais —añadió, y dobló el papel de nuevo. —Es un poema para musulmanes —expuso Farangiz con desdén. —Trata del verdadero islam y del verdadero Dios. Y del verdadero todo. Y precisamente por eso lo estamos aprendiendo a escondidas. Aun así los Shirazí parecían no entenderlo. Se produjo un silencio tras el cual el señor Shirazí comentó alegremente: —Yo de pequeño tenía muchos amigos musulmanes. Jugábamos a lanzar piedrecitas planas y hacerlas rebotar calle abajo, cerca de aquí. ¿Alguna vez habéis intentado dominar algo tan pequeño desde tan lejos? Cada dos por tres terminaban en la cuneta. Salían rodando por todas partes. —Se rió y se le movió la barriga. Los ojos de sus hijas brillaban al oír a su padre contar aquella vieja historia—. Mi madre nos mandaba volver a casa a grito pelado. Amenazaba con quitarnos las piedras. ¡Ja! Yo me las escondía debajo de la kipá. ¡Imaginaos! Diez niños musulmanes y yo con mi kipá. Qué bien lo pasábamos... Aria no sabía lo que era una kipá, sin embargo no se atrevió a preguntar. Pero sí cambió de tema y anunció que al final se iba a quedar a cenar, y prometió ayudar a Ruhangiz con sus deberes. Una vez acabada la cena, buscaron un rincón donde instalarse, aparte de las otras dos hermanas. Aria se llevó una revista y después de poner a Ruhangiz a repasar ciertas lecciones, empezó a hojearla. Ruhi levantó la vista de sus deberes y señaló una fotografía. —¿Quién es éste? —preguntó. —¿Cómo es posible que no lo conozcas? —dijo Aria. —¿De qué discutís? —preguntó Gohar acercándose. —¿No sabes quién es? —Le enseñó la fotografía a Gohar—. Te daré una pista. Es una estrella de cine. Ruhangiz dijo que no con la cabeza. —Nosotros nunca vemos películas. —Babá dice que Hollywood es inmoral —intervino entonces Farangiz. —Y el sah les da dinero a los de Hollywood y los invita a su casa. Así que él también es inmoral —dijo Gohar. —Qué va a ser inmoral —replicó Aria—. Es un hombre muy decente, y sabe pilotar aviones. —Es mala persona. Hace daño a la gente. Según babá, lo dice todo el mundo en el bazar —añadió Farangiz. El señor Shirazí levantó la vista con aire severo y las echó a las dos de allí para que Ruhangiz y Aria pudieran terminar con la clase. Antes de irse a su casa, se fue a buscar a la madre de las niñas para desearle feliz cumpleaños. La señora Shirazí había desaparecido nada más cenar, como si se propusiera esconderse. —¡Señora Shirazí! —exclamó Aria al pie de la escalera—. ¿Está usted ahí arriba? ¿Dónde está? Aria tarareó una melodía mientras la buscaba por la casa y después salió al pequeño patio exterior por la puerta trasera. La fuente estaba seca, y pensó que tal vez les hubieran cortado el agua. Fuera como fuese, en vista de que la señora Shirazí seguía sin aparecer por ninguna parte, se dio por vencida. Se despidió de las niñas, se ciñó bien el abrigo a la cintura otra vez para que no le asomara ni rastro de la minifalda y emprendió el camino de vuelta a su casa. 27 Al día siguiente, Aria y Fereshté fueron a la plaza Ferdowsi para hacer unas compras. Aria notó que había menos bullicio del habitual en las calles, aunque luego pensó que, siendo viernes, era de esperar. Desde los disturbios de Qom, acudían más fieles que nunca a la plegaria de los viernes. La ciudad de Qom era donde habían detenido al famoso clérigo Jomeini, apodado el Indio, a quien luego habían desterrado del país. Y ahora la gente acudía a la oración de los viernes para rogar por el regreso del Indio. Ese mismo día, cuando preguntó por qué lo llamaban así, Maysi respondió: —Es por su madre. Dicen que era de la tierra de los cinco ríos. —¿Del Punjab quieres decir? —preguntó ella. —Eso. —Su abuelo —dijo alguien desde la sala de estar. Era Ya’far; añadió que esa mañana había leído la noticia de que el clérigo tenía un abuelo indio mientras frotaba con jabón el periódico. Últimamente a Ya’far le había dado por lavar los periódicos, que luego tendía en un cable entre las mesas de caoba de la sala. Después los planchaba y no los leía hasta que no había terminado todo el proceso de limpieza. Mientras esperaba a que se secaran los periódicos, se entretenía frotando una servilleta con otra. Fereshté no tenía en mucha estima a aquel clérigo. —Da igual que sea indio, árabe, turco o yugoslavo —dijo—. La gente no es idiota. Ya pueden rezar todo lo que quieran los viernes, que esos clérigos nunca tendrán clemencia con ellos. —Su abuelo es de la India —añadió Ya’far, haciendo caso omiso a las palabras de Fereshté—. El padre murió en Najaf. O eso dicen. Ese hombre está armando mucho revuelo. Pero que mucho revuelo. —¿Quieres decir que habla demasiado? —Sí, y se arriesga a que lo maten por lo que dice. Ay, pero el sah no se atreverá a pararle los pies —dijo Ya’far. —¿Por qué no se atreverá? ¿Por qué? —preguntó Aria, acercándose a él. Pero el tío Ya’far estaba distraído. —¿Dónde está mi servilleta? ¿Habéis visto mi servilleta? Tenía una justo aquí. Aria encontró la servilleta encajada entre el asiento y el armazón del sofá. —¿Por qué no se atreverá el sah a pararle los pies al Indio? —preguntó de nuevo mientras le tendía la servilleta. El tío Ya’far limpió el asiento con ella. —Porque el sah piensa, como los mulás, que ese hombre es el elegido —respondió. —¿Elegido? ¿Elegido por quién? —quiso saber ella. Pero el tío Ya’far no respondió y subió a su habitación. Aria siguió dándoles vueltas a las palabras de Ya’far el resto del día, también mientras deambulaba con Fereshté por las calles en torno a la plaza Ferdowsi, donde reinaba un extraño silencio. Después de haber entrado en prácticamente todos los comercios del barrio, recalaron por fin en la tienda de té del señor Amiri. También allí imperaba una calma inquietante, y ella tuvo el firme presentimiento de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Unos gritos rompieron el silencio. Aria dejó a Fereshté en la tienda y salió a la calle a ver qué pasaba. El ruido provenía del pequeño parque que estaba al otro lado del cruce, enfrente de la tetería. En medio del parque vio a una mujer sentada en un banco, rodeada por una pandilla de chicos con edad de no haber cambiado la voz todavía. El viento le levantó una guedeja de la canosa melena, pero ella no se movió. Pese a la distancia, Aria observó que iba vestida de rojo de la cabeza a los pies. Los chicos le gritaban y hacían burla, espoleados por su mutismo: «Viejecita, viejecita, sentada en un banco sola, solita. ¡Olvídate de muertos y de despojos, nada más asqueroso que una mujer de rojo!» Aria cruzó hacia el parque, agarró unas piedras del suelo y las arrojó contra ellos. —¡Largo de aquí, desgraciados! —gritó. Los chicos se volvieron en redondo y se quedaron mirándola. Uno hizo amago de tirarle una piedra, pero los demás se lo impidieron. —¿Quieres ver a la vieja loca? —dijo uno a voces. Y otro añadió: —Te matará, ya verás. Te cortará el pescuezo. —¡Ya me encargaré de que os lo corte a vosotros y se lo dé de comer a los cerdos! —dijo Aria a voces. Los chicos se alejaron para no armar un escándalo. Ella contuvo la respiración y se sentó en el banco al lado de la mujer de rojo. No se le ocurría cómo trabar conversación. —Me gusta su vestido —dijo por fin. La mujer no respondió, se limitó a cruzar las manos y las posó sobre el regazo. —¿Puede hablar? —preguntó Aria—. Esos chicos han sido muy crueles. La mujer de rojo negó con la cabeza. —Nueces —dijo. —No, decía que han sido crueles con usted —repitió Aria lentamente y en voz más alta—. ¿Ha dicho «nueces»? ¿Quiere nueces? Es que no tengo. La mujer la agarró del brazo. —«Te cortará el pescuezo, te cortará el pescuezo» —salmodió, repitiendo la amenaza de los chicos. —Me llamo Aria. —Es un nombre de chico —objetó la mujer—. No deberías llamarte así. —Ya, pero así es como me llamo —respondió Aria, nerviosa—. Y no soy ningún chico. Aria significa «Irán» y también «canción». En latín, creo. Es un tipo de canción que canta la gente. —Aquí es un nombre de chico —insistió la mujer de rojo—. «Nada más asqueroso que una mujer de rojo.» Es una canción. «Nueces, nueces.» Tu pretendiente las querrá. Me he comido todas las malas. Llévate las buenas. Que tu pretendiente te conozca. Llévate las buenas. Las buenas. Señaló al otro lado de la calle. Aria miró hacia allí y divisó un puesto de nueces. Al volverse de nuevo hacia ella, vio que le resbalaba una lágrima solitaria. —¿Está intentando decirme que ahí hay un hombre que vende nueces? —preguntó ella señalando al vendedor—. Si quiere voy y le compro unas cuantas. —Me he comido todas las malas —respondió la mujer. Aria cruzó la calle y compró una bolsita de nueces. Estaban recién tostadas, calientes todavía. Regresó al banco y dejó la bolsa en la falda de la mujer. —¿Se pasa todo el día aquí sentada? —Elige las buenas, elige las malas. Sí. Sí, aquí estoy esperando. —Están calientes. Si se come las nueces ahora, estarán todas buenas. La mujer rió. —Si sigo esperando se pondrán malas. —Pues no espere. ¿Ve? —Abrió la bolsita y sacó una nuez—. Cómaselas ahora que están recién tostadas. ¿Necesita algo más? ¿Qué más quiere? ¿Tiene dónde dormir? La mujer asintió. —Sí, sí. —¿Dónde? —Sí, sí —repitió la mujer de rojo. —En fin, si esos chicos vuelven, grite bien alto y ya la encontraré. Sé cómo hay que pelear con los chicos. —Llévatela, llévatela. La mujer sostenía la bolsa en alto. —Creía que quería nueces. La mujer sacó una nuez y se la llevó a la boca. —Mmm, buena. Para ti —dijo dándole la bolsa. Decepcionada, Aria tomó la bolsa y regresó a la tienda de té. Fereshté seguía echando un vistazo a los productos y no se había dado cuenta de nada. Esa noche, Aria acribilló a Maysi a preguntas sobre aquella mujer vestida de rojo. —Es una historia muy larga. —Pero yo quiero saberla —insistió ella. —No deberías haber hablado con esa mujer. —Estaba aburrida. Cuéntamela antes de que entre Mana. Aria miró por la ventana de la cocina que daba al jardín, donde Mana estaba agachada frente a un lecho de tierra. —Las campanillas ya han brotado —dijo Maysi—. La tendrán ocupada un buen rato. Maysi volvió a su puesto frente al fregadero contoneándose como un pato. —¿Y? —¡Y nada! —exclamó Maysi. —¿Qué le pasa a esa mujer? Uno de los chicos dijo que era capaz de matar. —Haces demasiadas preguntas, niña. —¿Por qué se viste de rojo? —¿Sabes una cosa? Cuando yo era pequeña, cada vez que hacíamos una pregunta inoportuna nos arreaban un tortazo. Pero como Aria seguía erre que erre, Maysi al final soltó los cuchillos, alzó las palmas al cielo, se secó las manos en un trapo y le contó la historia de la mujer de rojo. —La llamaban Yagut. Pero quién sabe si se llamará así... Hay vecinos de la plaza Ferdowsi que la recuerdan de cuando era niña. En aquel entonces se enamoró de un chico muy joven. Un chico que la quería, según cuentan, o al menos le hizo creer que la quería. Ella era muy guapa y a él le gustaba que se vistiera de rojo. Pero un día él se marchó. Hay quienes dicen que se fue a Rusia porque era comunista, de extranjis. Otros dicen que tenía tratos con los americanos, y según otros tuvo que huir por asuntos religiosos. Pero para mí que ése era comunista. Al sah Reza no le hacían ninguna gracia los comunistas, como a su hijo ahora, que los odia. El antiguo sah tenía a mucha gente atravesada. Cuentan que una vez fue a la panadería de un pueblo y no le gustó la pinta que tenía el panadero, así que lo arrojó dentro de su propio horno. Sin que el hombre hubiera hecho nada malo. —Sabía esa historia —dijo Aria—. Me la explicaron en el colegio. Pero el profesor nos dijo que el panadero había robado trigo durante la guerra, cuando el país se moría de hambre. Y un chico de la clase, que tenía un abuelo general... —General, general... A mí qué me cuentas. ¿Yo qué quieres que sepa? Servidora lo único que sabe es que el viejo sah tenía a todo el mundo amedrentado. Y a los comunistas más. El caso es que el amante de Yagut salió por piernas. Y prometió que volvería a por ella, pero no volvió. Colorín, colorado. —Así no se acaba la historia. Tiene que haber algo más —replicó Aria. Maysi descargó el trapo sobre la encimera. —Tú lo has querido. A él le gustaba verla vestida de rojo y siempre le decía lo bien que le quedaba ese color. Por esa razón ahora la pobre se planta allí a esperarlo sentada en un banco o dando vueltas por la plaza de aquí para allá, convencida de que si algún día su amado vuelve a Teherán, sólo así podrá reconocerla. El amor en realidad es una desgracia, no eso que dicen los románticos. Y la esperanza, otra desgracia. La esperanza te vuelve loca. Aquella misma noche, Aria llamó por teléfono a Hamlet. —No me contaste la verdad sobre esa mujer del parque. La de rojo. Eres un mentiroso. Escondes cosas. Al otro lado del auricular, Hamlet no replicó. —Mientes, y no me lo cuentas todo —insistió su amiga, que oía de fondo a Kokab llamándolo para cenar—. La he conocido hoy. Habla sola. —Ya te dije que hablaba sola —repuso Hamlet—. ¿Y cómo que la has conocido? —He hablado con ella. Le he comprado unas nueces —dijo Aria—. Maysi me ha contado cosas de ella, de su vida. Pero tú ya sabías la historia y no me la contaste porque no tienes corazón. Es una historia de amor. Una historia de amor, Hamlet Agassian, y tú me dijiste que esa mujer estaba loca, que era una desquiciada. —Es que está loca —insistió Hamlet. —Pero loca de amor, como Majnún. No es lo mismo, idiota. No tienes corazón, ni, ni... —No sabiendo qué más añadir, Aria colgó el auricular. Una hora más tarde, ya cerca de la medianoche, Hamlet llamaba suavemente con los nudillos a la puerta de los Ferdowsi. Aria, que en cierto modo lo estaba esperando, salió a abrir. —¿Qué? —¿Puedo entrar? —No. —No sabía todo eso sobre ella —dijo Hamlet. —No tienes idea del mundo en que vives. Claro, allí en las alturas, en tu mansión, con tu sirvienta metiéndote la comida en la boca y tu mundo de color de rosa. Dicho esto, Aria cerró dando un portazo. La luz que salía de la habitación de Fereshté se derramó por la escalera. —Lo siento, Mana. Vuelve a la cama —le dijo en un susurro lo bastante audible—. Era Hamlet, no te preocupes. Fereshté bajó despacio por las escaleras, envuelta en su chal. —¿Qué hace ese chico aquí a estas horas? —Suplicar —dijo Aria, pero le abrió de nuevo la puerta. Hamlet, que seguía allí plantado en el umbral, saludó a Fereshté con la mano. —Entra, chico, llama a tus padres para que no se preocupen y te quedas aquí a dormir. No pienso dejarte volver a casa en plena noche. Pasa. —No —insistió Aria—. Se vuelve a su casa. Hamlet se echó a reír. —Lo siento, señora. Es que Aria no se encontraba bien, y venía a hacerle una visita. Fereshté lo hizo pasar. —No creo que a estas horas de la noche le hagan falta visitas, hijo mío. Maysi bajó instantes después. Se había echado una pelliza de piel de cabra sobre el velo y chancleteaba ruidosamente con las babuchas. —¿Qué les hemos hecho a estos jóvenes para que nos odien? —Sírvele un poco de sopa al chico —afirmó Fereshté—. O mejor no, déjalo, Maysi. Vuelve a la cama, ya me encargo yo. —No, no, ya lo hago yo —respondió Maysi—. Aunque debería hacerlo esa criatura. —Señaló a Aria—. En mis tiempos, niña, si un muchacho se hubiera presentado en casa de madrugada, nos habrían puesto el culo morado. Y mira, a éste, en cambio, le damos sopa. Hamlet sonrió y ella frunció el entrecejo. —Es un bruto egoísta y superficial —replicó. —Aria está furiosa conmigo —le dijo Hamlet a Maysi— porque no sabía la historia de una que va por ahí vestida de rojo. —¿Conque era eso? —dijo Maysi—. La niña lleva todo el día dándome la tabarra con ese cuento. —¿Os referís a Yagut? —preguntó Fereshté. Se sentó a la mesa de la cocina y Hamlet a su lado—. ¿Eso es lo que te ha traído aquí en plena noche? —Ésa dice que le mentí. —Hamlet señaló a Aria. —Y ése no tiene corazón. —Aria señaló a Hamlet. Maysi les puso sendos cuencos delante. Hamlet se tomó la sopa rápidamente, pero ella apartó la suya. —Corren rumores de que Yagut estuvo esperándolo junto al mar Caspio —les contó Maysi—. Eso antes de volver a Teherán. Diez años estuvo esperándolo a orillas del Caspio, acampada con los pescadores de la zona. Hamlet se terminó la sopa sorbiendo ruidosamente. —No entiendo por qué te interesa tanto —le dijo a Aria—. Mitra ha visto muchas veces a la mujer de rojo y nunca le ha dado mayor importancia. —¿A ella le contaste la verdad? —Le dije que esa mujer está loca. —¿Y Mitra te creyó? —Claro. —Así que Mitra te creyó sin más. ¿Nunca se molestó en indagar? ¿Se lo creyó y ya está? —Sí, se lo creyó y ya está —respondió Hamlet—. No me puso la cabeza como un bombo como tú. —Porque te lo mereces. No sabes nada de la vida. Con la de cosas que pasan, y tú sin enterarte de nada. —¿Ahora qué he hecho? —Hamlet se volvió hacia Fereshté—. En serio, ¿qué le pasa a esta chica? Maysi respondió en su lugar. —Muchas cosas le pasan —dijo y le dio una suave colleja a Aria—. Ya he intentado yo meterla en vereda, pero no hay forma. —Iré a prepararte la cama —anunció Fereshté—. ¿Ya has avisado a tu padre? Creerá que te han vuelto a secuestrar. Hamlet se levantó de la mesa. —No, gracias, señora. Tomaré un taxi. A mi madre le dará un infarto si no me encuentra en la cama por la mañana. Sólo he venido por educación, para disculparme con la princesa esa de ahí. —Princesa serás tú —protestó Aria. Él le dio las gracias a Maysi por la sopa y miró a su amiga. —¿Por qué tienes que ser tan rara, Aria Bakhtiar? —Siguió a Fereshté en dirección a la puerta—. ¡Pero mis disculpas de todos modos! —dijo él en voz alta al salir de la cocina. —¡Que sepas que no las acepto! Cuando amaneció, Maysi y Aria seguían en la cocina. Fereshté se había ido a dormir, y Hamlet había llamado por teléfono horas antes para avisar de que ya estaba acostado. La joven se apoyó en el alféizar de la ventana. Jugueteó con la pulsera, haciendo desfilar las cuentas una tras otra. Luego pasó los dedos por encima de todas ellas y las cuentas giraron, cada una en su órbita particular. Mientras las cuentas daban vueltas, Aria sintió que la cabeza también le daba vueltas. No había dormido, y los párpados se le cerraban sin querer. —¿Por qué Fereshté te llama Maysi? —preguntó volviéndose hacia Masumé—. Nunca te lo había preguntado. —Cosas que pasan —respondió ella—. Un día madame me estaba pegando voces, y al ir a decir mi nombre le salió mal... Maysi. —¿Por qué se había enfadado contigo? —quiso saber Aria. —No tengo ganas de contarte esa historia. ¡Ya está bien de historias por hoy, maldita sea! —Movía la cabeza de un lado a otro—. Además, es del tipo de historias que no deberían contarse. Es un secreto, pero se lo chivarás a madame y nos iremos todos a hacer puñetas. —Que no se lo voy a contar. Venga, suéltalo. Maysi le puso delante un cuenco con sopa de la noche anterior. —Come. —Me dejaré morir de hambre si no me lo cuentas. —Me parece muy bien, así nos libraremos de ti. Mula tozuda —dijo Maysi—. Está bien, en nombre del imán Reza. Fue porque robé algo. O más bien porque madame creyó que lo había robado yo. Y lo sigue creyendo todavía hoy. —¿Le robaste? —Ya te he dicho que no fui yo. Fue esa lagarta de Zahra. Pero eso no lo descubrí hasta mucho después. —¿Por qué le robaste a Mana? —Pero ¿no te estoy diciendo que no fui yo? ¿Estás sorda o qué te pasa, niña? —¿Y Zahra por qué le robó? —Da igual. Le robó y punto. Termínate esa sopa. Aria se dio cuenta de que Maysi no estaba para bromas ni para atender más preguntas, así que se tomó la sopa en silencio y se fue a la cama por fin. Mientras dormía, su mente no dejaba de darle vueltas a la historia de la mujer de rojo y su amante ruso. Horas después, al despertar, se dio cuenta de que había llorado, pero sólo conseguía recordar retazos de su sueño. El cielo era rojo, al igual que las nubes, y aparecía Bobó, con quien caminaba de la mano por una calle teñida de rojo. Un extraño viento los azotaba, y las ráfagas levantaban el pelo canoso de Bobó. Él andaba con mucho tiento, procurando no perder el equilibrio al pisar de una piedra roja a otra. En el sueño, Aria le preguntaba adónde la llevaba. «Al mar Caspio. Te enseñaré de dónde viene la sangre de tu país», decía él. Luego la tomaba en brazos. Pero no estaba claro si era ella de pequeña, la Aria a la que Bobó solía subir y bajar a cuestas de la montaña, o la del presente. Si era la del presente, ¿cómo podía el cuerpo achacoso de Bobó cargar con tanto peso? Mientras caminaba iba tarareando una melodía y ella se acurrucaba contra su pecho y se quedaba dormida. Cuando llegaban al Caspio, también el sol se había teñido de rojo, y el mar, que debería haber sido del mismo tono verde azulado que los ojos de Aria, como Bobó le había descrito infinidad de veces, era de color carmesí. «Es sangre, Bobó. Sangre de verdad», decía ella, y su padre se echaba a llorar. «No sé qué ha pasado», decía Bobó entre lágrimas. Luego la dejaba en el suelo, y juntos recogían agua roja con las cuencas de las manos. De pronto, el agua empezaba a penetrar en ellas y Aria observaba cómo entraba por sus heridas, rojas como la ira, cómo atravesaba por sus venas y les subía por los brazos, hasta que la sentía entrar en el corazón y aceleraba su latido. «¿Es el Caspio de verdad?», le preguntaba a su padre. Él callaba, hasta que por fin decía: «He fallado al gran mar de la vida; el corazón se ha convertido en una herida.» En el momento en que Bobó pronunciaba esas palabras, se despertó llorando. Luego fue a la planta de abajo. La casa estaba en calma. Seguramente Maysi y Fereshté seguían durmiendo. Descolgó el auricular del teléfono y llamó a Behruz, pero fue Zahra quien respondió. —No necesitarás nada, ¿verdad? Porque no tengo nada que darte. —¿Cómo estás, Zahra? —le preguntó Aria. —¿Acaso le importa a alguien? Tras un breve silencio, se oyó una voz amable por el auricular: —¿Diga? —Era Behruz—. Te he echado de menos, mi niña. ¿Qué tal la cabeza? ¿Te encuentras mejor? —Sí, estoy mejor. Pero tengo que pedirte una cosa: ¿me llevarás al Caspio? —Sí, claro, algún día... —No, ahora. Tiene que ser ahora. He conocido a una mujer que estuvo allí hace años. Es una mujer que viste siempre de rojo y está buscando a una persona. Quiero ayudarla a encontrarla. Behruz tardó en responder. —Con una condición —dijo por fin—. Si te preguntan, di que vamos a subir a los barracones. Bueno, es verdad que subiremos. —De acuerdo —respondió Aria. —Y otra cosa —añadió Behruz—. Desde hace unos días no ando muy bien de salud. O sea que tendrá que acompañarnos alguien más. 28 Al día siguiente, aparcado frente a la residencia de los Ferdowsi, Behruz esperaba con el motor al ralentí para que la cabina no se enfriara. Le había costado Dios y ayuda convencer al capitán para que le dejara el camión. Al principio le había prometido que trabajaría dos viernes más, pero viendo que no sería suficiente, le prometió otros dos. Finalmente, quiso la suerte que el ejército necesitara de sus servicios para hacer una entrega en el norte, en Masuleh, un pueblo costero que, por lo que le dijo un general, era calcado a un pueblo italiano. Behruz no sabía nada sobre Italia, aparte de que Sofía Loren vivía allí. Pero pensó que si conseguía enseñarle aquel pueblo a Aria, quizá sería como enseñarle Italia. Aria subió al camión y fueron a recoger a Mitra, que ya los estaba esperando frente a su casa. —Si no fuera por ese golpe en la cabeza, no te haría este favor —dijo Mitra, lanzando la mochila y una delgada manta de viaje al interior de la cabina—. Pero no creas que vas a conseguir mangonearme para siempre. Yo no tengo la culpa de que te cayeras. Fue un accidente. —No me merezco tu amistad, Mitty. En serio te lo digo —respondió Aria. Behruz subió montaña arriba con el camión; las niñas daban botes en el asiento como marionetas desencajadas. —¿Hay una parte del mar Caspio que es roja? —preguntó de pronto Aria al recordar su sueño. Behruz y Mitra se echaron a reír. —Es tan verde y tan azul como tus ojos —le respondió su padre. El aire primaveral de Teherán era frío y en lo alto de las montañas se sentía como un arma nueva: limpio, fresco y un tanto peligroso. Aria, que iba apretujada al lado de Mitra en el asiento del copiloto, bajó la ventanilla. Soplaba un viento extraño en aquella carretera, pensó. —Ya verás como el viento cambia cuando nos acerquemos a la carretera de Cahlus —dijo Behruz, como si le hubiera leído el pensamiento—. Es un viento distinto, como si viniera de otro planeta. Mientras conducía, Behruz pensó en Ramin; las autoridades le habían permitido regresar de Shiraz hacía unos meses, pero le habían prohibido las visitas. Pensó también en Zahra, con remordimiento, confiando en que no se enfadase cuando se diera cuenta de que se había ido de casa sin decir palabra. Pero se imaginaría que estaba con Aria; a fin de cuentas, Zahra lo sabía todo sobre él. A lo lejos, distinguió un grupo de edificios militares del tamaño de hormigas. Los neumáticos rodaban por el camino pedregoso y enfangado que los alejaba de Teherán en dirección a los valles y bosques. No tardarían en cruzarse con los nuevos reclutas que volvían al campamento una vez concluida su marcha matinal. A su lado, Aria le planificaba el día a Mitra: le explicó que habría que presentarse a los reclutas, le describió los distintos rangos así como el cometido y la procedencia de cada uno; se explayó detallando el tipo de vida que se llevaba allí e incluso propuso una visita al huerto de granados que había al otro lado de la colina. Behruz escuchaba la conversación y oyó, intrigado, que Aria le preguntaba a Mitra por qué siempre estaba enfadada con ella. Las oyó pelearse por cuál de las dos se sentaba más cerca de la ventanilla en el camino de ida, y discutir a causa de Hamlet, el chico armenio. Behruz miró de refilón a Aria. En el transcurso de los años, había observado cambios en ella, además de cierta complejidad de carácter. Ahora caía en la cuenta de que ella de algún modo había desarrollado la habilidad de ser dos cosas a la vez, de ser dos Arias: la que sonreía beatíficamente ante la visión de su querido huerto de granados y la que se enfadaba con su amiga. Su rostro era como el de la Gioconda, capaz de expresar elegante amabilidad y calculado desprecio con una sola mirada. Años atrás, Ramin le había leído una descripción de la Gioconda y dijo que si se trataba de una pintura tan apreciada mundialmente era por la ambigüedad con que había sido plasmada, con aquella media sonrisa en el semblante que expresaba a la vez amor y odio, bondad y maldad. También Behruz había empezado a contemplar la vida entera bajo ese prisma. —Quiero que veáis algo —les dijo a las chicas—. Al oeste. Las dos miraron al horizonte, hacia donde él les señalaba. —¿Veis aquellos valles, antes de que la montaña se eleve de nuevo? —Sí —respondió Mitra. —¿Tú lo ves, Aria? Llevad la vista más allá de la cordillera de Elburz y de los valles, niñas, hacia el oeste. Más allá, mucho más allá, se encuentra el castillo de Alamut. —Sólo llego hasta donde me alcanza la vista —respondió Mitra. —Imagínatelo, intenta imaginártelo —dijo Aria. Behruz prosiguió. —En el pasado estas tierras estaban llenas de fortalezas. Lo llaman el valle de los Asesinos. —¿Asesinos? —dijo Mitra. —Sí, por los hashashins, que era como llamaban a los seguidores de Hasán al-Sabbáh, un antiguo líder de Persia. Me gustaría llevarte allí. A ti también, Mitra. Hay parajes preciosos. —¿Y matan a gente en ese valle? —preguntó Mitra. —Antes sí —respondió Behruz. —¿Los asesinaban? Él asintió. —Sí, los ejecutaban. En el valle imperaba el terror. Allí donde hay una belleza inmensa también hay un temor inmenso... a perder esa belleza quizá. —¿Mataban por miedo? —preguntó Mitra. —¡¿Por qué si no se ha matado siempre?! —exclamó Behruz—. El valle es infinito. Como un mar de arena compacta. Cuando llevas un tiempo viajando por él, te parece que todo el mundo es así. Piensas que todo el planeta es rojo. Pero justo cuando empiezas a estar seguro del espacio que te rodea, de que nada alrededor va a cambiar, de repente todo se mueve y se transforma. Los valles se deslizan hacia los ríos. Bajan en torrente desde el manantial del Caspio, como cascadas planas. Cuanto más te adentras en esas tierras, cuanto más te pierdes al norte, más se te hace evidente que nada de lo que considerabas seguro es verdad. Todo está en continua transformación. El valle rojizo se vuelve verde, las montañas crecen, cubiertas por un manto forestal de una belleza inimaginable. Llegas a las laderas de Mazandarán, desde cuya cima se divisa el mar Caspio, allá a lo lejos, y hasta puedes saborear la sal de sus aguas que arrastran las nubes. —Pero en realidad es un lago, no un mar —dijo Aria. —Sí, en realidad es un lago, no es un mar ni mucho menos. Pero puede dar la impresión de que es un mar. Y su agua es salada. Así es el Caspio: el gran impostor, capaz de ser dos cosas a un tiempo. De ahí su hermosura. Antes de que cayera la noche, ya habían instalado el campamento. Las chicas olvidaron sus rencillas y disputas y como buenas adolescentes se pusieron a hablar de trapitos y de los fornidos muchachos de uniforme, que habían empezado a jugar al fútbol para atraer su atención. Aria y Mitra hablaban de aquellos chicos, de cómo sería besarse con ellos. Les habría gustado hablar de sexo también, pero ninguna de las dos podía aún, aunque ambas fantasearon con cuál de aquellos soldados darían el paso. Más tarde, después de cenar, se tumbaron al raso sobre unas mantas y contemplaron el firmamento. —¿Con qué clase de chico te casarás? —preguntó Mitra. —Yo nunca me voy a casar. —Tú estás loca. Todas las mujeres se casan. Estamos obligadas —dijo Mitra—. A mí me gustaría que fuera un chico divertido, guapo y a lo mejor un poco tonto, para que hiciera siempre lo que yo quisiera. —Pues Hamlet te iría como anillo al dedo —dijo Aria. —Yo nunca me casaría con Hamlet. —¿Nunca lo has pensado? —Nunca. Jamás. Mitra le volvió la espalda, y Aria se dio cuenta de que mentía. —Pues él seguro que se casaría contigo —le dijo. Mitra no hizo comentarios. —Yo voy a ser astronauta, y algún día puede que viaje a las estrellas — soltó Aria. Al rato, se fueron a la tienda de campaña. Mitra se durmió y soñó que un chico la estrechaba entre sus brazos con tanta fuerza que notaba su erección. Aria se quedó desvelada pensando en otras cosas: en la madre que la abandonó, en la que le pegaba y en la otra, que la quería pero era incapaz de expresarlo. Las dos chicas estaban instaladas en una tienda contigua al campamento reservada para visitas ocasionales. Dos lámparas de queroseno iluminaban el reducido espacio. Cuando Behruz entró para darles las buenas noches, se encontró a Aria despierta, sentada en la cama. Él se había dejado la mochila en la tienda, y ella la había vaciado y estaba hojeando sus libros prohibidos. —¿Qué lees? —preguntó su padre—. ¿Los Miserables? Aria levantó la mirada. —¿Cómo sabes el título si no sabes leer? Él se sentó a su lado en la cama y dio unos toques en el libro con el dedo. —Por la foto de la cubierta. —Ah —dijo Aria observando la ilustración. Behruz se fijó en otro libro que ella tenía al lado y no reconocía. Lo cogió y lo abrió. En los márgenes había unas anotaciones a lápiz, con la letra de su hija. —Éste es tuyo —dijo Behruz. —Sí. —¿Es de la escuela? —No, éste no. Lo leo por gusto. —Veo que tienes alma de poeta. —¿Cómo sabes que es de poesía? —Pushkin —dijo Behruz señalando las letras de la cubierta. —¡Pero si tú no sabes leer! —Pero reconozco los signos. No sabía cómo confesarle a su hija que alguien le había enseñado a leer, alguien que ahora se pudría entre rejas. —¿Alguna vez has intentado aprender? —preguntó Aria. Behruz no respondió. —Ya es hora de dormir —dijo mientras recogía sus libros. —¿Zahra te pregunta por mí alguna vez? Se detuvo y la miró a los ojos. —Sí. De vez en cuando. —¿Para asegurarse de que nunca voy a volver con ella? ¿De que se ha librado de mí? —No, no lo hace por eso. —Se paró en el umbral de la tienda, con la mirada baja—. Hija, aún tienes mucho que aprender sobre este país, sobre su gente. Esta tierra se remonta a siete mil años atrás, puede que más. Las cosas así de antiguas con el tiempo empiezan a resquebrajarse. A pudrirse. El árbol más viejo es el primero en arder, ¿no es cierto? —¿Zahra me odia? —preguntó en voz baja. Behruz sufrió un acceso de tos tan fuerte que dobló la espalda y se tapó la boca con la mano. Aria se dio cuenta de que le faltaba la respiración. Cuando se irguió, tenía las manos manchadas de sangre. Ella, muy asustada, las tomó entre las suyas. —Suelta, hija —le dijo con voz ronca—. No te preocupes. —¿Es que no te cuida? Aria buscó la cara de su padre. Behruz se aclaró la garganta. —Zahra es mi mujer. No me ha hecho daño. Y es tu madre también. Acuéstate, hija. Por la mañana, continuaron viaje a través del valle con Behruz al volante. —Mirad allí —dijo señalando al frente, pero las niñas no veían más que una extensión de tierra interminable y unas montañas al fondo. —En el suelo, en la tierra. ¿Lo veis? —Las chicas dijeron que no con la cabeza—. Las vías del ferrocarril —aclaró Behruz—. Reza Sah mandó tender esas vías. ¿Sabéis quién era ese hombre? Aria dijo que no. —El padre del sah —contestó Mitra—. El rey que hubo antes de éste. Siempre hay un rey antes de otro rey, y un rey después de otro. —Quizá —dijo Behruz—. Él fue quien mandó construir esa línea férrea, de punta a cabo. —¿De qué punta a qué cabo? —preguntó Aria. —De punta a cabo del país, tonta —respondió Mitra. —Tonta serás tú —dijo Aria y se volvió hacia Behruz—. ¿Desde el golfo Pérsico? Él asintió. —De arriba abajo y de oeste a este. Él salvó el país. La gente lo odia. A veces oigo a los generales despotricar contra él, pero no sé... Si los trenes llegan hasta aquí fue gracias a él —dijo en tono reflexivo—. Y luego vino Mosadeq. Creo que él también intentó usar la línea férrea. —Mi padre odia a todos los reyes —dijo Mitra. —Lo entiendo —respondió Behruz—. Pero no sé si hace bien o si hace mal. —En tren puedes viajar a todas partes, ¿no? —preguntó Aria. —Claro. Y puedes transportar comida y petróleo. Se pueden transportar todo tipo de cosas. —Mi padre dice que los británicos se llevaron el petróleo en los trenes. —Así es. —Behruz asintió—. Entonces teníamos un primer ministro que... —¿Y por qué no echamos a patadas a los británicos y conducimos esos trenes nosotros? —dijo Aria—. ¡Pum, pum, pum! Yo misma los atizaré. Aria se rió, pero Mitra frunció el entrecejo. —Creo que eso ya lo intentamos, hija —dijo Behruz—. O al menos eso me han dicho. —Mi padre también usa el ferrocarril. Para su trabajo. Para transportar el petróleo —dijo Mitra. —¡Entonces él atizó a los británicos! —exclamó Aria levantando el puño en el aire. —No, tonta. A quien intenta atizar es al sah. Creo. —Entonces ¿qué pasó con los británicos? —No lo sé. Las niñas no tardaron en cansarse de hablar del ferrocarril y los británicos, pero mientras avanzaban Aria no podía apartar la mirada de las vías que habían dado pie a aquella conversación. Clavó los ojos en ellas hasta que la carretera empezó a serpentear y desaparecieron de su vista. Mitra y ella se tomaron sus refrescos en silencio. Un rato antes habían pasado por delante de una furgoneta parada en el arcén, con la puerta trasera abierta y un cartel de «Pepsi-Cola 5 centavos: los cinco centavos mejor gastados de América». Habían hecho un alto y comprado seis botellas, tras dudar entre Pepsi y otra marca con la imagen de James Dean en la etiqueta que rezaba: «¡Llévate una Kist! ¡Kist Kola, 5 centavos la botella!» Mientras las niñas se tomaban sus refrescos, Behruz inhaló la fresca brisa del norte, una brisa como de otro planeta, y dejó la pista sin asfaltar para desviarse hacia la vía principal, la carretera de Cahlus, que habría de conducirlos hasta aquel lago inmenso, hasta el Caspio. Las niñas sacaron la cabeza por la ventanilla, y notaron un leve sabor a sal en la garganta. Se cruzaron con unos granjeros que iban tirando de sus mulas, y Aria vio a unas niñas en el campo que llevaban el pelo tapado con pañuelos estampados de flores. Como todas las gitanas, vestían pantalones bombachos de seda rosa e iban descalzas. —Ya no parece que estemos en Irán —observó Aria. —Irán es distinto en cada región —dijo Behruz y señaló a un grupo de personas a un lado de la carretera—. Vendedores de tapices y alfombras de Tabriz. Turcos de Tabriz. Sus alfombras son las más rojas de todas. Aria se fijó en las alfombras al pasar en el camión. En varias de ellas distinguió la figura de un pájaro junto a una laguna, rodeado por otros veintinueve pájaros. —Es el Simurg —dijo Mitra—. ¿Te acuerdas de la historia? —Claro, ¿cómo la voy a olvidar? Me caí del tejado por su culpa — respondió Aria. —Me la contó mi padre —dijo Mitra—. Me dijo que el Simurg era en realidad una abubilla, y que volaba en bandada con otros veintinueve pájaros para buscar a Dios. Y lo encontraron en un lago. —No me acuerdo de esa parte —dijo Aria. —Iba a contártela justo antes de que te cayeras y te partieras la cabeza —respondió Mitra. —¿Cómo es posible que el ave fénix sean sólo treinta pájaros si se supone que es tan grande como el universo? —A lo mejor son pájaros gigantes —dijo Mitra. —El universo está lleno de misterios, hijas mías —añadió Behruz. Mientras continuaban viaje, escuchó en silencio la conversación de las chicas, que versó sobre todo tipo de temas: apariciones, santos, monstruos, amores. La capacidad de asombro que detectaba en sus voces le hizo añorar su propia infancia, cuando también a él lo embelesaban los mitos. Por fin llegaron a orillas del lago. Aria suspiró aliviada al descubrir que ni el cielo ni el mar estaban teñidos de aquel rojo que veía en sus sueños, sino de azul y verde, como su padre le había dicho siempre. Esa noche acamparon en la tienda bajo las estrellas, y las dos se durmieron enseguida. Behruz llevaba un rato despierto, desvelado por el dolor. Se había aficionado al opio y solía dar unas caladas a escondidas antes de acostarse. Salió sigilosamente de la tienda y registró el camión, pero no encontró ni rastro de su alijo. Tal vez se lo había olvidado en casa, ¿o quizá se lo había quitado Zahra? Sí, estaba seguro de haber guardado cierta cantidad en el camión. Pegó una patada al suelo de tierra. «Zahra», pensó. Seguro que Zahra le había quitado el opio. Por un instante, se le pasó por la cabeza que lo hiciera por amor, pero tras veinte años de vida en común sabía perfectamente que el único sentimiento que Zahra albergaba hacia él era rencor. De pronto la acerada maldad de Zahra se le clavó en el cuerpo como una lanza y le laceró el corazón y todo el resto de los órganos, músculos y huesos. Regresó a la tienda y procuró dormir. Pero despertó tras una breve cabezada y volvió a salir al exterior, desesperado. Puede que Zahra le hubiera dejado un poco de opio en el camión, aunque sólo fuera una pequeña cantidad. Le dolía todo el cuerpo; tenía las piernas entumecidas y sentía los brazos como si se los hubieran pegado a los costados. Notaba fuertes latidos en el cuello, la cabeza y el corazón. Se le escapó un grito de dolor. Las chicas se despertaron un poco después, con la fragancia del musgo y los lirios en el aire. Habían salido de la tienda adormiladas y contemplaban el mar cuando Behruz volvió a gritar. Estaba de pie junto al camión, sujetándose el pecho. —Estoy bien —les dijo al verlas correr hacia él—. Es que ya no soy un jovencito. Aria alzó la vista para mirarlo, tan asustada que no le salían las palabras. —Estoy bien, hija mía —le repitió—. He salido a tomar el aire antes de que despertarais. Pero mientras decía esas palabras sufrió una parálisis, tropezó con una piedra y cayó de bruces al suelo. Ahora al inhalar sentía una opresión en el pecho y oía débilmente, como si le llegaran de muy lejos, las voces de Aria y Mitra pidiendo ayuda. Ya no veía lo que tenía delante, sólo una especie de pantalla en su imaginación. En esa pantalla aparecían tres rostros. El primero era el de Aria de niña, con aquel vestidito blanco que él le había regalado. Junto a ella estaba Ramin, que la llevaba de la mano. Los dos lo saludaban. A lo lejos había otro rostro. Cuando la imagen empezó poco a poco a perfilarse, vio que era Zahra. Tenía la edad de cuando la había conocido, treinta años atrás en un viejo fumadero de opio, entonces él era muy joven y Zahra le había contado lo que él ya sabía, sobre su vida y su hijo, Ahmad. No debería haberse casado con ella. Pero si no lo hubiera hecho, no habría podido mirarse a la cara. En aquel entonces se hablaba mucho de él y sus maneras delicadas, y corrían rumores que estaban destrozando a su padre. Y no se vio capaz de dejar a Zahra sola en el mundo, soltera, traicionada por todos. De pronto notó que Aria lo sujetaba y oyó que pronunciaba su nombre. Se sentía sin fuerzas. Se llevó una mano al pecho e intentó inhalar aire, pero le pareció distinto. No era como el aire que había respirado hasta entonces. Allí el viento soplaba de un modo diferente. El viento le estaba haciendo daño. Se puso a temblar y luego empezó a sufrir espasmos. Con gran esfuerzo, Behruz miró a los ojos a su hija. —Aria. Mi maravillosa Aria. Te encontré bajo la luna. Luego sintió su corazón latir por última vez y se hizo una hermosa oscuridad. 29 Bajaron el cuerpo lentamente, en silencio. El ruido seco que hizo al golpear la tierra desató los alaridos de Zahra. Se arrojó al suelo, se aporreó la cabeza con los puños y luego los hundió en el barro y la grava mientras, a voz en grito, suplicaba al imán Alí que resucitara a su marido. Aria, flanqueada por Mitra y Hamlet, volvió la cabeza para no verla y lloró en silencio. Muluk le dio la mano. Maysi también lloraba; las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras recitaba calladamente el Corán. Fereshté no podía llorar; ni siquiera podía fingir que lloraba. Lo que era peor, ni siquiera se veía capaz de mirar a Aria ni de hacerle un gesto de consuelo. Tampoco podía fingirlo. Tuvo que hacerlo por ella Muluk, su hermana pequeña, que siempre se había sentido más cómoda en el mundo. Fereshté vio cómo sepultaban el cuerpo de Behruz para siempre. Luego se alejó lentamente de la tumba con otras personas, entre las que se contaba Zahra, agotada de tanto dramatizar. Al final, sólo se quedó Mitra para consolar a su amiga. Aria estaba inmóvil, la espalda erguida, secándose las lágrimas antes de que cayeran. Al otro lado de la verja del cementerio, una persona se había quedado rezagada, y cuando Aria por fin se apartó de la tumba lo vio de refilón. Estaba demasiado lejos, y ella tenía los ojos demasiado llorosos para verlo con claridad, pero sus andares le recordaron a alguien. —¿Qué miras? —le preguntó Mitra. —Nada. Por un momento me había parecido ver a alguien que conozco. Kamran distinguió a una mujer que lo miraba fijamente, pero desde el otro lado de la verja del cementerio no estaba seguro de que se tratara de Aria. Todas las mujeres que habían asistido al entierro iban tapadas con velo, de manera que la melena caoba de Aria no estaba a la vista. Ya sólo quedaban dos mujeres en el cementerio, pero tampoco éstas eran reconocibles. Ambas lo miraron, apoyadas la una en la otra. Kamran las escrutó de lejos, pero no logró adivinar sus rostros. De lo único que no dudaba era de que el hombre que acababan de enterrar había sido un titán para él cuando era niño. A partir de ese momento, Behruz Bakhtiar se convertía también en la primera persona a la que había admirado que fallecía. Mientras veía cómo bajaban su cuerpo a la sepultura, Kamran se había imaginado a Behruz trepando con uñas y dientes por la fosa, hundiendo los dedos en el barro y empujándose hasta salir al exterior. La imagen lo había llenado de terror por unos instantes, hasta que su ensoñación se había visto interrumpida por el escandaloso espectáculo de Zahra. «Mujer, no has cambiado nada, ¿eh? Piadosa como una káfir. No eres mejor que los judíos o que los cristianos», masculló Kamran. Vio a Zahra arrojarse al suelo, como si quisiera acompañar al cuerpo del señor Bakhtiar, hasta que los soldados, amigos de Bakhtiar tal vez, la levantaron. Kamran se mordió el labio deforme oculto por el bigote. «Sabías que te levantarían, ¿verdad?», se burló. Escupió en el suelo y observó divertido cómo los soldados apartaban respetuosamente a Zahra de la sepultura. Al poco, la mayoría de los dolientes se había marchado también, pero Kamran allí seguía, intentando distinguir los rostros difusos de las dos mujeres, o niñas (no estaba seguro). De lo que sí estaba seguro Kamran era de que una chica, probablemente una de aquellas dos cuyo rostro no alcanzaba a ver, le tenía firmemente agarrado el corazón, por el ventrículo derecho, en medio del pecho, y que había tanta tristeza en aquella opresión que reverberaba hasta la boca del estómago, y allí latía, lastimaba, gemía y aullaba atravesando todas las cámaras de resonancia de su cuerpo. Kamran decidió que esa noche, a pesar de todo el tiempo transcurrido, intentaría volver a ver a Aria. Y esa vez, cuando trepara al alféizar de su ventana, no le dejaría una pulserita, sino que entraría en su habitación, se sentaría junto al cabecero de la cama y le acariciaría el pelo. Quizá le contara algún chiste de cuando eran niños, o la instruyera en algo como entonces. Igual que entonces. Las mujeres veladas se volvieron y empezaron a caminar en su dirección. Kamran se colocó detrás de un olivo, confiando en que el tronco y las ramas lo ocultaran. Agachó la cabeza, pero sin apartar de su vista las dos figuras. El cementerio estaba llenándose de familias que acudían a visitar a sus difuntos y de pecadores que iban allí a ver su futuro. En algún lugar entre los pecadores y los dolientes, pensó Kamran, iba Aria caminando con su amiga. Y justo estaba pensando eso cuando perdió de vista a las dos mujeres que había estado siguiendo. Salió de su escondite detrás del árbol y aguzó la vista más allá de las hileras e hileras de lápidas y muerte, pero los velos negros que envolvían como sudarios el cementerio eran un camuflaje perfecto. Ya no habría forma de encontrar a aquellas dos mujeres. Mitra se montó en el coche que la esperaba con su madre y su hermano. —Lo siento mucho, aunque casi no conociera a tu padre —le dijo al abrazarla. —Yo tampoco lo conocía mucho —contestó ella con pesadumbre. Maysi y Fereshté estaban esperando a Aria junto a un taxi, un Mercedes negro que a ella de pronto le pareció inapropiado. Como salido de una calle parisina o londinense o de alguna tierra extraña donde no ocurrían desgracias. —¿Os importa si vuelvo dando un paseo? —les preguntó Aria—. Luego nos vemos. Maysi la atrajo hacia sí para darle un abrazo, le estampó dos besos en cada mejilla y uno más de propina. —Como quieras, como quieras —dijo. Fereshté se limitó a asentir con la cabeza. —Gracias, Mana —dijo Aria e instintivamente encaminó sus pasos hacia el sur, hacia el bazar y el casco antiguo. No tardó en darse cuenta de que el Shush, y la casa de los Shirazí, no quedaban lejos. Llamó a la puerta de los Shirazí y entró antes de que la hicieran pasar. La casa estaba inusualmente tranquila y no había rastro de las niñas. Fue hasta la parte de atrás y, por la ventana, vio a la señora Shirazí en el patio. Como atraída por su mirada, la mujer alzó los ojos. Se volvió a toda prisa, se acercó a la fuente del patio y se lavó la cara. Luego miró hacia la ventana de nuevo. Aria levantó una mano a modo de saludo. —¡No están en casa! —gritó la señora Shirazí—. ¡Mis hijas. Vuelve luego, no están! Aria, sin embargo, no se movió, y al poco la señora Shirazí fue hacia ella. —No están —repitió entrando en la casa. —No he venido para verlas a ellas. —Entonces ¿a qué has venido? —No lo sé. —Aria titubeó—. ¿Se ha enterado? De lo de mi padre. Ha muerto. La señora Shirazí tardó en responder. —Madame Ferdowsi no me ha dicho nada. —Siento haberla molestado. He venido directamente del cementerio. La señora Shirazí calló de nuevo. Se limitó a recorrer la habitación con toda calma, ordenando mantas y cojines. —¿La ayudo? —preguntó Aria. —¿Por qué no estás con tu familia? —dijo la señora Shirazí. —No lo sé. Me he puesto a andar y he terminado aquí. —Bueno, pues no deberías estar aquí. La señora Shirazí recogió unas prendas de sus hijas que estaban desperdigadas por el suelo y subió a la planta de arriba. Aria la siguió y se quedó mirando cómo doblaba la ropa y colocaba cada prenda sobre la cama correspondiente de cada niña. Se volvió hacia la ventana, por donde entraba el sol a raudales. —Se está bien aquí arriba —dijo y miró al exterior—. Antes yo vivía por aquí cerca, ¿sabe? Aria bajó la vista y reconoció algunos de los edificios del barrio. Estirando un poco el cuello incluso alcanzó a ver su antigua casa. Se veía parte del patio y el balcón donde tantas veces había dormido. Se preguntó si Zahra ya habría llegado a casa. —¿Sabe que yo antes vivía allí? Justo allí. Señaló hacia la casa, pero la señora Shirazí no miró. —Yo no sé nada —respondió. —Si me hubiera conocido entonces, habría podido verme desde esta ventana. Qué curioso. —De repente, la asaltó una idea—. ¿De verdad no me conocía? Yo solía jugar allí, en ese balcón. Desde aquí se ve la esquina. —Esperó a que la señora Shirazí mirara, pero la mujer no le prestó atención —. Había un chico que vivía en mi edificio —prosiguió Aria—. Kamran Jahanpur. Tiene el labio partido. Como retorcido. ¿No lo ha visto nunca, señora Shirazí? Mehri ajustó las sábanas en las esquinas de los colchones y no contestó. —¿Kamran sigue viviendo allí? —preguntó Aria. Mehri palmeó las sábanas para quitarles el polvo y le dio la espalda. —Yo no veo nada —respondió, y se fue a la planta de abajo. Aria la siguió hasta la cocina y se sentó a la mesa. —¿Está segura de que no me conocía de antes? ¿Y a Kamran tampoco? Era muy bueno conmigo. Me gastaba bromas cuando me dejaban fuera castigada en el balcón. Pero ahora tengo otros amigos. La señora Shirazí troceaba verduras en silencio. —Yo la ayudo —se ofreció y tomó un cuchillo y se puso a cortar. La señora Shirazí se rindió y se sentó a la mesa, frente a ella. —Este cuchillo no sirve, señora Shirazí —observó Aria—. Le diré a Maysi que le traiga uno nuevo. —No quiero más obras de caridad —contestó mirándola a los ojos por primera vez desde su llegada—. Y me llamo Mehri. Puedes llamarme Mehri. Aria se quedó en casa de los Shirazí, troceando verduras con el cuchillo romo, hasta que las niñas volvieron con su padre. Las cuatro habían estado ayudándolo a limpiar la tienda del bazar. —Dios no permita que nos llamen sucios —dijo el señor Shirazí. —¿Eso les llaman? —preguntó Aria—. ¿Sucios? —No, hija mía —respondió el señor Shirazí—. Sólo a veces. Sólo algunos. —La señora Shirazí me ha dicho que se llama Mehri —le dijo en voz baja Aria al señor Shirazí mientras éste la acompañaba a la puerta. —¿Eso te ha dicho? —Sí. Y yo le he dicho que mi padre ha muerto. Lo hemos enterrado hoy, y después he venido aquí. —Mi mujer nunca le dice su nombre a nadie —observó el señor Shirazí en un tono lleno de asombro, con tristeza en la mirada—. Y siento mucho lo de tu padre, guapa. En lugar de ir hacia la plaza Ferdowsi, Aria recorrió el breve trayecto que separaba la vivienda de los Shirazí de su antigua casa. Las luces estaban encendidas y vio a Zahra por las ventanas que daban a la calle. Era extraño verla así, verdaderamente sola. Se quedó un rato observándola, mientras Zahra daba vueltas por la cocina y después se sentaba en el salón, a hojear sus revistas. Ya no vestía de negro. Llevaba un vestido ceñido y una rebeca de color burdeos. No parecía triste, pero había en ella algo singular, como si fuera la única figura enfocada en una fotografía por lo demás borrosa. O tal vez Zahra fuera la única desenfocada y las demás figuras se vieran con total claridad. En cualquier caso, ella era el centro de atención, la atracción principal. Aria ignoraba si era lo que Zahra quería; quizá no se tratara de algo voluntario. Al cabo de un rato, fue hacia la puerta y levantó la mano para llamar. Intentó acercar el dedo al timbre, pero se detuvo. Al otro lado no se oía ningún movimiento; reinaba un silencio sepulcral. Tal vez Zahra había intuido la presencia de Aria. Y tal vez bastara con eso. Sí, mejor dejarlo así. Aria bajó la mano y se alejó lentamente, preguntándose sobre qué estrella de cine le habría dado por leer a Zahra. Cuando por fin llegó a su casa ya era tarde y todos estaban durmiendo. Llamó suavemente con los nudillos a la puerta de Fereshté y la despertó. —La señora Shirazí me ha dicho su verdadero nombre —susurró. —¿Y te ha dicho algo más? —preguntó Fereshté, de pronto desvelada por completo. Aria negó con la cabeza y Fereshté guardó silencio. La acompañó a su habitación, la arropó como si fuera una niña y regresó a la cama. Por la mañana, Hamlet y Mitra pasaron de nuevo a darles el pésame por la muerte de Behruz. Ambos la abrazaron con aire solemne, y esa vez, al inclinarse Hamlet sobre ella, Aria olió su colonia. Era distinta a la que usaba antes; tenía un matiz intenso, algo nuevo, masculino. Cuando se apartó, Aria advirtió que estaba recién afeitado. Se había echado un tónico calmante. En la piel sólo quedaban unos puntitos negros insignificantes... No, insignificantes no, pensó Aria. Esos puntitos, así como los pelos que apuntaban por ellos, tenían una gran importancia. Le otorgarían autoridad. Desde ese momento, Hamlet siempre se saldría con la suya, siempre tendría la última palabra. Aria lo envidió, envidió su nueva esencia, e inhaló con fuerza, como intentando absorber su persona. Se quedó mirándole el cuello. Le trajo a la memoria un poema, cuyo autor había olvidado, en el que se hablaba del cuello de los chicos, de esos cuellos recios y musculados que estaban pidiendo a gritos una caricia. Estuvo a punto de tocárselo, pero en el último instante se contuvo y miró de reojo a Mitra confiando en que no se hubiera dado cuenta. Después del desayuno, Hamlet se marchó para hacer unos recados con su padre, y Aria y Mitra se sentaron junto a las fuentes del jardín y jugaron a echarse agua. Fereshté las observaba desde una ventana de la planta de arriba. Al rato se pusieron a saltar de fuente en fuente, de las más pequeñas a las más grandes, procurando mantener el equilibrio en el borde, pero en vano, porque cada dos por tres se caían al agua, que a veces les llegaba hasta los tobillos y otras hasta las rodillas. A pesar de su pena, en su semblante había un amago de sonrisa, y eso consoló a Fereshté. Viendo aquellos rostros risueños, ella también sonrió a su vez; al entornar los ojos, notó un leve escozor en las mejillas. Estaba llorando. Nunca había sentido una pena tan grande. 30 Un año después, el mundo entero fue testigo de un gran cambio. Fereshté no pudo evitar una sonrisa mientras, sentada con Mitra y Aria en el sofá frente al televisor, veía a aquel hombre dando los primeros pasos sobre la luna. Hamlet y Kokab también habían ido a casa de Fereshté para presenciar el momento, porque, una vez más, sus padres los habían dejado en casa con la sirvienta atraídos por los encantos de Nueva York. Hamlet, sentado junto a Kokab, lanzaba miradas furtivas en dirección a Mitra y a Aria, iluminadas por el resplandor de la pantalla. —El mundo ya nunca será el mismo —observó Hamlet. —Tienes mucha razón —asintió Mitra. —¿Creéis que todos acabaremos viviendo en el espacio? —preguntó Hamlet—. A mí me parece que esto traerá cambios fantásticos para la vida en el planeta. —Tienes toda la razón. El mundo evolucionará —convino Mitra. —Tonterías. No va a cambiar nada. ¿Cómo pensáis que esto va a llenarle la barriga a nadie? —se burló Aria. —¿Quién necesita que le llenen la barriga? —replicó Hamlet. —La gente de ahí fuera. —Señaló la ventana con un gesto impreciso—. Eso no cambiará porque se llegue a la luna. —Estás ciega —dijo Hamlet. Mitra asintió. —Sí, Aria, estás ciega. —¡Y yo me estoy quedando sorda! —protestó Maysi, y Hamlet y Aria dejaron de discutir. Observaron en silencio a aquel hombre embutido en su traje espacial y dando botes sobre la superficie lunar; el polvo que levantaba con las botas quedaba suspendido en el aire y algunas partículas salían despedidas y flotaban hasta perderse en el abismo. Mientras miraba las imágenes granulosas de la pantalla, Aria forzó la vista buscando la faz del Profeta por aquella superficie lunar. Siempre había oído decir que su rostro estaba allí. Lo que no podía saber era que en ese momento Fereshté también escrutaba el paisaje lunar. Ella buscaba la faz de Dios, de cualquier dios, el Dios del islam o el Dios de los judíos, Jesús, o Ahura Mazda, y como no se reveló ninguno, rezó para que continuara oculto, en algún lugar bajo el polvo lunar, decidido a no salir. Cuando empezó a oscurecer, Fereshté acompañó a los chicos a su casa, pese a que ya tenían dieciséis años. Se mantuvo a veinte pasos de distancia, seguida a su vez por las dos sirvientas, que iban diez pasos por detrás de ella, cotilleando y riendo cogidas del brazo. Los tres adolescentes que iban delante se entretenían del mismo modo, aunque Hamlet caminaba un poco distanciado de Mitra y Aria. De pronto Fereshté observó, o al menos tuvo la impresión de que Hamlet intentaba cogerle la mano a Aria, pero ésta la retiraba rápidamente. Qué curioso. Durante todos esos años siempre había dado por hecho que el chico armenio tenía una relación más íntima con Mitra que con Aria. En fin, se dijo, los niños cambian, como es natural. Al crecer cambian las reglas, las quebrantan y las rehacen; pierden el rumbo y lo reencuentran después. Había visto a sus hermanos pequeños hacer lo mismo, y también a Maysi. Y pese a esos saltos, todos habían sonreído y llorado por igual, habían reído tanto como habían gritado. Ella, en cambio, nunca había podido hacer nada de eso. Cuando era pequeña había visto a Charlot en el cine y no se había reído ni una sola vez, ni siquiera había sonreído, ni se había inclinado emocionada en el asiento, ni había echado la cabeza hacia atrás expectante. Ya entonces, Fereshté se había mantenido firme en su sitio, sosteniendo como un pilar todas sus emociones rechazadas. Nadie sabía lo que escondía en el fondo de su ser, pensó. Los adolescentes que caminaban delante reían y se dejaban caer torpemente unos sobre otros, y de nuevo Fereshté advirtió que el chico armenio intentaba agarrar a Aria de la mano. De un tiempo a esa parte, cada vez que Aria iba de visita a casa de los Shirazí tenía la impresión de que Mehri estaba siempre dormida, aquejada por una enfermedad desconocida. Al señor Shirazí le había dado por llevarse a sus hijas al bazar, y mientras ellos estaban fuera, ella a veces se quedaba al cuidado de la madre de las niñas, estudiando junto a su cama. Las hijas de Mehri trabajaban a destajo con el padre. Habían descubierto que las clases de lectura impartidas por Aria eran de gran utilidad en el bazar. —Podrían ir a la escuela —le había sugerido Aria al padre en una ocasión. El señor Shirazí, sin embargo, no veía qué provecho podían sacar de ello. —¿Para qué quieren aprender más? —respondió—. Si ya saben leer y contar. Tienen más formación que la mitad de los hombres que conozco. Aria no se quedó muy convencida y se lo contó a Hamlet. Al final se había visto obligada a revelar la existencia de los Shirazí a Mitra y Hamlet, después de que éstos le preguntaran una y otra vez por qué solía ausentarse los viernes. Aun así, Aria rara vez los sacaba a colación, y la mayor parte de aquellas conversaciones tenían lugar en la biblioteca, adonde Mitra insistía en ir a estudiar todas las tardes. —No sé qué decirte —susurró Hamlet, temiendo que Mitra los oyera—. De todas formas, nunca me cuentas gran cosa de esa gente. —Tú responde a mi pregunta y déjate de bobadas, ¿vale? El padre dice que las necesita en la tienda —replicó Aria. —¿Unas jovencitas en un bazar, rodeadas de cazurros ignorantes? —Y yo que creía que eras un chico sencillo y abierto de mente, Hamlet Agassian. —Y lo soy. Pero es que últimamente a la gente del bazar se le han metido unas ideas muy absurdas en la cabeza. —¿Os queréis callar? —dijo Mitra, que tenía la cara oculta por un libro. —Los vendedores del bazar —susurró Hamlet— han perdido el juicio por el tío ese. El que echaron del país. —¿El ayatolá? —Sí, ése. —Jomeini. Todo el mundo dice que es un santo. Por lo que he oído decir a los Shirazí, es un hombre bueno, amable y noble. El cariño que tu padre le tiene al sah no debería ofuscarte, señorito Agassian. —¡Qué va! —respondió Hamlet enfadado—. Pero para ser un señor tan noble, Jomeini escribe unas cosas muy raras. Quizá esas chicas deban ir a la escuela, después de todo. —¿Qué cosas escribe? —Me las ha enseñado Reza. —¿Quién es Reza? —preguntó Aria. —Ahora que lo preguntas, precisamente le he dicho que nos encontraría aquí. Por ahí viene. Un chico alto avanzó hacia ellos con aire resuelto. —¿Qué hacéis los tres aquí de clausura? —dijo en voz alta. Mitra escondió aún más la cabeza detrás del libro. Hamlet se levantó. —Chicas, os presento a Reza. Es un amigo de la familia. Reza, ésta es Aria, y esa del libro es Mitra. Reza le estrechó la mano a Hamlet y seguidamente a Aria. —Nuestros padres trabajan juntos. Por desgracia. ¿Y tú? ¡Hola! —dijo llamando la atención de Mitra con un golpecito en el brazo. —Enchantée —dijo Mitra sin levantar la vista. —Mitty está ocupada —la disculpó Hamlet. —Bajad la voz, por favor —les pidió Mitra. —¿Vas a nuestro colegio? —le preguntó Aria al recién llegado—. Nunca te he visto por allí. —Reza está en la universidad —aclaró Hamlet. —Ojalá no estuviera —repuso Reza. Era más alto que Hamlet y un año o dos mayor que los tres amigos; vestía un jersey negro de cuello alto y una chaqueta de cuero marrón. —Reza fue quien me enseñó los escritos del ayatolá —explicó Hamlet —. Esos que corren de boca en boca entre los vendedores del bazar. —Dispongo de la fuente original —dijo Reza. Se sentó, se llevó un brazo a la nuca y colocó el pie derecho sobre el tobillo izquierdo. Tenía las piernas largas y delgadas, y cada vez que se inclinaba en su asiento la rodilla chocaba con la mesa. Sonrió a Aria y sacó un librito verde del bolsillo interior de la chaqueta. Hamlet abrió unos ojos como platos. —¿De dónde lo has sacado? Ese libro está prohibido. —Leedlo y veréis, es para llorar. O reír. Según —dijo Reza. —¿Es que no podéis cerrar el pico? —bufó Mitra y asomó la cabeza por detrás del libro. Hamlet le arrebató el libro a Reza. —No dice más que barbaridades —le explicó a Aria—. Sobre el sexo. Sobre cómo hay que tener relaciones sexuales. Y cómo no hay que tenerlas. Sobre la menstruación y cómo las mujeres deberían tener relaciones cuando sangran. —No se puede ser más ordinario, Hamlet —protestó Aria, que tomó el libro y lo hojeó—. Son las mismas historias que cuentan los mulás. Todos los clérigos dicen lo mismo. Son las leyes y los preceptos del islam. Nadie se los toma en serio. —Dejó el libro sobre la mesa—. Reza, deberías estar mejor informado. Él tapó el libro con las manos. —Cuidadito —replicó Reza—, porque la gente del bazar sí se los toma en serio. Aria se levantó. —Si ni siquiera saben leer. —Siempre hay alguien que sabe y se lo lee a los demás—repuso Hamlet y se volvió hacia Reza—. Leámoslo nosotros, tío. —Aquí no —dijo Reza. —En mi casa, entonces. Mitty, vámonos —ordenó Hamlet. —Estoy estudiando —replicó Mitra y levantó la vista hacia ellos. Tenía las gafas empañadas y el libro demasiado cerca de los ojos. —Quizá te harían falta unas gafas nuevas, ¿no, Ratoncita? —preguntó Aria. —No. Lo que necesito son amigos nuevos. —Venga, vamos —apremió Reza. Hamlet recogió sus libros y papeles y se quedó fuera cuchicheando con Reza. —No me apetece ir con el tipo ese —le dijo Mitra a Aria—. ¿Se puede saber quién es? —Un universitario al que Hamlet no para de lamerle el culo, creo. —Calla —dijo Mitra—. Pues ponte a mi lado, así no tendré que hablar con él. —Oye, que es broma. Además, no puedo. Tengo que salir volando. — Abrazó a Mitra y se despidió—. Adiós, chalado —le dijo a Hamlet al pasar por su lado—. Y tú también —añadió y pellizcó a Reza en la mejilla. —¿Aria no viene? —le preguntó Reza a Hamlet. —Es más escurridiza que el mercurio —dijo Hamlet—. Pero yo sé adónde va. A los barrios del sur. —¿Y qué se le ha perdido por allí? —Algo sobre unas niñas a las que hay que enseñar a leer —respondió Hamlet restándole importancia. Luego embutió los libros de Mitra en la mochila de su amiga y se la echó a la espalda. Cuando llegaron a su casa, Hamlet se sentó a leer el libro de Jomeini en la cama, envuelto en una manta. —¿De qué trata? —preguntó Mitra, que ya había desistido de estudiar. Reza, sentado en el otro extremo de la habitación, observaba con aire impasible. —¡Venga, vamos a divertirte un rato, Mitty, ¿te parece?! —exclamó Hamlet—. Reza, ¿quieres hacer los honores? —dijo lanzando el libro hacia el otro extremo de la habitación. Reza leyó: —«Los jóvenes en plena efervescencia sexual tienen prohibido contraer matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad. Esto va contra las leyes divinas. ¿Por qué prohibir el matrimonio entre púberes con el pretexto de que aún no son mayores de edad cuando se les permite poner la radio y escuchar canciones pecaminosas?» —¿Has oído eso, Ratoncita? Tendrías que haberte casado conmigo cuando estábamos en primaria —dijo Hamlet. Reza se echó a reír y le lanzó el libro a Hamlet. —¿Por qué no me habré enterado yo antes de estas leyes maravillosas? —dijo Hamlet. —No lo sé, camarada. Menos mal que hemos visto la luz. Esta vez le tocó leer a Hamlet. —Ratoncita, escucha esto: «Una mujer que ha contraído matrimonio para toda la vida no tiene derecho a salir de casa sin el consentimiento de su marido; debe permanecer a su disposición para el cumplimiento de cualquiera de sus deseos y no puede negarse a él salvo por un motivo religioso justificado. Si se somete por completo a su cónyuge, éste debe proporcionarle sustento, vestido y vivienda, tanto si dispone de medios como si no.» —Maldita sea, tío, a estas alturas ya la tendría dominada por completo —le dijo Hamlet a Reza, que no podía parar de reír. Hamlet gritó—: ¡¿Has oído eso, Ratoncita? Nuestra situación en este momento podría ser muy distinta. Te prohíbo seguir huyendo de mí! —Ese libro es ilegal, lo sabes muy bien —le contestó Mitra levantando la voz—. El sah lo ha prohibido. Como te pillen... —Que le den por culo al sah. Y a él también —dijo Hamlet señalando a Reza. —Que a nadie se le ocurra acercarse a mi culo, ¿eh? —protestó Reza, y les dio otro ataque de risa a los dos. Mitra frunció el entrecejo, le arrebató el libro y se puso a hojearlo. 31 En la otra punta de la ciudad, cerca de Niavarán, un hombre empujaba la puerta del presidio y encorvaba el cuerpo como si tuviera miedo del aire. Se quitó las gafas de sol que le habían proporcionado, pero volvió a ponérselas en cuanto la luz le dio en los ojos. Tosió varias veces y anduvo unos metros antes de volverse para mirar el edificio donde había estado preso durante tanto tiempo. Luego se alejó prometiéndose para sus adentros no volver a echarle la vista encima nunca más. Se encaminó hacia un café cercano que recordaba, no muy lejos del palacio del sah. Una vez allí, eligió mesa, se sentó y dejó el petate en la silla de al lado. —¿Té? —preguntó el propietario. —Y dátiles —respondió el hombre—. ¿Tiene servicio? —Al fondo —dijo el propietario—. Le traigo el té y los dátiles, pues. ¿Cómo se llama? —Ramin —respondió el hombre. Se llevó el petate al baño. Le echó el pestillo a la puerta y vació el contenido de la bolsa: una camisa, unos pantalones, un cepillo de dientes, un espejito y una caja de dulces que uno de los cocineros del presidio —un amigo— le había regalado al despedirse. Abrió la caja, sacó un dulce, se lo comió, metió el resto en una bolsita de plástico y se la guardó en el bolsillo de los pantalones. Al vaciar la caja, apareció el dinero, espolvoreado de blanco con el azúcar de los dulces. Olía bien. Dobló tanto como pudo los billetes y luego se quitó los zapatos y metió un fajo en cada uno. Al volver a ponérselos, notó que le apretaban. Andando un tanto incómodo, regresó a su mesa, se metió un dátil en la boca, lo tragó con un sorbo de té caliente y luego se comió otro. —Gracias —le dijo al propietario y salió del café. Aunque era otoño y el sol apenas brillaba, Ramin no se quitó las gafas de sol. Lo primero que hizo fue encaminarse al lugar con el que llevaba soñando desde que, años atrás, Behruz había dejado de visitarlo en la cárcel. El tonto del chófer había desaparecido de su vida con la misma rapidez con la que había entrado. Ramin se recorrió toda la avenida Pahlevi, sus más de veinte kilómetros, hasta que llegó al bazar con los pies doloridos. Behruz vivía por las inmediaciones, según creía recordar de cuando había llevado a la niña a su casa, y seguramente todavía con aquella bruja. Se pateó todas y cada una de las avenidas y callejones cercanos al bazar, confiando en encontrar algo que le refrescara la memoria. La puerta de su casa era azul claro, recordó. Detuvo a una mujer tapada con velo que iba con su hijo de la mano y le preguntó. —Señora, ¿sabe usted dónde vive la familia Bakhtiar? Behruz Bakhtiar. Su mujer se llama Zahra. Pero la mujer se embozó con el velo y se marchó a toda prisa tirando de su pequeño. Ramin continuó haciendo indagaciones durante casi una hora, hasta que un anciano reconoció el nombre de Behruz. —¿Uno que iba de uniforme? Hace años que no vive en este barrio. A su mujer la vi durante un tiempo, menuda pelandrusca, iba por ahí con la cabeza descubierta y medias y minifalda. Una vergüenza. Imitando a las yanquis esas. —¿La mujer todavía vive en el barrio? —le preguntó Ramin—. ¿Se llamaba Zahra? ¿Tenía la cara así como plana? ¿Llevaba maquillaje? —Sí, esa misma. Pero hace tiempo que se fue de aquí. Dicen que se agenció un visado y salió del país. Aunque yo creo que se volvió a su pueblo. No era tan señoritinga como para irse a Europa ni nada de eso. Que el cielo la juzgue. —El viejo recolocó el bastón; Ramin hizo ademán de ayudarlo, pero él lo apartó de un manotazo—. Déjame en paz, joven. Pareces un condenado a muerte. ¿De qué antro has salido? A ver si me vas a contagiar algo. —Gracias por su ayuda, buen hombre —dijo Ramin. —Vete al cuerno —respondió el anciano. Ramin entró en el bazar. Se detuvo en el centro y contempló los múltiples pasillos que se extendían a todo lo ancho, manzana tras manzana. Allí estaban los vendedores de alfombras, de frutos secos, de joyas, y aquel eterno olor a hígado, que la gente comía a bocados ensartado en finos pinchos de metal. Por un instante le pareció el bazar de siempre, el que recordaba de su infancia. Pero de pronto reparó en algo distinto: los habituales retratos enmarcados del sah habían desaparecido de todos los puestos. No vio ni uno. Eligió un pasillo al azar y deambuló entre el gentío fijándose en el interior de las tiendas. El sah brillaba por su ausencia. Para su sorpresa lo que sí vio en todos los puestos fue una foto enmarcada de un antiguo mulá, un hombre al que Ramin reconoció del pasado, de cuando había entrado en la cárcel. Aquel mulá que había instigado una protesta y que luego había sido deportado. Vaya, pues era una forma bien elegante de mandar a la mierda al sah, se dijo Ramin, y eso que a él nunca le habían gustado nada los clérigos. Se detuvo en una de las joyerías con la intención de comprarle algo a su madre, y se quedó mirando la imagen mientras el vendedor se le acercaba con una caja de pulseras hechas con cuentas de oro. —¿Es el viejo Jomeini? Se llamaba así, ¿no? —preguntó Ramin. —El mismo, que Dios lo guarde. —El vendedor sacó las pulseras, las dejó sobre el mostrador y alcanzó otra caja llena de collares—. Estoy dispuesto a bailar cien veces al día para él si así me lo pide, hermano —dijo el vendedor. Sacó los collares y los desplegó sobre el mostrador—. Si me pide que le entregue toda mi fortuna, así lo haré. —Frotó con un trapo una pulsera para sacarle brillo y la levantó—. Si me pide que le vuelva la espalda a mi familia, también. Y si me pide que mate, que Dios me perdone, pues también. Ramin asintió, apartando la mirada del vendedor para fijarse en el brillo dorado de las pulseras. —Ese hombre será nuestra salvación, hermano. —El vendedor se dio un golpe en el pecho—. Daré mi vida por él. Y tú también deberías. —Dicen que es un gran hombre —respondió Ramin con cautela—. Por cierto, ¿conoce usted a un tal Behruz? ¿Bakhtiar? Tiene una hija que se llama Aria. —Aria es nombre de chico, hermano. —Pues ésta es chica. El joyero chasqueó la lengua disgustado y negó con la cabeza. Los días siguientes Ramin volvió a recorrerse el bazar preguntando a un vendedor tras otro por un hombre llamado Behruz y su hija Aria. Finalmente, cuando ya estaba a punto de darse por vencido, entró en una vieja panadería y soltó el petate. —Tres sangaks —pidió. La panadera, una mujer regordeta, dobló aquellos panes largos y planos salpicados de semillas de sésamo negro, los metió en una bolsa y se la tendió. En la etiqueta que la dependienta llevaba prendida en el pecho ponía «Fariba». Espoleado por un atisbo de esperanza, lo intentó por última vez. —Disculpe, señora Fariba, ¿conoce a un hombre llamado Behruz que tiene una hija que se llama Aria? —Según cómo se mire —respondió Fariba—. Conozco a la madre de la chica, Mehri. En la mezquita, Kamran solía observar a las mujeres tapadas con sus velos negros, todas idénticas, moviéndose y rezando al unísono como un solo ser, fundidas en una multitud de ropajes oscuros. Incluso Aria, la chica con quien en otro tiempo tanto había deseado charlar, se había disuelto en ese colectivo imaginario. Recordó el funeral del padre de Aria y su decisión de ir a verla aquella noche y ofrecerle su corazón en lugar de otra pulsera. Pero esa noche el dueño del puesto de abalorios lo descubrió saliendo a escondidas de la tienda y lo arrastró hasta la mezquita, sin dejar de darle golpes en la cabeza durante todo el trayecto, diciéndole que el día del juicio final Dios lo castigaría. Aquella noche en la mezquita, Kamran y el vendedor de abalorios, junto a una decena de mulás y otros jóvenes a los que él no conocía, tomaron asiento en el suelo y, en lugar de rezar, leyeron los escritos de un hombre llamado Jomeini. Aquella noche marcó el comienzo de una nueva vida para Kamran. A partir de entonces, para él ya sólo habría dos cosas: el libro sagrado y el santo nacido en Jomein. Ahora el señor Sohrabí, el vendedor de abalorios, siempre hablaba con él en la mezquita. —Tienes una misión importante que cumplir —le dijo un día a Kamran —. ¿Puedes ayudar al vendedor de música? Ha grabado unas cintas y necesita que las distribuyas. —¿Cintas? —preguntó Kamran—. ¿Cintas de qué? —De canciones y otras cosas que ha incluido. Charlas. Necesito que hagas copias. Cientos de copias, puede que miles. Y luego quiero que las distribuyas. La mayoría de los fieles había salido de la mezquita cuando el señor Sohrabí condujo a Kamran a un rincón donde había unos hombres sentados en el suelo que se habían quedado a estudiar. El mulá les estaba enseñando los logros del imán Husseín, el mártir, el santo. —¿De quién son las charlas que hay en esa cinta? —preguntó Kamran ya sentado. —Ya te enterarás cuando la escuches. Necesito que las distribuyas. Se te pagará por ello. —Que las distribuya, ¿dónde? —Por las mezquitas, por todas las mezquitas, y repártelas también entre tus amigos. Esos chicos de tu pandilla. Ahmad, y los demás. Kamran reflexionó un momento. Ahmad y sus amigos habían cambiado. Atrás quedaban ya los hurtos y las trifulcas callejeras. En los últimos tiempos, Kamran había intentado mantenerse alejado de ellos, pero aun así asintió. —De acuerdo —dijo. —Las cintas no tienen nada que ver con lo que dice ése —añadió el señor Sohrabí, señalando al mulá que estaba impartiendo la clase—. Cuando la escuches comprenderás lo que hace un auténtico mulá, un ayatolá, para movilizar a la gente. La tarde siguiente, Kamran se reunió con Ahmad y su pandilla. Habían estado consumiendo heroína —todos menos Ahmad, que había sido el proveedor— y tenían sed. —Deberías venir a la mezquita —dijo Kamran—. Te vendrá bien. —Y tu mulá va a hacerme rico, ¿no? —replicó Ahmad. —Hará que nunca seas pobre. —A lo mejor, pero es mal momento, Jahanpur —dijo Ahmad. —¿Por qué? —Tengo asuntos pendientes. Debo dinero. Tú ya no me sirves, a menos que tengas dinero que ofrecerme. O droga. —¿Droga? —preguntó Kamran—. ¿Que yo te pase droga? Saíd, un amigo de Ahmad, le tiró del brazo. —Vamos, Ahmad. —Yo ya no me dedico a eso. Y tú no deberías vender esa porquería. En serio, ven a la mezquita y la gente del bazar cuidará de ti —sugirió Kamran. —¡Esa gente no gana una mierda! —dijo a voces Ahmad—. Yo saco seis veces más vendiendo droga que lo que conseguiría con sus limosnitas. —Pues entonces te pago yo. Por eso he venido. Yo te doy dinero y tú me echas una mano. —¿Una mano con qué? —Tengo que hacer copias de unas cintas, tú te encargas de repartirlas, se las pasas a todos los amigos que puedas. Cuantas más distribuyas, más dinero. —¿Quién paga? —preguntó Ahmad. —Los tenderos del bazar. Tendrás tu dinero, pero antes tienes que ayudarme. —¿Qué hay en esas cintas? —Canciones, con unos mensajes intercalados. Cosas secretas — respondió Kamran. —¿Es algo ilegal? —Ahmad miró a Saíd y los demás, tumbados en el suelo, aletargados por el efecto de la heroína—. Lo que deberíamos hacer es armarnos. Las navajas tienen más fuerza que el dinero. —Tendrás las dos cosas. Yo te las conseguiré. Con dinero conseguirás las navajas, y con las navajas más dinero, ¿no? Ahmad se apoyó en una farola. Sacó un cigarrillo, lo encendió y dio tres largas caladas. —Por fin nos entendemos. Oye, ¿qué anda tramando esa gente del bazar? ¿Qué secretos son ésos? —Si vinieras más a la mezquita, lo sabrías —respondió Kamran—. Ha llegado nuestra hora. ¿Por qué tiene que estar toda la riqueza en manos del sah? —No debería, ¿no? —dijo Ahmad. Kamran negó con la cabeza. —Como tampoco debería estar en manos de esos canallas impíos del norte de la ciudad, con sus trajes, sus corbatas y sus relojes de oro, y esas mujeres que van vestidas como putas, con minifaldas y la melena suelta, sacudida por el asqueroso viento de esta ciudad. Se avecina un cambio. ¿Puedo contar con tu ayuda? Ahmad se desprendió del cigarrillo con un papirotazo. Sacó una navaja del bolsillo y abrió la hoja. La luz reflejada en ella atravesó el rostro de Kamran como una cicatriz. Ahmad lo miró a los ojos unos instantes y luego dijo: —Hermano, yo voy a donde el dinero me lleve. Esa noche, Kamran y Ahmad crearon la grabación sonora original a partir de la que se obtendrían las copias futuras. La primera canción de la cinta fue Dancing Queen, de ABBA ABBA. Luego venían una de Julio Iglesias, otra de y una de los Beatles. Tras la quinta canción, una melodía pop iraní, introdujeron la grabación que el señor Sohrabí les había proporcionado, enviada directamente desde Irak. Contenía un sermón de Jomeini. Lo que él denominaba «llamadas a la revolución». —Nunca había oído hablar de ese hombre —dijo Ahmad tras escucharlo. A finales de la semana, sin embargo, después de grabar seiscientas copias, acabó conociendo la voz de Jomeini tan bien como la suya propia. —No está mal para empezar —dijo el señor Sohrabí cuando efectuaron la entrega. Le entregó un puñado de billetes a Kamran, quien a su vez le entregó la mitad a Ahmad. Él lo repartió entre su banda, quedándose el treinta por ciento. Así empezó el negocio. Cuantas más cintas grababan, más ganaban. Al cabo de un mes, todas las pandillas del barrio querían trabajar para la gente del bazar. Poco tiempo después, algunos querían ser vendedores del bazar. Pero eso no era tan fácil. Kamran y su pandilla llevaban seis meses copiando cintas cuando cuatro hombres trajeados echaron abajo la puerta de la casa donde vivían los Jahanpur. Destrozaron las sillas, abrieron los armarios de la cocina, voltearon colchones y redujeron a Kamran inmovilizándolo en el suelo. Uno de los hombres le tiró del brazo hacia atrás con tanta saña que se lo rompió. La madre de Kamran se abrazó a su hija dando gritos. El padre, que se encontraba descansando en otra habitación, se acercó renqueante y vio a su hijo en el suelo. —¡He sido yo! —exclamó—. Las cintas. Las hice yo. Les pedí a los muchachos que me ayudaran. Trabajan para mí porque tengo la mano mal. ¿Lo ven? —dijo levantándola. Sin que Kamran pudiera hacer nada por evitarlo, aquellos hombres metieron a su padre en la parte trasera de un camión y se fueron de allí. Dentro ya estaban Ahmad, Saíd y otros, con la cara llena de hematomas. El camión los condujo al norte de la ciudad, a la prisión de Evin. Kamran no volvería a ver a su padre con vida. El corazón de Kazem se paró aquella misma noche; o eso le comunicó la SAVAK por escrito a la familia. Les entregaron el cadáver en el cementerio, y Kamran soportó el dolor del brazo roto y un dolor más hondo aún en el corazón mientras ayudaba a otros dos hombres a bajar el cuerpo de su padre a la sepultura. Años después, cuando Evin estuviera bajo su poder, recordaría aquel dolor y éste lo propulsaría hacia un futuro que jamás había imaginado. 32 En el anfiteatro de la universidad, Mitra tomaba apuntes a marchas forzadas mientras el profesor Saberi impartía la lección a toda prisa. Aria, en cambio, estaba recostada en su asiento, con los brazos cruzados sobre el pecho. De vez en cuando prestaba atención a las notas que el viejo profesor anotaba en la pizarra, pero la mayor parte del tiempo la mirada se le iba hacia Hamlet y Reza. Se habían sentado juntos de nuevo y estaban hojeando un libro, esta vez de color rojo. De vez en cuando soltaban una risotada, como colegialas charlando de sus amoríos, pensó Mitra. Reza se había dejado un tupido bigote, y Hamlet intentaba en vano hacer lo mismo, pero sólo le crecía un bozo rojizo del que la gente hacía burla. Mitra estaba frustrada por haberse perdido uno de los puntos mencionados por el profesor. —¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? —preguntó, pero al darse cuenta de que Aria no estaba tomando apuntes, se volvió hacia el chico que tenía al otro lado—. ¿Has pillado lo que ha dicho sobre los derechos de propiedad? —¡Chist! —exclamó el chico. —¿Por qué no tomas apuntes? —le preguntó a Aria. —Porque no hay derechos que valgan. La tierra pertenece a los ricos, así que da igual. —Suspenderás el examen —dijo Mitra. —¿De qué crees que estarán hablando esos dos? —preguntó Aria mirando a Hamlet y Reza. —Del libro ese, y de los mulás y del sah. Y al parecer de todo ser humano que haya traicionado a un iraní a lo largo de la historia. Estáis todos obsesionados con esos rollos. Yo no quiero saber nada —dijo Mitra, y el chico de al lado le chistó de nuevo. Cuando terminó la clase, Aria perdió de vista a Hamlet y Reza entre el tropel de gente, de modo que Mitra y ella fueron a la cafetería de la facultad. Allí vio de nuevo a Hamlet, que subía por las escaleras para reunirse con ellas. Iba seguido por un grupo de chicas de tercero y cuarto curso. Aria advirtió que a Mitra no le hacía ninguna gracia. —Menos mal que tus seguidoras no están casadas con milicianos de Hizbulá —le dijo Aria a Hamlet para provocarlo—. Te acusarían de intentar convertirlas. —Calla la boca. Los de la SAVAK pueden estar en cualquier parte del campus. —Hamlet se sentó—. Señoras, esta noche tenemos fiesta. ¿Me seguiréis como esas chicas? No te preocupes, Ratoncita, que no habrá alcohol. Somos personas decentes. —¿Dónde es la fiesta? —preguntó Aria. —En casa de Reza. Norte de Teherán. —Yo no me junto con fanáticos —contestó Mitra. —¿A qué hora? —preguntó Aria y acercó su silla. Tiró de la silla de Mitra para acercarla también, pero Mitra se echó hacia atrás—. ¿Y quién más va? —Todo el mundo. Y vosotras dos, por descontado. Necesitamos más mujeres. Estamos luchando por vosotras. Principalmente. —Y una mierda estáis luchando por nosotras —replicó al punto Aria. Mitra miraba con nerviosismo a su alrededor y daba golpecitos con el pie en la pata de la silla. —Id vosotros si os apetece. —Venga, Ratoncita. No me rompas el corazón —le dijo Hamlet. —Habláis de violencia —replicó Mitra. Hamlet bajó la voz. —¿Quién ha hablado de violencia? Chica, tienes unas ideas muy extrañas en la cabeza. —Puede. Todo es culpa de esos libros llenos de fantasías que leéis — dijo Mitra. —No son fantasías. Es una realidad. Esta vez puede haber un auténtico cambio. Contamos con apoyos. Tenemos de nuestra parte a Francia, Inglaterra, incluso a Estados Unidos... Nos apoyan, niñas. Se habla de traer a Jomeini de París. Y por muchas barbaridades que diga en ese libro, al menos lograremos que las cosas se muevan un poco. —Él dice que no quiere gobernar —intervino Aria—. Sólo está allanando el terreno. Quiere lo que es bueno para el pueblo. —¿Y tú de dónde has sacado eso? —preguntó Mitra. —No se habla de otra cosa —respondieron Aria y Hamlet a la vez. —Imaginad que lo dejan volver al país. El jaleo que se armaría... El jaleo y el ímpetu que eso traería, Ratoncita —dijo Hamlet y levantó el puño. —Adiós al atraso de este país. Por fin mejorarán las cosas —convino Aria. Hamlet palmeó cariñosamente a Mitra en la cabeza y se marchó. Ellas terminaron de comer en silencio, confiando en que la conversación no hubiera llegado a oídos de quien no debía. La caminata desde la universidad a casa le llevaba una hora, si bien a Aria le gustaba ir andando. El trayecto en coche o en autobús le recordaba demasiado a Behruz. Cuando llegó a casa, Maysi le tenía preparado algo de picar en la mesa. La «merienda estudiantil», la llamaba ella. Dos rebanadas de pan lavash, un trozo de feta, unas rodajas de pepino, perejil y nueces en remojo. El agua para el té ya hervía en el samovar. —No puedo comer mucho —dijo Aria—. Luego salgo. —¿Otra vez? —contestó Maysi—. ¿Qué haces toda la noche por ahí? ¿Hablar de cosas que no deberías? Empujó el plato hacia Aria, que se metió una nuez en la boca. —Maysi, ¿tú eres feliz? —¿Feliz? ¿Nunca te han dicho que la felicidad no existe? Maysi fue desde la encimera a la mesa y luego a los fogones, limpiando a su paso todas las superficies. Luego se detuvo un momento. —Conocí a una mujer que siempre estaba persiguiendo la felicidad. Fue el mayor error que cometió en su vida. La felicidad ni se te ocurra buscarla. Dicho esto, se fue a la planta de arriba para avisar a Fereshté para que bajara a cenar. En casa de Reza, Aria y Mitra se habían sumado a un corrillo al fondo de la sala. Aria había obligado a Mitra a acompañarla. Delante tenían a unos tipos muy altos que les impedían ver al orador, pero lo oían con toda claridad. Estaba hablando de dividir y vencer. Mitra observó a Hamlet, que charlaba con Reza y otros chicos. «Ojalá me sacara de aquí», pensó. Por fin, el orador dio por terminado el discurso al grito de «¡Dios es grande!». Gran parte de la concurrencia prorrumpió en vítores; Hamlet fue uno de los pocos que no lo hicieron. Miró a las chicas y sacudió la cabeza. Aria se abrió paso entre la gente y se acercó a él. —No nos habías dicho que nos traías a una arenga religiosa. Ni que estuviéramos en la Ashura. —¡No, ya, ya! —gritó entre el barullo—. Luego os lo explico. —Vaya un comunista estás hecho, Hamlet Khan —replicó Aria. Otro orador, que ahora ocupaba la parte delantera de la habitación, tomó la palabra. —¡El sah es satán! —exclamó con una voz más alta que su predecesor. Apuntó con un dedo al aire, apretó el puño y lo descargó contra la otra mano. Aria se acercó para verlo mejor, pero otros avanzaron al mismo tiempo que ella y perdió de vista a Mitra y Hamlet. Al acercarse, algo en el rostro del hombre atrajo su atención. —¿A cuántas personas ha torturado el sah? —preguntó el orador, con la cara cada vez más encendida—. ¿Cinco mil? ¿Seis mil? —A unos quinientos más bien, señor —respondió un anciano que se encontraba cerca de él. Aria lo reconoció sorprendida. Era el profesor Saberi, rector de la facultad de derecho, a cuya clase había asistido aquella misma mañana. El orador hizo caso omiso del catedrático. —Millares de vidas destrozadas. La mía. La vuestra. Lo único que ese hombre ha pretendido desde el principio es arrebatarnos nuestros derechos, nuestro sustento, nuestro petróleo, nuestro dinero. —¡El gran imán se deshará de él! —gritó el religioso que había hablado antes y había ido a sentarse junto a sus compañeros en primera fila. La concurrencia lo aclamó. —Tu gran imán cree en un Dios. Eso es lo mismo que creer en un rey —replicó el que estaba en el estrado. La gente se puso en pie dando voces. Alguien arrojó un rosario y le dio al orador en el ojo. —¡Blasfemia! ¡Blasfemia! —exclamaban algunos. —Jomeini va a venir a salvarnos —dijo el primer orador—. Es el único a quien le importa de verdad. Es nuestro santo. Se sucedieron más ovaciones. —¡Es puro como la luz! —gritó alguien. —Mirad la luna y veréis su rostro —dijo otra voz en el fondo. Al oír esas palabras, el profesor Saberi se puso el abrigo con calma y abandonó la sala. Aria lo siguió, pero el lugar estaba tan atestado de gente que lo perdió de vista. Cuando salió a la calle, el anciano profesor había desaparecido. Soplaba una brisa fresca, y Aria respiró hondo. Un instante después, oyó que Hamlet la llamaba. Debía de haberla seguido al ver que salía detrás del profesor. Él le ofreció un cigarrillo. —¿Quieres? —No —dijo Aria. Hamlet le metió el cigarrillo entre los labios y se lo encendió sin que ella opusiera resistencia. Detrás de él, Mitra los observaba. Hamlet siguió la mirada de Aria y se volvió, sorprendido. —¿Tú también quieres uno, Ratoncita? Mitra lo aceptó y se lo llevó a los labios. —¿Me lo enciendes? Hamlet se acercó a encendérselo. Aria dio una calada y enfundó la mano libre en el bolsillo del abrigo. —Al que ha hablado primero ni siquiera lo he entendido —dijo Aria. —Porque hablaba de religión —respondió Mitra—. Si no rezas, es normal que no entiendas de esas cosas. —¡Venga ya! Si no decía más que tonterías. ¿Desde cuándo un ayatolá es un imán? ¿Qué saben los mulás de política? —Hay que tener fe. Ellos están más cerca de Dios, luego a lo mejor saben más que quienes no lo están. —Mitra dio dos profundas caladas a su cigarrillo y lo arrojó junto al pie de su amiga—. Voy a ver qué más dicen — anunció y volvió a entrar tranquilamente en la casa. —A veces es terca como una mula —dijo Aria mirándola mientras se alejaba—. Creía que esto era una reunión de comunistas. ¿Qué hacen esos tipos del turbante aquí, Hamlet? ¿Qué ha sido de aquel libro que solías leer? —Resulta que necesitamos su ayuda. Nos necesitamos mutuamente. — Hamlet también tiró su cigarrillo al suelo y se volvió hacia la casa—. ¿Vienes? Aria hundió ambas manos en los bolsillos del abrigo y echó a andar en dirección opuesta. Hamlet corrió tras ella. —¡Espera! ¿Adónde vas? —Tan lejos como pueda de toda esta mierda —respondió. —Pero ¿no ves lo que está pasando aquí? —Lo veo perfectamente. —Mitra está ahí dentro. Y no protesta. Está empezando a ver las cosas cada vez más claras —repuso Hamlet. Aria se volvió en redondo. —Si Mitra está ahí dentro es sólo por TI. Porque está enamorada de TI. Eso es lo único que ve. Mitra hace todo lo que tú quieres. Dice todo lo que tú dices. Todo esto le importaría una mierda si no fuera porque cree poder impresionarte. Para ser alguien que dice tener una visión tan clara del futuro, señor Agassian, a veces puedes estar muy ciego. Hamlet se quedó quieto mirando el brillo de las botas de cuero de Aria desapareciendo en la oscuridad mientras el viento le agitaba el pelo. Notó que se le helaba el corazón. Al final resultaba que se había enamorado de él la chica equivocada. Cuando volvió a la sala, el último orador, al que habían interrumpido, se acercó a él. Tenía un pequeño hematoma debajo del ojo, donde le habían dado con el rosario. Se estrecharon las manos. —¿Esa chica es amiga tuya? —le preguntó el orador—. La que se acaba de ir. —¿Por qué quieres saberlo? —respondió Hamlet. —¿Se llama Aria, por casualidad? —dijo el orador—. Yo era amigo de su padre. Una mujer humilde a la que conocí en el sur de la ciudad me dijo que a veces ella acude a actos como éste. Tochal era la montaña más lejana antes de llegar al gran monte Damavand. Los senderos en esa zona eran más escarpados, y apenas había elementos en el paisaje que sirvieran de orientación. Aria se había olvidado de coger agua y no se explicaba cómo había logrado subir por allí de pequeña. Con razón Maysi se había ofrecido a prepararle algo de comer; debería haber aceptado. Cuando llegó a la cafetería de la cima, se encontró el local lleno de hombres fumando en narguiles. Buscó a Hamlet con la mirada, pero no lo vio. Salió pensando que lo vería fuera, pero no había rastro de él. Durante todo el ascenso Aria no había hecho más que preguntarse por qué su amigo le habría propuesto quedar allí. Quizá tuviera que ver con sus fantasías sobre el modo de emprender la gran revolución. Aria entró de nuevo en el local y el camarero le sirvió un té con dos terrones de azúcar. Se bebió el té y jugueteó con el azucarillo, haciendo caso omiso a las miradas recelosas de la concurrencia. Era evidente que la presencia en aquel lugar de una mujer joven y sola les resultaba chocante. O tal vez la habían tomado por la hija de algún parroquiano. O por una prostituta en busca de clientela. De pronto se encontró con el orador de la noche anterior. Estaba sentado a la mesa del rincón, haciendo girar una cucharilla dentro de un vaso vacío. Justo en ese momento él se fijó en ella y fue hacia su mesa. —Ramin —se presentó—. Sé que te llamas Aria. Mehri me ha ayudado a encontrarte. —¿Mehri? —preguntó ella, sorprendida. —Sí. La señora Shirazí —respondió Ramin—. Creo que la conoces. Y a mí también. ¿Cuántos años tienes ahora? Aria le miró las manos y advirtió que le faltaban los pulgares. —Veinticuatro —respondió—. ¿Quieres que nos sentemos? El camarero llevó más té y Ramin arrastró una silla y se sentó delante de Aria. —¿Trabajas? —Estudio —respondió Aria—. Contabilidad. —Siempre supe que eras una chica lista. ¿Tienes marido? —¿Por qué? ¿Buscas uno? —Se rió, pero él no pareció verle la gracia —. Lo siento. —Pensé que quizá Hamlet... —empezó a decir Ramin, pero se interrumpió e inhaló hondo—. Quería preguntarte por tu padre. —Mi padre murió. Ramin no oyó las palabras de Aria, sino el eco vacío de su voz y el flujo de la sangre en sus propias venas. De repente, se encontró a Aria inclinada sobre él, salpicándole la cara con té tibio. —Lo siento —se disculpó Ramin. El dueño del establecimiento salió de la trastienda y se acercó a su mesa. —¿Está usted bien? Ramin asintió. Se secó la cara con un pañuelo, se recostó en la silla y bebió un poco de té. El dueño se marchó. —La última vez que vi a tu padre fue en la cárcel. Le estaba enseñando a leer. Durante años, cada viernes venía a hacerme una visita, después de pasar a verte a ti. Pero un día, hace ya años, no se presentó y a la semana siguiente tampoco y... —De pronto se fijó en el reflejo de la luz sobre los árboles de fuera—. Es bonito este lugar —dijo, mirando risueño a Aria—. Pero ahora te cuento: fue después de que tu padre dejara de visitarme, y después de que yo saliera de la celda de aislamiento, cuando recibí la primera carta. En ella sólo me decía: «Te llegará algo que no es para ti. De todos modos, te ruego que lo pongas a buen recaudo. Que Dios te acompañe.» Eso es todo, un papel blanco con esa breve nota y nada más. A decir verdad, no estaba muy seguro de que el remitente fuera tu padre. Él me había pedido tiempo atrás que le enseñara a escribir cartas que habrían de ser para ti, para poder contarte lo mucho que te quería, lo mucho que le importabas. Confiaba en que algún día las leyeras. Pero cuando me trasladaron a la cárcel de Shiraz perdí aquellas cartas. Por eso pensé que tal vez había aprendido a escribir por su cuenta y quería que yo leyera lo que había escrito durante aquel tiempo. Pero después de la primera carta no volví a recibir otra hasta al cabo de un mes. Como te digo, tenía la esperanza de que fuera de tu padre. Hubiera sido bonito... Llevaba tanto tiempo sin saber nada de él... »Hasta que un lunes de pronto me llegó un paquete. Era una caja de baklava. Los dulces estaban dispuestos en hileras dentro de la caja. Casi toda la primera capa se la habían comido los guardias, pero aún quedaban tres capas debajo que nadie había tocado. Luego descubrí que, pegado en el fondo, había algo envuelto en papel. Lo abrí en mi celda, con cuidado de que no me viera nadie. Eran trescientos dólares americanos. El dinero venía acompañado de una nota en la que ponía: “Llegará más.” Y así fue. Cada mes llegaban otros trescientos dólares más. Siempre escondidos en cajas de dulces, de las que los guardias se comían la capa de encima. Al principio guardaba el dinero entre las páginas de un libro que escondía en una caja de dulces. Había hecho amistad con un cocinero y él me guardaba la caja detrás de una losa suelta de la pared de la cocina. Pero el fajo de billetes no tardó en crecer y se hizo imposible meterlo en la caja y en el escondrijo de la cocina. El cocinero me prestó una maleta con un candado. Me dio la llave y allí puse el dinero, en latas que todo el mundo pensaba que contenían comida. Para entonces ya estaba convencido de que era tu padre quien me mandaba esos paquetes. Lo que no entendía era de dónde sacaba tanto dinero. »Ocho meses después me llegó una carta en toda regla, no una simple nota. Y si alguien dudase de la capacidad de las palabras para romperte el corazón y luego insuflarle vida, las palabras de esa carta lo convencerían de lo contrario. Yo pensé que por fin recibía una carta de tu padre. Y tuve miedo de que la cabeza me estuviera jugando una mala pasada, porque como te he dicho la última vez que nos habíamos visto él no sabía escribir. Pero me convencí de que sólo un hombre como él habría podido escribir unas palabras tan hermosas. »Las cartas fueron llegando, mensualmente. Durante casi un año fui la envidia de los demás presos. Ramin sacó una carta del bolsillo y leyó: Querido Ramin: A veces me pregunto si es posible que una generación entera quede reducida a cenizas. Te veo como un ser irreal, como un personaje mítico de la epopeya de Ferdowsi. Para mí eres como Rostam, el gran guerrero de El libro de los Reyes. Te imagino el día de tu nacimiento, elevado al cielo por un dyinn gigante, tan grande como el universo, más allá de las nubes y de las galaxias, y al ave fénix Simurg acogiéndote bajo sus alas. Tú te has propuesto salvar a la humanidad como hizo Rostam. Lo sé. Eres Rostam para las personas como yo, a quienes las circunstancias de su nacimiento han anulado de por vida. De pequeño, solía dormir al raso en las azoteas, bajo el firmamento. Nuestros guardianes nos subían allí y nos tumbaban sobre el suelo de cemento por miedo a que robáramos en las casas donde trabajábamos. Desde un buen principio se nos señalaba como seres inferiores. Me acuerdo de cómo cuidabas de Aria. Me he arrepentido de muchas cosas a lo largo de mi vida, pero lo que más lamento es haber permitido que esa criatura sobreviviera. En este mundo falso, en el que las mentiras caen tan libremente como la lluvia, ¿por qué mancillar algo tan valioso? Temí por ella, temí que, al igual que yo, terminara siendo un monstruo. Pero tal vez tú, mi Rostam, sabrás corregir mis errores. Tal vez todos guardemos un ave fénix en nuestro interior. Y si te preguntas por qué escribo bien, sólo te puedo decir que en mi infancia me dormía con la poesía. —Hay más —dijo Ramin. Sacó una caja pequeña de su mochila y la abrió. En su interior había montones de cartas, y Aria abrió los ojos como platos. Él desplegó otra y la leyó: Mi querido Ramin: Hace tiempo que no veo a Aria. Mi infancia no fue una infancia propiamente dicha. Apenas recuerdo el perfume de mi madre. La gente que me rodeaba no se dirigía a mí, hablaban sobre mí como si yo no estuviera delante. «¿Hará esta tarea o esta otra? ¿Deberían estar separados? ¿Deberían dormir tan cerca de la vajilla?» Cada vez que cometía algún error, me pegaban. Y si hacía algo bien, me pegaban también, pero en este caso mis compañeros, por temor a que disfrutara de favoritismos. Yo también fui víctima de los celos. Uno no elige lo que hace. Estamos moldeados por el barro de nuestras vidas. Si estamos hechos de despojos, nos convertiremos en despojos. Yo sé que soy un despojo, Ramin. Aria y yo hemos tenido vidas muy similares, si te fijas. A mí me abandonaron debajo de un árbol cuando murió mi madre. Pero mi padre se hizo cargo de mí. Cada vez que miro a Aria, es como si me viera a mí. Somos una nación de caníbales. Ramin dobló de nuevo la hoja de papel. —En los dos últimos años me envió un total de cuarenta mil dólares americanos. Le tendió un sobre a Aria. —Está todo aquí. Es tuyo —dijo, y a continuación le entregó la caja con las cartas. Con dedos temblorosos, Aria abrió una y al leerla mudó el semblante. —Mi padre no escribió estas cartas. Creo que ya había fallecido cuando se escribieron. —Entonces... ¿quién las escribió? —Reconozco la letra —dijo Aria—. Fue Zahra. Y no quiero su dinero. 33 Aquella noche Aria se pasó un par de horas desvelada en la cama, pensando en Ramin y en lo ocurrido durante el día. Con qué desesperación le había suplicado que aceptara aquellos billetes, además de prometerle que le enviaría un dinero que Behruz les había hecho llegar a sus padres para que lo pusieran a buen recaudo. Al final, había acabado aceptando el maldito sobre. Pero ¿de dónde había sacado Zahra aquella fortuna? ¿Por qué le había hecho llegar el dinero a ella? ¿Y por qué le había escrito aquellas cartas a Ramin? Ya era del todo imposible averiguarlo, puesto que Zahra se había esfumado después de la muerte de Behruz. Aria escondió el dinero y las cartas en el cajón inferior de su tocador, debajo de unas prendas viejas que ya no usaba, y se propuso no darle más vueltas al asunto. Incapaz de dormir, fue con paso sigiloso a la planta de abajo, con cuidado de no despertar a Maysi y Mana. Descolgó el auricular del teléfono y marcó un número. —Vámonos a la disco —dijo. Minutos más tarde, Hamlet estaba esperándola en la puerta. Se había llevado el Mercedes de su padre y Reza se encontraba sentado a su lado. —Vamos a recoger a Mitra por el camino. No me gusta jugar dos contra uno —dijo Aria. Mitra los acompañó a regañadientes. —Podríais haber planeado esto ayer, ¿no? —Estas cosas no se planean —respondió Hamlet. Reza y Aria se rieron. —Bueno, pero si hay drogas por medio no pienso quedarme —dijo Mitra y se acurrucó bajo el abrigo en el asiento trasero. —¿De qué drogas hablas? —preguntó Aria a su lado. —De la cocaína. Todo el mundo habla de la coca. —Pues yo es lo primero que pienso hacer —dijo Reza. —Te pillará la policía —replicó Mitra. —¡Y una mierda! —exclamó Hamlet—. En esta ciudad todo quisqui bebe vodka, y ahora todo quisqui quiere esnifar coca. La policía no te pilla, te lo aseguro. —La policía sólo te echa el guante cuando intentas ayudar a los pobres —añadió Reza. —Entonces ¡larga vida al vodka y la cocaína! —exclamó Aria. Sólo Mitra se negó a verle la gracia. La discoteca estaba llena de humo y olía a sudor y alcohol. Aria encendió un cigarrillo nada más entrar, y Reza fue directo al bar. La música retumbaba por los altavoces: Jive Talkin, de los Bee Gees. Hamlet le arrebató el cigarrillo a Aria, dio una calada y la arrastró a la pista de baile. Al rato, ella se zafó de él y volvió junto a Mitra, riendo. —Está loco. Vamos, Ratoncita —le dijo agarrándola de la mano, y buscó una mesa para las dos. Se sentó y se quitó la chaqueta. Llevaba un top de lentejuelas atado al cuello que le dejaba la espalda al descubierto. Dio otra calada al cigarrillo y le ofreció uno a Mitra. —¿No llevas sujetador? —preguntó Mitra. Aria no pudo contenerse. —Pero ¿a ti qué te pasa? ¿Crees que se puede venir a un sitio como éste con una blusita cualquiera? —Seguía el ritmo de la música con el cuerpo—. Mira que eres rara. ¿Quieres un vodka con soda? —No —dijo Mitra. —¿Una cerveza? —Bueno. Una cerveza, pero con hielo, ¿eh? —¿Hielo? Tú estás loca, Mitra Ahari. Ahora vuelvo. Vigila a Hamlet, a ver si se parte un brazo con tanto aspaviento. —La verdad es que baila de pena —dijo Mitra, pero Aria no la oyó. Hamlet, ajeno a todo, agitaba el cuerpo al compás de la música. Le costaba seguir los cambios de ritmo de la canción y se movía como a sacudidas espasmódicas. Unas chicas que bailaban a su lado se estaban riendo de él, pero a él le daba igual. Mitra apreciaba su indiferencia. Hamlet entornaba los ojos cuando encontraba el ritmo, y la luz que emitía la bola de espejos se derramaba sobre su rostro en una cascada de color. Ella veía aparecer y desaparecer su figura, como si fuera una mancha de luz y de color impulsada por el sonido y el ritmo. Hamlet abrió los ojos y vio que Mitra estaba mirándolo. Entonces sonrió, levantó la mano y le indicó que se acercara con un gesto. —Ven —dijo. Mitra dijo que no con la cabeza. Hamlet volvió a repetir el gesto y, viendo que ella se negaba de nuevo, se aproximó bailoteando entre las mesas. —¿Te has quedado sola? —preguntó. —¡Han ido a por bebidas! —le gritó Mitra al oído. —Peor para ellos —respondió Hamlet y la rodeó por la cintura—. Venga, vamos. Estamos perdiendo el tiempo. Tiró de ella hacia la pista de baile y esta vez Mitra no se resistió. Mientras bailaban bajo las luces, las chicas en minifalda que estaban a su lado en la pista intentaban atraer la atención de Hamlet. De niño ya apuntaba maneras, se dijo Mitra, y ahora de mayor todavía era peor. Pero Hamlet no la soltaba y sonreía. —¡Ya han vuelto! —le dijo a voces Hamlet cuando terminó la canción. Señaló con el dedo, y Mitra vio a Reza y a Aria sentados a la mesa, vigilando las bebidas. —¿Alguna novedad? —le estaba preguntando Reza a Aria. —Pues no —respondió Aria. Jugueteó con la copa y luego la alzó y se la bebió de un trago—. Tendría que haberme pedido otra. —Voy a pedírtela —se ofreció Reza y se levantó. —No, ya voy yo —dijo ella rápidamente, y lo dejó solo. Mientras el camarero le preparaba la copa, Aria miró hacia la pista de baile. Se alegraba de ver a Mitra bailando y de haberlos animado a todos a salir. Cualquier cosa con tal de no quedarse en la cama, dándole vueltas al día sin saber si odiar a Zahra o la vida en general. ¿Cómo podía haberse olvidado de Ramin todo ese tiempo? ¿Y por qué él se había acordado de ella? Podría haberse lavado las manos y haberse quedado con el dinero y continuado con su vida. Sin embargo el magnetismo terrestre había hecho de las suyas y los había unido de nuevo, los había acercado el uno al otro pese a los obstáculos. De pronto, al ver a Hamlet y a Mitra bailando juntos, envidió a sus amigos. Las revelaciones de Ramin resonaban machaconamente en su cabeza. Ni siquiera allí, donde la juventud, la privilegiada al menos, se olvidaba de todo y se entregaba a la música, el baile y la frivolidad, Aria podía olvidar. ¿Eran una especie de disculpa las cartas de Zahra? Le costaba creerlo, incluso con el paso de las horas. Vio entonces que Hamlet abrazaba a Mitra en la pista de baile, la tomaba de la mano e iba con ella hacia la mesa. Aria agarró la copa de la barra y fue a reunirse con ellos. —No está mal —comentó. Mitra se rió. —Supongo que no se me da tan mal bailar. Con su ayuda —añadió señalando a Hamlet. —Reír te sienta bien, Ratoncita —dijo Aria. —¡Vaya que sí! —exclamó Hamlet, y un instante después rodeaba a Aria por la cintura y la empujaba hacia la pista de baile. Aria miró con preocupación a Mitra, que de pronto se había puesto pálida y parecía un fantasma entre los destellos de color. —¡No deberías haber hecho eso! —gritó Aria al oído de Hamlet. Pero Hamlet no la entendió. —¿Cómo? A ti también te voy a enseñar a bailar. Ajeno a todo y poseído por la música, la hizo girar de un lado a otro de la pista. Aria lo empujó y volvió a donde estaba Mitra. Pero en la mesa sólo quedaba Reza. —¿Adónde ha ido? —le preguntó Aria. —Ni idea —respondió Reza. Pero se levantó con Hamlet y los dos dieron una vuelta por la discoteca buscándola. La encontraron esperando en la calle. —Es hora de volver a casa —les dijo Aria, y rodeó a su amiga con el brazo. Aria no vería de nuevo a Reza hasta tres meses más tarde, esta vez en el bar de la universidad. Tenía el bigote más poblado. Llevaba una chaqueta verde, un jersey verde de cuello alto y pantalones verdes con bolsillos holgados a ambos lados de las perneras. Parecía un soldado, pensó, aun sin serlo. Saltaba a la vista que era bastante popular entre los estudiantes. Lo saludaban y él sonreía, les estrechaba la mano y les pasaba octavillas discretamente. Hamlet iba detrás de él por el local. Cuando vio a Aria sonrió, la saludó con la mano y le indicó con un gesto que se acercara a ellos. Ella dijo que no con la cabeza y devolvió la atención al libro que estaba leyendo. Sólo cuando Reza se hubo marchado, levantó la vista de nuevo. Hamlet se sentó a su lado. —¿Qué te pasa? —preguntó y se comió un resto de pan que Aria había dejado en el plato. —Ya sé lo que te traes con Reza. Hay agentes por todo el campus. Vergüenza debería darte. —¿Vergüenza a mí? —Sí, vergüenza por querer hablar conmigo cuando hay un millón de agentes de la SAVAK alrededor que podrían verme con vosotros. «Vamos a comer, Aria. Y, oye, qué pena si por mi culpa acabas entre rejas.» Hamlet dejó una cinta de casete mugrienta delante de ella. —¿Qué es esto? —¡Mozart! No, la verdad es que es de nuestro amigo el ayatolá. Ven conmigo y la ponemos. Reza no se apunta. Yo no la he escuchado todavía. Imagino que si el libro nos ha hecho reír tanto, los discursos serán para partirse. —La agarró del brazo—. Venga, ven. Aria cedió y lo siguió hasta su casa. En el enorme patio de Hamlet, metió los pies en el agua fría de la piscina mientras él, impaciente, daba vueltas alrededor intentando desatascar el botón de reproducción de su casete portátil. —¡Maldito cacharro! —exclamó Hamlet. —Prueba a forzarlo con un cuchillo —sugirió Aria. —No servirá de nada. Pero tengo otra cosa. Es un aparato más moderno, me lo ha traído mi padre de Nueva York. —Antes muerta que usar eso —replicó ella. —¿Por qué? —Porque seguramente tu padre lo ha comprado con dinero manchado de sangre. Con el dinero del sah. Hamlet se sentó a su lado y metió los pies en el agua también. —¿En serio preferirías morir? —¿Quién te ha regalado ése? —le preguntó Aria señalando el aparato estropeado. Hamlet agachó la cabeza. —Mi padre. —Dámelo. Hamlet se lo tendió y ella lo arrojó a la piscina. Él saltó de su asiento como un resorte, estupefacto. —Deberíamos tirar la casa entera al agua —dijo Aria rápidamente—. Y quiero que dejes de ver a ese Reza. La semana pasada detuvieron a veinte estudiantes. —Reza ya no está en la universidad. —Lo pillarán, a él y a todos los estudiantes que ha reclutado para la causa. Tú incluido. —Imposible —repuso Hamlet—. Recuerda que mi padre le vende al sah sus diamantes. Desayunan juntos. —Cosas peores se han visto. Hamlet negó con la cabeza. —No. El hombre es un imbécil, pero loco no está. Al loco íbamos a escucharlo ahora mismo. Lástima que acabes de tirar la cinta al agua. —¡Mierda! —exclamó Aria. —Aunque tienes razón. —Hamlet recorrió con la mirada la piscina olímpica, de punta a punta—. Vamos a darle a esto su verdadera utilidad. — Corrió al interior de la casa y minutos después regresó con unas cuantas cajitas—. ¿Preparada? —preguntó, y arrojó las cajas al agua. —¿Te has vuelto loco? ¿Qué había ahí dentro? —preguntó ella. —Mira. Hamlet señaló una de las cajas que flotaban en la piscina. Algo brillaba a través de una rendija. Fuera lo que fuese, se hundió con la caja; al poco, otros objetos brillantes aparecieron en la superficie del agua y se alejaron arrastrados por la corriente hasta que se hundieron también. Aria se fijó en el fondo de la piscina y, cuando el agua dejó por fin de moverse, pudo verlo con toda claridad. —¿Relojes? ¿Has tirado los relojes de tu padre? —Éstas no son de relojes —dijo Hamlet, y arrojó otras cajas al agua—. Éstas son de anillos. Y la siguiente, de collares. ¡Y luego de todo lo que haga falta! Tras repetir la operación durante varios minutos, de pie junto al borde de la piscina, los dos contemplaron las cajas vacías que flotaban en el agua e iban de las esquinas hacia el centro de nuevo. En el fondo destellaban los brillantes, el oro y la plata. —¿Tú crees que si un avión volara sobre nosotros el piloto pensaría que son estrellas? —preguntó Aria. —Es la típica pregunta que habrías hecho cuando éramos pequeños, y yo me habría reído de ti. —¿Ahora te estás riendo de mí? —dijo ella mirando el agua. —Ni mucho menos —respondió Hamlet en voz baja. —¿Qué, vamos a por más cosas que tirar? —Ya he tirado todas las joyas que había en casa. —Bueno, hay otras cosas —dijo Aria mirándolo a los ojos. Minutos después, se encontraban de nuevo al borde de la piscina cargados con prendas de seda y cachemir. —Mi madre se morirá cuando lo descubra —dijo Hamlet. —¡¿Como todos los que han muerto allí arriba?! —exclamó Aria lanzando una ojeada hacia la prisión de Evin. Las prendas tardaron en absorber el agua. —Pero ¿no es como si las laváramos? —preguntó Hamlet. —No, espera. El cloro las destrozará. A continuación pasaron a las alfombras: largas y pesadas alfombras persas, tejidas a mano por niñas aún en edad escolar que comían una sola vez al día y a las que pegaban si no trabajaban a destajo. Luego cayeron los televisores, los tres. Seguidamente las radios, y todo el dinero en metálico que Hamlet encontró en los bolsillos de los abrigos de su padre. Sólo se detuvieron porque ya no quedaba espacio dentro de la piscina. Terminada la tarea, una vez más se quedaron mirando las alfombras y las prendas de seda que flotaban en el agua. Hamlet tomó a Aria de la mano. —¿Puedo quedarme un tiempo a vivir contigo y con tu madre? — preguntó—. Cuando vuelvan mis padres no creo que me dejen entrar en casa nunca más. Aria tenía la vista perdida a lo lejos, hacia la cordillera de Elburz. El monte Damavand le devolvió una mirada severa, como si fuera a infligirle un duro castigo, una condena que ella aún ignoraba. —Se lo preguntaré a Mana. Pero ya sabes que Mitra se lo tomará mal. —Observó las ondas del pelo de Hamlet, consciente de la intensidad de su mirada y de su silencio—. Pero sí. De acuerdo, sí. Aria le puso la mano en la cara y luego se tocó la suya. —Aléjate de Reza, es lo único que te pido —dijo y lo besó, en presencia únicamente de las montañas donde dormía el gran Simurg. De vuelta en su casa aquella misma noche, Aria estaba quedándose dormida cuando sonó el teléfono. Se levantó a cogerlo de inmediato, para que no despertara a Mana y Maysi. —No sé qué me pasa. Hago tonterías —dijo Hamlet al otro lado. —¿Qué tonterías? —Los hombres hacen tonterías. Aria contuvo la respiración. ¿Se arrepentía de haberla besado? —Deberías ser más amable con Mitra —le dijo por fin. —¿Es que no lo soy? —repuso Hamlet. —Quiero decir que seas más delicado, que seas cuidadoso con ella. Voy a contarle que me has besado. —¿Que yo te he besado? Si has sido tú la que me ha besado a mí. —Los hombres tenéis una memoria pésima. —¿Crees que mi padre reaccionará muy mal cuando se entere? —No, los armenios son gente tranquila. Yo creo que te perdonará. —¿Porque somos cristianos? —dijo Hamlet. Ella percibió cierto deje de ironía en su voz y rió. —La serenidad de Cristo. Quizá... —dijo Aria y colgó. Al día siguiente, Hamlet les mandó un recado a las dos para que se reunieran con él por la tarde en la carretera que subía al monte Damavand. Las chicas llegaron antes, y Aria le contó a Mitra lo del beso. Mitra no dijo nada, pero volvió la cara y le dio una patada a la rueda de su bicicleta. De pie a su lado, Aria dejó que se consumiera el resto del cigarrillo. —Fue una tontería. Una tontería muy grande. Tienes razón, Ratoncita, hago cosas muy tontas —dijo, confiando en conservar cierto grado de solidaridad entre ambas. Empezó a nevar, pero las dos se quedaron en silencio bajo la nieve durante diez minutos. Aria no sabía qué más añadir. —¿Por qué nos ha pedido que vengamos aquí? —dijo por fin. Mitra se encogió de hombros, y Aria notó que estaba a punto de echarse a llorar. —¿Porque es un cabrón? —contestó Mitra y levantó la vista, hasta ese momento clavada furibundamente en la nieve. Oyeron pasos y por fin Hamlet apareció andando carretera abajo. —Eres mi mejor amiga —le dijo rápidamente Aria a Mitra. Hamlet se dirigió hacia ellas con aire despreocupado, con sus gruesas botas y su contoneo habitual, el ceño ligeramente fruncido pero ajeno a la tensión que había en el ambiente. —¿Estáis cada día más guapas, o es que me estoy haciendo mayor y veo mal? ¿Lleváis mucho rato esperando? —¿Te importa acaso? —saltó Mitra. Hamlet se volvió hacia Aria. —Tengo que hablar contigo. A solas —añadió en voz baja. —¿Y dejar aquí a Ratoncita? —Sí, un momento —respondió—. Lo siento, Ratoncita. —No pienso dejar a Ratoncita aquí —replicó Aria. —Está bien. Ratoncita, síguenos —ordenó él. Los tres echaron a andar por la carretera adoquinada y cubierta de nieve que llevaba al monte Damavand; Mitra iba detrás, un tanto rezagada aunque lo bastante cerca como para oírlos. Sin embargo, lo que Hamlet tenía que contar las pilló por sorpresa a las dos. —Reza se ha metido en un buen lío. Podrían fusilarlo. Ejecutarlo. No sé. No sé —dijo y se frotó la frente y se mesó el pelo. Aria miró a Hamlet. ¿Era una broma? Pero la palidez de su rostro indicaba que no era ninguna broma. —¿Por qué lo han detenido? —¿Por bailar? ¿Por dar una voltereta hacia atrás? Quién sabe. Hamlet encendió un cigarrillo. —Pero si lo vi hace nada. Justo el otro día. Parecía... —Se lo acusa de traición, Aria. Por pasar octavillas. Octavillas marxistas —dijo Hamlet sin ánimo. —¿Para los fedayines o para el Tudeh? —preguntó Aria. —¿Y eso qué coño importa? Son todos iguales. Puede que fuera para alguno de esos grupúsculos de segunda fila. —Pero no estaba en la lucha armada, no mató a nadie, ¿no? —Supongo que sí, pero sin pretenderlo. Un chico le pegó un tiro a un militar y luego dijo que la octavilla que tenía en su poder se la había dado Reza. No sé más. —Te dije que te mantuvieras alejado de él —contestó Aria. —Supongo que a partir de ahora tendré que hacerlo —replicó Hamlet. Se pasó los dedos por el pelo de nuevo. Aria notó que le temblaba la voz, que estaba sudando. —Bueno, puedo ayudarte. —Pero si ayudar no es lo tuyo, ¿recuerdas? Lo tuyo es fruncir el ceño y no reírte de las bromas. —No la tomes conmigo. Yo no tengo la culpa de lo que ha pasado. Pero si lo torturan acabará dando tu nombre —dijo Aria—. Tiene que haber alguna forma de... —La hay. Un cuarto de millón de tomanes. ¿Lo tienes? Aria vaciló. —Su familia... —Su familia está prácticamente arruinada. Gente miserable como mi padre se encargó de que así fuera. —Yo tengo dinero —dijo Aria. —Quien tiene dinero es tu madre, pero no creo que estuviera dispuesta a desprenderse de él para algo así. —No. Me refiero a un dinero mío. Mi padre me dejó una pensión cuando murió. La recibo mensualmente. Desde que tenía quince años. —No será suficiente. Sé muy bien a cuánto asciende una pensión militar. —No es sólo la pensión. Tengo dinero por otra parte. Aria se volvió para ver si Mitra podía oírlos, pero se había quedado rezagada y observaba la huella de sus pasos en la nieve. Hamlet hizo una bola de nieve y la lanzó carretera abajo. —¿Qué dinero? ¿De qué hablas? —Antes de contártelo, sólo quiero que sepas que lo hago porque quiero. Que no renuncio a nada. Déjame que te dé ese dinero. —¿Se trata de dinero sucio? —preguntó Hamlet. —¿Qué más da la clase de dinero que sea? Lo importante es que salve una vida, que te salve a ti. —Reza no aceptará dinero de la burguesía. Eso sería ir en contra de la causa por la que lucha. —No es esa clase de dinero. Ni mucho menos. Pero Hamlet movía la cabeza de un lado a otro, incapaz de asimilar la enormidad de lo que ella estaba diciendo. —Es dinero ganado honradamente —insistió Aria—. Con trabajo y con sudor. Más limpio imposible. No puedo decirte cómo llegó hasta mí, pero es dinero limpio. Yo no lo quiero, pero sí quiero que sirva para algo bueno. Hamlet se detuvo y se quedó pensando. Aria se volvió y vio que Mitra los estaba observando. De pronto cayó en la cuenta de que Hamlet y ella habían acompasado la zancada, copiando sus respectivos movimientos. A ojos de Mitra, debían de parecer casi como un reflejo uno del otro. —No creo que podamos devolvértelo enseguida —le dijo Hamlet en voz baja. Aria sonrió. —No quiero que me lo devolváis —respondió. Hamlet apuró el cigarrillo y dio la última calada. —El papel de héroe me corresponde a mí. ¿No es así en los cuentos? El príncipe salva a la princesa y luego se casa con ella, ¿verdad? Aria lo miró a los ojos. —Acéptalo —dijo. Luego se dio la vuelta, dispuesta a desandar el camino, y pasó junto a Mitra, que seguía callada, sus pisadas amortiguadas por la nevada. 34 El taxi de Aria discurría lentamente por las estrechas callejuelas, donde apenas había sitio para pasar. El taxista le había dicho que por allí atajarían, pero era mentira. Consiguieron adelantar a un chico que iba con dos cabras, y una procesión de vehículos les cerró el paso de nuevo. Esta vez se trataba de dos familias —marido, mujer y dos hijos respectivamente—, apretujadas en sus respectivas motocicletas, que intentaban abrirse camino. —¡Tendrán que bajar y continuar a pie! —les dijo a voces el taxista, pero tanto un conductor como otro rechazaron la orden con un gesto de la mano. Las mujeres iban tapadas con velos negros y largos, y los niños aferrados a ellas y entre sí. —¡Ya está bien! Me bajo aquí. ¡Aquí he dicho! —exclamó Aria. Arrojó unos cuantos billetes al asiento del copiloto y, al abrir la puerta del taxi, ésta rozó con el muro de un edificio. Pero Aria logró salir apretándose como pudo, mientras los insultos del taxista resonaban en sus oídos. Un minuto después, se encontraba en la avenida principal. Todo seguía poco más o menos igual que antes: los hombres barbudos, las mujeres veladas, los niños con las uñas sucias... salvo que ahora eran muchos más. Y había más vehículos, destartalados y cubiertos de óxido pero todavía en uso. El sur seguía siendo el sur, pero el bazar había transformado el barrio. Todo iba más rápido y había más ajetreo. En la radio de un coche oyó el azan, la llamada al rezo. En la de otro, a aquel famoso cantante pop, el armenio con voz trémula, cuya canción cantaban todos en la universidad. Desde otro coche le llegó la música de Led Zeppelin, y el gemido de la guitarra de Jimmy Page. A Hamlet también le gustaba Led Zeppelin, pero a Mitra no. Ella se sonrojaba cada vez que Robert Plant se descubría el pecho. Aria consiguió cruzar la calle y se sumó a la muchedumbre. Avanzó a paso rápido, al compás de los segundos de su reloj. Ese día precisamente no podía llegar tarde porque celebraban que Ruhi había terminado el bachillerato. Esa niña de los barrios bajos había conseguido lo imposible y ella tenía que estar allí para cenar con toda la familia. Se disponía a cruzar la calle con el semáforo en rojo cuando oyó que alguien se dirigía a ella: —Yo que tú no lo haría. Se volvió en redondo, buscando al dueño de la voz. Una decena de caras a su alrededor la miraron con semblante inexpresivo. Las mujeres, ocultas tras sus velos, como si intentaran desentrañar su persona, como si para ellas fuera un código cifrado; los hombres sin el menor interés por descifrarla. —Aquí los coches circulan a toda velocidad. Te arrollarán —dijo la voz. Esta vez la reconoció. —Hamlet, ¿dónde estás? Su amigo se abrió paso entre el gentío. Llevaba la camisa arremangada hasta los bíceps y con el cuello abierto, gafas de sol y unos pantalones de pata de elefante como los que estaban de moda entre los chicos; el pelo desgreñado, largo y rizado. Si Mana lo viera, se dijo Aria, lo escondería en un armario. —Cruzar esta calle es peligroso. Te juegas la vida —le dijo Hamlet con una sonrisa. —Conozco el barrio, gracias —respondió ella impertérrita. El semáforo se puso en verde y cuando la gente se lanzó a cruzar, Aria y Hamlet avanzaron a su vez, mirando a ambos lados de la calzada por si había algún conductor temerario. Al llegar al cruce del que partía el callejón donde vivían los Shirazí, ella se detuvo. —No puedes venir conmigo. Además, ¿qué haces aquí? —preguntó. —Lo mismo te digo. ¿No vas al bazar? Está a la vuelta de la esquina. —¿Adónde ibas tú? —Bueno, ya sabes que en casa no hay mucho que hacer, allí solo con tu madre y Maysi —dijo Hamlet. —No tienes por qué quedarte allí todo el día. Tu padre te ha perdonado. Puedes volver a tu casa. —No quiero estar con él —repuso Hamlet—. Además, tenía que ponerte al día sobre lo de Reza. Y lo de tu dinero. Todo ha salido bien. Habrá un juicio más adelante, pero... —No me apetece hablar de Reza. Hoy no. Además, mañana tienes exámenes. Aria conocía bien los horarios de Hamlet; como todos los estudiantes de derecho, estaba agobiado de trabajo. Pero él nunca se alteraba por nada. —Aprobaré. Lo tengo todo aquí dentro —afirmó dándose unos golpecitos en la frente. —Ahí dentro nunca has tenido más que serrín. Tengo que irme, de verdad —dijo Aria, y enfiló calle abajo. Hamlet la agarró por el brazo. —¿Por qué no has vuelto a darme un beso? Deberíamos hablar de ese tema, ¿no? —No hay nada de que hablar. Tengo que irme y no puedes venir conmigo. Déjame en paz, anda. Si quieres podemos comer juntos mañana en el bar de la universidad. —¿Y hablaremos? —No, comeremos. —¿Los contables comen? Yo creía que erais vampiros. Además, Ratoncita estará allí. No quiero tocar ese tema con ella cerca —dijo Hamlet. Aria se detuvo. —Mi madre dice que debemos disculparnos con tu padre. —Jamás. Yo sé muy bien por qué hice lo que hice. Pero ¿por qué no me quieres contar adónde vas? ¿A ver a esa familia quizá? Aria dudó. —¿Cómo son? —preguntó Hamlet—. ¿Rezan diez veces al día? Nunca me cuentas nada de ellos. —Cinco veces. Los musulmanes rezan cinco veces. Los sunitas también. Los chiitas, como yo, tres. Así que no, no rezan diez veces al día. —¿Cuántos hijos tienen? —Cuatro. —¿Cuatro qué? ¿Niños, niñas? —Niñas. Eso ya lo sabes, Hamlet. Sólo van al colegio dos. —Ah. ¿Al final las han escolarizado? Se han ahorrado el bazar entonces. Pero ¿por qué sólo a dos? —La segunda termina el bachillerato hoy. Pero esto no es asunto tuyo. —¿Por qué no van al colegio las otras dos? —Una porque estaba ocupada y la otra porque estaba enferma. Pero ya te he dicho que no es asunto tuyo. Se cruzaron con gente del barrio que se dirigía al bazar. —Odio este infierno —dijo Hamlet. —No tanto como yo. ¿Puedo irme ya? Hamlet la agarró por el brazo. —¿Puedo conocerlos? Sólo por curiosidad. Quiero saber más de ti. Aria se zafó de él, sacudió la cabeza y se marchó. Siguió calle adelante sin volver la vista, bajó por unas sinuosas escaleras que conducían a otro callejón, subió por otro tramo y a continuación por una escalera de mano y luego por otra. No necesitaba mirar atrás para saber que Hamlet iba siguiéndola. Cuando llegaron al portón verde que daba al patio delantero de los Shirazí, destartalado y lleno de ratas, Aria se volvió y se encaró con él. —De verdad que no hay nada que ver —le dijo. —Hay mucho que ver —repuso Hamlet a su lado, observando la casa. Oyeron un traqueteo en el cristal de la ventana de arriba. Detrás estaba Ruhangiz, con una sonrisa radiante. Les indicó con un gesto que entraran y luego la perdieron de vista. En la ventana apareció de pronto otra cara. Era Gohar. Y al lado de Gohar, otra más, una niña que los saludó con la mano muy contenta, pero que apenas alcanzaba con la cabeza la repisa de la ventana. Era la pequeña, Tuba. —De verdad, no hay nada que ver —insistió Aria. Pero esa vez sus palabras sonaron huecas, como si ni siquiera ella se lo creyera. Hamlet no respondió, pero le pasó un brazo por los hombros. Ambos levantaron de nuevo la vista hacia la ventana, y esa vez el rostro encuadrado fue el de Farangiz, con cara de pocos amigos. Hamlet contuvo la respiración. Había muchísimo que ver. Gohar puso un plato con comida delante de Hamlet. El chico partió un pedazo de pan y lo mojó en el guiso. —Son ustedes muy amables —dijo. Aria se movía inquieta en el asiento y hacía crujir los nudillos. Era consciente de que Mehri no dejaba de mirar a Hamlet, aunque, como siempre, el foco de su atención era Aria, a quien miraba de reojo mientras su marido hablaba con Hamlet. —¿A qué te dedicas? —Estudio —respondió Hamlet. —¿Dónde? —En el mismo sitio que Aria. La Universidad de Teherán. —¿Qué estudias? —Derecho. Aria estudia contabilidad. —Sí, ya lo sé. Es muy lista. ¿Y tú por qué no estudias contabilidad? —Porque no se me da bien contar —respondió Hamlet. —¿Qué harás con esos estudios de derecho? —Pues, lo que de verdad me interesa es el derecho penal... Pero ya veremos, a lo mejor me dedico a los derechos humanos... aunque con eso no se gana mucho, no como con el derecho empresarial, pero ya me las apañaré. —¿Qué es el derecho empresarial? —preguntó el señor Shirazí. —Ah, derecho comercial —aclaró Hamlet, que notaba las miradas de las cinco chicas sobre él. —Comercial... Yo tengo un comercio en el bazar. ¿Tú puedes ayudar a los tenderos del bazar? —¿Qué clase de comercio? —Oro. Vendo oro. Y también sé hacer grabados. —Bueno, el derecho corporativo se ocupa de empresas grandes. El petróleo, las metalúrgicas. —Sí, las que le fabrican las armas al sah —dijo el señor Shirazí. —¡Pero hombre! —lo reconvino Mehri. Su marido agitó una mano mandándola callar. —Así que tú eres la que ha terminado el bachillerato —le dijo Hamlet a Ruhangiz. Ruhi se sonrojó, y Aria intervino. —Tiene veinte años, pero empezó tarde. Ha sido una alumna estupenda. —Le enseñó Aria. Ruhi empezó a leer con ella. Después la mandamos al colegio. Igual que a Tuba. —El señor Shirazí señaló a la más pequeña—. Ahora ella también va al colegio. Hamlet sonrió y miró con curiosidad a las otras dos chicas, Farangiz y Gohar. —Farangiz ha sido una gran ayuda para su madre —aclaró el señor Shirazí—. Y Gohar también. —Agarró a la tercera de sus hijas, una niña frágil que estaba sentada a su lado, y la acercó a su pecho—. La queremos tanto que nos tuvimos que quedar con ella en casa. —Qué bonito —dijo Hamlet y se recolocó de nuevo en el cojín que le habían dado—. ¿Siempre se sientan en el suelo? —preguntó. —¡Hamlet! —exclamó Aria. Mehri se sonrojó. Salió apresuradamente, regresó con el té y depositó los vasos en el centro de la habitación con mucho cuidado. Hamlet cogió un dulce y lo engulló con un sorbo de té caliente. —¿Cómo conociste a Aria? —preguntó el señor Shirazí. —Uy, somos amigos desde que teníamos siete años. Los Shirazí se quedaron callados, y esa vez fue Aria quien se sonrojó. —Nunca nos ha hablado de ti. Le gusta guardar secretos —dijo Mehri. El señor Shirazí carraspeó. —No pasa nada. Bastantes líos tenemos ya como para andar metiendo las narices en la vida de los demás. —Seguro que Aria guarda muchos más secretos —intervino Farangiz —. ¿Otro dulce? —Le ofreció el plato que tenía en la mano—. Come y nos cuentas cosas de ella. Esta vez Hamlet declinó el ofrecimiento. —Tienes que venir a vernos otro día —dijo Mehri con firmeza. Y Aria y Hamlet comprendieron que había llegado el momento de marcharse. —¿Por qué no me has hablado nunca de ellos? —le preguntó Hamlet de camino a casa. Ella agachó la cabeza y no respondió. —Con la de tiempo que hace que los conoces... Todos estos años. —Es que últimamente los veo muy poco. No tengo tiempo —dijo Aria. Hamlet la interrumpió. —Pero hoy sí has ido. Aria asintió en silencio. —En fin, me gusta lo que haces por esa familia. No deberías haberlo mantenido en secreto durante tanto tiempo. —Al principio Mana me hacía ir a la fuerza, con Bobó. Decía que si les echaba una mano y enseñaba a leer a las niñas, tendría un lugar asegurado en el cielo. Aria apretó el paso, pero Hamlet se puso a su altura y la agarró con fuerza del brazo. —Mírame —dijo—. ¿Por qué has ocultado su existencia? ¿Por qué? —Por nada. —Por algo será. Tiene que haber un motivo —dijo apretándole el brazo. Aria lo empujó, con lágrimas en los ojos. —Está bien. Lo hay, sí. Quizá porque... porque soy como ellas. Como esas niñas. Y al nacer me dejaron abandonada en la calle para que me muriera. ¿Satisfecho? Soy hija ilegítima. Puede que fruto de una violación. ¿Es lo que querías oír? ¿Que no soy nadie? Y a continuación se lo contó todo a Hamlet en plena calle. Le brotó de dentro como un torrente, como las cascadas en la cordillera de Elburz. Le habló de las moreras, de los perros, de la noche invernal bajo la nevada, de Behruz, Zahra y Kamran, y de las palizas que recibió. Cuando al fin se quedó en silencio, Hamlet la zarandeó con ternura. —Lo comprendo. Cómo no lo voy a comprender. Y ahora más que nunca... Yo... Le agarró el otro brazo y la besó allí mismo, delante de todo el mundo. Qué más daba si era pecado o si algún mula que pasara por allí les echaba una maldición, pensó Hamlet. Aquello no era un simple escarceo al borde de una piscina una tarde de locura. Esta vez el beso significaba que lo sabía todo de ella, todo lo que había que saber. CUARTA PARTE Aria 1977-1981 Aria no sabía cómo contarle a Mitra que Hamlet y ella se habían prometido. Y al final no hizo falta: Maysi se encontró a la madre de Mitra en una tienda del barrio y se lo soltó ilusionada. Desde aquel momento, a Aria le fue imposible dar con su amiga. Mitra dejó de ir a clase y no respondía a sus llamadas. Transcurrieron dos semanas sin que dijera una palabra ni diera señales de vida, y Aria estaba desesperada. Un día, al filo de la medianoche, agarró su manta de lana, una almohada y unas sábanas y salió a hurtadillas de su casa. Cuando llegó a la puerta de Mitra, colocó las sábanas y la almohada en el suelo y se arrebujó en la manta. Intentó mantenerse despierta toda la noche, pero el sueño la venció antes del alba. Por la mañana, al salir de casa, Mitra tropezó con su amiga. —¿Estás loca? —Al menos así hablarás conmigo. Mitra no replicó y siguió su camino. Aria fue tras ella, arrastrando las sábanas. —Déjame en paz. Ya tienes otros amigos con los que hablar. —Mitty, ¿te lo han dicho? ¿Te has enterado? Mitra se detuvo, pero no se volvió para mirarla. —Enhorabuena. —¿Por qué estás tan enfadada? Seguimos siendo amigos los tres. Ya habían llegado a la avenida. Mitra echó a correr hacia una hilera de taxis estacionados junto a la calzada. Le hizo señas a uno y se montó antes de que Aria le diera alcance. Tras aquel encuentro, Aria intentó acercarse a ella por otras vías. La buscaba en el campus, en las aulas y el bar de la facultad, pero Mitra tenía una habilidad especial para desaparecer entre la gente. Parecía camuflarse con toda naturalidad, como si cambiara de color y textura a su antojo. «Tendríamos que haberla llamado Pulpo en lugar de Ratoncita», le dijo a Hamlet un día. Después de un mes, Aria y Hamlet se dieron por vencidos. Habían decidido casarse cuanto antes y convencieron a sus familias de que era lo mejor. Hamlet prometió convertirse al islam. No tenía ninguna necesidad de ser cristiano, le dijo a Fereshté. Además, los musulmanes creían en Jesucristo. —Sí, pero Jesucristo no es nuestro Dios —repuso Fereshté. —Es un profeta y punto. ¿Entendido? —dijo Maysi. —Entendido —dijo Hamlet. —¿Harás profesión de fe? —preguntó Fereshté. —Sí. —¿Dirás «No hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta»? —Sí. —¿Lo dirás en árabe? ¿En la mezquita? —No sé árabe. —Ni nosotras —dijo Maysi—. Pero con decirlo vale, hijo. —Puede decirlo aquí mismo, Mana, y también contará —le dijo Aria—. No hace falta montar el numerito. —No es ningún numerito. ¿Lo dirás en la mezquita? ¿Delante de los clérigos? —Sí, señora Ferdowsi —afirmó Hamlet. —¿Y a tus padres no les importará? —Es posible que mi madre piense que todos sus crucifijos van a arder, pero qué le vamos a hacer. —¿No te excomulgarán? —preguntó Fereshté. —Para mí que ya lo han hecho —intervino Maysi—. Se pasa media vida aquí. —Calla, Maysi —dijo Fereshté, luego se volvió hacia Hamlet y Aria y añadió—: Tenéis mi consentimiento. El padre de Hamlet se avino al matrimonio con una condición: que le permitieran correr con los gastos de un fastuoso banquete. La madre, en cambio, accedió a la boda pero no aceptó la conversión de su hijo. —Cuando se es cristiano, se es cristiano para toda la vida —afirmó y se aferró a su crucifijo—. Además, el chico está bautizado. —Gracias a Dios, porque si no lo estuviera iría de cabeza al infierno — comentó Maysi. En los días previos a la boda, Hamlet intentó convencer a Aria de que invitara a la familia Shirazí. —¿Y que tu padre me odie aún más? —dijo ella—. Imagínate su reacción cuando los viera llegar con esos velos y esos zapatos sucios que llevan. Sí consideró la posibilidad de invitar a Zahra, aunque no tenía ni idea de dónde localizarla ni de cómo ponerse en contacto con ella. En un impulso, dos días antes de la boda, rebuscó entre las escasas pertenencias que Behruz le había dejado y encontró un número de teléfono que creyó que podría ser de Zahra. Pero lo marcó y le respondió un hombre. Para su sorpresa, Aria reconoció la voz: era Ramin. —Es que buscaba un número de teléfono —dijo ella, nerviosa—. El número de Zahra, pero supongo que... —Lo tengo —dijo Ramin—. Me lo dejó junto con algunas cartas. ¿Quieres que te lo dé? Aria tardó en contestar. —No —dijo por fin. La primera noche que Aria y Hamlet hicieron el amor quien estaba más asustado era Hamlet, pese a que llevaba años fantaseando con aquel momento. Aria no lo deseaba del mismo modo que él a ella, pero el deseo terminó llegando. De la noche de bodas en adelante, fue ella la que inició siempre el contacto amoroso. A veces hubiera preferido que Hamlet no fuera su amigo del alma. ¿Y si se hubieran conocido de mayores y sus caminos se hubieran cruzado como en las películas? Cuando sus cuerpos se entrelazaban y se fundían como uno solo, tenía que imaginar que estaba con otro y no con su viejo amigo del alma. Los dos primeros meses hicieron el amor cada noche, en ocasiones dos veces, otros días más. Hamlet era más recatado de lo que Aria habría imaginado, y siempre prefería la misma postura, susurraba las mismas palabras y daba los mismos besos. De ese modo, el sexo, antes prohibido, incluso pecaminoso, pasó a ser un acto tan corriente en su día a día como cepillarse los dientes o ponerse al volante de un coche. Aun así, tardó cierto tiempo en obtener placer con la inmediatez que lo hacía Hamlet. Para él parecía tan fácil: era pisar el pedal y el vehículo se ponía en marcha. Aria tuvo que encontrar su manera, y cuanto más hacían el amor, más aprendía a alcanzar el placer. ¿Hubiera sido igual con otro hombre? Ella se resignó a no saberlo nunca, y se consolaba pensando que tampoco Hamlet conocería otras formas de hacerlo. Él había llegado tan virgen como ella a los torpes escarceos de aquella primera noche. —Creía que siendo amigo de Reza habrías tenido toda clase de experiencias —le dijo una noche. —¿Cómo? ¿Con Reza? —dijo Hamlet. —Con él, no, por amor de Dios. Con otras chicas. —¿Crees que Reza ha estado con muchas? —dijo Hamlet. —Es la impresión que da. Hamlet se quedó callado. —Nunca me ha contado nada. —Es un chico muy misterioso —dijo Aria. A finales de verano Aria se quedó embarazada. Recordaba la ocasión perfectamente. Fue la misma noche en que comenzaron los disturbios. Por todas partes se oían disparos y tiroteos, y el sah había ordenado el toque de queda y obligado a todo el mundo a quedarse en casa. Había que estar de vuelta a las siete de la tarde y tener las luces apagadas antes de las ocho. No había más entretenimiento que hacer el amor. Cuando terminaron, hablaron de Mitra. —¿Tú crees que se siente sola? —exclamó Hamlet. Aria se preguntó si había pensado en Mitra mientras lo hacían. Tampoco le habría importado que así fuera. Se lo debía a Mitra. Quizá, pensaría Aria más adelante, la idea de Mitra había propiciado la concepción. Al cabo de un mes, el mismo día que Aria descubrió que estaba embarazada, Hamlet empezó el servicio militar obligatorio. Le habían concedido una exención para terminar sus estudios de derecho, pero al final le llegó el momento de convertirse en soldado como los demás hombres. Oficialmente era servidor del sah y nada podía hacer para evitarlo. Durante el último mes de embarazo, a Hamlet le dieron permiso para salir del cuartel. Una vez más Aria y él intentaron ponerse en contacto con Mitra. Fueron a ver a su madre y le juraron por la criatura que esperaban que darían lo que fuera por hablar con Mitra, pero ésta respondió enviándoles una nota en la que afirmaba estar muy enferma y no querer que la madre ni el bebé se contagiaran. En las últimas semanas, a medida que el vientre le iba creciendo, Aria se vio asaltada por un hambre voraz y un dolor alarmante. Echó en falta a Mitra más que nunca, pero su amiga guardó las distancias durante todo aquel tiempo, como una sombra en las tinieblas. El parto se prolongó dieciséis horas, y al bebé le costó salir al mundo. A Hamlet no le permitieron entrar en el paritorio; no era lugar para hombres, exceptuando que fueran médicos. Mientras Aria gemía de dolor, Hamlet corrió a la joyería que estaba delante del hospital y le compró un anillo con un zafiro y unos pendientes de rubíes. La niña nació ocho horas después, por la tarde, con el ruido del tráfico ahogando tanto los gritos de la madre como los de la recién nacida. Con una mano, Aria agarraba el anillo que Hamlet le había regalado. La enfermera dejó al bebé en sus brazos, bien fajado para calmarlo. Aun así, la criatura temblaba. —Que los pendientes sean para ella —dijo Aria, y se echó a llorar. —De acuerdo —convino Hamlet, que besó a su mujer en la cabeza y acarició la piel de la niña—. ¿Qué nombre le pondremos? A Aria se le ocurrió Fereshté, Zahra, Mitra, Mehri. Masumé no; era un nombre barriobajero. Suspiró. Ninguno de aquellos nombres la convencía. No estaba bien que un musulmán llevara el nombre de un familiar, vivo o muerto. —¿Quieres que le pongamos Fereshté? —propuso Hamlet. —Las musulmanas no llevan el nombre de sus madres. —¿Y si le ponemos el nombre de la mía? —Es que ahora eres musulmán. Dos días después, volvieron a casa de los Ferdowsi con el bebé, sin haberle puesto nombre todavía. Ese mismo día reapareció Mitra. Estaba de pie junto a la farola que se alzaba frente a la casa cuando Hamlet la vio. Esperó, observándola desde el ventanuco de la puerta. Mitra no se movió del sitio. Cuando Aria y la niña se quedaron dormidas, Hamlet salió a la calle, encendió un cigarrillo y miró en su dirección. Mitra se acercó a él. —¿Disfrutando de la vida? —preguntó. —Qué alegría verte, Ratoncita. La niña... —Debe de ser preciosa. Tengo la sensación de que me he perdido la fiesta. —Sí, pero llevo días sin pegar ojo. ¿Cómo está tu padre? —Lo han vuelto a soltar. El sah está en apuros. Supongo que habrá pensado que poniendo en libertad a todos los prisioneros, se calmará el ambiente. —Ya. Los disturbios no ayudan. ¡Aria pretende ir a una manifestación con la niña! ¿Te imaginas? Se necesita estar loca... —Hamlet volvió la cara y soltó una bocanada de humo—. ¿Tú estás bien? —¿Por qué no iba a estarlo? Ahora parece que a todos nos irá bien, ¿no? Por fin habéis encontrado a vuestro salvador en la persona del señor Jomeini —dijo Mitra. —El que buscaba un salvador era Reza —replicó Hamlet—, no yo. —Creo que voy a desaparecer por un tiempo. Puede que no vuelvas a verme nunca. —¿A qué te refieres? —¿De verdad la quieres? —preguntó Mitra y señaló hacia la casa con la cabeza. —Claro que la... —No, quiero decir, ¿más que a mí? ¿O de otro modo? ¿La quieres de un modo distinto a como me querías a mí? —Claro que te quiero. Que te quería. Y aún te quiero. —¿Alguna vez me has querido como la quieres a ella ahora? ¿Alguna vez me has querido así? Hamlet se acercó a ella, pero Mitra retrocedió. —Entra —le dijo Hamlet—. Verás a la niña. Tiene los mismos ojos que yo. Y mucho pelo. Negro como el carbón. No lo ha sacado de ninguno de los dos. Mitra rió. —¿Estás seguro de que eres el padre? —No seas tonta, Ratoncita. —Señaló la puerta—. Entra, haz el favor. Te echamos de menos. —Hamlet estaba medio vuelto de espaldas—. Ven. —¿Para que podáis enseñarme lo desgraciada que soy? —Mitra... —¿Ya le habéis puesto nombre? —A Aria no se le ocurre cómo llamarla. Según ella no le pega ningún nombre. —Aún hay tiempo —dijo Mitra. —Te aprecio mucho, Ratoncita —dijo Hamlet. —He venido para despedirme. —Retrocedió unos pasos—. Seguramente me marcharé a España, creo que ahora mismo es la mejor opción. Pensé en ir al Caspio, pero me recuerda demasiado a ti. Armenia está justo al otro lado. —Rió y señaló el tejado de la casa de los Ferdowsi —. Una vez, estando allí arriba, Aria y yo hablamos de nuestro futuro. Me dijo que ella no pensaba casarse. —Mitra se enjugó una lágrima—. Y yo le conté la clase de hombre que quería: divertido, fuerte y un poco tontorrón. Le dije que no quería a alguien como tú, aunque supongo que mentí. Parece que la vida acaba siendo lo contrario de lo que queremos. De otro modo, nunca aprenderíamos nada. En España, cuando la gente me hable no entenderé lo que dicen. Quizá a nosotros dos nos ha pasado lo mismo: yo te hablaba y tú no me entendías o era yo la que no te entendía a ti. A lo mejor algún día habrá un idioma universal con el que se puedan evitar estos malentendidos. ¿Tú qué crees? Mitra sonrió de nuevo y por un instante Hamlet pensó que esperaba que la siguiera. No lo hizo y su rostro se perdió en la penumbra, hasta que al poco se desvaneció su sombra. Mitra nunca llegaría a irse a España, ni siquiera al Caspio, pero en cierto modo su presagio se cumplió: aquélla sería la última vez que se vieran los dos. Seis canarios amarillos cantaban al otro lado de su ventana. Mehri los observaba desde el cuarto de estar. En silencio, puso nombre a cada uno de ellos; uno se lo quedaría ella y los demás los repartiría entre sus hijas. Incluso Gohar, que se estaba muriendo, y aquella hija a la que tantos años atrás había abandonado a su suerte en un callejón bordeado de moreras tendrían el suyo. Sus otras hijas estaban sentadas a su lado, y su marido de pie junto a ellas. Nunca le había contado a su marido que el panadero le había dejado una fortuna, y ahora le remordía la conciencia, aunque el destino que había dado a aquel dinero al menos había aliviado su otra culpa. Su marido se ganaba mejor la vida desde hacía unos años, con lo que habían podido mudarse a unas viviendas más al norte, a aquella casa con vistas. Mehri llevaba mucho tiempo enferma y su familia estaba esperando el fatal desenlace. Por la ventana donde cantaban los canarios, Mehri también veía al chico de la casa de al lado. A decir verdad, ya era un hombre hecho y derecho, con las facciones muy marcadas y una barba un tanto descuidada que ahora le tapaba el labio partido. Iba vestido de negro de la cabeza a los pies. Una semana antes, desde aquella misma ventana lo había visto llegar a casa con un paquete atado a la parte trasera de la motocicleta. Lo desenvolvió y sacó una bonita camisa blanca y unos pantalones del mismo color. Luego fue hacia una pila de herramientas y extrajo un bote de espray negro. Extendió la camisa y los pantalones blancos sobre el suelo mugriento, los roció de negro y los puso a secar al sol. Mehri suponía que eran las prendas que llevaba puestas en ese momento, y se preguntó si los zapatos también habrían sido blancos alguna vez. Al otro lado del cuarto de estar, su marido y las niñas se habían congregado en torno a la radio. Alguien repetía en voz alta la misma advertencia: todo el mundo debía quedarse en sus casas o atenerse a las consecuencias. El sah se encargaría de que así fuera. —Por mi culpa, todo por mi culpa —murmuró Mehri, febril. Los canarios cantaron al son de su lamento, y el chico de la casa de al lado se marchó en su moto. Mehri volvió la cabeza hacia el señor Shirazí. Su marido no podía acudir al trabajo porque los tenderos habían cerrado el bazar desafiando al sah. Todas las luces de las casas estaban apagadas, pero de las azoteas lejanas llegaba el eco de voces que gritaban «¡Dios es grande!». Las voces atravesaban las nubes y caían sobre las calles desiertas de la ciudad. Mientras al otro lado de la ciudad los canarios le cantaban a Mehri, Aria se paseaba de un lado al otro de su piso con la niña en brazos y el meñique metido en su boquita para que se calmara cuando se produjeran los inevitables disparos. A pocas calles de distancia, Fereshté y Maysi, sentadas cada una en su rincón habitual de la sala de estar de los Ferdowsi, hacían punto en silencioso recogimiento. La habitación estaba en semipenumbra y al fondo se oía el crepitar de la radio. Aria había llamado por teléfono un rato antes para comunicarles que Hamlet aún no había vuelto a casa, y Fereshté y Maysi temían que se lo hubieran llevado preso. Cuando sonó el teléfono de nuevo, las dos dieron un respingo. Fereshté le indicó con la mano a Maysi que se quedara sentada y se levantó a atender la llamada. —No te preocupes —dijo ella por el auricular—. Sabrán que está del lado del pueblo. Que lleve uniforme no significa nada. Luego se cortó la comunicación, como venía sucediendo una y otra vez desde que, meses atrás, había estallado la revolución. Aria acunó en sus brazos al bebé, que todavía no tenía nombre. Desde que Mitra había desaparecido no se había visto capaz de ponerle nombre a la niña. Fereshté colgó el auricular y siguió haciendo punto; al rato, sin embargo, se dio cuenta de que aunque había continuado tejiendo según el patrón, se había equivocado por completo con los colores. Tendría que deshacerlo y empezar de nuevo. —¿Qué hace allí sola en ese piso? ¿Por qué no se trae a la criatura aquí? —dijo Maysi. Fereshté no respondió. Lanzó una ojeada al otro extremo de la sala, donde el viejo gramófono de su padre, arrinconado desde hacía años, acumulaba polvo. Alguien había dejado puesto un disco y su antigua pátina negra empezaba a agrisarse. Fereshté fue hasta el gramófono y llevó un dedo a la superficie del disco. El título de la canción se había borrado con el tiempo. Pasó un dedo por el plástico y luego se lo acercó a los labios y sopló el polvo. Si Ya’far viera aquel deterioro, se le partiría el alma. Fereshté limpió el resto del polvo con un pañuelo de papel que se encontró en el bolsillo y dejó caer la aguja en el primer surco. El brazo de madera al que iba acoplada crujió con el movimiento. La madera había empezado a descascarillarse. —¿Usted cree que es momento de poner música? —dijo Maysi. —¿Qué mejor momento que éste? —repuso Fereshté. El débil lamento de un violonchelo resonó por el cuerno del gramófono. —¿Te acuerdas, Maysi? No, cómo te vas a acordar. Eras muy pequeña entonces, y Zahra también. —Voy a preparar algo de comer por si esa muchacha decide venir por casa con mi niña. Casi nunca la veo —se lamentó Maysi. Pero Fereshté estaba distraída escuchando una ópera de Vivaldi, Il Farnace. Mientras la música sonaba suavemente de fondo, recitó para sí las palabras de aquel padre, desconsolado por la muerte de su hijo: «Siento correr la sangre helada por mis venas. La sombra de mi hijo exangüe me aterra y, para mayor pena, creo haber sido cruel con un alma inocente, con el amor de mi corazón.» La moto de Kamran derrapó junto a un bordillo. Por un instante perdió el control, pero enseguida enderezó el vehículo. En el escaso rato que llevaba en la calle, la gente se había ido congregando. Pequeños grupos desembocaban en las vías centrales llegados de avenidas y bocacalles adyacentes, sumándose a la concentración principal. Kamran se subió con la moto a la acera y luego bajó de nuevo a la calzada. Llevaba dando bandazos así desde que había salido de casa. Era un buen modo de decir «aquí estoy yo», pensó, de demostrarle a la gente quién llevaba la voz cantante. —¡Por la calzada no! —exclamó un transeúnte—. ¡Protéjase en la acera! Kamran no le hizo caso. No le importaba que le pegaran un tiro. Nada le impediría cumplir su misión de llegar al lugar designado antes de que se repartieran todas las armas. Lo único que le importaba era Jomeini y la gran bendición que el anciano se disponía a otorgar a su pueblo. —Por ahí han levantado barricadas. ¡Ve por otro lado! —le gritó otro. Esta vez Kamran no tuvo alternativa. Embocó un callejón y dejó atrás la avenida Pahlevi. Apagó la moto y se bajó a echar un vistazo. Los soldados habían cerrado el paso con sacos de arena y camiones; no podía ver lo que sucedía al otro lado de la calle. Un anciano vestido con traje y corbata y que olía a colonia se acercó a él. —Están por todas partes —dijo el hombre—. ¿Tiene un helicóptero? Porque como no sea volando no va a poder evitar a esos cabrones amigos del sah. Kamran se fijó en su corbata. Jomeini había mencionado que la corbata era un símbolo occidental de riqueza y que no había que fiarse de quienes la llevaran. —Ahora la única opción es el fuego —dijo el anciano y señaló al fondo del callejón—. Fíjese en los contenedores de basura, la gente está haciendo cócteles molotov. Fuego. —Le temblaban las manos y la cabeza—. Han enseñado a hacerlos también a las mujeres. Una andanada de disparos surcó el aire. Kamran saltó a la moto y se alejó de allí. Aria acercó los labios del bebé a su pezón, pero no tenía leche. Ni siquiera leche artificial, la de fórmula que se vendía en el mercado negro. Todo estaba desapareciendo: alimentos, dinero, personas. Lamentó no haberle dicho a Hamlet que comprara algo de camino a casa; aunque, pensándolo bien, raro sería que le vendieran nada vestido con aquel uniforme. A lo mejor se le había ocurrido cambiarse antes. Oyó gritos lejanos procedentes del sur de la ciudad. Con la niña en brazos, fue a la ventana del dormitorio, que daba a Youssef-Abad. En la distancia se alzaban columnas de humo. Aria se apartó de la ventana y bajó la vista hacia su bebé. —¿Qué nombre te voy a poner? —le preguntó con dulzura. El estruendo había ahogado el canto de los canarios y ensordecido a Mehri. La gente se estaba concentrando delante de la casa y a todo lo largo de la calle. Pese a las advertencias y los toques de queda del Gobierno, había más gente en la calle que nunca. —¿Y si entran a por nosotros, babá? —preguntó Ruhi. —Eso no pasará —respondió el señor Shirazí—. Los malos no vendrán por aquí. —Luego miró a su mujer—: Voy a salir. Si llaman a la puerta, se estén desangrando o no, les abres. Sean quienes sean. —¿Y si el que se está desangrando es uno de los malos? —preguntó Ruhi. —Me da igual —dijo el señor Shirazí—. Debéis abrirles la puerta. El ruido crecía, como olas encrespándose y a punto de romper. Ramin bajaba pedaleando por las estrechas carreteras de Darakeh. En el último momento había decidido enfrentarse a sus miedos. Se sumaría a la protesta, y ni las amenazas ni el temor a acabar otra vez en Evin lo detendrían. No temía que volvieran a torturarlo. Llegó hasta la avenida Pahlevi y al pasar por el cuartel cercano al parque de Lalé pensó en Behruz. Mientras Ramin pedaleaba, Fereshté y Maysi contemplaban el resplandor de las hogueras por la ventana de la fachada principal; Aria entraba en el coche con su bebé sin nombre; Kamran circulaba en su vieja motocicleta dejando una estela tóxica tras de sí; Hamlet se abría paso lentamente entre las ruinas de una ciudad que estaba mudando de piel, y Mehri se sentía henchida de luz, ingrávida por primera vez en veinticinco años. Esa luz la había conducido al exterior, al hueco de una escalera que arrancaba al fondo de su balcón, y había impulsado su ascenso peldaño a peldaño. Y para su propio asombro, allí estaba, su menudo cuerpo de pájaro envuelto en un velo, de pie en la azotea y exclamando al unísono junto con miles, tal vez millones, de personas: «¡Dios es grande!». Los helicópteros sobrevolaban las multitudes, cargados de francotiradores listos para disparar. Aún no había anochecido, pero las columnas de humo que salían de los contenedores en llamas habían teñido el cielo de negro. Kamran se arrancó un jirón de una manga y se llevó la tela a la boca para protegerse de la tóxica humareda. Dirigió lentamente la moto hacia una esquina y desde allí vio a ocho individuos que saltaban de un pequeño Volkswagen cuyo motor se había incendiado tras recibir el impacto de un francotirador. Kamran ansiaba desesperadamente hacerse con un fusil. Había oído que se estaban repartiendo en las mezquitas y que el cuartel general, adonde iban a trasladar a Jomeini cuando regresara al país, se había instalado en un centro de primaria para niñas. Varios clérigos se encontraban ya allí reunidos para planear los siguientes pasos. Kamran vio a los ocupantes del Volkswagen disparar contra el francotirador y ansió ser uno de ellos. De pronto, empezó a lagrimear y notó que le faltaba el aire, como si el corazón se le hubiera hundido en los pulmones. Se había producido una explosión, y el calor abrasador de la onda expansiva le nublaba la vista. Era consciente de que había miles de personas a su alrededor, pero ya no podía verlas ni oírlas; sólo sentía aquella intensa quemazón. Cayó de rodillas y en el acto levantó la vista hacia una azotea cercana. Le pareció ver un fusil, pero el que apuntaba retrocedió. Entonces Kamran reparó en que había un cuerpo tendido a su lado. Se lanzó al suelo y se tapó la cabeza. Mientras estaba allí tumbado, percibió algo caliente en la mejilla izquierda, algo líquido. El líquido le había entrado por la boca. Con la cabeza agachada, le dio la vuelta al cuerpo que tenía al lado. Era una niña; no tendría más de catorce años. Sus ojos entornados se clavaron en él. Sonreía sin vida. Muchos años después, cuando peinase canas y recibiera trato de «señor», cuando fuera un hombre rico y temido, Kamran contaría que en una ocasión había visto sonreír a una niña muerta. Era una sonrisa preciosa, diría, y sus labios los más hermosos que había visto jamás. Y también él sonreiría al decir eso, aunque sus labios fueran muy distintos a los de la niña. Las balas silbaban en derredor mientras Ramin empujaba su bicicleta. Al fondo de la calle vio una multitud vociferante que intentaba derribar unas barricadas; dio media vuelta y avanzó en sentido contrario mientras oía unos sollozos. Vio a un hombre mayor inclinado sobre el cadáver de una niña en un charco de sangre. Ramin no pudo verle la cara al hombre que lloraba, en parte porque tenía a otro individuo encima. Éste era más joven, llevaba barba y vestía de negro de la cabeza a los pies. Intentaba en vano apartar al sollozante del cadáver de la niña. —¡Hermano, cuidado! —lo avisó Ramin a gritos. Había divisado a francotiradores en las azoteas. Acto seguido oyó una salva de disparos, que hicieron impacto junto a los tres cuerpos entrelazados, pero sin acertar a ninguno. —¡Agáchate! —gritó de nuevo. Esta vez, arrojó la bicicleta a la acera y se abalanzó sobre el grupo. Agarró al anciano, que intentaba levantar el cadáver de la niña, y lo tumbó en el suelo. Luego miró al otro hombre, al joven barbudo que estaba sentado a un lado abrazándose el cuerpo. Otra ráfaga de balas cruzó el aire silbando y la muchedumbre se dispersó; unos se adentraron en el callejón y otros se arrimaron a la pared del edificio, fuera del alcance de la vista. Tan pronto como cesó la andanada de disparos, todos regresaron otra vez al centro de la plaza. —¿Este hombre es el padre de la niña? —le preguntó al joven. —No lo sé. Yo sólo he visto la bala; bueno, la he oído. Le ha dado en todo el pecho, se ha desplomado... y luego ha venido él corriendo. No sé si es su padre. —Tiene sangre. Pero creo que es de la niña —dijo Ramin y le bajó la cremallera de la chaqueta, pero no vio ninguna herida—. ¿Está usted bien? —le preguntó levantando la voz. El anciano se echó a llorar otra vez, pero no respondió. —Vamos —le dijo Ramin al joven—. Échame una mano, vamos a ayudar a este hombre. El joven se levantó. —¡Ambulancia! —exclamó. —Baja la voz —le advirtió Ramin—, o te pegarán un tiro a ti también. —Ya viene. ¡Aquí! ¡Aquí! Junto a Ramin, el anciano estaba agachado de nuevo sobre la niña, pero ya no intentaba levantarla. La ambulancia, con la carrocería acribillada a balazos, entró reculando en el callejón. —¡Deprisa! —los instó a voz en grito el conductor, y su compañero, que iba en el asiento del copiloto, saltó de la ambulancia y abrió a toda prisa las puertas traseras del vehículo—. Échenla dentro. Ramin y el joven de la barba deslizaron el cadáver de la niña en la parte trasera de la ambulancia y ayudaron a subir al anciano y a sentarse a su lado. —¿Los demás se encuentran bien? —preguntó el conductor de la ambulancia. —Muy bien —respondió Ramin—. Pero el viejo... cuiden de él. —Aléjense de las calles. No se pueden imaginar la que se está liando — les advirtió el conductor, que cerró la portezuela y salió de allí a toda velocidad. Ramin se limpió el sudor de la frente con la manga de la camisa. —¿Cómo te llamas, hermano? —preguntó. —He visto cuando la bala le daba a la niña. Me ha pasado justo al lado de la cabeza. —Yo me llamo Ramin —dijo tendiéndole la mano ensangrentada al joven, que la estrechó con firmeza. —Y yo Kamran. Dios todo lo sabe, hermano, créame. Ojalá pudiera hacerme con un arma yo también. He visto al que ha matado a esa niña, estaba allá arriba. Lo he visto con mis propios ojos. Si yo fuera armado... Aria arrancó el coche, que había dejado aparcado delante de su casa, y salió a la calle 41 del barrio de Youssef-Abad. Un extremo de la vía estaba bloqueado por una barricada, y en el otro se oía el retumbar de los pasos de miles de manifestantes. Sabía por sus vítores que se trataba de civiles, no de soldados. Le sorprendió que la manifestación hubiera conseguido llegar tan al norte de la ciudad y se preguntó cuánto tardarían en alcanzar el Palacio de Niavarán. Pensó fugazmente en todo el trabajo de orfebrería que el padre de Mana había llevado a cabo en aquel palacio. ¿Arrasarían con todo? El llanto del bebé había ido en aumento. Al no poder acceder a las calles principales desde el extremo bloqueado de la avenida, Aria se vio obligada a dar un rodeo por las estrechas callejuelas y desembocar en la avenida Pahlevi, atestada de revolucionarios que la emprendían a golpes y patadas contra los coches. Y si no veían ocupantes dentro, volteaban el vehículo. Alguien le pegó una patada a uno de los faros de su coche y Aria oyó que se hacía añicos. Pisó a fondo el acelerador y logró dejar a un lado el atasco y acceder a un breve tramo vacío que se había abierto entre el norte y el sur de la ciudad. Una negra humareda volvía el aire irrespirable y los contenedores de basura ardían en llamas. Avanzó lentamente con el coche, temiendo que alguien se lanzara a la calzada y lo atropellara. Se oían disparos a lo lejos y se preguntó dónde estaría Hamlet. Sola en lo alto de un edificio, una figura vestida de negro elevaba los brazos al cielo. —¡Dios es grande! ¡Dios es grande! —exclamaba Mehri, y el eco le devolvía su voz y desataba otra exclamación espontánea. Nunca había percibido semejante potencia en su voz. Reverberaba y hacía retumbar el edificio. Se fundía con millares de voces más, danzaba con ellas. Así que Mehri gritó una y otra vez hasta quedarse sin fuerzas—. ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! Farangiz y Ruhangiz la habían seguido a toda prisa por la escalera, con Gohar a la zaga. —¿Qué hace? —preguntó Ruhi. —Yo qué sé —dijo Farangiz. —Le van a pegar un tiro. —Qué va. Ruhi empujó a la respondona de su hermana. —Cómo que qué va. Y si se muere ¿qué? —¿Y qué si se muere? Tampoco pasaría nada. ¿Es que no lo entiendes? —Farangiz agarró a su hermana—. De todos modos ¿quién dice que necesitemos una madre? A lo mejor si la tonta de nuestra madre estuviera muerta no seríamos lo que somos. A lo mejor yo habría ido al colegio y Gohar no estaría siempre poniéndose enferma. Y tú a lo mejor no tendrías miedo de todo, pánfila, que eres una pánfila. ¿Qué sabes tú de la vida? Si casi no has ido al colegio. No sabes ni jota de nada. Lo único que sabes es lo que te han metido en la cabeza, y todo por haber tenido una madre como ésta. ¿Sabes adónde seguramente habrá ido nuestro padre? Al bazar, para proteger la tienda. Le preocupa más el bolsillo que sus hijas. ¿Tú crees que habría hecho eso de haber tenido hijos varones? ¿Es que no ves nada, Ruhi? Pánfila, que eres una pánfila. Farangiz apartó a su hermana de un empujón y bajó la escalera a toda velocidad. Las otras dos miraron a su madre que, envuelta en el velo negro, contemplaba la ciudad de espaldas a ellas. Mehri se acercó un poco más al borde de la azotea y de nuevo se puso a invocar a Dios a voz en grito mientras amanecía en la ciudad envuelta en llamas. —¡Dios es grande! Kamran y Ramin corrieron hacia una hilera de casas. No estaban solos; un grupo de unas cincuenta personas corría detrás de ellos buscando alguna puerta abierta por la que colarse. Ramin cerró la primera de un portazo y los dos se dejaron caer al suelo. —¿Qué está pasando, señor Ramin? —preguntó Kamran mientras en el exterior rebotaban las balas. —Los mayores han dejado abiertas las puertas de sus casas para los jóvenes —le explicó Ramin y de pronto la puerta se abrió de nuevo y otras cinco personas se apresuraron a entrar en la casa y se abrieron paso a duras penas por el corredor—. Aquí no hay espacio para todos. Si sigue entrando gente, corremos el riesgo de morir aplastados. El pasillo estaba a oscuras. Kamran palpó la pared buscando un interruptor, pero no encontró ninguno. —Pasen, pasen —dijo una voz en la penumbra. Un hombre abrió una de las puertas del pasillo y los invitó a entrar en una sala de estar—. Siéntense, muchachos, siéntense. ¿Agua? ¿Alguien quiere agua? Era un señor alto y ya mayor, con la cara larga y los dedos largos y, por lo que Ramin pudo apreciar en la penumbra, de tez tan transparente como una medusa. Otro hombre, más joven y robusto, pese a que andaba con bastón, salió a su encuentro. —Diles que pasen, Ya’far, rápido. Siéntense, hijos. Les daremos un poco de agua. Siéntense. En la sala de estar, Kamran y Ramin se sentaron en el borde de un sofá donde se apretujaban varias personas más. Una mujer, mayor pero no tanto como los dos hombres, entró por una puerta trasera con unos vasos de agua en una bandeja. —¿Qué ha pasado ahí fuera, muchachos? —preguntó la mujer mientras repartía los vasos. Una avalancha de voces respondió a su pregunta. —Han abierto fuego. —Han intentado matarnos a todos. —Psicópatas. —Dios hará justicia. El gran imán Husseín se encargará de ellos. —Han sido ese despiadado sah y su despiadada escoria. Los más jóvenes se enzarzaron en una discusión. —¿Y qué tienen que ver un falso dios y los imanes en todo esto? El hombre está solo. —Un día destronaremos al sah. —El imán Jomeini se encargará de él. —¿Ahora ya es imán? Pero ¿ayer no era un simple ayatolá? Estos fanáticos... no sé cuándo vais a aprender. —Quienes se encargarán del sah serán los comunistas. —Esto ha sido cosa de los ingleses. —¿Quién lo ha nombrado imán? —No, esto ha sido cosa de Estados Unidos. —La democracia nos salvará. —Quien nos salvará será Jomeini. El islam nos salvará. La señora levantó los brazos pidiendo paz. —Callad, muchachos. Es inútil que habléis todos a la vez. No entiendo nada de nada. ¿Quién quiere más agua? Y sopa. Marido mío, ¿está lista la sopa? ¿Señor Mammad, está lista la sopa? ¡Dese prisa, señor, dese prisa! Mammad salió por la puerta de la cocina empujando un carrito. —Ya voy —le dijo a su mujer. Sobre el carrito humeaba un puchero. —Siento decir que no nos queda pan —se disculpó Mammad—. El último grupo se lo comió todo. —Todavía hay jóvenes fuera, Mammad —observó Ya’far. —Ya’far, ya no nos queda sitio. Tendrán que buscar otro lugar donde refugiarse. Madame Nasrín, reparta los cuencos entre esos muchachos mientras yo doy una vuelta por la sala, haga el favor. En el sofá, Ramin reparó en que Kamran bisbiseaba y se inclinó para escuchar qué decía. —Agua maldita, agua maldita —susurraba Kamran una y otra vez. Los demás también se habían fijado en él. —¿Qué le pasa a ése? —dijo un hombre que estaba al otro lado de Kamran. —No lo sé —respondió Ramin. —Tiene los labios morados —observó otro. El señor del bastón se le acercó y sacudió a Kamran. —¡Despierta, muchacho! —No lo sacuda así, haga el favor. Ya me ocupo yo de él —dijo Ramin y agarró a Kamran por los hombros—. ¿Estás bien? Eh, ¿estás bien? Kamran volvió en sí un instante y clavó los ojos en Ramin. —Conozco a esa mujer —susurró—. La vieja que ha traído el agua. Hay que salir de aquí. Armas. Necesitamos armas. —¿Se nos ha colado un chalado? —dijo una chica al fondo de la habitación—. A ver, amigo, que acabas de llegar. Cálmate un poco. ¿No has visto a todos esos francotiradores disparando desde las azoteas? —¡Calla, mujer idiota! —gritó Kamran—. ¡Aniquilaremos a toda esa gente! Ramin lo sujetó con fuerza. —Kamran, no hables así. Ten un poco de respeto. —Hablaré como me salga de los cojones y con quien me salga de los cojones. Crearemos nuestro propio ejército y los haremos picadillo. Se van a enterar esos francotiradores cuando caigan en manos del ejército de Dios. —Cálmate, hermano —dijo Ramin—. Hoy no. Hoy no. Kamran se volvió. —¿Lo juras por el imán Husseín? ¿Lo juras por la vida del imán? Por el imán Husseín y el imán Jomeini y... —¿Desde cuándo Jomeini es imán, hermano? —preguntó Ramin. —Júrame por la vida de santa Zahra y de santa Maryam y del gran Profeta que aplastaremos a ese rey del demonio que nos ha robado la comida, la casa, la vida, a nuestros padres y nuestras mujeres. ¡JÚRALO! —Lo juro, hermano, lo juro —dijo Ramin. Intentó abrazarlo para que se calmara. Los demás hombres se habían puesto en pie, dispuestos a reducirlo. —Borraremos los nombres de todos los reyes del demonio que le precedieron. ¿Me oyes, mujer? —dijo avanzando hacia la chica que antes lo había sulfurado. La chica soltó una risotada. —Así que vais a cambiar la historia, ¿verdad? ¿Y qué más? Ahora me vas a decir que Moisés nunca separó las aguas del mar Rojo, ¿no? ¿Vais a reescribir el Corán o qué? —El chico está en estado de shock —lo justificó Ramin. —Muchachos, la sopa está lista —dijo Mammad, observando nervioso una disputa que le rompía el corazón. Ramin condujo a Kamran hasta la penumbra del pasillo. Desde allí oyó que Nasrín hablaba a los demás con voz tranquilizadora. —Venga, que si no coméis rápido se os enfriará la sopa. Es posible que nos quedemos sin luz en cualquier momento y no podamos volver a calentarla. Desde la penumbra del pasillo, Kamran se dirigió a Nasrín a voz en grito. —¡No he olvidado su cara! Ni aquel día. —¿Por qué me hablas en ese tono, hijo? —dijo Nasrín—. ¿Estás herido? Ramin sujetó a Kamran rodeándolo por el pecho. Todo el cuerpo le temblaba. —Usted me destrozó la vida, ¿recuerda? —le soltó a Nasrín—. ¿Por qué? ¿Qué vio de malo en mí? No me dejó entrar a verla. —Ya está bien, hermano. Vámonos de aquí —dijo Ramin conduciendo a Kamran hacia la puerta. —¿Yo qué he hecho? —oyó que decía Nasrín, perpleja—. Mammad, ¿qué decía ese chico? —Déjalo, mujer. Los muchachos tienen hambre. Ese chico está perdido. Cuando salían de la casa, Kamran estuvo a punto de desmayarse en brazos de Ramin. Le bajó la tensión y en su cabeza sólo quedó el recuerdo de aquel día lejano, cuando le llevó la chocolatina a Aria y la mujer que le abrió la puerta le dijo que la señorita Aria no se juntaba con gente de su ralea. Las hogueras habían elevado la temperatura de la ciudad. Un grupo de revolucionarios corrió hacia el coche de Aria, y ella viró bruscamente hacia un lado creyendo que querían abrirse paso por la calzada. Pero uno de ellos dio unos golpes en la ventanilla. —Sal del coche —le ordenó. Tenía la cara tiznada y cubierta de sudor; y los ojos sanguinolentos por el cansancio y el miedo. —Voy a casa de mi madre —contestó Aria. —¡Que salgas del coche! —Tengo un bebé dentro. Voy a casa de mi madre. —Te he dicho que salgas del coche ahora mismo —repitió el hombre, levantando el kaláshnikov para que ella lo viera. —Por favor. La casa está justo ahí. —Cuando llegue Jomeini ya se encargará de la gente como tú —dijo el revolucionario. Instantes después, una docena de hombres tenían rodeado el coche. Dos de ellos golpearon a culatazos el guardabarros y las puertas. Luego se oyeron una salva de disparos y unos sonidos ensordecedores, como pequeñas explosiones. De pronto, el capó del coche empezó a inclinarse: habían pinchado los neumáticos a tiros. El chasis golpeó contra el suelo. El llanto de la niña se había transformado en débiles sollozos, como si el creciente caos la hubiera calmado. Cuanto mayor era el estruendo, más tranquila estaba. Luego los revolucionarios empezaron a zarandear el coche. Aria se volvió para sacar a la pequeña de su sillita, y cuando se incorporó, los hombres ya no estaban. Habían corrido a esconderse entre los arbustos de la mediana y las aceras. Una bala impactó en la portezuela del coche, otra en el guardabarros, otra en el capó y a continuación otra andanada acribilló en horizontal todo el lado del pasajero. Aria saltó al asiento de atrás y se arrojó sobre la niña para cubrirla con su cuerpo. A su alrededor flotaban pedazos de fieltro. Las ventanillas se habían hecho añicos y había cristales por todas partes. Olió a gasolina. Luego el coche hizo explosión. Segundos después, Aria estaba arrastrándose de rodillas por la acera, sujetando al bebé con un brazo y dándose impulso con el otro. Tenía las manos ensangrentadas por los cortes que los cristales le habían hecho en los brazos. Se le habían incendiado los bajos de la falda y los había apagado a patadas. Cuando se levantó y echó a correr se fijó en los pies: todavía tenía las botas puestas, sus botas de terciopelo buenas. El pelo se le había desprendido y observó que la blusa le hacía juego con el color de la sangre que tenía por todas partes. Apenas tuvo tiempo de preguntarse cómo podía ocurrírsele semejante tontería en un momento así cuando se encontró ante los postigos de caoba de la casa de Mana. No había mucha luz por la que guiarse, sólo el resplandor tenue de la farola. Todavía se oían disparos, pero ya mucho más distantes. La batalla se había desplazado hacia las calles cercanas. Aria bajó la vista. El bebé no lloraba, y a ella todavía le sangraba el brazo. De pronto se abrieron las puertas y ante sí vio la cara de un ángel. —¡¿Por qué has salido de casa? ¿Por qué has venido?! —gritó Mana; Aria se echó a sus brazos. —¡Masumé! ¡Masumé, ayúdanos! —gritó Fereshté. Maysi le arrancó el bebé de los brazos y entró rápidamente en la casa con la cabecita de la niña encajada debajo del mentón. Luego se volvió y se fijó en el brazo de Aria. —No es nada —dijo ella enseguida. —A Dios gracias no le ha dado en una vena —observó Fereshté. —Señorita Aria —dijo Maysi, con urgencia en la voz. —Maysi, no te preocupes, mujer, que no es nada. Fereshté escudriñó la cara y los brazos de su hija buscando otros cortes y contusiones. —¿Cómo se te ocurre salir a la calle? ¿No te dije que no te movieras de casa? —Señorita Aria —dijo Maysi de nuevo, en un susurro. —No iba a quedarme allí sentada todo el día en casa preocupándome por vosotras. Bastante estoy enloqueciendo ya por no saber dónde para Hamlet. —Señorita Aria, señorita Aria. No. —¿Qué pasa, Masumé? —preguntó Fereshté. —La niña está sangrando. —No, esa sangre es mía —dijo Aria—. Dame a la niña. —No, señorita, no. La criatura no se mueve. —Maysi se puso pálida—. Voy a vomitar, señorita Aria. Por favor. Ayúdeme, señorita Aria. Maysi levantó en sus brazos al bebé y un reguero de sangre goteó por el arrullo que lo envolvía y cayó en la alfombra, sobre las entretejidas coronas, parras y capullos en flor de su estampado. —Destápala —dijo Fereshté. Le temblaba la voz. Tendieron a la niña encima del sofá. Le fueron quitando capa tras capa hasta dejarla desnuda. Tenía sangre alrededor de la cintura y en los muslos. —¿Qué ha pasado? —preguntó Aria. Quería gritar, pero se dio cuenta de que no podía. La habitación empezó a darle vueltas. Fereshté echó a Aria al suelo y la hizo tumbarse. —¡Madame, a mí me da algo! —exclamó Maysi. —¿Qué ha pasado? —repitió Aria, todavía tumbada en el suelo. —Llama a una ambulancia, Masumé —ordenó Fereshté. Maysi levantó el auricular, pero colgó enseguida. —Madame. No hay línea. Una vez en la calle, Maysi obligó a Aria a apoyarse en ella para que no se cayera. Fereshté llevaba al bebé en brazos y las tres echaron a correr por las aceras, entre la polvareda y el humo. Al llegar a un cruce, se detuvieron un instante para mirar a un lado y otro por si había turbas y tiroteos. Luego echaron a correr otra vez en busca de auxilio. —¡Nuestra niña está sangrando! —gritaba Masumé. Aria se desmayó de nuevo, y Maysi le dio unos cachetes en la cara y la incorporó otra vez. Así discurrieron a lo largo de otras tres manzanas. El aire estaba cargado de humo, y en las azoteas se oía a gente gritar: «¡Dios es grande!» De pronto, una figura emergió de entre la humareda. Era un chico joven, con barba, vestido con una chaqueta de cuero con el cuello levantado y, debajo, un jersey negro de cuello vuelto. Llevaba un fusil apoyado en el hombro y el dedo en el gatillo. Avanzó hacia ellas. —¿Qué pasa, madre? —le preguntó a Fereshté. Pero en cuanto vio la carita del bebé, mudó el semblante. De pronto, aparecieron también sus amigos, que estaban detrás en la carretera. Vestían como él y llevaban el pelo muy corto y la barba descuidada. Uno de ellos se volvió y se dirigió a los que se habían quedado detrás. —¡Ahora matan a niños! —exclamó a voces—. ¡Hermanos, ahora matan a niños! Sin mediar palabra, el primer joven le arrebató el bebé a Fereshté. —Mire lo que nos están haciendo, madre —dijo y luego se volvió para mostrar el bebé a sus compañeros—. Id y anunciad a los cuatro vientos que el sah mata a niños. ¡Hermanos, anunciad que el sah está matando a niños! En los pasillos del hospital resonaban los gemidos de los moribundos y, con mayor potencia aún, los lamentos de quienes presenciaban su agonía. Ya no quedaban camas para los hombres armados con kaláshnikovs, las ancianas, los adolescentes, los médicos y enfermeras que llevaban días sin dormir. Sin embargo, los revolucionarios de los kaláshnikovs irrumpieron a gritos. —¡Abran paso! Traemos un bebé que se muere. Nadie les prestó atención; estaban rodeados de cientos de personas que también se estaban muriendo. —Están intentando matarnos —dijo un médico con lágrimas en los ojos. La niña de Aria se había puesto azul. Nada más verla, el médico la cogió en brazos y entró corriendo en un quirófano. Los del kaláshnikov lo siguieron, pero las enfermeras les impidieron entrar y los echaron a empujones. Ellos sacaron sus rosarios y se pusieron a rezar e invocar a Jomeini mientras Aria, Fereshté y Maysi aguardaban sosteniéndose unas a otras. —¡Están matando a recién nacidos! —gritó uno de los hombres y se llevó el rosario a la frente. —Quienquiera que fuera no lo ha hecho adrede —replicó Fereshté—. Y no era un soldado. ¡Era uno de los vuestros! Los hombres la miraron perplejos. —Madre, ha perdido usted la cabeza —dijo uno de ellos—. ¡Ha sido adrede! ¡Adrede! Esos soldados apuntaban a la criatura. —Acabaremos con todos ellos —dijo su compañero. Aria no pudo contener la rabia por más tiempo. En la sala de al lado, su niña todavía sin nombre yacía moribunda. —¡No habéis entendido nada! —exclamó furibunda—. Todos lo han entendido todo mal desde el principio. Kamran se abrazó con fuerza a la cintura de Ramin. La moto estaba sucia y medio quemada, pero seguía funcionando. Habían dejado la bicicleta de Ramin, torcida y destrozada, en la calle donde los francotiradores habían abierto fuego y matado a la niña. Atrás quedaba también la casa de aquellos ancianos que les habían abierto sus puertas y donde unos jóvenes se habían burlado de él. Ramin conducía a toda velocidad. Fue Kamran, al volver la vista hacia un lado, quien vio primero al soldado. Estaba tumbado boca arriba, con la camisa empapada de sangre. —¿Ha visto, hermano? —avisó Kamran alzando la voz. Redujeron la velocidad, dieron una vuelta en torno al cuerpo y Ramin apagó la moto. Corrieron hacia él, se arrodillaron a su lado y le levantaron la cabeza. —Es uno de ellos —dijo Kamran. —Todavía respira —observó Ramin—. Pero tiene una herida en la cabeza. —¿De bala? —No creo. Parece otra cosa. Tiene una brecha en el cráneo. Mira aquí. Le han dado una paliza. —Por ser soldado. —Lo más seguro. —¿Cree que podría ser un desertor? —No lo sé —respondió Ramin. —Más le vale haber desertado porque yo mismo me lo cargo si no — dijo Kamran. Se quitó la chaqueta de cuero y tapó al soldado. —Venga, vamos a incorporarlo —dijo Ramin. Mientras levantaban al soldado del suelo, oyeron sirenas acercándose. —Llevémoslo hasta la moto —propuso Ramin. —¡Un momento! Kamran se bajó la manga de la camisa y se la arrancó. Envolvió la cabeza del soldado con ella y le cacheteó suavemente la cara para reanimarlo. El soldado emitió un leve murmullo. —¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Quién te ha pegado, han sido los comunistas o los hermanos musulmanes? —¿Y eso qué importa? —replicó Ramin impacientándose; se le estaban cansando los brazos. Era evidente que el soldado no estaba en condiciones de responder a sus preguntas, por lo que Kamran no tardó en darse por vencido y le arrebató el fusil que estaba tirado junto a él. Sentaron al soldado en la moto, encajado entre los dos, y Ramin lo apoyó contra la espalda de Kamran. —Arranca —ordenó. Kamran estabilizó la moto y condujo entre la humareda. La noche había empezado a caer, aportando cierta tregua, y por un instante no oyó más que la respiración entrecortada del soldado herido. De pronto estalló un llanto. Al principio Kamran creyó que procedía de la cuneta y paró la moto para investigar. —¿Lo ha oído usted también, señor Ramin? ¿O me lo he imaginado? —Lo he oído. Es música. —Parece una persona o un animal agonizando —indicó Kamran. —Es un instrumento musical, créeme —contestó Ramin—. Una flauta, una antigua flauta persa. Alguien está tocándola ahí arriba —dijo señalando hacia las azoteas—. Es una melodía antigua, el canto del junco cuando se lo separa de su juncal. Antiguamente lo llamaban el «canto de la separación». Kamran arrancó la moto de nuevo. Pasaron a toda velocidad entre la muchedumbre. Por todas partes había barricadas, hogueras y patrullas militares rondando las calles. Al volver una esquina, un soldado se fijó en ellos. —¡Alto ahí! ¡Alto he dicho! —gritó. Kamran aceleró y la moto se alejó de allí a toda velocidad. Ramin se volvió y vio que otros soldados se habían lanzado en su persecución, unos en moto, otros corriendo y varios en jeep. —Los coseré a tiros —dijo Kamran—. Me da igual. Uno de los soldados motorizados se colocó a su altura. —¡Frena! —ordenó y trató de detenerlos haciendo señas con la mano. —¿Crees que ha reconocido al soldado? —preguntó Ramin. —Me da igual —respondió Kamran—. Me los cargaré de todos modos. Pero antes de que pudiera levantar el fusil con una mano y apuntar, el jeep le cerró el paso. Kamran dio un frenazo. —Estamos intentando ayudar a este soldado —dijo Ramin, armándose de valor. Kamran apuntó a los soldados con el fusil. —¡El sah caerá, y si es preciso nosotros moriremos! —gritó con voz temblorosa. —Lo sabemos —dijo uno de los soldados y puso las manos en alto—. Tranquilo, tranquilo. Nosotros os ayudaremos. Toma. Sacó algo de un bolsillo y Ramin contuvo la respiración, dando por hecho que era un arma o una granada, pero el soldado no les ofrecía ni una cosa ni la otra. —Ten. Para ti —dijo el soldado y le tendió una flor a Ramin. Los demás soldados se sacaron a su vez una flor del bolsillo y dejaron las armas en el suelo. A muchos kilómetros de distancia, no muy lejos del centro de la ciudad, Hamlet se desabrochaba el botón superior de la camisa y se quitaba la boina. La orden había ido transmitiéndose a través de la cadena de mando, aunque no procedía de los generales, que ya no tenían ni voz ni voto, sino de los capitanes: ni una sola víctima más entre la población civil. Hamlet se adentró en el tumulto sosteniendo la flor que le habían entregado. Algunos amenazaron con matarlo, pero antes de que pudieran hacer nada les tendía su flor. En el hospital, Maysi observaba el caótico trajín que la rodeaba. Fuera, el tableteo de los fusiles y el estruendo de las bombas caseras seguían su curso. Se fijó en la sangre que cubría las manos y el pecho de Fereshté, que tenía el vestido empapado como si le hubieran disparado en el corazón, pero Maysi sabía muy bien que aquella sangre no era de ella. Aria se había desmayado de nuevo y las enfermeras le habían proporcionado un somnífero. Ahora dormía en una camilla en el pasillo mientras a su lado pasaban a toda prisa policías y médicos cargados con cadáveres. Dejaron en el suelo el cuerpo de una niña de unos catorce años con la boca llena de sangre y corrieron a atender la siguiente emergencia. Allí se quedó unos instantes, a la vista de todo el mundo, hasta que una auxiliar la tapó con una sábana blanca. Maysi observó que la sábana no se teñía de rojo, y supuso que la sangre de la cara ya se habría secado. La niña llevaría un buen rato muerta. Al menos aquella niña había vivido unos años, pensó Masumé, y elevó una breve plegaria por el bebé que seguía en el quirófano. «Mejor vivir con un agujero en el corazón que no vivir», masculló por lo bajo. Al mirar a Aria observó que su pecho se movía serenamente arriba y abajo; debía de estar disfrutando de un dulce sueño, pensó. Fereshté, sentada a su lado, apenas se movía. —Debería lavarse las manos —le dijo Masumé. —No —contestó Fereshté—. Ya perdí un hijo y no pienso perder otro. Maysi recordó al hijito de Fereshté. —A lo mejor fue para bien —le dijo. Fereshté no respondió. Un poco más tarde, les dieron buenas noticias y les dijeron que podían marcharse. La bala no había atravesado el corazón de la niña; tan sólo lo había rozado, y se recuperaría. Un coche patrulla las llevó a casa, sorteando la humareda y los destrozos que los disturbios y los tiroteos habían dejado tras de sí. En una avenida, una mujer limpiaba la sangre del pavimento; en otra, cuatro hombres degollaban a un cordero que sujetaban entre todos y la sangre caía a borbotones en la calzada. La escena le trajo a Maysi recuerdos de su infancia, cuando cada vez que alguien cumplía años o se moría sacrificaban un animal. Quizá la sangre de aquel pobre corderillo llevara la paz. Esa noche, cuando cayó dormida oyendo los sollozos de Aria, Masumé soñó con otro sacrificio. Hacía años que no tenía aquel sueño, pero de pronto los rostros y los sonidos se le aparecieron de nuevo. El sueño giraba en torno a lo ocurrido una noche en la vida real, una noche de hacía mucho tiempo, cuando Masumé fue a la cocina porque había oído unos ruidos extraños. Fereshté en aquel entonces estaba embarazada de ocho meses, y Masumé no quiso despertarla. Cuando entró en la cocina no vio nada raro, sólo notó que había corriente. La puerta trasera, que daba al jardín, se había quedado entreabierta y el soplo de aire frío la estremeció. Cruzando el jardín se alzaba la otra mitad de la casa, donde vivían los varones de la familia Ferdowsi y Ya’far abrillantaba sus monedas. Masumé observó una luz tenue que salía del desván; en su sueño la luz parpadeaba, pero sabía que en la vida real la luz se había mantenido fija y brillante. Sobre aquel desván se alzaba el tejado donde solía tumbarse con Zahra a contemplar el firmamento. Aquella noche, Maysi había subido lentamente por la escalera de caracol que conducía hasta lo alto. Al acercarse a la primera planta oyó los ruidos. Ni siquiera en el sueño era capaz de identificarlos. Al llegar al rellano vio una sombra alargada que se movía por la pared en dirección a ella. Al volverse, vio que se trataba del joven Ya’far. —¿Qué andabas haciendo? —le preguntó—. ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien dando voces? Ya’far jugueteaba con una moneda. —Es algo que viene pasando desde hace tiempo —dijo finalmente—. ¿Tú también oyes ruidos? Creía que yo era el único que los oía. —¿Por qué no has dicho nada antes? ¿De dónde viene ese ruido? —le preguntó Masumé. —De mi cabeza. Son ruidos que salen de mi cabeza. Ella comprendió entonces que estaba loco. —¿Dónde está tu hermano? —le dijo. —Su dormitorio está al otro lado. Él nunca ha oído esos ruidos. Salen de mi cabeza. Masumé continuó subiendo por las escaleras, y Ya’far la siguió. Al aproximarse al desván, los sonidos, los gemidos, aumentaron de volumen. Habían cerrado la puerta con llave, pero Masumé la abrió como solía, introduciendo una horquilla por el ojo de la cerradura y luego inclinándola hacia arriba y a la derecha. En el sueño ejecutaba esos movimientos con más pericia que en la realidad. Aun así, dejó a Ya’far maravillado. Al entrar se encontraron al joven jardinero, Mahmud, tumbado encima de Zahra. Con una mano le tapaba la boca y con la otra le atenazaba la garganta para ahogar sus gritos mientras la penetraba. Zahra tenía la cara encendida. —Me darás miles de hijos si yo quiero —le decía Mahmud. Instantes después de que la puerta se abriera, Mahmud volvió la cabeza y vio a Masumé. Saltó al suelo de inmediato, y Zahra se volvió hacia Maysi con semblante horrorizado. —¡No, no! —exclamó. Mahmud se subió los pantalones y se atusó el pelo revuelto. —¿Qué coño haces tú aquí, fregona? —saltó. —Rata —contestó Masumé sin más. Ya’far tenía la vista fija en el suelo y movía la cabeza de un lado a otro. —Tengo que irme. Las estoy oyendo. Están en mi cabeza. —No pasa nada —dijo Zahra entre lágrimas—. Dejadme. —Te dejamos. Te dejamos —repitió Ya’far. —Por favor. Dejadme—le suplicó Zahra a Maysi. Mahmud se volvió hacia Maysi. —Como sueltes una palabra, antes de que amanezca te habrán puesto de patitas en la calle. Y te aseguro que saldrás de esta casa como la mayor embustera del mundo. —¿Y qué me dices de él? ¿Dirás que él también miente? —preguntó Maysi mirando a Ya’far. —Ése está loco. ¿Tú crees que le van a hacer caso? Cuando Mahmud se dio cuenta de que Masumé no le temía, hizo ademán de asestarle un puñetazo en la cara, pero en el último momento se contuvo. —Te destrozaré la vida —dijo. En la penumbra de la habitación, los ojos parecían salírsele de las órbitas, como a esos monstruos que Masumé había visto en las ilustraciones y las películas antiguas. —¿Vienes conmigo? —le preguntó a Zahra, que se limitó a agachar la cabeza. Mientras Masumé bajaba las escaleras y salía al jardín, las palabras de Mahmud resonaron en sus oídos: «Me darás miles de hijos si yo quiero.» Y de pronto cayó en la cuenta de por qué Zahra le había robado el collar a Fereshté. Si iba a concebir un hijo, al menos que recibiera alguna herencia, alguna ayuda en la vida. Aunque fuera una ayuda robada. «Hay que aprovechar la fortuna de donde venga», masculló Maysi. Sentada en el hospital aquel día, le habría gustado decirle a Fereshté que si su hijo hubiera sobrevivido, tal vez habría sido un malnacido como el hijo de Zahra y tal vez Fereshté habría terminado siendo otra Zahra, corrompida por aquel mozo jardinero que se había largado a Qom. Zahra abandonó la casa de los Ferdowsi poco después de aquel incidente. Pretextó que iba a casarse, pero Maysi sabía que no era verdad; años después, sin embargo, Zahra contraería matrimonio con aquel chico mucho más joven que ella llamado Behruz. Tras perder a su hijo, Fereshté le había mencionado más de una vez a Maysi que quería conocer al hijo de Zahra. Pero Zahra nunca más volvió a poner el pie en aquella casa, hasta el día en que llegó con la niña ciega a cuestas. Cinco meses después, Kamran y Ramin presenciaban la llegada del avión de Jomeini en una enorme pista de aterrizaje rodeados de una multitud enfervorizada. La puerta del avión se abrió y Jomeini, ataviado con la vestimenta clerical tradicional, la barba blanca y las cejas negras arqueadas como los cuernos de un carnero, apareció en el umbral. Saludó a la multitud con un ademán que pretendía abarcar a todos los presentes, como señalando que para él cada uno de ellos tenía importancia, una importancia que atesoraba en lo más hondo de su ser. El piloto salió de la cabina y se colocó a su lado, y cuando la multitud congregada para presenciar el momento —al menos dos millones de personas, según Ramin oiría más tarde— vio a aquel hombre tomar la mano de su amado líder y bajar las escaleras con él, el clamor superó con creces al que había llenado las calles incendiadas en los días previos a su regreso. El mundo se detuvo en ese instante y fue testigo de cómo la nación milenaria por fin derrotaba al tirano. El último sah era agua pasada. Ramin notó que se le saltaban las lágrimas. Miró con los ojos empañados a la ingente muchedumbre y se preguntó cuántos de los presentes habrían perdido a un ser querido, cuántos habrían sufrido, cuántos comprendían lo que esa nueva libertad iba a llevar consigo. Era consciente de que antaño esos pensamientos no le habrían parecido bien, es más, le habría contrariado sobremanera que el propiciador de ese momento fuera un personaje religioso, habiendo pasado tantos años entre rejas por negarse a aceptar a dirigentes escogidos por Dios. Pero los temores de Ramin se habían disipado cuando, en los días previos a su regreso, Jomeini había prometido no mezclar religión y gobierno. No quería poder, había afirmado el gran hombre. Lo único que quería era regresar a su humilde vivienda de Qom, la ciudad donde había aprendido su religión, y pasar los días postrado ante Dios. Ése era el destino de un hombre de fe, afirmó. De la política ya se encargarían los políticos. Ramin miró de reojo a Kamran. No se habían visto desde aquel día con la moto, cinco meses atrás. Recordó que aquella noche lo había acompañado a su casa, donde ni su asustada madre ni su resuelta hermana mostraron sorpresa ante el delirio obsesivo que embargaba al muchacho. No era la primera vez que le sucedía algo así, dijo la madre. Ramin se marchó rápidamente, confiando en que se repusiera. Pero esa misma mañana, al despertar y oír la noticia de que Jomeini llegaba en el avión, lo primero que se le pasó por la cabeza fue localizar al joven para saber si verdaderamente se había repuesto. Quiso compartir ese día tan especial con Kamran: si habían sido hermanos en la batalla, también lo serían en la victoria. Sin embargo, se había llevado una sorpresa cuando Kamran, perfectamente en sus cabales y sonriendo de oreja a oreja, salió a abrirle ataviado con uniforme militar y con un fusil colgado del hombro, y lo abrazó. Ramin no había reconocido el uniforme; era de un corte muy distinto al que él solía vestir, y llevaba un emblema enganchado en la solapa y en lo alto del brazo que nunca había visto. —¿Qué es eso, amigo? —le preguntó Ramin señalando la divisa. —Hermano, no está usted al día. Es el símbolo de nuestra victoria. Fíjese bien. ¿Qué ve aquí? —Cuatro líneas curvas, dos cóncavas, dos convexas. ¿Qué representan? —Léalo, hermano. Pone «Alá». Fíjese bien. —Kamran le acercó el brazo a la cara y luego le dio un cachete cariñoso en la mejilla—. A partir de ahora lo primero es Dios, hermano. Por fin hemos encontrado la verdad. Ramin agarró al chico por el cogote. —Me alegro de verte, Kamran. Tienes buen aspecto, aunque me preocupa un poco verte con ese uniforme. ¿Debería cuadrarme ante ti o qué? Kamran se tiró de la manga. —Bonito, ¿verdad? Es el de nuestro ejército particular. Ah, me he cambiado el nombre. Ahora me llamo Ehsan. —¿Ah sí? ¿Qué tenía de malo Kamran? —Demasiado persa, ¿no? En fin, Ehsan suena mejor. —Es un nombre árabe —dijo Ramin. —La lengua del Profeta —puntualizó Kamran. —¿Hablas árabe? —Todavía no. Pero lo hablaré —dijo Kamran. Ramin palpó la tela del uniforme y se quedó mirando el fusil. —¿Vamos a entrar en guerra con alguien? —preguntó. —No. Pero tenemos orden de actuar si alguien causa problemas. Ya sabe lo que quiero decir. Es cuestión de defenderse. Por si a la gente se le ocurre hacer alguna tontería, sobre todo a los occidentales que intentan echarnos sus mierdas encima. Sabrá más de nosotros dentro de poco. Necesitan hombres, hermano. Debería alistarse. Mi madre y mi hermana ya lo han hecho y también van armadas. Ahora verá —dijo señalando hacia la puerta abierta a sus espaldas. Ramin se asomó al interior de la casa y vio a una mujer con un velo negro y un fusil en la mano. —Entonces la cosa va en serio —dijo dando un paso atrás. —La seguridad es fundamental —le contestó Kamran—. Cuando se consigue algo, hermano, hay que luchar con uñas y dientes para conservarlo. Se fueron andando juntos hacia la pista de aterrizaje y, para su sorpresa, Ramin descubrió que Kamran tenía razón: se sentía seguro yendo con él. Como si fueran intocables. Hamlet trasteaba con la antena del televisor. Era un aparato flamante, fabricado en 1979. Ajustó las dos varillas de la antena hasta que el granuloso blanco y negro de la imagen cedió el paso al color, aunque el cambio no supuso gran diferencia porque lo que se veía en la pantalla eran millares de personas vestidas en distintos tonos de negro y gris. Eso en cuanto a los hombres. Las mujeres, al fondo de la multitud, llevaban la cabeza y la cara tapadas con velos negros. Ese aspecto del islam confundía a Hamlet. Su madre, su abuela, su tía y su tía abuela también llevaban velo en la cabeza, pero el tocado cristiano era muy distinto del que mostraban aquellas imágenes. ¿Por qué esconder el rostro, reflejo de tantas historias y secretos? Quizá fuera eso, pensó: las historias y los secretos femeninos eran peligrosos. Hamlet se fijó con más atención en la imagen de la pantalla. A la cabeza de la multitud se alzaba Jomeini, saludando con ese ademán que, desde su regreso unos meses atrás, era su sello característico. Levantaba la mano como para saludar a la muchedumbre, pero al subir y bajar los dedos de aquel modo, imperceptible de lejos, parecía contar a las personas. Sólo en la televisión se apreciaba claramente. Desde su vuelta, Jomeini se había convertido en un maestro de la oratoria. Aparecía en público a diario para hablar de su visión del país y explicarle al pueblo cómo éste podía ayudarlo a materializar su utopía. «La alimaña que se hacía llamar vuestro sah ya no está. A partir de ahora vuestra vida cambiará y las plantas florecerán en derredor», decía. Ya había hecho diversas promesas, incluso las había enumerado: 1. Subiría el precio del petróleo. Occidente nunca más nos robaría nuestra materia prima más preciada. 2. Habría más carne disponible. La industria ganadera experimentaría un gran auge cuando expropiara las tierras a la aristocracia y las clases privilegiadas para distribuirlas entre los verdaderos trabajadores de la tierra. (Como Robin Hood, pensó Hamlet, y le entró la risa.) 3. Las mujeres nunca volverían a ser maltratadas, ya que la pureza del islam y el velo reglamentario las protegería. 4. En el país no volvería a haber una persona hambrienta. El hambre se convertiría en un recuerdo del pasado. 5. El pueblo nadaría en la abundancia. ¿Por qué no? ¿Acaso Dios no los había obsequiado con ríos de petróleo? 6. Reinaría la paz. Para siempre. Las cárceles, los cuarteles, los tanques estarían vacíos. Para siempre. «La alimaña que se hacía llamar vuestro rey ya no está», repetía Jomeini. Hamlet suspiró. Jomeini llevaba meses haciendo esas proclamas. ¿Para qué encendía la televisión? Todos los días se repetían las mismas imágenes: muchedumbres rezando o manifestándose. Aguzó el oído tratando de percibir la respiración de su hijita en la habitación contigua, pero no la oyó. Se acordó de la cicatriz de aquella bala que le había rozado el pecho y se levantó para ver si estaba bien. Sí, su minúsculo pecho se agitaba en sueños. Hamlet se quedó un momento observando su respiración y se preguntó qué sería de su vida. Al rato, regresó a la sala de estar y después de trastear una vez más con la antena del televisor, consiguió por fin obtener una imagen distinta. Era una protesta de mujeres. Una de ellas portaba una pancarta con el lema: «Libertad para nuestras hijas.» Un periodista le hacía una pregunta y la mujer contestaba, con marcado acento campesino: —Yo he llevado hijab toda mi vida. Nos hemos criado así. Pero ese hijab ha sido mi prisión y mi escondite. Yo sé muy bien cuál es mi prisión, pero nunca me han dejado abandonarla. Tengo ocho hijas. No quiero que mis hijas se escondan. No quiero que ellas sufran también esta prisión. —Pero ¿y si sus hijas quieren ir tapadas con el velo? —preguntó el periodista. Hamlet se fijó en el símbolo grabado en el micrófono y se acercó a la pantalla para verlo mejor. Reparó en que ya lo había visto antes, en las solapas de algunos miembros de la nueva Guardia Revolucionaria. Aria estaba sentada con Ruhi y Gohar cerca de la cama de Mehri. Miraban el rostro hierático de Mehri, los ojos sin iris, la respiración superficial y agitada. Hacía una semana que se hallaba en ese estado. Y ese día agonizaba. Aria la veló unas horas y luego se levantó para irse a su casa. La pequeña debía de echarla en falta, y le había prometido a Hamlet que no llegaría tarde. —¿Necesitáis algo? Hamlet os lo puede conseguir —dijo en voz baja. Farangiz, desde el umbral, apartó la mirada. Se negaba a hablar con Aria. Al acercarse a la puerta, Aria notó una mano en el hombro. Era Gohar. —¿Qué pasa? —le preguntó ella. —Lo siento... siento lo de Fara —dijo Gohar. —No te preocupes. No tiene por qué hablar conmigo si no quiere —dijo Aria y se volvió en dirección a la puerta. —Espera. —Gohar le tomó la mano—. Esto es para ti. —Le puso algo en la palma, un sobre—. Es una carta. De mi madre. Yo misma se la escribí hace años. —¿Sabes escribir? —preguntó Aria. —Sí, me fijaba cuando le dabas clases a Ruhi y aprendí un poco. El resto de mi familia no sabe nada de esta carta. La escribimos ella y yo. No estoy segura de que mi madre quisiera que la leyeras, sólo tenía que sacarlo... Pero ahora, tal como están las cosas, no sé. —¿Por qué no me cuentas lo que pone y ya está? —preguntó Aria en voz baja. —No puedo. Mientras se dirigía a su coche, Aria oyó un fuerte alboroto en el otro extremo de la calle. El pánico se había apoderado del barrio. Aterrada, vio más de un centenar de hombres que corrían hacia ella desde todas las direcciones, como si hubieran vuelto los días de la revolución. Se tapó instintivamente la cara con los brazos, pero enseguida se dio cuenta de que la muchedumbre pasaba de largo. Detuvo a un niño que iba rezagado. —¿Adónde va toda esa gente? —le preguntó, levantando la voz para hacerse oír entre el estruendo. —A la embajada de Estados Unidos, señorita. ¿No ha oído las noticias? Han cogido a unos americanos. Un centenar. Aria descubriría luego que aquella información no era del todo exacta. No habían apresado a un centenar, sino a sesenta y seis. Los había secuestrado un grupo de estudiantes universitarios, pertenecientes a una milicia religiosa denominada Hizbulá. Aria se detuvo en una panadería donde había un corrillo viendo la televisión en blanco y negro. —Es una desgracia —le dijo el panadero. En la pantalla, una mujer se dirigía a los espectadores en un inglés impecable. Con la cabeza completamente tapada por un pañuelo, de modo que no le asomaba ni un solo pelo, anunciaba que el grupo estudiantil había tomado como rehenes al personal de la embajada y condenaba a Estados Unidos. Cuando Aria llegó por fin a su casa, tuvo que enfrentarse a su desgracia particular. No encontró ni rastro de Hamlet, pero de pronto vio llegar a su vecina la señora Taheri corriendo hacia ella con la niña en brazos. —¡Lo han matado! ¡Lo han matado! —gritó y cayó de rodillas. Aria soltó la carta de Gohar, que llevaba arrugada en la mano, hecha un gurruño irreconocible, sobre la mesita del recibidor. —¿A quién? ¿A quién han matado? ¿Dónde está Hamlet? —Todavía no lo han matado, señorita —indicó la señora Taheri, intentando calmarse un poco—. Pero lo matarán. Se lo han llevado. No ha habido forma de que lo soltaran, ni por la niña siquiera. Lo he oído dando voces en el patio. Iban a llevarse a la cría también, pero se la he arrancado de los brazos. Antes habrían tenido que matarme. —¿Cómo que se lo han llevado? ¿Quién se lo ha llevado? —Tenían pinta de ser de Hizbulá, señorita Aria. La Guardia Revolucionaria, esos que van uniformados como soldados. Aria agarró a su hijita. —¿Han dicho por qué se lo llevaban? ¿Qué ha hecho? —No lo sé. Creía que el corazón iba a salírseme por la boca... no lo sé. Se han presentado en un camión militar de ésos, y hasta un tanque había aparcado delante también. Los he oído decir que había cometido no sé qué delito contra la República Islámica. —¿Adónde se lo han llevado? —quiso saber Aria, pero lo supo tan pronto como la pregunta salió por sus labios. Antes de que la señora Taheri tuviera tiempo de responderle, ya se había echado a la calle y corría en dirección a la prisión de Evin. A unos kilómetros de allí, Hamlet estaba sentado en una celda. Según le dijeron había sido detenido «por promover y colaborar en la fuga de un enemigo, Reza Navidi, que pretendía derrocar la gloriosa República Islámica y a quien se acusaba de haber asesinado a tres miembros de la Guardia Revolucionaria contra los que él y dos cómplices suyos habían abierto fuego». En Evin, Aria suplicó que le permitieran verlo, pero no le dejaron. Una carcelera, desde el otro lado de una reja, le dijo que probara al día siguiente, quizá tuviera más suerte. Mientras dejaba atrás la prisión para volver al centro, Aria se fijó en que había guardianas de la revolución por doquier, incluso entre las mujeres con velos negros que abarrotaban las aceras; algunas saltaban de los tanques y muchas, la mayoría, llevaban fusiles AK-47 y otros modelos de kaláshnikov colgados del hombro. Esas mujeres no llevaban el velo conforme a la tradición islámica habitual, es decir, para ofrecer una imagen de recato y discreción. A ella le parecía más bien que el tocado negro, agitado por el vendaval que soplaba aquel día, les confería un carácter brutal y era un arma mucho más potente que cualquier fusil. El viento azotaba los velos, generando un tableteo que recordaba al ruido de las metralletas, tac tac tac tac, y dispersaba la violencia en las calles mientras las mujeres desafiaban con la mirada a todo el que osara volverse para observarlas. También las palabras de esas mujeres sonaban como descargas. —¡Alto! —gritó una de ellas, cerrándole el paso a Aria—. ¿Y tu hijab? —¡Alto ahí! —soltaron otras dos, a voces. Aria se detuvo. —¿Qué queréis de mí? —preguntó. —Estamos en una república islámica, ¿no? —dijo la primera—. ¿Dónde tienes el velo? Se bajó del hombro el kaláshnikov y apuntó a Aria. —Lo siento. Aria recordó haber oído que el nuevo velo lo había diseñado el propio Jomeini. La imagen se había televisado junto con la de otros atuendos femeninos recomendados: pantalones largos, zapatos planos, chaquetas que tapaban el cuello y llegaban hasta las rodillas y el pelo echado hacia atrás bien tirante bajo un pañuelo más tirante aún. Una de las mujeres agarró a Aria y se sacó del bolso un tosco velo de paño. Le envolvió la cabeza a Aria y le remetió el pelo bajo la tela. Le hacía daño, pero Aria procuró no torcer el gesto. —Te lo advierto en nombre del imán Reza y Husseín y del imán Jomeini: ándate con ojo —dijo la mujer. Las otras dos sacaron los fusiles de debajo del velo. Aria dio un paso atrás. —Tienes suerte de que tu vestimenta no sea indecente, hermana —dijo una de ellas—. Pero Dios todopoderoso te juzgará algún día. Y quítate eso. —Sacó un pañuelo de papel del bolso y le limpió el ligero carmín de cualquier manera—. Eres una cualquiera. ¿A que sí? ¿A que eres una cualquiera? A Aria le dolía la cara, pero respondió con contención. —Tiene razón, señora. He hecho muy mal. Iba con prisa y se me ha olvidado quitármelo. Prometo que no volverá a suceder. —La próxima vez acabarás entre rejas, hermana —dijo la primera con la aspereza del esparto. Por fin, la dejaron ir y arremetieron contra la siguiente transeúnte, como si fueran trampas y las mujeres ratones que atrapar. Transcurrieron las semanas y Aria hacía cada día el trayecto hasta Evin, aun cuando no recibía más que una negativa tras otra. Hasta que una mañana temprano sonó el teléfono. Al levantar el auricular y no oír más que silencio al otro lado, Aria colgó. Al cabo de unos minutos volvió a sonar, y no oyó más que silencio de nuevo. Ese patrón se repitió varias veces a lo largo de la mañana hasta que por fin respondió una voz de hombre. —Acuda a la verja de entrada a Evin. A mediodía. Cuando Aria quiso contestar, ya habían colgado. A las doce en punto estaba en Evin. Veinte minutos después, abrieron la verja y, bajo las altas farolas, Aria distinguió el rostro risueño de Hamlet, apenas visible bajo las sombras que proyectaban los muros de la prisión. Fue hacia ella cojeando. Los dos se fundieron en un abrazo y luego entraron en el coche. Aria se sentó al volante; le temblaban los brazos. La escarcha había cuajado sobre el parabrisas y un manto de nieve cubría de blanco la ciudad. —¿Cómo has conseguido sacarme de ahí? —dijo Hamlet. Aria no respondió. —¿Cómo has conseguido sacarme? —repitió Hamlet. —No he sido yo —dijo Aria. Mitra se tapó hasta el mentón con las delgadas mantas para protegerse del frío. Por tercera vez aquel día había rechazado la comida. Unas horas antes su abogado había intentado convencerla por enésima vez de que confesara la verdad. No creía en su testimonio, le dijo, como tampoco creía que existiera justicia en este mundo. Pero estaba absolutamente convencido de la inocencia de Mitra. A la mañana siguiente los celadores le llevaron un poco de sopa. Mitra tocó el cuenco; estaba caliente y vio unos trocitos de pollo en el caldo. Hasta en Evin hay humanidad, pensó. Por la tarde volvieron a interrogarla. En la sala había otras cuatro personas: el juez, el testigo, su abogado y un celador. Mitra observó al juez con recelo: iba tocado con un turbante y por el aspecto parecía un mulá. Nunca había visto a un mulá que ejerciera de juez. ¿Cómo era posible que alguien que se pasaba la vida enfrascado en el Corán tuviera tiempo para estudiar los libros de derecho? —Volvamos sobre esto una vez más —dijo el juez—. La fianza depositada para poner en libertad a Reza Navidi, enjuiciado y condenado por difundir propaganda comunista y promover levantamientos contra regímenes no comunistas, salió directamente de su bolsillo. Fue usted quien pagó esa fianza, ¿no es cierto? —Sí —respondió Mitra. El abogado se rebulló en el asiento. —Y según su testimonio, y pese a las declaraciones del propio Reza Navidi, el señor Hamlet Agassian no tuvo participación alguna en la obtención de ese dinero, ¿no es así? —Sí. —¿Sí la tuvo o no la tuvo? —Sí que no tuvo ninguna participación —aclaró Mitra. El juez hojeó los papeles que tenía sobre la mesa y carraspeó. —¿Y por qué motivo habría de hacer semejante confesión, señorita? Si ya había un individuo encarcelado en su lugar que la eximía de la culpa y sus posibles consecuencias. Mitra no respondió. El juez prosiguió. —Mire, señorita, esto no tiene ninguna lógica. Si tuviera usted algo que sacar de todo esto, la creería. Pero no veo qué podría ser. —Miró hacia el celador—. ¿Está usted de acuerdo? —El celador asintió con la cabeza—. ¿Lo ve, señorita Ahari? Ni a un idiota como ése puede engañar. —Todo lo que he declarado es verdad —replicó Mitra—. No tengo nada más que añadir. El juez rió. Era la misma risa que Mitra llevaba oyendo los últimos tres días, desde que había ocupado el lugar de Hamlet en Evin. Los seis días siguientes, sola en su celda, Mitra guardó silencio, hasta que los guardias, comprendiendo que no iban a sonsacarle ninguna otra declaración, la trasladaron a una celda compartida en la que había otras ocho mujeres. El suelo estaba cubierto de kilims y los delgados colchones se encontraban arrimados a las paredes. De las alfombras emanaba un olor agradable, como si las aldeanas que las habían tejido acabaran de llevarlas de provincias. A veces, tumbada en su colchón por las noches, Mitra se preguntaba qué historias existirían en el tejido de aquellas alfombras, en sus hilos y su trama, en el tinte que les daba color, en sus motivos geométricos, en los símbolos de ríos y mesetas y en las aves que jalonaban sus extremos, sobre todo en la abubilla, de valentía legendaria, la paloma y el gorrión. A dos de las mujeres del grupo las habían encarcelado junto con sus hijos. Una tenía dos niños pequeños y la otra uno un poco mayor. Mitra dormía aparte de las demás. No sabía por qué las otras estaban allí ni por qué las habían recluido con sus hijos. ¿Eran comunistas? ¿Muyahidines? ¿Partidarias del sah? Ninguna de ellas daba esa impresión. Dos le habían preguntado qué delito la había llevado hasta allí, pero Mitra no tenía interés en entablar conversación y se apartó sin responder. Al quinto día de encierro en la celda colectiva, la avisaron de que tenía visita: una joven apellidada Bakhtiar y un joven armenio. Mitra se negó a verlos. Al día siguiente le dijeron que la joven estaba otra vez allí, pero Mitra informó a los guardias de que no quería ver a nadie, en ninguna circunstancia, ni siquiera a su madre. Toda la correspondencia que había recibido seguía aún sin abrir, y al cabo de unas semanas los celadores dejaron de repartírsela. La pila de cartas ya recibidas continuaba escondida debajo del colchón. Mitra era una prisionera modélica, y su abogado le comunicó que tenía intención de solicitar una condena de diez años, pero que con tres soldados muertos a sus espaldas no estaba seguro de poder conseguir ese objetivo. A fin de cuentas, las víctimas formaban parte de la Guardia Revolucionaria, la luz de un nuevo Irán. Desvelada algunas noches, Mitra pensaba en Reza. Sabía que lo habían matado a quemarropa, cuando cientos de guardianes revolucionarios habían irrumpido en su escondite y disparado a los rebeldes, y a todo el que se encontraba a tiro, por si acaso. Al parecer entre los inocentes había dos niños, una madre y dos hombres con bigote; fusilados porque Stalin también tenía bigote, y quién sabe, podrían haber sido comunistas como él. Una noche en la celda, al llanto de los niños se sumó el sonido de un televisor que la sacó de su ensimismamiento. En la pantalla se proyectaban unas imágenes granulosas de los estadounidenses secuestrados. Con los ojos vendados, bajaban por la escalinata de la embajada rodeados de gente que aplaudía y quemaba banderas de Estados Unidos. —Se habla de ponerlos en libertad, de llegar a un acuerdo con Reagan en lugar de Carter. Podría haber sido Carter, pero ya no es presidente de Estados Unidos—indicó una joven que había encanecido de la noche a la mañana—. No entiendo de dónde sale toda esta rabia —añadió sacudiendo la cabeza. Otra, la madre del niño mayor, aventuró una respuesta. —De la época en que depusieron al primer ministro Mosadeq —dijo—. ¿No os acordáis de lo que hicieron con él en el cincuenta y tres? ¿No os acordáis de la injerencia de Estados Unidos? Ahora estos fanáticos buscan venganza. ¿De dónde creéis que sale esta revolución? —Es por una gran causa —dijo la que había encanecido. —Los fanáticos se esconden detrás de sus causas —replicó la madre del niño—. Tan sólo los cuerdos no tienen causas. Y ahora el mundo entero tendrá que pagar las consecuencias. Mejor que recéis para que os peguen un tiro antes de conocer el verdadero infierno. Esto no tiene que ver con Mosadeq, para ellos no. Señaló la pantalla del televisor, donde se veía a Jomeini, rodeado de otros mulás y de un puñado de ayatolás como él, sentado con aire displicente y serio, airado pero a la vez ufano. Orgulloso de que finalmente sus compatriotas le hubieran propinado el golpe que se merecía a Estados Unidos, el gran Satán. Por las mañanas, una vez concluido el turno de los hombres, las mujeres caminaban por el patio de arena de la prisión. Daban vueltas alrededor trazando círculos durante una hora, diez minutos en una dirección y diez en otra, repitiendo la misma secuencia varias veces. Al cabo de unas semanas, el soldado que dirigía el ejercicio, el nuevo líder de la Guardia Revolucionaria, se cansó. Primero ordenó a los demás guardias que les vendaran los ojos a las presas antes de empezar a andar. Y cuando se cansó de eso también amenazó a las mujeres con matarlas. Mitra, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, fue llevada al exterior junto con sus compañeras de celda. Todas se colocaron en fila. Un guardia, con la barba cerrada y un jersey de cuello vuelto que le asomaba por el uniforme, se llevó un megáfono a los labios y ordenó: «Prohibido hacer el menor movimiento. A la que se mueva, le pego un tiro en la cabeza.» Cuando sonó el primer disparo, las que creyeron haber recibido el balazo rompieron a gritar. A la siguiente andanada, las que dieron a sus compañeras por muertas estallaron en sollozos, y las madres, temiendo que sus hijos hubieran sido testigos de la ejecución, se quedaron paralizadas, mudas de terror. —¡Qué sarta de cobardes sois las impías! —bramó el guardia por el megáfono después de que les quitaran la venda. Las presas se miraron unas a otras y se dieron cuenta de que todas seguían con vida. Habían disparado al aire. En casa de los Ferdowsi, Hamlet y Aria cenaban en silencio mientras Maysi recogía la mesa y Fereshté acunaba al bebé en sus brazos. Hacía días que no hablaban de Mitra y la última ocasión apenas la habían mencionado de pasada. Durante un tiempo, Hamlet había considerado la posibilidad de buscar testigos para demostrar que había sido él quien había depositado la fianza por Reza. Pero se debatía en la duda: hacerlo al final habría conllevado implicar a Aria, de cuyo bolsillo había salido el dinero. Aria también había pensado en confesar, pero una mirada a su bebé le bastó para cambiar de opinión. Esa noche cenaron con desgana. Aria apartaba los granos de arroz uno a uno y cortaba la carne en pedacitos cada vez más pequeños. Al tragar le dolía la garganta como si se le hubiera quedado algo atorado. Hamlet trasegaba su whisky, que conseguía en el mercado negro, y Fereshté se pasaba al bebé de un brazo a otro. Aria sacó un panfleto del bolsillo y lo desplegó sobre la mesa para mostrárselo a los demás. —He intentado cumplir lo que, según dicen aquí, hay que hacer en la calle. El panfleto ofrecía una serie de instrucciones detalladas, como si fuera un manual para el montaje de una mesa de comedor o la cuna de un bebé. Hamlet ojeó el panfleto, en el que se mostraban las prendas que conformaban la indumentaria oficial. Leyó en voz alta: «Vestimenta islámica apropiada para la mujer islámica iraní: quienes no deseen lucir el velo negro tradicional, disponen de una alternativa más moderna que cuenta con el beneplácito de nuestro gran líder, el imán Jomeini.» —Así que ya lo han hecho imán —observó Hamlet. —Sigue leyendo —dijo Aria. Hamlet leyó rápidamente las instrucciones de la primera página. Empezaban por el tocado; sólo estaban permitidos tres colores: negro, azul oscuro y marrón. El pañuelo había que llevarlo ajustado por debajo del mentón y con el mismo largo de tela colgando a un lado y otro. La parte que cubría la cabeza debía tapar la frente y el pelo de modo que sólo quedara visible el óvalo de la cara. Las orejas en especial debían permanecer ocultas. En la página siguiente se daban instrucciones sobre la parte superior del cuerpo: las mujeres debían vestir con manga larga y cuello vuelto. Si no disponían de prendas de cuello vuelto, el velo debía tener la longitud suficiente para que la piel del cuello quedara cubierta por completo y así evitar la exposición a las miradas masculinas que pudieran mancillar su pureza. En lo tocante a la parte inferior del cuerpo, quedaban prohibidas las faldas de todo tipo. Las mujeres debían vestir pantalones y en los mismos tres colores autorizados para el velo: negro, azul oscuro y marrón. Los pantalones debían ser holgados, largos hasta por debajo del tobillo y nunca estrechos para evitar que marcaran la forma de la pierna. El calzado debía cubrir el pie por completo, y sólo se autorizaban los tres colores reglamentarios: negro, azul oscuro y marrón. El cuerpo debía cubrirse con un guardapolvo. Hamlet rompió el panfleto en pedazos y los arrojó al otro extremo de la habitación. —¿Se están inventando su propio islam? No tienes por qué seguir estas normas, Aria. ¿Y mis compañeras de trabajo, qué? ¿No pretenderán que entren en un tribunal vestidas así? Saltó como un resorte de la silla, abrió de par en par los ventanales que daban al balcón y desapareció en la oscuridad. Fereshté y Aria olieron el aroma a cigarrillos Camel, que Hamlet había comprado en el mercado negro aquella misma mañana, como Aria sabía muy bien. En la cocina, Maysi lavaba los platos bajo un chorro de agua a tanta presión que no oía nada. —Me preocupa que sólo con el sueldo de Hamlet ya no os dará para vivir —dijo Fereshté—. Además es armenio y... —¿Y qué? Si esa gente ya no le tenía ningún respeto antes, seguirá sin tenérselo ahora. Creo que su pueblo ya está acostumbrado. Como los judíos. Mientras no reconozcamos que no creemos en Dios, nos dejarán en paz. Fereshté cambió a la niña de brazo otra vez. —Trae, dámela —dijo Aria—. A lo mejor podría trabajar como peluquera por las casas y sacar un dinero extra. O coser ropa, por qué no — añadió. Fereshté miró a la niña. —Todavía no le has puesto nombre —dijo—. Y pronto tendrá edad de saberlo. El nombre no es tan importante como crees. —El nombre lo es todo —repuso Aria, retirándole el pelo de la frente al bebé. Hamlet volvió a entrar. Se puso a andar en torno a la mesa del comedor buscando algo en lo que ocuparse, algún plato que llevarle a Maysi o unas servilletas que echar a lavar. Pero Maysi lo había recogido todo, y no le quedó más que la náusea en el estómago. —¿Os acordáis de cuando ese hijo de puta prometió que regresaría a su casa de mierda en Qom? Aria lo mandó callar. —Baja la voz. Podría haber alguien escuchando ahí fuera. La voz llega hasta el patio. —A la mierda los patios de esta puta ciudad. La culpa de todo la tienen los patios. —Hamlet dio la vuelta a la mesa por tercera vez—. ¿Habéis leído la prensa de hoy? Ahora resulta que Sadam quiere atacarnos. Vaya una revolución la nuestra. —No grites —dijo Aria—. Gritar no servirá de nada. —Y quedarse callado sí, ¿verdad? ¿Le dirías eso a Mitra si la vieras ahora? ¿Que estamos dejando que se pudra allí mientras hacemos como si no nos hubiéramos destrozado la vida? —Cállate —dijo Aria—. Cállate de una vez. Y no la menciones. No tienes derecho a mencionarla. Pero Hamlet levantó la voz. —¡Pues nos quedaremos aquí tranquilamente sentados y olvidaremos que está en ese pudridero por nuestra culpa! —¡Por TU culpa! —le soltó Aria a voz en grito—. Por su culpa, señor Agassian. Por haberla tenido engañada durante tantos años. —Preferirías que fuera yo el que estuviera entre rejas, ¿no? Ella levantó la vista sulfurada, pero contestó en voz baja. —A veces, sí. A veces creo que eso sería mejor que vivir con esta culpa. No volvieron a dirigirse la palabra en toda la noche. A la mañana siguiente Jomeini anunció que el país había entrado en guerra. Y aquella tarde, en el patio de la prisión de Evin, una mujer que se había estremecido al oír los disparos lanzados al aire finalmente recibió un tiro en la cabeza y murió desangrada en los brazos de sus dos hijos pequeños. Hamlet, sentado al escritorio de su bufete de abogados, se preguntaba cómo no había enloquecido ya. Se enfrentaba a lo más vil del ser humano, desde la montaña de papeles, dosieres y documentos que tenía apilados delante hasta los nuevos casos con los que continuaban bombardeándolo a diario: maltrato conyugal, mujeres que solicitaban el divorcio (difícil de conseguir con la sharía, la nueva ley islámica), mujeres que mataban a sus maridos por pegar a sus hijos, maridos que mataban a sus mujeres por pegar a sus hijos. En el cajón superior del escritorio guardaba las cartas que le había escrito a Mitra. Se las había devuelto todas, sin abrir. Tomó el bolígrafo dispuesto a escribirle de nuevo en ese momento. A lo mejor esta vez la leía y escuchaba sus argumentos. Pero apenas había llevado el bolígrafo al papel cuando oyó que llamaban a la puerta. —¿Quién es? —preguntó. —Una llamada —respondió su secretaria—. Y quizá quiera marcharse a casa en cuanto cuelgue. Hamlet se puso al teléfono. Al otro lado del auricular aguardaba un celador de la prisión de Evin. —Será mejor que se siente —le dijo la voz. Los guardias sacaron de nuevo a Mitra y a las demás mujeres al patio. —Anden en la dirección de las agujas del reloj —les ordenaron. Y a continuación—: Ahora en dirección contraria. En los últimos días a los guardias varones se habían sumado unas cuantas mujeres, con el fusil asomando por debajo del velo negro. Los hombres seguían actuando como siempre, especialmente el guardia que pegaba los labios al megáfono y gritaba tanto que nadie entendía lo que decía. Al final del ejercicio, cuando hubieron reunido a todas las prisioneras, dejaron aparte a Mitra. —Tú vas a otro sitio —le dijo el guardia del megáfono. Mitra suponía que había sido él quien había ejecutado a su amiga delante de sus dos pequeños. Pero estaba equivocada. El autor del disparo había declarado que fue un accidente y había suplicado que le permitieran conservar su dignidad y su trabajo, pero aun así perdió ambos. Lo mandaron a su casa con un mes de sueldo y una carta de referencia del alcaide de la prisión. Tiempo después se enroló en el Basij, la milicia de voluntarios vestidos de paisanos y armados con machetes y navajas que cosían a cuchilladas a quienes decían lo que no debían. Le dijeron que allí encajaría mejor. Mitra oía los pasos del guardia del megáfono a su espalda. Sentía su aliento en el cuello, y le extrañó que alguien tan joven tuviera una respiración tan fatigosa. Mientras discurrían por los pasillos de Evin le llegaba el eco de sus propias pisadas. Se adentraron en la prisión y dejaron a un lado la sala comunitaria, el bar e incluso el módulo 209, de donde salían la mayor parte de los alaridos. El guardia guiaba sus pasos con una mano posada en su hombro. Le sorprendió su delicadeza. Al fin, pasaron a una habitación donde había una mesa con cuatro sillas alrededor y una bombilla colgando de un cable en el techo. —Siéntate —le comunicó el guardia—. Ahora mismo vendrá el juez. El hombre que cruzó el umbral unos instantes después era un clérigo, con la barba poblada, el turbante y la túnica reglamentarios. Nada más entrar el juez, el guardia que había conducido a Mitra hasta allí le pegó una patada a la silla donde estaba sentada. —Cuando entra el juez hay que ponerse en pie —ordenó. Mitra se levantó del asiento. —No sabía que ahora los mulás fueran jueces —replicó con displicencia—. Qué rápido obtienen el título. Pero aquel mulá no se parecía al anterior que Mitra había conocido. Éste la detestaba. El guardia le pegó otro puntapié a la silla. —Cierra el pico. —¿Dónde está mi abogado? —preguntó ella. El juez se sentó en una de las sillas vacías. Se rascó la cabeza y revolvió los papeles que tenía delante. —Ya hemos malgastado un minuto —dijo sin levantar la vista—. Le quedan otros dos. —¿Dónde está mi abogado? —preguntó Mitra. Por tercera vez, el guardia, semioculto en la penumbra detrás de ella, le dio un puntapié a la silla, y esta vez bajó el fusil que llevaba colgado al hombro. —Calla, mujer. Cierra el pico y no digas más tonterías. Ya puedes sentarte y esperar tu sentencia. Mitra intentó ver al guardia en la penumbra. —¿Qué sentencia? —Éste es su juicio —le contestó el juez—. Obedezca al guardia. Ya hemos malgastado dos minutos. Le queda uno —añadió y se pasó la lengua por los labios y luego se los limpió con el pulgar. Mitra se sentó. —Veamos —dijo el juez—. Señorita Mitra Ahari, ¿reconoce haber ayudado y secundado a un antiguo marxista, considerado una amenaza contra la República Islámica de Irán, contra el mundo islámico en general y contra su profeta Muhammad, la paz sea con él? —Yo ayudé a un hombre que había sido maltratado por el antiguo régimen —respondió Mitra. —¿Y ese hombre se llamaba Reza Navidi? —Sí. —¿Y era miembro del Tudeh? —No. —Pero se proponía divulgar ideas contra el islam, ¿no es cierto? —Desconozco sus actividades hasta ese punto —contestó Mitra. El juez levantó la voz. —¿Tramaba acabar con la pureza del islam y nuestra revolución ese hombre? Mitra no respondió. —¿Acaso ese hombre no traicionaba los ideales por los que hemos dado la vida? —Ocurrió antes de la revolución. Además, él luchaba contra el sah — respondió Mitra en voz baja. —¿No era un traidor a nuestro gran imán Jomeini y todo lo que ha hecho? —Ocurrió antes de la revolución —repitió Mitra. —Me da igual cuándo ocurriera, señorita Ahari. —El juez tomo unas notas. Cuando terminó, declaró—: Bismillahir Rahmanir Raheem: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso; as salaam alaykom ramatullah wa barakto: la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean contigo. Por el poder que me otorga la República Islámica de Irán y la tutela absoluta de los juristas islámicos que, guiados por nuestro gran líder el imán Jomeini, imparten justicia en nuestro país, la condeno por la presente a morir en la horca acusada de traición, de conspiración contra el Gobierno de esta nación y de atentar contra la pureza y santidad del islam. —Hizo una pausa—. Llévesela —le dijo al guardia oculto en la penumbra. Kamran mostró su identificación al llegar con la prisionera al módulo 209. Llevaba su nuevo nombre claramente impreso junto al símbolo de su nueva nación: Ehsan Jahanpur. Los celadores les franquearon el paso, y poco después Kamran y la prisionera se encontraron ante una puerta cerrada con llave al final del pasillo. Kamran la abrió. La habitación estaba vacía. Se recolocó la gorra y el fusil, se hizo a un lado para dejar pasar a la prisionera y luego volvió a cerrar con llave. Los dos se quedaron a oscuras, esperando. Cinco minutos después, otros dos guardias acompañados de sus respectivos reos llamaron con los nudillos a la puerta. Kamran abrió, hizo pasar a los presos y salió al pasillo. Los otros guardias se alejaron. Kamran esperó fuera. Se mesó la barba y se palpó el labio superior partido. Al cabo de un par de minutos, los dos guardias regresaron, uno cargado con una silla, el otro con sendas sillas en cada brazo. El primero sacó un papel del bolsillo y leyó en voz alta: —Hoseín Talebjam, Vahid Alborzi y... ¿cómo se llama el tuyo? —dijo levantando la vista hacia Kamran. —Mitra no sé qué... Aha... —respondió Kamran. Abrió de nuevo la puerta con la llave y los tres guardias, cada uno cargando con su silla, pasaron dentro. Con manos inseguras, Kamran condujo amablemente a Mitra, todavía con los ojos vendados, hacia una de las sillas y la hizo subirse a ella. Después se subió él también y agarró la soga que colgaba del techo. Los otros dos guardias hicieron lo mismo con sus prisioneros. Kamran le colocó la soga al cuello a Mitra y al bajar de la silla se tuvo que agarrar a su prisionera para no caerse. Uno de los guardias, que todavía estaba atando la soga en torno al cuello de su reo, se burló de Kamran. Finalmente, los tres guardias se colocaron delante de sus respectivos prisioneros. —Eh, ¿tú sabes lo que hay que hacer? —dijo uno de los guardias a Kamran. Él asintió con la cabeza. —Ah, porque si no lo sabes, ya te lo enseño yo. El guardia tiró de una patada la silla sobre la que se alzaba su prisionero y el reo se desplomó y quedó con los pies a escasos centímetros del suelo. El cuerpo no se movió. Mitra, que estaba en la silla del medio, aguzó el oído esperando escuchar algún estertor a su lado, pero no oyó nada. Tenía las manos frías y no podía tragar. En el lado opuesto oía la respiración entrecortada del otro prisionero. Cuanto más se prolongaba el silencio del primer reo, más alterado parecía el segundo. Al final rompió a llorar y el guardia decidió apiadarse de él y lanzó la silla a la otra punta de la habitación. A continuación le tocaba a Mitra. Tampoco es tan difícil, pensó Kamran. Un puntapié y nunca más tendría que pensarlo. Y con ello haría justicia. Levantó la vista hacia el cuerpo de la mujer que tenía delante. Estaba subida a la silla, pero parecía empequeñecida. El pelo le caía sobre la venda. Kamran observó sus movimientos. No respiraba agitadamente, pero había algo raro en la postura de su cabeza. La inclinaba como si estuviera mirándolo. Por primera vez, Kamran se preguntó si había visto alguna vez a aquella chica, fuera de la prisión. Aun con los ojos vendados y el pelo tapándole la cara había algo en ella que le resultaba familiar. Sin apartar la mirada, le dio un puntapié a la silla. Apenas logró desplazarla ligeramente, y se dio cuenta de que estaba temblando. Mitra se había quedado con una pierna colgando fuera de la silla y tuvo que hacer equilibrios sobre la otra. Los otros dos guardias miraron a Kamran y él les sostuvo la mirada como disculpándose por su repentina debilidad. La siguiente vez le propinó una fuerte patada a la silla, tan fuerte que se rompió al estrellarse contra la pared. Mitra cayó desplomada y el cuello se le quedó estirado hacia un lado al romperse. Kamran lo observó alargarse mientras el cuerpo de la prisionera oscilaba de un lado a otro, chocando contra los cadáveres de los dos reos que la flanqueaban. Por un instante se quedó inmóvil; luego Kamran vio que levantaba una rodilla, como si intentara doblarla, pero al ver que no podía empezó a dar pequeñas sacudidas con los pies. —Pesa menos que los otros dos —dijo uno de los guardias—. Por eso tarda más. El cuello continuó estirándose e hizo que el cuerpo de Mitra adoptara una forma grotesca. Sus pies se agitaban convulsamente. Deben de ser actos reflejos, pensó Kamran. Imposible que siguiera forcejeando. Transcurrieron unos segundos más y el cuerpo de Mitra por fin dejó de balancearse. La celda se quedó en silencio; los tres cuerpos colgaban inmóviles del techo. Los guardias se quedaron allí un rato, cerciorándose de que los tres estaban muertos y no sería preciso tener que ejecutarlos de nuevo. Kamran sacó un cigarrillo. Trató de encenderlo, pero el temblor de las manos se lo impidió. —Déjame a mí —se ofreció uno de los guardias. Había dado una única calada cuando reparó en que el otro guardia lo miraba fijamente. —Fumar es pecado —dijo el guardia. —Cierto —afirmó Kamran. Arrojó el cigarrillo al suelo y lo restregó con la bota. Luego se secó el sudor de la cara con la manga. Tenía la garganta y el cuello doloridos. —¡Dios es grande! —exclamó el otro guardia—. Vamos a descolgarlos. Misión cumplida. Epílogo 1981 Aria se sentó en la plaza Ferdowsi y abrió la carta que Fereshté había dejado sobre la encimera de la cocina. —Es de la prisión de Evin —le dijo Fereshté—. De un conocido tuyo. La ha traído su madre en persona. Dice que lo han vuelto a encarcelar, por meterse en no sé qué líos comunistas otra vez. Y que lleva escribiéndote desde hace un tiempo, pero como no respondes a sus cartas, le ha pedido que te entregara ésta en mano. Querida Aria: Lo intentaré otra vez, porque debo dejar claro todo este asunto. Te lo he explicado con detalle en mis cartas anteriores, pero uno se cansa de los detalles, y al final se da cuenta de lo poco que importan. Hay quien dice que la gracia está en los detalles, pero para mí sólo son una parte del todo, y el todo es lo que cuenta al fin y al cabo. Había un error en mi historia, en la que te conté hace ya un tiempo en aquel bar, pero era un error comprensible. ¿Recuerdas las cartas? ¿Aquellas cartas de Zahra? ¿Y el dinero? Las cartas me las mandaba ella, pero el dinero, no. El dinero venía de otra persona. No es de extrañar que me confundiera porque tanto las cartas de Zahra como los fajos de billetes empezaron a llegar al mismo tiempo, después de que tu padre dejara de visitarme en la cárcel. Me equivoqué al pensar que las dos cosas estaban relacionadas. Hasta hace poco, cuando recibí otra carta más que me sacó de mi error. No tengo fuerzas para entrar en explicaciones, pero te adjunto la carta que me enviaron. Según me dijeron, tú tenías una copia. Te la dio una de las niñas, pero nunca contestaste. He sabido de la existencia de la familia Shirazí durante todos estos años. Tu padre me habló de ellos. Quizá hayas leído la carta de tu hermana, y conozcas la verdad y todo esto te dé igual, pero tu hermana tenía dos copias y sólo te dio aquélla. Así que una vez más me han encomendado la tarea de hacerte llegar algo. Aquí va. Te dejo con la carta. Con mi cariño y mi recuerdo, Ramin Sobresaltada, Aria recordó la carta de la señora Shirazí, la que Gohar había puesto en sus manos el día que detuvieron a Hamlet. La había olvidado por completo; habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo... Rebuscó en el bolso, y allí estaba, escondida debajo de los cosméticos que ya estaba prohibido utilizar. Los dedos le temblaron al abrir el sobre. Leyó la carta con calma, y con temor. Querida niña: No se me dan bien las cartas, tendrás que disculparme. No sé escribir. Le he pedido a Gohar que me escribiera esta carta mientras le dicto. Gohar ha estudiado algo, con los libros heredados de Ruhi. Lamento que tenga que enterarse de nuestro secreto. Tengo que hacerte una confesión. En un momento de mi vida, cometí un error. ¿Qué madre habría hecho lo que yo hice? Puede que toda la vida hayas creído que te abandonaron a tu suerte, que te dejaron morir. Es de entender. Pero en el fondo, si rebusco en mi corazón, sé que eso no es verdad. ¿Cómo debe pedir perdón una madre? No te lo pediré en esta carta. Me conformaré con esperar. Ya esperé muchos años, le rogué al buen Dios que me perdonara, hasta que un día por fin me perdonó. O eso quise creer. El día que naciste, un hombre y su mujer, una vieja amiga, me ayudaron a traerte al mundo. De no ser por aquel hombre habrías muerto. Pero a veces la gente descubre una bondad en su interior cuya existencia ignoraba. Después de tu nacimiento no volví a saber nada de ese hombre, pues aunque te había ayudado a venir al mundo, también te rechazó. Eras una niña distinta, y a él lo habían enseñado a temer a los nuestros, a odiarnos. A causa de su miedo me vi obligada a desprenderme de ti. Seguro que aquel rechazo le remordió la conciencia toda la vida, seguro que nunca pudo olvidarlo. Antes de morir, Aria, ese hombre decidió reparar el daño que había hecho y me dejó en herencia todo lo que tenía, todo su dinero. A su mujer le dejó la panadería y ya está. Todo lo demás fue para mí. Yo puse ese dinero a buen recaudo, pero un día las niñas lo descubrieron, y el señor Shirazí también. Ninguno me dijo una palabra, pues sabían muy bien que no podía quedarme con aquel dinero. Me lo habían mandado para ti, de parte de un hombre que quería que le perdonaran sus errores. Cuando aún eras pequeña, el señor Behruz se pasó años buscándome porque quería que tuvieras una madre mejor, una buena madre, no la clase de madre que su mujer, Zahra, había sido para ti. Esto fue antes de que madame te encontrara. Así que cuando me llegó la herencia del panadero, tú debías de tener unos quince años, supe que podía confiar en el señor Behruz. Le dije que le enviaría una pequeña cantidad cada mes para que su mujer no sospechara y él pudiera ir guardándola, y que ese dinero debía ser para ti, que debía entregártelo cuando lo necesitaras. Pero, al poco, cuando el señor Behruz murió, no supe adónde enviarlo. Estuve años esperando sin saber qué hacer. Lo escondí para que las niñas no lo encontraran, sobre todo Farangiz. Temía que me lo robara; habría sido capaz. Después, al cabo de los años, me acordé de un joven del que el señor Behruz solía hablarme. No sé qué me llevó a pensar en él. Según el señor Behruz, el señor Ramin te había cuidado, pero ahora estaba en no sé qué cárcel. Luego descubrí que era ese presidio nuevo tan grande, Evin. Así que empecé a mandarle dinero allí con la idea de que te lo guardara. Pensé que si el señor Behruz había confiado en él, yo también debía. Y que él encontraría el modo de hacértelo llegar. Pensé que quizá ese dinero pudiera ayudarte algún día. Sé que madame ha sido muy buena contigo, pero ella también odiaba a los nuestros. La educaron en el mismo temor que a otros muchos. ¿No puede una madre pesarosa querer reparar un daño, aunque vaya en perjuicio de sus otras hijas? Yo siempre me decía que al menos ellas habían tenido una madre; a la primera, en cambio, la había dejado huérfana. Qué menos que darle algo en la vida. Dios quiera que el señor Ramin te hiciera llegar ese dinero, hija mía. Nunca llegué a conocerlo, pero por lo que me contaron de él es un buen hombre. Claro que a veces en los cuentos los que parecen buenos son malos y los que parecen malos son buenos. Uno nunca sabe. Pero yo no pierdo la esperanza. Y si te llegó ese dinero, espero que te ayudara en la vida, que hicieras algo bueno con él. Y que a lo mejor borrara mis actos fatídicos. Quiero que sepas que tu madre, esta mujer desvalida que soy, y que era entonces, nunca quiso hacerte ningún daño. Tu madre, Mehri Las calles cercanas a la plaza estaban inusualmente tranquilas aquel día. De vez en cuando se oía algún bocinazo, algún grito de una madre llamando a su hijo, algún pájaro hambriento buscando algo que comer o las voces de los vendedores ambulantes de carne y nueces, pero aun así había un ambiente un tanto apagado. Tras leer la carta, Aria cruzó la plaza con su hija en brazos. La niña, que ya tenía dos años, pesaba. Y todavía no tenía nombre. Su hijita le tiró del pañuelo que ahora llevaba a la cabeza (al final había tenido que ceder, pese a la ira de Hamlet) y la prenda se le resbaló por tercera vez. Aria la regañó. —Cariño, si haces eso castigarán a mamá por enseñar el pelo. No hagas que los malos vengan a por nosotros. Miró a su hija para ver si la había entendido. Pero la niña reía divertida como cualquier cría de su edad. Aria pensó en su propia infancia y en todas las veces que había reído en aquellos tiempos. Los recuerdos se agolparon en su mente: la plaza Ferdowsi, incluso más tranquila entonces que en el presente; las noches y los días en el balcón de Zahra, a la que luego había tenido por buena persona durante unos pocos años. Y ahora comprendía que había enviado aquellas cartas a Ramin sólo por propio interés. Quizá como un intento de disculpa o un modo de justificar su comportamiento para que su nombre no se viera empañado eternamente. Luego estaban todos los que se habían perdido por el camino de la vida, pensó Aria, perdidos en sus propios ecos, como Narcisos en un estanque. Pensó también en cuando iba al cine y Kamran le llevaba chocolatinas; cuando los dos corrían de la mano por avenidas y callejones. Y en aquella muñeca en el patio de Zahra, en Mana y su jardín, en Behruz y su montaña. Su hijita volvió a reírse con regocijo cuando pasó una hilera de coches. Aria se fijó en el semblante abatido de los conductores, como abrumados por el peso de la vida. Los rehenes estadounidenses habían sido liberados, pero el país había entrado en guerra. Estaban mandando a niños al frente. Teherán, que siempre había sido una ciudad hermosa bajo el manto blanco de la nieve, ahora parecía oscuro a todas horas. Incluso sus gentes se vestían con ropas oscuras. Aria cruzó la carretera y fue a sentarse en un banco rodeado de hierba cerca del centro de la plaza. Con su hija en el regazo, se ajustó de nuevo el pañuelo por temor a enseñar el pelo y al inevitable castigo. Los miembros de la Guardia Revolucionaria —que había pasado a llamarse SEPAH— se hallaban apostados en las esquinas de la plaza. Últimamente estaban por todas partes, igual que los agentes de la SAVAK en otro tiempo. Aun así, los suaves murmullos de la plaza Ferdowsi seguían teniendo su hermosura y el aire olía como el Teherán de toda la vida. Aria cerró los ojos y sintió los últimos rayos de sol. Estuvo pensando un buen rato en la carta y el dinero, y cómo éste había cambiado de manos varias veces, y cómo se había ocultado. Se permitió también pensar en Mitra. —La noche se acerca —dijo una voz a su espalda. Aria abrió los ojos. Una mujer se sentó a su lado en el banco. —La noche, la noche —repitió. Aria la conocía; iba vestida de rojo de la cabeza a los pies. No llevaba el mismo vestido que antes, el que ella recordaba. —¿Sigue usted aquí? —¿Dónde iba a estar Yagut si no? —contestó la mujer de rojo—. Noche, noche. ¿Tu hija? Aria asintió con la cabeza. —Hay criaturas que nacen del amor, y otras del miedo. No del odio, del miedo. El odio no existe. —¿Cómo? —El odio. Que no existe. ¿Cuántos años? —Dos —respondió Aria. —Bonita edad. Bonita edad. —¿Sigue usted esperándole? —¿Qué otra cosa iba a hacer si no? ¿Nombre? —preguntó Yagut, señalando con la cabeza a la niña de Aria. —¿Nombre? —repitió ella mirando a su hija—. No lo sé. Dos años ya y todavía no he conseguido encontrar un nombre para ella que me convenza. La gente me dice que estoy loca. —A mí también me dicen que estoy loca. —Yagut rió—. El nombre lo es todo. ¿Crees que el mundo sería así si no hubiera nombres? —¿No tiene usted miedo? —¿De qué? —Está prohibido llevar ropa de colores vivos. La meterán en la cárcel. Yagut rió de nuevo. —¿Cómo te van a meter en la cárcel si los prisioneros son ellos? ¿Eh? —replicó y rió aún más fuerte, con unas carcajadas como de bruja. —Si no viste de rojo, él podría no verla, ¿es eso? —Yo visto de rojo, visto de rojo, siempre visto de rojo —respondió Yagut—. Rojo, rojo. —Se acercó a Aria—. ¿Y si no me ve? No puedo desaparecer. Él me dijo que me vistiera de rojo, así que me visto de rojo. Se me tiene que ver, ¿entiendes? Ghermez —añadió Yagut señalando a la niña de Aria. —¿Rojo? —dijo Aria, como esperando una explicación. —Que le pongas de nombre Ghermez. Rojo —le repitió Yagut. Aria miró la carita de su hija, tan distinta a la suya, con el pelo negro y los ojos negros. Había salido a la familia de Hamlet. Aunque a la luz del sol, en sus cabellos apuntaban algunos reflejos rojizos, como el lienzo bajo los óleos. —¿Que le ponga «rojo» de nombre? —dijo Aria—. ¿Está usted loca? —Siempre lo he estado. Rojo —le insistió Yagut—. Amor. Ira. Corazón. Sangre. Si tienes sangre y corazón, nunca desapareces. Él te encontrará. Rojo. Yagut le dio unas palmaditas en la cabeza a Aria y luego a la niña. —Rojo, rojo, rojo —repitió a modo de salmodia—. Como yo. Yagut significa «rubí». Aria abrió el bolso. Vio el saquito de tela que llevaba dentro desde hacía años y lo sacó. —Tengo un regalo para usted. ¿Le gustan los regalos? —A mí me gustan muchas cosas, querida —respondió Yagut—. Muchas cosas, muchas, muchas. —¿Y las pulseras? ¿Las pulseras de cuentas? Tengo unas de color rojo. Aria abrió el saquito y sacó unas cuantas. Yagut se arrimó a ella, encandilada por la factura de aquel abalorio. Acarició la pulserita con las yemas de los dedos. —Ah. Te las ha dado un amante. —No sé —dijo ella rápidamente—. Pero quédeselas. Puede vender alguna si necesita dinero. Yagut la miró a los ojos y sonrió. —El amor no se vende, querida. Pero es un bonito detalle, muy bonito. Juntó ambas manos ahuecadas y se quedó esperando. Aria depositó unas pulseritas en ellas y luego decidió regalarle la bolsa entera. —¡Un momento! —exclamó Aria de pronto—. Me quedaré con una sola. —Rebuscó entre las pulseras, cuyas cuentas chocaron unas con otras con un agradable repiqueteo, como conchas marinas revolcándose en el fondo del mar antes de ser arrastradas por el oleaje—. Me quedaré con ésta. —¿Te gusta el blanco? —dijo Yagut—. Bien, muy bien. Le hizo una reverencia a Aria, se remetió el pelo canoso bajo el pañuelo rojo que llevaba en la cabeza y se alejó. Aria la siguió con la mirada hasta que Yagut, con la bolsita de las pulseras sujeta a la cadera, se perdió entre el tráfico. Los últimos destellos del sol empezaban a difuminarse. Estaba oscureciendo, la silueta de la cordillera de Elburz planeaba sobre la ciudad como un ser legendario, como si el mítico Simurg se elevara con el cuerpo encendido tras los picos de las montañas y protegiera la ciudad con sus alas. Por un instante, ante la mirada de Aria, los últimos reflejos dorados del sol se fundieron con el negro de la noche y todo se tiñó de rojo. Agradecimientos Me gustaría dar las gracias a los siguientes amigos por su apoyo a lo largo de los años: Hoseín Mousavi, Taylor Orton, Amy Hill, Hal Wake, Viren Thaker, Chris Baron, Rachel Rose, Janet Hong, Julia Von Lucadou, Shirin Mehrgan y Maryam Najafi. Un agradecimiento especial para mi editora, Lynn Henry, por su talento y por tener fe en este libro. Gracias a todo el personal de Knopf Canada y a mi maravillosa agente, Karolina Sutton. Y a Margaret Atwood por su increíble apoyo. Gracias a Maureen Medved por orientarme. Gracias a Samantha Haywood. Gracias al doctor David Heilbrunn por toda su ayuda. Y a Myriam Khalfallah, gracias por todo y más. Pero, sobre todo, gracias eternamente a Homayountaj Mansouri y Ezatollah Bakhtiari. Para crear ciertos elementos de esta historia me he inspirado en personas y hechos reales, pero la novela en sí es una obra de ficción. Una novela épica sobre el destino de una niña huérfana en tiempos de la Revolución iraní. A principios de los años cincuenta, en un Irán poderoso pero sumido en un sinfín de disensiones, un humilde chófer del ejército iraní llamado Behruz atraviesa Teherán de vuelta a casa. De pronto, llega a sus oídos el sollozo débil y lastimero de un bebé. Lo que no sabe Behruz es que esa niña, a la que llamará Aria, va a provocar un vuelco radical en sus vidas. A través de los ojos de una recién nacida, conoceremos a tres mujeres muy distintas obligadas por el azar a hacer de madre de esta niña huérfana: la irresponsable y ensimismada Zahra, casada con Behruz; la acaudalada y compasiva Fereshté, que tras acogerla en su hogar la adopta y nombra heredera; y finalmente la enigmática y menesterosa Mehri, que resulta ser a la vez una bendición y una carga. La crítica ha dicho... «Una epopeya torrencial sobre la Revolución iraní desde el momento mismo de su estallido, narrada desde el centro mismo del caos. El doctor Zhivago de Irán.» MARGARET ATWOOD «Una odisea femenina sobre una niña durante el estallido de la Revolución iraní. Una novela histórica de interés contemporáneo, escrita con emoción y solidez.» JOHN IRVING «Un libro bellísimo que tiene como telón de fondo las pasiones y las penalidades de la Revolución iraní. Aunque versa sobre un lugar y un momento muy concretos, su grandeza reside en que afronta también los anhelos íntimos y las esperanzas colectivas de unas vidas truncadas por la fuerza de los hechos.» HISHAM MATAR «Conmovedora, atractiva, extremadamente amena.» Times «De proporciones épicas... Hozar es una escritora audaz y talentosa, capta la complejidad emocional de un modo excepcional.» The Irish Independent «Extraordinaria, cinemática y profundamente absorbente.» Sunday Telegraph «Un conmovedor retrato de la revolución iraní... Te rompe el corazón y te llena de esperanza de forma simultánea.» Sunday Times «Fascinante.» Mail on Sunday «Explora la oscuridad y esperanza de una ciudad al borde de la revolución... Épica. Un debut impresionante, difícil de olvidar.» Observer Nazanine Hozar nació en Teherán a comienzos de la Revolución iraní de 1979. Durante la guerra entre Irán e Irak se trasladó a Canadá, donde obtuvo un máster en Escritura Creativa por la Universidad de British Columbia y donde colabora regularmente en medios como The Vancouver Observer y Prairie Fire. Tras el éxito de Aria, uno de los diez libros más vendidos según The Globe and Mail y en curso de traducción a más de diez idiomas, Hozar trabaja en su segunda novela. Título original: Aria © 2019, Nazanine Hozar © 2022, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona © 2022, Victoria Alonso Blanco, por la traducción Revisión de los términos árabes y persas al cuidado de Víctor Pallejà de Bustinza © 2019, Nazanine Hozar © 2022, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona © 2022, Victoria Alonso Blanco, por la traducción Revisión de los términos árabes y persas al cuidado de Víctor Pallejà de Bustinza Ilustración de portada: © Helen Crawford Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. ISBN: 978-84-1836-322-1 Composición digital: Newcomlab S.L.L. Facebook: PenguinEbooks Facebook: SalamandraEd Twitter: SalamandraBlac Instagram: SalamandraEd Youtube: PenguinLibros Spotify: PenguinLibros Índice La historia de Aria Prólogo. 1953 Primera parte. Zahra. 1958-1959 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Segunda parte. Fereshté. 1959-1968 Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 16 Capítulo 17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 20 Capítulo 21 Capítulo 22 Capítulo 23 Capítulo 24 Capítulo 25 Tercera parte. Mehri. 1968-1976 Capítulo 26 Capítulo 27 Capítulo 28 Capítulo 29 Capítulo 30 Capítulo 31 Capítulo 32 Capítulo 33 Capítulo 34 Cuarta parte. Aria. 1977-1981 Epílogo. 1981 Agradecimientos Sobre el libro Sobre Nazanine Hozar Créditos