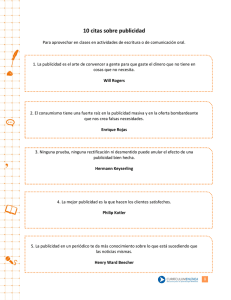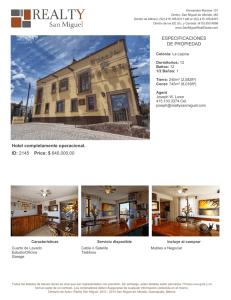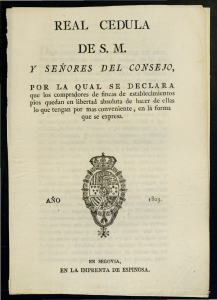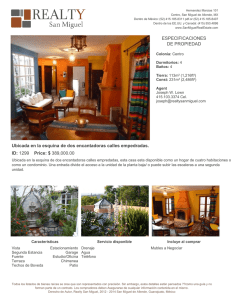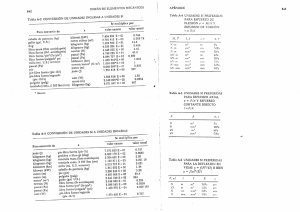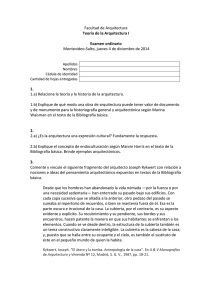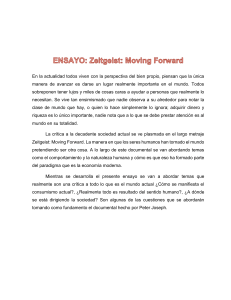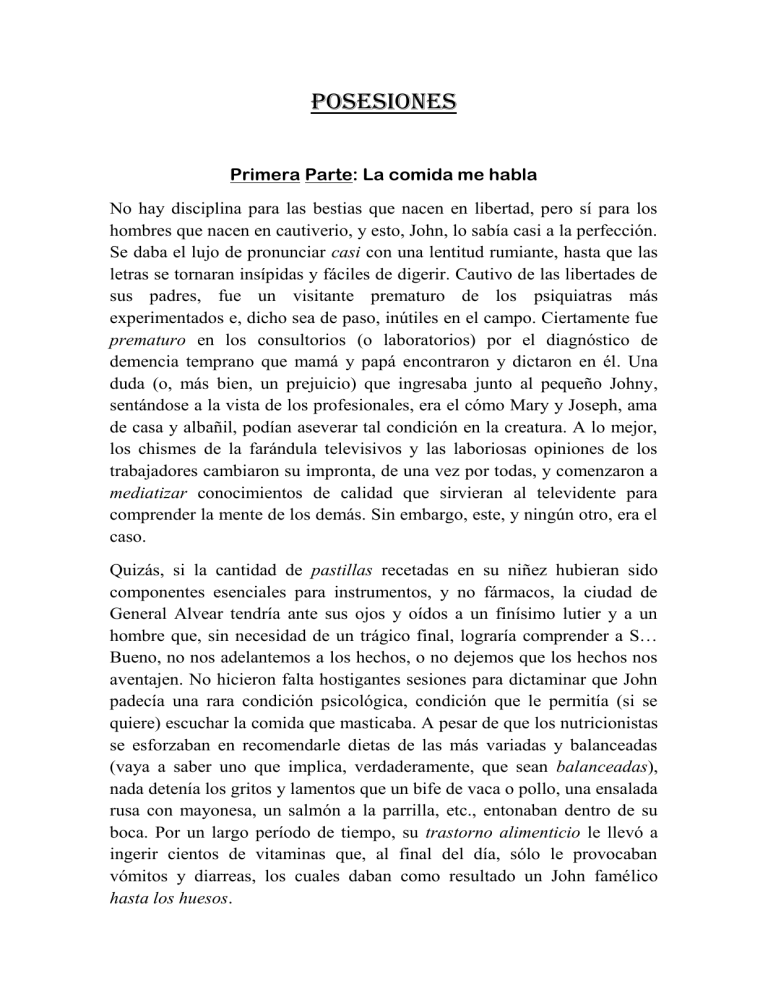
Posesiones Primera Parte: La comida me habla No hay disciplina para las bestias que nacen en libertad, pero sí para los hombres que nacen en cautiverio, y esto, John, lo sabía casi a la perfección. Se daba el lujo de pronunciar casi con una lentitud rumiante, hasta que las letras se tornaran insípidas y fáciles de digerir. Cautivo de las libertades de sus padres, fue un visitante prematuro de los psiquiatras más experimentados e, dicho sea de paso, inútiles en el campo. Ciertamente fue prematuro en los consultorios (o laboratorios) por el diagnóstico de demencia temprano que mamá y papá encontraron y dictaron en él. Una duda (o, más bien, un prejuicio) que ingresaba junto al pequeño Johny, sentándose a la vista de los profesionales, era el cómo Mary y Joseph, ama de casa y albañil, podían aseverar tal condición en la creatura. A lo mejor, los chismes de la farándula televisivos y las laboriosas opiniones de los trabajadores cambiaron su impronta, de una vez por todas, y comenzaron a mediatizar conocimientos de calidad que sirvieran al televidente para comprender la mente de los demás. Sin embargo, este, y ningún otro, era el caso. Quizás, si la cantidad de pastillas recetadas en su niñez hubieran sido componentes esenciales para instrumentos, y no fármacos, la ciudad de General Alvear tendría ante sus ojos y oídos a un finísimo lutier y a un hombre que, sin necesidad de un trágico final, lograría comprender a S… Bueno, no nos adelantemos a los hechos, o no dejemos que los hechos nos aventajen. No hicieron falta hostigantes sesiones para dictaminar que John padecía una rara condición psicológica, condición que le permitía (si se quiere) escuchar la comida que masticaba. A pesar de que los nutricionistas se esforzaban en recomendarle dietas de las más variadas y balanceadas (vaya a saber uno que implica, verdaderamente, que sean balanceadas), nada detenía los gritos y lamentos que un bife de vaca o pollo, una ensalada rusa con mayonesa, un salmón a la parrilla, etc., entonaban dentro de su boca. Por un largo período de tiempo, su trastorno alimenticio le llevó a ingerir cientos de vitaminas que, al final del día, sólo le provocaban vómitos y diarreas, los cuales daban como resultado un John famélico hasta los huesos. Desesperados por la salud física, y no mental, de su hijo, los Green buscaron todo tipo de solución que le aliviara o lo hiciera capaz de sobrellevar el calvario digestivo que, ahora, compartía la familia. Pero, nada de nada. Si la vida fuera justa, normativamente hablando, por coacción, los adultos dejarían atrás a la cría que lucha por caminar, cargado con la hinchazón de su cuerpo pudriéndose. Pero, la vida humana es justa, dimensionalmente hablando, es decir, vive con lo justo, ni más ni menos, aunque la naturaleza de la que es parte sea derroche y arrobo sin extremos. El instinto de supervivencia es castrado cuando el fuerte sacrifica los riesgos de su buen vivir para auxiliar al débil, sin embargo, eso no pasó por la mente de Mary y Joseph. En adelante, si algo le sucediera a su pimpollo, no podrían conciliar el sueño si llevasen noche tras noche la culpa de la impotencia a la cama. Una tarde de abril, cuando el sol apenas entibiaba la acera y el panorama se vestía de ocre, Joseph tuvo una discusión con su capataz por la técnica que empleaba a la hora de lograr la mezcla para las paredes; el que sabe, sabe, y el que no, es jefe. El conflicto llevó a que ambos terminaran trenzados en una superposición de conocimientos (o, en criollo, a las piñas). Los compañeros de la obra separaron a los púgiles. No había razón alguna para pelear, aunque para Green las razones sobraran para ello. Finalizada la jornada laboral, los empleados se dirigieron a sus respectivos hogares, excepto los camorristas novatos, que aún parecían estar en condiciones para bailar un round más. La situación se fue de las manos (frase para evadir responsabilidades) en el momento que el capataz besó una de las paredes erigidas ese mismo día con la sien, muriendo en el acto, como por arte de magia (frase para evadir responsabilidades). La sangre se escurría por la tierra, el acontecimiento se teñía de noche, y el cuerpo de Joseph se bañaba de traspiración. Como de costumbre, cuando alguien interpreta las consecuencias de sus actos como pecaminosas y quiere alejar la culpa de sí, hizo lo posible (pues, hacer todo lo posible es una ilustración) para disimular la posición desventajosa en la que estaba. “El empezó, yo me defendí”, pensaba, “¿Cómo sería capaz de matar a alguien a sangre fría?”. Arrepentirse era tarde, no obstante, era el momento adecuado y puntual para esconder la evidencia. ¿Dónde colocaría el cuerpo del capataz? Lo primero que se le ocurrió fue enterrarlo en la construcción, pero el olor… Luego se tentó en descuartizarlo y desparramar sus partes por toda la ciudad, pero los vecinos… Reparó en cocinarlo, pero… No sonó incorrecto cuando, de repente, le sobrevino el recuerdo de la hambruna de John, sin embargo, ¿Qué clase de monstruo daría de comer un humano a su hijo, sólo para que cesara su hambre? Además, tarde o temprano tendría que conseguir otros transeúntes dispuestos a convertirse en comida. A pesar de ello, ¿Qué otras opciones quedaban? El niño estaba muriendo a causa del temor que le generaba oír sufrir lo que ingería. Decidido, tomó un serrucho que se encontraba al lado de la mezcladora, respiro profundo, posó los dientes afilados por encima de una pierna, respiró más profundo y comenzó el carneo. De niño, Joseph ayudaba a sus padres a trocear los cerdos que servirían para sobrellevar la crisis económica que asolaba los bolsillos de los Green. “Nos faltará dinero, pero las panzas nunca crujirán”, refrán que solía repetir una y otra vez su madre, Linda; resignación acertada, pero resignación al fin. Mas, esto era diferente. Nunca había sentido una rara mezcla de lástima y tristeza por los animales que despostaba en la finca de la familia, y ahora… La sensación era insoportable. Sentía el avance y el retroceso de la sierra sobre los huesos del capataz, sierra que se resbalaba en algunas pasadas por la sangre que emanaban de las venas. Cuando un hueso se tornaba duro de roer, palanqueaba con las manos y un pie hasta romperlo, y así continuar con la ardua labor que se había propuesto. Terminada la carnicería, agarró una manguera que utilizaban para refrigerar el revoque colocado y los ladrillos sin usar, y regó la tierra para que lo rojo se disipara entre el agua y el barro. Tomó una bolsa de consorcio, guardó las partes del capataz, a excepción de la cabeza que la tiró debajo de una cuneta antes de retirarse, y se fue de la construcción, camino a su casa. Al llegar a la puerta, consideró los recaudos necesarios para que nadie se despierte y, lo más importante, que nadie lo oiga acomodar lo que en un futuro próximo se llamarían “carne de chanco de primera”. Su hogar contaba con un freezer donde conservaban hamburguesas sin cocinar, grasa de vaca y cerdo, embutidos varios, etc., y allí ocultó, ubicando el saco bajo los chorizos y las morcillas. Cumplida su misión suicida, se dirigió a la lavandería para quitar los manchones carmesí que adornaban su mameluco de trabajo. Se desvistió, quedándole un bóxer puesto, colocó su uniforme (que de uniforme no tenía nada. Dejando el delantal de lado, usaba lo que tenía a mano para ir a trabajar) en la bacha, giró suavemente las canillas para que el rechinar de la rosca no levantara sospecha alguna, agarró el jabón blanco y refregó al dedillo las secciones afectadas. - Todo pasó muy rápido. No me dio tiempo a sostenerlo y ahorrarle la molestia de partirse la cabeza. Fue un malentendido… Yo… Yo no quise esto, tampoco lo busqué, pero la desgracia, finalmente, me encontró -, repetía en voz baja Joseph mientras continuaba con la limpieza. La ropa y el delantal quedarían limpios, pero, ¿Qué quitamanchas sería tan bueno como remover de su mente el recuerdo de lo sucedido? La desesperación se apoderó de sus movimientos, acelerando el proceso del lavado, aplastando, prácticamente, el jabón contra la tela, haciendo que uno de sus brazos se fatigara. A pesar de eso, no se detuvo ni un segundo, La fricción aumentaba su intensidad cada vez que la escena del tropiezo del capataz se reproducía en su memoria. Bastaría que un rayo le cayera a centímetros de él para que perdiera la concentración, sin embargo el ruido que la ropa emitió al rasgarse lo obligó a detenerse. Al darse cuenta, largó el sabonete entre los harapos descocidos, cubiertos de espuma, y de un solo envión terminó tirado en el suelo, rendido ante la situación. Se tomó de las rodillas, escondió su cabeza entre las piernas, y lloró la cantidad de agua equiparablemente empleada para regar la tierra de la construcción. “¿Qué dirán Mary y John si me encontraran en esta lastimosa posición” pensó Joseph. “No puedo quedarme así. Me levantaré, finalizaré el lavado. Mañana coceré las partes rasgadas. Eso sí, debería bañarme antes de ir a dormir. No quiero que me esposa huela el tufo a carne fresca que tengo en el cuerpo. Trabajo como albañil, no como repostero”. Se recuperó del piso, regresó al ruedo, higienizó su piel y luego se fue a su cuarto para tratar de descansar. El ingreso a la pieza se volvía más denso mientras se adentraba en él. A pesar de la falta de viento en el lugar, parecía que un fortísimo ventarrón lo empujaba hacia la entrada, impidiendo que mirara normalmente la cama matrimonial y el espacio que Mary ocupaba en ella. Ya sentado en el colchón, apoyó su cabeza en la almohada, giró para toparse con la espalda de su mujer, estiró los brazos y la enredó en un abrazo preocupantemente desgarrador. - ¿Qué ocurre, querido? – dijo Mary al percatarse que su marido la estaba apretando con una fuerza alarmante. - Tuve un día… Agotador. Creo que mañana no me presentaré a trabajar – Contestaba, a desgano, Joseph. - ¿Crees que abrazándome vas a lograr que consienta tal falta de responsabilidad? Tenes 35 años. Ya no sos el joven que podía ausentarse en la escuela secundaria, o el novato que migraba de trabajo en trabajo por no cumplir los horarios que los jefes le imponían -. - Tengo la oportunidad para hacerlo. Adelantamos mucho con los muchachos, por eso volví a esta hora -. - Veo que, aunque el tiempo pase, seguís siendo la misma sabandija que conocí. Hace lo que quieras, Joseph, estás bastante peludo como para que alguien, inclusive yo, te hostigue a cumplir con tus obligaciones. Después no me vengas con el cuento de que “no medí los gastos mensuales”, o que “sacrifiqué la billetera en un asado con lo compas” -. - Ahora, la única obligación que quiero priorizar es la de abrazar con firmeza a mi bella esposa -. - Joseph Alba Green, ¿Desde cuándo te convertiste en un meloso romanticón? ¿Viste un fantasma? ¿Mataste a alguien? ¡Ja, ja! -. - No me creerías si te lo dijera -. - Entonces, mejor no digas nada y dejame dormir que, a diferencia de vos, yo sí tengo una labor a la que debo corresponderle -. - Estoy orgulloso del mujerón que tengo a mi lado -. - Ronca, viejo chamuyero -.