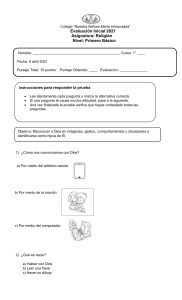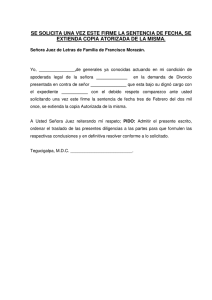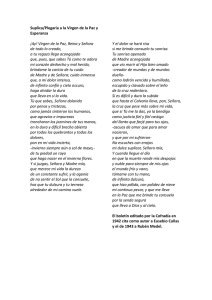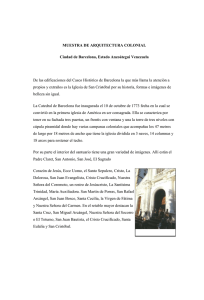Antología de cuentos de terror La mujer alta Pedro Antonio de Alarcón I -¡Qué sabemos! Amigos míos..., ¡qué sabemos! -exclamó Gabriel, distinguido ingeniero de Montes, sentándose debajo de un pino y cerca de una fuente, en la cumbre del Guadarrama, a legua y media de El Escorial, en el límite divisorio de las provincias de Madrid y Segovia; sitio y fuente y pino que yo conozco y me parece estar viendo, pero cuyo nombre se me ha olvidado-. Sentémonos, como es de rigor y está escrito..., en nuestro programa -continuó Gabriel, a descansar y hacer por la vida en este ameno y clásico paraje, famoso por la virtud digestiva del agua de ese manantial y por los muchos borregos que aquí se han comido nuestros ilustres maestros don Miguel Rosch, don Máximo Laguna, don Agustín Pascual y otros grandes naturalistas; os contaré una rara y peregrina historia en comprobación de mi tesis..., reducida a manifestar, aunque me llaméis oscurantista, que en el globo terráqueo ocurren todavía cosas sobrenaturales: esto es, cosas que no caben en la cuadrícula de la razón, de la ciencia ni de la filosofía, tal y como hoy se entienden (o no se entienden) semejantes, palabras, palabras y palabras, que diría Hamlet... Enderezaba Gabriel este pintoresco discurso a cinco sujetos de diferente edad, pero ninguno joven, y sólo uno entrado ya en años; también ingenieros de Montes tres de ellos, pintor el cuarto y un poco literato el quinto; todos los cuales habían subido con el orador, que era el más pollo, en sendas burras de alquiler, desde el Real Sitio de San Lorenzo, a pasar aquel día herborizando en los hermosos pinares de Peguerinos, cazando mariposas por medio de mangas de tul, cogiendo coleópteros raros bajo la corteza de los pinos enfermos y comiéndose una carga de víveres fiambres pagados a escote. Sucedía esto en 1875, y era en el rigor del estío; no recuerdo si el día de Santiago o el de San Luis... Me inclino a creer el de San Luis. Como quiera que fuese, se gozaba en aquellas alturas de un fresco delicioso, y el corazón, el estómago y la inteligencia funcionaban allí mejor que en el mundo social y la vida ordinaria... Sentado que se hubieron los seis amigos, Gabriel continuó hablando de esta manera: -Creo que no me tacharéis de visionario... Por fortuna o desgracia mía, soy, digámoslo así, un hombre a la moderna, nada supersticioso, y tan positivista como el que más, bien que incluya entre los datos positivos de la Naturaleza todas las misteriosas facultades y emociones de mi alma en materias de sentimiento... Pues bien: a propósito de fenómenos sobrenaturales o extranaturales, oíd lo que yo he oído y ved lo que yo he visto, aun sin ser el verdadero héroe de la singularísima historia que voy a contar; y decidme en seguida qué explicación terrestre, física, natural, o como queramos llamarla, puede darse a tan maravilloso acontecimiento. -El caso fue como sigue... ¡A ver! ¡Echar una gota, que ya se habrá refrescado el pellejo dentro de esa bullidora y cristalina fuente, colocada por Dios en esta pinífera cumbre para enfriar el vino de los botánicos! II -Pues, señor, no sé si habréis oído hablar de un ingeniero de Caminos llamado Telesforo X..., que murió en 1860... -Yo no... -¡Yo sí! -Yo también: un muchacho andaluz, con bigote negro, que estuvo para casarse con la hija del marqués de Moreda..., y que murió de ictericia... -¡Ése mismo! -continuó Gabriel-. Pues bien: mi amigo Telesforo, medio año antes de su muerte, era todavía un joven brillantísimo, como se dice ahora. Guapo, fuerte, animoso, con la aureola de haber sido el primero de su promoción en la Escuela de Caminos, y acreditado ya en la práctica por la ejecución de notables trabajos, se lo disputaban varias empresas particulares en aquellos años de oro de las obras públicas, y también se lo disputaban las mujeres por casar o mal casadas, y, por supuesto, las viudas impenitentes, y entre ellas alguna muy buena moza que... Pero la tal viuda no viene ahora a cuento, pues a quien Telesforo quiso con toda formalidad fue a su citada novia, la pobre Joaquinita Moreda, y lo otro no pasó de un amorío puramente usufructuario... -¡Señor don Gabriel, al orden! -Sí..., sí, voy al orden, pues ni mi historia ni la controversia pendiente se prestan a chanzas ni donaires. Juan, échame otro medio vaso... ¡Bueno está de verdad este vino! Conque atención y poneos serios, que ahora comienza lo luctuoso. Sucedió, como sabréis los que la conocisteis, que Joaquina murió de repente en los baños de Santa Águeda al fin del verano de 1859... Me hallaba yo en Pau cuando me dieron tan triste noticia, que me afectó muy especialmente por la íntima amistad que me unía a Telesforo... A ella sólo le había hablado una vez, en casa de su tía la generala López, y por cierto que aquella palidez azulada, propia de las personas que tienen una aneurisma, me pareció desde luego indicio de mala salud... Pero, en fin, la muchacha valía cualquier cosa por su distinción, hermosura y garbo; y como además era hija única de título, y de título que llevaba anejos algunos millones, conocí que mi buen matemático estaría inconsolable... Por consiguiente, no bien me hallé de regreso en Madrid, a los quince o veinte días de su desgracia, fui a verlo una mañana muy temprano a su elegante habitación de mozo de casa abierta y de jefe de oficina, calle del Lobo... No recuerdo el número, pero sí que era muy cerca de la Carrera de San Jerónimo. Contristadísimo, bien que grave y en apariencia dueño de su dolor, estaba el joven ingeniero trabajando ya a aquella hora con sus ayudantes en no sé qué proyecto de ferrocarril, y vestido de riguroso luto. Me abrazó estrechísimamente y por largo rato, sin lanzar ni el más leve suspiro; dio en seguida algunas instrucciones sobre el trabajo pendiente a uno de sus ayudantes, y me condujo, en fin, a su despacho particular, situado al extremo opuesto de la casa, diciéndome por el camino con acento lúgubre y sin mirarme: -Mucho me alegro de que hayas venido... Varias veces te he echado de menos en el estado en que me hallo... Ocúrreme una cosa muy particular y extraña, que sólo un amigo como tú podría oír sin considerarme imbécil o loco) y acerca de la cual necesito oír alguna opinión serena y fría como la ciencia... Siéntate... prosiguió diciendo, cuando hubimos llegado a su despacho-, y no temas en manera alguna que vaya a angustiarte describiéndote el dolor que me aflige, y que durará tanto como mi vida... ¿Para qué? ¡Tú te lo figurarás fácilmente a poco que entiendas de cuitas humanas, y yo no quiero ser consolado ni ahora, ni después, ni nunca! De lo que te voy a hablar con la detención que requiere el caso, o sea tomando el asunto desde su origen, es de una circunstancia horrenda y misteriosa que ha servido como de agüero infernal a esta desventura, y que tiene conturbado mi espíritu hasta un extremo que te dará espanto... -¡Habla! -respondí yo, comenzando a sentir, en efecto, no sé qué arrepentimiento de haber entrado en aquella casa, al ver la expresión de cobardía que se pintó en el rostro de mi amigo. -Oye... -repuso él, enjugándose la sudorosa frente. III No sé si por fatalidad innata de mi imaginación, o por vicio adquirido al oír alguno de aquellos cuentos de vieja con que tan imprudentemente se asusta a los niños en la cuna, el caso es que desde mis tiernos años no hubo cosa que me causase tanto horror y susto, ya me la figurara mentalmente, ya me la encontrase en realidad, como una mujer sola, en la calle, a las altas horas de la noche. Te consta que nunca he sido cobarde. Me batí en duelo, como cualquier hombre decente, cierta vez que fue necesario, y recién salido de la Escuela de Ingenieros, cerré a palos y a tiros en Despeñaperros con mis sublevados peones, hasta que los reduje a la obediencia. Toda mi vida, en Jaén, en Madrid y en otros varios puntos, he andado a deshora por la calle, solo, sin armas, atento únicamente al cuidado amoroso que me hacía velar, y si por acaso he topado con bultos de mala catadura, fueran ladrones o simples perdonavidas, a ellos les ha tocado huir o echarse a un lado, dejándome libre el mejor camino... Pero si el bulto era una mujer sola, parada o andando, y yo iba también solo, y no se veía más alma viviente por ningún lado... entonces (ríete si se te antoja, pero créeme) se me ponía carne de gallina; vagos temores asaltaban mi espíritu; pensaba en almas del otro mundo, en seres fantásticos, en todas las invenciones supersticiosas que me hacían reír en cualquier otra circunstancia, y apretaba el paso, o me volvía atrás, sin que ya se me quitara el susto ni pudiera distraerme ni un momento hasta que me veía dentro de mi casa. Una vez en ella, me echaba también a reír y me avergonzaba de mi locura, sirviéndome de alivio el pensar que no la conocía nadie. Allí me daba cuenta fríamente de que, pues yo no creía en duendes, ni en brujas, ni en aparecidos, nada había debido temer de aquella flaca hembra, a quien la miseria, el vicio o algún accidente desgraciado tendrían a tal hora fuera de su hogar, y a quien mejor me hubiera estado ofrecer auxilio por si lo necesitaba, o dar limosna si me la pedía... Repetíase, con todo, la deplorable escena cuantas veces se me presentaba otro caso igual, ¡y cuenta que ya tenía yo veinticinco años, muchos de ellos de aventurero nocturno, sin que jamás me hubiese ocurrido lance alguno penoso con las tales mujeres solitarias y trasnochadoras!... Pero, en fin, nada de lo dicho llegó nunca a adquirir verdadera importancia, pues aquel pavor irracional se me disipaba siempre tan luego como llegaba a mi casa o veía otras personas en la calle, y ni tan siquiera lo recordaba a los pocos minutos, como no se recuerdan las equivocaciones o necedades sin fundamento ni consecuencia. Así las cosas, hace muy cerca de tres años... (desgraciadamente, tengo varios motivos para poder fijar la fecha: ¡la noche del 15 al 16 de noviembre de 1857) volvía yo, a las tres de la madrugada, a aquella casita de la calle de Jardines, cerca de la calle de la Montera, en que recordarás viví por entonces... Acababa de salir, a hora tan avanzada, y con un tiempo feroz de viento y frío, no de ningún nido amoroso, sino de... (te lo diré, aunque te sorprenda), de una especie de casa de juego, no conocida bajo este nombre por la policía, pero donde ya se habían arruinado muchas gentes, y a la cual me habían llevado a mí aquella noche por primera... y última vez. Sabes que nunca he sido jugador; entré allí engañado por un mal amigo, en la creencia de que todo iba a reducirse a trabar conocimiento con ciertas damas elegantes, de virtud equívoca (demimonde puro), so pretexto de jugar algunos maravedises al Enano, en mesa redonda, con faldas de bayeta; y el caso fue que a eso de las doce comenzaron a llegar nuevos tertulios, que iban del teatro Real o de salones verdaderamente aristocráticos, y se mudó de juego, y salieron a relucir monedas de oro, después billetes y luego bonos escritos con lápiz, y yo me enfrasqué poco a poco en la selva oscura del vicio, llena de fiebres y tentaciones, y perdí todo lo que llevaba, y todo lo que poseía, y aun quedé debiendo un dineral... con el pagaré correspondiente. Es decir, que me arruiné por completo, y que, sin la herencia y los grandes negocios que tuve en seguida, mi situación hubiera sido muy angustiosa y apurada. Volvía yo, digo, a mi casa aquella noche, tan a deshora, yerto de frío, hambriento, con la vergüenza, y el disgusto que puedes suponer, pensando, más que en mí mismo, en mi anciano y enfermo padre, a quien tendría que escribir pidiéndole dinero, lo cual no podría menos de causarle tanto dolor como asombro, pues me consideraba en muy buena y desahogada posición..., cuando, a poco de penetrar en mi calle por el extremo que da a la de Peligros, y al pasar por delante de una casa recién construida de la acera que yo llevaba, advertí que en el hueco de su cerrada puerta estaba de pie, inmóvil y rígida, como si fuese de palo, una mujer muy alta y fuerte, como de sesenta años de edad, cuyos malignos y audaces ojos sin pestañas se clavaron en los míos como dos puñales, mientras que su desdentada boca me hizo una mueca horrible por vía de sonrisa... El propio terror o delirante miedo que se apoderó de mí instantáneamente me dio no sé qué percepción maravillosa para distinguir de golpe, o sea en dos segundos que tardaría en pasar rozando con aquella repugnante visión, los pormenores más ligeros de su figura y de su traje... Voy a ver si coordino mis impresiones del modo y forma que las recibí, y tal y como se grabaron para siempre en mi cerebro a la mortecina luz del farol que alumbró con infernal relámpago tan fatídica escena... Pero me excito demasiado, ¡aunque no sin motivo, como verás más adelante! Descuida, sin embargo, por el estado de mi razón... ¡Todavía no estoy loco! Lo primero que me chocó en aquella que denominaré mujer fue su elevadísima talla y la anchura de sus descarnados hombros; luego, la redondez y fijeza de sus marchitos ojos de búho, la enormidad de su saliente nariz y la gran mella central de su dentadura, que convertía su boca en una especie de oscuro agujero, y, por último, su traje de mozuela del Avapiés, el pañolito nuevo de algodón que llevaba a la cabeza, atado debajo de la barba, y un diminuto abanico abierto que tenía en la mano, y con el cual se cubría, afectando pudor, el centro del talle. ¡Nada más ridículo y tremendo, nada más irrisorio y sarcástico que aquel abaniquillo en unas manos tan enormes, sirviendo como de cetro de debilidad a giganta tan fea, vieja y huesuda! Igual efecto producía el pañolejo de vistoso percal que adornaba su cara, comparado con aquella nariz de tajamar, aguileña, masculina, que me hizo creer un momento (no sin regocijo) si se trataría de un hombre disfrazado... Pero su cínica mirada y asquerosa sonrisa eran de vieja, de bruja, de hechicera, de Parca..., ¡no sé de qué! ¡De algo que justificaba plenamente la aversión y el susto que me habían causado toda mi vida las mujeres que andaban solas, de noche, por la calle!... ¡ que, desde la cuna, había presentido yo aquel encuentro! ¡ Se dijera que lo temía por instinto, como cada ser animado teme y adivina, y ventea, y reconoce a su antagonista natural antes de haber recibido de él ninguna ofensa, antes de haberlo visto, sólo con sentir sus pisadas! No eché a correr en cuanto vi a la esfinge de mi vida, menos por vergüenza o varonil decoro, que por temor a que mi propio miedo le revelase quién era yo, o le diese alas para seguirme, para acometerme, para... ¡no sé! ¡Los peligros que sueña el pánico no tienen forma ni nombre traducibles! Mi casa estaba al extremo opuesto de la prolongada y angosta calle en que me hallaba yo solo, enteramente solo con aquella misteriosa estantigua, a quien creía capaz de aniquilarme con una palabra... ¿Qué hacer para llegar hasta allí? ¡Ah! ¡Con qué ansia veía a lo lejos la anchurosa y muy alumbrada calle de la Montera, donde a todas horas hay agentes de la autoridad! Decidí, pues, sacar fuerzas de flaqueza; disimular y ocultar aquel pavor miserable; no acelerar el paso, pero ganar siempre terreno, aun a costa de años de vida y de salud, y de esta manera poco a poco, irme acercando a mi casa, procurando muy especialmente no caerme antes redondo al suelo. Así caminaba...; así habría andado ya lo menos veinte pasos desde que dejé atrás la puerta en que estaba escondida la mujer del abanico, cuando de pronto me ocurrió una idea horrible, espantosa, y, sin embargo, muy racional: ¡la idea de volver la cabeza a ver si me seguía mi enemiga! -Una de dos... -pensé con la rapidez del rayo-: o mi terror tiene fundamento o es una locura; si tiene fundamento, esa mujer habrá echado detrás de mí, estará alcanzándome y no hay salvación para mí en el mundo... Y si es una locura, una aprensión, un pánico como cualquier otro, me convenceré de ello en el presente caso y para todos los que me ocurran, al ver que esa pobre anciana se ha quedado en el hueco de aquella puerta preservándose del frío o esperando a que le abran; con lo cual yo podré seguir marchando hacia mi casa muy tranquilamente y me habré curado de una manía que tanto me abochorna. Formulado este razonamiento, hice un esfuerzo extraordinario y volví la cabeza. ¡Ah! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Qué desventura! ¡La mujer alta me había seguido con sordos pasos, estaba encima de mí, casi me tocaba con el abanico, casi asomaba su cabeza sobre mi hombro! ¿Por qué? ¿Para qué, Gabriel mío? ¿Era una ladrona? ¿Era efectivamente un hombre disfrazado? ¿Era una vieja irónica, que había comprendido que le tenía miedo? ¿Era el espectro de mi propia cobardía? ¿Era el fantasma burlón de las decepciones y deficiencias humanas? ¡Interminable sería decirte todas las cosas que pensé en un momento! El caso fue que di un grito y salí corriendo como un niño de cuatro años que juzga ver al coco y que no dejé de correr hasta que desemboqué en la calle de la Montera... Una vez allí, se me quitó el miedo como por ensalmo. ¡Y eso que la calle de la Montera estaba también sola! Volví, pues, la cabeza hacia la de Jardines, que enfilaba en toda su longitud, y que estaba suficientemente alumbrada por sus tres faroles y por un reverbero de la calle de Peligros, para que no se me pudiese oscurecer la mujer alta si por acaso había retrocedido en aquella dirección, y ¡vive el cielo que no la vi parada, ni andando, ni en manera alguna! Con todo, me guardé muy bien de penetrar de nuevo en mi calle. «¡Esa bribona -me dije- se habrá metido en el hueco de otra puerta!... Pero mientras sigan alumbrando los faroles no se moverá sin que yo no lo note desde aquí...». En esto vi aparecer a un sereno por la calle del Caballero de Gracia, y lo llamé sin desviarme de mi sitio: le dije, para justificar la llamada y excitar su celo, que en la calle de jardines había un hombre vestido de mujer; que entrase en dicha calle por la de Peligros, a la cual debía dirigirse por la de la Aduana; que yo permanecería quieto en aquella otra salida y que con tal medio no podría escapársenos el que a todas luces era un ladrón o un asesino. Obedeció el sereno; tomó por la calle de la Aduana, y cuando yo vi avanzar su farol por el otro lado de la de Jardines, penetré también en ella resueltamente. Pronto nos reunimos en su promedio, sin que ni el uno ni el otro hubiésemos encontrado a nadie, a pesar de haber registrado puerta por puerta. -Se habrá metido en alguna casa... -dijo el sereno. -¡Eso será! -respondí yo abriendo la puerta de la mía, con firme resolución de mudarme a otra calle al día siguiente. Pocos momentos después me hallaba dentro de mi cuarto tercero, cuyo picaporte llevaba también siempre conmigo, a fin de no molestar a mi buen criado José. ¡Sin embargo, éste me aguardaba aquella noche! ¡Mis desgracias del 15 al 16 de noviembre no habían concluido! -¿Qué ocurre? -le pregunté con extrañeza. -Aquí ha estado -me respondió visiblemente conmovido-, esperando a usted desde las once hasta las dos y media, el señor comandante Falcón, y me ha dicho que, si venía usted a dormir a casa, no se desnudase, pues él volvería al amanecer... Semejantes palabras me dejaron frío de dolor y espanto, cual si me hubieran notificado mi propia muerte... Sabedor yo de que mi amadísimo padre, residente en Jaén, padecía aquel invierno frecuentes y peligrosísimos ataques de su crónica enfermedad, había escrito a mis hermanos que en el caso de un repentino desenlace funesto telegrafiasen al comandante Falcón, el cual me daría la noticia de la manera más conveniente... ¡No me cabía, pues, duda de que mi padre había fallecido! Me senté en una butaca a esperar el día y a mi amigo, y con ellos la noticia oficial de tan grande infortunio, y ¡Dios sólo sabe cuánto padecí en aquellas dos horas de cruel expectativa, durante las cuales (y es lo que tiene relación con la presente historia) no podía separar en mi mente tres ideas distintas, y al parecer heterogéneas, que se empeñaban en formar monstruoso y tremendo grupo: mi pérdida al juego, el encuentro con la mujer alta y la muerte de mi honrado padre! A las seis en punto penetró en mi despacho el comandante Falcón, y me miró en silencio... Me arrojé en sus brazos llorando desconsoladamente, y él exclamó acariciándome: -¡Llora, sí, hombre, llora! ¡Y ojalá ese dolor pudiera sentirse muchas veces! IV -Mi amigo Telesforo -continuó Gabriel después que hubo apurado otro vaso de vino- descansó también un momento al llegar a este punto, y luego prosiguió en los términos siguientes: -Si mi historia terminara aquí, acaso no encontrarías nada de extraordinario ni sobrenatural en ella, y podrías decirme lo mismo que por entonces me dijeron dos hombres de mucho juicio a quienes se la conté: que cada persona de viva y ardiente imaginación tiene su terror pánico; que el mío, eran las trasnochadoras solitarias, y que la vieja de la calle de Jardines no pasaría de ser una pobre sin casa ni hogar, que iba a pedirme limosna cuando yo lancé el grito y salí corriendo, o bien una repugnante Celestina de aquel barrio, no muy católico en materia de amores... También quise creerlo yo así; también lo llegué a creer al cabo de algunos meses; no obstante lo cual hubiera dado entonces años de vida por la seguridad de no volver a encontrarme a la mujer alta. ¡En cambio, hoy daría toda mi sangre por encontrármela de nuevo! -¿Para qué? -¡Para matarla en el acto! -No te comprendo... -Me comprenderás si te digo que volví a tropezar con ella hace tres semanas, pocas horas antes de recibir la nueva fatal de la muerte de mi pobre Joaquina... -Cuéntame..., cuéntame... -Poco más tengo que decirte. Eran las cinco de la madrugada; volvía yo de pasar la última noche, no diré de amor, sino de amarguísimos lloros y desgarradora contienda, con mi antigua querida la viuda de T..., ¡de quien érame ya preciso separarme por haberse publicado mi casamiento con la otra infeliz a quien estaban enterrando en Santa Águeda a aquella misma hora! Todavía no era día completo; pero ya clareaba el alba en las calles enfiladas hacia Oriente. Acababan de apagar los faroles, y se habían retirado los serenos, cuando, al ir a cortar la calle del Prado, o sea a pasar de una a otra sección de la calle del Lobo, cruzó por delante de mí, como viniendo de la plaza de las Cortes y dirigiéndose a la de Santa Ana, la espantosa mujer de la calle de Jardines. No me miró, y creí que no me había visto... Llevaba la misma vestimenta y el mismo abanico que hace tres años... ¡Mi azoramiento y cobardía fueron mayores que nunca! Corté rapidísimamente la calle del Prado, luego que ella pasó, bien que sin quitarle ojo, para asegurarme que no volvía la cabeza, y cuando hube penetrado en la otra sección de la calle del Lobo, respiré como si acabara de pasar a nado una impetuosa corriente, y apresuré de nuevo mi marcha hacia acá con más regocijo que miedo, pues consideraba vencida y anulada a la odiosa bruja, en el mero hecho de haber estado tan próximo de ella sin que me viese... De pronto, y cerca ya de esta mi casa, me acometió como un vértigo de terror pensando en si la muy taimada vieja me habría visto y conocido; en si se habría hecho la desentendida para dejarme penetrar en la todavía oscura calle del Lobo y asaltarme allí impunemente; en si vendría tras de mí; en si ya la tendría encima... Me vuelvo en esto..., y ¡allí estaba! ¡Allí, a mi espalda, casi tocándome con sus ropas, mirándome con sus viles ojuelos, mostrándome la asquerosa mella de su dentadura, abanicándose irrisoriamente, como si se burlara de mi pueril espanto!... Pasé del terror a la más insensata ira, a la furia salvaje de la desesperación, y me arrojé sobre el corpulento vejestorio; lo tiré contra la pared, echándole una mano a la garganta, y con la otra, ¡qué asco!, me puse a palpar su cara, su seno, el lío ruin de sus cabellos sucios, hasta que me convencí juntamente de que era criatura humana y mujer. Ella había lanzado entretanto un aullido ronco y agudo al propio tiempo que me pareció falso, o fingido, como expresión hipócrita de un dolor y de un miedo que no sentía, y luego exclamó, haciendo como que lloraba, pero sin llorar, antes bien mirándome con ojos de hiena: -¿Por qué la ha tomado usted conmigo? Esta frase aumentó mi pavor y debilitó mi cólera. -¡Luego usted recuerda -grité- haberme visto en otra parte! -¡Ya lo creo, alma mía! -respondió sardónicamente-. ¡La noche de San Eugenio, en la calle de Jardines, hace tres años!... Sentí frío dentro de los tuétanos. -Pero, ¿quién es usted? -le dije sin soltarla-. ¿Por qué corre detrás de mí? ¿Qué tiene usted que ver conmigo? -Yo soy una débil mujer... -contestó diabólicamente-. ¡Usted me odia y me teme sin motivo!... Y si no, dígame usted, señor caballero: ¿por qué se asustó de aquel modo la primera vez que me vio? -¡Porque la aborrezco a usted desde que nací! ¡Porque es usted el demonio de mi vida! -¿De modo que usted me conocía hace mucho tiempo? ¡Pues mira, hijo, yo también a ti! -¡Usted me conocía! ¿Desde cuándo? -¡Desde antes que nacieras! Y cuando te vi pasar junto a mí hace tres años, me dije a mí misma- «¡Éste es!». -Pero ¿quién soy yo para usted? ¿Quién es usted para mí? -¡El demonio! -respondió la vieja escupiéndome en mitad de la cara, librándose de mis manos y echando a correr velocísimamente con las faldas levantadas hasta más arriba de las rodillas y sin que sus pies moviesen ruido alguno al tocar la tierra... ¡Locura intentar alcanzarla!... Además, por la Carrera de San Jerónimo pasaba ya alguna gente, y por la calle del Prado también. Era completamente de día. La mujer alta siguió corriendo, o volando, hasta la calle de las Huertas, alumbrada ya por el sol; se paró allí a mirarme; me amenazó una y otra vez esgrimiendo el abaniquillo cerrado, y desapareció detrás de una esquina... ¡Espera otro poco, Gabriel! ¡No falles todavía este pleito, en que se juegan mi alma y mi vida! ¡Óyeme dos minutos más! Cuando entré en mi casa me encontré con el coronel Falcón, que acababa de llegar para decirme que mi Joaquina, mi novia, toda mi esperanza de dicha y ventura sobre la tierra, ¡había muerto el día anterior en Santa Águeda! El desgraciado padre se lo había telegrafiado a Falcón para que me lo dijese... ¡a mí, que debí haberlo adivinado una hora antes, al encontrarme al demonio de mi vida! ¿Comprendes ahora que necesito matar a la enemiga innata de mi felicidad, a esa inmunda vieja, que es como el sarcasmo viviente de mi destino? Pero ¿qué digo matar? ¿Es mujer? ¿Es criatura humana? ¿Por qué la he presentido desde que nací? ¿Por qué me reconoció al verme? ¿Por qué no se me presenta sino cuando me ha sucedido alguna gran desdicha? ¿Es Satanás? ¿Es la Muerte? ¿Es la Vida? ¿Es el Anticristo? ¿Quién es? ¿Qué es?... V Os hago gracia, mis queridos amigos -continuó Gabriel-, de las reflexiones y argumentos que emplearía yo para ver de tranquilizar a Telesforo; pues son los mismos, mismísimos, que estáis vosotros preparando ahora para demostrarme que en mi historia no pasa nada sobrenatural o sobrehumano... Vosotros diréis que mi amigo estaba medio loco; que lo estuvo siempre; que, cuando menos, padecía la enfermedad moral llamada por unos terror pánico y por otros delirio emotivo; que, aun siendo verdad todo lo que refería acerca de la mujer alta, habría que atribuirlo a coincidencias casuales de fechas y accidentes; y, en fin, que aquella pobre vieja podía también estar loca, o ser una ratera o una mendiga, o una zurcidora de voluntades, como se dijo a sí propio el héroe de mi cuento en un intervalo de lucidez y buen sentido... -¡Admirable suposición! -exclamaron los camaradas de Gabriel en variedad de formas-. ¡Eso mismo íbamos a contestarte nosotros! -Pues escuchad todavía unos momentos y veréis que yo me equivoqué entonces, como vosotros os equivocáis ahora. ¡El que desgraciadamente no se equivocó nunca fue Telesforo! ¡Ah! ¡Es mucho más fácil pronunciar la palabra locura que hallar explicación a ciertas cosas que pasan en la Tierra! -¡Habla! ¡Habla! -Voy allá; y esta vez, por ser ya la última, reanudaré el hilo de mi historia sin beberme antes un vaso de vino. VI A los pocos días de aquella conversación con Telesforo, fui destinado a la provincia de Albacete en mi calidad de ingeniero de Montes; y no habían transcurrido muchas semanas cuando supe, por un contratista de obras públicas, que mi infeliz amigo había sido atacado de una horrorosa ictericia; que estaba enteramente verde, postrado en un sillón, sin trabajar ni querer ver a nadie, llorando de día y de noche con inconsolable amargura, y que los médicos no tenían ya esperanza alguna de salvarlo. Comprendí entonces por qué no contestaba a mis cartas, y hube de reducirme a pedir noticias suyas al coronel Falcón, que cada vez me las daba mas desfavorables y tristes... Después de cinco meses de ausencia, regresé a Madrid el mismo día que llegó el parte telegráfico de la batalla de Tetuán. Me acuerdo como de lo que hice ayer. Aquella noche compré la indispensable Correspondencia de España, y lo primero que leí en ella fue la noticia de que Telesforo había fallecido y la invitación a su entierro para la mañana siguiente. Comprenderéis que no falté a la triste ceremonia. Al llegar al cementerio de San Luis, adonde fui en uno de los coches más próximos al carro fúnebre, llamó mi atención una mujer del pueblo, vieja, y muy alta, que se reía impíamente al ver bajar el féretro, y que luego se colocó en ademán de triunfo delante de los enterradores, señalándoles con un abanico muy pequeño la galería que debían seguir para llegar a la abierta y ansiosa tumba... A la primera ojeada reconocí, con asombro y pavura, que era la implacable enemiga de Telesforo, tal y como él me la había retratado, con su enorme nariz, con sus infernales ojos, con su asquerosa mella, con su pañolejo de percal y con aquel diminuto abanico, que parecía en sus manos el cetro del impudor y de la mofa... Instantáneamente reparó en que yo la miraba, y fijó en mí la vista de un modo particular como reconociéndome, como dándose cuenta de que yo la reconocía, como enterada de que el difunto me había contado las escenas de la calle de Jardines y de la del Lobo, como desafiándome, como declarándome heredero del odio que había profesado a mi infortunado amigo... Confieso que entonces mi miedo fue superior a la maravilla que me causaban aquellas nuevas coincidencias o casualidades. Veía patente que alguna relación sobrenatural anterior a la vida terrena había existido entre la misteriosa vieja y Telesforo; pero en tal momento solo me preocupaba mi propia vida, mi propia alma, mi propia ventura, que correrían peligro si llegaba a heredar semejante infortunio... La mujer alta se echó a reír, y me señaló ignominiosamente con el abanico, cual si hubiese leído en mi pensamiento y denunciase al público mi cobardía... Yo tuve que apoyarme en el brazo de un amigo para no caer al suelo, y entonces ella hizo un ademán compasivo o desdeñoso, giró sobre los talones y penetró en el campo santo con la cabeza vuelta hacia mí, abanicándose y saludándome a un propio tiempo, y contoneándose entre los muertos con no sé qué infernal coquetería, hasta que, por último, desapareció para siempre en aquel laberinto de patios y columnatas llenos de tumbas... Y digo para siempre, porque han pasado quince años y no he vuelto a verla... Si era criatura humana, ya debe de haber muerto, y si no lo era, tengo la seguridad de que me ha desdeñado... ¡Conque vamos a cuentas! ¡Decidme vuestra opinión acerca de tan curiosos hechos! ¿Los consideráis todavía naturales? Ocioso fuera que yo, el autor del cuento o historia que acabáis de leer, estampase aquí las contestaciones que dieron a Gabriel sus compañeros y amigos, puesto que, al fin y a la postre, cada lector habrá de juzgar el caso según sus propias sensaciones y creencias... Prefiero, por consiguiente, hacer punto final en este párrafo, no sin dirigir el más cariñoso y expresivo saludo a cinco de los seis expedicionarios que pasaron juntos aquel inolvidable día en las frondosos cumbres del Guadarrama. La aparición de la señora Veal Daniel Defoe Esta es la historia más extraña que conozco. Sin embargo, procede de muy buena fuente, y espero que pueda complacer al más ingenioso y exigente de los investigadores. Después de su muerte, la señora Veal se apareció a la señora Bargrave, que es íntima amiga mía y de cuya reputación puedo responder, sobre todo desde la época en que la conocí, hace quince o dieciséis años. Sin embargo, tras haberse divulgado los hechos a los que se refiere este relato, la señora Bargrave ha sido calumniada y ridiculizada por algunas personas, en su mayor parte amigos del hermano de la señora Veal, para quienes esta historia es pura invención. Pero, por las circunstancias que he mencionado, tengo fe en la señora Bargrave. Nunca ha dado señales de amargura ni he oído de sus labios expresión alguna de descontento o de queja, pese a estar sometida a la tiranía de un marido colérico, como yo mismo y otras personas dignas de crédito hemos comprobado. Han de saber que la señora Veal era una dama soltera, piadosa y respetable, de unos treinta años de edad, y que durante bastante tiempo padeció ataques, que comenzaban cuando en medio de una conversación normal empezaba a decir cosas sin sentido. La mantenía su único hermano, hombre de aspecto sobrio que vivía en Dover. Desde la niñez era íntima amiga de la señora Bargrave. Los recursos de la señora Veal eran por entonces bastante medianos. Su padre no se preocupaba de los hijos, que estaban expuestos a muchas calamidades. En aquellos días, el padre de la señora Bargrave vivía aún y era bastante violento. Sin embargo, a su hija no le faltaban comida ni ropa, mientras que la señora Veal carecía de ambas cosas. Debido a esto, la señora Bargrave pudo mostrarse generosa con su amiga y se ganó el cariño sincero de la señora Veal, quien solía decirle: —No solo sois mi mejor amiga, sino la única que tengo. Nada en el mundo podría destruir nuestra amistad. A menudo se compadecían mutuamente de su mala suerte y leían juntas el libro de Drelincourt sobre la muerte, y otros escritos reconfortantes. Algún tiempo después, unos amigos le proporcionaron al hermano de la señora Veal un trabajo en la aduana de Dover. Eso hizo que, poco a poco, se fuera enfriando la relación de la señora Veal con la señora Bargrave. No hubo una ruptura, pero sí un distanciamiento, y llegaron a transcurrir dos años y medio sin que se hubieran visto. Cierto es que la señora Bargrave había estado un año ausente de Dover, y que de los últimos seis meses había pasado dos en una casa que poseía en Canterbury. En esa misma casa, en la mañana del 8 de septiembre de 1705, sábado y día de mercado, la señora Bargrave estaba sentada sola, cosiendo y pensando en su desventurada vida, cuando oyó un golpe en la puerta. Fue a ver quién llamaba y se encontró con su antigua amiga, la señora Veal, vestida con ropa de viaje. En aquel mismo instante, el reloj dio las doce campanadas del mediodía. —Me sorprende veros —dijo la señora Bargrave—. Después de tanto tiempo, empezaba a pensar en vos como en una extraña. Añadió que se alegraba mucho de verla y se dispuso a besarla. La señora Veal se inclinó hacia delante hasta que sus labios casi se tocaron, y entonces, pasándose la mano ante los ojos, dijo: —No me encuentro muy bien. Tras lo cual la señora Veal retrocedió un poco. Le dijo a su antigua amiga que iba a emprender un largo viaje, pero que no había querido partir sin despedirse de ella. —Pero —dijo la señora Bargrave— ¿cómo vais a viajar sola? Me sorprende, sabiendo lo unida que estáis a vuestro hermano. —¡Oh! —exclamó la señora Veal—. Me fui de su lado y vine aquí, porque necesitaba veros antes de partir. La señora Bargrave la condujo a una habitación contigua. Una vez allí, la señora Veal se sentó en el sillón que la señora Bargrave había ocupado antes de que llamaran a la puerta. —Mi querida amiga —empezó—, he venido para renovar nuestra vieja relación y pediros perdón por mi poca constancia. Si pudierais perdonarme, seríais para mí la mejor de las mujeres. —¡Oh, no digáis eso! —exclamó la señora Bargrave—. No tiene ninguna importancia. Puedo perdonaros fácilmente. —Pero ¿qué pensasteis de mí? —preguntó la señora Veal. —Pensé que erais como todo el mundo y que la prosperidad había hecho que me olvidarais — contestó la señora Bargrave. La señora Veal le recordó a su amiga las atenciones que había tenido con ella en otros tiempos, y la época en que se consolaban leyendo juntas el libro de Drelincourt, que era, en su opinión, la mejor obra escrita sobre la muerte. También mencionó otros dos libros traducidos del holandés, que trataban el mismo tema. Pero Drelincourt era, para ella, el autor que tenía una idea más exacta de la muerte y del más allá, en comparación con otros que habían escrito sobre aquel misterio. Luego le preguntó a la señora Bargrave si tenía a mano el libro de Drelincourt, y esta le contestó que sí. —Pues id a buscarlo —le pidió la señora Veal. La señora Bargrave subió las escaleras. Cuando regresó con el libro, la señora Veal dijo: —Querida amiga, si los ojos de nuestra fe estuviesen tan abiertos como lo están nuestros ojos corporales, veríamos bandadas de ángeles, haciendo guardia alrededor de nosotros. Drelincourt afirma que nuestra noción del cielo es solo aproximada, y que no llegamos a concebirlo como realmente es. Por lo tanto, debéis resignaros en medio de vuestro pesar, y considerar que el Todopoderoso está particularmente interesado en vuestro caso, que vuestros sufrimientos son una muestra del favor divino, y que pronto os veréis libre de ellos. Confiad y creed en lo que os digo, querida amiga. Un solo minuto de la felicidad futura os recompensará infinitamente por los dolores pasados. Al decir esto, la señora Veal tuvo un gesto enérgico, y se golpeó la rodilla con una mano. Luego continuó: —No puedo creer que Dios vaya a permitir que paséis vuestros días de este modo. Tened por seguro que vuestras penas os abandonarán dentro de poco, o vos las dejaréis a ellas. Siguió hablando en un tono tan celestial que la señora Bargrave se sintió profundamente conmovida, y lloró varias veces. Luego, la señora Veal se refirió a El asceta, del doctor Horneck, donde se comentan las vidas de los primeros cristianos. Horneck considera esas vidas como modelos dignos de imitación, y compara las palabras de aquellos santos, que proporcionaban alivio espiritual y servían para reforzar la fe, con el parloteo vano y frívolo de nuestros días. —Ellos no fueron como nosotros, ni nosotros somos como ellos — continuó la señora Veal—, pero podríamos actuar del mismo modo. En aquellos tiempos se daba gran importancia a la amistad. ¿Dónde encontraríamos hoy algo así? —Es difícil encontrar un verdadero amigo en estos días —asintió la señora Bargrave. —El señor Norris ha escrito un hermoso libro de versos titulado La amistad perfecta, que yo admiro muchísimo —comentó la señora Veal—. ¿Habéis visto el libro? —No —dijo la señora Bargrave—, pero tengo una copia de esos versos, de mi puño y letra. —¿La tenéis? —preguntó la señora Veal—. Pues id a buscarla. La dueña de la casa subió a la parte alta y al bajar le entregó la copia a su amiga para que la leyese. Pero la señora Veal rehusó, con el pretexto de que eso podría causarle dolor de cabeza, y le rogó a la señora Bargrave que le leyese los versos, cosa que esta hizo. Mientras ambas comentaban el poema sobre la amistad, la señora Veal afirmó: —Querida amiga, podéis estar bien segura de que os querré siempre. En los versos se repetía la palabra «elíseos». —¡Ah, qué nombres usan estos poetas para hablar del cielo! —exclamó la señora Veal. Y varias veces, mientras se pasaba la mano por delante de los ojos, le preguntó a su amiga: —¿Creéis que los ataques que sufrí me han desfigurado? —No —le contestaba siempre la señora Bargrave—. Os encuentro mejor que nunca. Tras esta larga conversación, que debió durar una hora y tres cuartos, y en la que la aparecida empleó palabras mucho más hermosas que las que la señora Bragrave puede recordar, la señora Veal le pidió a su amiga que escribiese una carta a su hermano. Quería decirle que repartiese sus sortijas entre determinadas personas, y que en un cajón de su escritorio había una cartera con varias piezas de oro, de las cuales dos debían ser para su primo Watson. Al oírla hablar así, la señora Bargrave creyó que su amiga estaba a punto de sufrir uno de sus ataques. De inmediato se sentó frente a ella en una silla, para evitar que cayese al suelo si eso ocurría. A fin de distraer su atención, tomó la manga del vestido de la señora Veal y empezó a elogiar la tela y su hechura. El guardavía Charles Dickens -¡Hola, el de ahí abajo! Cuando escuchó una voz que le llamaba de esa manera estaba de pie en la puerta de la caseta, con una bandera en la mano enrollada alrededor de un palo corto. Teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, cualquiera hubiera pensado que no podía dudar con respecto al lugar del que procedía la voz; pero en lugar de mirar hacia arriba, donde estaba yo, de pie sobre un empinado desmonte situado justo encima de su cabeza, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Había algo especial en la forma en que lo hizo, aunque yo no pudiera captar de que se trataba exactamente. Lo que sí se es que fue lo bastante notable como para llamar mi atención, a pesar de que su figura, situada abajo, en la profunda zanja, se encontraba un tanto lejana y ensombrecida, y yo me hallaba muy por encima de él, tan de cara al resplandor de un furioso ocaso que tuve que protegerme los ojos con la mano antes de poder verlo. -¡Hola, ahí abajo! Él seguía mirando la vía, pero volvió a darse la vuelta y, al levantar la vista, me vio allí arriba. -¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted? Miró hacia arriba sin responder y yo le contemplé sin querer presionarle repitiendo mi tonta pregunta. En ese preciso momento se produjo una vaga vibración en la tierra y el aire, que se convirtió rápidamente en una pulsación violenta y en una embestida que me obligó a retroceder para no caer abajo. Cuando se deshizo el vapor que se había elevado hasta mi altura desde el tren que pasó velozmente, y empezó a desvanecerse en el paisaje, volví a mirar hacia abajo y pude verle enrollar en el Palo la bandera que había extendido durante el paso del tren. Repetí la pregunta. Tras una pausa durante la cual pareció contemplarme con gran atención, señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel, a unos doscientos o trescientos metros de distancia. -¡Entendido! -le grité dirigiéndome hacia ese lugar. Allí, a fuerza de examinar cuidadosamente la zona, encontré un tosco camino que descendía en zigzag, en el que habían excavado una especie de escalones, y bajé por él. La zanja era extremadamente profunda e inusualmente inclinada. Había sido excavada en una piedra viscosa que se iba volviendo más rezumante y húmeda conforme bajaba. Por ese motivo el camino se me hizo lo bastante largo para recordar la sensación singular de desgana y obligación con la que me había indicado donde estaba. Cuando bajé por el camino en zigzag lo suficiente, vi que estaba de pie entre los raíles por los que acababa de pasar el tren, en actitud de estar aguardando mi aparición. Con la mano izquierda se tocaba la barbilla y descansaba el codo de ese brazo sobre su mano derecha, cruzada junto al pecho. Su actitud me pareció tan expectante y vigilante que me detuve un momento, extrañado. Reanudé mi avance, llegué a la altura de la vía y al acercarme más a él vi que era un hombre de tez pálida y pelo oscuro, de barba negra y cejas bastante pobladas. Su puesto se encontraba en el lugar más solitario y triste que yo hubiera contemplado nunca. A ambos lados, un muro hecho de piedra mellada que goteaba humedad, impedía toda vista salvo la de una franja de cielo; por un lado, la perspectiva sólo era una prolongación curva de aquel calabozo enorme; la perspectiva por la otra dirección, mas corta, terminaba en una sombría luz rojiza y en la entrada, todavía más sombría, de un túnel negro, cuya arquitectura maciza creaba una atmósfera bárbara, deprimente y repulsiva. Era tan escasa la luz del sol que llegaba hasta allí que producía un olor terroso y letal, y tanto el frío viento que corría por la zanja que llegué a estremecerme, como si hubiera abandonado el mundo natural. Me acerqué hasta él lo suficiente para tocarle antes de que se moviera. Ni siquiera entonces apartó su vista de la mía, pero dio un paso atrás y levantó una mano. Le dije que ocupaba un puesto bastante solitario, y que había llamado mi atención cuando le vi desde allá arriba. Añadí que suponía que le resultaría raro tener visitantes, pero esperaba no obstante ser bienvenido. Que en mí debía ver simplemente a un hombre que habiendo estado toda su vida encerrado en unos límites estrechos, y sintiéndose libre por fin, se le había despertado recientemente el interés por las grandes obras. Le hablé en ese sentido, aunque estoy lejos de encontrarme seguro de que fueran ésos los términos utilizados; pues aparte de que no se me da muy bien iniciar una conversación, había en aquel hombre algo que me intimidaba. Dirigió una curiosísima mirada hacia la luz roja situada cerca de la boca del túnel, permaneció con la vista fija en ella durante un rato, como si le faltara algo, y después volvió a mirarme. Le pregunté que si la luz formaba parte de sus obligaciones. -¿Acaso no lo sabe? -me respondió en voz baja. Contemplando su mirada fija y aquel rostro melancólico pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu, y no de un hombre. Desde entonces he pensado muchas veces si no habría algún problema en su mente. En ese momento fui yo el que retrocedió, pero al hacerlo detecté en su mirada un miedo latente hacia mí y con él desapareció mi pensamiento monstruoso. -Me está mirando como si me tuviera miedo -le dije, obligándome a sonreír. -Estaba pensando si lo había visto antes -replicó él. -¿Dónde? Señaló hacia la luz roja que había estado mirando. -¿Allí? -volví a preguntar yo. Respondió afirmativamente (aunque sin emitir sonido alguno) mientras me miraba con intensidad. -Mi buen amigo, ¿qué podía hacer yo allí? No obstante, puedo jurarle en cualquier caso que nunca he estado en ese lugar. -Así lo creo -replicó él. - Sí, estoy seguro. Su actitud se volvió entonces más tranquila, lo mismo que la mía. Contestó a mis observaciones con prontitud y con palabras bien elegidas. ¿Tenía mucho trabajo allí? Sí; bueno, era una forma de decirlo, tenía desde luego una gran responsabilidad; pero lo que se requería de él era exactitud y vigilancia, mientras que trabajo de verdad, es decir, trabajo manual, apenas existía. Lo único que tenía que hacer era cambiar la señal, arreglar las luces y girar la manivela de hierro de vez en cuando. Con respecto a las largas y solitarias horas que tan pesadas me parecían a mí sólo podía decirme que se había adaptado a la rutina de esa vida y se había acostumbrado a ella. Allí abajo había aprendido una lengua, aunque sólo a leerla, haciéndose alguna idea aproximada de su pronunciación, si es que a eso podía llamarse aprender lenguas. Había trabajado también en fracciones y decimales y probado un poco con el álgebra, pero era, igual que había sido de niño, bastante torpe para las cifras. Cuando estaba de servicio era necesario que permaneciera siempre en aquel canal de aire húmedo y no podía subir nunca hasta donde lucía el sol, por encima de aquellos elevados muros de piedra? Bueno, eso dependía de los momentos y las circunstancias. En ciertas ocasiones había menos movimiento en la vía que en otras, y lo mismo podía decirse de ciertas horas del día y de la noche. Cuando el tiempo era bueno, elegía esos momentos para elevarse un poco por encima de las sombras inferiores, pero como en cualquier momento podían llamarle con la campana eléctrica, y en esas ocasiones prestaba atención para escucharla con renovada ansiedad, el alivio que obtenía era menor del que yo podía suponer. Me condujo hasta su caseta, donde había una chimenea, una mesa para un libro oficial en el que tenía que anotar determinadas entradas, un instrumento telegráfico con su dial, cristal y agujas, y la pequeña campana de la que había hablado. Al confiarle yo, rogándole que me excusara el comentario, que me había parecido muy bien educado, y quizás (y esperaba decirlo sin ofenderle), educado por encima de su posición, observó que no era raro encontrar ejemplos de ligeras incongruencias en ese aspecto dentro de los grandes grupos humanos; que había oído que así sucedía en los talleres, en las fuerzas de policía, a incluso en el último recurso de los desesperados, el ejército; y que sabía que también sucedía así, en mayor o menor medida, en cualquier importante estación de ferrocarril. De joven había sido estudiante de filosofía natural y había asistido a conferencias (si podía yo creerle al verlo sentado en aquella cabaña, pues él apenas podía); pero se había desencadenado, había utilizado mal sus oportunidades, y había caído para no volverse a levantar de nuevo. No tenía queja alguna al respecto. Él mismo había hecho la cama sobre la que se había acostado, y era ya demasiado tarde para hacer otra. Todo lo que acabo de condensar lo explicó de una manera tranquila, repartiendo por igual entre el fuego y mi persona unas miradas oscuras y graves. De vez en cuando dejaba caer la palabra «señor», y especialmente cuando se refería a su juventud, como si me pidiera que entendiera que él no reivindicaba ser otra cosa que el hombre al que encontré en aquella cabaña. En varias ocasiones le interrumpió la campanilla y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas. En una ocasión tuvo que salir para mostrar una bandera a un tren que pasaba y comunicar algo verbalmente al maquinista. Observé que en el cumplimiento de sus deberes era especialmente exacto y vigilante, interrumpiendo su discurso en una sílaba si era preciso y manteniendo silencio hasta que hubiera cumplido su deber. En resumen, habría considerado que era el hombre que con mayor seguridad podía ejercitar ese cargo de no ser por la circunstancia de que en dos ocasiones, mientras me estaba hablando, perdió el color, volvió el rostro hacia la campanilla cuando ésta NO había sonado, abrió la puerta de la cabaña (que estaba cerrada para que no penetrara la insalubre humedad) y miró hacia la luz roja cercana a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó con la actitud inexplicable que ya había observado yo, sin ser capaz de definirla, cuando nos vimos por primera vez desde lejos. -Casi me hace pensar que he encontrado a un hombre feliz -le dije cuando me levantaba para despedirme. (Me temo que he de reconocer que se lo dije para impulsarle a que siguiera hablando). -Creo que solía serlo -replicó con la voz baja con la que me habló por primera vez.. -Pero me siento atribulado, señor, me siento atribulado. Habría borrado esas Palabras de haber podido hacerlo. Pero ya estaban dichas y me referí a ellas inmediatamente. -¿Por qué? ¿Cuál es su problema? -Es muy difícil de explicar, señor. Es verdaderamente difícil hablar de ello. Pero si vuelve a visitarme, intentaré contárselo. -Me comprometo expresamente a visitarle de nuevo. ¿Cuándo podré hacerlo? -Salgo de servicio por la mañana y volveré a entrar mañana por la noche a las diez, señor. -Vendré entonces a las once. Me dio las gracias y salió de la cabaña conmigo. -Le iluminaré con mi linterna, señor, hasta que haya encontrado el camino de ascenso -me dijo con su peculiar voz baja. -Pero cuando lo haya encontrado, ¡no grite para decírmelo! Y cuando esté ya arriba, ¡no me llame! Aquella actitud me pareció bastante fría, pero me limité a responderle un «de acuerdo». -Y cuando venga mañana por la noche, ¡no me llame! Permítame una pregunta antes de partir: ¿por que esta noche gritó «¡hola, ahí abajo!»? -Quién sabe -respondí yo. -Debí gritar algo parecido... -No algo parecido, señor. Exactamente esas mismas palabras. Las conozco muy bien. -Admito que fueran esas mismas palabras. Sin duda las dije porque le vi a usted aquí abajo. -¿Por ningún otro motivo? -¿Qué otra razón podría haber tenido? -¿No tuvo la sensación de que le eran transmitidas de una manera sobrenatural? -En absoluto. Me deseó buenas noches y mantuvo en alto su linterna. Caminé junto a la vía del ferrocarril (con la sensación muy desagradable de que venía un tren a mis espaldas) hasta que encontré el camino. La subida fue más fácil que la bajada, y llegué a mi posada sin mayores aventuras. Puntual a mi cita, cuando unos relojes distantes daban las once a la noche siguiente puse el pie en el primer escalón de la bajada en zigzag. Él me aguardaba abajo con la linterna blanca encendida. -No he llamado -le dije en cuanto estuvimos juntos. -¿Puedo hablar ahora? -Por supuesto que sí, señor. Buenas noches, y aquí está mi mano. -Buenas noches, señor, y aquí está la mía. Tras esa introducción caminamos uno junto a otro hasta su caseta, entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego. -Señor, he decidido que no tenga que preguntarme dos veces que es lo que me preocupa –dijo nada más sentarse, inclinándose hacia delante y hablándome en un tono que apenas era más elevado que un susurro. -Ayer por la noche le confundí con otro. Eso es lo que me conturba. -¿Ese error? -No. Ese Otro. -¿De quién se trata? -No lo sé. -¿Se parece a mí? -Tampoco sé eso. Nunca le vi el rostro. Se cubre la cara con el brazo izquierdo y mueve el derecho... lo agita violentamente, así. Seguí sus movimientos con atención y me pareció la gesticulación de un brazo con el máximo de pasión y vehemencia, queriendo expresar este significado: ¡en nombre de Dios, despeje el camino! -Una noche estaba sentado aquí, bajo la luz de la luna, cuando oí una voz que gritaba: « ¡Hola, ahí abajo!» Me levanté, miré desde la puerta y vi a ese Otro de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel, moviendo el brazo de la manera que le acabo de explicar. La voz parecía áspera pero sin estridencias, y gritaba: «¡Cuidado! ¡Cuidado!» Cogí la lámpara, la puse en luz roja y corrí hacia la figura preguntándole que qué pasaba, qué había sucedido, dónde. Estaba ligeramente fuera del túnel. Avancé hasta acercarme tanto que pensé que iba a chocar con la manga de su brazo. Corrí hasta allí y ya había extendido mi mano Para apartarle el brazo cuando desapareció. -¿Se metió en el túnel? -pregunté. -No. Fui yo el que entró corriendo en el túnel, hasta casi quinientos metros. Me detuve, levanté la lámpara por encima de la cabeza pero sólo vi las cifras que indican la distancia y las manchas de humedad que se deslizaban por las paredes y goteaban desde el arco. Salí corriendo a mayor velocidad de la que había entrado (pues me sentía sobrecogido por un horror mortal) y miré por todas partes junto a la luz roja con mi propia lámpara, subí por la escalera de hierro hasta la galería que hay encima, volví a bajar y regrese aquí corriendo. Telegrafié en ambas direcciones: «He recibido una alarma. ¿Hay algún problema?» Desde ambas llegó la misma respuesta: «Todo está bien». Venciendo la sensación de que un dedo helado estaba recorriendo lentamente mi columna vertebral, le dije que aquella figura debió de ser un engaño de su vista; y que es bien sabido que esas figuras, cuyo origen está en la enfermedad de los delicados nervios que rigen el funcionamiento de los ojos, a menudo han inquietado a los pacientes, algunos de los cuales han tomado conciencia de la naturaleza de su aflicción a incluso se lo han demostrado a sí mismos por medio de experimentos. -En cuanto a lo del grito imaginario -seguí diciéndole, -escuche por un momento el viento en este valle artificial mientras hablamos en voz tan baja, y el sonido que provocan los cables del telégrafo. Me contestó que todo aquello estaba muy bien, después de que hubiéramos estado sentados un tiempo en silencio y escuchando, pero que él debía saber algo sobre el viento y los cables, pues con frecuencia había pasado allí largas noches de invierno a solas y vigilante. Añadió que me rogaba que tuviera en cuenta que no había terminado su historia. Le pedí excusas y lentamente, tocándome el brazo, añadió estas palabras: -Seis horas después de la Aparición sucedió el conocido accidente de esta vía, y diez horas más tarde sacaban los muertos y los heridos a través del túnel por el lugar en donde había estado la figura. Me recorrió un desagradable estremecimiento, pero hice los mayores esfuerzos para sobreponerme. Repliqué que no podía negar que se trataba de una coincidencia notable, bien calculada para impresionarme. Pero era incuestionable que continuamente se producen notables coincidencias y que deben tenerse en cuenta al tratar temas semejantes. Aunque debía admitir a buen seguro, añadí (pues creí ver que iba a oponerme esa objeción), que los hombres con sentido común no tienen en cuenta esas coincidencias al analizar de manera ordinaria la vida. De nuevo me hizo cortésmente la observación de que no había terminado. Por segunda vez le supliqué que me perdonara por la interrupción. -Esto sucedió hace exactamente un año -dijo poniendo de nuevo la mano en mi brazo, y mirando por encima de su hombro con ojos huecos. -Pasaron seis o siete meses, y ya me había recuperado de la sorpresa y el shock cuando una mañana, al despuntar el día, me encontraba de pie en la puerta mirando hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro. Se detuvo ahí y permaneció mirándome fijamente. -¿Gritó algo? -No. Guardaba silencio. -¿Movía el brazo? -No. Estaba apoyado sobre el haz de luz, con las dos manos ante el rostro, puestas así. Seguí sus movimientos con la mirada y vi una acción de dolor. Ya había visto esa actitud en las esculturas que hay sobre las tumbas. -¿Subió hasta allí? -Entré y me senté, en parte para pensar en ello, pero también en parte porque me sentía débil. Cuando volví a salir, la luz del día lo iluminaba todo y el fantasma había desaparecido. -¿Y no pasó nada? ¿La aparición no tuvo consecuencias? Me tocó el brazo con el dedo índice dos o tres veces asintiendo fúnebremente cada vez: -Aquel mismo día, cuando un tren salía del túnel me di cuenta al mirar hacia una ventanilla que en el interior había una confusión de manos y cabezas, y que algo se movía. Lo vi durante el tiempo necesario para pedir al maquinista que se detuviera. Puso el freno, pero el tren se deslizó hasta unos ciento cincuenta metros de aquí, o más. Corrí hasta allí y al llegar escuché terribles gritos y lamentos. Una mujer joven y hermosa había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos y la trajeron hasta aquí, colocándola en este suelo que hay ahora entre nosotros. Involuntariamente, eché hacia atrás mi silla y miré las tablas que él me señalaba. -Así fue, señor. Ciertamente. Sucedió exactamente tal como se lo cuento. No se me ocurría nada que decir, en ningún sentido, y tenía la boca muy seca. El viento y los cables siguieron la historia con un gemido prolongado. -Y ahora, señor, -siguió diciéndome -medite en ello y juzgue hasta qué punto está conturbada mi mente. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha aparecido allí, una y otra vez, sin seguir pauta alguna. -¿Junto a la luz? -Junto a la luz de peligro. -¿Y qué es lo que parece hacer? Repitió, si ello es posible con mayor pasión y vehemencia, la misma gesticulación cuyo significado había interpretado como: «¡por Dios, despejen el camino!» Y luego siguió hablando. -Por eso no tengo ni paz ni descanso. Durante muchos minutos seguidos, y de una manera dolorosa, me grita: «¡cuidado ahí abajo!» Y sigue haciéndome señas. Hace que suene la campanilla... Esa última frase me hizo pensar algo. -¿Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí y usted salió hasta la puerta? -Por dos veces. -Bien, ya veo que su imaginación le está desorientando. Yo tenía la vista fija en la campanilla, y los oídos bien abiertos a su sonido, y tan seguro como de que estoy vivo que NO sonó en esas ocasiones. No, ni en ningún otro momento, salvo dentro del curso natural de las cosas físicas, cuando la estación comunicaba con usted. -Todavía no he cometido nunca un error, señor, -añadió agitando la cabeza -jamás he confundido la llamada del espectro con la del hombre. La llamada del fantasma es una extraña vibración en la campana que no viene de parte alguna, y no he afirmado que la campana se mueva delante de los ojos. No me extraña que usted no la oyera. Pero yo sí la escuché. -¿Y estaba el espectro allí cuando miró? -Allí estaba. -¿Las dos veces? -Las dos -repitió con firmeza. -¿Querría venir conmigo hasta la puerta y mirar ahora? Se mordió el labio inferior, como si lo que yo le había propuesto le desagradara, pero se levantó. Abrí la puerta y salí hasta el primer escalón, mientras él permanecía en el umbral. Estaba allí la luz de peligro. También la boca tenebrosa del túnel. Los altos muros de piedra húmeda de la zanja. Y por encima, las estrellas. -¿Lo ve? -le pregunte fijándome especialmente en su rostro. Sus ojos estaban tensos, pero no mucho más, quizá, de lo que habrían estado los míos de haberlos dirigido tan ansiosamente hacia ese lugar. -No –respondió -No está allí. -Estamos de acuerdo -repliqué yo. Volvimos a entrar, cerré la puerta y ocupamos nuestros asientos. Me concentré en encontrar el mejor modo de aprovechar aquella ventaja, si así podía llamársele, cuando él reanudó la conversación de una manera casual, como suponiendo que no podía existir entre nosotros ninguna cuestión seria, hasta el punto de que me sentí en la posición más débil. -Ahora ya habrá entendido plenamente, señor, que lo que me turba de un modo tan terrible es la cuestión de cuál es el significado del espectro. Le contesté que no estaba seguro de entenderle plenamente. -¿Contra qué advierte? -dijo él pensativamente, con la mirada puesta en el fuego, y mirándome sólo de vez en cuando. -¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está? Sé que hay peligro en algún lugar de la vía. Que va a suceder alguna calamidad terrible. No puedo dudar de ello en esta tercera ocasión, después de lo que ha sucedido con anterioridad. Pero seguramente se trata de algún cruel aviso dirigido a mí. ¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo de bolsillo y se limpió las gotas de sudor que cubrían su frente. -Si telegrafío diciendo que hay peligro en alguna de las direcciones, o en ambas, no puedo explicar el motivo -siguió diciendo al tiempo que se secaba las palmas de las manos. -Tendría problemas y no serviría de nada. Las cosas sucederían así: Mensaje: «¡Peligro! ¡Tengan cuidado!» Respuesta: «¿Qué peligro? ¿Dónde?» Mensaje: « No lo sé, pero por el amor de Dios, ¡tengan cuidado!» Me despedirían. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Sentí una enorme piedad ante su dolor. Era la tortura mental de un hombre consciente oprimido más allá de lo que era capaz de soportar por una responsabilidad ininteligible que significaba riesgo para alguna vida. -Cuando apareció por primera vez bajo la luz de peligro -siguió diciendo al tiempo que se echaba hacia atrás los cabellos oscuros y se frotaba las sienes con las manos, con la agitación del dolor enfebrecido -:¿por qué no me dijo dónde iba a producirse ese accidente... si iba a producirse? ¿Por qué no me dijo cómo podía evitarse... si es que podía evitarse? Cuando en la segunda ocasión ocultó el rostro, ¿por qué en lugar de hacer eso no me dijo que ella iba a morir y que les dejáramos llevarla a casa? Si en aquellas dos ocasiones sólo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas, y prepararme así para la tercera, ¿por qué no me advierte ahora claramente? ¡Que el Señor me ayude! ¡Sólo soy un pobre guardavías en este puesto solitario! ¿Por qué no advierte a alguien que pueda ser creído y tenga capacidad de actuar? Cuando le vi en aquel estado entendí que por su propio bien, y por la seguridad pública, estaba obligado por el momento a tranquilizarle. Por ello, dejando a un lado toda cuestión de realidad o irrealidad que hubiera entre nosotros, le manifesté que cualquiera que cumpliera plenamente con su deber tenía que hacerlo bien por fuerza, y que al menos tenía el consuelo de que entendía cuál era su deber, aunque no pudiera entender aquellas confusas apariciones. En este sentido tuve más éxito que en el intento de razonar con él para que abandonara sus convicciones. Se tranquilizó; las ocupaciones de su cargo empezaron a exigir más su atención conforme avanzaba la noche, y lo abandoné a las dos de la mañana. Me había ofrecido a permanecer con él la noche entera, pero no quiso ni oír hablar de ello. No veo razón alguna para ocultar que en más de una ocasión me volví para mirar la luz roja mientras subía las escaleras, que no me gustaba esa luz roja, y que habría dormido muy mal de haber tenido mi cama debajo de ella. Tampoco me gustaban las dos secuencias del accidente y de la joven muerta. No veo razón tampoco para ocultar ese hecho. Pero lo que más ocupaba mi pensamiento era la consideración de cómo debería actuar una vez que había recibido tales revelaciones. Tenía pruebas de que aquel hombre era inteligente, vigilante, laborioso y exacto, pero ¿cuánto tiempo seguiría siéndolo en aquel estado mental? Aunque su posición fuera subordinada, seguía confiándosele una importantísima responsabilidad, ¿y me gustaría a mí, por ejemplo, que mi vida estuviera sometida a la posibilidad de que siguiera cumpliendo su deber con precisión? Incapaz de superar la sensación de que habría algo de traición si comunicaba a sus superiores de la compañía ferroviaria lo que el guardavías me había dicho, sin habérselo aclarado a él primero, proponiéndole otra salida, finalmente decidí ofrecerme a acompañarle (guardando el secreto por el momento) al médico que supiéramos de mejor reputación que ejercía en aquella zona para conocer su opinión. A la noche siguiente iba a terminar su guardia, tal como me había dicho, y estaría libre una o dos horas después del amanecer, teniendo que reanudarla poco después del ocaso. Decidí por ello regresar en ese momento. A la noche siguiente el tiempo era muy bueno y salí a pasear temprano para disfrutarlo. El sol no estaba todavía demasiado bajo cuando crucé el campo cercano a la parte superior de la profunda zanja. Decidí ampliar el paseo durante una hora, media hora en una dirección y otra media de regreso, para llegar a tiempo a la caseta del guardavías. Antes de proseguir el paseo, me apoyé en el borde y miré mecánicamente hacia abajo situado en el mismo lugar desde el que lo había visto por primera vez. No puedo describir la conmoción que sentí cuando vi que cerca de la boca del túnel aparecía un hombre que se tapaba los ojos con la manga izquierda y agitaba vehementemente el brazo derecho. El horror inexpresable que me oprimió pasó en un momento, pues enseguida vi que se trataba realmente de un hombre y que a su alrededor había un pequeño grupo de personas, a escasa distancia, a las que el primero estaba haciendo aquel gesto. Todavía no se había encendido la luz de peligro. Junto al palo que la sujetaba había como una cabaña pequeña y baja, que no había visto antes, hecha con soportes de madera y lienzo encerado. No era más grande que una cama. Con una sensación irresistible de que algo iba mal, acusándome y reprochándome por un momento que había cometido una acción fatal al dejar solo allí a aquel hombre, sin enviar a nadie que vigilara o corrigiera lo que él hacía, bajé por la escalera a toda la velocidad de la que fui capaz. -¿Qué sucede? -pregunté a los hombres. -El guardavías murió esta mañana, señor. -¿No será el hombre que vivía en esa caseta? -Así es, señor. -¿Pero no el hombre al que yo conozco? -Podrá reconocerlo si lo ha visto antes, señor, -dijo el hombre que hablaba en nombre de los demás, quitándose con solemnidad el sombrero y levantando un extremo del lienzo - pues su rostro está entero. -¡Ay! ¿Y como sucedió esto? -pregunté cambiando mi mirada de uno a otro mientras volvían a cubrirlo. -Fue atropellado por una máquina, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo. Pero, aunque no sabemos por qué, no se apartó del raíl exterior. Era a plena luz del día. Había apagado la lámpara y la llevaba en la mano. Cuando la máquina salió del túnel, le estaba dando la espalda, y la máquina le atropelló. Aquel hombre la conducía y podrá decirle cómo sucedió. Cuéntaselo al caballero, Tom. El hombre, vestido con un arrugado traje oscuro, se acercó al lugar que ocupaba anteriormente junto a la boca del túnel. -A1 coger la curva del túnel, señor, le vi al final, como a través de unas gafas para ver de lejos. No tenía tiempo para cambiar la velocidad, pero sabía que él era muy cuidadoso. Como no parecía prestar atención al silbato, dejé de pitar cuando nos abalanzábamos sobre él y grité tan fuerte como pude. -¿Y qué le dijo? -Le dije: «¡El de ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Por Dios, despeje el camino!» Me sobresalté. -¡Ay! Fue un momento terrible, señor. No dejé de gritarle. Me llevé el brazo ante los ojos para no verlo y agite el otro hasta el final, pero no sirvió de nada. Sin prolongar la narración en ninguna de sus curiosas circunstancias más que en otra, antes de terminar debo sin embargo señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor de la máquina no sólo incluía las palabras que el desafortunado guardavías me había repetido que le acosaban, sino también las palabras que yo mismo, no sólo él, había asociado, y eso en mi propia mente, a los gestos que el guardavías había imitado. Las tumbas de Saint Denis Alexandre Dumas, padre En 1793, había sido nombrado director del Museo de Monumentos franceses y, como tal, estuve presente en la exhumación de los cadáveres de la abadía de Saint-Denis cuyo nombre había sido cambiado por los patriotas ilustrados por el de Franciade. Cuarenta años después, puedo contarles las cosas extrañas que acompañaron a aquella profanación. El odio que habían logrado inspirarle al pueblo en contra del rey Luis XVI, y que la guillotina del día 21 de enero no había podido saciar, había retrocedido hasta los reyes de su dinastía: quisieron perseguir a la monarquía hasta en su origen, a los monarcas hasta en su tumba, lanzar al viento las cenizas de sesenta reyes. Además es posible también que tuvieran curiosidad por comprobar si los grandes tesoros que decían estaban encerrados en algunas de aquellas tumbas se habían conservado tan intactos como pretendían. El pueblo se abalanzó pues sobre Saint-Denis. Del 6 al 8 de agosto destruyó cincuenta y una tumbas, la historia de doce siglos. Entonces, el gobierno resolvió regularizar aquel desorden, excavar por su cuenta las tumbas y heredar de la monarquía a la que acababa de golpear en la persona de Luis XVI, su último representante. Pues se trataba de aniquilar hasta el nombre, hasta el recuerdo, hasta los huesos de los reyes; se trataba de borrar de la historia catorce siglos de monarquía. Pobres locos los que no comprenden que los hombres pueden a veces cambiar el futuro… pero jamás el pasado. Habían preparado en el cementerio una gran fosa común según el modelo de las de los pobres. En aquella fosa, y sobre un lecho de cal, debían ser arrojados, como a un basurero, los huesos de los que habían hecho de Francia la primera de las naciones, desde Dagoberto hasta Luis XV. Así se daría satisfacción al pueblo, pero sobre todo se daría placer a los legisladores, a los abogados, a los periodistas envidiosos, aves de rapiña de las revoluciones, cuyo ojo queda herido por cualquier esplendor, como el ojo de sus hermanas, las aves nocturnas, es herido por cualquier tipo de luz. El orgullo de los que no pueden edificar es destruir. Fui nombrado inspector de las excavaciones; era para mí una posibilidad de salvar gran cantidad de cosas valiosas, y acepté. El sábado 21 de octubre, mientras se instruía el proceso de la reina, mandé abrir la cripta de los Borbones, al lado de las capillas subterráneas y empecé por sacar el ataúd de Enrique IV, asesinado el 14 de mayo de 1610, a la edad de cincuenta y siete años. Su estatua del Pont-Neuf, obra maestra de Jean de Bologne y de su discípulo, había sido fundida para hacer monedas de perra gorda. El cuerpo de Enrique IV estaba maravillosamente conservado; las facciones, perfectamente reconocibles, eran sin duda las que el amor del pueblo y el pincel de Rubens han consagrado. Cuando lo vieron salir de la tumba y mostrarse a la luz en su sudario, bien conservado como él, la emoción fue grande, y poco faltó para que el grito de «¡Viva Enrique IV!», tan popular en Francia, no brotara instintivamente bajo las bóvedas de la iglesia. Cuando vi aquellas muestras de respeto, yo diría incluso de amor, mandé colocar el cuerpo de pie, apoyado sobre una de las columnas del coro, y así cada cual pudo acercarse a contemplarlo. Estaba vestido, como en vida, con su jubón de terciopelo negro, sobre el que destacaban la gola y las puñetas blancas; calzas de terciopelo semejante al del jubón, medias de seda del mismo color, y zapatos de terciopelo. Sus hermosos cabellos canosos seguían formando una aureola alrededor de la cabeza, su bella barba blanca le caía sobre el pecho. Entonces comenzó una inmensa procesión como la que se organiza para honrar las reliquias de un santo: unas mujeres venían a tocar las manos del buen rey, otras besaban la orla de su capa, otras obligaban a sus hijos a ponerse de rodillas susurrando en voz baja: «¡Ah! si él viviera, el pueblo no sería tan desgraciado» Y habrían podido añadir: «Ni tan feroz», pues lo que origina la ferocidad del pueblo es la infelicidad. La procesión se prolongó durante las jornadas del sábado 12 de octubre, del domingo 13 y del lunes 14. El lunes las excavaciones se reanudaron después del almuerzo de los obreros, es decir, hacia las tres de la tarde. El primer cadáver que salió a la luz después del de Enrique IV fue el de su hijo, Luis XIII. Estaba bien conservado y, aunque las facciones estaban hundidas, se le podía reconocer aún por el bigote. Luego salió el de Luis XIV, reconocible por los rasgos que han hecho de su cara la máscara típica de los Borbones, sólo que estaba negro como la tinta. Luego salieron sucesivamente los de María de Médicis, segunda esposa de Enrique IV; de Ana de Austria, esposa de Luis XIII; de María Teresa, infanta de España y esposa de Luis XIV; y del gran Delfín. Todos aquellos cuerpos estaban putrefactos. Sólo el del gran Delfín estaba en putrefacción líquida. El martes 15 de octubre las exhumaciones continuaron. El cadáver de Enrique IV seguía estando allí de pie sobre la columna, asistiendo impasible a aquel amplio sacrilegio que se cometía a la vez con sus predecesores y con su descendencia. El miércoles 16, justo en el momento en que se le cortaba la cabeza a la reina María Antonieta en la Plaza de la Revolución, es decir, a las once de la mañana, se sacaba de la cripta de los Borbones el ataúd del rey Luis XV. Estaba, según la antigua costumbre del ceremonial de Francia, situado a la entrada de la cripta esperando a su sucesor, que no iría a reunirse con él. Lo cogieron, lo trasladaron y sólo lo abrieron en el cementerio, al borde de la fosa. Cuando se sacó el cuerpo del ataúd de plomo, bien envuelto en paños y vendas, parecía entero y bien conservado; pero una vez que se le retiró lo que le envolvía, no ofrecía sino la imagen de la más repugnante putrefacción y se desprendía de él un hedor tan infecto, que todos huyeron, y hubo que quemar varias libras de pólvora para purificar el ambiente. Arrojaron de inmediato a la fosa lo que quedaba del héroe del Parc-aux-Cerfs, del amante de Madame de Châteauroux, de Madame de Pompadour y de Madame du Barry, y caídas sobre un lecho de cal viva, se recubrieron además con más cal aquellas inmundas reliquias. Me había quedado el último para quemar la pólvora y arrojar la cal cuando oí un gran ruido en la iglesia; entré rápidamente y vi a un obrero que se debatía en medio de un grupo de compañeros, mientras las mujeres le enseñaban el puño y lo amenazaban. El miserable había abandonado su penoso trabajo para ir a contemplar un espectáculo más triste aún, la ejecución de María Antonieta; y luego, embriagado por los gritos que había lanzado y había oído lanzar, por el espectáculo de la sangre que había visto derramar, había vuelto a SaintDenis y, acercándose a Enrique IV, apoyado sobre su pilar y rodeado aún de curiosos, yo diría incluso de devotos, le espetó: «¿Con qué derecho sigues ahí de pie, cuando se corta la cabeza de los reyes en la Plaza de la Revolución?». Y, simultáneamente, agarrando la barba con la mano izquierda, que había arrancado, con la derecha daba una bofetada al cadáver real. El cadáver había caído al suelo produciendo un ruido seco semejante al de un saco de huesos que se hubiera dejado caer. De inmediato, un grito resonó por todas partes. A cualquier otro rey, se podría haber arriesgado a hacerle un ultraje semejante, pero un ultraje a Enrique IV, el rey del pueblo, era casi un ultraje al pueblo mismo. El obrero sacrílego corría pues el mayor peligro cuando acudí en su ayuda. Tan pronto como vio que podía encontrar apoyo en mí, se puso bajo mi protección. Pero, mientras lo protegía, quise dejarlo bajo el peso del acto infame que había cometido. -Muchachos, -dije a los obreros- dejad a este miserable; aquel a quien ha insultado se encuentra en buena posición allá arriba como para obtener de Dios su castigo. Luego, cogiendo la barba que le había arrancado al cadáver y que aún tenía en la mano izquierda, lo expulsé de la iglesia, anunciándole que ya no formaba parte de los obreros a mis órdenes. Los abucheos y amenazas de sus compañeros lo acompañaron hasta la calle. Temiendo que se produjeran nuevos ultrajes a Enrique IV, ordené que fuera transportado a la fosa común; pero hasta llegar allí, el cadáver fue acompañado de muestras de respeto. En lugar de ser arrojado, como los demás, al osario real, fue bajado, depositado suavemente y acostado en una de las esquinas; luego una capa de tierra, en lugar de la capa de cal, fue piadosamente extendida sobre él. Una vez terminada la jornada, los obreros se retiraron y sólo quedó el guarda; era un buen hombre que yo había colocado allí por miedo a que por la noche entraran en la iglesia, bien para realizar nuevas mutilaciones, bien para operar nuevos robos; aquel guarda dormía de día y vigilaba de siete de la tarde a siete de la mañana. Pasaba la noche de pie, paseándose para calentarse, o sentado junto a una hoguera encendida junto a uno de los pilares más próximos a la puerta. En la basílica todo presentaba la imagen de la muerte, y la devastación convertía esa imagen de la muerte en algo más terrible aún. Las tumbas estaban abiertas y las lápidas apoyadas sobre los muros; las estatuas rotas cubrían las losas de la iglesia; aquí y allá, ataúdes forzados habían devuelto los muertos de los que creían no tener que dar cuenta sino el día del Juicio Final. En fin, todo abocaba al espíritu humano, si era elevado, a la meditación; y si era débil, al terror. Afortunadamente, el guarda no era un espíritu sino una materia organizada. Contemplaba todos aquellos restos como si hubiera contemplado un bosque talado o un campo segado, y sólo se preocupaba de contar las horas de la noche en la monótona voz del reloj, único objeto vivo aún en la basílica desolada. Cuando dieron las doce y la última campanada resonaba aún en las oscuras profundidades de la iglesia, oyó grandes gritos provenientes del lado del cementerio. Aquellos gritos eran llamadas, quejas prolongadas, dolorosos lamentos. Tras el primer momento de sorpresa, se armó con un piocha y se dirigió hacia la puerta que comunicaba la iglesia y el cementerio; y, una vez abierta aquella puerta, reconociendo claramente que los gritos procedían de la fosa de los reyes, no se atrevió a ir más allá, volvió a cerrar la puerta, y corrió a despertarme al hotel en el que me alojaba. Yo me negué en un primer momento a creer en la existencia de aquellos gritos saliendo de la fosa real; pero como me alojaba justamente enfrente de la iglesia, el guarda abrió mi ventana y, en medio del silencio turbado sólo por el ruido sordo de la brisa invernal, me pareció oír efectivamente largos lamentos que me parecieron que no eran sólo el lamento del viento. Me levanté y acompañé al guarda hasta la iglesia. Cuando llegamos allá, y una vez que cerramos la cancela detrás de nosotros, oí más claramente las quejas de las que me había hablado. Era tanto más fácil distinguir de dónde provenían los lamentos, cuanto que la puerta del cementerio, mal cerrada por el guarda, se había vuelto a abrir cuando él se marchó. Era pues, efectivamente, del cementerio de donde venían los lamentos. Encendimos dos antorchas y nos dirigimos hacia la puerta; pero por tres veces, al acercarnos a la puerta, la corriente de aire que se establecía entre el exterior y el interior, las apagó. Comprendí que era algo similar a los estrechos difíciles de franquear, y que una vez que estuviéramos en el cementerio, la dificultad disminuiría. Mandé encender un farol además de las antorchas. Las antorchas se apagaron, pero el farol aguantó. Franqueamos el estrecho y, una vez en el cementerio, volvimos a encender las antorchas, que el viento respetó. No obstante, a medida que nos acercábamos, los lamentos habían ido apagándose y en el momento en que llegamos al borde de la fosa, habían desaparecido prácticamente. Pasamos las antorchas por encima de la ancha abertura y, en medio de los esqueletos, sobre la capa de cal y tierra agujereada por ellos, vimos algo informe que se debatía. Aquel algo se parecía a un hombre. -¿Qué le pasa y qué desea? -pregunté a aquella especie de sombra. -¡Ay! -murmuró- soy el miserable obrero que abofeteó a Enrique IV. -Pero ¿cómo es que te encuentras ahí? -pregunté. -Sáqueme primero de aquí, señor Lenoir, porque me estoy muriendo; luego lo sabrá todo. Desde el momento en que el guarda de los muertos estuvo convencido de que tenía que vérselas con un vivo, el terror que antes se había apoderado de él, desapareció; había levantado una escalera que se encontraba sobre la hierba del cementerio, y manteniendo de pie la escalera, esperaba mis órdenes. Le ordené que introdujera la escalera en la fosa, e invité al obrero a subir. Se arrastró, efectivamente, hasta el pie de la escalera; pero, una vez llegado allí, cuando quiso ponerse de pie y subir los peldaños, se dio cuenta de que tenía una pierna y un brazo rotos. Le lanzamos una soga con un nudo corredizo; la pasó por debajo de los brazos. Yo sujeté al otro extremo la soga entre mis manos; el guarda bajó unos cuantos escalones y, gracias a aquella doble ayuda, conseguimos sacar a aquel vivo de la compañía de los muertos. Apenas estuvo fuera de la fosa, se desmayó. Lo transportamos junto al fuego; lo acostamos sobre un lecho de paja, luego envié al guarda a buscar un médico. El guarda volvió con un médico antes de que el herido hubiera recuperado el conocimiento, y sólo abrió los ojos durante la cura. Cuando ésta estuvo concluida, le di las gracias al médico y, como quería saber por qué extraña circunstancia se encontraba el profanador dentro de la fosa real, despedí también al guarda. Éste no pedía nada mejor que ir a acostarse después de las emociones de una noche semejante, y me quedé a solas con el obrero. Me senté sobre una piedra cerca de la paja en la que estaba acostado y frente a la hoguera, cuyas llamas temblorosas iluminaban la parte de la iglesia en la que nos encontrábamos, dejando todas las profundidades en una oscuridad tanto más densa, cuanto que la parte en la que estábamos estaba muy iluminada. Interrogué al herido, y esto es lo que me contó: Su despido lo había inquietado poco. Tenía dinero en el bolsillo y hasta entonces había visto que con dinero no falta de nada. Por lo que había ido a sentarse en una taberna. En la taberna, había empezado a atacar una botella, pero al tercer vaso había visto entrar al dueño. -¿Acabamos pronto? -había preguntado éste. -¿Y eso por qué? -había contestado el obrero -Porque he oído decir que eras tú el que había abofeteado a Enrique IV. -¡Pues sí, soy yo! -dijo insolentemente el obrero- ¿Qué pasa? -Pasa que yo no quiero darle de beber a un mal tipo como tú, que atraerá la mala suerte sobre mi casa. -Tu casa, tu casa es la casa de todo el mundo y desde el momento en que uno paga, está en su casa. -Sí, pero tú no pagarás. -¿Y eso por qué? -Porque yo no quiero tu dinero. Por lo tanto, como no pagarás no estarás en tu casa sino en la mía; y como estarás en mi casa, yo tendré derecho a ponerte en la calle. -Sí, si eres el más fuerte. -Si no soy el más fuerte, llamaré a mis muchachos. -¡Ah, bien! llámalos, para que veamos. El tabernero había llamado; tres chicos, avisados por anticipado, habían entrado al oír su llamada, cada uno con un bastón en la mano, y aunque tuviera ganas de resistir, el obrero se había visto obligado a marcharse sin decir palabra. Entonces había salido, había errado un rato por la ciudad y, a la hora de la cena, había entrado en el figón en el que los obreros acostumbraban a comer. Acababa de tomarse la sopa cuando los obreros que habían terminado la jornada de trabajo entraron. Al verlo, se detuvieron en el umbral y, llamando al figonero, le dijeron que si aquel hombre seguía comiendo en su establecimiento, ellos dejarían de venir desde el primero hasta el último. El figonero preguntó qué había hecho aquel hombre para ser víctima de la reprobación general. Le dijeron que era el hombre que había abofeteado a Enrique IV. Entonces, ¡sal de aquí! -dijo el figonero dirigiéndose a él- ¡y que lo que te acabas de comer te sirva de veneno! Había menos posibilidades de resistir en el figón que en la taberna. El obrero maldito se levantó amenazando a sus compañeros, que se apartaban para dejarlo pasar, no por las amenazas que había proferido, sino por la profanación que había cometido. Salió con rabia en el corazón, erró una parte de la noche por las calles de Saint-Denis, jurando y blasfemando. Luego, hacia las diez de la noche, se dirigió hacia su pensión. En contra de la costumbre de la casa, las puertas estaban cerradas. Llamó a la puerta. El hospedero se asomó a una ventana. Como la noche era oscura, no pudo reconocer al que llamaba. -¿Quién es? -preguntó. El obrero dijo su nombre. -¡Ah! -dijo el hospedero- tú eres el que ha abofeteado a Enrique IV; espera. -¡Qué! ¿qué hay que esperar? -dijo impaciente. Al instante, un paquete cayó a sus pies. -¿Qué es esto? -preguntó el obrero. -Todo lo tuyo que hay aquí. -¡Cómo! Todo lo mío que hay aquí. -Sí, puedes ir a dormir adonde quieras; no tengo ganas de que se me caiga la casa encima. El obrero, furioso, cogió un adoquín y lo lanzó contra la puerta. -Espera -dijo el hospedero- voy a despertar a tus compañeros, y vamos a ver. El obrero comprendió que no podía esperar nada bueno. Se marchó y como encontró una puerta abierta a unos cien pasos de allí, entró y se acostó en un hangar. En el hangar había paja; se acostó sobre la paja y se quedó dormido. A las doce menos cuarto, le pareció que alguien le tocaba en un hombro. Se despertó, y vio ante él una forma blanca que tenía el aspecto de una mujer, y que le hacía señas para que la siguiera. Creyó que era una de esas desgraciadas que tienen siempre una cama y placer que ofrecer a quien puede pagar ambas cosas; y, como tenía dinero, como prefería pasar la noche a cubierto y acostado en una cama, antes que pasarla en un hangar acostado sobre paja, se levantó y siguió a la mujer. La mujer bordeó primero las casas del lateral izquierdo de la calle Mayor, luego cruzó la calle y se introdujo en una calleja a la derecha, haciéndole constantemente señas al obrero para que la siguiera. Éste, acostumbrado a aquel trajín nocturno, conociendo por experiencia las callejas en las que normalmente viven las mujeres del tipo de la que seguía, no puso ninguna dificultad, y se introdujo en la calleja. La calleja desembocaba en el campo; pensó que aquella mujer vivía en alguna casa aislada, y la seguía. Al cabo de cien pasos, pasaron por un portillo; pero, de repente, al levantar la vista, vio ante él la antigua abadía de Saint-Denis, con su gigantesco campanario y las ventanas ligeramente tintadas por la hoguera interior junto a la cual velaba el guarda. Buscó a la mujer, pero ésta había desaparecido. Se encontraba en el cementerio. Quiso volver a salir por el portillo. Pero en el portillo, sombrío, amenazador, con un brazo tendido hacia él, le pareció ver el espectro de Enrique IV. El espectro dio un paso hacia delante, el obrero un paso hacia atrás. Al cuarto o quinto paso, la tierra le faltó bajo los pies y cayó de espaldas en la fosa. Entonces, creyó ver erguirse a su alrededor todos aquellos reyes, predecesores y descendientes de Enrique IV; creyó que levantaban sobre él unos sus cetros, otros sus manos de justicia, deseándole desgracia al sacrílego. Entonces, le pareció que al contacto con aquellas manos de justicia y aquellos cetros, pesados como el plomo y ardientes como el fuego, sus miembros se rompían uno tras otro. Fue en aquel momento cuando sonaron las doce y cuando el guarda oyó sus lamentos. Hice cuanto pude por tranquilizar a aquel desgraciado; pero había perdido la razón, y después de un delirio de tres días murió pidiendo clemencia. -Perdón, -dijo el doctor- pero no comprendo muy bien la consecuencia de su relato. El accidente de su obrero prueba que, con la cabeza preocupada por lo que le había ocurrido durante la jornada, bien en estado de vigilia, bien en estado de sonambulismo, se había puesto a errar por la noche; caminando, había entrado en el cementerio y mirando hacia arriba en lugar de hacia sus pies, había caído en la fosa donde, naturalmente, al caer se había roto un brazo y una pierna. Pero usted ha hablado de una predicción que se ha cumplido y yo no veo en esto ni la más mínima predicción. -Espere, doctor -dijo el caballero- la historia que acabo de contar y que, usted tiene razón, no es sino un hecho, conduce directamente a la predicción de la que voy a hablarle, y que es un misterio. Ésta es la predicción: hacia el 20 de enero de 1794, después de la demolición del panteón de Francisco I, se abrió el sepulcro de la condesa de Flandes, hija de Felipe el Largo. Aquellas dos tumbas eran las últimas que quedaban por excavar: todos los esqueletos estaban en el osario. Una última sepultura permanecía sin identificar: la del cardenal de Metz que, según decían, había sido enterrado en Saint-Denis. Todas las criptas habían sido cerradas más o menos, la de los Valois, la de los Carlos. Sólo faltaba la cripta de los Borbones que debíamos cerrar al día siguiente. El guarda pasaba su última noche en la iglesia y como ya no había nada que guardar en ella, se le dio permiso para que durmiera, y él aprovechó el permiso. A medianoche, lo despertaron el sonido del órgano y unos cantos religiosos. Se despertó, se frotó los ojos y volvió la cabeza hacia el coro, es decir, hacia el lugar de donde provenían los cantos. Entonces vio con sorpresa que la sillería del coro estaba ocupaba por los religiosos de Saint-Denis; vio un arzobispo que oficiaba en el altar; vio la capilla ardiente encendida; y bajo la capilla ardiente encendida, el gran paño mortuorio dorado que, normalmente, sólo cubre el cuerpo de los reyes. En el momento en el que se despertaba, la misa había concluido y empezaba el ceremonial del entierro. El cetro, la corona y la mano de justicia, colocados sobre cojines de terciopelo rojo, eran entregados a los heraldos que los presentaban a tres príncipes, que los cogían. Inmediatamente se adelantaron, más deslizándose que andando y sin que el ruido de sus pasos despertara el menor eco en la sala, los nobles de la Cámara que cogieron el cuerpo y lo trasladaron a la cripta de los Borbones, la única que permanecía abierta, pues las otras habían sido cerradas de nuevo. Entonces el rey de armas descendió y cuando estuvo abajo, gritó a los demás heraldos que bajaran y cumplieran con su misión. Los heraldos era cinco. Desde el fondo de la cripta, el rey de armas llamó al primer heraldo, que descendió llevando las espuelas; luego al segundo, que descendió llevando los guanteletes; luego al tercero, que descendió llevando el escudo; luego al cuarto, que descendió llevando el almete; luego al quinto, que descendió llevando la cota de mallas. Luego llamó al primer lacayo, que trajo el pendón; al escudero mayor, que trajo la espada real; al primer chambelán, que trajo el estandarte de Francia; al gran maestre, ante el que pasaron todos los maestresala arrojado sus bastones blancos a la cripta y saludando a los tres príncipes que sostenían la corona, el cetro y la mano de justicia, a medida que iban desfilando; luego a los tres príncipes que depositaron a su vez el cetro, la mano de justicia y la corona. Entonces, el rey de armas gritó en voz alta y por tres veces: «El rey ha muerto. ¡Viva el rey! – El rey ha muerto. ¡Viva el rey! – El rey ha muerto. ¡Viva el rey!». Un heraldo, que había permanecido en el coro, repitió el triple grito. Finalmente, el gran maestre rompió su baqueta como símbolo de que la casa real había acabado, y que los oficiales del rey podían establecerse. Entonces sonaron las trompetas y el órgano se despertó. Luego, mientras las trompetas iban sonando cada vez más suavemente, mientras el órgano gemía cada vez más bajo, las luces de los cirios palidecieron los cuerpos de los asistentes desaparecieron y, tras el último lamento del órgano y el último sonido de la trompeta, todo desapareció. A la mañana siguiente, el guarda, llorando, contó el entierro real que había visto, y al que el pobre hombre había asistido solo; prediciendo que las tumbas destrozadas serían restauradas y que, pese a los decretos de la Convención y al trabajo de la guillotina, Francia volvería a ver una nueva monarquía y Saint-Denis a nuevos reyes. Esta predicción le valió la cárcel y casi la guillotina al pobre diablo que, treinta años después, es decir, el 20 de septiembre de 1824, detrás de la misma columna junto a la que había tenido su visión, me decía tirándome del faldón de mi levita: -Y bien, señor Lenoir, cuando le dije que nuestros pobres reyes volverían algún día a SaintDenis, ¿me equivocaba? Efectivamente, aquel día se procedía al entierro de Luis XVIII con el mismo ceremonial que el guarda de las tumbas había visto realizar treinta años antes. El pie de la momia Théophile Gautier Había entrado, por aburrimiento, en el establecimiento de uno de esos vendedores de curiosidades llamados marchands de bric-à-brac en el argot parisino, tan completamente ininteligible para el resto de Francia. Sin duda ha echado usted una ojeada, a través del escaparate, a alguna de esas tiendas que tanto han proliferado desde que se ha puesto de moda adquirir muebles antiguos y de que el menor agente de cambio se siente obligado a poseer un dormitorio medieval. Es algo que participa a la vez de la tienda de un chatarrero, del almacén de un tapicero, del laboratorio de un alquimista y del taller de un pintor; en esos antros misteriosos en lo que los postigos filtran una prudente penumbra, lo que hay más destacadamente antiguo es el polvo; las telarañas son allí más auténticas que las blondas y el viejo peral más antiguo que la caoba llegada ayer mismo de América. La tienda de mi vendedor de bric-à-brac era un auténtico Cafarnaún; todos los siglos y todos los países parecían haberse dado cita allí; una lámpara etrusca de terracota roja descansaba sobre un armario de Boulle, con paneles de ébano severamente rayado por filamentos de cobre; una duquesa de tiempos de Luis XV alargaba negligentemente sus pies de cierva bajo una robusta mesa Luis XIII, con pesadas espirales de madera de encina, y esculturas mezcladas con follajes y quimeras. Una armadura damasquinada de Milán hacía espejear en un rincón el vientre de acero de su coraza; amorcillos y ninfas de biscuit, figuras de porcelana de China, cucuruchos de celadón y grietoso, tazas de Sajonia y antiguos Sèvres llenaban las estanterías y las rinconeras. Sobre los anaqueles denticulados de los chineros resplandecían inmensos platos del Japón, con dibujos rojos y azules, realzados con sombreados de oro, junto a esmaltes de Bernard Palissy, que representaban culebras, ranas y lagartos en relieve. De los armarios repletos desbordaban cascadas de telas de seda satinada de plata, oleadas de brocatel salpicado de puntos luminosos por un oblicuo rayo de sol; retratos de todas las épocas sonreían a través de su barniz amarillo en marcos más o menos deteriorados. El vendedor me seguía con precaución por el tortuoso pasillo abierto entre dos pilas de muebles, bajando con la mano el arriesgado impulso de los faldones de mi levita, vigilando mis codos con la inquieta atención del anticuario y del usurero. Este vendedor tenía una figura singular: un cráneo inmenso, pulido como una rodilla, rodeado de una escasa aureola de canas que hacía resaltar más intensamente el tono salmón claro de la piel y le daba el falso aspecto de bonhomía patriarcal, corregida, por otra parte, por el destello de dos ojillos amarillos que temblequeaban en sus órbitas como dos luises de oro sobre azogue. La curvatura de la nariz tenía una silueta aquilina que recordaba el tipo oriental o judío. Sus manos, delgadas, finas, venosas, llenas de nervios sobresalientes como las cuerdas de un mástil de violín, provistas de uñas curvadas semejantes a las que terminan las alas membranosas de los murciélagos, tenían un movimiento de oscilación senil, inquietante para la vista; pero esas manos agitadas por tics febriles se hacían más firmes que tenazas de acero o que las pinzas de un cangrejo cuando agarraban algún objeto precioso, una copa de ónice, un vaso de Venecia o una bandeja de cristal de Bohemia; aquel viejo singular tenía un aspecto tan profundamente rabínico y cabalístico que, por su cara, habría sido quemado en la hoguera hace tres siglos. —¿No va a comprarme nada hoy, señor? Aquí tiene un kris malayo cuya hoja se ondula como una llama; mire estas ranuras para conducir la sangre, estas molduras practicadas en sentido contrario para arrancar las entrañas al retirar el puñal; es un arma feroz, de bello aspecto, que quedaría muy bien en su armería; este mandoble es muy hermoso, es de Josepe de la Hera y esta cochelimarde de cazoleta calada ¡qué excelente trabajo! —No, tengo ya suficientes armas e instrumentos de carnicería; busco una figurilla, un objeto cualquiera que pudiera servirme de pisapapeles, pues no soporto esos bronces de pacotilla que venden en las papelerías y que se encuentran invariablemente sobre todos los escritorios. El viejo gnomo, husmeando entre sus antiguallas, me mostró bronces antiguos o supuestamente tales, trozos de malaquita, pequeños ídolos hindúes o chinos, especie de siempretiesos de jade, encarnación de Brahma o de Visnú, maravillosamente apropiados para el uso, bastante poco divino, de sujetar periódicos y cartas. Dudaba entre un dragón de porcelana completamente salpicado de verrugas, con las fauces adornadas de colmillos y espinas, y un pequeño fetiche mexicano abominable que representaba al dios Vitziliputzili, cuando vi un pie encantador que, en un primer momento, tomé por un trozo de una venus antigua. Tenía las bellas tonalidades amarillas y rojizas que dan al bronce florentino ese aspecto cálido y vivaz, tan preferible al tono cubierto de cardenillo de los bronces ordinarios que se tomarían fácilmente por estatuas en putrefacción: reflejos satinados temblaban sobre sus formas redondas y pulidas por los besos amorosos de veinte siglos, pues debía tratarse de un bronce de Corinto, un trabajo de la mejor época, tal vez una obra de Lisipo. —Este pie me servirá, —dije al vendedor, que me miraba con aire irónico y solapado tendiéndome el objeto solicitado para que pudiera examinarlo con más detenimiento. Su levedad me sorprendió; no era un pie de metal, sino un pie de carne, un pie embalsamado, un pie de momia: contemplándolo de cerca se podía distinguir el relieve de la piel y el gofrado casi imperceptible impreso por la trama de los vendajes. Los dedos eran finos, delicados, terminados por uñas perfectas, puras y transparentes como ágatas; el dedo gordo, algo separado, contrariaba agradablemente el plano de los demás a la manera antigua, y le daba aspecto despejado, una esbeltez de pie de pájaro; la planta, rayada apenas por algunas sombras invisibles, evidenciaba que no había tocado el suelo jamás y que sólo había estado en contacto con las más finas esteras de juncos del Nilo y con las más mullidas alfombras de piel de pantera. —¡Ah! ¡ah! quiere usted el pie de la princesa Hermonthis, —dijo el vendedor con una extraña risa irónica, clavando en mí sus ojos de búho— ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡para servir de pisapapeles! Una idea original, una idea de artista; si le hubieran dicho al viejo faraón que el pie de su adorada hija serviría de pisapapeles se habría sorprendido mucho cuando mandaba perforar una montaña de granito para introducir en ella el triple sepulcro pintado y dorado, completamente cubierto de jeroglíficos con hermosas representaciones del juicio de las almas —añadió a media voz el singular vendedor como si hablara consigo mismo. —¿Por cuánto me venderá este trozo de momia? —¡Ah! Lo más caro que pueda, pues es un trozo magnífico; si tuviera la pareja, no lo conseguiría usted por menos de quinientos francos: la hija de un faraón, ¡no hay nada más exótico! —Verdaderamente, no es muy común; pero, en fin, ¿cuánto quiere usted? Le advierto una cosa, y es que no poseo más tesoro que cinco luises; compraré algo que cueste cinco luises y nada más. Por más que escrutara el fondo de los bolsillos de mis chalecos, y mis cajones más recónditos, no encontraría en ellos ni un miserable tigre de cinco zarpas. —Cinco luises por el pie de la princesa Hermonthis, es poco, muy poco en realidad, pues se trata de un pie auténtico, —dijo el vendedor moviendo la cabeza e imprimiéndole movimiento a sus pupilas—. Está bien, lléveselo, y además se lo envuelvo —añadió envolviéndolo en un viejo trozo de damasco— en un damasco auténtico, de las Indias, que no ha vuelto a ser teñido; es muy resistente, muy mullido, —susurraba deslizando sus dedos por el tejido razado, por una reminiscencia comercial que le hacía ensalzar un objeto de tan escaso valor que él mismo consideraba digno de ser dado. Introdujo las monedas de oro en una especie de faltriquera medieval que colgaba de su cinturón, repitiendo: —¡El pie de la princesa Hermonthis sirviendo de pisapapeles! Luego, fijando en mí sus pupilas fosfóricas, me dijo con una voz estridente similar al maullido de un gato que acaba de tragarse una espina: —El viejo faraón no va a sentirse feliz, pues amaba mucho a su hija, el pobre hombre. —Habla usted de él como si fuera su contemporáneo; aunque anciano, usted no se remonta a las pirámides de Egipto —le contesté riendo desde el umbral del bazar. Volví a mi casa muy contento de mi adquisición. Para darle utilidad de inmediato, coloqué el pie de la divina princesa Hermonthis sobre un legajo de papeles, esbozos de versos, mosaico indescifrable de tachones, artículos comenzados, cartas olvidadas y echadas al correo en un cajón, error que ocurre con frecuencia a las personas distraídas; el efecto era encantador, extraño y romántico. Satisfecho de este embellecimiento, bajé a la calle y me fui a pasear con la gravedad adecuada y el orgullo de un hombre que tiene sobre los demás transeúntes con los que se cruza, la ventaja inefable de poseer un trozo de la princesa Hermonthis, hija de un faraón. Encontré soberanamente ridículos a todos cuantos no poseían, como yo, un pisapapeles tan notablemente egipcio; considerando que el auténtico interés de un hombre sensato era tener el pie de una momia sobre su escritorio. Afortunadamente, el encuentro con algunos amigos vino a sacarme de mi excesiva admiración de reciente propietario; me fui a comer con ellos, pues me habría resultado difícil irme a comer conmigo mismo. Cuando regresé a casa por la noche, con el cerebro jaspeado por algunas venas de gris de perle, una sutil bocanada de perfume oriental me cosquilleó delicadamente en el órgano olfativo; el calor de la habitación había atibiado el natrón, el betún y la mirra en los que los embalsamadores habían bañado el cuerpo de la princesa; era un perfume suave aunque penetrante, un perfume que cuatro mil años no habían logrado evaporar. El sueño de Egipto era la eternidad: sus olores tienen la solidez del granito y duran tanto como él. Pronto bebí a grandes tragos en la copa negra del sueño; durante una hora o dos todo permaneció opaco, el olvido y la nada me inundaban con sus vagas sombras, pero pronto, mi oscuridad intelectual se iluminó y los sueños comenzaron a rozarme en su vuelo silencioso. Los ojos de mi alma se abrieron y vi mi habitación tal como era en realidad; habría podido creerme despierto, pero una vaga percepción me decía que estaba dormido y que algo extraño iba a suceder. El olor de la mirra había aumentado de intensidad, me notaba un ligero dolor de cabeza que atribuía, muy razonablemente, a algunos vasos de vino de Champaña que nos habíamos tomado brindando por los dioses desconocidos y por nuestros éxitos futuros. Miraba mi habitación con una atención que nada justificaba; los muebles estaban perfectamente en su sitio, la lámpara ardía sobre la consola, suavemente atenuada por la blancura lechosa de su globo de cristal esmerilado; las acuarelas espejeaban bajo su cristal de Bohemia; las cortinas colgaban lánguidamente: todo tenía un aspecto adormecido y tranquilo. Sin embargo, al cabo de unos instantes, este interior tan apacible pareció turbarse, las maderas crujieron furtivamente; el tronco cubierto de ceniza lanzó de repente una llamarada de gas azul, y los discos de las páteras parecían ojos de metal pendientes, como yo, de todo cuanto iba a suceder. Mi mirada se dirigió, por casualidad, hacia la mesa sobre la que había colocado el pie de la princesa Hermonthis. En lugar de permanecer inmóvil, como corresponde a un pie embalsamado desde hacía cuatro mil años, se movía, se contraía y saltaba sobre los papeles como una rana asustada: habríase dicho que estaba conectado a una pila voltaica; yo oía con toda nitidez el ruido seco que producía su pequeño talón, duro como la pezuña de una gacela. Estaba bastante descontento con mi adquisición, pues prefería los pisapapeles sedentarios, considerando poco natural el hecho de ver pies que se paseaban sin piernas, y empecé a sentir algo que se parecía mucho al espanto. De pronto, vi removerse el pliegue de una de mis cortinas y oí los pasos de una persona que parecía saltar a la pata coja. Debo reconocer que sentí frío y calor alternativamente; que noté un viento desconocido soplar en mi espalda, y que mis cabellos, al erizarse, hicieron que mi gorro de dormir saliera despedido hasta una distancia de dos o tres pasos. Las cortinas se abrieron y vi avanzar la figura más extraña que pueda imaginarse. Era una joven, de color café con leche oscuro, como la bayadera de Amani, de una belleza perfecta y que recordaba al más puro tipo egipcio; tenía los ojos en forma de almendra con los rabillos hacia arriba y las cejas tan negras que parecían azules, su nariz tenía un corte delicado, casi griega por su finura, y se la habría podido tomar por una estatua de bronce de Corinto, si la prominencia de las mejillas y el tamaño algo africano de la boca no hubieran hecho reconocer, sin duda alguna, la raza jeroglífica de las orillas del Nilo. Sus brazos delgados y torneados en huso, como los de las jovencitas, estaban rodeados por una especie de aro de metal y de pulseras de abalorios; sus cabellos estaban trenzados en cordones, y sobre su pecho colgaba un ídolo de pasta verde cuyo látigo de siete cuerdas hacía reconocer como Isis, la conductora de las almas; sobre su frente resplandecía una placa de oro, y bajo los tintes cobrizos de sus mejillas asomaban restos de maquillaje. Por lo que respecta a su vestido, era muy extraño. Imaginen un taparrabos de vendas estampadas de jeroglíficos negros y rojos, engrudado de betún y que parecía pertenecer a una momia recién desfajada. Por uno de los saltos de pensamiento tan frecuentes en los sueños, escuché la voz falsa y ronca del vendedor del bazar que repetía, como un estribillo monótono, la frase que había pronunciado en su tienda con entonación tan enigmática: —El viejo faraón no se va a poner muy contento, pues amaba mucho a su hija, el buen hombre. Particularidad extraña y que no me tranquilizó en absoluto: la aparición sólo tenía un pie, la otra pierna terminaba en el tobillo. Se dirigió hacia la mesa donde el pie de la momia se movía y bullía redoblando su rapidez. Cuando llegó, se apoyó en el borde y vi que una lágrima se formaba y brillaba en sus ojos. Aunque no hablaba, comprendí su pensamiento; miraba el pie, que era sin duda el suyo, con una expresión de tristeza coqueta de una gracia infinita; pero el pie saltaba y corría de acá para allá como si estuviera provisto de resortes de acero. Dos o tres veces extendió la mano para atraparlo, pero no lo logró. Entonces, entre la princesa Hermonthis y su pie, que parecía provisto de vida independiente, se estableció un diálogo extraño en un copto antiguo como el que podría hablarse hace una treintena de siglos en los syringes del país del Ser: afortunadamente aquella noche yo conocía el copto a la perfección. La princesa Hermonthis decía con un tono suave y vibrante como una campanilla de cristal: —¡Ah! mi pie querido, huisteis de mí pese a que yo os cuidaba bien. Os bañaba en agua perfumada en un recipiente de alabastro; pulía vuestro talón con piedra pómez impregnada de aceite de palma; vuestras uñas estaban cortadas con tijeras de oro y limadas con dientes de hipopótamo, me preocupaba de elegir para vos thabebs bordadas y pintadas con puntera curva, que eran la envidia de todas las jovencitas de Egipto; llevábais en vuestro dedo gordo joyas que representaban al sagrado escarabajo, y sosteníais uno de los cuerpos más ligeros que un pie perezoso pudiera desear. El pie respondía con tono mohíno y apesadumbrado: —Sabéis bien que no me pertenezco, que he sido comprado y pagado; el viejo vendedor sabía lo que hacía, os detesta por haberos negado a contraer matrimonio con él: es su venganza. El árabe que profanó vuestro real sepulcro en el pozo subterráneo de la necrópolis de Tebas fue enviado por él, pues quería impedir que acudiérais a la reunión de los pueblos tenebrosos, en las ciudades inferiores. ¿Tenéis cinco monedas de oro para rescatarme? —Desgraciadamente, no. Mis piedras preciosas, mis anillos, mis bolsas de oro y plata, todo me lo han robado —respondió la princesa Hermonthis con un suspiro. —Princesa —exclamé entonces— yo no he retenido jamás de forma injusta el pie de nadie; aunque no dispongáis de los cinco luises que me ha costado, os lo devuelvo con mucho gusto; me sentiría desesperado por dejar coja a una persona tan amable como la princesa Hermonthis. Solté la parrafada con un tono regencia y trovador que debió sorprender a la bella egipcia. Me dirigió una mirada cargada de reconocimiento, y sus ojos se iluminaron con resplandores azulados. Cogió su pie, que en esta ocasión se dejó atrapar, como una mujer que va a ponerse su borceguí y lo unió a su pierna con gran habilidad. Una vez concluida la operación, dio dos o tres pasos por la habitación como para asegurarse de que, realmente, había dejado de ser coja. —¡Ah! ¡qué contento se va a poner mi padre, que tan desolado estaba por mi mutilación y que, desde el día que nací, había puesto a un pueblo entero a trabajar para excavarme una tumba tan profunda en la que pudiera conservarme intacta hasta el día supremo en que las almas serán pesadas en las balanzas de Amenthi. Venid conmigo a casa de mi padre, os recibirá bien puesto que me habéis devuelto mi pie. Encontré esta proposición completamente natural; me puse mi salto de cama estampado con grandes ramos, que me proporcionaba un aspecto faraónico; me puse rápidamente mis babuchas turcas, y le dije a la princesa Hermonthis que estaba listo para seguirla. Antes de marcharse, Hermonthis retiró de su cuello la figurilla de pasta verde y la colocó sobre las hojas dispersas que cubrían la mesa. —Es justo —dijo sonriendo— que reemplace vuestro pisapapeles. Me tendió la mano, que era suave y fría como una piel de culebra, y nos marchamos. Nos desplazamos durante un rato con la rapidez de una flecha, en un medio fluido y grisáceo, en el que distintas siluetas a medio esbozar pasaban a derecha e izquierda. Por un momento, sólo vimos el mar y el cielo. Minutos después, los obeliscos empezaron a apuntar, los pilones, las rampas flanqueadas de esfinges se dibujaron en el horizonte. Habíamos llegado. Había corredores directamente tallados en la roca; los muros, cubiertos de paneles de jeroglíficos y de procesiones alegóricas, habían debido ocupar a miles de brazos durante miles de años; aquellos corredores, de longitud interminable, conducían a habitaciones cuadradas, en medio de las cuales habían perforado pozos a los que descendimos valiéndonos de grapones o de escaleras en espiral; esos pozos nos conducían a otras habitaciones de las que partían otros corredores igualmente decorados de gavilanes, de serpientes enrolladas, taus, pedum, bari místicos, prodigioso trabajo que ningún ojo humano vivo debía contemplar, interminables textos en granito que sólo los muertos tendrían tiempo de leer durante la eternidad. Por fin, desembocamos en un salón tan amplio, tan enorme, tan desmesurado, que no podían verse sus límites; filas de columnas monstruosas se extendían hasta perderse de vista entre las que temblaban lívidas estrellas de luz amarilla: aquellos puntos brillantes revelaban profundidades incalculables. La princesa Hermonthis me conducía de la mano y saludaba graciosamente con la otra mano a las momias que conocía. Mis ojos se habituaron a una semipenumbra crepuscular y empezaron a distinguir los objetos. Vi, sentados en sus tronos, a los reyes de las razas subterráneas; eran grandes ancianos delgados, arrugados, apergaminados, negros de nafta y de betún, cubiertos con tocado de oro, protegidos por pectorales y alzacuellos constelados de pedrerías, con ojos fijos como los de las esfinges y con largas barbas blanqueadas por la nieve de los siglos: tras ellos, sus pueblos embalsamados se mantenían de pie en las poses rígidas y forzadas del arte egipcio, conservando eternamente la actitud prescrita por el código hierático; tras los pueblos, maullaban, batían sus alas y reían con risa burlona, los gatos, los ibis y los cocodrilos coetáneos, con aspecto más monstruoso aún por su fajamiento de vendas. Todos los faraones se encontraban allí: Keops, Kefrén, Samético, Sesostris, Amenofis; todos los negros dominadores de las pirámides y de las syringes; sobre un estrado más alto reinaba el rey Cronos, Xixouthros, que fue contemporáneo del diluvio, y Tubal Caín, que le precedió. La barba del rey Xixouthros había crecido hasta tal punto que ya le daba siete veces la vuelta a la mesa de granito en la que se apoyaba soñador y adormecido. Más lejos, en un vapor polvoriento, a través de la bruma de la eternidad, distinguí vagamente a los setenta y dos reyes preadamistas, con sus setenta y dos pueblos desaparecidos para siempre. Tras haberme dejado unos minutos para gozar de aquel vertiginoso espectáculo, la princesa Hermonthis me presentó al faraón, su padre, que me hizo con la cabeza un gesto muy majestuoso. —¡He recuperado mi pie! ¡he recuperado mi pie! —gritaba la princesa mientras batía palmas con todas las manifestaciones de una alegría loca—, este es el señor que me lo ha devuelto. Las razas de Kemé, las de Nahasi, todas las naciones negras, bronceadas o cobrizas repetían a coro: «¡La princesa Hermonthis ha recuperado su pie!» Hasta el mismo Xixouthros se emocionó. Levantó sus párpados pesados, pasó sus dedos por el bigote y dejó caer sobre mí una mirada cargada de siglos. —Por Oms, el perro de los infiernos, y por Tmeï, la hija del Sol y de la Verdad, he aquí un valiente y digno joven —dijo el faraón dirigiendo hacia mí su cetro terminado en una flor de loto—. ¿Qué deseas como recompensa? Fortalecido por la audacia que conceden los sueños, en los que nada es imposible, le pedí la mano de Hermonthis: la mano a cambio del pie, me parecía una recompensa antitética de bastante buen gusto. El faraón, sorprendido por mi osadía y mi petición, abrió por completo sus ojos de cristal: —¿De qué país eres, y qué edad tienes? —Soy francés, y tengo veintisiete años, venerable faraón. —¡Veintisiete años, y quiere casarse con la princesa Hermonthis, que tiene treinta siglos! —exclamaron al unísono todos los tronos y todos los círculos de las naciones. Sólo Hermonthis pareció no encontrar inconveniente mi propuesta. —Si al menos tuvieras dos mil años —prosiguió el anciano rey— te concedería con mucho gusto la mano de la princesa; pero la desproporción es muy grande, y nuestras hijas necesitan esposos que duren, vosotros ya no sabéis conservaros; los últimos que trajeron hace apenas quince siglos, no son ya más que una pulgarada de ceniza; mira, mi carne es dura como el basalto, y mis huesos como barras de acero. Asistiré al fin del mundo con el cuerpo y la cara que tenía en vida; mi hija Hermonthis durará más que una estatua de bronce. Para entonces el viento habrá dispersado el último grano de tu polvo, y hasta Isis, que supo encontrar los trozos de Osiris, se las verá y deseará para recomponer tu ser. Comprueba hasta qué punto soy aún fuerte y cómo mis brazos funcionan aún —dijo estrechándome la mano a la inglesa con tal fuerza que estuvo a punto de cortarme los dedos con mis anillos. Me apretó con tanta fuerza que me desperté, y vi a mi amigo Alfred que me tiraba del brazo y me sacudía para que me levantara. —¡Vamos!, redomado dormilón, ¿tendré que llevarte enmedio de la calle y lanzarte cohetes junto a los oídos? Son más de las doce, ¿no te acuerdas pues de que me habías prometido pasar a recogerme para ir a ver los cuadros españoles del señor Aguado? —¡Dios Santo! Se me había olvidado —respondí mientras me vestía— vamos a ir: tengo el permiso aquí sobre mi escritorio. Me acerqué para cogerlo; pero ¡imaginen mi sorpresa cuando en lugar del pie de momia que había adquirido la víspera, me encontré la figurilla de pasta verde depositada allí por la princesa Hermonthis! El joven Goodman Brown Nathaniel Hawthorne CAÍA la tarde sobre el pueblo de Salem cuando el joven Goodman Brown salió a la calle; pero, una vez cruzado el zaguán, volvió la cabeza para intercambiar con su joven esposa un beso de despedida. Y Fe, pues este era su nombre —por cierto que muy adecuado—, asomó su linda cabeza a la calle, dejando que el viento jugara con las cintas color rosa de su gorrito mientras llamaba a Goodman Brown. —Corazón mío —murmuró ella con dulzura no exenta de tristeza, cuando sus labios hubieron rozado sus oídos—, te suplico que aplaces tu viaje hasta el amanecer y que duermas esta noche en tu cama. Una mujer sola se ve asaltada por tales sueños y pensamientos que a veces siente miedo de sí misma. Te ruego, querido esposo, que te quedes conmigo esta noche, tan sólo esta entre todas las del año. —Mi amor, mi Fe —replicó el joven Goodman Brown—, de todas las noches del año, esta es la única en que debo separarme de ti. Mi viaje, como tú lo llamas, es decir, la ida y la vuelta, debo realizarlo entre estos momentos y el amanecer. ¿Cómo dudas de mí, mi dulce y bella esposa, si apenas hace tres meses que nos hemos casado? —Entonces, que Dios te bendiga —dijo Fe, con sus rosadas cintas al aire—. Y ojalá que encuentres todo bien a tu regreso. —¡Amén! —exclamó Goodman Brown—. Reza tus oraciones, querida Fe, y acuéstate al anochecer, que nadie te hará daño alguno. Separáronse entonces; y el joven Goodman Brown prosiguió su camino hasta que, al ir a doblar la esquina a la altura de la iglesia, miró hacia atrás y se dio cuenta de que Fe le estaba siguiendo con la mirada; a pesar de sus cintas rosas, su aspecto era ciertamente melancólico. —Pobrecita Fe —pensó él con el corazón afligido—. ¡Cuán despreciable soy abandonándola para semejante cometido! Me ha hablado de sus sueños y, al hacerlo, me ha parecido que la amargura se pintaba en su rostro, como si un sueño le hubiese avisado de lo que va a acontecer esta noche. Pero no, no es posible, sólo el pensarlo la mataría. Bien, ella es un ángel bendito venido a este mundo y, después de esta noche, me pegaré a sus faldas y no dejaré de seguirla hasta llegar al cielo. Con tan inmejorables propósitos para el futuro, Goodman Brown se sintió justificado para acelerar el paso rumbo a su infame objetivo de la hora presente. Había tomado un camino sórdido, ensombrecido por los árboles más tenebrosos del bosque que, apenas apartados para poder pasar, ya se habían cerrado tras él de inmediato. El paraje no podía ser más solitario. Hay algo muy peculiar en esta soledad, y es que el viajero ignora lo que pueden ocultar los innumerables troncos y el espeso follaje que se alza ante él; así que en su solitario caminar puede ir acompañado de una multitud invisible. —Puede haber un indio endemoniado detrás de cada árbol —se dijo Goodman Brown; y, mirando temerosamente hacia atrás, añadió—, ¿y si estuviera a un paso del mismísimo diablo? Al llegar a una curva del camino volvió la vista atrás, y cuando miró nuevamente al frente, se topó con la silueta de un hombre, severa y pulcramente ataviado, sentado al pie de un viejo árbol. Al acercársele Goodman Brown, se levantó y echó a andar, codo con codo, a su lado. —Llegas tarde, Goodman Brown —dijo—. Cuando pasé por Boston, el reloj de Old South estaba dando las campanadas y de eso hace un buen cuarto de hora. —Fe me entretuvo un rato —replicó el joven, con la voz temblorosa a causa de la repentina, aunque no del todo inesperada, aparición de su compañero. Era ya noche cerrada en el bosque; sobre todo, en la zona que atravesaban nuestros dos personajes. Por lo poco que podía apreciarse, el segundo viajero tenía unos cincuenta años y parecía pertenecer a la misma clase social que Goodman Brown, con el que guardaba un notable parecido, aunque tal vez más por la expresión que por los rasgos. No obstante, podrían fácilmente pasar por padre e hijo. Y, sin embargo, aunque el traje y los modales del de mayor edad eran igual de sencillos que los del más joven, el primero tenía ese aire indescriptible de alguien que conoce el mundo, y que no se sentiría avergonzado en la mesa del gobernador ni en la del rey Guillermo, si sus asuntos le llevaran hasta allí. Pero lo único que llamaba la atención en él era su bastón, que tenía el aspecto de una gran serpiente negra, tan ingeniosamente labrada que se curvaba y contorsionaba como una serpiente de verdad. Naturalmente, esto bien podía ser una ilusión óptica, a la que contribuiría la escasa luz reinante. —Vamos, Goodman Brown —exclamó su compañero de viaje—. Paso muy cansino es este para estar al principio de la caminata; ya que tan pronto te fatigas, coge mi bastón. —Amigo —dijo el otro trocando su lento caminar por una detención absoluta—, hemos convenido en encontrarnos aquí, mas ahora es mi propósito regresar por donde he venido, pues siento escrúpulos respecto al asunto que nos concierne. —¿Con esas vienes? —replicó el de la serpiente, disimulando una sonrisa—. Sigamos, empero, hablando mientras caminamos: y si te convenzo no has de volver atrás. Apenas nos hemos internado un poco en el bosque. —Para mí es ya demasiado, ¡demasiado lejos! —exclamó el buen hombre, echando a andar de nuevo sin darse cuenta—. Mi padre jamás se aventuró en el bosque en una correría de esta clase, ni tampoco el padre de mi padre. Desde los tiempos de los mártires hemos sido una casta de hombres honestos y buenos cristianos; y sería yo el primero de los Brown que tomase este camino y lo siguiera… —Con semejante compañía, ibas a decir —observó el de mayor edad interpretando su pausa—. ¡Muy bien dicho, Goodman Brown!, he sido tan amigo de tu familia como de muchos otros puritanos, lo cual no es decir poco. Ayudé a tu abuelo, el policía, cuando azotaba tan cruelmente a aquella cuáquera por las calles de Salem, y fui yo quien alcanzó a tu padre la tea de pino encendida en mi propio hogar con la que pegó fuego al poblado indio durante la guerra contra el rey Felipe. Ambos eran buenos amigos míos; han sido muchos los animados paseos que hemos dado juntos por este camino, tantos como nuestros alegres regresos pasada la medianoche. Será para mí un placer que, en memoria suya, tú y yo seamos amigos. —Si fuera como dices —replicó Goodman Brown— mucho me asombra que nunca me hablasen de tales asuntos; o, a decir verdad, no me sorprende, pues el menor rumor de ese género les habría llevado a ser expulsados de Nueva Inglaterra. Somos gentes de oración y buenas obras, además, y no nos dedicamos a semejantes infamias. —Infamias o no —dijo el viajero del bastón retorcido—, tengo muchas amistades aquí en Nueva Inglaterra, los diáconos de muchas iglesias han bebido conmigo el vino de la comunión; los notables de varias ciudades me han hecho su presidente; y casi todos los miembros del Gran Consejo General son firmes defensores de mis intereses. El gobernador y yo también…, pero esto son secretos de Estado. —¿Cómo puede ser eso? —exclamó Goodman Brown, mirando con asombro a su inmutable compañero—. Sin embargo, nada tengo que ver con el gobernador ni con el consejo; ellos tienen sus propias costumbres, que no pueden valer para un simple aldeano como yo. Pero, si os acompañara, ¿cómo podría después mirar a la cara a ese venerable anciano, nuestro pastor del pueblo de Salem?, ¡oh! Su voz me haría temblar los domingos y los días de sermón. Hasta entonces, el viajero de más edad había escuchado con la debida seriedad, pero ahora rompió en irreprimibles carcajadas, agitándose con tanta violencia que su serpenteante bastón parecía contorsionarse al unísono, como por contagio. —¡Ja, ja, ja! —reía una y otra vez. Luego tranquilizándose, dijo—: Ea, continúa, Goodman Brown, continúa; pero te lo ruego, no me mates de risa. —Bien, entonces, para acabar con este asunto —dijo Goodman Brown, considerablemente irritado—, está Fe, mi mujer. Le destrozaría su querido corazoncito; y antes que eso me arrancaría el mío. —Nada, si es así —respondió el otro—, sigue tu camino. Ni por veinte ancianas como la que renquea ante nosotros quisiera yo que Fe sufriera daño alguno. Diciendo esto señaló con su bastón hacia una silueta femenina qué avanzaba por el sendero, en la que Goodman Brown reconoció a una dama piadosísima y ejemplar, que le había enseñado el catecismo en su juventud y que todavía seguía siendo su consejera moral y espiritual, junto con el pastor y el diácono Gookin. —Es realmente increíble que Goody Cloyse se interne tanto en la espesura a la caída de la noche —dijo—. Pero con vuestra venia, amigo, daré un rodeo a través de la arboleda hasta que hayamos dejado atrás a esta cristiana mujer. Como no la conocéis podría preguntarme quién me acompaña y adónde me dirijo. —Sea como dices —dijo su compañero de viaje—. Ve tú entre los árboles y deja que yo siga mi camino. Así pues, el joven se apartó, pero teniendo cuidado de no perder de vista a su compañero, que avanzó lentamente por el camino hasta que hubo dado alcance a la anciana dama. Mientras tanto, esta corría a toda prisa, con una presteza bien singular en una mujer tan entrada en años, musitando al tiempo que caminaba palabras ininteligibles, sin duda una plegaria. El viajero alzó su bastón y tocó su marchita nuca con lo que parecía la cola de la serpiente. —¡El diablo! —gritó la piadosa anciana. —¡Así que Goody Cloyse reconoce a su viejo amigo! —observó el viajero, encarándosele mientras se apoyaba en su serpenteante bastón. —¡Ah!, desde luego. ¿Así que es vuesa merced en persona? —exclamó la buena señora—. Ah, sí que lo es, con la misma imagen de mi viejo compadre, Goodman Brown, el abuelo del idiota de ahora. Pero ¿querrá creerlo vuesa merced?, mi escoba ha desaparecido sorprendentemente, robada, sospecho, por Goody Coory, esa bruja a la que todavía no han colgado, y precisamente, cuando estaba yo bien untada con el bálsamo de ojo de apio silvestre, cincoenrama y acónito… —Mezclado con harina de trigo y la grasa de un niño recién nacido — dijo el doble del viejo Goodman Brown. —Ah, vuesa merced conoce la receta —exclamó la anciana, lanzando una estruendosa carcajada—. Así pues, como iba diciendo, preparada ya para la reunión y sin montura me hice a la idea de ir caminando, pues me han dicho que esta noche comulga un guapo joven. Pero ahora vuesa merced me dará su brazo y estaremos allí en un abrir y cerrar de ojos. —Eso no es posible —respondió su amigo—. No puedo darle mi brazo, Goody Cloyse; pero aquí está mi bastón, si lo desea. Diciendo esto, lo arrojó a sus pies, donde cobró vida propia, pues era una de aquellas varas prestadas hace mucho tiempo a los magos egipcios. Sin embargo, Goodman Brown no pudo percatarse de esto último. Había elevado sus ojos al cielo lleno de asombro y al volver a bajarlos no vio a Goody Cloyse ni el bastón serpenteante, sino a su compañero de viaje, que le esperaba solitario y tan tranquilo como si nada hubiera ocurrido. —Esa anciana fue la que me enseñó el catecismo —dijo el joven; y en tan escueto comentario latía todo un mundo de significaciones. Prosiguieron su marcha, mientras el viajero de más edad exhortaba a su compañero a apresurarse y a continuar la expedición, discurriendo tan acertadamente que se diría que sus argumentos brotaban directamente del pecho de su interlocutor en vez de sugerirlos él mismo. Mientras caminaban, cogió una rama de arce para utilizarla como bastón y comenzó a arrancarle los brotes y retoños que estaban húmedos del rocío. Nada más tocarlos con sus dedos se marchitaban inexplicablemente, como si hubieran estado toda una semana secándose al sol. Caminó así la pareja durante un rato hasta que de repente, al llegar a un siniestro recodo del camino, Goodman Brown se sentó en el tocón de un árbol y se negó a seguir adelante. —Amigo —dijo en tono obstinado—, estoy decidido. No daré un paso más en esta expedición. ¿Qué me importa a mí que una despreciable vieja haya optado por entregarse al diablo, cuando yo creía que iba derecha al cielo? ¿Es esa una razón para que yo abandone a mi querida Fe y me vaya tras ella? —Será mejor que lo pienses dos veces —dijo su acompañante sosegadamente—. Siéntate aquí y descansa un rato; y cuando decidas volver a ponerte en marcha, aquí está mi bastón para que te apoyes en él. Sin más palabras arrojó a su compañero el bastón de arce, poniéndose, acto seguido, fuera del alcance de su vista, con tal celeridad que parecía que se hubiera desvanecido en la creciente penumbra. El joven permaneció sentado durante algunos momentos al borde del camino, felicitándose a sí mismo y pensando que cuando se cruzase con el pastor durante su paseo matinal tendría la conciencia bien limpia y no se avergonzaría ante la mirada del diácono Gookin. ¡Y qué tranquilo sería su sueño esta misma noche que iba a haber estado dedicada a cosas tan culpables, pero que ahora iba a ser tan pura, tan dulce en los brazos de Fe! En medio de tan placenteras y loables meditaciones, Goodman Brown oyó un trote de caballos por el camino y consideró aconsejable ocultarse entre el follaje, consciente del culpable propósito que le había llevado hasta allí, aunque ahora lo hubiera felizmente abandonado. Ya se aproximaban el ruido de los cascos y las voces de los jinetes, dos voces graves, dos personas de edad, que conversaban sosegadamente. Estos sonidos entremezclados parecían producirse en el camino, a pocos metros del escondite del joven; pero, debido sin duda a la considerable oscuridad reinante en aquel paraje, ni los caballeros ni sus caballos eran visibles. Aunque sus siluetas rozaron al pasar las frágiles ramitas del camino, no se pudo ver que interceptaban ni por un momento el débil resplandor que todavía iluminaba el cielo bajo el que debieron pasar. A veces agachado, a veces de puntillas, apartando el ramaje y estirando la cabeza todo lo que podía, Goodman Brown no llegó a distinguir más que vagas sombras. Ello le irritó sobremanera, pues hubiera jurado, caso de ser eso posible, haber reconocido las voces del pastor y del diácono Gookin, cabalgando tranquilamente, como solían hacerlo cuando se dirigían a una ordenación o a algún consejo eclesiástico. Todavía se les oía cuando uno de los jinetes se detuvo para coger una varita. —Si tuviera que elegir entre las dos cosas, reverendo —dijo la que parecía la voz del diácono—, antes hubiera preferido perderme una cena de ordenación que la reunión de esta noche. Me han dicho que vendrán algunos miembros de nuestra comunidad de Falmouth, y aún de más lejos, otros de Connecticut y Rhode Island, además de varios hechiceros indios, quienes, a su manera, son tan entendidos en las cosas del diablo como los más aventajados de entre nosotros. Por si fuera poco, se administrará la comunión a una hermosa muchacha. —Completamente de acuerdo, diácono Gookin —replicó el solemne y familiar tono de voz del pastor—. Apresurémonos o vamos a llegar tarde. Como bien sabéis, nada puede hacerse hasta que llegue yo. Volvióse a oír el repiqueteo de los cascos; y las voces, que tan misteriosamente hablaron en el vacío, se perdieron en aquel bosque donde jamás se congregó iglesia alguna ni nunca rezó un solo cristiano. —¿Adónde, pues, podrían dirigirse aquellos santos varones que se adentraban en la pagana espesura? —el joven Goodman Brown se agarró a un árbol para sujetarse, pues estaba a punto de desmayarse, desfallecido y abrumado por el peso que acababa de caer en su corazón. Miró hacia el cielo, dudando de si realmente habría uno sobre su cabeza. Y efectivamente allí estaba la bóveda azul en la que brillaban las estrellas. —¡Con el cielo arriba y Fe abajo me mantendré firme ante el diablo! — gritó Goodman Brown. Todavía tenía la mirada clavada en la elevada bóveda del firmamento y acababa de enlazar sus manos en oración, cuando una nube, pese a no correr ningún viento, irrumpió en el cénit y ocultó las resplandecientes estrellas. El cielo azul era todavía visible, excepto en el espacio que le cubría la cabeza, donde esa negra masa de nubes se deslizaba velozmente hacia el norte. De las alturas, se diría que de las profundidades de la nube, vino un confuso e incierto rumor de voces. Al principio, el que escuchaba creyó distinguir el habla de las gentes de la aldea, de sus paisanos y paisanas, los piadosos y los impíos: con muchos había compartido la comunión, mientras que a otros los había visto entregándose al vicio en la taberna. Algo más tarde, los sonidos se hicieron tan confusos que dudó si habría oído algo que no fuera el murmullo de la vetusta arboleda, aunque no hubiera viento alguno. Luego, aquellos timbres familiares de voz, oídos diariamente al amanecer en el pueblo de Salem, pero nunca hasta entonces viniendo de una nube en plena noche, irrumpieron con mayor fuerza. Se oyó la voz de una muchacha prorrumpiendo en lamentaciones, si bien su pesar era un tanto ambiguo, que suplicaba algún tipo de favor cuya obtención tal vez le deparara nuevas aflicciones; y toda aquella invisible multitud, tanto justos como pecadores, parecía animarla a seguir adelante. —¡Fe! —gritó Goodman Brown, con voz de angustia y desesperación; y el eco del bosque se burlaba repitiendo: «¡Fe! ¡Fe!», como si fuesen muchos los desgraciados que la buscaban, perdidos en medio de la espesura. Todavía traspasaba la noche aquel grito de dolor, ira y terror, y el desventurado marido contenía el aliento esperando una respuesta, cuando se oyó un agudo chillido, ahogado inmediatamente por el rumor de voces más fuertes, que se desvaneció después en lejanas carcajadas, mientras se evaporaba la sombría nube. Sobre Goodman Brown brillaba un cielo despejado y silencioso. Pero algo bajó revoloteando levemente, algo que al final se quedó prendido en la rama de un árbol. El joven lo tomó y vio que se trataba de una cinta rosa. —¡Mi Fe se ha ido! —gritó tras un momento de estupefacción—. No existe el bien sobre la tierra; y el pecado no es más que una palabra; ven, diablo; tuyo es este mundo. Y, prorrumpiendo en grandes y ruidosas carcajadas, enloquecido de desesperación, Goodman Brown agarró su bastón y se puso de nuevo en marcha, a tal velocidad que en vez de andar o correr se diría que volaba por el camino del bosque. El sendero se hizo más agreste y sombrío, de contornos más indefinidos, que acabaron por desvanecerse completamente dejando al joven en el centro de aquella siniestra soledad, corriendo todavía hacia adelante con el instinto que guía a los mortales hacia el mal. Todo el bosque estaba poblado de sonidos aterradores: el crujido de los árboles, el aullido de las bestias salvajes, los gritos de los indios. A veces, el viento sonaba como el tañido de la campana de una lejana iglesia, mientras que otras rugía poderosamente en torno al viajero, como si la naturaleza se estuviese mofando de él. Pero el mayor horror de esta escena era él mismo, y en absoluto retrocedió ante los demás horrores. —¡Ja, ja, ja! —rugía Goodman Brown mientras el viento le hacía burla— . Veremos quién ríe el último. ¡No creas que vas a asustarme con tus satánicas argucias! ¡Venid brujos, venid brujas, venid hechiceros indios, y que venga el diablo en persona! ¡Aquí llega Goodman Brown! ¡Podéis temerle tanto como él os teme a vosotros! En verdad, nada había en aquel bosque embrujado que inspirase más terror que la estampa de Goodman Brown. Volaba entre los negros pinos, blandiendo su bastón con gesto frenético, ora dando rienda suelta a horribles blasfemias, ora prorrumpiendo en tales carcajadas que se diría que a su alrededor todos los ecos del bosque rieran como demonios. El demonio, cuando adopta su propia forma, no es tan horrible como cuando desencadena su furia en el pecho del hombre. De este modo prosiguió el endemoniado su vertiginosa carrera hasta que divisó ante sí, oscilando entre los árboles, un resplandor rojizo, como si alguien hubiera prendido fuego a troncos y ramas caídas que proyectasen su diabólico fulgor sobre el cielo de la medianoche. Cuando la tempestad que le arrastraba bosque adentro amainó, se detuvo; y entonces llegó hasta él la algarada de lo que parecía ser un himno que resonase solemnemente en la distancia, con el clamor de mil voces. Conocía la melodía; la cantaban habitualmente en el coro del templo de su pueblo. La estrofa se extinguió roncamente, prolongada por un coro, no de voces humanas, sino de todos los ruidos que la sonora maleza tañía en horrísona armonía. Goodman Brown gritó, pero su grito le resultó inaudible al confundirse con el fragor de la agreste naturaleza. En el intervalo de silencio que siguió, Goodman Brown avanzó sigilosamente hasta que el resplandor le dio de lleno en los ojos. En un extremo de un claro cercado por la oscura muralla del bosque, alzábase una roca que guardaba alguna semejanza ruda y natural con un altar o un púlpito, rodeada por cuatro refulgentes pinos, cual cirios de una misa nocturna, las copas en llamas e incólumes los troncos. El follaje que coronaba la cumbre de la roca ardía por los cuatro costados, encendiendo con fuerza la noche e iluminando intermitentemente todo su entorno. Las ramas y los festones de hojas arrojadas al fuego lanzaban chispas. Al compás de aquella luz carmesí, una numerosa congregación resplandecía y desaparecía alternativamente entre las sombras para refulgir nuevamente como si, emergiendo de las tinieblas, poblase de un fogonazo las entrañas de aquellos solitarios bosques. —He aquí una asamblea tan circunspecta como sombría en su indumentaria —articuló para sus adentros Goodman Brown. Y en verdad lo era. Entre ellos, oscilando una y otra vez entre la luz y las tinieblas, se veían rostros que serían vistos al día siguiente en el consejo de gobierno de la provincia y otros que, domingo tras domingo, miraban devotamente al cielo y con benevolencia a los bancos de los fieles, desde los más venerables púlpitos de la comarca. Hay quien afirma que estaba allí la esposa del gobernador, pero lo cierto es que había allí encumbradas damas que ella conocía bien y esposas y maridos respetables y muchas viudas y solteronas, todas ellas de excelente reputación, y encantadoras muchachas que temblaban de miedo de que sus madres pudieran verlas. Goodman Brown, a no ser que los súbitos fulgores que resplandecían sobre la oscuridad del campo lo hubieran deslumbrado, creyó reconocer a una veintena de miembros de la Iglesia de Salem conocidos por su especial santidad. Gookin, el anciano y bondadoso diácono, había ya llegado y esperaba pegado a las faldas de su reverenciado pastor, aquel santo venerable. Pero, impíamente mezclados con tan sesudos, reputados y píos personajes, esos patriarcas de la iglesia, aquellas castas damas y vírgenes puras, había hombres de vida disoluta y mujeres de dudosa reputación, granujas abocados a todos los vicios mezquinos y despreciables, e incluso sospechosos de horribles crímenes. Era extraño comprobar cómo los virtuosos no se amedrentaban ante los malvados ni los pecadores sentían vergüenza alguna ante los santos. Diseminados entre los rostros pálidos, sus enemigos, estaban los sacerdotes indios, hechiceros, quienes no pocas veces habían sobresaltado sus bosques nativos con encantamientos mucho más abominables que cualesquiera otros conocidos por la brujería inglesa. —¿Pero dónde está Fe? —se preguntó Goodman Brown, y se estremeció al tiempo que la esperanza empezaba a infiltrarse en su corazón. Oyóse otra estrofa del himno, un compás lento y lastimero, de esos que tanto gustan a las personas piadosas, pero sus palabras expresaban todo lo que nuestra naturaleza pueda concebir de pecaminoso y, misteriosamente, insinuaban algo peor. Insondables son para los simples mortales los arcanos del maligno. Una tras otra resonaban las estrofas, y el selvático coro seguía aumentando en los intervalos como el tono más grave de un potentísimo órgano. Y el acorde final de aquella infame antífona coincidió con un clamor tal que se diría que el rugido del viento, el fragor de las corrientes, el aullido de las bestias y todas las demás voces de la caótica maleza, se mezclaban y armonizaban con la voz del hombre culpable, en homenaje al príncipe de todos ellos. Los cuatro pinos encendidos elevaron sus poderosísimas llamas mostrando tétricamente rostros y siluetas horripilantes entre las volutas de humo que se alzaban sobre la impía asamblea. En ese preciso instante, el fuego que circundaba la roca arrojaba llamas aún más altas, formando un arco de fuego sobre su base, en la que se hizo visible una figura. Dicho sea con todo respeto, la tal figura no guardaba la menor semejanza, ni por su porte ni por sus modales, con ninguno de los austeros doctores de las iglesias de Nueva Inglaterra. —Traed a los conversos —gritó una voz que repercutió en el campo y se perdió en la maleza. Al oír estas palabras, Goodman Brown salió de entre las sombras de los árboles y se acercó a la congregación, con la que se sentía repugnantemente hermanado por todo cuanto de perverso había en su corazón. Hubiera jurado que no era sino su propio padre aquella figura que le observaba desde una voluta de humo haciéndole señas para que avanzara, mientras que una mujer, con difusos rasgos de desesperación, levantaba la mano para detenerlo. ¿Sería su madre? Pero no tuvo fuerzas para dar un solo paso atrás, ni para resistirse tan siquiera con la mente, cuando el pastor y aquel bondadoso anciano, el diácono Gookin, le cogieron por los brazos y le condujeron a la roca en llamas. Hacia el mismo lugar se dirigía la esbelta figura de una mujer, cubierta por un velo y flanqueada por Goody Cloyse, aquella piadosa catequista, y Martha Carrier, a quien el diablo había prometido ser reina del infierno. Ella sí que era una verdadera bruja. Así fueron llevados los dos prosélitos bajo el dosel de fuego. —Bienvenidos hijos míos —dijo la tenebrosa figura—, a la comunión de los de vuestra estirpe. Os habéis encontrado muy jóvenes con vuestra naturaleza y vuestro destino. ¡Hijos míos, mirad a vuestra espalda! Se dieron la vuelta y, como proyectados, por así decirlo, en una sábana de fuego, vieron a los adoradores del diablo. Todos los rostros se iluminaron con una siniestra sonrisa de bienvenida. —Aquí, prosiguió la negra silueta, están todos aquellos a quienes habéis respetado desde que erais niños. Los creíais más virtuosos que vosotros mismos y os avergonzabais de vuestros pecados cuando os comparabais con sus vidas rectas y entregadas a la oración y a la búsqueda del cielo. Sin embargo, aquí están todos, en mi asamblea de adoradores. Esta noche podréis conocer sus actos secretos. Sabréis cómo los venerables sacerdotes de la iglesia, de blancas barbas, susurraban palabras lascivas a las jóvenes doncellas que servían en sus casas; cómo muchas mujeres, ansiando vestir las galas de luto, han dado a sus maridos, antes de acostarse, la pócima que entre sus brazos les conduciría a su último sueño; cómo algunos jóvenes imberbes se han apresurado a heredar antes de tiempo las riquezas de sus padres. Y cómo hermosas damiselas —no os ruboricéis, dulces criaturas— han cavado diminutas tumbas en su jardín, y sólo a mí han invitado al funeral de ese niño recién nacido. Gracias a la afinidad de vuestros humanos corazones con el pecado, olfatearéis todos los lugares —ya sea en la iglesia, en la alcoba, en la calle, en los campos, en el bosque—, en donde se haya cometido un crimen y os regocijaréis al comprobar que la tierra entera no es sino una mancha de pecado, un inmenso charco de sangre. Pero aún hay más. Podréis penetrar en cada pecho el profundo enigma del pecado, la fuente de todas las artes perversas que inagotablemente proporciona más impulsos malignos que los que ningún poder humano —ni siquiera el mío en todo su apogeo— puede llevar a la práctica. Y ahora, hijos míos, miraos el uno al otro. Así lo hicieron; y, al resplandor de las antorchas encendidas con el fuego del infierno, el infeliz marido contempló a su Fe, y la esposa al marido temblando ante aquel sacrílego altar. —Aquí estáis, hijos míos —dijo la figura en tono grave y solemne, casi triste, en su horrenda desesperación, como si su anterior naturaleza angélica todavía pudiera afligirse por nuestra desdichada especie—. Confiabais mutuamente en vuestros corazones, abrigabais aún la esperanza de que la virtud fuera algo más que un sueño. Ahora ya estáis desengañados. El mal es la verdadera naturaleza del hombre. Sólo en el mal encontraréis la felicidad. Una vez más, bienvenidos hijos míos a la comunión de los de vuestra estirpe. —Bienvenidos —repitieron los adoradores del diablo, con un grito de triunfo y desesperación. Y ambos continuaban en pie, la única pareja que, al parecer, todavía vacilaba al borde de la depravación en este mundo tenebroso. En la roca había un pozo natural. ¿Contenía agua, enrojecida por aquel fuego horrible? ¿O acaso era sangre, o fuego líquido? En ella hundió su mano la Forma del Mal, disponiéndose a estampar la impronta del bautismo sobre sus frentes, para hacerles partícipes del misterio del pecado, para que a partir de entonces fueran más conscientes de las culpas secretas de los demás —de pensamiento o de obra— que de las suyas propias. El marido clavó sus ojos en su pálida esposa, y Fe los suyos en él. ¡Qué inmunda carroña contemplarían la próxima vez que se mirasen, temblando al unísono ante lo que les sería dado tanto descubrir como contemplar! —¡Fe! ¡Fe!, —gritó el marido—, ¡mira arriba, hacia el cielo, y resiste al Maligno! Si Fe le obedeció o no es cosa que nunca llegó a saber. Apenas había hablado cuando se encontró en medio de la tranquila y solitaria noche, escuchando el rugir del viento que se adentraba en la floresta. Se agarró tambaleándose a la roca, sintiéndola fría y húmeda, mientras que una rama, hace unos instantes en llamas, le salpicaba ahora las mejillas con su gélido rocío. A la mañana siguiente, el joven Goodman Brown avanzó lentamente por las calles del pueblo de Salem, mirando a su alrededor, presa del mayor desconcierto. El viejo y buen pastor estaba dando su acostumbrado paseo por el cementerio para abrir el apetito y meditar sobre su próximo sermón; a su paso, bendijo a Goodman Brown. Este huyó del venerable santo como de un anatema. El anciano diácono Gookin estaba rezando en familia, y las sagradas palabras se oían a través de la ventana abierta «¿A qué dios estará rezando este brujo?», se preguntó Goodman Brown. Goody Cloyse, aquella vieja y excelente cristiana, apoyada en su celosía, catequizaba al sol de la mañana a una niña que le había traído una pinta de leche recién ordeñada. Goodman Brown le arrebató violentamente a la niña, como si la arrancara de las garras del diablo. Al doblar la esquina de la iglesia, divisó la cabeza de Fe, con sus cintas rosas mirando ansiosamente en torno suyo y le dio tanta alegría verle que corrió por toda la calle dando saltos, y poco faltó para que besara a su marido delante de todo el pueblo. Pero Goodman Brown la miró fría y amargamente y pasó de largo sin saludarla. ¿Se habría dormido en el bosque y sólo fue una pesadilla aquel aquelarre? Así es, si así os parece. Pero ¡ay!, fue un sueño de ominosos presagios para el joven Goodman Brown. Desde la noche de aquel terrible sueño se convirtió en un hombre duro, meditabundo, receloso, por no decir desesperado. El domingo cuando la congregación entonaba los sagrados salmos no podía escucharlos, pues un pecaminoso motete le aturdía los oídos, ahogando los beatíficos compases. Cuando el pastor, con su mano sobre la Biblia abierta, hablaba desde el púlpito con energía y febril elocuencia de las sagradas verdades de nuestra religión, de vidas santificadas y muertes gloriosas y de las indescriptibles alegrías o sufrimientos futuros, entonces Goodman Brown palidecía, temeroso de que el techo se derrumbara sobre el encanecido blasfemo y sus oyentes. A menudo, despertándose súbitamente a media noche, se apartaba del regazo de Fe; y por la mañana o a la caída de la tarde, cuando la familia se arrodillaba para rezar, fruncía el ceño y mascullaba para sus adentros, miraba severamente a su mujer y les daba la espalda. Y, tras una larga vida, cuando llevaron a la tumba su marchito cuerpo, seguido de Fe, ya anciana y de una nutrida profesión de hijos y nietos, aparte de no pocos vecinos, no fue esperanzador el epitafio que grabaron sobre su lápida porque tampoco murió con esperanza. La Resucitada Emilia Pardo Bazán Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta; pero un velo de plomo, un candado de bronce la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía —como se percibe entre sueños— lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo, y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido, y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios..., y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar, y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo, y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria, no era capaz; en la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena... Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo. Era suya: pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente, con rica lámpara de plata, a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su 3 alma una deprecación fervorosa al Cristo. ¡Señor! ¡Que encontrase puestas las llaves! Y las palpó: allí colgaban las tres, el manojo; la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó... Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. Diez pasos hasta su morada... El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. «¿Esta casa es mi casa, en efecto?», pensó, al secundar al aldabonazo firme... Al tercero, se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralvar, el escudero, que refunfuñaba: —¿Quién? ¿Quién llama a estas horas, que comido le vea yo de perros? —Abre, Pedralvar, por tu vida... ¡Soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara!... ¡Abre presto!... —Váyase enhoramala el borracho... ¡Si salgo, a fe que lo ensarto!... —Soy doña Dorotea... Abre... ¿No me conoces en el habla? Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralvar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse; el terror del escudero corrió al través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteado portón entreabriendo sus dos hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de golpe; se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito... Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea —ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones, al pie del ventanal—, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla; chilló y retrocedió. No era de gozo el 4 chillido, sino de espanto... De espanto, sí; la resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de once años; don Félix de nueve, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban... ¡Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad! Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias; cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados; cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre... Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan... Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición... Por su parte, el esposo —guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla—, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura... En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de Oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea; alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia; quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente; pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu; en aquellos ojos un tiempo galanes atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya 5 invadido por rachas de demencia. —De donde tú has vuelto no se vuelve... Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera, que nunca se supiese nada; secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto; se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara; abrió la mohosa puerta, cerró por dentro, y se tendió, apagando antes el cirio con el pie... El sueño Mary Shelley La época en la que aconteció esta pequeña leyenda que se va ahora a narrar, fue el comienzo del reinado de Enrique IV de Francia, cuyo ascenso e ilícita apropiación, mientras los demás traían la paz al reino cuyo cetro él había empuñado, fueron inadecuados para cicatrizar las profundas heridas mutuamente infligidas por los bandos enemigos. Existían entre los que ahora parecían tan unidos, enemistades privadas y el recuerdo de daños mortales; y, a menudo, las manos que se habían apretado en aparente saludo amistoso, cuando soltaban su apretón, asían la empuñadura de su daga, haciendo más caso a sus pasiones que a las palabras de cortesía que acababan de salir de sus labios. Muchos de los más fieros católicos se retiraron a sus distantes provincias; y, mientras ocultaban en soledad su enconado descontento, anhelaban no menos ansiosamente el día en que pudieran mostrarlo abiertamente. En un enorme y fortificado castillo, construido en una empinada escarpa dominando el Loira, no lejos de la ciudad de Nantes, moraba la última de su raza y heredera de su fortuna, la joven y hermosa condesa de Villeneuve. El año anterior lo había pasado en completa soledad en su apartada mansión; y el luto que llevaba por su padre y dos hermanos, víctimas de las guerras civiles, era una gentil y buena razón para no aparecer en la corte, y mezclarse en sus festejos. Pero la huérfana Condesa había heredado un título de alcurnia y extensas tierras; y pronto comprendió que el Rey, su guardián, deseaba que ella otorgara ambos, junto con su mano, a algún noble cuyo nacimiento y talentos personales le dieran derecho a la dote. Constanza, como respuesta, expresó su intención de profesar votos y retirarse a un convento. El Rey se lo prohibió seria y resueltamente, creyendo que semejante idea era el resultado de la sensibilidad sobreexcitada por la pena, y confiando en la esperanza de que, después de un tiempo, el genial espíritu de la juventud despejaría esta nube. Había pasado un año y la Condesa todavía persistía; y, finalmente, Enrique, partidario de no ejercer presión, y deseoso también de juzgar por sí mismo los motivos que habían conducido a una joven tan hermosa, y agraciada con los favores de la fortuna, a desear enterrarse en un claustro, anunció su intención de visitar su castillo, ahora que había expirado el período de su luto; y si no aportaba, dijo el monarca, suficientes atractivos para hacerla cambiar de plan, daría su consentimiento para su realización. Constanza había pasado muchas horas tristes, muchos días de llanto, y muchas noches de doloroso insomnio. Había cerrado sus puertas a todos los visitantes; y, como doña Olivia de «La doceava noche», hizo votos de soledad y llanto. Dueña de sí misma, fácilmente silenció los ruegos y protestas de sus subordinados, y alimentó su pesar como si fuera la única cosa que amara en este mundo. Con todo, era demasiado penetrante, demasiado amargo, demasiado ardiente, para ser un huésped favorecido. De hecho, Constanza, joven, ardiente y vivaz, luchaba, forcejeaba y anhelaba abandonarlo; pero todo lo que era alegre en sí mismo, o hermoso en su apariencia externa, servía únicamente para renovarlo; y con paciencia podía soportar mejor el peso de su aflicción, cuando, cediendo ante ella, la oprimía pero no la torturaba. Constanza había abandonado el castillo para vagar por las tierras vecinas. Aun siendo excelsos y vastos los aposentos de su mansión, se sentía acorralada entre sus paredes, bajo los calados techos. Asociaba las extensas tierras altas y el viejo bosque con los queridos recuerdos de su vida pasada, lo que la inducía a pasar horas y aun días bajo sus frondosos abrigos. El movimiento y el cambio perpetuo, como el viento agitando las ramas, o el viajero sol esparciendo sus rayos sobre ellas, la calmaban y la disuadían a abandonar ese tedioso pesar que embargaba su corazón con tan implacable agonía bajo el techo de su castillo. Existía un lugar al borde del bien arbolado parque, un rincón de tierra, desde donde podía percibir el campo que se extendía más allá, todavía muy poblado de altos y umbrosos árboles; un lugar del que ella había abjurado, pero hacia donde, inconscientemente, todavía tendían siempre sus pasos, y en donde de nuevo, por veintava vez ese día, se encontró de improviso. Se sentó en un montículo herboso y contempló melancólicamente las flores que ella misma había plantado para adornar el frondoso escondrijo, templo de la memoria y del amor para ella. Cogió la carta del Rey, que era para ella motivo de tanto desespero. El abatimiento se apoderó de sus facciones, y su noble corazón preguntaba al hado por qué, siendo tan joven, desprotegida y desamparada, tenía que enfrentarse a esta nueva forma de vileza. «Únicamente deseo -pensó- vivir en la mansión de mi padre, lugar familiar de mi infancia, para rociar con mis frecuentes lágrimas las tumbas de los que amé; y aquí en estos bosques, donde me posee un loco sueño de felicidad que me induce a festejar eternamente las exequias de la Esperanza.» Un crujido entre las ramas llegó a sus oídos; su corazón latió velozmente; todo de nuevo estaba en calma. -¡Qué tonta soy! -medio murmuró-. Víctima de mi vehemente fantasía: porque aquí fue donde nos conocimos, aquí me senté a esperarlo, y ruidos como éste anunciaban su deseada proximidad; cada conejo que se agita, cada pájaro que despierta de su silencio, hablan de él. ¡Oh, Gaspar, en una ocasión mío! ¡Nunca alegrarás de nuevo con tu presencia este amado lugar, nunca más! De nuevo se agitaron las ramas y se oyeron pasos entre los matorrales. Constanza se levantó; su corazón latía a gran velocidad; debía ser la tonta de Manon, con sus impertinentes súplicas para que regresara. Pero los pasos eran más firmes y más silenciosos que los de su doncella; y entonces, emergiendo de las sombras, pudo percibir directamente al intruso. Su primer impulso fue huir, y luego de nuevo verlo, oír su voz, estar juntos antes de que ella interpusiera votos eternos entre ambos, y rellenar el inmenso abismo que la ausencia había abierto; eso ofendería a los muertos y suavizaría la fatal pena que hacía palidecer sus mejillas. Y ahora él estaba frente a ella, el mismo ser querido con el que ella ha intercambiado promesas de felicidad. Parecía, como ella, triste. Constanza no pudo resistir la implorante mirada que le suplicaba que se quedara. -Vengo, señora -dijo el joven caballero- sin ninguna esperanza de lograr doblegar tu inflexible voluntad. Vengo de nuevo a verte, y a despedirme antes de partir para Tierra Santa. Vengo a suplicarte que no te entierres en vida en un oscuro claustro para evitar a alguien tan odioso como yo, alguien a quien nunca verás más. Muera o no en el empeño, ¡Francia y yo partimos para siempre! -Eso sería tremendo, si fuera cierto -dijo Constanza-. Pero el rey Enrique nunca perdería así a su caballero favorito. El trono que le ayudaste a edificar, todavía debes protegerlo de sus enemigos. No, si alguna vez influí en tus pensamientos, no irás a Palestina. -Una sola palabra tuya, Constanza, podría detenerme… una sonrisa… -Y el joven amante se arrodilló ante ella. La intención más cruel de la dama fue anulada por la imagen antes tan querida y familiar, ahora tan extraña y prohibida. -¡No te demores más aquí! -gritó-. Ninguna sonrisa, ninguna palabra mía, serán de nuevo para ti. ¿Por qué estás aquí, donde vagan los espíritus de los muertos reclamando esas sombras como propias? ¡Maldita sea la falsa doncella que permita que el asesino disturbe el sagrado reposo de sus víctimas. -Cuando nuestro amor era reciente y tú amable -replicó el caballero- me enseñabas a penetrar las intrincaciones de estos bosques, y me dabas la bienvenida a este querido lugar donde una vez te juré que serías mía bajo estos mismos árboles vetustos. -¡Fue un nefando pecado -dijo Constanza- abrir las puertas de la casa de mi padre al hijo de su enemigo, y abrumador debe ser el castigo! El joven caballero recuperaba su valor al hablar; todavía no se atrevía a moverse, no fuera que ella, que parecía en todo momento lista para huir, lo sorprendiera pese a su momentánea tranquilidad. Pero le replicó despacio. -Aquellos fueron días felices, Constanza, llenos de terror y de profunda alegría cuando la tarde me traía a tus pies; y mientras el odio y la venganza se apoderaban de aquel torvo castillo, este frondoso cenador iluminado por las estrellas era el santuario del amor. -¿Felices? ¡Días miserables! -repitió Constanza-, cuando pienso en el bien que podría reportar que faltara a mi deber, y en que esta desobediencia sería recompensada por Dios. ¡No me hables de amor, Gaspar! ¡Un mar de sangre nos separa para siempre! ¡No te acerques! Los difuntos y los seres queridos permanecen con nosotros incluso ahora: sus pálidas sombras me advierten de mi falta, y me amenazan por escuchar a su asesino. -¡Yo no soy eso! -exclamó el joven-. Mira, Constanza, cada uno de nosotros somos los últimos de nuestras respectivas estirpes. La muerte nos ha tratado cruelmente y estamos solos. No era así cuando nos amamos por vez primera; cuando mi padre, mis parientes, mi hermano, más aún, mi propia madre, lanzaban maldiciones sobre la casa de Villeneuve, y yo la bendecía a pesar de todo. Te veía, adorable Constanza, y bendecía tu casa. El Dios de paz implantó el amor en nuestros corazones, y durante muchas noches de verano nos estuvimos viendo en secreto y con misterio en los valles bañados por la luz de la luna; y cuando llegaba el amanecer, en este dulce escondrijo eludíamos su escrutinio, y aquí, incluso aquí, donde ahora te suplico de rodillas, nos arrodillábamos juntos y nos hacíamos promesas. ¿Debemos romperlas? Constanza lloró al recordar su amante las imágenes de horas felices. -¡Nunca! -exclamó-. ¡Oh, nunca! Ya conoces, o pronto las conocerás, la fe y la resolución de alguien que se atreve a no ser tuya. ¡Lo nuestro era hablar de amor y de felicidad, mientras la guerra, el odio y la sangre hacían furor en torno! Las efímeras flores que nuestras jóvenes manos esparcían eran pisoteadas en los mortíferos encuentros entre enemigos mortales. La mía a manos de tu padre; y poco importa saber si, como juró mi hermano, y tú negaste, tu mano fue o no la que asestó el golpe que lo destruyó. Tú ibas con los que lo mataron. No digas más, no más palabras: escucharte es una impiedad hacia los muertos sin reposo eterno. Vete, Gaspar; olvídame. A las órdenes del caballeresco y valiente Enrique tu carrera puede ser gloriosa; y algunas hermosas doncellas escucharán, como yo hice una vez, tus promesas, y serán felices por ello. ¡Adiós! ¡Que la Virgen te bendiga! En la celda del claustro no olvidaré el mejor precepto cristiano: rezar por nuestros enemigos. ¡Adiós, Gaspar! Constanza se deslizó con premura del cenador: a paso rápido se abrió camino por el claro del bosque y se dirigió al castillo. Una vez en la soledad de su propio aposento, se entregó al brote de pesar que desgarraba su gentil corazón como si fuera una tempestad; para ella era esta aflicción lo que borraba alegrías pasadas, haciendo que el remordimiento aplazase el recuerdo de la felicidad, y uniendo el amor y la culpa imaginada en una tan terrible asociación, como cuando un tirano encadena un cuerpo vivo a un cadáver. Súbitamente, un pensamiento afloró en su mente. Al principio lo rechazó por pueril y supersticioso; pero no lo ahuyentó. A toda prisa llamó a su doncella. -Manon -dijo-, ¿has dormido alguna vez en el lecho de santa Catalina? -¡Que el Cielo no lo permita! -contestó Manon, persignándose-. Nadie lo hizo desde que yo nací, salvo dos personas: una se cayó al Loira y se ahogó; la otra, únicamente contempló la estrecha cama, y volvió a su casa sin decir palabra. Es un lugar atroz; y si el devoto no llevaba una vida piadosa y de provecho, ¡la calamidad acontece cuando su cabeza reposa sobre la sagrada piedra! Constanza se persignó a su vez, añadiendo: -En cuanto a nuestras vidas, solamente del Señor y de los benditos santos podremos esperar la virtud. ¡Dormiré en ese lecho mañana por la noche! -¡Mi querida señora! Y el Rey llega mañana. -Mayor razón para tomar una resolución. No es posible albergar en el corazón un sufrimiento tan intenso, sin que se encuentren remedios. Esperaba ser la que llevase la paz a nuestras casas; y si la tarea ha de ser para mí una corona de espinas, el Cielo me dirigirá. Mañana por la noche descansaré en el lecho de santa Catalina: y si, como he oído, los santos se dignan dirigir a sus devotos en sueños, ella me guiará; y, creyendo actuar según los dictados del Cielo, me resignaré a lo peor. El Rey venía de París hacia Nantes, y durmió esa noche en un castillo, distante solamente unas pocas millas, Antes del amanecer, un joven caballero fue introducido en su cámara. Tenía un aspecto serio, o, mejor aún, triste; y aunque era hermoso de facciones y de figura, parecía fatigado y macilento Permaneció silencioso en presencia de Enrique, quien, activo y alegre, volvió sus animados ojos hacia su huésped, diciendo gentilmente: -¿Así que tropezaste con su obstinación, no Gaspar? -La encontré resuelta sobre nuestro mutuo sufrimiento. ¡Ay, mi señor! ¡No es, créeme, el menor de mis pesares que Constanza sacrifique su propia felicidad, destrozando la mía! -Y ¿crees que rechazará al gallardo caballero que nosotros le presentemos? -¡Oh, mi señor! ¡No pienso en eso! No puede ser. Mi corazón te agradece profundamente, muy profundamente, tu generosa condescendencia, Pero si no la ha podido persuadir la voz de su amante a solas, ni sus súplicas, cuando el recuerdo y la reclusión contribuyen al encanto, se resistirá incluso a las órdenes de tu majestad. Está decidida a entrar en un convento; y yo, si te place, me despediré ahora: de aquí en adelante seré un Cruzado. -Gaspar -dijo el monarca-, conozco a la mujer mejor que tú. No es con sumisión ni con lacrimosos lamentos como se la puede conquistar. La muerte de sus parientes naturalmente sentó muy mal al corazón de la joven Condesa; y, alimentando a solas su pesadumbre y su arrepentimiento, se imagina que el propio Cielo prohíbe vuestra unión. Deja que le llegue la voz del mundo, la voz del poder y la bondad terrenales, una ordenando y la otra suplicando, pero ambas encontrando respuesta en su propio corazón; y, por mí palabra y la Santa Cruz, ella será tuya. Deja nuestro plan tranquilo. Y ahora al caballo: la mañana se agota y el sol está alto. El Rey llegó al palacio del Obispo, y se dirigió sin dilación a la misa de la catedral. Siguió un suntuoso almuerzo, y era ya por la tarde cuando el monarca atravesó la ciudad del Loira en dirección al lugar en donde estaba situado, un poco más alto que Nantes, el Castillo de Villeneuve. La joven Condesa lo recibió en la puerta. Enrique buscó en vano sus mejillas pálidas por el sufrimiento, o el aspecto de desesperación y abatimiento que esperaba encontrar. En su lugar, sus mejillas estaban encendidas, sus modales eran animados, y su voz casi trémula. «No lo ama – pensó Enrique -o su corazón ya ha dado su consentimiento.» Se preparó una colación para el monarca; y, después de algunas pequeñas vacilaciones a causa de la alegría de su semblante, le mencionó el nombre de Gaspar. Constanza se sonrojó en lugar de palidecer, y replicó velozmente: -Mañana, mi buen señor. Te pido un respiro sólo hasta mañana; entonces todo estará decidido. Mañana me consagraré a Dios o… Parecía confusa, y el Rey, a la vez sorprendido y complacido, dijo: -Entonces no odias al joven de Vaudemont; le perdonaste la sangre enemiga que corre por sus venas. -Nos han enseñado que debemos perdonar, que debemos amar a nuestros enemigos -replicó la Condesa, ligeramente temblorosa. -Por san Dionisio, que es una respuesta de la novicia favorablemente acogida -dijo el Rey, riendo-. ¿Qué? ¡Mi fiel servidor, don Apolo, disfrazado! Adelántate y agradece a tu señora por su amor. Disfrazado de manera que nadie le reconociera, el caballero había estado observando a sus espaldas, y contempló con infinita sorpresa el comportamiento y el semblante tranquilo de la dama. No pudo oír sus palabras, pero ¿era la misma que había visto temblando y sollozando la tarde anterior?, ¿la misma cuyo corazón estaba destrozado por la conflictiva pasión?, ¿la misma que vio los pálidos fantasmas de su padre y de su pariente interponerse entre ella y el amante a quien más adoraba en este mundo? Era un enigma difícil de resolver. La visita del Rey llegó al unísono con su impaciencia, y se precipitó. Estaba a sus pies, mientras ella, todavía abrumada por la pasión pese a la tranquilidad que asumía, profirió un grito al reconocerlo, y se desplomó al suelo sin sentido. Todo era inimaginable. Incluso cuando sus doncellas la devolvieron a la vida, siguió otro ataque y luego apasionados torrentes de lágrimas. El monarca, mientras, esperaba en el vestíbulo, mirando de reojo la medio consumida colación, y tarareando algún romance en celebración de la tozudez de la mujer; no sabía cómo responder a la mirada de amarga desilusión y ansiedad de Vaudemont. Finalmente, el mayordomo de la Condesa vino con una justificación. -La dama está enferma, muy enferma. Mañana se postrará a los pies del Rey, a la vez para solicitar su perdón y revelar su propósito. -¡Mañana, otra vez mañana! ¿Hay previsto algún encanto para mañana, doncella? -dijo el Rey-. ¿Puedes explicarnos el enigma, preciosa? ¿Qué extraño enredo ocurrirá mañana, que todo depende de su advenimiento? Manon se sonrojó, miró hacia abajo, y vaciló. Pero Enrique no era un novicio en el arte de atraerse con halagos a las doncellas de las damas para descubrir sus propósitos. Manon estaba además asustada por el plan de la Condesa, quien todavía se obstinaba en llevarlo adelante; así que era muy fácil inducirla a traicionarlo. Dormir en el lecho de santa Catalina, descansar en un estrecho saliente por encima de los profundos rápidos del Loira, y, si como era lo más probable, el soñador sin suerte escapaba a todo eso, soportar las inquietantes visiones que ese turbador sueño pudiera producir al dictado del Cielo, era una locura de la que, incluso Enrique, apenas podía creer capaz a ninguna mujer. Pero, ¿podía Constanza, cuya belleza era tan sumamente espiritual, y a la cual él había oído constantemente elogiar su fortaleza de ánimo y sus talentos, podía ser tan extrañamente apasionada? ¿Puede tener la pasión semejantes caprichos? Como la muerte, nivelando incluso la aristocracia de las almas, y trayendo al noble y al campesino, al listo y al tonto, bajo la misma servidumbre. Era extraño. Sí, debía salirse con la suya. Que vacilase en su decisión era excesivo; y era de esperar que santa Catalina no tuviese una mala actuación. Podría ser, de otra manera, que su intención, disuadida mediante un sueño, estuviera influenciada por pensamientos despiertos. Alguna defensa habrá que oponer al más material de los peligros. No hay sentimiento más atroz que el que invade a un débil corazón humano, inclinado a satisfacer sus ingobernables impulsos en contradicción con los dictados de la conciencia. Está dicho que los placeres prohibidos son los más agradables; así debe ser para las naturalezas rudas, para aquellos que aman la lucha, el combate y la contienda, que encuentran la felicidad en una riña y gozan con los conflictos pasionales. Pero el gentil temple de Constanza era más suave y más dulce; y el amor y el deber contendían, abrumando y torturando su pobre corazón. Confiar su conducta a las inspiraciones de la religión, o de la superstición, si así se la puede llamar, es un bendito alivio. Los mismos peligros que amenazan su empresa le dan más sabor. Atreverse por su propio bien fue una bendición; la misma dificultad del camino que conducía al cumplimiento de sus deseos, complació su amor y, a la vez, distrajo sus pensamientos de la desesperación. Si se decretara que ella debería sacrificarlo todo, el riesgo de peligro, y aun de muerte, sería de insignificante importancia en comparación con la congoja, de la que siempre tendría su ración. La noche amenaza tormenta; el violento viento sacudía los marcos de las ventanas, y los árboles agitaban sus descomunales y umbríos brazos, cual gigantes en fantástica danza y mortal pendencia. Constanza y Manon, sin comitiva, abandonaron el castillo por la poterna y comenzaron a descender la colina. La luna no había salido todavía; y aunque el camino le era familiar a ambas, Manon se tambaleaba y temblaba, mientras que la Condesa bajaba con paso firme la empinada pendiente, arrastrando su capa de seda. Llegaron a orillas del río, donde una pequeña barca estaba amarrada, y, esperaba un hombre. Constanza se introdujo en ella, y ayudó a su temerosa compañera, En pocos segundos estuvieron en mitad de la corriente. El cálido y tempestuoso viento equinoccial las arrastraba. Por primera vez desde que se puso de luto, un escalofrío de placer llenó el pecho de Constanza; y ella acogió la emoción con doble regocijo. No puede ser, pensó, que el Cielo me prohíba amar a alguien tan valiente, tan generoso y tan bueno como el noble Gaspar. Nunca podría amar a otro; moriré si me separan de él; y este corazón, estos miembros tan radiantemente vivos, ¿están ya predestinados a una tumba prematura? ¡Oh, no! La vida clama dentro de ellos. Viviré para amar. ¿No aman todas las cosas? Los vientos cuando susurran a las impetuosas aguas; las aguas cuando besan los márgenes floridos y se apresuran a mezclarse con el mar. El cielo y la tierra se sostienen y viven por y para el amor. Si su corazón había sido siempre un profundo, efusivo y desbordante manantial de verdaderos afectos, ¿se vería obligada Constanza a taponarlo y cerrarlo definitivamente? Estos pensamientos prometían sueños placenteros; y quizá por eso la Ccondesa, adepta a la creencia popular en el dios ciego, se entregó a ellos con más facilidad. Pero mientras estaba absorbida por suaves emociones, Manon la agarró del brazo. -¡Señora, mira! -gritó-. Viene, aunque todavía no se oyen los remos. ¡Ahora que la Virgen nos ampare! ¡Ojalá estuviéramos en casa! Un oscuro bote se deslizó junto a ellas. Cuatro remeros, cubiertos con capas negras, manejaban los remos, que, como dijo Manon, no hacían ruido; otro iba sentado junto al timón: como el resto, iba cubierto con un manto oscuro, pero no llevaba gorra; y aunque ocultó su rostro, Constanza reconoció a su amante. -Gaspar -gritó en voz alta-. ¿Vives todavía? Pero la figura del bote ni volvía la cabeza ni contestó, y rápidamente se perdió en las sombrías aguas. ¡Cómo cambió ahora el ensueño de la bella Condesa! El Cielo había iniciado ya su prodigio, y formas sobrenaturales la rodeaban, mientras forzaba la vista por entre las tinieblas. Primero vio, y luego perdió, a la barca que la había asustado; y le pareció que iba en ella otra persona, portadora de los espíritus de los muertos; y su padre le hacía señales desde la orilla, y sus hermanos la desaprobaban. Mientras tanto se acercaron al embarcadero. Su barca fue amarrada en una pequeña ensenada, y Constanza tomó pie en la orilla. Temblaba, y casi se rindió a los ruegos de Manon por su regreso; hasta que la indiscreta suivanté mencionó los nombres del Rey y de Vaudemont, y habló de la respuesta que mañana se les daría. ¿Qué respuesta si ella se volvía atrás en su intento? Constanza corrió a lo largo del quebrado terreno que bordeaba el río hasta llegar a una colina que abruptamente surgía de. la corriente. Cerca había una pequeña capilla. Con dedos temblorosos, la Condesa extrajo la llave y abrió la puerta. Entraron. Estaba a oscuras, salvo una pequeña lámpara, tremulante al viento, que ofrecía una incierta luz frente a la imagen de santa Catalina. Las dos mujeres se arrodillaron y oraron; luego, se levantaron y la Condesa, con acento complaciente, dio las buenas noches a su doncella. Luego abrió una pequeña y baja puerta de acero. Conducía a una angosta caverna. Más allá se oía el rugido de las aguas. -No debes seguirme, mí pobre Manon -dijo Constanza-. Ni siquiera con el deseo: es una aventura para mí sola. Fue extremadamente difícil dejar sola en la capilla a la temblorosa sirvienta, que no tenía esperanza, ni miedo, ni amor, ni pena que la entretuviera. Pero en aquellos días los escuderos y las criadas hacían, a menudo, de subalternos en el ejército, ganando golpes en lugar de fama. A su lado, Manon estaba segura en un recinto sagrado. Mientras tanto, la Condesa seguía su camino a tientas en la oscuridad por el estrecho y tortuoso pasadizo. Finalmente, lo que parecía una luz oscureció por largo tiempo el juicio que se había manifestado en ella. Alcanzó una caverna abierta en la pendiente de la colina mirando hacia la impetuosa corriente de abajo. Contempló la noche. Las aguas del Loira se daban prisa (como desde ese día se han apresurado siempre), cambiantes pero siempre lo mismo; los cielos estaban densamente velados por nubes, y el viento en los árboles era tan lúgubre y de tan mal agüero como si soplara alrededor de la tumba de un asesino. Constanza se estremeció un poco, y miró por encima de su lecho, una estrecha repisa de tierra y una musgosa piedra al borde mismo del precipicio. Se quitó el manto (era una de las condiciones del prodigio); inclinó la cabeza, y se soltó las trenzas de su cabello oscuro; se descalzó; y así, completamente preparada para sufrir a lo sumo la escalofriante influencia de la fría noche, se extendió a lo largo sobre la estrecha cama, que apenas le proporcionaba espacio para el descanso, y por tanto, si se movía en sueños, podía precipitarse a las frías aguas de abajo. Al principio creyó que ya nunca más volvería a dormirse. No sería muy extraño que la exposición al soplo del viento y su peligrosa posición le impidieran cerrar los párpados. Por fin, cayó en una ensoñación tan delicada y sosegante, que deseó velar; y luego, sus sentidos se aturdieron gradualmente. Estaba en el lecho de santa Catalina; el Loira se precipitaba debajo, y el salvaje viento arrasaba. ¿Qué tipo de sueños le enviaría la santa? ¿La conduciría a la desesperación o le ofrecería su amparo para siempre? Bajo la escarpada colina, sobre la oscura corriente, vigilaba otra persona, que temía a un millar de cosas y apenas se atrevía a tener esperanza. Su intención había sido preceder a la dama en su trayecto, pero cuando descubrió que se había demorado demasiado tiempo, con los remos silenciados y jadeante premura, se precipitó hacia la barca que contenía a su Constanza; y ni siquiera volvió la cabeza a su llamada, temeroso de incurrir en culpa ante ella, así como de sus órdenes de regresar. La había visto surgir del corredor, y se estremeció cuando ella se arrimó al precipicio. La vio seguir adelante, vestida de blanco como iba, y pudo advertir cómo se tumbaba en la repisa que sobresalía arriba. ¡Qué vigilia guardaron los amantes! Ella, entregada a pensamientos visionarios; y él, sabiendo -y el conocimiento conmovía su corazón con extraña emociónque el amor, el amor por él, la había conducido a ese peligroso lecho; y que, mientras la rodeaban peligros del tipo que fueran, ella sólo vivía para la vocecita callada que susurraría a su corazón el sueño que iba a decidir su destino. Quizá ella durmiese, pero él veló y vigiló; y pasó la noche ora rezando, ora arrebatado por la esperanza y el miedo alternativamente, sentado en su, bote, con los ojos fijos en la vestidura blanca de la durmiente de arriba. La mañana. ¿Está la mañana forcejeando con las nubes? ¿Vendrá la mañana a despertarla? ¿Se habrá dormido? Y ¿qué sueños de bienestar o de infortunio habrán poblado su dormir? Gaspar se impacientaba cada vez más. Ordenó a sus remeros que continuaran esperando, y él se arrojó al agua, intentando escalar el precipicio. En vano le advirtieron del peligro, y más aún, de la imposibilidad del empeño. Se pegó a la abrupta faz de la colina, y encontró puntos de apoyo donde parecía que no había. La ascensión no era, verdaderamente, muy elevada; los peligros de la cama de santa Catalina provienen de la posibilidad que tiene cualquiera que duerma en un lecho tan estrecho, de precipitarse a las aguas de abajo. Gaspar continuó afanándose en la ascensión de la pendiente, y finalmente alcanzó las raíces de un árbol que crecía cerca de la cima. Ayudado por sus ramas, consiguió posarse en el mismo borde de la repisa, cerca de la almohada sobre la que yacía la descubierta cabeza de su amada. Sus manos estaban recogidas sobre el pecho; su cabello oscuro le caía alrededor de la garganta y soportaba su mejilla; su rostro estaba sereno: dormía con toda su inocencia y todo su desamparo; sus más frenéticas emociones estaban silenciadas, y su corazón palpitaba regularmente. Podía verle latir por la elevación de sus hermosas manos cruzadas sobre él. Ninguna estatua labrada en mármol de efigie monumental fue nunca la mitad de hermosa; y dentro de esta incomparable forma moraba un alma verdadera, tierna, sacrificada y afectuosa, como jamás templó pecho humano. ¡Con qué profunda pasión miraba fijamente Gaspar, concibiendo esperanzas de la placidez de su angelical semblante! Una sonrisa ceñía sus labios; y él también sonrió involuntariamente al percibir el feliz presagio. Súbitamente, sus mejillas se encendieron, su pecho palpitó, una lágrima se escabulló de sus oscuras pestañas, y entonces cayó un verdadero aguacero. -¡No! -comenzó a gritar Constanza-. ¡No morirá! ¡Desataré sus cadenas! ¡Lo salvaré! La mano de Gaspar estaba allí. Cogió su ligera figura a punto de caerse de su peligroso lecho. Constanza abrió los ojos y contempló a su amante, que había velado su fatal sueño, y la había salvado. Manon también durmió bien, soñando o no poco importa, y se sobrecogió por la mañana al descubrir que había despertado rodeada por una multitud. La pequeña y lúgubre capilla estaba adornada con tapices; el altar tenía cálices de oro; el sacerdote cantaba misa a una considerable formación de caballeros arrodillados. Manon vio que el rey Enrique estaba también; y buscó con la mirada a otro, que no pudo encontrar, cuando la puerta de acero del corredor de la caverna se abrió, y salió de él Gaspar de Vaudemont, delante de la hermosa Constanza, que, con sus ropas blancas y su oscuro cabello desgreñado, y un rostro en el que sonrisas y rubores contendían con emociones más profundas, se acercó al altar, y, arrodillándose con su amante, profirió los votos que los unirían para siempre. Pasó mucho tiempo hasta que Gaspar consiguiera de su dama el secreto de su sueño. Pese a la felicidad de que ahora gozaba, Constanza había sufrido mucho al recordar con terror aquellos días en que pensó que el amor era un crimen, y que cada suceso conectado con ellos mostraba un aspecto atroz. -Muchas visiones -dijo- tuvo ella aquella terrible noche. Vio en el Paraíso a los espíritus de su padre y de sus hermanos; contempló a Gaspar combatiendo victoriosamente entre los infieles; lo volvió a contemplar en la corte del rey Enrique, querido y favorecido; y a ella misma, ora lánguida en un claustro, ora de novia, ora agradecida al Cielo por haberla colmado de felicidad, ora llorando en sus días tristes, hasta que, súbitamente, pensó en tierra pagana; y a la misma santa, santa Catalina, guiándola invisible a través de la ciudad de los infieles. Entró en un palacio y contempló a los herejes celebrando su victoria. Luego, descendiendo a las mazmorras de abajo, tantearon su camino a través de húmedas bóvedas, y corredores bajos y enmohecidos, hasta una celda más oscura y espantosa que el resto. Sobre el suelo yacía una forma humana vestida con sucios harapos, el pelo en desorden y una barba salvaje y enmarañada. Sus mejillas estaban consumidas; sus ojos habían perdido el brillo; su figura era un simple esqueleto; sus descarnados huesos pendían flojamente de unas cadenas. -Y ¿fue mi aspecto en aquella atractiva situación, y mi vestimenta victoriosa lo que ablandó el duro corazón de Constanza? -preguntó Gaspar, sonriendo por esta pintura de lo que nunca será. -De veras -replicó Constanza-. Pues mi corazón me susurró que debía hacer eso. ¿Quién podría hacer volver la vida que mengua en tu pulso, restaurarla, sino la persona que la destruyó? Mi corazón nunca se apasionó tanto con el caballero, cuando estaba vivo y feliz, como lo hizo con su consumida imagen yaciendo, en sus visiones nocturnas, a mis pies. Un velo cayó de mis ojos, la oscuridad se desvaneció ante mí. Me pareció entonces que sabía por vez primera lo que era la vida y la muerte. Me ordenaron creer que una vida feliz consistía en no ofender a los muertos; y sentí cuán inicua y cuán vana era esa falsa filosofía que colocaba a la virtud y al bien al lado del odio y la crueldad. Tú no morirías; rompería tus cadenas y te liberaría, y te ofrecería una vida consagrada al amor. Me precipité, y la muerte que desaprobaba en ti, presumiblemente habría sido mía (justo cuando por vez primera sentía el verdadero valor de la vida), pero tu brazo estaba allí para salvarme, y tu querida voz para rogarme que sea feliz por siempre jamás.