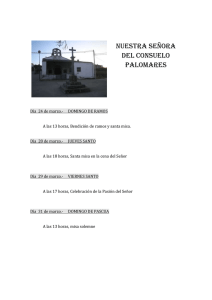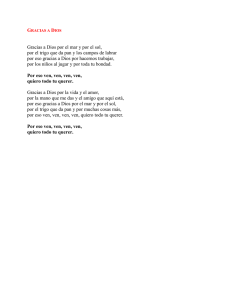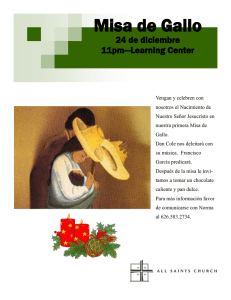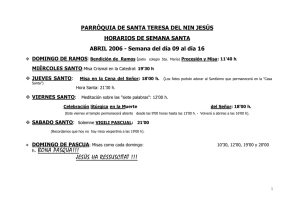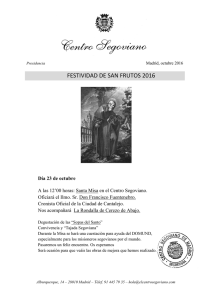Antonio Pérez Villahoz A Dios le importas Hazte ateo de ese Dios aburrido que tienes en la cabeza INTRODUCCIÓN No es fácil ni sencillo ver qué temas pueden interesar de verdad a un adolescente –y alguno que ya ha traspasado esa frontera– cuando se le invita a tomarse a Dios en serio; cuando se desea contarle qué asuntos son los más importantes si quiere andar con buen pie el camino de su vida cristiana. Y no es fácil porque en verdad no hay dos adolescentes iguales. Cada uno no sólo es hijo de su padre y de su madre sino que es también hijo de su tiempo, hijo de sus compañías, hijo de su educación e hijo de su carácter y de su temperamento... e hijo de su formación. Y no es sencillo porque exponer temas serios a un adolescente parecen conceptos incompatibles... pero lo que en realidad es imposible es explicárselo sin ponerse en su lugar y sin hablar su mismo idioma. Y eso, cuando pensamos que sabemos hacerlo, el chasco suele ser de consideración. Como mucho arrancas una sonrisa cómplice que viene a decirte: “venga abuelo, ¿qué me estás contando?”. Pero aún a riesgo de no haberlo conseguido, lo he hecho. He puesto en blanco y negro los temas que me parecían más importantes. Posiblemente me falten unos cuantos y me sobre alguno que otro, pero ese riesgo ya lo tengo asumido. Tampoco deseaba explicarlo todo, ni agotar siquiera cualquiera de los temas expuestos. Esto es sólo un grito a alma abierta de lo que muchas veces he pensado cuando charlaba con ellos, con los protagonistas de este libro... con esa buena gente que a veces se mete en unos líos de aúpa porque no sabe ni lo que en el fondo quiere. Por eso el libro se titula “A Dios le importas”. Pienso que es lo único que cualquier cristiano no puede olvidar nunca. Y si muchas veces lo olvida –lo olvidamos– es porque hemos dejado de tratar a Dios o porque le tratamos de la manera incorrecta. Por eso el subtítulo: “Hazte ateo de ese Dios aburrido que tienes en la cabeza”. Porque ese Dios ni existe ni nadie podrá nunca enamorarse de un Dios aburrido... De ahí estas páginas... Quieren ser tan solo una invitación seria a eso... a tomarse a Dios en serio, a ser coherente con tu vida, a descubrir el modo de hacerlo y a saber transmitirlo a los demás. Y si para eso hay que cambiar algunas cosas, no tengas miedo en intentarlo. Lo peor es quedarse parado cuando hay muchos que están esperando una respuesta, cuando hay muchos que necesitan, además, que les demos respuesta a muchas de sus preguntas. Ojalá te sirvan estas líneas, pero eso nunca lo sabré. Lo que sí le pido a Dios es que te facilité el encuentro con Él... que seas capaz de tener la inmensa fortuna de encontrarte en la vida con un hombre llamado Jesucristo. ORACIÓN ¿Qué es eso de hacer oración? Lo habrás escuchado cientos de veces y te lo habrán intentado explicar unas cuantas más, pero pasa el tiempo y parece que no lo pillamos... Y es que hay que ser sinceros, esto de hacer oración no es nada fácil. Parece fácil, pero no lo es... Y es que tú y yo, muchas veces, demasiadas veces, nos ponemos a hacer la oración cuando tenemos el alma en off. Estamos acelerados por dentro, con mil ganas de hacer otras cosas, con la cabeza llena de pájaros, o cansados y con sueño y entonces, cuando nos sentamos delante de un Sagrario para hablar con Dios, es que no sabemos ni por donde empezar. Leemos un libro pero no nos dice nada, miramos al Sagrario y no sentimos nada, decimos palabras por dentro pero no sabemos ni con quien estamos hablando. Y es verdad, hacer oración no es fácil. Déjame, si quieres, que te ayude y, sobre todo, déjale a Él que te ayude... verás que es mucho más sencillo de lo que parece. En una ocasión me encontré a un chaval pequeño –tendría unos seis o siete años– sentado en la tarima del altar del colegio y mirando al Sagrario. Le dije que era mejor sentarse en los bancos, y él, sin inmutarse lo más mínimo, me soltó lo siguiente: “es que desde atrás yo no le oigo y desde aquí le oigo de verdad”. En dos frases me dijo más este chico que cuarenta libros de cómo hacer la oración. Y es que si quiero hablar con Dios, a lo que voy es a escucharle a Él, no a mí, no al rollo que llevo en mi cabeza, no a la última canción que siempre tengo en la punta de la lengua, no a mis movidas de la imaginación... A lo que voy a la oración es a escuchar a Dios, y así es cómo luego puedo hablar con Dios. La oración. ¿A qué voy a ella?. ¿Voy a oírle o a que me oiga? A veces tenemos más afán por hacer saber a Dios lo que queremos que por conocer lo que quiere Él. A la oración vamos, ante todo, a estar con el Señor. Y ese es el fruto más importante de la oración. Vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Vamos también a pedir. Con la certeza de que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y con la confianza de que Él tiene más deseos de darnos lo que nos conviene que nosotros mismos de recibirlo. Por eso, si la oración te cuesta, si la oración te aburre, si eres inconstante y un día sí la haces y cuatro no, es porque a ti y a mí nos hace mucha falta entender que la oración es un dialogo, un hablar de tú a Tú, como se habla con el mejor amigo cuando sales del colegio. Y es que Jesucristo no es una movida de los curas al que pintan en los retablos de todas las iglesias. Jesucristo –¡y esto es muy fuerte!– vive. No es un personaje de hace multitud de años. Cristo vive hoy. No está muerto. No es una figura para admirar pero con la que no se puede hablar. Y ese Jesús, que a ti y a mí nos ama con locura –¡y esto también es muy fuerte!–, nos está esperando en un Sagrario y en el fondo del alma para hablar con nosotros. Eso es la oración. Por eso lo primero es saber que cuando te pones a hacer la oración con quien vas a hablar es con Dios, con Jesucristo, no con tu imaginación, tus movidas o tus inventos mentales. De ahí que lo primero es pararse y ponerse en presencia de Dios. Es decir, parar el carro y pensar que estoy delante de Dios. Eso sitúa bastante. Eso nos hace mucho bien. ¿Y después? Te puede servir leer un libro o no (el libro es como las muletas; hay que usarlo para hacer andar al alma, pero el libro sirve si nos ayuda a hablar con Dios, si no, mejor déjalo). Pero lo importante es hablarle a Dios con tus palabras, contarle lo que llevas dentro... lo bueno y lo malo. Lo primero, por eso, es dejarle a Dios que nos mire. Y entonces, a lo mejor, veremos que andamos mal, que el alma no está limpia, y es ahí cuando hay que hacer un acto de contrición, pedirle perdón de verdad por lo que hacemos mal. Y es que hasta que no hacemos esto, hasta que no somos capaces de mirarle a Dios sin miedo, la oración no sale nunca. Un obstáculo enorme que nos impide rezar bien es saber que estamos manchados por dentro y el diablillo –que es cabroncete como él solo– nos tienta con la idea de que así no merece la pena acercarse a Dios, que Dios solo nos quiere cuando todo lo hacemos bien. Y eso es una trampa brutal porque es precisamente cuando estamos mal, cuando la hemos liao, cuando más necesitamos a Dios. Él siempre nos perdona –¡no se cansa nunca!– y hemos de quitarnos el miedo de imaginar que Dios nos mira con cara de mala leche porque somos pecadores. Si de verdad queremos tener amistad con Él, lo primero es no ocultarle nada, no estar hablando con Él de historietas cuando en nuestra conciencia hay algo que nos dice que le hemos tratado mal. Ocurre lo mismo que con un buen amigo. Si le hemos hecho una jugada sucia, no podemos pretender ponernos de buen rollo con él, si antes no le hemos pedido perdón. Las amistades se pierden cuando se rompe la confianza. Lo mismo ocurre con Dios. Por eso, Santa Teresa de Lisieux, que era una santa muy santa, decía aquello de que “lo que más le duele a Dios de las almas es la falta de confianza”. Por eso, empezar bien la oración es empezar pidiendo perdón, volver a conectar con Dios en nuestra alma, saber que Él nos quiere y nos perdona y eso es lo que lleva a la confianza, lo que lleva a que la oración sea algo auténtico, algo que llena de verdad. Por eso la oración, cuando se hace bien, no aburre a nadie. Y si pasan los minutos y ves que te distraes –eso nos ocurre a muchos–, recomienza, mira de nuevo al Sagrario para decirle al Señor un millón de veces que le quieres, para pedirle por ti y por los tuyos, para gritarle que nunca más quieres ofenderle, que deseas tener una vida limpia, sincera, auténtica... que quieres ser santo aunque tus obras digan lo contrario. Llena tu alma y tu corazón de buenos deseos, porque eso Dios siempre lo premia. Él nunca deja tirado a nadie. ¡Y hace tanto bien llenar el alma de deseos grandes! ¿Y cómo se yo que Dios me habla? Buena pregunta. Pues Dios habla al hombre en el fondo del corazón. La frase te sonará a poesía de folleto, pero es que es así. ¿Nunca te ha ocurrido que mientras hacías un rato de oración se te pasaban por la cabeza buenas ocurrencias, buenos deseos? Pues así es cómo habla Dios. Esos buenos deseos no son fruto de que tú eres muy listo –que además lo eres– sino que es palabra de Dios. ¿Nunca en la oración has sentido en el alma un deseo de ser mejor, de ser más santo, de hacer más apostolado? Así habla Dios. ¿Nunca has tenido el arranque de decirle a Dios que le querías, de darle gracias por algo, de pedirle ayuda porque te veías en las últimas? Así habla Dios. Una persona que desee ser amigo de Jesucristo, que quiera tomarse a Dios en serio, ha de proponerse orar con constancia. No sólo cuando mola, no solo cuando lo siento, o no solo cuando las circunstancias acompañan. Ya decía la otra santa Teresa que “quien no hace oración, no necesita demonio que le tiente”. Y también decía aquello –palabras consoladoras para ti y para mí– de que estaba segura de la salvación del alma que hacía cada día un rato de oración. Y es que cuando la oración se convierte en un sí pero no, en un hoy la hago y mañana no, nos pasa aquello que contaba San Josemaría en Surco: “Si se abandona la oración, primero se vive de las reservas espirituales..., y después, de la trampa”. ¿Nunca te ha pasado que te veías alejado de Dios, que te encontrabas vacío y sin fuerzas por dentro y has caído en la cuenta que llevabas días sin sentarte a hablar con Jesucristo? Hay un cuadro de un pintor que no creo que conozcas –yo al menos no lo conocía– y que se llama Holmant Hunt. En una de sus obras aparece Jesucristo con una linterna llamando a una puerta. Sus contemporáneos le criticaron que no hubiera puesto un picaporte para abrirla. Su respuesta fue: “Claro que no. El picaporte está dentro. Sólo nosotros podemos abrirla”. Y es que la oración es un don de Dios, es una ayuda de Él a nosotros, es su Gracia que nos transforma, pero si tú no pones de tu parte, si tú no quieres, Él no puede... Y tú no quieres cuando cambias hacer la oración por tu pereza, cuando te pones de mala gana a hacerla como si le hiciéramos un favor a Dios, cuando buscas distraerte con otras cosas, cuando juegas con el móvil o miras de continuo quien entra y quién sale, cuando llega la hora de empezar y te excusas con mil idioteces, cuando no quieres escuchar a Dios para que no te pida más, o cuando prefieres no entrar a fondo en algo que tú y Dios bien sabéis que tienes que cambiar. ¡Que no, que lo que quiere Dios de ti es que seas el hombre más feliz del mundo! Él te conoce perfectamente, conoce los más íntimos pensamientos tuyos. Déjale que te hable, déjale que te ayude. No le tengas miedo, no le rehúyas. Ábrele el corazón de verdad, de par en par, y verás qué felicidad la tuya. ¿Cómo puedo saber si hago bien la oración? Porque la oración te hará mejor. La oración bien hecha es la oración que nos cambia, que nos hace más generosos cuando entrábamos más egoístas, que nos hace más piadosos cuando entrábamos más fríos, que nos quita el cabreo que llevábamos por dentro, que nos ayuda a perdonar a otro, o a entender que estábamos siendo unos soberbios, que nos hace más fuertes cuando estábamos más débiles, que nos hace más trabajadores, más constantes, más confiados, más cariñosos con los demás, más apostólicos. Es así Dios cómo actúa en nosotros. Él sí puede. Tú y yo sí que no podemos. Por eso hacer la oración es tarea para almas que se saben poca cosa, que se saben muy necesitadas de Dios. MORTIFICACIÓN Lo de la mortificación es un tema que a veces da pereza sólo de pensarlo. Y es que, no lo olvides, está muy dentro de nosotros mismos el gusto por el propio capricho, el puñetero me apetece que, aparentemente, es el criterio que dirige nuestra vida. Pero no fue esa la vida de Jesucristo, ni la vida de tantas y de tantos que nos han enseñado que nada sale adelante sin sacrificio, que lo bueno cuesta, y que nadie nunca nos prometió que la vida de un cristiano sería una vida fácil y cómoda. ¿Y por qué conviene mortificarse? Mira que la palabrica se las trae, pero es así. Tenemos que mortificarnos si queremos vivir una vida auténticamente cristiana, pero mortificarse no es fastidiarse por fastidiarse. Todo tiene un sentido y ojalá sepa explicártelo bien. A ver si con una frase redonda lo entendemos mejor: El pecado es el alejamiento de Dios buscando la propia satisfacción. La santificación es el camino contrario: la renuncia a la propia satisfacción buscando acercarse a Dios. A ti y a mí el pecado –nuestros pecados concretos– nos hacen débiles, nos machacan, nos dejan sin fuerza. El alma padece anemia y el corazón está embotado de egoísmo. Y es precisamente el sacrificarnos lo que nos permite acercarnos a ese Jesús que murió en la cruz por ti y por mí. Cuando me sacrifico por Dios y por los demás, matamos el pecado, nos unimos más a Él y tenemos más dominio de nosotros mismos. Esa es la razón de querer sacrificarse. Un cristiano que quiere ser santo no es un masoca. Un cristiano es un tipo que se sabe poca cosa, que sabe que ofende a Dios con demasiada frecuencia y que desea ofrecer pequeños sacrificios que nos ayuden a alejarnos del pecado, de la tentación y poder restituir así a Dios el daño que le causamos. Si yo rompo la ventana del vecino jugando al fútbol en la calle, no basta con pedirle perdón. He de pagar el cristal de la ventana. La mortificación no es fastidiarme porque sí, es volver a dejar la ventana como estaba... con el cristal nuevo puesto en su sitio. Si yo me sacrifico es por amor a Dios y a los demás, no por el gusto del sacrificio por el sacrificio. A ninguna madre le encanta levantarse varias veces por la noche a cambiarle el pañal al chaval que llora en su cuna, pero es el amor lo que le mueve. A nadie le gusta ponerse el mono de trabajo cuando está lloviendo a cántaros o cuando hace un calor de aúpa, pero es el amor a la propia familia lo que les hace trabajar sin descanso cuando el cuerpo grita lo contrario. Y es que estamos muy acostumbrados –demasiado tal vez– a juzgar la propia vida por el grado de satisfacción personal que alcanzamos en aquello que se nos propone. Somos a veces tan egoístas que no nos paramos a pensar que nuestra vida no es un verso suelto. No somos el ombligo del mundo, no todo tiene que salirnos a pedir de boca, no todo lo que es fácil nos conviene, no todo lo que nos apetece es lo que debemos hacer. Pero no te imagines esto de la mortificación como un cúmulo de prácticas oscurantistas que has de practicar aunque no entiendas ni para qué sirven ni para qué se hacen. Nada más alejado de la vida de un cristiano que desligar sus pequeños sacrificios de los quehaceres de cada día. Y es que unirse a la Cruz tiene mucho que ver con estudiar cuando no apetece, con llegar puntual, con dejar tu cuarto ordenado después de una noche toledana, con comer cuando toca –también de lo que no apetece–, con no ver la televisión haciendo zapping a ver qué pasa, con usar el móvil cuando sea preciso –no siempre y a todas horas–, con no mirarlo todo por la calle, con saber prescindir de algo que nos gusta, con no ser cortante en nuestras conversaciones, con sonreír a aquel que no para de hablar, con no hacer una mueca de disgusto cuando nos interrumpen, con disimular ese dolor de muelas no buscando que nos compadezcan, con no querer ser el centro de atención para que todos hablen de nosotros. Todo eso es verdadera mortificación. Y ese dominio de nosotros mismos nos permitirá afrontar las dificultades y las tentaciones con más garantía de éxito. ¿Te has preguntado alguna vez lo poco que cuesta vencer una tentación de impureza después de una ducha bajo el agua fría?, ¿o cómo se estudia mejor si no estamos yendo al frigorífico cada veinte minutos? Y ese espíritu de sacrificio lo necesitamos de verdad para llegar a Dios. Quien no es mortificado no será constante en sus prácticas de piedad. Dejará de ir a Misa o de hacer la oración porque, sencillamente, no le apetece. O será un desordenado en su estudio y luego se excusará diciéndose que tengo mucho que estudiar para así no rezar el rosario. Y aunque uno en el fondo no lo quiera, se irá desangrando en el camino de su cercanía con Dios porque se encuentra sin fuerza alguna. Y es que es muy cierto que ningún gran ideal sale adelante sin sacrificio ¿Y hay ideal mayor que el de querer ser santo? ¿Tú te has preguntado alguna vez si a Jesús le apeteció morir en una Cruz? Obviamente sabes que no. Pero Él lo hizo porque era el modo de redimirnos. Pero lo que a Cristo le hizo subirse a la Cruz no fue ser un superhombre, sino el dolor de los millones de pecados que todos los hombres –que tú y que yo– cometeríamos a lo largo de la historia de la humanidad. Y ese sufrimiento es peor que el infierno de una madre que ve cómo su hijo se introduce en los caminos de la droga y de la perdición. Es el dolor por ti y por mí..., el afán de sacarnos de ese mundo de destrucción que es el pecado, lo que le llevó al Señor a subirse al madero. La Cruz fue el precio que Cristo pagó por tu felicidad ¿De verdad no te sale del alma devolverle a ese Dios amor por Amor? ¿No te surge un deseo grande de decirle a Jesús que vale ya de guiarse por el me apetece, por buscar solo una vida cómoda y una vida fácil que ni te hace feliz ni te hace suyo? Y que importante es entonces que sepas concretar en tu vida qué cosas puedes ofrecer –por amor– a ese Dios clavado en la Cruz por ti y por todos. Piensa en unos pequeños detalles –cinco o seis a lo máximo– de los que te examines cada día. Y dale un sentido de corredención, uniéndolos a la Santa Misa, a todos esos sacrificios tuyos. Ofrécelos por tus padres y hermanos, por algún amigo en especial, por el Papa o por ese que tú sabes que lo necesita para ser más generoso con el Señor. Y te insisto, no busques cosas raras... Piensa en ese minuto heroico cuando suena el despertador (¡qué gran diferencia es un día cuando se vive y cuando no se vive!), en esa puntualidad a la hora de ponerte a estudiar, en ese poner la mesa o en quitarla para que tu madre tenga algo de tiempo para descansar, en ese obedecer a la primera a tu padre... que bastantes marrones tiene ya en el trabajo, en subir a tu casa por las escaleras, en no tomar esas chucherías que son solo un capricho, o en saber hablar sin que cada tres palabras, dos sean un taco. ¡A cuántos he conocido que han sido verdaderamente sacrificados para sacar adelante cada día todas sus prácticas de piedad, con ganas o sin ellas, o con una semana llena de exámenes! Y así es como entenderás esa templanza de la que tanto te han hablado. Y no solo en las comidas, que también. Examínate, por ejemplo, de cómo dominas ese empeño por estar escuchando música a todas horas, o de esa necesidad vital de estar mirando constantemente el móvil para ver si has recibido un mensaje. ¿No crees, de verdad, que te falta mucho de dominio propio en ese afán tuyo por tener que oír música a todo trapo y en todo momento? ¿No te has creado una necesidad de lo que es solo un placer para cuando toca? Y a ti mismo te dejo el pensar si lo que escuchas, por muy actual que sea, hace daño a tu alma, por mucho que la canción sea en inglés. La mortificación verdadera, muchas veces, es hacer lo que toca. Y lo que hay que hacer coincide, en demasiadas ocasiones, con lo que no apetece hacer. Ahí tienes un campo grande de conquista. Y si no te habitúas a esta pelea, acabarás comprobando que luchas sólo en lo que no te cuesta y que serás siempre dominado por ese empeño en hacer siempre lo que nos apetece..., y así pocas cimas pueden conquistarse. Muchos hacen unos esfuerzos terribles por mantener el cuerpo en plena forma... cuando todos saben que eso es solo una conquista pasajera. ¿No seremos capaces tú y yo de hacer un poco más a favor de nuestra alma? ¿No podemos ser un poco más generosos con ese Dios que tanto se esfuerza por ti y por mí? Y si Amor con amor se paga, sacrificio con sacrificio se paga. OLVIDO DE SÍ “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. Si esta frase no te impacta y no te lleva a pensar cómo estás dirigiendo tu vida, es que tenemos un serio problema. Cuando Cristo dio este consejo, lo enlazaba directamente con eso que llamó mandamiento nuevo: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Y estamos tan acostumbrados a escucharlo, que tal vez han perdido la profundidad que tienen. Y es que tu vida y la mía serán un fracaso rotundo si no aprendemos a querer a los demás como Cristo dijo que los quisiéramos... Cuando tú y yo nos muramos, lo único que nos salvará en el juicio particular no serán nuestras virtudes (al menos las mías), ni nuestra inteligencia, ni lo bien que lo hemos hecho todo. Pienso de veras que lo único que enternecerá el corazón de Dios será el bien que hayamos hecho a sus hijos... será esa sonrisa sincera que hayamos derramado, esa esperanza y ese deseo de ser mejores que hayamos podido meter en los corazones de quienes nos rodean. Eso, y sólo eso, será el bálsamo que bien provoque la misericordia de Dios por estos profesionales del pecado que somos los hombres. Ahora que estamos en presencia de Dios, quiero decirte que esta virtud de olvidarse de uno mismo es para todos, luego también para ti. A todos nos es muy necesario, puesto que la vida es una continua relación con los demás. Y en esa forma tuya de tratar a los que te rodean, te juegas el acercarlos a Dios o el alejarlos de Él. Pensarás que exagero, pero bien sabemos tú y yo que acercar a las almas a Dios es mucho más que dar piadosos consejitos. Quien no enseña con su vida lo que dice y quien no transmite con el cariño verdadero lo que expresa, está condenado a la mayor de las esterilidades. Cuando san Josemaría decía aquello de que “no me olvides que a veces hace falta tener al lado caras sonrientes” (Surco, 57), lo decía por ti y por mí, por gente corriente que quiere llevar a sus amigos a Cristo. Pero nadie arrastra teniendo cara de palo. Quien no transmite alegría, no sabrá contagiar a Cristo. Si con tu carácter amable logras que los demás se encuentren a gusto, ese será el modo de atraer a los demás a Dios. Nadie va detrás de un amargado, de un resentido, de un aguafiestas o de un malaleches... Si Cristo atrae es porque su carácter es atrayente. La amabilidad, el cariño a los demás, no es decirles frases bonitas, es transmitir con los poros del alma que el otro te importa, es dejar a un lado tantos egoísmos humanos que levantan barreras infranqueables. ¿Para qué ha dicho Jesucristo en el Evangelio que los demás reconocerán que somos sus discípulos por el cariño que ponemos en tratarnos unos a otros? ¿No es crees que te incluía también a ti? ¡Cuántas veces no habrá respondido la vida misma a esas preguntas, enseñándonos que la eficacia para ayudar a otro se esconde casi siempre tras el cariño que le mostremos! No te engañes, las únicas personas que de verdad han influido para bien en tu vida no son aquellas que mejores consejos te han dado, que mejor hablan o que más refranes te han dicho. Tú y yo a los únicos que recordamos con agradecimiento impagable es a aquellos que nos han querido. La verdad, por muy verdad que sea, estampada contra la cara... hace daño. Por eso, si queremos ayudar a alguien, lo primero será ganarse su corazón y su confianza con un cariño y un afecto auténtico. “Tú que sientes en tus brazos y en tu corazón la responsabilidad de otras almas, el peso de otras vidas, nunca pierdas de vista que la confianza no se impone, se inspira. Y sin la confianza de las personas que te rodean, que colaboran contigo y que te sirven, ¡qué amarga resultará tu vida y qué infecunda tu misión!” (Ascética meditada). A veces nos enfadamos porque nos vemos rechazados por aquellos que consideramos nuestros amigos o, incluso, por aquellas personas a las que pretendemos ayudar. Es buen momento para preguntarse si no seremos nosotros los culpables. Tendemos siempre a pensar que no, a pensar que es el otro el que no quiere dejarse ayudar..., pero es más justo y más cristiano pararse a hacer un poco de examen y preguntarse con sinceridad: ¿Soy amigo de mis amigos, quiero a la gente, la quiero más que a mí mismo...? ¿No será mi mal carácter, mis modales poco amables, mis machadas constantes, mi ir de guay, mi pasotismo ante los problemas de los demás, el ir a mi bola, a mi propio interés... no será todo eso la causa de que te encuentres solo, en la soledad del egoísta, del amargado, del eterno descontento? ¿No voy creando a mi alrededor, con mi modo de ser, un clima irrespirable de falta de paz y de confianza y, en vez de amor, sólo parece que hay indiferencia, frialdad, resentimiento y desconfianza? Es preciso que con tu buen carácter, con tu sonrisa habitual, con tu preocupación sincera por los otros..., seas feliz y hagas felices a todos los que te rodean. Que no seas de esas personas que se está más a gusto cuando no están. Por eso, quienes no conocen ese “dar la vida por los demás” del que habla Jesucristo, dejan tras de sí una polvareda de infelicidad, un hedor a dolorosas amarguras, una secuela de heridas sin cicatrizar; un coro de lamentos y un sinfín de corazones cerrados y resentidos, por un tiempo, más o menos largo, a la acción de la gracia y a la confianza en la bondad de los hombres. Conviene que nos preguntemos con valentía, sin miedo a las consecuencias: ¿qué rastro estamos dejando detrás de nosotros? Los que nos consideran amigos, hermanos o simples compañeros, todos estos, ¿qué han recibido de ti? ¿Qué ha quedado en sus almas después de haberte encontrado? Y tú y yo... que queremos ser de verdad almas apostólicas, almas que quieren con corazón sincero a los demás y que pretendemos acercarlos al calor de Cristo, hemos de grabarnos a fuego estas palabras: “Antes de querer hacer santos a todos aquellos a quienes amamos, es necesario que les hagamos felices, pues nada prepara mejor el alma para la gracia como la alegría” (Ascética meditada). ¿Entiendes ya por qué tu mal carácter, tu egoísmo, tu estar pensando sólo en ti, en tu único afán de quedar bien..., es el arma que acompaña a la ineficacia de tu apostolado? Lo único que ayuda a las almas, por más vueltas que le demos, es quererlas... es confiar en ellas, es hablarles con respeto, con claridad y buscando sólo su bien. El que siente en sus hombros el peso de otras almas ha de estar dispuesto a sacrificarse de verdad, a huir de ese “yo” que quiere siempre imponerse a los demás. Hemos de empeñarnos, entonces, en querer a los otros como son, no como a mí me gustaría que fueran. Y ese cogerle gusto al servir será lo que permitirá ganarnos el corazón de nuestros amigos. Si esas almas, a las que queremos hacer mejores, nos quieren y tienen confianza en nosotros, habremos recorrido ya la mitad del camino. No perdamos nunca de vista que el Señor ha prometido su eficacia a los rostros amables, a la palabra clara que habla sin herir, sin ofender, aunque deba corregir... Querer a otra persona es algo muy difícil porque el egoísmo acaba corrompiendo las relaciones humanas. Por eso hemos de entender en qué consiste la verdadera amistad... Querer a otro es darle lo mejor de ti mismo... es comprobar que la persona, con tu trato, acaba siendo mejor persona. Piensa tú en aquellos que más aprecias, por los que estarías dispuesto a partirte la cara, en aquellos que consideras amigos de verdad... con todas sus letras. Verás que, después de conocerles, tú has mejorado, tú eres mejor hombre y mejor cristiano. Y este empeño por querer de verdad a los otros es el que nos permitirá entender la importancia del olvido de sí. ¡Y es que mucho nos cuesta a todos asumir que nuestra vida no es para nosotros! ¿A qué este afán de los hombres –de ti y de mí– por pensar constantemente en nuestras cosas, en nuestro descanso, en nuestros derechos, en nuestra comodidad, en nuestro yo herido, o calumniado, o despreciado o no tenido en cuenta? ¡Qué triste es para el mundo una vida donde el “yo” no sea el centro de todo! ¡Y qué triste fruto amargo trae consigo ese egoísmo innato que todos llevamos dentro! A nadie le cae bien un egoísta, nadie quiere estar cerca de él... Es así. ¡Y qué bien se está al lado de personas generosas, de aquellos que saben servir un vaso de agua, que eligen lo peor para ellos, que hablan sin altanería, que sonríen cuando no apetece, que parece de verdad que les interesa todo lo que les contamos, que están ahí cuando los necesitamos y que, curiosamente, les gusta hablar y hacer justo aquello que nos gusta a nosotros...! Eso es lo que nos pide Dios a nosotros. Así ha sido y es Jesucristo con nosotros. Es verdad que darse a los demás a cambio de nada no está de moda, pero cuando Dios nos lo pide es porque Él sabe muy bien –lo ha experimentado en carne propia– que solo dar la vida por los demás es lo que hace que la vida sea plena, auténtica. Y ese cariño sincero por los otros es lo único –y sólo lo único– que nos hace estar bien... porque no estamos pensando cómo estamos... porque no tenemos egoístas problemas personales. Y para llegar ahí, el camino es olvidarme de mí, vivir para los demás, alejarse de esos caminos tortuosos que genera la imaginación de si me han dicho, me han mirado, me han dejado de decir, quedo bien, quedo mal o me han tenido en cuenta. ¡Qué calvario de vida es un “yo” al que le dejamos el timón de nuestra barca! ¡Que no, que esta vida solo merece la pena vivirla si es estando enamorados! ¿Y qué mejor amor que ese Cristo que se nos da a cambio de nada? Pídele a Dios –para ti y para mí– un deseo sincero de vivir solo para los demás, un deseo firme de ser, con todas sus consecuencias, ¡el último en todo y el primero en el amor! AFÁN DE SANTIDAD Tú y yo hemos de convencernos de que la santidad es lo que el Señor nos pide. Hemos de repetirnos una y otra vez que Dios, a ti y a mí, nos quiere santos... “Esta es la Voluntad de Dios, vuestra santificación. (...) Sed santos como mi Padre celestial es santo”. Y conviene que una y otra vez, aunque hoy de una manera muy especial, volvamos a meditar sobre esta verdad divina. Muchas veces olvidarlo es la causa de que andemos perdidos por la vida. La pregunta que te hace Cristo es muy sencilla: ¿Tú quieres ser santo? No tu vecino, ni la señora que vende el pescado, ni el cura de tu parroquia (¡que también!), sino tú, el mismo que está leyendo este libro en este instante. Tú, que tienes un nombre muy concreto, una vida muy concreta y unas circunstancias muy definidas... Y la respuesta a esa pregunta definirá por completo tu existencia. ¿Es fuerte, verdad? Puede bien ocurrirte que al abrir la ventana de tu cuarto y veas lo que circula por la calle, te entren dudas de cuántos serán los que han puesto como ideal de su vida luchar por ser santos. Ya te aviso que no muchos... Por eso, te toca dar un paso al frente. Decidirte. Tomar tus propias decisiones. Responder sí o no. Esa respuesta, te lo advierto, marcará tu vida por entero. Es muy lógico que, antes de responder, te preguntes en qué consiste ser santo. Podría darte mil definiciones, pero me quedó con la que el mismo Cristo dice en su Evangelio: “Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Esa es la cuestión a la que has de responder... saber si estás dispuesto a amar así. Puede asaltarte la convicción de que uno no es capaz de llegar hasta ahí, que la poca o mucha vida que ya cargas sobre tus espaldas, te ha enseñado que una cosa es el querer y otra el poder, que no siempre por el mero hecho de que quieras algo, eso va a salir adelante. Y que una cosa es hacerse buenos propósitos y otra cumplirlos. Todo eso es verdad, pero lo que a ti Cristo te pregunta es si quieres, no si ya eres santo... Dios desea que libremente le digamos que sí a esa invitación suya. Luego ya veremos cómo lo hacemos y cuántas veces tendremos que cambiar el rumbo (que ya te aviso yo que serán unas cuántas... cada día). Por eso, ahora que estás en presencia de Dios, respóndete una vez más a esa invitación del Señor. Dile –si de verdad quieres ser santo– que te ayude, que tú pondrás todo lo que puedas de tu parte, pero que somos poca cosa y que necesitamos que nos dé su gracia de continuo. Una vez un sacerdote, a unas niñas que no levantaban un palmo del suelo, les preguntó: ¿Vosotras queréis ser santas? Todas, menos una, respondieron al unísono: ¡Síii! El cura, al ver a esa niña callada y con los ojos cerrados, le preguntó qué le pasaba. Y la niña, mirando entonces fijamente al cura, le respondió: “Yo no quiero”. ¿Por qué?, le dijo el sacerdote. “Porque si soy santa, Jesús se quedará con mis muñecas”. Y es que así somos tú y yo muchas veces... Le tenemos miedo a Dios. Lo vemos como un ladrón que viene a robarnos nuestros juguetes, nuestras diversiones, nuestros ratos de felicidad. Y ante esa imagen de un Dios que viene a quitarnos lo que nos hace feliz, no hay corazón que se enamore. Por eso, lo primero es tratar a Jesucristo. Conocerle. Meditar muchas veces al día que Él vive en nuestra vida concreta, que Él está en medio de ese colegio al que vas todos los santos días, en esos partidos de fútbol del fin de semana, en ese rato de lectura de esa novela que te apasiona... y en ese corazón tuyo que te hace sufrir por tonterías o alegrarte por nimiedades, en esos bajones y en esos altones que vienen de sopetón y que no sabes cómo torearlos, o en esas tentaciones que te hacen bullir por dentro, en esa pereza que se pone a gritar cada vez que tienes que coger un libro, y en esos cabreos, en esas envidias y en esos celos que te entran cuando alguno te suelta un mote, saca mejor nota que tú o te enteras que a esa chica a la que tenías fichada está loca por el imbécil de tu clase. Ahí... en toda tu vida concreta está Cristo. Y si no le tratas ahí, luego no sabrás hablar con Él cuando hagas un rato de oración. Tratar a Cristo es ya empezar a conocerle, y de ese trato y ese conocimiento surgirá el amor. Tú no te preocupes si ves que tu cariño al Señor es todavía muy pequeño, no te agobies si te ves muy débil y muy pecador. Lo único importante es saber dónde quieres llegar y pedirle a Dios su gracia cada vez que sea necesario rectificar. Esto de rectificar es muy importante. Cuando uno se ha decidido de verdad por ser santo, eso resulta más o menos fácil, pero si uno todavía anda en un “sí” de boquilla pero en un “no” de corazón, la cosa se complica. Si yo quiero llegar a Vigo saliendo desde Valencia y cojo dirección a Almería, no llegaré nunca... a no ser que dé media vuelta y rectifique. Lo mismo pasa con mi santidad. Si yo quiero ser santo y veo que voy por el camino equivocado –porque yo mismo me doy cuenta o porque otro me lo hace ver–, pues entonces –porque de verdad quiero ser santo– daré media vuelta, pediré perdón y volveré a empezar de nuevo. En eso consiste muchas veces la santidad... en empezar de nuevo muchas veces, todas las que sean necesarias... Y no dudes que, con la gracia de Dios, tú puedes... si quieres. El camino de un cristiano, de un discípulo de Cristo, no es un camino fácil, eso es verdad. La vida cristiana es una vida de sacrificio, de luchas, de multitud de caídas y de multitud de levantadas... pero es un camino que da paz al hombre que lo emprende, que da sentido a los mil sucesos de la vida, que lleva a olvidarse de sí mismo para servir decididamente a los demás. Por eso los santos son los hombres más felices de la tierra. Nadie les ahorró ningún pesar ni ningún sufrimiento, pero no se cambiarían ni por nadie ni por nada. Encontraron a Cristo, experimentaron el inmenso amor que Él les tiene, lucharon de verdad por apartar de sus vidas todo lo que les apartaba de Él. Su corazón estaba colmado. Se sentían dichosísimos y se sabían totalmente enamorados. Y esa borrachera de Dios les hizo felices aquí en la tierra y plenamente dichosos en el cielo. Y no confundamos esa felicidad con la ausencia de dificultades. Tú y yo habremos de luchar... ¡pero es que es bueno tener que luchar! ¿Has encontrado mayor gozo que ganar un partido de fútbol en el último minuto contra un rival de envergadura? Ya no te digo nada si eres tú el que metes ese gol en la portería, de falta directa fuera del área y por la escuadra. Pero antes de ese momento de gozo, hubo muchos minutos de pasarlas canutas, de no saber si finalmente ganaríais el partido. Así es más o menos la vida cristiana. Un dejarse la piel a diario por enamorarse más y más de Jesucristo. Y la vida más triste es la de aquel que, ante el temor de la derrota, se queda en el banquillo. No lo olvides nunca: El mundo es de Dios y Él lo alquila a los valientes. Por eso una persona que se decide por ser santa deja obrar a Dios en Él, y disfruta de este mundo como el que más, pero no buscando su propia complacencia o sus gustos, o su egoísmo mezquino, sino buscando siempre contentar a Dios y haciendo la vida feliz a los que tiene a su alrededor. Esa es la diferencia entre un santo y un vividor. Mientras el primero sabe disfrutar del mundo con Dios, el segundo se aleja de Dios por culpa del mundo... por culpa de buscar exclusivamente su disfrute, su apetencia, su “yo” que nunca queda saciado. Por eso, sólo los santos, son los únicos que han disfrutado de verdad del tiempo que han pasado en esta tierra. Un santo triste es un triste santo. Y esa santidad ni existe, ni Dios la quiere para ti. Es más, cuando veas que no eres feliz, que la alegría verdadera ha desaparecido de tu vida es porque te has alejado de Dios. Si Él es la suma felicidad, sólo los que están cerca de Dios serán felices. Y esa es la voluntad de Dios para ti... que seas feliz. Pero no con la felicidad falsa que ofrecen muchos, sino con esa que es auténtica, con esa que se descubre cada vez que te miras al espejo y sabes que eres tú mismo, no una marioneta del pecado, un espejismo de la felicidad que ofrece un mundo alejado de Cristo. ¡Dale gracias a Dios por haber experimentado esa realidad en tu vida concreta y decídete cada día, cuando te levantes, a decirle de nuevo a Dios: ¡soy tuyo! Yo... quiero ser santo hoy. LA CONFESIÓN Y EL PECADO Tú y yo somos pecadores. Esto, a nadie, le supone mucho esfuerzo aceptarlo (y si a alguno le supone esfuerzo, que cierre este libro porque no está hecho para él). El problema del pecado es aceptarlo en concreto. A nadie le molesta decir que es soberbio, por ejemplo... porque así, dicho en general, eso no molesta a nadie. La pega viene cuando en un acto concreto, con una persona concreta con la que hemos discutido porque nosotros teníamos razón, entonces alguien que nos quiere nos insinúa que hemos sido unos soberbios. ¡Por ahí sí que no estamos dispuestos a pasar, faltaría más! Y ya no te digo si además tengo que ir al cura y contarle las movidas en las que me he metido... vamos, eso ni de broma. Y es que si tuviéramos la misma vergüenza para pecar que la que tenemos para arrepentirnos y confesarnos, otro gallo cantaría. ¿Alguna vez has pensado lo listo que es Dios? Él fue quien, conociendo perfectamente la condición del hombre, quiso dejar claro el sacramento de la confesión para que, después de pecar, tuviéramos la absoluta seguridad de que hemos sido perdonados. Y para eso puso a otro hombre de por medio –el sacerdote–, para que así tuviéramos la certeza de que es Dios quien nos ha perdonado. ¿Quién podría pensar así si no existiera este sacramento? Alguno podrá preguntarse: ¿y yo para qué necesito confesarme? Obviamente, si no tienes nada de lo que arrepentirte, estás en todo tu derecho de pensar así. Si es tu conciencia la que te dice que has pecado, entonces la confesión será el tribunal de Dios en que, después de decir todos tus pecados graves y veniales, habiendo arrepentimiento, es el mismo Dios el que te dice: “Yo te absuelvo”. No el cura, sino Dios. Y Él, lo único que pide para perdonarnos es que se lo pidamos. No quiere más, sólo que deseemos su perdón. A lo mejor nuestro miedo a la confesión no está tanto en que no la entendamos, sino en que nos da palo. A nadie le gusta contar a otro sus defectos y sus pecados. Eso es comprensible, pero quien retiene todo por dentro, quien no es capaz de pedir perdón, acaba saboreando la amargura de los propios remordimientos. Los hombres tenemos muchas cosas de las que arrepentirnos, faltaría más. Es soberbio y muy poco humano pensar que no tenemos defectos, y es más soberbio todavía pensar que no necesitamos ser perdonados. Dime si estas palabras del Papa Francisco no son alentadoras para aquellos que tememos acudir a la confesión cada vez que lo necesitamos: “No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios – decía el Papa–, porque eso es un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo. «Ay, padre, si usted conociera mi vida, no me hablaría así». «¿Por qué, qué has hecho?». «¡Ay padre!, las he hecho gordas». «¡Mejor!». «Acude a Jesús. A Él le gusta que se le cuenten estas cosas». Él se olvida, Él tiene una capacidad de olvidar especial. Se olvida, te besa, te abraza y te dice solamente: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más» (Jn 8,11). Sólo te da ese consejo. Después de un mes, estamos en las mismas condiciones... Volvamos al Señor. El Señor nunca se cansa de perdonar, ¡jamás! Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque Él nunca se cansa de perdonar”. Además, siempre he pensado que el sacramento de la confesión está hecho para los que se sienten muy poca cosa pero al menos tienen la honradez de ser valientes. Juan Pablo II, a un hombre que hacía muchos años que no se confesaba, le dijo: “Hágalo, confiésese, porque se está muy mal lejos de Dios”. Quien ha probado la alegría que se obtiene tras cada confesión, no está dispuesto a picar con argumentos infantiles, por la sencilla razón de que ha comprobado en sus carnes que la confesión es el sacramento de la alegría. “Ya, eso es fácil decirlo –pensarás–, pero cómo vaya al cura y le cuente todo lo que he hecho, me saca a patadas del confesionario...”. A veces los hombres somos increíbles... ¿A cuántos conoces tú que les haya pasado eso?, ¿y a cuántos conoces que sean felices después de una buena confesión? Pues entonces... tú mismo. A San Francisco de Sales le preguntó un día un penitente qué pensaba después de haberle contado sus muchos pecados, y el santo le respondió: “pues pienso que es usted un santo. Porque sólo los humildes y los santos se reconocen pecadores y confiesan sus pecados”. Reconocerse pecador es humano, no nos montemos teorías. Saberse pecador es la única gran verdad de la que todos los hombres no escapamos, además de saber que vamos a morir. La confesión es un invento de Dios para que el hombre sepa salir adelante y tener una vida feliz. Lo exclusivo del hombre es la capacidad de reconocer su fallo y ser capaz de arrepentirse. Por eso, pedir perdón es lo más humano. Perdonar es lo más divino. Ahora bien, no quería dejar aquí estas líneas sin hablar del verdadero asunto de fondo. Y es que muchas veces olvidamos dos cosas: la primera es no agradecer suficientemente a Dios que nos haya puesto el sacramento de la confesión. Piensa sólo diez segundos que no existiera, ¿Dónde estaríamos tú y yo? Y lo segundo es darnos cuenta que el problema no está a veces en si nos cuesta mucho o poco confesarnos, si nos da mucha o poca vergüenza, sino en reflexionar sobre lo que supone el pecado. A ver si en unas pocas líneas consigo explicártelo bien. Pecar es decirle a Dios que no me interesas. Pecar no es saltarse una norma de tráfico que se han inventado cuatro polis en su casa (que no digo yo que haya que saltársela ni que no sea muy conveniente), pecar es no caer en la cuenta que fue el pecado lo que llevó a Cristo a la Cruz, es despreciar que Él cargara con toda nuestra miseria para que pudiéramos ser auténticamente felices y no estar aplastados por nuestros errores. Uno no se confiesa de algo porque un cura dice que eso es malo... Yo me confieso porque me siento pecador, porque el pecado me hace mal, me hace daño... y le hace daño a Dios. Las cosas no son malas porque son pecado; las cosas son pecado porque son malas, porque nos destrozan y porque destrozan la vida de Dios en nosotros. Dios tiene un gran defecto: no tiene memoria. Por eso perdona siempre y del todo. No un poco, no un casi, no solo diez o quince o treinta veces... Lo hace siempre. Y si Dios no quiere que pequemos es porque eso no nos hace felices. Si diez vidas tuviera, te diría siempre lo mismo: Si el pecado te hace feliz, por favor comételo. No lo dudes. Hazlo. Peca. Quédate a gusto. No hay un solo pecado que haga feliz a un hombre. Todos aportan algo de placer, pero su regusto es tan amargo, tan falsa esa aparente felicidad, que uno descubre que es peor que cualquier mal. Por eso, el único mal que has de temer es pecar. Y este es uno de los grandes logros del diablo: que los hombres le hayamos perdido el respeto al pecado. Escupirle a tu madre, asusta mucho la primera vez. A la número cien, ya te has acostumbrado. Así es el hombre, así somos tú y yo. No lo olvides. Esto lo entendía muy bien un niño de apenas ocho años. Preguntado por su profesora de religión sobre qué era el dolor de los pecados, respondió: “Pues yo cojo un crucifijo. Miro a Jesús clavado y me acuerdo que fue por mi culpa. Y le digo: Jesús mío: yo te lo hice todo. Perdóname. Y le doy muchos besos”. Y es que sin dolor, no merece la pena confesarse (además de que el sacramento no sería valido). Y si nos falta dolor, a lo mejor, es porque nos falta un buen examen, un pararse un poco a pensar qué he hecho mal y porqué lo he hecho. Y de ahí surge el dolor. De mirar a la cara a ese Dios que te quiere con locura y de mirarse luego a uno mismo. ¿Qué pasaría si el ofendido fuéramos nosotros? ¿Aceptaríamos el perdón de alguien que nos lo dice sin pensarlo ni sentirlo? Una vez, de pequeño, le oí a un cura del colegio –buen escolapio él– decir que hasta que uno no va al Sagrario y, mirando a Cristo cara a cara, no le pide a Dios la muerte antes que pecar..., hasta ese momento, nunca se puede decir que uno ha empezado a ser cristiano. A mí, a esa edad, me entró un canguelo considerable, pero con el tiempo he entendido lo que ese buen cura quería decirnos. Y es así. Hasta que uno no teme más al pecado que a su propia vida, no avanza. Estará siempre atascado en el pecado, estará bloqueado por ese querer salir sin acabar de querer salir, ese intentarlo pero no del todo, ese estar enfangado todo el día con lo mismo. A veces pensarás que en el fondo no se puede. Que estamos condenados a caer una y otra vez. Y no es verdad. La gracia puede más que el pecado, la gracia puede más que la adolescencia. Fíate de Dios. Duélete de tus fallos. Díselo con sinceridad. Dile que no quieres pecar nunca más. Dile que prefieres morir antes que pecar, y verás que siempre que acudas a Él, por su gracia, podrás. Siempre. Eso sí, no caigas jamás en una conciencia escrupulosa, también muy propia, en algunos, en su etapa adolescente. Para que haya pecado grave tiene que haber materia grave, plena advertencia y perfecto consentimiento. No te líes la cabeza. El criterio es muy simple: Lo que no da paz no es de Cristo. Si te atormentas por si he caído o no, por si este pensamiento lo he alargado mucho o poco, corta el rollo cuanto antes. Tú sé muy sincero con el cura y él te ayudará a formarte bien. De todas formas, pecar es pecar. El pecado es algo muy serio como para atascarse en tonterías. Y, finalmente, ¿cada cuanto me confieso?, ¿cada semana, cada quince días, cada año? Tú verás. El Papa Francisco ha dicho ya varias veces en público que él se confiesa cada dos semanas. Confesarse hay que hacerlo cada vez que se comete un pecado mortal. Y también es muy bueno acudir a la confesión aunque solo tengamos pecados veniales, porque la confesión nos da un chute de gracia que actúa sobre todos estos defectos que nos machacan día y día (la eterna pereza, la puñetera soberbia, la pegajosa sensualidad, etc., etc.). Y no olvidemos ese grito de San Agustín que tanto bien nos hace cuando lo meditamos despacio: “¿Te acusas?. Dios te excusa. ¿Te excusas?. Dios te acusa”. PLAN DE VIDA Cuando hablamos de tener un plan de vida, una serie de prácticas de piedad (la Misa, el Ángelus, hacer la oración, el examen o el Rosario) siempre nos llenamos de un cierto pavor porque nos parece algo muy difícil de hacer todos los días. Nos entra un cierto mareo espiritual. ¿Cuál es el problema? Pues tal vez el problema es que mucha gente –tú y yo a veces también– piensa que aceptar a Dios te va a estropear la vida, te va a quitar “tiempo libre” porque tienes que hacer cosas que tal vez no te apetece hacer todos los días (ir a Misa o rezar el ofrecimiento de obras, por ejemplo). Eso nos pasa porque vemos el trato con Dios como una serie de obligaciones externas, no como un deseo de tratar a Dios personalmente. Esa visión de equiparar las cosas de Dios como una suma de devociones es lo que nos impide conocer y tratar a Cristo. Esa forma de ver la religión es la religión contada, pero no la religión vivida. De verdad que no conozco a una sola persona que viva su fe en plenitud, y que no sea feliz. Cualquier persona que vive la receta de Jesucristo, la receta de tratar a Dios de una manera personal –de tú a Tú– puede decir con total convencimiento que Cristo mejora su vida... que Cristo le hace feliz. Y es que tenemos miedo a un Dios que en verdad no existe. Yo te recomiendo que te hagas ateo de ese dios cruel, de ese dios que te está mirando con el dedo levantado, de ese dios que es indiferente a lo que te pasa y a lo que le cuentas, de ese dios lejano, de ese dios concepto. Esa imagen de Dios hay que dinamitarla, hay que hacerse ateo de ese dios cuanto antes, por la sencilla razón de que no existe. El Dios que aparece en los Evangelios tiene sobre todo una característica... es un Dios bueno. Es verdad que a veces los cristianos no sabemos o no queremos ofrecer la imagen real de Cristo a los demás. La Iglesia convertida en un lugar de gente perfecta, no existe. La Iglesia es un hospital, donde no te puede extrañar encontrarte gente enferma. Lo importante del hospital no son los enfermos, no son los médicos... es la medicina. No cura el médico, cura la medicina, y la medicina en la Iglesia –la única medicina que a ti y a mí nos sirve– es Cristo. Y cuando nos cuesta tratar a ese Dios que nos ama con locura, a ese Dios al que le importas, es porque tenemos una imagen de Dios como un personaje antipático, ausente e indiferente a tus problemas, pero te insisto que ese Dios no existe. Si lees el Evangelio con atención, descubrirás que el Dios que ahí aparece es un Dios esclavo, que te lava los pies, que es misericordioso, que llora por ti, que se alegra contigo, que respeta tu libertad, que quiere lo mejor para ti... ese es el Dios que existe. Ese es el Dios que te pregunta si quieres conocerle; si quieres dejarle que te ayude, que te quiera, que te sane de tus enfermedades, y que alivie tus preocupaciones. Y sólo en este clima, en esta certeza de querer compartir tu vida con un Dios que te ama con locura, es cuando tiene todo el sentido del mundo el famoso plan de vida... esas prácticas de piedad que se reparten durante el día y que nos permiten no apagar el trato con Cristo. ¿Y qué devociones he de vivir cada día? ¿Qué normas tengo que hacer? La respuesta es bien sencilla: las que quieras. O mejor dicho... aquellas que tú decidas hacer después de hablarlo con Dios y dejándote ayudar por los consejos que te den en la dirección espiritual. ¿Y por qué tengo que encorsetarme con un plan de vida? ¿No es mejor hacer las cosas sólo si ese día siento que tengo que rezar o ir a Misa? ¿Para qué ponerme unas normas fijas cada día si no sé si podré cumplirlas? ¿No es fácil que caiga entonces en el “cumpli-miento” y esté más preocupado en poner la x al cumplir las normas que en hacerlas bien? Esas preguntas nos las hemos hecho todos antes o después. Y es cierto... esconden algo de verdad, pero no toda la verdad. Me explico... Cuando uno tiene una novia, si quiere que esa relación prospere, tiene que procurar tratarla cada día. No puede dejar que el amor se enfríe. Y eso no es encorsetarse. A lo mejor tengo que llamarla todas las noches y mandarle varios mensajes de móvil durante el día, y saber que los miércoles me toca ir al cine siempre con ella y muchas obligaciones más que nos ponemos porque queremos pasar tiempo con nuestra novia. Pues con Dios ocurre lo mismo. Todos los hombres tenemos un cierto rechazo al compromiso, a establecernos obligaciones con Dios y con los demás. Preferimos ir a nuestro ritmo. No queremos que otros organicen nuestro día. Pero todo eso, en mi pueblo y en el tuyo, se llama pereza mezclada con ciertas dosis de egoísmo. Por eso es tan importante que seas tú quien se comprometa con Dios a unas normas concretas que habrás de hacer cada día. Sólo así lograremos no apagar el trato con Dios. No te engañes: si con Cristo hablamos de uvas a peras, ese trato se enfría, se adormece, se vuelve algo impersonal... Y, sin trato frecuente con Dios, la vida se vuelve mediocre y aburrida. Por eso, el único secreto de un plan de vida bien vivido es hacerlo por amor... no como una obligación externa, no como quien pela un kilo de patatas y lo hace porque hay que hacerlo y ya está. Esta vida merece sólo la pena vivirla si estamos enamorados... y nuestro amor a Dios, o se concreta en actos concretos o será sólo un amor impersonal... y ese amor nunca ha saciado a nadie. ¿Qué dirías tú de alguien que te dice que está enamorado de una chica pero ni la trata, ni habla con ella, ni responde a sus llamadas, ni la felicita en su cumpleaños ni le invita siquiera a un buen helado en una tarde de verano? ¡Eso no es amor... eso es una mentira de libro! Vale, vale... te he pillado. Pero entonces, ¿qué hago cada día? Yo te aconsejo que se lo preguntes tú a Dios en un rato de conversación con Él, que cojas un papel y un boli y le digas a Dios: “Señor, yo voy a hacer esto cada día, me comprometo contigo. Ayúdame para que luego no me venza la pereza y la desgana”. Y piensa entonces si puedes hacer cada mañana, tras levantarte, el ofrecimiento de obras, dándole a Dios todo lo que hagas con el deseo que sea para Él. Y pregúntate si puedes asistir cada día a ese gran milagro que es la Santa Misa –o los días que tú pienses que debes asistir–. Y rezar a las doce ese ángelus que es el recordatorio de la vocación de la Virgen, y hacer la Visita al Santísimo y el rezo del Rosario. Y, cómo no, ese rato de oración que te permitirá conocer cada día más a Jesucristo e irte enamorando más de Él. Y no olvides ese examen de conciencia que te permitirá corregir el rumbo cuando te hayas equivocado y pedir perdón de corazón a Dios por todos tus errores, sabiendo que Él te quiere así... peleando aunque sean muchos nuestros fallos. Y, finalmente, esas tres Ave Marías a tu Madre la Virgen para que custodie tu corazón y tu pureza. ¿Ves cómo es posible? Es sólo querer hacerlo, querer poner en primer lugar tu trato con Cristo. Y si luchas por cumplir esas normas de tu plan de vida en verano y en invierno, cuando apetece y cuando no apetece, cuando es fácil y cuando es difícil, cuando hay exámenes y cuando no los hay... entonces sabrás que estás luchando, que tu amor a Dios es cierto porque va acompañado de las obras. Y entenderás aquel aviso a navegantes que dijo Cristo en el Evangelio: “No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre celestial”. Y déjame, por último, que te diga algo muy serio: ¡Diviértete con Dios! No lo trates como quien habla con un poli cuando le está poniendo una multa. Él es tu Padre. Te quiere, te comprende, conoce tu corazón perezoso, tus tentaciones, tus pecados y tus miserias. Y te ama así... tal como eres. Por eso, si procuras no abandonarlo, sentirás el orgullo de ser hijo suyo. Y verás como ese amor a Dios va creciendo en tu alma, y te sorprenderás diciéndole por la calle –¡sin que toque!– palabras de amor y de cariño, y querrás no dejarle jamás, y sentirás que necesitas la Misa, la oración, el diálogo con Él. Te estarás enamorando de verdad y verás como Dios no defrauda nunca. Es el mejor amigo que jamás podrás conocer... si le tratas, si procuras de verdad cumplir todas las normas todos los días... con amor de hijo. HUMILDAD Y DOCILIDAD ¡Vaya virtud más manoseada y más desprestigiada! La hemos convertido, sin duda, en una virtud de débiles, de apocados, de gente sin carácter. Y nada más lejano a la verdad. Hoy por hoy, no nos engañemos, la virtud de la humildad es una virtud humillada. Ahora bien, la humildad es mucho más que caer en la cuenta de que somos muy poca cosa. Es verdad que no somos nada, que no valemos nada, que si nos paramos a pensar un poco, nada tenemos que no hayamos recibido. Todos nuestros dones son prestados. Y a lo que somos por gracia de Dios, nosotros sólo hemos añadido una cosa: el pecado. Y a estas dos realidades hemos añadido una tercera, que es algo verdaderamente triste: la de que siendo nada y pecadores... vivimos de la vanidad y del orgullo. Como diría un buen amigo mío: “Ahí lo tienes, báilalo”. Por eso, para ser humildes, hemos de descubrir a Dios en todas las realidades de nuestra vida corriente y así atribuiremos a Él –porque es de Él– todo lo bueno que haya en nuestra vida, y no viviremos pavoneándonos en nuestra propia complacencia. De ahí que la buena de Santa Teresa de Jesús pudiera decir con toda claridad que la “humildad es la verdad”. ¿Y por qué es tan importante ser humildes? La respuesta te la da el mismo Evangelio: “Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia”. ¿Cuándo nos convenceremos de que la vida cristiana no es cuestión de empeño humano sino de dejarle a Dios obrar en nosotros? ¿Cuántas veces hemos de caer de bruces para creernos de una vez por todas que sin Dios nada podemos y que solo Dios basta? Somos tan soberbios los hombres que siempre tendemos a acudir a Dios cuando ya no vemos solución humana. Es la vida nuestra la que nos convence que solo cuando acudimos a Él con humildad, es cuando actúa. Y nosotros, erre que erre, primero ponemos el empeño humano y luego, a veces demasiado tarde, buscamos la ayuda divina. ¿Hace cuánto tiempo que no le pides a Dios ayuda de verdad? ¿Hace cuánto que no te arrodillas ante un Sagrario y le dices a Dios: “Aquí te doy este puñetero “yo” que solo me acaba metiendo en huertos. Me fío todo de Ti. Ayúdame, por favor, que yo sin Ti no puedo”?. Entonces, solo entonces, es cuando vemos a la gracia de Dios actuar en nosotros. Entonces, solo entonces, es cuando nos convencemos de que con Él lo podemos todo. Entonces, solo entonces, es cuando comprendemos que ser humildes no es poner cara de empanao sino lanzarnos a conquistar este mundo para Dios, lanzarnos con osadía a la gran aventura de que tú y yo seamos santos. Por eso, ser humildes es ser fuertes, recios, poderosos... pero no por nuestros méritos o nuestras capacidades, sino por el poder y el querer de Dios. Nuestra fortaleza es prestada. Y es que, sin ir más lejos, hay que ser muy humildes para poder dejarse ayudar en nuestra santidad. ¡Cuántos están dispuestos a dejarse ayudar hasta que les supone esfuerzo dejarse ayudar! Déjate que te diga, amigo lector, que esta es tal vez la primera causa por la que siempre he visto caer al hoyo de una vida sin Dios a cantidad de adolescentes. El humilde no es el que le gustaría serlo, sino el que lo es. Parece una perogrullada, pero es así. Por eso, tantos y tantas han tropezado con la misma piedra: no dejarse ayudar... porque no eran humildes. Hay momentos en la vida en que solo quedan dos posturas: o dejarse ayudar o no dejarse ayudar. No hay más... y tampoco cabe una postura intermedia. O me fío o no me fío, o soy humilde o no lo soy. No existe un camino intermedio, un sí pero no, un elijo solo una parte pero quiero que esto acabe bien. Ser adolescente es una etapa maravillosa de la vida, pero tiene el peligro de pensar que uno es más listo que el vecino. Es verdad que a veces solo queda pegársela para aprender la lección, pero créete que hay lecciones que bien merece la pena estudiarlas de antemano, porque las consecuencias son nefastas. Si habláramos de un tipo que si no se deja ayudar acabará metido en el mundo de las drogas, lo entenderíamos muy bien. Si habláramos de un tipo que desea suicidarse, también lo comprenderíamos, pero si hablamos de cosas del alma, entonces nos entra un “no sé qué”, un “ya veremos”, un “y por qué tengo yo que hacer eso”, que impide cualquier ayuda a nuestra alma. Y es que la humildad, la docilidad y la obediencia son hermanas trillizas. Sólo el que es humilde sabe obedecer y sabe dejarse ayudar. Y Cristo murió en una Cruz no por gusto, sino por obediencia. Y la Virgen hizo siempre lo que Dios le pidió no por apetencia sino por amor. Y los santos, y los que no lo son tanto, obedecen porque saben que es el único camino para llegar a Dios. La resistencia a cumplir la voluntad de Dios está muy dentro del hombre, pero solo el que la vence, sólo el que pone su empeño en fiarse de Dios –que eso es ser humilde– es el que obtiene respuesta, antes o después, a todas sus preguntas. Por eso, por favor, deja de meterte embustes a ti mismo y sé valiente. Deja ya ese comportamiento infantil e inmaduro que te lleva a ponerle peros a toda la ayuda que te ofrecen, deja de creerte la reina de los mares, el centro del universo, el humillado, el incomprendido, el eterno insatisfecho. ¿Por qué ese enfado interior cada vez que pretenden ayudarte, cada vez que te dicen con cariño pero con claridad dónde te estás equivocando? ¿Piensas que no conocen tus esfuerzos por portarte bien, por ser generoso, por ser buena gente? ¡Cuántos chascos nos llevaríamos si conociéramos el corazón de aquellos que desean ayudarnos... los sentimientos de orgullo que anidan en sus corazones cada vez que piensan en nosotros! Así le ocurre al soberbio, que no se fía, que prefiere mil veces su punto de vista, su juicio de las cosas, antes que el de Dios. Y es que el humilde se cree soberbio y el soberbio se cree humilde. Por eso es tan difícil ayudarnos cuando nos enfundamos el traje de incomprendidos o de humillados. Y es difícil, por no decir imposible, porque hemos dejado de escuchar. Oímos pero no escuchamos. Y así es imposible poder obedecer. Y esto de la humillación conviene comprenderlo muy bien. En la vida habrá muchas veces que nos sintamos humillados y no nos faltará razón. Habrá personas que nos harán daño (no será con mala conciencia, pero eso no evitará el dolor de la humillación). Y habrá circunstancias que nos tirarán aparentemente por tierra, que serán difíciles de encajar porque suponen un fracaso en toda regla o una decepción insospechada. Es la hora de comprender en toda su hondura aquella máxima de San Josemaría: “No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo”... Llevarlo por Cristo... esa es la diferencia. Y no es poca cosa. Por eso, cuando uno es capaz de entregarle a Dios esa humillación, la paz interior vuelve rápidamente al alma, y de un aparente mal, saca el alma un gran bien. Una de esas lecciones que se aprenden de por vida, no porque se ha leído en un buen libro, sino porque nos pasó a nosotros... y supimos ser humildes... supimos dejarnos ayudar. Y déjame, por último, que te explique por qué la ruta del orgullo es el camino que hace a las almas complicadas, porque la soberbia es el laberinto en que los hombres se desorientan y se pierden, por qué la falta de humildad hace al hombre replegarse de continuo sobre sí mismo, a regodearse en sus propios talentos, en sus capacidades, en sus triunfos, en ese aplauso que coseché en tal circunstancia o en aquella otra. En definitiva, déjame que te cuente por qué el soberbio y el orgulloso acaba siempre conquistando la peor de las medallas: la soledad más absoluta. Y todo se debe, con más o menos realismo, a que el soberbio tiene siempre un horizonte terriblemente limitado: se agota en él mismo. El orgulloso no es capaz de mirar más allá de su persona, de sus cualidades, de sus intereses, de sus virtudes y de su talento. El suyo es un horizonte sin Dios. Y en este panorama tan mezquino ni siquiera aparecen los demás: no hay sitio para ellos. Y se acaba cayendo en esa soledad amarga de comprobar que, pasado el tiempo, me he quedado solo, he quitado de mi vida a aquellos que eran mis amigos, he logrado lo que nunca pretendía: abandonar a Dios y a todos. Y eso ocurre porque había hecho, a los que me rodeaban, actores secundarios de mi propia existencia. Sus defectos y limitaciones tenían el único objetivo de resaltar mis propias cualidades. Sus errores servirán sólo para engrandecer mis aciertos. El orgulloso, al empequeñecer terriblemente su corazón, al quedarse anclado en el exclusivo cariño a sí mismo, se deja llevar por las envidias, por los celos y por las comparaciones en su trato con los demás. Y genera en el alma la ansiedad de ver que, por más esfuerzo que intenta, no puede dominar al otro, o no logra ser todo lo admirado que desea..., y simula sufrimientos imaginarios para despertar la compasión y la atención que busca a toda costa. Por eso, la ruta del orgulloso es tortuosa, es un calvario sin fin, es una amargura que no conoce límites. Pidamos para ti y para mí la gracia de la humildad..., unas ganas locas por no caer en ese hoyo de la autosuficiencia, del “ya arreglo yo mis problemas sin necesidad de que nadie me diga lo que tengo que hacer”. Ser humildes no es tarea fácil, pero para quien tiene bien comprobado lo tortuoso que es el camino de la soberbia, resulta consolador poder echarse en brazos de ese Dios humilde y manso de corazón que nos susurra al oído estas consoladoras palabras: “A los humildes doy mi gracia”. SINCERIDAD Recuerdo que una vez invité a un chico de 6º de Primaria a un campamento de verano. Pensé que me diría inmediatamente que sí porque sabía que le gustaban este tipo de planes, y sus padres ya me habían comentado que les encantaría que asistiera. Ante mi sorpresa me soltó un rotundo no. No comprendía las razones de su negativa. Le pregunté el porqué, pero me respondió con evasivas. Tras varias razonadas sinrazones, le invité a que se sincerara de verdad, y poniéndose algo colorado, me dijo: “No quiero ir porque sé que mis compañeros se reirán de mí”. Tampoco le entendí esta vez y volví a insistirle, y ante mi sorpresa –¡no me lo esperaba!–, en voz muy bajita y entre lágrimas, escuché lo siguiente: “Se reirán de mí porque yo todavía uso chupete por las noches”. Y es que ser sincero... cuesta. A este chico le costó casi un riñón contarme lo que me contó, pero hasta que no lo hizo... no se arregló su problema. Para tranquilidad del lector diré que este chico fue al campamento y superó su trauma del chupete. Bastó que se lo contara a su madre, se riera un poco de él mismo y dejara de usarlo. Vamos, que aquí ser sincero le libró de un buen cachondeo de sus amigos a su costa. La sinceridad es abrir el alma a quien acudimos para que nos ayude. Si tú y yo vamos al médico es para contarle lo que nos pasa, por mucha vergüenza que nos dé. Nadie dice en un hospital que le duele la cabeza si lo que tiene es un dolor de barriga insoportable. Así no se cura nadie. Y es que, en las cosas del cuerpo, somos sinceros porque queremos que nos curen. ¿Qué ocurre, entonces, con las cosas del alma? Pues o bien que nos da vergüenza que nos vean como somos o bien que, en el fondo, no queremos curarnos. Una enfermedad del cuerpo la contamos rápidamente porque no tenemos culpa de que se haya producido. En las cosas del alma, muchas veces no es así. Son nuestros remordimientos, el saber que eso malo que nos ocurre es por culpa nuestra, lo que hace que tengamos una resistencia innata a contarlo... por la sencilla razón de que vamos a quedar mal. No tiene más. Es así. Cristo, en el Evangelio, al hablar de la sinceridad, dice: “Que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no”. Y es que un insincero es una persona con un problema muy gordo, porque estará construyendo su vida sobre la falsedad. ¿No te ha llamado nunca la atención que Jesús, en el Evangelio, sólo hace milagros a aquellos que le cuentan sus problemas con sinceridad y franqueza? El padre del endemoniado le cuenta a Cristo que su hijo está eso, endemoniado, no que tiene claros síntomas de epilepsia; o el propio san Pedro llora amargamente tras negar a Jesús tres veces. No disimula su error ni su traición. No se excusa, no dice que le pudo la presión, que él no quería hacerlo pero que la portera y los soldados se pusieron tan pesados y tan amenazadores que se vio obligado a jurar que él no conocía a Cristo. ¡No! Fueron sinceros. Reconocieron su problema y así es como después, solo después, Cristo actuó. No nos engañemos. Muchas veces nosotros tenemos, como el chico de la anécdota, nuestro pequeño chupete que escondemos bajo la almohada. Todos tenemos cosas que preferimos no contar porque es una humillación, porque quedamos mal o, sencillamente, porque reconocerlo supondrá rectificar y tener que dejar ese hábito malo que nos está carcomiendo. En esta vida podemos tener cantidad de fallos y pecados, pero resulta absurdo negarlo, resulta contraproducente querer esconder la realidad de nuestra maldad y de nuestros errores. A Dios no podremos engañarlo jamás. A los hombres tal vez, y a nosotros, a lo mejor, demasiadas veces lo intentamos. ¿No es mucho más humano –y mucho más sano– contar lo que nos ocurre tal y como ha ocurrido, sin ocultar nada, sin dorar la píldora ni vestir a nuestro error de excusas infantiles? Y es que, cuando dentro de nosotros mismos vemos tantos abismos de maldad, de sensualidad, de deslealtad, de cobardía, es fácil que queramos disfrazarnos con virtudes que no tenemos, e intentar ocultar errores que son realmente humillantes. Pero solo la confesión sincera de nuestros fallos nos dará el remedio de no volver a caer en esos mismos errores... o al menos de caer en menos ocasiones. Además, la virtud de la sinceridad es vital en la etapa de la adolescencia. Es verdad que lo que mancha a un joven mancha también a un viejo, pero no es menos cierto que ocultar un defecto en las primeras etapas de nuestra vida puede acabar deformando gravemente una conciencia. Cuando uno es joven, piensa que lo que le ha ocurrido a él no le ha ocurrido antes a nadie más. Uno no lo dice en voz alta, pero cree en el fondo que no todos los pecados están inventados. Y uno se atormenta con cosas que no tienen más importancia y que, cuando se cuentan, adquieren la gravedad que realmente tienen, no el calvario por el que nos hace pasar nuestra imaginación. También por eso es muy importante ser sincero, contar eso que nos humilla y que nos desconcierta, ese chupete del que hablaba antes, esa cosa que tenemos guardada y que no queremos que se sepa. Y es que, hasta que no somos sinceros de verdad, tendremos puesto el freno que impedirá que avancemos por caminos de verdadera vida interior. El diablo, que es el padre de la mentira, siempre nos tentará con lo mismo: “no cuentes eso porque vas a quedar de pena”. Y esta idea tan vieja como absurda la tenemos metida en los poros del alma. Siempre ese consejo acude a nuestra mente cada vez que nos predisponemos a abrir nuestra alma al confesor o a ese buen amigo que nos ayuda. Por eso, es la hora de entender –en toda su grandeza– esta verdad tan comprobada: quedar mal... es quedar bien. Y querer quedar bien... es quedar mal. Si vamos a la charla o a la confesión, o a hablar con el cura, con la ilusión de quedar bien, no dudes que nos estamos equivocando de sitio. A esas cosas, en el fondo, vamos a quedar mal, a contar nuestros fallos y defectos, pero no como quien va a un tribunal o a una sala de torturas, sino como quien desea contar lo que le pasa para que le ayuden, para que le digan cómo mejorar. Yo soy sincero porque quiero serlo. Yo cuento lo que me pasa para que me aconsejen cómo mejorar. No voy con miedo a que me pillen, no voy a ser interrogado. Voy a abrir mi alma para dejarme ayudar y así, ser mejor, poder luchar, poder ser santo, estar más cerca de Dios y querer más a la gente. Por eso es importante empezar contando siempre lo que más nos cuesta. Nadie carga a las espaldas una piedra de cuarenta kilos, llevando diez piedrecitas de veinte gramos en el bolsillo, y tras llegar al lugar donde dejarlos, va sacando despacio esos chinarros del bolsillo y ya luego, al final, deja caer la mole que lleva a las espaldas. Eso es absurdo. Eso es querer quedar bien... y así solo quedamos mal. Cuenta siempre al principio eso que no quisieras que se supiera. Así habrás ganado la batalla. Y si queremos ser sinceros yendo al fondo de nuestros actos, hagamos previamente un buen examen de nosotros mismos. Todos los hombres tendemos a olvidar lo que hacemos mal y realzar lo que hacemos bien. Ese afán por no examinarnos, además de pereza, esconde muchas veces el intento de no ser sinceros. ¡Seamos valientes y contemos siempre cómo somos de verdad! Cuando no hay esa labor de examen de conciencia acabamos siempre hablando de lo último que nos ha ocurrido, y decimos, por ejemplo, que hemos asistido a Misa cuatro días durante la semana cuando realmente hemos ido dos... y eso es por falta de examen, por ir a boleo, por ir, en el fondo, a ver qué pasa, a cumplir un tramite... a contar cuatro cosas y seguir luego a lo nuestro. Y dejémonos de monsergas de imaginar que si somos sinceros vamos a quedar de pena. ¿Acaso no sabes que quien te escucha ha pasado por los mismos problemas que tienes tú? ¿No crees que el hecho de ser sinceros no despertará, en quien pretende ayudarte, sentimientos de grandeza hacia ti?, ¿no ves que te valoran por quién eres no por esa careta de quien pretendes hacerte pasar? ¿Crees que van a dejar de quererte así como eres..., porque tengas defectos, fallos, pecados contables y sonantes? Si quieres ser humilde, sé muy sincero. Nada acerca tanto a la humildad como la sinceridad. Y es que es así: la humildad es la verdad. La humildad es la verdad de nuestra vida concreta. Por eso los santos son humildes y son sinceros, porque viven en la verdad, por nefasta que parezca, por fea que se presente, por mal que huela..., pero solo así podrás ser feliz y mejorar. Sólo así comprobarás que tras la sinceridad hay un premio reservado: el de saber que me quieren como soy, el de saber que Dios me quiere así, poca cosa, pecador, pero luchando con todas mis fuerzas aunque a veces, aparentemente, mis actos y mis obras digan lo contrario. PRESENCIA DE DIOS ¿Cuánto cuenta Dios en tu vida? ¿Cómo influye en tu día concreto? ¿Hasta qué punto Dios es importante en tu existencia? Tienen miga estas preguntas porque de su respuesta podemos concluir cómo es nuestra presencia de Dios, cómo es ese diálogo continuo que hemos de tener con nuestro Padre Dios. Pensarás que esto es difícil de saber, que cada día tiene su propia historia y que responder a esas preguntas no es tarea sencilla. Pero si nos paramos un poco, tampoco es algo tan complejo de responder. Pregúntate, por ejemplo, si cuentas con Dios cuando estudias, si eres consciente de que le estás ofreciendo a Él un estudio serio o si, por el contrario, tu estudio es una chapuza precedida de un ofrecimiento que, visto el resultado, no deja de ser un acto hipócrita... algo más falso que un Judas de plástico. Piensa si Dios influye en tu deporte, en tu modo de reaccionar cuando pierdes un partido o cuando fallas una ocasión de gol que la hubiera metido hasta el cojo de tu pueblo. Dale vueltas a responderte si Dios entra en esos días de bajón en que todo se vuelve negro y que uno se pregunta para qué narices se ha levantado de la cama; si hablas con Dios cuando llega un fracaso, una mala nota o un paquete de tu padre que no te esperabas. O cuando te dicen un elogio, una alabanza, o te dan un diez en ese examen y te crees entonces el rey del mambo. Y es que o Dios está en nuestra vida corriente o no lo estará nunca. Recuerdo a un chico que, cuando me hablaba con sencillez de cómo vivía la presencia de Dios, me contaba que siempre que oía la sirena de una ambulancia por la calle rezaba por la persona que iría dentro, o que cuando se pillaba la mano con una puerta o se hacía daño sin querer, el primer impulso era decir: “por el Papa”. Y que siempre rezaba por las almas de los que habían fallecido cuando aparecía algo trágico en el telediario. Y me contaba sus esfuerzos por saludar a la imagen de la Virgen cuando entraba en su cuarto y de despedirse de Ella cuando se iba. Yo le escuchaba y pensé: eso es la presencia de Dios. Y es que a veces complicamos mucho las cosas sencillas. La presencia de Dios es caer en la cuenta de que Dios está pendiente de mí de continuo, pero no como lo está el típico profe que le piden que vigile un examen y está constantemente viendo a quien pillar. En Dios, su mirada es de cariño, de comprensión, de aliento. Es algo así como un “venga tío, que tú puedes”. Si descubriéramos la mirada de Dios en todo lo que nos pasa, veríamos a un padrazo al que se le cae la baba por nosotros, que solo quiere alentarnos, darnos ánimos, decirnos de mil modos que nos quiere con locura. Y nosotros, que somos muchas veces unos empanaos, dejamos correr las horas del día sin responderle a ese cariño suyo, sin decirle de verdad que le queremos. Pienso que en esto, por pequeño que parezca, se diferencia si un joven tiene verdadera vida interior o lo suyo es solo un simulacro, un hacer cosas (la oración, el Ángelus o lo que quieras) pero solo porque toca, porque los demás lo hacen. Pregúntate con sinceridad la última vez que fuiste a un Sagrario a decirle al Señor que le querías, pero no porque tocaba, porque había Misa de clase y había que ir allí, sino que tú, por tu cuenta y riesgo, sin que nadie te viera, fuiste a hablar con Dios porque te dio la gana. Pregúntate, por ejemplo, cuántas veces, después de una plática o de una meditación, al acabar, te has quedado tú rezando por algo que te importaba, o examínate de cuándo fue la última vez que te sorprendiste diciéndole al Señor –de verdad, con todo el corazón– que le querías mientras ibas por la calle o estando tranquilamente en tu casa. Y es ahí donde anida la verdadera vida interior. A Dios se le quiere si yo pongo en juego mi propia libertad, no si me llevan de la mano para que me ponga a rezar. Pero si tú no pones nada de tu parte, si tú estás pasivo, sin iniciativa, como está un mueble en una casa, entonces no me cuentes que Dios es alguien muy importante en tu vida, porque sencillamente te estás mintiendo. Alexia era una chica que murió muy joven fruto de una dolorosa enfermedad. Pero antes de caer enferma, escribió en su diario una frase que marcó su vida: “Jesús, que yo haga siempre lo que Tú quieras”. Y es que es imposible tener presencia de Dios si Dios no nos importa... o si nos importa muy poco. ¿Cuántos y cuántas se quedan fuertemente impactados en sus vidas cuando un amigo de su edad encuentra la muerte por un trágico accidente? ¿Cuántos parecen sufrir una profunda conmoción que les lleva a hacerse muchísimas preguntas? Es bueno y lógico que eso nos ocurra, pero lo triste es que, al final, la única conclusión que saquemos sea que la vida sigue para el resto..., cosa que, además de obvia, no da respuesta a los muchos interrogantes que se quedan abiertos en la vida de muchos. Y es que si Dios existe, vivir como si no existiera es absurdo. Por eso, cuando no vivimos la presencia de Dios es como si estuviéramos diciendo que Dios no existe, y a base de irlo olvidando, de no tener una relación personal con Él, le vamos abandonando y lo acabamos guardando en el trastero de nuestra conciencia. Pero Dios se queda allí pacientemente. Desea hablarnos, consolarnos, y espera que le demos una oportunidad de decirnos que nos quiere. Y cada vez que le dejamos, cada vez que lo tratamos, estamos abriendo ese trastero y dándole cobijo en la casa de nuestra vida. Por eso la presencia de Dios es lo que hace que la lucha interior sea verdadera y sea auténtica. ¿Entiendes ahora por qué es tan importante que vivamos de cara a Dios, que no veamos todo lo que nos sucede como fruto del destino, como si a Dios se le hubiera escapado el sentido de nuestras vidas? Ya dice san Pablo que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Es ese “omnia in bonum” que habrás escuchado muchas veces. El cristiano, es verdad, no tiene respuestas para todo, pero también, cuando llegan los momentos incomprensibles, los momentos de dolor, se fía de Dios, sabe que Dios no ha desaparecido de su vida aunque no pueda entender lo que le pasa. Actúa como un niño con su padre. Eso es confianza... aunque las lágrimas empañen la vista y nublen el entendimiento. Tener presencia de Dios es preguntarse qué imagen tengo yo de Dios. A ese Dios que ha dado la vida por ti no podemos verle como un enemigo de nuestra felicidad, como un aguafiestas de nuestra existencia. Dios lo que quiere de ti es que seas feliz, que tengas una vida plena. Hemos de hacernos ateos de esa imagen de un Dios vigilante, que está esperando ver cómo cazarnos, que nos pone normas imposibles de cumplir, que pide mucho, que agobia... No, Dios no es así... y tú lo sabes. Por eso, quien no trata a Dios en su vida cotidiana, quien no lo descubre dentro de un libro de matemáticas, en mitad de un campo de fútbol, entre cervezas con sus amigos, escuchando una canción o tratando de ayudar a quien lo necesita, de verdad que no lo encontrará nunca. Cuando le preguntaron al fundador del Opus Dei cuál de los oratorios de la sede central de la Obra más le gustaba, abrió una ventana y respondió: “A mí, el oratorio que más me gusta es la calle”. Y es que ese encontrar a Dios en lo cotidiano, ese dialogar con Él en medio de nuestra vida concreta, es el modo ordinario que tenemos para enamorarnos de Cristo. Por eso, pregúntate cómo puedes mejorar la presencia de Dios. Lo primero es pedírselo a Él, rogarle que nos enseñe, suplicarle que no desviemos la mirada de sus ojos cuando llega una tentación o un momento difícil. Y bien puedes también pensar en esos trucos humanos que despiertan nuestra conciencia del aturdimiento de una vida tibia y comodona. Acuérdate de ese chico que sabía rezar a Dios cada vez que escuchaba una sirena de ambulancia. Piensa en ese cuadro de la Virgen de tu habitación que puedes saludar al entrar o al salir, o en ese encomendar cada clase antes de empezarla, o acompañar de una jaculatoria dicha con el corazón cada genuflexión que hagas delante del Sagrario, o acordarte de pedir perdón a Dios cada vez que te tropieces con una publicidad pornográfica y sensual en las calles de tu ciudad... y mil cosas más que tú puedes sacar por tu cuenta. En todo caso, acuérdate siempre de que ese Dios que tanto te ama te súplica con su mirada que hables con Él, que le metas en tu vida concreta, que cuentes con Él siempre... en los momentos malos y también en los buenos. Eso es querer a Dios con obras, eso es poner a Cristo en el centro de tu vida. FRIVOLIDAD Lo primero es definir esta palabra para que así tú y yo podamos hablar del mismo asunto. No vaya a ser que nos pase como la clásica conversación de dos tipos en que cada uno entiende algo diferente y eso se convierte en una conversación de besugos. Frivolidad, para que nos entendamos, es estar ante algo grande y nosotros no darnos cuenta. Somos frívolos, por ejemplo, cuando vamos a la Santa Misa y estamos como un maniquí en un escaparate. O somos frívolos, hablando a lo humano, cuando estamos delante de una obra de Miguel Ángel y nos parece que eso lo hace hasta mi hermana pequeña. Eso es frivolidad, es no pillar lo que tenemos delante y es actuar, ante lo que tenemos ante nuestros ojos, sin captar su grandeza, y así acabamos nosotros rebajando lo sublime y lo grandioso a categorías mezquinas y chabacanas. Puesto blanco sobre negro el concepto de la palabra frivolidad, déjame ahora que entremos de lleno a cómo actúa ese virus frívolo cuando se introduce en el alma de un cristiano... en tú alma y en la mía. Frívolo es aquel que se toma a Dios como si fuera el churrero de la esquina, el que piensa que le hace un favor por ir tres días a Misa entre semana, o el que imagina que por poner cara de bueno en la plática del colegio o en ir a una meditación un jueves por la tarde, tiene carta blanca para poner a Dios de vuelta y media cuando llega el fin de semana. Y es que ese reducir a Dios a una especie de narcótico de la conciencia que haga un querer estar con Él pero sin pasarse, un viva la vida cristiana, siempre y cuando eso no me estropee mis salidas de los viernes con semi borrachera incluida, es lo que nos convierte, además de en unos necios, en unos frívolos de escándalo. Te aseguro que esto que te digo lo hago poniéndome en tu pellejo: yo juego en tu equipo. Aquí todos hemos pasado por las mismas que tú, y seguramente las hemos hecho peores. Que aquí los años solo le hacen convencerse a uno que a más viejo, más pecador..., pero esa ansia tonta de intentar convencerse que soy un cristiano ejemplar de lunes a viernes y los findes cuelgo la chaqueta de hijo de Dios, es de las cosas más nefastas y más dañinas que pueden ocurrirnos. Y es así porque la frivolidad no es propia del que abandona a Dios por completo. Es más propia del cristiano con cartel de se vende cuando llega la noche del viernes y que intenta recuperar la dignidad cada mañana de lunes. No te engañes, esa vida no es cristiana ni es vida, y eso tiene menos futuro que un caramelo en la puerta de un colegio. Que eso te lo dice la vida de muchos y la vida de algunos que tienes muy cerca de ti. No podemos reducir a Dios a eso. Él se merece más... mucho más. Nadie te ha dicho nunca que la vida cristiana fuera un camino fácil, pero si vas donde todos van, si haces lo que todos hacen y si piensas lo que todos piensan, así no se puede ni entender a Dios, ni querer a Dios. Y no me lo invento yo. Si estoy equivocado te pido mil disculpas, pero examínate con el corazón en la mano: ¿Tú crees que así se puede? ¿Tú crees que funcionando de esa manera no estás alejando a Dios de tu vida concreta... también de tu vida de los fines de semana? Que no, que no podemos ser como esquizofrénicos, que Dios no quiere de nosotros otra cosa que hacernos felices de verdad... también los viernes y los sábados. Lo que pasa es que vivimos en una época en que ser cristiano, además de que suena raro, suena a heroico si quieres tomártelo en serio. Y eso no tiene nada que ver con convertirte en una pieza de museo que se queda en casa para irse a dormir a las ocho. O que no sale a tomar nunca una cerveza con sus amigos porque a su abuela esos planes no le gustan. No seamos frívolos y vayamos al tema de fondo: ¿A mí, mi vida concreta, mis planes concretos, me acercan a Dios o me alejan de Él? Esa es la pregunta que necesita tu respuesta... la tuya, la de tu conciencia honrada. Porque chico, en esta vida se puede ser santo o demonio, pero por favor elígelo tú, decídelo tú. Que no sean otros los que lo hagan por ti, que no sea una actitud frívola la que nos lleve a que sea nuestra pandilla –o cuatro desaprensivos que saben cómo sacar pasta despertando los más básicos instintos–, los que lo decidan por ti. Tu vida son tus decisiones. Ahí no podemos ser frívolos, o por lo menos luego no nos quejemos. Seamos personas de una pieza, gente con auténtica personalidad. Y la frivolidad no es solo una actitud interior sino también exterior. Frívolo es el que sabiendo que Dios es el único fin de su vida, lo único importante, se comporta como si eso fuera solo para los frailes, los curas y las monjas. Como si ser cristiano de calle, un tipo más, nos excluyera de ese querer de Dios para nosotros... que es el de ser santos. No buenecillos, no buena gente... santos, que parece lo mismo pero que no lo es. Por eso es frívolo el que busca en su cuerpo a su dios particular, el que tontea con el móvil o con el ipad buscando en la red lo que no es capaz de encontrar en la habitación de sus padres. Frívolo es el que se está mirando todo el día a sí mismo y se viste y se observa en el espejo más que su hermana quinceañera. Frívolo es el que pone su alegría en el último comentario hecho en su página de facebook. Frívolo es el que se pavonea delante de una chica (o viceversa) sin saber ver más en ella (o en él) que la pura pinta externa, sin valorar unas cualidades en la otra o en el otro que no sean meramente físicas. Frívolo es el que vive con dependencia de su móvil o con la ilusión puesta en la marca de sus pantalones, o con la única ilusión de pretender quedar bien y que todos noten que soy el mejor, el que más liga o el que es capaz de hacer el comentario más soez. Eso es un frívolo, nos guste mucho o poco. Una vez, en una de esas conversaciones hechas a tumba abierta, me decía un chico: “Pues sí, quiero ser frívolo, quiero vivir así, quiero ser así”. Había confianza y se lo dije a bocajarro: “Eso no es verdad. Tú, a lo que tienes miedo, es a quedarte solo, es a quedar abandonado si cambias de vida, si decides tomarte a Dios en serio”. Fue más dura su respuesta: “Yo, a lo que le tengo pavor, es a pensar que he dejado a Dios tirado a cambio de nada... por eso prefiero no pensar”. Ese es el fruto de la frivolidad: dejamos de ser nosotros para convertirnos en unas marionetas que manejan otros. Es la auténtica comida de tarro de esta sociedad. Además, siempre es mucho más fácil manejar a gente que no piensa, a gente que actúa por instinto. Esta es la gran amenaza para el joven de hoy: el miedo a distinguirse. La obsesión por hacer lo que hacen todos, por ser como son todos, por no destacar por nada en particular..., acaba metiéndonos en un mundo que es puro vacío, pura falsedad y pura hipocresía. No ser frívolo no es fácil, es verdad. Pero serlo es someterse al dictado de otros, renunciar a pensar por sí mismo, vender por cuatro baratijas tu capacidad de decidir por ti mismo, de construir tu vida como tú quieres que sea; de cambiar una vida feliz por una vida vacía. Por favor, sé honrado contigo mismo. Toma tus propias decisiones, pero que por una vez en tu vida sean auténticamente tuyas. A veces pensamos que lo contrario a la frivolidad es estar rezando rosarios todo el día... y no es verdad. Lo contrario a la frivolidad es la santidad, y eso sí que es algo serio. Si tú de verdad te decides por ser santo, por no apartar a Dios de tu vida, por tener un trato frecuente con Él..., ni frivolizarás el amor, ni frivolizarás tu propia vida. Harás con ella lo que Dios quiere de ella. Será plena, será feliz, será auténtica. Porque precisamente lo que diferencia a un frívolo de una persona que quiere ser santa, es que los dos tienen los mismos problemas, las mismas ganas de pasárselo bien, el mismo empeño por ser plenamente feliz, pero uno lo hace sin Dios y acaba en el precipicio de la mentira y el otro, porque procura no apartarse de Cristo, acaba aprendiendo cómo vivir en la verdad, aunque se equivoque cientos de veces en el intento. A ti te toca decidir... Ser un tipo coherente no se logra en cuatro días, pero querer serlo de verdad es el principio de un camino que conduce a ser feliz, a tener paz, a poder mirarse en el espejo y no sentir vergüenza. No le abandones a Él, porque Él nunca te dejará sólo en ese empeño tuyo por alejar de tu vida la frivolidad. SANTA PUREZA Hablar con Dios de cómo es la limpieza de tu corazón es una tarea que hace mucho bien al alma. La pureza es mucho más que nuestros pecados contra el sexto y el noveno mandamiento. La pureza exige primero entenderla bien, y una vez entendida, amarla y defenderla. Con la pureza puede ocurrirnos lo que se cuenta de un pueblo del África meridional. Andaban los niños jugando con trozos de diamantes, sin que supieran el valor que tenían, hasta que un explorador inglés descubrió que existían numerosas minas cerca del poblado. El ejército británico quiso apoderarse de ellas, y ahí fue cuando los habitantes del poblado descubrieron el inmenso poder de atracción que poseían esas piedras... Y es que, a veces, el valor de la pureza no se descubre del todo hasta que se pierde. Por eso, lo primero es considerar que la pureza es un tesoro del hombre y de la mujer. Y dentro de ese cofre hay dos joyas preciosísimas que no hemos de dejarnos robar: la capacidad de amar y la libertad. Si pensamos un poco en nuestro recorrido personal, descubriremos que hasta que nos introducimos en el mundo de la impureza, nos sabíamos personas sin problemas. Éramos felices... precisamente porque amábamos y nos sentíamos libres. Cuando el niño pierde la inocencia, pierde algo más que un rostro que transmitía alegría y despreocupación... pierde un corazón bueno que queda infectado por el pecado. Por eso, quienes prostituyen la inocencia de una criatura que se está asomando al mundo, tienen una culpa muy grande. Tu vida y la mía, no nos engañemos, es muy diferente cuando se vive limpiamente que cuando nos introducimos en el fango de la sensualidad. Y es que la gran mentira con la que el niño se encuentra cuando abre la puerta de la adolescencia –además de descubrir que los Reyes son los padres– es la de escuchar que la impureza trae la felicidad. ¡Mentira! La impureza trae un placer caduco y una factura que supone entregar un precio muy alto: renunciar a ser feliz de verdad a cambio de muy poco. La calle nos grita una y otra vez que quien no da rienda suelta a sus instintos es una mujer o un hombre reprimido, encorsetado en sus pensamientos de culpa, incapaz de disfrutar de la vida. Se nos vende la impureza como sinónimo de libertad, de autenticidad... y de normalidad. Por eso, querer vivir la pureza hoy en día no sólo es difícil sino que además, para este mundo en el que vivimos, es de estúpidos. De ahí la importancia de que entendamos bien qué es la limpieza de corazón. Vivir limpiamente es el triunfo del amor. La pureza es una afirmación, no una lista de prohibiciones. Procuro vivir limpiamente porque quiero ser libre y quiero ser feliz. Yo no me chuto una copa de cianuro con sabor a fresa porque está prohibido... No lo tomo porque me mata... por eso la gente que me quiere dice que es mejor no tomarlo... por eso aparece en la lista de los diez mandamientos más certeros para no perder la vida. ¿Un cristiano tiene prohibido ver películas pornográficas, masturbarse, abusar de una chica y mirarla sin ver solo carne cuando pasea por la calle? Yo te respondo: ¿prohibido en qué sentido? En el de que “a mí no me dejan y si lo hago pues un cura me echa una bronca”. Pues chaval, ánimo con tu planteamiento... Sácate un bono y disfruta. Y es que vivir la pureza no es prohibir... es conquistar el amor auténtico, es seguir tu conciencia, es no vender lo más grande que tienes por un placer instantáneo, que ni llena ni hace feliz. Cristo dijo en el sermón de la montaña: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Quien vende su limpieza de alma, no sólo se queda vacío por dentro sino que además se queda ciego, no ve a Dios en nada, no percibe las cosas del espíritu porque el hombre animal no puede captar a Dios. Cuando le doy rienda suelta a mis instintos, Dios me viene grande y las cosas de Dios me superan... Mi corazón roto deja de ver a Dios y me aparto de Él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué gente muy concreta que está a tu lado, en tu clase, en tu equipo de fútbol, en tu vecindario..., poco a poco se han ido apartando de Dios? ¿Por qué hace sólo unos años practicaban y ahora si te he visto no me acuerdo? Te aseguro que no tiene nada que ver con que hayan empezado a dudar de la Santísima Trinidad. Si Dios nos ha pedido que seamos limpios de corazón, es porque el pecado de la impureza nos hace daño a nosotros mismos y a los demás. Cuando me corrompo a mí mismo, cuando meto en mi corazón imágenes que no debo, o uso mi cuerpo para disfrute personal, creo en mí una debilidad... que me hace esclavo del instinto y pierdo además la capacidad de razonar. Vivimos en una sociedad sexualizada que pide cada vez mayor intensidad, más placer, nuevas experiencias. Y ese camino solo nos conduce a una más plena insatisfacción, a un vacío cada vez más grande. Y pensamos que la única forma de llenar ese hueco es probar nuevas cosas... y volvemos a caer y a vaciarnos más por dentro. Esta es la gran verdad que nadie cuenta, que silencian muchos para no destruir su negocio, para no tener que reconocer que su vida es un fracaso. Y para colmo, la impureza es el mayor aliado del egoísmo. Nada vacía más por dentro, nada introduce más a un alma a una vida en solitario como al que está pendiente de saciar sus instintos más básicos. El parásito de la impureza (ese bicho que se adhiere a tu cuerpo y te va chupando la sangre... y el alma) promete siempre placer pero acaba convirtiéndose en una enfermedad. Consume tus pensamientos, tiempo y dinero. Te roban lo más sagrado que llevas dentro y el corazón de aquellos a los que amas. Por eso el fruto de la impureza siempre es la pérdida de la felicidad, porque el egoísmo es lo que nos impide amar limpiamente y amar generosamente. ¿Y, entonces, si sabemos todo esto, porqué luego pecamos? Es verdad. Así es. Es muy cierto que la cabra tira al monte y que el hombre y la mujer es débil y frágil... pero lo triste no es caer, es quedarse en la caída y no poner los medios ni para levantarse ni para procurar no volver a tropezar en la misma piedra. Los medios para vencer en esta virtud son varios, pero el primero es muy sencillo: querer. Sí, ese es el primero. ¿Quieres? ¿Quieres de verdad? Entonces, con la gracia de Dios, podrás. El pecado no es invencible para Dios, lo que es invencible para Dios es ayudarte si tu voluntad y tu corazón no quieren. Él cargó con una cruz para ayudarte a ti, pero sin ti no puede. La libertad tuya es un sagrado principio que Dios respeta siempre... aunque le cueste la vida en ello. Y como la impureza es el mayor de los engaños, conviene y mucho que seas sincero contigo mismo, con Dios y con esas personas que te ayudan. Una persona que no es sincera no podrá vencer las tentaciones. Suena duro, pero es así. Quien se engaña permanece ciego ante Dios y ante su propia conciencia. Y además de querer y de ser sinceros, hay dos cosas que nos hacen fuertes: la práctica de la oración y el apostolado. Quien habla con Dios se enamora de Dios, sale de sí mismo y encuentra así los verdaderos consuelos del corazón. El hombre ha sido hecho para amar y ser amado, y si no haya en el trato con Dios y en el cariño limpio a los demás el modo de amar y de ser amado, entonces lo buscará en el fango de la sensualidad, de la impureza y del egoísmo. Por eso, toca tomarse muy en serio el trato con Dios, la práctica de los sacramentos, la presencia de Dios, la amistad sincera y generosa con los demás. Quien no lucha de verdad por darse a Dios y a los demás que luego no se diga que no puede... Es que no quiere. Y el apostolado es lo que dará sentido a esa fecundidad a la que ha sido llamado cada mujer y cada hombre. Quien no engendra la felicidad entre los que tiene alrededor, quien no da vida verdadera, quien decide malgastar su vida sin amores limpios..., la condena que se autoimpone es la soledad más amarga, la infelicidad más insultante, la infecundidad más obvia. A la impureza se la vence como Ulises o como Orpheo. El primero, maniatado al poste del palo mayor del barco, no cayó así en el embrujo del canto de las sirenas, y el segundo prefirió entonar una bellísima canción que hiciera a sus hombres acercarse a él y alejarse del embrujo de las criaturas del mar. Ulises prefirió la lucha a brazo partido y Orpheo descubrió el gozo de escuchar una música mejor... Para un cristiano, la música de Dios es lo que arrastra al amor limpio, lo que nos aleja de la desesperanza y la infelicidad que entona el estribillo de la impureza. A nosotros nos toca decidir qué música queremos. Busquemos, con la gracia de Dios, con ese acudir a la Virgen siempre que se despierten las pasiones, esa vida limpia que llena de verdad. Dios da el don de la pureza a quien la pide con humildad. Seamos valientes y huyamos de la tentación porque nos sabemos poca cosa. Queramos proteger nuestro amor... y no nos rebajemos a que un móvil o un ordenador con wifi, destruyan lo mejor de nosotros mismos. Dios no falla nunca. Él siempre está dispuesto a recorrer contigo el camino de una vida limpia. No te olvides de Él cuando llegue la hora de la lucha. Si tú quieres –y no te dedicas a perder el tiempo–, Él puede. TIBIEZA La tibieza es algo así como un resfriado del alma, que puede acabar en gripe y que si no se cura a tiempo, puede conducir a una neumonía agresiva. Y de ahí, ya se sabe... cuidadito porque la cosa puede acabar en entierro. Esta descripción fisiológica me da pie para contarte algunas manifestaciones de ese resfriado, y es que antes o después, todo hombre va encontrando en su alma esa resistencia hacia Dios y esa convivencia pactada con el pecado. ¿Y cómo sé yo que tengo el alma resfriada? Pues lo irás descubriendo cuando veas que pierdes la alegría interior y entran periodos más o menos prolongados de abatimiento, de algo que sin ser tristeza se parece mucho al cansancio del alma, al cansancio por tener que luchar... y se despiertan nuevas ilusiones en las que tal vez Dios ya no forme parte de ellas. Ese resfriado avanza y parece que ya es gripe (y de las gordas), y se pierde –no se sabe aparentemente cómo– la prontitud y la alegría de la entrega, buscamos más nuestra comodidad, nuestro pasarlo bien. Los demás nos importan pero no tanto como antes. Vibramos menos con el apostolado. La fe y la audacia se adormecen porque se ha enfriado el amor. Las prácticas de piedad, en especial la oración, se hacen tediosas, largas y aburridas. Acortamos el tiempo que le dedicamos a Dios, reducimos nuestras visitas al Sagrario y nuestro corazón está más frío en el trato con Cristo. Cuando antes, tras cada genuflexión, le decíamos al Señor con el corazón frases de hombre enamorado, ahora parece que son meras formalidades externas. Vamos perdiendo la presencia de Dios por la calle, tenemos los sentidos más despiertos y la mirada más torcida. Las dificultades se agigantan; parece que todo lo vemos más difícil, más imposible de lograr. Y se van colando en el alma y en el corazón modos de pensar exclusivamente humanos. Y lo que es peor, ya no vemos el pecado como algo tan horrendo. Le vamos cogiendo el gustillo al pasar de Dios pero sin apartarse del todo, a buscar fuera de Él otras alegrías que nos sacien. Y empezamos a estar de vuelta de todo. Entramos en ese mundo de la apetencia y, por lo tanto, la lucha por ser santos se difumina. Pasamos de verlo todo en color, al blanco y negro. No queremos reconocerlo pero la verdad es que Dios empieza a aburrirnos. No lo decimos así porque suena un poco fuerte pero sí que nuestra amistad personal con Jesucristo es justamente eso..., menos amistad. Ya no hay ese dialogo fresco y sincero de los ratos de oración de otras veces... Y aparecen esos sentimientos desalentadores porque desaparece la alegría del alma, la alegría por Dios y por las cosas de Dios. ¿Y esto por qué nos pasa? Porque somos pecadores y poca cosa, y porque nos ocurre lo mismo que cuando uno llega a la edad del pavo, que uno se cree el tío más guay del mundo hasta que poco a poco la vida nos pone en nuestro sitio. Muchas veces Dios permite estas situaciones para que nos demos cuenta que, cuando nos apartamos de su mano, no somos capaces ni de dar dos pasos seguidos sin caernos de bruces al suelo... Todo hombre desea ser feliz. El problema está en si esa búsqueda de la felicidad la confundimos con el afán por no tener que luchar, o por luchar solo en aquello que no nos cuesta o que nos cuesta poco. Lo hemos considerado muchas veces... ¡es bueno tener que luchar! Y es que la tristeza amarga del egoísmo no es el camino para ser feliz. Mira que lo sabemos y mira que son muchas las veces que caemos en lo mismo. Por eso es buen momento ahora para volver a reafirmarnos en ese deseo de ser santos, para ver con calma en qué cosas hemos ido dejando a Dios de lado, en si tenemos un plan de vida que procuramos cumplir (todas las normas, todos los días... eso es lo que nos alejará de la tibieza). Y para no picar en esa búsqueda constante de la comodidad, revisemos nuestra lista de mortificaciones, que permitirá abandonar esa senda áspera del “ir tirando”. Quien se acuesta sin ilusiones y se levanta sin metas que lograr, es muy fácil que permanezca en el mundo de tibieza. Recuerdo a un chico que siendo joven sintió la llamada de Dios. Pasados unos años se le fue pasando el entusiasmo. Donde antes había ilusión por Dios y por las almas, fue poco a poco apareciendo el cálculo egoísta, el aburguesamiento en su apostolado, las comuniones frías, el tontear con las tentaciones, la falta de examen sobre su vida concreta, la búsqueda de compensaciones, de caprichos, de necesidades superfluas (ese último móvil de última moda)... Así me lo encontré un día, y hablando con nobleza me dijo: “No sé lo que me pasa pero no soy el de antes”. Es verdad que había confundido piedad con sentimiento, y que su juventud le jugó la mala pasada de creer que a Dios se le sigue desde una Mercedes con aire acondicionado. y no caminando al lado de Cristo cargado con la Cruz, pero el error de fondo –que todos solemos cometer– fue empezar a calcular qué beneficio obtenía con el seguimiento de Dios... Y es que a ese Dios que nos quiere con locura no se le puede seguir con la calculadora, sino con los latidos de un corazón enamorado. Este chico emprendió el camino de su vocación haciendo cosas, pero no haciéndolas con Cristo. Es como si se hubiera dejado a Jesucristo al principio del recorrido de su entrega. Confundió el amor con cumplir cosas, confundió a Dios con una máquina de refrescos... hasta que se dio de bruces contra el suelo... hasta que descubrió que ningún ideal sale adelante sin sacrificio, que nada merece la pena hacerse en esta vida si no es por amor. Y es que es fácil que nos ocurra lo que me contaba también un buen sacerdote: “Yo, cada vez que oigo hablar de tibieza, me asusto... porque siempre veo que tengo dentro de mí manifestaciones de tibieza”. Pero el tenerlas no es el problema. El problema es no reaccionar, es quedarse ahí anclado viéndolas venir y dejando que ese resfriado y esa gripe puedan provocar una neumonía espiritual de trágicas y nefastas consecuencias. Si queremos salir de la tibieza, huyamos de las situaciones que la provocan. A ti te dejo que te examines de ello, pero ten siempre presente que el despertar de esta enfermedad se produce por esa crisis de aburrimiento que genera el desaliento interior, por la incapacidad que se mete en el alma de dejarse ayudar, por empequeñecer nuestras metas y nuestras ilusiones, por una imaginación descontrolada en la que se buscan hazañas y triunfos fuera de nuestra lucha diaria, y por ese espíritu crítico y rencoroso que nos aleja de la visión sobrenatural y nos lleva a quitarle importancia a nuestros defectos y pecados. Por eso, lo importante es saber cómo salir de esta situación, como recuperar esa primera ilusión por Dios y por las cosas de Dios... cómo salir de nuestra tibieza interior, de nuestro resfriado del alma. ¿Cómo salir de una vida tibia? Rezando. Hablando con Dios. Pidiendo ayuda... y lo más importante... queriendo salir y siendo muy sincero con las personas que ayudan a tu alma. Quien reconoce humildemente que está tibio ya ha ganado la mitad de la batalla. A Dios le importamos mucho. Por eso, si le pedimos no ser tibios, Él nos ayudará a salir de esa situación, y veremos que nos pone al lado personas que nos ayudarán a desempolvar nuestros acostumbramientos, y nos alejaremos así de una vida fácil y comodona. Para salir de la tibieza o para no entrar nunca en ella, vivamos con finura y puntualidad el sacramento de la confesión. Y cogeremos entonces fuerza para mejorar nuestra lucha interior, para cumplir por amor nuestras prácticas de piedad, para someternos a un horario exigente y no dejar por apetencia el trabajo que tenemos entre manos. Y así, cuando llegue el momento de la tentación y de la prueba, seremos fieles a Dios. Tendremos el corazón lleno de buenos deseos de darnos a los demás. Y esos buenos deseos, Dios siempre los premia. Y como muchas veces decía el fundador del Opus Dei: “A Jesús siempre se va y se vuelve por María”. Acudamos a la Virgen ahora que estamos tibios. Vayamos a los brazos de nuestra madre buena que nos comprende, que sabe que somos poca cosa, hombres y mujeres pecadores. Reconocer ante Ella nuestra tibieza es decirle con el alma abierta: “Madre, yo no sé pero tú sí. Ayuda mi flojera. Yo quiero ser santo aunque me vea tan alejado de Jesucristo”. ¿Qué madre conoces tú que no socorra a un hijo suyo en una gran necesidad? ESTUDIO Te preguntarás qué hace el tema del estudio estropeando un libro como éste... pero ya ves, toca hablar de estudio y examinarse de cómo mejorar tu estudio... para que de verdad te acerque a Dios. A muy poca gente le gusta estudiar. Eso ya lo sabemos todos... pero muchos –tú entre ellos– tienen que estudiar. Así que nos conviene entender no solo porque hay que estudiar, sino también por qué es algo bueno y algo que puede hacerte santo. Cuando Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra, antes del pecado original, lo puso para que trabajara –los latinistas dicen eso de “ut operaretur”–. Pero lo fuerte es que al hombre, antes de apartarse de Dios, el trabajo no le costaba nada. Si el pecado original no existiera, tú leerías un tema del libro de Historia y se te quedaría grabada la lección sin esfuerzo. Sacarías siempre un diez... Si Adán y Eva no la hubieran liado, tú entenderías todos los problemas de matemáticas, y harías ecuaciones y logaritmos sin que te temblaran las cejas. Y además, lo más fuerte de todo, es que ¡te apetecería estudiar! (ya sé que esa es posiblemente una experiencia desconocida para tu mente, aunque los psiquiatras ese síndrome ya lo tienen catalogado). Pero todo eso no puede esconder la realidad de que Dios puso al hombre en la tierra con la tarea de trabajar porque eso era bueno para el hombre. El castigo que trajo consigo el pecado original no fue tener que trabajar, sino que el trabajo supusiera esfuerzo. Y en esas seguimos desde entonces... Así que, por favor, seamos serios. No podemos ver el tener que trabajar –estudiar en tu caso– como algo malo en sí. La frase te puede sonar a escándalo, pero te la diré con todas sus consecuencias y aún a riesgo de perder a un amigo: ¡tener que estudiar es algo bueno! ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el carbón y el diamante? Son el mismo material con las mismas propiedades orgánicas, pero agentes externos de temperatura, situación y unas cuantas cosas más, hacen de un mismo material un buen elemento para la calefacción o unas piedras preciosas que valen un pastón. Pues esa es la misma diferencia que existe entre estudiar porque hay que estudiar, o entre coger un libro y ser santo a través de ese libro. Y esta es la segunda cosa que quería hablar contigo: ¡Tú puedes ser santo a través de tu estudio! Alguno pensará que eso es imposible, o que eso solo es posible para los empollones, para los que se pasan toda la tarde y parte de la noche entusiasmados con estudiar aunque luego se les quede cara de flexo. ¡Pues no! Eso es posible para ti... Y ser santo con el estudio no supone –lo digo para tu tranquilidad– que te tenga que molar estudiar. El santo no es el que prefiere estudiar antes que probar un juego nuevo de la play (ese es otra cosa que mejor no definirla). El santo es el que ofrece a Dios su trabajo bien hecho y convierte ese esfuerzo en una ofrenda a Dios. Es verdad que para convertir nuestro estudio en algo santo no basta con estudiar... Supone además estudiar bien y hacerlo por Dios. ¿Has visto esos dibujos que hacen los niños pequeños en el colegio para el día del padre? Objetivamente hablando son horribles, pero están hechos con todo el cariño del mundo, y todo lo mejor que un niño sabe hacerlos. ¿No te sorprende, además, verlos luego colgados en la puerta del frigorífico? Pues esos dibujos mal hechos... será posiblemente el modo en que Dios reciba nuestro trabajo, pero si detrás hay esfuerzo, si existe la intención de hacerlo bien para contentar a nuestro Padre Dios, ten por seguro que arrancaremos la misma sonrisa de cariño y de orgullo que se dibuja en cualquier padre cuando su hijo le trae el dibujo del cole. Por eso es importante que el trabajo esté hecho cara a Dios, no cara a los hombres, no solo por el mero empeño de aprobar una asignatura o de cubrir un objetivo de horas de estudio. Hay que estudiar por amor a Dios, por ofrecerle algo digno, por no darle una chapuza que sólo describe kilos de pereza y montañas de pasotismo. Y ese estudio no puede ser algo santo si no hay esfuerzo. No es justo que a Dios le demos lo peor de nosotros mismos. Es verdad que muchas veces no damos para más que para hacer ese dibujo del niño de primaria, pero lo cutre de verdad es estudiar mal y poco... y ofrecerle eso a Dios. Una vez hablaba con un chico de la ESO que me contaba que él no ofrecía nunca a Dios su estudio. Le pregunté por qué, y me contesto: “Yo he estado todo el año pasado estudiando mal, cuando podía me copiaba, y cuando cogía un libro, sólo estudiaba lo necesario para aprobar. Me parecía que así era mejor no ofrecer mi trabajo, ni ponerme un crucifijo en la mesa de la sala de estudio como hacían otros amigos míos”. No voy a decirte que este chico hacía las cosas bien, pero al menos era honrado. Era consciente de que a Dios no se le podía ofrecer una chapuza. Así y solo así –este chico lo experimentó luego en su alma–, tomando conciencia de que si ofrezco mi estudio a Dios luego tengo que ser consecuente, se puede llegar a entender que detrás de una hora de estudio puede haber mucho amor de Dios. ¿Y cómo esforzarse de verdad? Piensa en tu puntualidad a la hora de ponerte a estudiar, en si te levantas de la silla cada poco para ver si en el frigorífico sigue esa pastilla de chocolate que tanto te apetece. Examínate si tienes un horario exigente, mira a ver cuantos minutos de cada hora los estudias de verdad (¿60?, ¿45?... ¿15?). Piensa si tu único objetivo es hacer deberes con los cascos puestos y el estudio de la asignatura (¡que siempre es lo que menos gusta!) tiendes a dejarlo para el final (¡ese maldito luego lo hago!). Y, sobre todo, piensa una cosa muy sencilla: San Pablo decía que el que no trabaje... que no coma ¿Tú te morirías de hambre si te pagaran conforme es tu estudio? Finalmente, ¿cómo sé yo que mi estudio a Dios le va a gustar? Pues lo mejor es que se lo preguntes a Él. No dudes que te contestará. Pero a Dios es muy fácil de contentar. Lo que Él desea es que le ofrezcamos algo hecho con cariño... y ese cariño se llama esfuerzo, se llama deseo de hacerlo por Él. De ahí que lo lógico es que antes de ponernos a estudiar tengamos un pensamiento sobrenatural, un “Señor, me pongo a estudiar, te lo ofrezco a ti y te pido por este amigo o por esta otra intención”. Y te ocurrirá luego, que a mitad de estudio (o a los cinco minutos), te entrará la desgana y querrás dejarlo. Y entonces es la hora de mirar otra vez el crucifijo (no solo el reloj para ver cuánto queda) y decirle al Señor: “Quiero estar contigo en la Cruz. Aquí sigo por amor a Ti y me voy a esforzar solo por Ti”. Por eso... ¡qué gran bien hace al alma de cualquiera estudiar por querer contentar a Dios! ¿Te has preguntado por qué después de una buena tarde de estudio estás feliz... y por qué tras una tarde de mareo y de estar viendo la tele y estudiar a intervalos... te sientes como vacío por dentro... como insatisfecho contigo mismo? ¿Y cuando lleguen los exámenes? Tocará pedir misericordia y estudiar más. Y estarás, sin duda, más nervioso y harto de los libros, pero es entonces también cuando se pondrá a prueba tu rectitud de intención. Si por los exámenes dejas de ir a Misa o de hacer la oración, no me cuentes que santificas tu trabajo. Dime que eres un desordenado y que es tu pereza acumulada la que genera que cambies a Dios por media hora más de estudio. ¿No crees que es un poco incoherente querer ser santo a través del estudio y que sea tu estudio el que te aleje de Dios? A veces en la vida hay que apretar más los dientes, esforzarse más que antes. Hay muchos padres con pluriempleo que le roban horas al sueño para traer cuatro duros más a casa. ¿Vamos tú yo a hacer menos si es por Dios? ¿Vamos a rechazar ese esfuerzo que supondrá estudiar por la noche –o dejar de merendar– para poder así ir a Misa o asistir a ese medio de formación? ¿Sabes la sonrisa que le arrancarás a Dios cuando vea tu empeño por contentarle, por estudiar a muerte y no tener por ello que olvidarse que uno es cristiano de una pieza? ¿No crees que Él también sabrá premiar ese deseo tuyo de convertir la época de exámenes en una nueva ocasión de ser santo? Dile a Dios con toda tu alma: “Señor, enséñame a encontrarte en mis libros, ayúdame en mi poquedad y que sepa siempre estudiar por Ti. Gracias, Dios mío”. FIDELIDAD A LA VOCACIÓN “En el seminario una chica hizo que la cabeza me diera vueltas durante una semana. ¿Que cómo acabó la historia? Eran cosas de jóvenes. Hablé con mi confesor”. Cuando el protagonista de estas palabras es el Papa Francisco, la anécdota se vuelve más interesante. Y es que la fidelidad a los propios compromisos, a la palabra dada, a la vocación, al matrimonio o a la novia, no es una cuestión sin importancia. A cualquier persona le puede ocurrir que su fidelidad se ponga a prueba. Nadie está exento de notar el zarpazo de no ser fiel, de preferir otra cosa a lo que ya se ha elegido, de dar marcha atrás... Hasta ahí, todos de acuerdo. El problema surge cuando la infidelidad amenaza cosas serias..., decisiones que para nuestra conciencia son algo importante. No es lo mismo no ser fiel a una marca de yogures que a la sotana que llevo puesta... No es lo mismo. La fidelidad es fácil cuando no cuesta, cuando todo va sobre ruedas, cuando el viento sopla a favor... La cosa se complica cuando surge la tormenta interior, cuando dejamos de ver las cosas como las veíamos antes, y entonces nos entran las dudas y el no saber si en su día nos equivocamos al tomar esa decisión. La pregunta que nos hacemos es bien sencilla: ¿He de seguir con este empeño o he de dejarlo? ¿Lo sigo o lo dejo? Esa cuestión es la que nos atormenta y eso es a lo que debemos dar respuesta. Lo primero es saber que tener dudas no es malo, pasar por una pequeña prueba es hasta bueno... Es verdad que ese viento puede tumbarnos, pero a lo mejor, hasta que no superemos ese obstáculo, no maduraremos. Es lo que se llama una crisis de crecimiento. A veces la fiebre o el dolor de rodillas es una señal de crecimiento físico. Pues algo similar ocurre en el alma. Hasta que no pasamos por una de estas crisis, nuestra fe no avanza, no crece, no madura. Si queremos saber qué hacer, lo primero es plantearnos la gravedad del asunto, saber si la pregunta está bien formulada, porque insisto, hay cosas a las que se le debe una fidelidad y otras a las que no. A tu novia le debes fidelidad (no vale salir con tres a la vez... y eso lo sabes). A tu familia, a tus amigos... y a Dios le debes fidelidad. Y sobre todo, a quien le debes fidelidad es a tu conciencia, que es el instrumento que Dios te ha dado para que puedas actuar bien. Por eso, quien sigue su conciencia bien formada siempre acierta. Pasar por una crisis, te insisto, puede ser algo bueno. Pero esa crisis tiene que servirnos para madurar no para hundirnos más en la miseria. Por eso nos jugamos mucho en acertar bien con la solución. Muchas parejas, por ejemplo, pasan por crisis en sus matrimonios. A algunas, esa crisis les hace más fuertes y a otras les hunde del todo. La diferencia es notoria. Y cuando esa crisis se refiere a la propia vocación, el asunto es importante. Tú y yo estaremos de acuerdo en que no es lo mismo ser fiel a Dios que no serlo. El problema está en que cuando uno entra en una crisis de vocación, ésta no suele llegar de repente. Suele estar precedida de una época de tibieza, de lucha a medias, de haber llenado el corazón de ilusiones y deseos que no son Dios ni las cosas de Dios. Y eso cuesta mucho reconocerlo porque supone, en gran parte, admitir que la culpa de esa crisis es nuestra y, entonces, estaremos dando por hecho que tendremos que cambiar y, hoy por hoy, no tenemos muy claro si queremos rectificar o no. Esa es la dificultad de fondo cuando uno se plantea la virtud de la fidelidad. ¿Yo quiero cambiar si tengo que cambiar, quiero rectificar si veo que me estoy equivocando? Esa honradez tuya es lo único que Dios te pide. El resto lo pondrá Él. Puede ocurrirnos –no seremos los primeros– que en el fondo le preguntemos a Dios qué tenemos que hacer con nuestra vocación (o con un amigo o con una novia), teniendo ya la respuesta prefijada, sabiendo de antemano lo que vamos a responder... Y así es difícil que Dios pueda ayudarnos. Por eso, si lo que estamos buscando es cómo tranquilizar nuestra conciencia, porque en el fondo de nuestra alma ya hemos tomado una decisión que sabemos que a lo mejor no es la correcta, entonces poco se te puede ayudar. Harás lo que quieras (¡como siempre!), pero no serás honrado. Y esa será una herida en tu alma con la que habrás de cargar. A veces da miedo recordar que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Que no da lo mismo hacer el bien que el mal, ser fiel que no serlo, amar a una esposa que no amarla... No da lo mismo, aunque algunos se empeñen en hacernos creer que lo único importante es lo que tú sientas, lo que tú quieras, lo que a ti te apetezca. Nuestra vida no la vivimos en solitario. Existen Dios y los demás, y eso no podemos obviarlo. Podemos vivir como si no existieran... pero por mucho que cerremos los ojos, Dios y los demás siempre seguirán ahí. Hay cosas que no tienen respuestas rápidas y fulminantes. Hay situaciones que son complejas. A todos se nos mezcla lo bueno y lo malo que llevamos dentro. El hombre viejo siempre hace de las suyas, y nuestra tendencia al pecado no es el mejor de los consejeros. Por eso, pedir ayuda en los momentos de dificultad parece la cosa más obvia del mundo. El Papa Francisco lo dice claramente... Estando en el seminario se enamoró de una chica. ¿Y qué hizo? Hablar con su confesor. Y ya se ve que le ayudó, aunque eso no quita que seguramente fue una semana dura para él, porque la cabeza le diría una cosa y el corazón otra muy distinta, pero supo rezar, supo pedir ayuda y supo ser honrado. Y si hubiera actuado de un modo diferente, hoy no tendríamos en la sede de Pedro al Papa Francisco... Y si eso le ocurre al Papa, no vamos nosotros a extrañarnos de que nos pase alguna vez algo parecido. Fíjate que el Papa cuenta que durante una semana una chica le estuvo revoloteando por la cabeza... ¡Una semana! Es decir, el Papa en cuanto pudo lo contó. No esperó un mes o mes y medio. Fue corriendo a pedir ayuda. No dejó que el volcán que se había abierto en su corazón cogiera una fuerza incontrolable. Por eso hemos de aprender a ser sinceros en cuanto se asome la duda, la vacilación, el desgaste del alma ante las cosas de Dios. Es verdad que eso supone ser humilde porque tú y yo no somos superman, somos dos personas de carne y hueso que pueden padecer todas las tormentas que se encuentran en el interior de cada hombre. Y una vez que me hago el propósito sincero de ser honrado con Dios y de pedir ayuda a la persona que dirige mi alma, ¿qué hago? Mi mejor consejo –porque sé que no me voy a equivocar– es que reces, pero que reces de verdad, dejando que Dios te ayude, hablando con Dios... no con tu capricho o con tus cálculos egoístas. Abrir el corazón a Dios es el único remedio... porque a Dios le importas, y le importas de verdad. El resto de recetas son mentira. Te lo puedo asegurar. Y si quieres otro consejo referido a cómo saber si mi duda es voluntad de Dios o no, te pido que te hagas el siguiente planteamiento: ¿Qué me acerca más a Dios? Hasta hoy, ¿la decisión que tomé en su día me ha hecho enamorarme más de Dios? Y lo que es más importante: ¿la solución que estoy buscando pasa por querer ser santo, por poner a Dios lo primero... o busco solo quitarme exigencias que me permitan hacer lo que me apetece? En definitiva la pregunta es: ¿Busco a Dios o me busco a mí? A veces pensaremos que nosotros no queremos alejarnos de Dios –¡bien lo sé!– pero sentimos que nos aplastan los compromisos que en su día adquirimos y estamos agobiados por dentro. Tenemos el alma ahogada y no sabemos cómo reaccionar. Te puede servir lo que una vez un chico me contó tras pasar por una de estas crisis: “Yo me planteé dejar mi vocación, pero cuando lo conté y me pidieron que rezara, fue cuando vi que curiosamente mis dudas coincidían con una época de mi vida en que hacía la oración de uvas a peras, en la Misa andaba despistado, dejé de hacer apostolado y estaba más pendiente de si esta chica me gustaba o no. Y pensé: Así no vale. Porque si estas dudas hubieran surgido cuando yo estaba fuerte por dentro y entregado de verdad, entonces tal vez fueran reales... pero si llegan por estar alejado de Dios, entonces son fruto de mi poca lucha. Eso fue lo que me ayudó a superar la crisis”. Por eso es tan importante pedir ayuda, rezar, fiarse un poquito más de Dios y un poco menos de nosotros mismos... y dejar pasar algo de tiempo, que a veces es el único modo de coger un poco de perspectiva y de serenidad. De verdad que no conozco a nadie que siga a Dios por estar coaccionado o amenazado, pero sí conozco a muchos que, movidos por el único afán de quitarse de en medio compromisos que le ataban, se han lanzado a una vida de la que pronto se han arrepentido. Por eso, créeme de verdad: si Dios quiere algo de ti en concreto y quiere tu fidelidad, Él siempre te ayudará si tú le dejas. Y esas personas que te ayudan siempre te aconsejarán bien por tres razones: la segunda es porque te quieren, la tercera es porque buscan sólo tu felicidad y la primera es porque se están jugando su cielo cuando te ofrecen su ayuda y su consejo. Así que, por favor, nunca dudemos de Dios. Nuestra fidelidad se fundamenta en que Dios es el primero que es fiel. Él no cambia. Los hombres muchas veces y en ocasiones por motivos muy egoístas. Si tú te apoyas en Él, rezas de corazón y honradamente... y te dejas ayudar, no dudes que esta crisis te servirá de mucho. Te conocerás mejor y te enamorarás más de Jesucristo... y eso es lo único importante, lo único que de verdad merece la pena. VOLUNTARISMO Y SENTIMENTALISMO Quien ejerce la libertad ha de contar con el uso de su inteligencia, de sus sentimientos y de su voluntad. No basta tenerlas escondidas en el armario; hay que ejercitarlas, y cuando no lo hacemos –cuando ponemos en reposo el reflexionar sobre por qué hacemos las cosas y el hacerlas porque a mí me da la gana– entonces surge la falta de libertad interior. Entonces, ¿qué es el voluntarismo? Es algo así como hacer las cosas porque hay que hacerlas pero sin dejarle hueco de intervención a la inteligencia. Es decir, renunciar a entender por qué hacemos lo que hacemos. Le llamamos voluntarismo porque es como una inflamación de la voluntad, en perjuicio del papel de la inteligencia. Ese hacer las cosas porque hay que hacerlas pero sin encontrarles sentido y sin que de verdad las ejerza libremente, supone poner de jefe supremo de nuestros actos a la voluntad y dejar a la inteligencia y a los sentimientos como soldados rasos en el ejercicio de las virtudes. Quien vive con poca libertad interior, es decir quien hace las cosas simplemente porque sí, puede ser libre –e incluso saberlo–, pero no se siente libre. La sensación es muy importante en este caso, porque quien no se sienta libre actuará como si no lo fuera. La libertad es algo que se ha de experimentar. Esto significa que formarnos en libertad no supone sólo que sepamos teóricamente que somos libres y autónomos sino que hemos de sentir, en concreto, esa libertad y esa autonomía. Por eso, puede darse el caso –experimentado muchas veces en cabeza propia y ajena– que dos personas que tienen idénticos compromisos, una de ellas viva con sensación constante de agobio y de falta de libertad, mientras que el otro está lleno de alegría y experimenta esos mismos compromisos como profundas manifestaciones de libertad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay gente –a lo mejor, nosotros mismos– que hace las cosas externamente, sin terminar de entenderlas, con resignación, sólo porque le han dicho que es algo bueno? Porque ha caído en el voluntarismo. Es el caso del que cumple un plan de vida con el único afán de acabar poniendo x en una cuadricula... Es dejar de entender que la lucha cristiana es fruto de un encuentro personal con Jesucristo. Es no darnos cuenta que un cristiano lucha por amor... no por eficacia, no por quedar bien. He conocido a algunas almas buenas que, aunque son y se saben seres libres, no se sentían tales: actuaban con poca libertad interior. Resulta por eso clave formarnos en libertad. Ser personas que experimentan la libertad de la que gozan. Por eso, aprender a formar en libertad es aprender a formar transmitiendo sensación de libertad. El voluntarismo tiene manifestaciones claras: una tensión desmesurada que hace muy difícil la paz interior; el agobio ante las exigencias del amor de Dios y del prójimo, que nos lleva a estar cuestionándonos constantemente nuestra intención en el actuar, y acabamos pensando que Dios nos ama sólo si nuestras obras son buenas, y, por último, la necesidad de experimentar el propio progreso en la vida interior. Por otro lado, el sentimentalista deja que sean los sentimientos quienes anulen a la voluntad y a la inteligencia, y acaba poniendo sus sentimientos como el principal y único motor de su actuar. Cuenta mucho con el corazón y poco con la cabeza. Si tiene ganas, si le apetece, se considera capaz de todo... anda entusiasmado, de “altón”... pero si el sentimiento desaparece, se desinfla. Le entra el bajón... Si al sentimentalista, la pasión le acaba embotando la cabeza, al voluntarista su actitud le acaba secando el corazón. Los remedios contra estas enfermedades del alma son considerar más a fondo la filiación divina, el amor gratuito e inmerecido –no fruto de nuestro esfuerzo– de Dios por nosotros, el ser almas que viven la contrición, el dolor de amor por nuestras culpas y fallos, pero un dolor que proviene no de la soberbia al experimentar los propios errores sino del deseo de consolar a Dios. Y, a su vez, el sentimentalista tendrá que aprender a pasar por la inteligencia sus emociones, sus reacciones puramente fisiológicas. Y es que tanto para el voluntarista como para el sentimental, la lógica de Dios suele discurrir por caminos muy distintos. Ya hemos señalado que el voluntarismo es una inflamación de la voluntad, en perjuicio de la inteligencia. La persona voluntarista usa poco la inteligencia en su vida interior. Es posible que sea muy inteligente, pero apoya su lucha en la voluntad, que acaba llevando también el peso que correspondería a la inteligencia. Para el voluntarista cuenta más el querer que el entender; la vida interior es sobre todo una cuestión de decisiones firmes: la solución de los problemas es siempre poner más esfuerzo por ajustarse a una regla de comportamiento que no se ha terminado de interiorizar, y esto genera tensión interior, cansancio, agotamiento. Esta visión tiene consecuencias notables en el modo de entender las virtudes. Cuando una persona acaba concluyendo que las cosas son buenas porque están mandadas, y son malas porque están prohibidas, tenemos a alguien que ha renunciado a utilizar su inteligencia y su corazón. En realidad el planteamiento es justo al revés: las cosas están mandadas porque son buenas y prohibidas porque son malas. En el voluntarismo, la obligación, el cumplir por cumplir, es quien me dice lo que es bueno; cuando en realidad es el bien, el querer ese bien, el que me invita a llevar a cabo esa acción, porque me ayuda, porque me hace mejor. El sentimentalista, por el contrario, no busca más normas que su propio sentimiento, rechaza los planteamientos reflexivos por parecerles carentes de naturalidad, y acaba reduciendo la voluntad a un instrumento a usar cuando se lo dicte el sentimiento. De ahí que acabe razonando que las cosas son buenas si así lo siento y son malas si dejo de sentirlo. Y eso es dejar el alma a la deriva de los propios estados de ánimo. Es dejar el alma en caída libre, sin lugar donde agarrarse. Es quedarse flotando en medio del mar sin salvavidas... Además de impedir que la voluntad crezca y se fortalezca. Por eso, detrás tanto del voluntarismo como del sentimentalismo lo que hay es afán de seguridad, que es de lo que se carece. El voluntarista renuncia a usar plenamente su inteligencia porque tiene miedo a equivocarse; quiere un criterio seguro y prefiere que otro juzgue por él; él se limitará a poner por obra la directriz que éste le dé. Lo fundamental para él no son las razones, sino las decisiones. La voluntad ha ocupado el lugar de la razón. Además, como le urge experimentar su rectitud y su progreso, tiende a un planteamiento cuantitativo de su lucha, dando primacía al esfuerzo –y a su resultado, medido incluso numéricamente– sobre la disposición interior. El sentimentalista, al no encontrar puntos firmes de anclaje, acaba formándose una personalidad que huye del compromiso, de la norma... pero esa huida le conduce siempre a una actitud cambiante que le impide tener seguridad en la permanencia de sus decisiones. Las tensiones del voluntarista y del sentimentalista provienen precisamente de esto: tienen miedo a equivocarse y desean seguridad. Pero no saben cómo alcanzarla. A ambos, cada uno por su camino diverso, hay que enseñarles a comprenderse y aprender a arriesgar: darse cuenta de que toda decisión supone un riesgo que hay que asumir y un compromiso y unas consecuencias que tenemos que aceptar. A la persona sentimentalista hay que ayudarle a guiar su vida por otros principios además de los propios sentimientos. Quien no aprende esto, acaba siendo esclavo de unos estados de ánimo que son de por sí volubles y cambiantes. Al sentimentalista le será fácil aceptar un compromiso y más difícil todavía dejarlo, y esa carencia de guiar su vida por principios racionales interiorizados le conducirá a una gran inestabilidad de carácter. Por eso resulta preciso, también formar y fortalecer su voluntad. Tanto al sentimentalista como al voluntarista se le ha de ayudar a confiar en Dios, a abandonarse, a apoyarse en la filiación divina. Pero para que esto produzca efecto ha de ir acompañado del estímulo del uso de la inteligencia en su vida interior: pensar, razonar, entender, plantearse dudas, preguntar, decidir, etc. De otro modo se afrontarán sólo los síntomas, pero no las causas. Por eso, la formación en las virtudes y la formación en la libertad es lo más opuesto al voluntarismo y al sentimentalismo. La santidad, la lucha por estar cerca de Dios, ha de ser siempre algo querido por mí mismo. Nuestras prácticas de piedad no son algo que nos impone otro, o que hago solo si me acompaña el sentimiento... Es algo que quiero hacer yo. Es verdad que a veces no habrá ganas, ni aparentemente fuerzas para hacerlas. Pero es ahí, en esas batallas del alma, donde hemos de decidir querer hacer las cosas porque yo quiero hacerlas y porque yo entiendo que tengo que hacerlas. Es el juego divino de nuestra libertad bien vivida. El voluntarista y el sentimentalista acaban mal. Nadie es capaz de seguir una lucha guiada exclusivamente por criterios externos, por formas de hacer y de funcionar que no se interiorizan. Y tampoco se es capaz de tener un trato fluido con Dios cuando solo le dejo hablar a los sentimientos. Por eso es tan importante entender por qué hacemos las cosas, que no es lo mismo que nos apetezca hacer esas cosas. Hay que luchar por ser santos, hacer el bien entendiendo ese bien y queriendo nosotros esa santidad. Si no actuamos así, seremos personas cada vez más inestables, que hacen lo que hacen no porque son ellos quienes quieren hacerlo sino porque se lo dictan desde fuera, o bien un sentido del deber impersonal o bien un sentimiento efímero y caduco. De lo contrario, podemos acabar en el triste espectáculo de ser marionetas de una voluntad y unos sentimientos que ni entienden ni quieren lo que hacen. GENEROSIDAD A todos nos encantaría ser generosos. Es más, tú y yo admiramos a las personas generosas por la sencilla razón de que se está muy a gusto con ellas. Los egoístas son un palo de tíos que, en el fondo, no hay quien les aguante. Ahora bien, el problema está en que ser generoso supone esfuerzo, salir de uno mismo no es una tarea fácil. La cuestión es preguntarse con sinceridad si yo quiero ser generoso o no. Eso sí, con todas sus consecuencias. Cueste lo que cueste y haya que cambiar lo que haya que cambiar. Si estamos dispuestos, con la gracia de Dios, se puede. Cuando hablamos de generosidad, pensamos casi siempre en decisiones gordas, en actitudes que marcan toda la vida. Es verdad que eso es también así. Quien decide, por ejemplo, hacerse misionero, monja o entregar su vida a Dios en medio del mundo, ha de tener mucha generosidad. Pero esa capacidad de darse del todo se ha ido labrando con el tiempo. Esa decisión está llena de pequeñas sumas de actos generosos, por pequeños que parezcan. Pero aquí, de lo que se trata, es de que tú y yo veamos cómo podemos ser más generosos en el día a día, en cosas pequeñas en apariencia pero que hacen que nuestro ser cristianos sea algo palpable y comprobable por aquellos que nos rodean. ¿Por qué tú y yo somos, muchas veces, egoístas? Recuerdo que esto se lo preguntaba en una ocasión a un chico de quince años. Sin pensárselo dos segundos me respondió: “Porque sólo busco pasármelo bien”. Parece una respuesta simplona pero es bastante exacta. La diferencia entre un egoísta y un tipo generoso es que el segundo quiere que su vida sea para los demás, y el egoísta pretende vivir una vida sólo para él mismo. Por eso, en el fondo, todos somos un poco egoístas y un poco generosos. Todo está entremezclado. Queremos darnos a los demás pero en realidad no paramos de buscarnos a nosotros mismos. Nadie es generoso del todo ni nadie puede llegar al egoísmo heroico (en principio), pero la clave está en saber cuántas veces nos damos cuenta de que somos egoístas y rectificamos para así volvernos generosos. Por eso la primera cuestión es preguntarnos: ¿Quiero alejar de mi vida el egoísmo? Vuelve, si no te importa, a formularte interiormente la pregunta: ¿quiero o no quiero de verdad matar el egoísmo que hay en mi vida? Porque responder que sí tiene consecuencias prácticas muy concretas. Y a lo mejor pretendemos ser generosos siempre que no suponga esfuerzo, y eso es imposible. ¿Quieres saber qué consecuencias prácticas tiene el dejar de ser egoísta? De acuerdo. Allá vamos... Piensa en alguien a quien admires porque sepas que es una persona generosa. Ahora hazte una lista de cosas que hoy –sí, hoy, no mañana– harías si decidieras ser como esa persona. Luego hazlas y cuando llegue la noche, me dices. Verás que estás agotado. Eso es ser generoso. Lo demás son pamplinas. Historietas de la abeja Maya y su amiga Heidi. ¿Estás dispuesto a interesarte por las cosas del otro más que por las tuyas? ¿Estás dispuesto a luchar por no tener en tu cabeza sólo tú música, tus planes de diversión, tus descansos tan necesarios, tú conversación que solo gira en torno a tus cosas? ¿Cuánto de tu tiempo das a los otros a cambio de nada? ¿Cuánto haces por los demás sin que haya ningún beneficio de por medio? ¿Por qué no le pedimos a Dios, de una vez y para siempre, un corazón grande donde aniden buenos pensamientos, buenas intenciones y buenos deseos para los que nos rodean, y que nos quite de un plumazo este corazón podrido y egoísta que sólo busca su propia satisfacción? Y es que la disyuntiva es muy sencilla. En cada uno de mis actos, o me elijo a mí –a mi sentirme a gusto– o busco el bien del otro. Y no hay más. Esa es la diferencia entre quien desea ser generoso o en quien desea ser egoísta. Y no olvides nunca que nuestra vida son nuestras decisiones. ¿Y qué ocurre si no lucho por ser generoso? Pues que seré un egoísta. El pecado original nos inclina al egoísmo a una velocidad imparable. El egoísmo no lo cura el tiempo, ni la edad, ni los amigos. El egoísmo lo cura la lucha personal, la lucha concreta de cada día y la gracia de Dios. Pero no se puede ser generoso sin antes no querer a la gente, y no se puede querer a la gente si no lucho por salir de mí mismo y darme a los demás. Por eso, el cariño a los otros se alimenta por la generosidad, y ésta se expande cuando queremos a la gente. Por eso querer a la gente es ser generoso con ellos. Recuerdo que ese mismo chico que me decía que él solo buscaba pasárselo bien, al poco tiempo, le vi jugando al paddle haciendo pareja con otro de su edad que era muy malo, y vi como dejaba el mejor sillón a otra persona... y que se encargó de barrer una habitación cuando nadie se lo había pedido. Eso era ser generoso. Ese mismo chico, pasados unos meses, cambió sus cascos y su música por rezar una parte del Rosario cuando iba por la calle, empezó a hacer la vida amable a los demás, reía constantemente, se le podía pedir cualquier cosa porque sabías que la iba a hacer. Iba de cara. Era fiable. Se olvidó de sí mismo. Ya no buscaba pasárselo bien, buscaba que los demás se lo pasaran bien. Las frases se parecen pero son muy diferentes. Elegir una u otra cambia totalmente una vida. Cuando uno es un adolescente, en el trato con Dios y con los demás, siempre hay un problema. Y es que se está muy condicionado por los amigos, por lo que los demás piensan, por el cómo quedo. Y el trato con Dios se va vaciando de contenido, no queremos hacer lo que los demás no hacen, ni que se note mucho que Dios tiene que ser lo primero, y nos dejamos arrastrar por esas pasiones que despiertan, que nos desconciertan y que nos rompen por dentro. Y surge la desconfianza con las personas que pretenden ayudarnos, y caemos en la cultura del grupo... Por no ser rechazado, para que no me rajen, ni me llamen curilla, estoy dispuesto a traicionar lo que hace solo unos años era una piedad que me llenaba. Y lo peor es que, muchas veces, ese camino no lo elijo yo, lo han elegido otros por mí. Sin darme cuenta, o dándome, la calle me ha comido... Ser generoso, por tanto, exige mucha personalidad. Es hacer lo que otros no hacen, es mirar lo que otros no miran, es estar donde otros no están. La generosidad compromete, marca un modo de ser concreto. Exige coherencia, valentía y ejemplo. Y eso cuesta... a veces mucho. Pero la vida no merece la pena vivirla si es mentira, si es un engaño, si es un espejismo. Y la vida del egoísta es la mayor falsedad de todas. Aunque veamos que la calle lo que nos grita es “preocúpate solo de ti, piensa en ti”, lo cierto es que la vida sin darse a los demás es absurda. Y además de aburrida, estará siempre vacía por dentro. La vida sin Dios y sin las almas carece de sentido. De verdad. Por eso, es la hora de sacar propósitos sinceros... Pídele a Dios para ti y para mí un corazón grande, noble..., que sepa darse. Pide ayuda. Del egoísmo no se sale con pastillas, se sale imitando a Cristo, imitando a los santos. Se sale poniendo en juego tu libertad para construir tu vida fuera de los caprichos de ese “yo” que es el mayor esclavo que todos llevamos dentro. Se sale vendiendo por dos perras el criterio del “me apetece”, que no puede guiar nuestra vida de continuo, pero que desgraciadamente –admítelo– es así muchas veces. Y si al principio de este capítulo te decía que generosidad no es sólo pensar en las grandes decisiones de nuestra vida, no olvides tampoco que todos llevamos dentro el freno del egoísmo. Hay algunos que piensan que si te vas dando poco a poco, tienes el peligro de que Dios te lo acabe pidiendo todo. Y eso es en parte muy cierto. Es como un slogan: “No seas generoso del todo para no tener que acabar entregándote a Dios”. Si lo piensas bien, este consejo que nos sueltan muchos al oído es una blasfemia, pero lo escuchamos de mil modos de continuo. Y es que le hemos cogido miedo a Dios. Pensamos que Él acabará complicando nuestra vida si nos tomamos en serio nuestra lucha cristiana. A ti te toca sacar tus propias conclusiones. El diablillo sabe muy bien por donde tentarnos, pero de lo que nunca podrás mentirte es de comprobar que el único fruto del egoísmo es el vacío interior, la tristeza. Si quieres engañarte, no te preocupes. Habrá muchos que aplaudan tu decisión. El “yo” es muy traicionero. Nunca quiere ceder posiciones. Entregárselo a Dios y a los demás cada día, en hechos concretos, cuesta. Pero quien no lo hace, o al menos quien no lo intenta, acaba quedándose atascado en ese propio “yo”, acaba saboreando la amarga soledad del vacío interior. Por eso, las almas generosas son las almas más felices. Han vendido su “yo”, han eliminado de la ecuación de su vida todos los disgustos que genera el propio egoísmo, han descubierto que la única manera –¡la única!– de ser feliz es decidirse por no serlo... es decidir que los felices sean los otros... y así es que como uno comprueba, en su propia alma, con una alegría que no cambiaría por nada, que a Dios no hay quien le gane en generosidad. SANTA MISA Si he querido dedicarle un capítulo diferente a la Misa al ya existente sobre el plan de vida, es porque la Misa, sencillamente, no es una devoción más, una práctica de piedad estupenda a la que conviene asistir de vez en cuando. Y es que han sido muchos los santos que han dicho –de formas muy diversas– que tu vida vale lo que vale tu Misa... Por eso es importante que nos situemos ante la realidad de lo que es, y de su importancia. Vamos al fondo del asunto: ¿Tú crees, con todas las fuerzas de tu alma, con todo el convencimiento de tu fe, que el mismo Cristo que murió en la Cruz está sobre el altar de cada Misa tras la consagración? ¿Darías tu vida por esa verdad? ¿Lo crees tan firmemente como la certeza que tienes que tu madre es tu madre? Esto es fe... Y quien no acude a la Misa con este convencimiento nunca entenderá la Misa... Y si tú y yo creemos que en un trozo de pan y en unas gotas de vino está el Dios que ha creado el mundo, no es porque seamos muy listos o porque el cura de tu pueblo se explique muy bien. Si creemos que Dios está en la Eucaristía lo creemos porque lo ha dicho Él... Ese es el motivo de que estemos firmemente convencidos de algo que ni el más loco de la tierra podría nunca haber imaginado... que en un trozo de pan estuviera Cristo y que millones de personas adoraran a ese Dios escondido en un Sagrario. Y ahora, la segunda pregunta, es también muy determinante: Para ti ¿qué es la Misa? La preguntita va con trampa porque, en el fondo, lo que para ti y para mí sea la Misa importa más bien poco. Lo importante es saber qué es la Misa de verdad. Y la Misa es la renovación del sacrificio incruento de Cristo en el Calvario. Te traduzco, como buenamente sé, el significado de esta frase: Cada Misa es volver a estar presentes en el momento de la muerte y de la resurrección de Cristo. En cada Eucaristía asistes de nuevo a esa pasión que Jesús sufrió y a esa Resurrección que tuvo lugar a los tres días de su muerte. Es un milagro tan grande que, si nuestros ojos vieran todo lo que es la Misa, caeríamos muertos al instante, porque estar ahí presentes, con Cristo sacramentado, es lo mismo que estar en el monte Calvario hace miles de años con Jesús subido a la Cruz. Entiéndelo bien, no digo que es “como” si estuviéramos presentes –no es conmemorar un recuerdo de algo que ya pasó–, sino que realmente estamos en directo con Cristo sacramental. Por eso estar en Misa es ver cómo Cristo se sube a la Cruz para sacarnos de los huertos que nos metemos todos los hombres... es ver cómo nos abre las puertas del cielo a ti y a mí. Vemos cómo Jesús padece en la Cruz solo por amor a ti y a mí. Y ahí descubrimos que no sufre por sufrir. Lo hace porque nuestras culpas son imperdonables, nuestro rechazo de Dios fue total, y solo Cristo es capaz de ofrecerse como ofrenda a Dios Padre para que tú y yo seamos perdonados. Toda comparación es siempre peligrosa... y en este caso más todavía. Pero en fin... me arriesgo con una. Imagínate a un gran empresario, y piensa ahora que el último becario, recién salido de la Facultad, que ha entrado en la empresa, quema las oficinas centrales, mata a su mujer y a sus hijos, le roba todo su dinero y además le echa ácido sulfúrico en la cara... pues entenderás que si esa persona quiere ser perdonada, no le bastará con decir lo siento. Ese becario, aunque esté arrepentido, es difícil que pueda reparar todo el daño que ha hecho... Pues los hombres a Dios le debemos infinitamente más... y es imposible que podamos subsanar nuestra culpa. Por eso es Cristo quien se ofrece en la Misa a cambio de nosotros. A veces pensaremos que tú y yo no tenemos culpa de nada, que eso se debe al marrón en que nos metieron Adán y Eva, que vaya par de pringaos... el pollo que montaron por la dichosa manzana. Pero no es así... En la Cruz están todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos... los tuyos también. Y ese desprecio por Dios, esos salivazos que tú y yo le hemos echado a la cara por nuestras culpas, solo pueden ser perdonados cuando Cristo pide perdón por nosotros, cuando Cristo asume todas nuestras culpas y nos abre de nuevo las puertas del cielo... las puertas de poder volver a tratar a Dios con la confianza de un hijo que ha vuelto a su Padre y ha sido perdonado... Por eso, y por mucho más que un buen teólogo sabría explicarte, la Misa es la pasada más grande en la que jamás podrás estar presente... El cura de Ars, sin ir más lejos, decía que solo por el hecho de que un sacerdote celebrara la Misa una sola vez en su vida, ya tendría sentido todo su sacerdocio. Y es que la cosa más importante que podemos hacer cada día es ir a Misa. Si has ido a Misa hoy, ya has hecho lo más grande del día. Vete a la cama si quieres, porque ya solo te quedan “tonterías” por hacer comparado con ir a Misa. Y ahora sí que tiene más sentido que te preguntes qué entiendes tú por la Misa. Y ahí está muchas veces la causa de que la Santa Misa la veamos como algo aburrido. En el fondo, no te engañes, es que no acabamos de empaparnos de lo que es ir a Misa. A mí al menos me pasa. Muchas veces pienso que me supera por los cuatro costados, que pienso en lo que significa y veo que no me entero de nada. Procuro –cuando lo procuro– poner más lucha por estar más atento, por vivir mejor los cuatro fines de la Misa (dar gracias, pedir perdón, pedir ayuda y adorar) pero veo que mi empeño son minucias para lo que es la Misa. Intento poner en la patena toda mi tarea de cada día y adorar con todo el amor que puedo a Cristo cuando es levantado en la Consagración, y decirle jaculatorias que salgan del alma, y aún así me parece que es nada para lo que es la Misa. O pienso –porque lo pienso– que la Virgen estará también en cada Misa y le pido su ayuda, y aunque eso me sirve para estar más atento, es verdad que tengo la impresión de estar ante algo muy grande con cara de bobo y de despistado... Pero eso supongo que será también la lucha de muchos. Lo importante es el amor y la preparación que ponemos cada vez que vamos a Misa. Muchas veces he pensado lo mismo que otros muchos: ¡Tantos días yendo a Misa y mira dónde estoy, mira lo poco que avanzo! Pero es también muy consoladora la certeza de preguntarme donde estaría si no hubiera ido a Misa con frecuencia ¡Pobre de mí! Por eso, pregúntate si eres generoso en tu asistencia a la Eucaristía. Te lo pregunto a bocajarro: ¿Tan difícil te resulta tener la generosidad de ir a diario? Y en esto de la Misa lo importante es luchar, es pedir más fe, es salir de cada Misa más enamorado de Jesucristo. Para eso nos ayuda mucho examinarnos de cómo ir mejor preparados, de cómo vivir más intensamente las partes de la Misa, de cómo poner más el corazón y la cabeza en las lecturas de la Palabra de Dios, en el momento del ofertorio, de la consagración, de las diferentes oraciones que se dicen durante la celebración de la Eucaristía. ¡Cuánto nos ayuda cogernos un buen libro que explique bien las partes de la Misa, y así entenderlas mejor, saber el significado de las cosas, de cada acto de la liturgia, de por qué el sacerdote besa el altar al comenzar y al acabar, del sentido del lavatorio de las manos, del motivo de estar de pie o sentado... y mil riquezas más que se esconden detrás de cada Eucaristía! No quería dejar pasar estas líneas sin hablar de dos asuntos de especial importancia: la piedad eucarística y de la acción de gracias en la Sagrada Comunión. Vivir bien la Misa tiene mucho que ver con nuestra devoción por todo lo relacionado con las cosas del Señor. De ahí la importancia, por ejemplo, de que nuestras genuflexiones frente al Sagrario estén hechas con devoción, que cuidemos el modo de estar en el oratorio o en una Iglesia antes de empezar la Misa (¡hablar en el oratorio no es pecado, lo que es absurdo es estar en un oratorio hablando sin darse cuenta que ahí está Dios y que hay otras personas que están hablando con Dios!). Amar la Eucaristía es amar a Cristo en la Eucaristía. Por eso la necesidad de esas devociones como la Vela al Santísimo o las Bendiciones con el Señor. ¿Te has preguntado alguna vez lo ruin que es desaparecer de escena cuando llega el momento de una bendición? Y es que ahí, de verdad, nos jugamos mucho de nuestro amor a Dios. Y por último, la acción de gracias de la Comunión. Quien recibe a Cristo en cada Misa, lo tiene dentro de sí –físicamente presente... con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad–, en su alma en gracia, durante unos diez minutos, hasta que la forma es consumida totalmente por nuestro organismo. ¡Y eso es muy fuerte! ¡Es una pasada bestial! El cura de Ars, un día, harto de ver cómo sus feligreses abandonaban la Misa a toda prisa, decidió que dos monaguillos siguieran con dos velas encendidas a un hombre por la calle... con el fin de acompañar al Señor que iba dentro de él. La verdad es que la escenita tuvo que ser digna de grabarse en móvil, pero es muy cierto que cuando comulgamos tenemos a Dios dentro de nosotros... ¡a Dios! Podemos vivir como si esto no fuera así... pero Dios –el mismo que creó el mundo– está presente en nuestra alma en gracia. La Iglesia no prohíbe a nadie tomarse un bocadillo de chorizo nada más comulgar, pero algo nos dice que en este tema nos enteramos tal vez de poco. La comunión es el alimento que nuestra alma necesita... ¿Tanto nos cuesta pasar esos pocos minutos adorando a Dios, pidiéndole ayuda, dándole gracias? ¿Tan desagradecidos podemos llegar a ser? Es verdad que somos poca cosa, pero tengamos la grandeza de cuidar las cosas de Dios. Tengamos ese afán por devolverle a Dios una milésima del amor que Él nos da... sabiendo que Generosidad con generosidad se paga. APOSTOLADO Apostolado es hacer feliz, muy feliz, a la gente... No te separes nunca de esta verdad si quieres ser alma apostólica. Tú y yo tenemos obligación –así, obligación– de hacer apostolado. Y no es justo que le demos la espalda a Dios cuando nos encomienda esta tarea. Y lo que Él nos pide es meter el corazón y la cabeza en los líos y en los follones de Dios... Pero ese llevar las almas a Dios y Dios a las almas –eso es el apostolado– no puede nunca asemejarse con ser invitador oficial de actividades espirituales, o confundirlo con un payaso parlanchín que suelta dogmas sin que medie un afecto sincero. Nadie da lo que no tiene... Nadie transmite a Cristo si no lleva a Cristo muy dentro de sí. La evangelización y el apostolado nos exigen ser almas de profunda vida interior, almas enamoradas de Jesucristo, almas que transmiten por sus obras lo que dicen, porque lo viven... o procuran vivirlo. Por eso, lo primero es ser almas rezadoras... pero rezadoras de lo concreto... Esta parte del Rosario por este amigo mío, esta visita al Santísimo para pedir por este otro, esta estampa suplicando a un santo por un familiar, por un compañero, por alguien que me importa de verdad. Y a toda esa tarea hay que ponerle la sal de la mortificación. Nada mueve más al alma que pegarse a la Cruz para buscar la gracia redentora para los nuestros. Y ese apostolado, cuando no se concibe desde la amistad sincera, desde ese deseo de hacer muy felices a los que tenemos alrededor, se acaba convirtiendo en una pesada carga, en un compromiso externo a nosotros que no deseamos asumir. La infecundidad apostólica no llega a través de las personas cansadas sino de las actitudes cansinas... de ese modo de afrontar el apostolado sin poner alma, vida y corazón..., y en ese buscar más la comodidad que el sacrificio. Muchos piensan que el gran obstáculo del apostolado son los respetos humanos, el qué dirán, el qué pensarán los demás de nosotros. Es verdad que, para algunos, ese afán de mirarse a sí mismos les impide hablar con soltura de aquello que llevan dentro de su alma. Pero te confieso que muchas veces he pensado que el miedo al qué dirán es una excusa que esconde un defecto más perverso: el del egoísmo personal, el de no querer vencer la comodidad de salir de uno mismo, el de no darse cuenta que mientras no pongamos el corazón en los demás nunca seremos capaces de ayudarles. El apostolado es mucho de vida interior y es mucho de pasión por las almas. Mucho de querer sinceramente a los demás, tal como son, mostrándonos nosotros mismos también del modo en que somos. De eliminar estructuras preconcebidas y tareas organizativas, de presentarse con ropajes que no pegan, con aires de suficiencia que ni son cristianos ni son humanos. Tú y yo no hemos venido a dar lecciones a nadie... hemos venido a querer a todos con el corazón de Cristo. Por eso, si de verdad queremos ayudar a nuestros amigos, seamos personas con un gancho que atraiga... Y el único gancho que vale la pena –al menos que yo conozca– es rezar por la gente y querer a la gente. En ese clima –y solo en ese– es donde salen las verdades como puños, las confidencias más sinceras y las conversiones más auténticas. Si te muestras a los demás con naturalidad, si hay verdadero deseo de ayudarlas, si sabes comprenderlas y ser humilde –no con esos aires de superioridad que echan para atrás al más pintao–, créeme que de verdad has puesto los cimientos para que Dios actúe en el alma de tus amigos. No hemos de olvidar nunca que nosotros solo somos instrumentos de Dios. Ya podemos hacer el mejor curso de marketing pastoral –la verdad es que no sé si existe algo así– que seremos incapaces de ayudar a nadie si Dios no está por medio. Si el hombre es incapaz de pronunciar la palabra Amén sin la gracia de Dios, piensa si por nuestra cara bonita vamos a lograr tú y yo que alguien se confiese o sea alma de oración. Por eso, un apóstol, alguien que se dice seguidor de Cristo, que eso es un cristiano, tiene claro que todo avance de las almas es gracias a Dios, no gracias a uno mismo, y que todo lo que hagamos por Dios, siempre tiene premio. “Mis elegidos no trabajarán en vano”. Estas palabras de la Escritura son un buen antídoto para los que alguna vez pensaron que el apostolado es fruto del puro empeño personal. Y entonces ¿para qué voy yo a preocuparme por acercar a mis amigos a Dios si ya Él verá cuando ayudarles? Esta pregunta se la oí yo a un buen cura en una homilía de domingo. Y respondió del siguiente modo: “Dios tiene sus manías y lo que puede hacer con otros prefiere no hacerlo sólo”. Y caray, me gustó. Me pareció una respuesta muy de Cristo, muy suya. Y es que si tú te paras a pensar que logró Cristo en sus 33 años de vida en esta tierra, a mi entender, cosechó el mayor de los fracasos: apenas le siguieron una docena de personas que casi todas huyeron cuando llegó la hora de dar la cara por Él; la misma muchedumbre a la que dio de comer por la cara –en la multiplicación de los panes y de los peces– fue la que gritó crucifícale, crucifícale... y cuando resucitó no le creía nadie, menos la Virgen y un par de buenas mujeres que le acompañaron en su vida pública. Humanamente hablando, Cristo suspendería en lo que a liderazgo se refiere, la verdad. Hasta el grupo de música más cutre tendría más fans en su facebook que el de Cristo a la hora de su muerte... Y mira la que se ha liao... Mira el inmenso poder de la gracia en tantos millones de almas. Pero Cristo no buscó el triunfo humano. Cristo quiso pasar su vida “haciendo el bien” y clavarse en una Cruz para lograr la redención del género humano. Nosotros seguimos a una persona que murió de la manera más salvaje y más inhumana... Y que instauró en este mundo la máxima certeza de que el hombre no será verdadero hombre hasta que aprenda a dar su vida entera por los otros. Por eso Cristo, lo que puede hacer contigo prefiere no hacerlo solo... pero tú y yo hemos de estar dispuestos a pegarnos a la Cruz, a olvidarnos de nuestro yo, a dar la vida por nuestros amigos, siendo almas de oración, siendo almas sacrificadas... siendo lo que siempre hemos oído: otros Cristos, el mismo Cristo. Ser almas apostólicas nos exigirá ser almas ejemplares. Nada arrastra tanto como el ejemplo... excepto el que va de maniquí de feria, el que dice cosas que en realidad no vive, el que adopta posturas que son de plástico. Por eso la autenticidad es un valor que se nos exige a los cristianos de siempre... y muy especialmente a los de hoy. Nadie cambiará –a priori– porque tú hayas cambiado, pero no sabes de verdad el gran bien que hace un alma que se muestra tal como es... Eso en muchos –yo conozco a unos cuantos– ha provocado auténticas convulsiones en su conversión. Y es que para un buen puñado, la coherencia de un buen amigo ha supuesto una bofetada aplastante en sus conciencias adormecidas. Y no dudes de la verdad que esconde esa malicia que gritan muchos: el buen ejemplo se admira, y el malo se imita. Por eso, si tu vida cristiana es famélica, si vives sin coherencia, si dices pero no haces, si tu vida de oración es un chiste malo, no te sorprendas de que tus amigos te rechacen... y rechacen el mensaje que les llevas..., por muy cristiano que sea. Hoy se nos exige una altitud moral de la que no vale escabullirse. Nunca he visto que nadie rechace a un amigo por decirle verdades repletas de cariño. Nosotros queremos a todos. Al error lo llamamos error, y a ese no lo queremos, pero al que se equivoca, le damos siempre lo mejor de nosotros mismos. Eso han hecho otros con nosotros, y eso hacen todos los días con nosotros. No somos mejores que nadie, y de si esto a veces te entran dudas, no olvides lo mucho que Dios nos ha perdonado cuando nuestro pecado tenía tal vez el peor de los ingredientes: el de saber muy bien lo que estábamos haciendo. Nunca sabrás cuándo llegará el momento propicio de que esa amistad sincera abra el dique de la conversión de esa alma. Lo nuestro es estar ahí, actuar con coherencia y querer a todos. Nadie rechaza lo que es auténtico, aunque algunos parezcan que son profesionales del olvido y del escaqueo. Si hay amor de Dios y cariño sincero, habrás puesto las bases del auténtico apostolado, de ese hacer feliz, muy feliz a la gente. Y nuestra obligación de hacer apostolado surge de ese compromiso de ser otros apóstoles de Cristo... De ese mandato de “ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las gentes”. Esconderse en el anonimato es de cobardes, ser inconstantes es ser egoístas, es pensar solo en nuestra comodidad, en ir a nuestra bola. ¿Cuánto hemos sufrido tú y yo al ver un alma alejada de Dios? ¿Cuántas noches de sueño desveladas hemos pasado? Pensarás que exagero, pero quien no vive con esa pasión por las almas, dudo mucho que alguna vez pueda comprender los sentimientos de Cristo por todos nosotros. Por ese afán por cargar a sus espaldas los sufrimientos y las ansias de felicidad de todos los corazones de todos los hombres. Te dejo, para que lo medites, la oración de una persona enamorada al contemplar a Cristo en la Cruz en su sed de almas: “Quiero darte almas, Jesús, almas para que bebas. Quiero emplear el resto de mis días en anunciarte a los hombres, y en traer a tu altar miles de corazones que entren por la llaga de tu costado y sacien tu sed. Pero ¡puedo tan poco! ¿Será mucho atrevimiento, Señor, si te pido que me des almas para poder dártelas yo a Ti? ¿Me lo concederás, Jesús?” (J. Fernando Rey, “Cristo en su pasión”). UNIDAD DE VIDA Por muchas vueltas que le demos, somos quienes somos. Y como decía un buen amigo, no sin un cierto tono chulesco, “al que no le guste que no mire”. Pero hay que plantearse sinceramente si nosotros somos realmente como queremos ser. De lo contrario, podemos acabar actuando de diferentes modos (usando caretas muy diversas) dependiendo de muchas circunstancias externas. Y, al final, por querer contentar a todos, por ese miedo escénico a ser señalado, acabamos vendiendo nuestros principios por unos aplausos que en muchos casos no llegan, y en otros su volumen es apenas audible. Tanto esfuerzo... para nada. Si queremos ser mujeres y hombres con personalidad, hemos de vivir la unidad de vida. Ese ser nosotros mismos estemos donde estemos... y estemos con quien estemos exige primero que nos planteemos seriamente quienes queremos ser. Y para ti y para mí, que buscamos ser cristianos de una pieza, hemos de aspirar a ser Cristo que pasa en medio de los hombres. Ser cristiano es ser de Cristo... es mostrar a Cristo en nosotros. Muchas de las razones de por qué nos presentamos de modos muy diversos es sencillamente porque no sabemos ni quiénes somos ni adónde vamos. ¿Tú realmente quién eres? Es una pregunta que muchos podrían hacernos al ver nuestro modo de actuar. Y a esa pregunta hemos de saber darle respuesta. Y saber quien soy es algo clave cuando están en juego mis convicciones más profundas. Mi ser cristiano no puede ser un vestido de quita y pon, un carnet que escondo en el bolsillo trasero cada vez que toca mojarse, cada vez que la vida me exige una respuesta. ¡Qué triste ver que nos avergonzamos, delante de los otros, de aquello en lo que creemos por el único afán de mendigar un reconocimiento externo, o de evitar que se metan con nosotros! ¡Qué triste y que cobarde venderte a cambio de nada... a cambio de un aplauso que no llena! Muchos pensamos que no somos así, que esto les ocurre a otros, pero no es verdad... Tú y yo somos personas sin unidad de vida cuando, por ejemplo, rezamos por las tardes cobijados en el calor de un oratorio piadoso y, a la mañana siguiente, somos capaces de perjurar que no conocemos a ese tal Cristo... Y lo hacemos a cambio de una conversación entre amigotes de la que nuestra madre huiría despavorida. Y no tenemos unidad de vida cuando no somos sinceros con las cosas del alma, cuando mentimos en la dirección espiritual por miedo a quedar mal, cuando no mostramos nuestros fallos y errores por vergüenza... Y eso nos rompe por dentro, nos corroe el alma, nos hunde en la miseria... ¡y lo sabes! Somos personas sin unidad de vida si rezamos solo cuando nos ven... para que nos vean; si estudiamos solo para aprobar y nos olvidamos que el trabajo es encuentro con Cristo; si vivimos de un modo de lunes a jueves, y los fines de semana nos convertimos en zombis de la diversión; si escondemos nuestra condición de cristianos por miedo a que se rían de nosotros; si nos proponemos ir a Misa todos los días pero los sábados no vamos porque eso supone buscarse una capilla que no es la del colegio. Y la lista sería interminable... Pero donde de verdad se prueba la unidad de vida es en el contacto de los otros. Y créeme que no hay nada más repulsivo que ese afán por no significarse delante de los demás. ¡Qué pena damos cuando delante de nuestros amigos actuamos de un modo muy diferente que cuando están presentes las personas que procuran ayudar a nuestra alma! ¡Qué espectáculo más vomitivo el de aquellos que sonríen falsamente cuando en su interior reinan la suspicacia y la broma fácil! ¡Qué poco recomendable es encontrarse con personas cuya mirada siempre esconde la falta de sencillez y de confianza! ¡Qué poco señorío el de aquellos que cambian su conversación o susurran a escondidas lo mismo que criticarían si se lo oyesen a otro! Y, por último, somos personas sin unidad de vida cuando decimos lo contrario de lo que pensamos por miedo, por no querer caer mal, por huir como de la peste de poder ser criticados... ¡Y cuánto daño se hace al alma cuando a quien vendemos es a Cristo! Y ni siquiera lo hacemos por esas malditas treinta monedas de plata... Lo hacemos solo para que dos o tres desaprensivos no nos echen en cara que somos cristianos. ¡Qué triste espectáculo si esto nos pasara a ti y a mí! ¡Todo por evitar el sonrojo de tener que decir: “sí, ¿qué pasa?: soy cristiano”! Entiéndeme... Todos somos miserables y poca cosa... pero ser un fariseo y un hipócrita es de los errores más horrendos. Siempre me ha llamado la atención la dulzura de Cristo con los pecadores, con las prostitutas, con las personas de mala vida. Parece que a Cristo no le importa lo que hacen. Sólo ve en ellos el amor de su arrepentimiento. Pero de igual manera es sorprendente el profundo rechazo que siente Cristo hacia los fariseos, hacia los que ponen cargas pesadas sobre los demás pero ellos no hacen nada, sobre aquellos que se preocupan de cumplir mil reglas pero se olvidan de querer a los demás, sobre los que dicen que viven en la verdad más absoluta pero luego llevan a la Cruz al que se denomina a sí mismo la Verdad. ¡Y es que un fariseo y un hipócrita es eso... un tipo falso que se las da de santón y en el fondo es un cobarde, un malhechor, un pecador que ni se siente pecador... ni se siente capaz de pedir perdón! Tú y yo –no lo dudes– tenemos muchas cosas de las que arrepentirnos. No de una sola... sino de muchas. Pero con la gracia de Dios hemos de pedir el don de ser personas coherentes y sinceras, personas que no viven en el ropaje de la superficialidad, de ser camaleones que cambian de color dependiendo quienes tengan delante, de ser unos falsos, unos hipócritas y unos desconfiados. De ser personas, en el fondo, que no son fiables porque ni se sabe cómo piensan ni se sabe cómo actúan... Y no olvidemos tampoco que la unidad de vida se va introduciendo en el alma por dos virus muy agresivos: el primero es hacer multitud de cosas pero sin procurar encontrarles su sentido (como el que hace la oración porque la hacen todos pero no quiere ser alma de oración), y segundo, cuando en nuestra lucha cristiana no hacemos las cosas porque yo quiero hacerlas... sino por pura inercia, por un puro dejarse llevar por el ambiente. La mayor falta de personalidad es ir por la vida de mandao... y la más clara muestra de falta de unidad de vida es hacer las cosas con el único afán de que nos vean, pero sin haberlas interiorizado y sin haberlas hecho propias. ¿Entiendes ahora la insistencia de que tu trato con Dios esté lleno de iniciativa y de ser tú quien ponga libremente por obra lo que le aconsejan? Ninguna virtud se hace virtud por el mero hecho de repetirlas... Hacer cosas buenas no nos hace personas buenas. Lo que nos hace buenos es querer hacer el bien, y eso es lo que nos lleva a hacer muchos actos virtuosos. Por eso, cuando te aconsejen algo para el bien de tu alma, has de poner empeño en entenderlo y en hacerlo libremente porque quieres el bien que ese consejo lleva consigo. No se te puede meter en un invernadero para que seas cristiano. Eres tú quien libremente tendrá que luchar en circunstancias muy diversas. Y de ese hacer tú las cosas libremente y porque te da la gana, en ese pelear con tu hombre viejo, está una gran parte de tu éxito. ¿Sabes cómo he visto yo a algunas almas coger un vuelo hacia su santidad que jamás imaginé? Cuando decidieron hacer las cosas sin que nadie les viera, cuando un domingo en su casa hicieron la oración porque querían, cuando supieron decirle que sí a Dios porque sí, no a cambio de un chupachus o de un reconocimiento humano. Esas almas, porque quieren, son capaces de vivir limpiamente su vida aunque otros les ofrezcan un producto caducado de lo que es el amor, son capaces de pedir ayuda y ser sinceros sin miedo a que otros les tilden de comecuras y cometarros, y son capaces de vivir el minuto heroico un lunes de invierno y de pedir perdón de corazón a Dios cuando se quedaron en la cama por pereza al día siguiente... Pero era su lucha, era a su Cristo al que querían contentar. Y eso hace a las almas auténticas, sinceras, fiables... santas. Y para vivir una sola vida, la que tenemos y queremos mostrar, hay que saber dejarse ayudar; detectar esas manifestaciones de doble vida, de falta de autenticidad y ponerlas boca arriba en nuestros ratos de oración. De ese examen y de ese reconocimiento de nuestras faltas, saldrán los deseos firmes de mejora. Y podremos de verdad llegar a llamarnos cristianos porque mostraremos a Cristo tal como somos, sin espejismos, sin incoherencias, sin dobles lenguajes, sin mentiras, sin actuaciones de tipejo falso. De los hipócritas, no lo dudes, nadie se fía. Pueden ganar alguna batalla en ese afán por ser aceptados por todos, pero perderán la mayor de sus guerras: la de poder mirarse cada mañana al espejo y estar contentos de quienes son, aunque se sepan muy de veras pecadores, hombres y mujeres muy necesitados de la ayuda divina. DIFICULTADES La vida a veces es compleja. Las cosas cuestan, se hacen difíciles. La lucha por amar a Dios y por sacar las cosas adelante... cansa. Parece que el horizonte está repleto de nubarrones negros. El entusiasmo se ha tomado unas largas vacaciones y el trabajo se hace tedioso, aburrido. El trato con los demás está lleno de conflictos. En definitiva, nada parece que ocurre como teníamos programado. No nos sale una a derechas. Estamos gafaos, como quien dice. Para colmo, uno anda flojo en su trato con Dios y parece que el barco de nuestra vida se tambalea... Y todo por las dichosas dificultades. Y sólo deseamos que todo pase, que vengan momentos más fáciles y agradables..., pero la tozuda realidad nos muestra una y otra vez que la vida del hombre sobre la tierra es una sucesión de dificultades, de obstáculos que nos impiden alcanzar los objetivos deseados. ¿Y qué hace un hijo de Dios, un cristiano, cuando se encuentra en esta situación? Lo primero es pensar que todo lo que nos ocurre –¡todo!– es por querer de Dios. Todo es para nuestro bien. Estos momentos malos por los que estamos pasando ahora mismo son queridos por Dios para nuestra santificación. Tú y yo seremos santos gracias a estas circunstancias de hoy. Mañana ya veremos. Hoy nos toca responder con gallardía y confianza en Dios. A veces los hombres identificamos la alegría con la ausencia de dificultades... pero eso es propio de inmaduros. La vida es una pelea continua, un deseo de corresponder a ese Dios que nos mira con ternura en cada una de nuestras batallas. Pero lo cierto es que el hombre se llena de desesperanza, de desasosiego, cuando pelea al margen de Dios, cuando pretende afrontar la realidad de las cosas a base de las simples fuerzas humanas. ¡Y qué dura resulta entonces la pelea! Dios no es un amigo al que tratar cuando nos ha tocado la lotería. Dios no abandona nunca a los suyos... ¡nunca! Pero Él no quiere ni puede evitarnos esta necesidad de tener que pelear, de sufrir por sacar las cosas adelante... pero el sufrimiento cristiano, el empeño por llevar las cosas a buen puerto, es una lucha serena, de hijos de Dios, de personas que se saben acompañadas por ese Dios misericordioso y enamoradísimo de ti y de mí. ¿Qué me dirías de un adolescente cuyos padres están constantemente evitando que su hijo tenga que sacarse las castañas del fuego por sí mismo?, ¿qué pensarías de alguien que nunca ha tenido que pelear por nada, que se lo han dado todo hecho, que no ha saboreado la crudeza de una derrota y el aroma de la victoria porque siempre han sido otros los que han peleado por él? ¡Eso no es vida, amigo mío! ¡Y es que es bueno tener que luchar! Dios conoce el fondo de nuestro corazón y las posibilidades de nuestros esfuerzos, y así como sabemos que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas, también hemos de saber que Él no nos ahorrará tener que luchar. No nos hará unos cristianos de vida fácil, cómoda y aburguesada. ¡Nadie jamás te habrá dicho que la vida de un discípulo de Cristo sería una vida facilona! ¡La vida de un cristiano es maravillosa pero nunca es una vida fácil! ¡Eso es así! Por eso, si tus fallos y derrotas, si las dificultades que te encuentras por el camino, te llevan a separarte del Señor, a dejar de tratarle, a abandonar tu plan de vida o a descuidar tu presencia de Dios, es señal cierta de que te falta mucha vida interior. No podemos ver la santidad como una conquista fácil. Tener que pelear por sacar tus normas adelante, por aprovechar el tiempo, por cumplir tu lista de mortificaciones, por tener que vencer los respetos humanos en el apostolado, nos hará no solo mejores cristianos sino también mejores personas. Gente madura que sabe que esta vida no está hecha para aquellos que abandonan cuando aparecen los problemas... para aquellos que se quitan la gorra de cristiano o apartan las espaldas cuando toca dar el cayo, cuando las circunstancias nos reclaman lo mejor de nosotros mismos. Y si, por el contrario, tus fracasos te conducen a la desesperanza, al abandono, a ese dolor al ver que somos vulnerables, poca cosa... es señal de que somos soberbios. De nuestros fallos podemos sacar dos posturas: aprender o hundirnos. Los bajones al ver que nos equivocamos son propios de los que no cuentan con Dios en su vida ordinaria, de aquellos que no soportan comprobar que son personas pecadoras, de aquellos en que el dolor por sus errores proviene de la soberbia de sentirse perfectos y comprobar que no lo son. Por eso, cuando nos equivoquemos, volvamos de nuevo a los brazos de nuestro Padre Dios. Pidamos ayuda y pidamos perdón, y aprendamos de una vez que solos nunca podremos, que necesitamos a Dios de continuo. Y es que el fruto de una lucha a brazo partido, puramente humana, nos introduce en el tortuoso calvario de la desesperanza. Y perder la esperanza y la ilusión sobrenatural es una tortura para el alma. ¡Jamás quiera Dios que caigas en ese oscuro túnel de la falta de esperanza!... Es duro –muy duro– ver a jóvenes abandonados a una vida sin ilusiones y sin deseos grandes... a una vida sin horizontes de entrega, de darse a los demás, de hacer algo serio por los otros. Jóvenes con alma de viejo. Jóvenes que han perdido el empeño por luchar, el deseo de que su vida sea plena, sea algo que merezca la pena. Y a ese camino se llega, no lo dudes, cuando se pierde la esperanza. Por eso, te insisto, es bueno tener que luchar. Y no creas que estás condenado entonces a una vida gris sin emociones... Los que luchan son los únicos que disfrutan de verdad, son los únicos que saben que esta vida, si no es para pelearla, merece poco vivirse. Es en esa lucha contra nuestra pereza, contra nuestra sensualidad, contra nuestro deseo de dominar a los demás... contra nuestro egoísmo, donde encontramos de verdad el gusto de la vida, el bálsamo de saber que todo tiene sentido... que hemos sido hechos para amar. ¿Entiendes ahora el daño inmenso que te haces cuando dejas de luchar? ¿El dolor grande que le produce a Dios ver a uno de sus hijos decir ¡basta, se acabó... yo dejo de luchar!? Por eso San Agustín decía aquello de que si dices basta, estás perdido... No te quejes entonces de esos momentos o de esas temporadas en que toca luchar un poco más. De esa época de verano en que se pone a prueba tu fidelidad a Dios en el cumplimiento del plan de vida, o en esa época de exámenes que te lleva a ir más apretado de tiempo y que sientes la tentación de descuidar tu formación, o en esos días en que no sabes por qué pero la pureza cuesta más, y aparecen los instintos más bajos en las situaciones más ordinarias de la vida. ¡Ahí, en todos esos momentos de tu vida, está Dios queriendo ayudarte! Cada tentación, cada dificultad, cada instante “malo” es como un codazo que Dios te da para decirte: “Me tienes a tu lado... y vengo a decirte que te quiero! No hagas de tu vida, por favor, un mero dejarse llevar por las circunstancias... no seas un alma errante guiada y conducida por sus estados de ánimo. Ten la valentía y el coraje de decirle a Dios: “Aquí me tienes. Ayúdame, y con tu gracia, venceré”. Así es la vida del cristiano, así de fascinante. Las dificultades –¡bien lo sabes!– están para saltárselas... o para rodearlas o para ignorarlas, pero nunca para hundirse en ellas. Y eso no es optimismo facilón, es ser conscientes que todo un Dios que me ama con locura está detrás de esas dificultades... esperándome con los brazos abiertos. Dios, te insisto, no te querría más si te quitara tus problemas –eso no es la vida real–. Eso solo te haría un niño mimado que nunca sabría compadecerse y comprender a los demás porque él nunca ha tenido que luchar. Precisamente conocerte bien, tener que pelear, es lo que te hará querer más a los demás. No te extrañarás de ver que otros tienen las mismas dificultades que tú y que yo. Y porque sabes que la vida es a veces compleja, sabrás estar a su lado, ayudándoles a vencer, ayudándoles a que no caigan en esa oscura vida que es la vida sin esperanza. Y cuando te hablen de autoestima, piensa siempre que la estima por uno mismo se adquiere en el transcurso de la lucha, no leyendo libros de vida fácil, donde te prometen aprender inglés en 7 días. No tendrás nunca mayor satisfacción personal que la de comprobar que luchas por cosas que merecen la pena. No hay alegría más grande que la de recomenzar tu pelea una y otra vez, la de tener deseos de contentar a Dios, o al menos tener deseos de tener deseos. ¡Cuánto llena el alma tu empeño por actuar en conciencia... aunque para ello tengas que vencer obstáculos, sortear peñascos y dejarte, alguna vez, jirones de piel por el camino! Como decía muchas veces el fundador del Opus Dei: “¡Este es nuestro destino en la tierra: luchar por amor hasta el último instante! ¡Deo gratias!”. VOCACIÓN Podríamos estar días y días hablando de lo que es la vocación, cómo se ve, cómo se descubre, qué peligros conviene evitar, qué actitudes conviene tener y en qué aspectos es más importante insistir. Pero amigo... no lo olvides. Si quieres saber cuál es la llamada de Dios para ti, qué quiere Él de ti, lo primero y más importante, lo que de verdad es crucial, es que tú quieras saberlo y estés dispuesto a hacer lo que Dios te pida. Y sólo en este punto he visto a tantos atascarse, fracasar, quedarse en el intento... que muy a mi pesar te pido que si esto no lo tienes claro, lo mejor es que no continúes por el camino de querer saber cuál es tu vocación. La vocación es el camino concreto que Dios propone a un alma, es el querer de Dios para nuestra vida, el motivo por el cual hemos sido creados y el único modo de ser plenamente feliz en la tierra. Y eso, como bien supones, es suficiente motivo como para no tomarse el tema a broma... La gran contradicción, sin embargo, es ver cómo quien ha descubierto su vocación y la vive plenamente, es feliz por haberla descubierto, y por otro, conocer a tan pocos que quieran saber lo que Dios les pide cuando, en el fondo, saben que no harán eso que Dios quiere de ellos. Así que tú tranquilo... tampoco sé de nadie a quien Dios haya lanzado truenos a su cabeza por no seguir su llamada... y eso es porque la vocación es una cuestión de generosidad, no de obligatoriedad. Es una cuestión de amor, no de cogerle miedo a Dios por si nos castiga. A Dios se le dice que sí por amor, por generosidad, por deseo de corresponderle. ¡Y eso es algo grande! Es verdad que muchas veces nos ocurre –no serías el primero– que le hemos echado el mal de ojo a la vocación. Nos parece, en el fondo, que la llamada es una jugada sucia de Dios. Alguien que estropea nuestros planes. Y claro, en ese clima, Dios no habla... Dios permanece callado porque Él solo desea ser seguido por amor y en libertad. Eso sí, quédate con esta idea: la vocación –la llamada de Dios– es algo real, comprobable en la vida de muchos. Y Dios tiene una vocación para cada uno. No hay nadie en el mundo que no tenga vocación... ¡nadie! Por eso no querer descubrirla es absurdo, porque es lo único que te hará feliz. Óyeme bien, te lo digo con toda mi alma... ¡lo único! A todos, Dios nos pide que seamos santos. Todos tenemos una vocación a la santidad. Eso es verdad. Eso es así. Es el mismo Cristo quien lo ha dicho. Y al hablar aquí de vocación, a lo que nos referimos es cuando Dios nos propone un camino concreto dentro de la Iglesia que nos permite llegar a esa santidad: sacerdote, monja de clausura, laico comprometido, persona consagrada o la vocación al matrimonio, por ejemplo. Cualquier vocación concreta es descubrir cómo llegar a ser santo, que es lo que Dios pide a todos los bautizados. La vocación es descubrir un camino concreto que Dios ha puesto en el mundo y que va conmigo y me lleva a Dios. Es como si Dios nos dijera: “Yo quiero de todos los hombres sean santos y para que tú llegues a la santidad, te pongo esta institución al lado, este camino concreto, porque lo he hecho para ti. Este camino –esta vocación que te doy– te permitirá poder llegar a la santidad”... Todos los caminos son buenos pero no todos me sirven a mí. Si descubro el mío, he descubierto mi vocación. Señales de vocación hay unas cuantas. Una puede ser el miedo, el sentir inquietud por un camino concreto. Otra, tal vez, es que Dios te haya puesto al lado de ese camino o de esa institución, otro es el consejo que recibimos en la dirección espiritual por esas personas que conocen bien nuestra alma, otro es haber comprobado ya que cuando yo recorro el espíritu de esa institución concreta, a mí eso me lleva a Dios. Pero en todos los casos, la vocación es una invitación de Dios, un deseo de corresponder a su amor. La iniciativa de la vocación es de Dios. Él llama primero, no nosotros. A ti te puede apetecer muchísimo o no apetecerte nada, querer o no querer, hacerlo o dejar de hacerlo, pero la vocación existe antes de que Dios hiciera el mundo. Dios es alguien que acaba sorprendiendo a todos, pero en esto de la vocación se lleva la palma. ¿Cuál es la dificultad mayor a mi entender? Pienso que tres. La primera es el miedo a qué pensarán nuestros amigos, la segunda es el terror a qué dirán nuestros familiares más cercanos y el tercero es la resistencia a entregar la mediación de un amor humano cuando Dios pide seguirle a través del celibato apostólico. En esta vida hay de todo. He visto a unos pocos huir despavoridos con solo el primer obstáculo. Imaginarse que serían rechazados por sus amigos les llevó a, literalmente, acabar huyendo de Dios. Otros se atascaron con la dificultad de ver a unos padres que no comprendían de inicio sus deseos. Y la mayoría nunca acabó de creerse que Dios es capaz de colmar enteramente las ansias del corazón humano. En el fondo siempre pensaron que entregar a Dios el amor humano de una chica o un chico era algo demasiado arriesgado. Jamás se me ocurriría pensar mal de nadie que no superó esos tres círculos concéntricos... Eso queda en la conciencia de cada uno..., pero siempre he tenido el firme convencimiento, porque lo he visto con mis propios ojos, que decirle a Dios que sí o que no son cosas muy distintas. La vida es otra. La vocación, sin duda, marca... y marca mucho. Nunca sé si marca más el sí o marca más el no, pero la vida es tan diametralmente diferente, que en esto conviene ser muy serios, muy honrados y no desconfiar nunca de Dios. Hay algunos que piensan que la vocación es una comida de tarro. No sé si esas personas alguna vez se han enamorado, pero cuando se está tocado por el amor de Dios, no hay nada más nítido en la vida que la propia vocación. Quien pone como guía de su paso por esta tierra el deseo de estar cerca de Dios, la vocación no solo se ve siempre –a veces antes y a veces después– sino que no se cambiaría por nada. Y de estos, gracias a Dios, conozco un buen puñado. Evidentemente, la cercanía con Dios –ese luchar cada día por ser santos– supone asumir el riesgo de ser llamado por Dios. Por eso algunos optan por la carrera fácil hacia ninguna parte. Sólo quien entiende que la llamada es un regalo del cielo, permanecerá cerca de Cristo, no huirá si escucha su voz, si entiende en el alma que se le pide más... que Dios está pasando por su vida y le pide una respuesta. A todos, como al joven rico, puede ocurrirnos que tengamos el corazón embotado de muchas cosas que nos impidan decirle a Dios que sí. Ante la vocación, la única actitud posible es la rectitud, la honradez del alma que se fía de su Dios, que pregunta con confianza a su Dios y que le deja hablar a su Dios. Él no llama a los que se lo merecen. Llama a quien quiere. Pero solo quien desea escuchar, puede saber lo que Dios le pide. Y la escucha –la capacidad de oír a Dios– solo se obtiene cuando el corazón lo vaciamos del propio yo, de las excusas, de los deseos de hacer nuestra voluntad, del egoísmo que rechaza la posibilidad de darse por entero. La Iglesia, rica en sabiduría, ha establecido la práctica de la dirección espiritual para ayudar a discernir al alma el querer de Dios para cada persona. Obviamente nadie da ni quita vocaciones. Eso es algo entre Dios y el propio interesado. El director espiritual, que conoce bien tu alma, podrá ayudarte a discernir, darte claves para que tú veas mejor, quitarte de los ojos todas esas costras que nos impiden ver el querer de Dios para nosotros. Por eso, es una suerte que habrás de agradecer siendo dócil a las indicaciones que recibas y procurando poner en práctica los consejos que te den. Fiarse en la dirección espiritual es un camino seguro de eficacia probada en miles de santos. No seamos tan ingenuos o tan inmaduros de tomarnos esta ayuda a la ligera. De ser dóciles jamás nos arrepentiremos. A veces, no te lo niego, me ha parecido curioso el planteamiento de algunos: acuden al sacerdote con total confianza cuando quieren mejorar en la virtud de la santa pureza, pero, cuando se trata de ayudarles en su vocación, esas mismas almas construyen un muro de suspicacias y desconfianza ante los consejos que reciben. Parece que les molesta que se les ayude... parece que dudan de la rectitud del sacerdote o del amigo. Es como si pensarán que en ese tema, en el de la vocación, ellos ya lo saben todo y se fían entonces sólo de su criterio. Curiosa postura para quien en el fondo está pidiendo escuchar a Dios. En una ocasión, escuche a un chico contar el proceso de su vocación del siguiente modo: “Yo era un tipo más de la calle, que rezaba lo justo –o sea, nada– y solo quería pasárselo bien. Me encontré a un amigo que me fue enseñando a tratar a Dios de la manera más normal. Empecé a rezar más, a estudiar más y a sonreír más. Me lo pasaba bien y era feliz. En un momento dado, mi amigo me planteó la vocación, me dijo que lo rezara y que lo hablara con Dios. Hablamos mucho y nos “enfadamos” no pocas veces. Yo no quería liarme más y tampoco veía la necesidad de dar el paso. Estaba bien como estaba. Había descubierto “mi manera” de estar más cerca de Dios. Me resistí bastante tiempo, y era tal mi obsesión por no querer pensar en la vocación que cometí el grave error de distanciarme de mi amigo. Fue culpa mía. Le fui dejando de lado y busqué –al principio de manera inconsciente– otras alegrías fuera de ese Dios al que había conocido. Mis nuevos amigos me tiraron para abajo. Fui desconectando... poco a poco, hasta que volví a mis orígenes... vivir sabiendo que Dios estaba ahí pero en la práctica no tratarlo. Un día, pasando por la puerta de una iglesia, entré sin saber porqué... y me puse a rezar. Le pedí a Dios una señal de lo que quería de mí, y me volví a mi casa. Pasó más o menos un mes y volví a pasar por esa Iglesia, y volví a entrar, y volví a rezar, y pedí de nuevo la señal... Y no pasaba nada. Hasta que una noche, tomando unas birras con unos amigos, me dije a mí mismo: yo no quiero ser así... y entendí que la única señal que Dios me daba era que mi vida estaba más vacía desde que pasé de mi amigo... desde que huí de ser honrado con el tema de la vocación. Entendí que mi vida actual sí que no era lo que Dios quería de mí. Volví a llamar a mi amigo, volví a rezar –esta vez con un poco más de humildad– y me dejé ayudar. Pasado un tiempo, ingresé en el seminario... ¿Que cómo vi mi vocación? Muy fácil. Comprobé que la vocación me acercó a Dios y la no vocación me alejó de Él. No necesité de más señales”. Plantearse la vocación es un trayecto que no está exento de peligros. Por eso le pido a Dios para ti –tú pídelo para mí– que nos haga a todos muy honrados, muy libres, muy piadosos y muy confiados. De verdad que no conozco mejor receta.