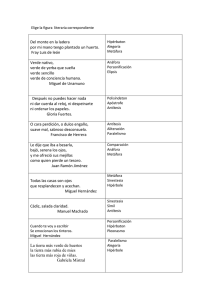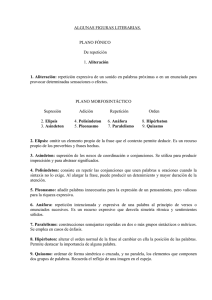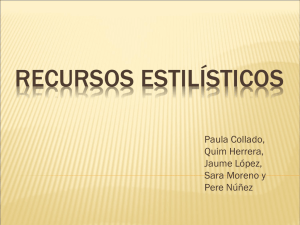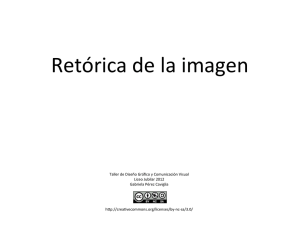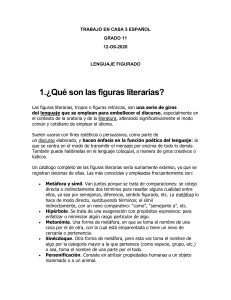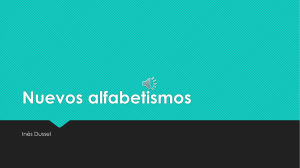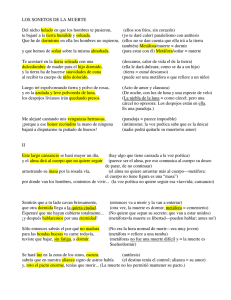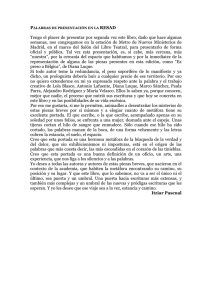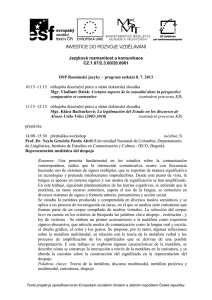La Holoestesia reformula concepciones de discapacidad. La intersensorialidad en una visión inclusiva de la educación artística. Cuando en artes plásticas se habla de colores fríos y cálidos, así como cuando en música de tonalidades frías y cálidas, se usa una sensación táctil que describe una cualidad visual y auditiva; conceptos abstractos como verde esperanza que relaciona un color con una emoción, verde ácido uniendo color y sabor; las relaciones de texturas en la música polifónica, nuevamente relativo al tacto; también la inferencia de colores para diferenciar letras y números; y, en general, gran variedad de relaciones sensoriales, algunas definidas por la neurociencia como fenómeno sinestésico y otras entendidas en conceptos populares como metáforas, que son comunes también en el arte, ponen de manifiesto la sinestesia como un fenómeno social, cultural que hace parte de la forma de comprensión de la realidad y de la cualidad de los conceptos que intervienen en la experiencia de los seres vivos. En algunos esta relación es consciente y vívida, en los demás, la gran mayoría, esta relación se construye inconscientemente, pero es, sin lugar a dudas, presente para todos. La actividad neurológica, puede ser más o menos evidente de acuerdo al nivel de consciencia alcanzado. Así, puede ser reconocida conscientemente de manera accidental o incidental; puede estar en un estado de subliminidad por aflorar a un nivel medio de consciencia o también ser completamente inconsciente por no haber alcanzado un nivel simbólico verbal. En el campo de la producción de fenómenos inconscientes, basados en conceptos de Bassin y Uznadzé, y Jose Angel Bustamante1, sobre los fenómenos psíquicos inconscientes que operan como portadores del código de comunicación social, entre los que se halla la sinestesia, existe una especie de operación en segundo plano o Background (en términos informáticos) en zonas del sistema límbico, expresándose a través de hábitos, deseos, tendencias, impulsos, motivaciones, sentimientos, intuiciones, significaciones aprendidas y predisposiciones (que son en parte inconscientes y en parte conscientes) que son actualmente también materia de estudio del psicoanálisis y de la neurofisiología en cuanto a la forma como los sentidos y sus sensaciones influyen en estados de ánimo, conformación de valores y habilidades de percepción, comprensión y raciocinio. En este estadio sensorial se hace necesario un análisis de las dimensiones consciente e inconsciente de la percepción y su interacción con los estados afectivos, las necesidades, los comportamientos y más particularmente las significaciones en estricta relación con las manifestaciones sinestésicas. A partir de lo anterior se pretende la formulación de un método que atienda a la necesidad de reconocer la manifestación del fenómeno sinestésico como uno de los elementos codificadores de la subjetividad de la creación y la interpretación artística, y en consecuencia a la identificación de parámetros y relaciones inherentes de la percepción. Para esto se tiene en cuenta la formulación de Vigotsky, entre otras, que plantea el lenguaje como otro de los componentes del estadio cerebral superior que interioriza por medio de la significación la actividad cultural desde el punto de vista socio-histórico, y define también al lenguaje como el principal mediador en la construcción de las funciones psicológicas, teniendo como referencia Estudios transculturales en Latinoamérica" (1959) en colaboración con el Dr. Carlos A. Seguin. 1 para esto a Freud2 y el psicoanálisis, y describe varias formas del lenguaje: oral, gestual, escrito, artístico, musical y matemático. Específicamente, desde el lenguaje artístico, se estudia a través de la metáfora sinestésica en primera medida sus etapas: percepción, interpretación y creación, en su respectivo orden; así, la percepción involucra los sentidos, sus relaciones y significaciones, atendiendo a sus manifestaciones inconscientes, remitiendo esto a la sinestesia, lo que conllevaría a la interpretación como segundo término, el proceso inconsciente de configuración de la información transmitida por la percepción. Una vez superadas estas dos etapas se explora la creación teniendo en cuenta los parámetros que resultan de las anteriores etapas. Lo anterior, como ya se dijo, contextualizado a través de las variables histórico-culturales contempladas en Vigotsky, que determinan una estructura neurosimbólica, casi orgánica, fisiológica en definitiva y predominantemente inconsciente. Las teorías psiconeurológicas definen a las emociones como fenómeno psicofisiológico que se produce fundamentalmente en los órganos del cerebro límbico, al igual que la sinestesia; además, es reconocida por otras ciencias como la neurología afectiva (Russel y Woundzai 1986) la influencia que tienen tanto colores como sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles con las emociones, por tanto se manifiesta la relación directa e insalvable entre los sentidos y la inteligencia emocional. Partiendo del planteamiento de la teoría neurolingüística que afirma que todos los seres humanos a tempranas edades e incluso desde antes del nacimiento poseen una condición sinestésica que codifica sus experiencias y estímulos sensoriales, en alguna de las fases del desarrollo del cerebro; se explora la sinestesia no como condición sino como manifestación dado que su incidencia como condición es en porcentajes muy bajos en la población; sin embargo, la ocurrencia temporal consciente de esta condición en sujetos con estados alterados de conciencia, por hipnosis o autosugestión, por ejemplo, pone de manifiesto su ocurrencia bajo condiciones especiales, una de las cuales se propone a través de este método como entrenamiento. La sinestesia es un fenómeno que se presenta en los primeros meses de edad en todos los sujetos, incluso estaría presente en la etapa prenatal, por medio de conexiones neuronales en el sistema límbico, dichas conexiones al parecer se desactivan o devienen en inconscientes alrededor de los cuatro meses de edad, presentándose esporádicamente hasta los doce meses aproximadamente, y manifestándose de forma accidental o incidental, en el resto de la vida. Dicho fenómeno sinestésico puede ser inducido por medio de la hipnosis, también puede ser inducido por medio de sustancias psicoactivas, fenómeno estudiado en la psicología y conocido como una de los campos de la investigación psicodélica. Además cierto porcentaje de la población manifiesta fenómenos sinestésicos conscientes sin la intervención de factores externos, y según algunas teorías neurológicas actuales, este fenómeno puede ser producido por entrenamiento, que es el objeto de investigación de este trabajo. También es necesario mencionar que si bien los estímulos sensoriales que confluyen en la sinestesia provienen de naturalezas físicas distintas, se estudia la relación físico-matemática que pudiese existir entre dichas naturalezas; esto más como un referente técnico que como base 2 Jung, Carl Gustav (1999 [2ª edición 2002]). Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. Obras completas volumen 15. Madrid: Editorial Trotta. científica. Por ello la base de la investigación está orientada hacia el estudio de los sentidos y la concatenación de la información sensorial (transducción) procesada en el cerebro, por lo que sería un fenómeno psíquico, neurológico o fisiológico, más que físico. En el campo de la psicología del arte, se estudia el arte como fenómeno de percepción y de creación, los dos aspectos que a la psicología competen son el consciente y el inconsciente. Para el psicoanálisis el arte estaría situado en algún lugar entre los sueños y la neurosis, o posteriormente entre la fantasía diurna y el juego, y los sueños para la teoría freudeliana; el fenómeno del inconsciente sería manifestado más claramente a través del arte, siendo sus símbolos los deseos reprimidos que devienen en inconscientes con una afectación, o carga afectiva, emocional, presente en el consciente. En 1970 (psicología del arte) Vigostky propone lo que sería el paradigma más importante de esta área, y es que el arte nunca podrá ser entendido como producto de un procesamiento objetivo, haciendo eco a teorías del psicoanálisis y la gestalt; utiliza el signo, como concepto estructuralista, identificando el significado con el contenido emocional y el significante como estructura o forma. El presente, entonces, aborda la deconstrucción de este paradigma en particular, intentando decodificar las relaciones inconscientes existentes en la percepción y que determinarían una significación que define una configuración neurobiológica que relaciona afectaciones emocionales que responden directamente a las sensaciones objetivas. Para ello se refiere al concepto de mediación expuesto precisamente por Vigotsky, es decir la intervención de un elemento intermediario, que según Rego (1998) son sistemas de símbolos que representan la realidad, para ofrecer acceso al conocimiento y construir en él relaciones. Estos símbolos llegan al conocimiento a través de la percepción, y es a través de esta que se procesa la mediación. El lenguaje, y el arte como parte de de este, es el principal mediador que organiza los símbolos en una estructura compleja de signos permitiendo nombrar y relacionar objetos de la realidad. Vigotsky relaciona las funciones psicológicas superiores como el lenguaje con el concepto de desarrollo a través de toda su fundamentación socio-histórica, y plantea como fundamental en el desarrollo el aprendizaje, y por tanto al lenguaje como salto cuántico en el desarrollo, y el aprendizaje como proveedor del desarrollo en el contexto social y cultural. Por tanto el arte como parte del lenguaje, el lenguaje como proceso de desarrollo, el desarrollo como consecuencia de la sociogénesis y el aprendizaje. La percepción, como herramienta de la comprensión del arte, ha estado sumergida en un ambiente místico resultado de la aparente ambigüedad implícita en el lenguaje abstracto, simbólico y subjetivo propio de la expresión artística; esto ha llevado a la educación artística, y más precisamente el desarrollo de las cualidades de sensibilización en áreas de la educación artística a un abordaje intuitivo, casi errático, desde un enfoque pseudometafísico que obstaculiza el desarrollo de habilidades fundamentales de la educación en artes como son la interpretación y la creación de obras de arte. El carácter emotivo de las percepciones, es decir las sensaciones, hacen parte de una estructura inconsciente inherente a todos los seres humanos, y dicha estructura no ha sido estudiada y practicada en la pedagogía del arte, lo que ha privado al arte mismo y sus aprendices de conceptos y prácticas que favorecerían la interpretación de producciones artísticas y la expresión artística. Los lineamientos para la educación artística expedidos por el Ministerio de Educación refieren específicamente a los anteriores aspectos, sin profundizar en modelos o métodos para su ejecución, lo que, de alguna forma, reafirma el carácter difuso de la educación artística en un objetivo sin caminos claros que conduzcan a su logro, pero que al mismo tiempo ofrece un campo de experimentación, exploración y proposición. Para abordar un método apelamos a la sinestesia como la metáfora de los sentidos, la sinestesia es en sí la manifestación más pura y natural de la metáfora, y a partir de ella se compone la realidad, la metáfora como la sinestesia nos ofrece dos planos, el real y el evocado, presentándonos así valores referentes a las percepciones que podemos interpretar como evocaciones que conduzcan a la comprensión de las magnitudes o cualidades implícitas en la percepción y creación artísticas, y en definitiva a la realidad. A partir de ello se consolidan correspondencias que pueden ser configuradas como significantes de las percepciones, como símbolos que caracterizan la subjetividad interna que puede ser entendida como estructura que responde a relaciones. Se define aquí al símbolo como la manifestación más profunda de la metáfora, como el concepto que puede englobar un conjunto de percepciones sinestésicas inconscientes aunadas a una afectación, a una carga emocional y/o racional, que describan abstracciones presentes en el lenguaje del arte. Para proponer a la sinestesia como metáfora sensorial inconsciente se hizo uso de fuentes como maestros de arte de la universidad Francisco de Paula Santander, Cread Bogotá, experiencias privadas en ceremonias chamanicas con plantas sagradas, entrevistas con individuos sinestésicos, recolección de testimonios en redes sociales virtuales con base en la sinestesia, recopilación de experiencias de artistas internacionalmente reconocidos como tal y como sinéstatas, y otras más evidencias recogidas en la exploración del fenómeno. Al hablar de la metáfora, la primera referencia que salta al entendimiento es Sócrates, él acude a la metáfora como representación de sus postulados, como inicio irreal del proceso mayéutico, como espejo de la realidad y puerta de acceso al conocimiento, reconociendo que a este se llega por medio de la pregunta, pero sobre qué, sobre la fantasía que define exclusivamente la realidad, la verdad sería una fantasía lógica, asequible por medio de la idea que es en sí una metáfora de la realidad. Los conceptos aportados por Platón sobre el tema, recordando que el paradigma platónico es precisamente el mundo de las ideas, son sobre la analogía interior de la realidad exterior, y justamente es a base de metáforas que argumenta sus observaciones y que transmiten teorías complejas, y estas son muy famosas en su filosofía, la metáfora de las cavernas, o la de la línea dividida, etc. Aristóteles va más allá, al criticar la metáfora en Platón, al definir cuatro tipos de metáfora: la metáfora de género a especie, de especie a género, de especie a otra especie, y por analogía. Al criticar la metáfora en Platón, Aristóteles argumenta que ésta al cambiar el significante por el significado cambia también la esencia del objeto y diluye su entendimiento. Sin embargo explica que el estudio del uso correcto de la metáfora puede aclarar la comprensión de las cosas, y profundiza en el uso de la analogía como herramienta de la filosofía. Ortega dice, al respecto de la metáfora, que el arte es irrealización y que este empieza justo en los confines de la realidad, y en ese orden la metáfora está en la dimensión de lo irreal, “mediante el análisis de la metáfora se puede precisar el estatuto mismo del objeto estético”(OC, VI, 262). Además, la metáfora “usa de los sentimientos ejecutivos como medios de expresión y merced a ello da a lo expresado el carácter de estarse ejecutando”. Lo que perciben los sentidos adquiere un significado concreto cuando es transformado en una metáfora. Ésta hace creíble y participable la realidad y el ser. La realidad no es sino la reconstrucción que el cerebro hace a partir de la información proporcionada por los sentidos. El cerebro se conecta con la realidad a través de metáforas, las cuales, por otro lado, son coconstruidas por valores éticos y estéticos, que luchan por imponer su versión sobre la realidad, por imponerse como ideal. Para finalizar, se justifica la metáfora en la educación, de acuerdo con todos los autores anteriores, como ya se dijo, como herramienta para llegar a la comprensión de los objetos de la realidad; todos ellos confluyen en la importancia de la metáfora en la pedagogía, y aún más en la importancia en el desarrollo de la habilidad intelectual de cada ser. Vale la pena aclarar que según la ciencia médica y científica, el proceso de percepción sensorial arranca con el estímulo captado por las células sensoriales como los mecano-receoptores, lo fotoreceptores y los quimio-receptores, que transforman estas señales en impulsos bioeléctricos que se transfieren a la membrana encefálica, sin embargo está demostrado que la respuesta emocional inmediata a la percepción se produce en el cerebro límbico, en donde se encontrarían las conexiones responsables de los fenómenos sinestésicos, esta respuesta emocional inmediata es la que relacionamos directamente con la sensibilidad al arte, En la visión, la entrada al sistema visual es el globo ocular. En este órgano ocurre el proceso de transducción de la información derivada del campo visual. Es decir, la energía electromagnética del estímulo representado por la imagen, se transforma en información codificada que se envía a centros nerviosos donde es procesada químicamente. En el oído, los cilios se mueven en dos direcciones debido a la influencia de las ondas de presión y estos responden generando potenciales de acción que viajan por la vía auditiva hasta el sistema nervioso central. En cuanto a los estímulos químicos, correspondientes al gusto y el olfato, los quimio-receptores reaccionan a las configuraciones de las partículas de los elementos relacionados en estos, transducen dicha información en percepciones que podrían ser homolgables químicamente, y podrían en este sentido convertirse en metáfora subjetivas de las sensaciones producidas. En cuanto a las percepciones mecánicas correspondientes al tacto, podrían estar relacionadas en cuanto a que su composición molecular determina además de un significado químico, una estructura física y sus manifestaciones mecánicas. Así pues, la relación sinestésica, en términos biofísicos, bioquímicos y/o biomecánicos podía estar establecida en el proceso mismo de la transducción. Aquí se plantea el enfoque de la psicología básica que aborda los fundamentos de la actuación de los procesos sicológicos básicos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje. Todos esto siguiendo jerarquías que se refieren en este mismo orden unas a otras; así, empezando con el primer nivel, la atención obedece al proceso de selección de prioridad en la información que se admite desde el exterior y cómo se procesa en niveles de conciencia; la percepción comprende los mecanismos de internación, aprehensión, de la información que ha sido atendida consciente e inconscientemente; consecutivo a esta está la memoria que consiste en la retención de la información percibida para ser almacenada y reutilizada posteriormente; es en el pensamiento donde esta información retenida es evocada para elaborar relaciones y discriminaciones que responden a procesos de razonamiento; el lenguaje, por consiguiente ofrece el mecanismo de comunicación de los pensamientos, ya que estos son evocaciones internas que no tienen otra representación más que el símbolo por el que fluye el lenguaje; por último está el aprendizaje que es el mecanismo de ampliación de respuestas básicas que está conformado por un conjunto de razonamientos externos (percibidos y comunicados) interiorizados, e internos propios (evocados y razonados). Lo anterior plantea los mismos niveles para el objetivo de sensibilización en la interpretación y creación artística. Así, la atención responde a la selección de la información a la que se accederá, por ejemplo obras de arte y manifestaciones artísticas y técnicas; la percepción incluye las partes que constituyen las obras de arte, sonidos, colores, formas, en general, sensaciones; la memoria manifiesta su influencia por medio de la evocación de percepciones anteriores contrastadas con la experiencia actual y es un valor trascendental en la expresión artística por articular el bagamen sensorial almacenado y razonamientos inherentes a la creación; el pensamiento conforma relaciones significadoras que expresan el contenido tanto de la memoria como del razonamiento; el lenguaje comunica significantes relativos al pensamiento y aquí se manifiesta la codificación y decodificación del sistema simbólico del pensamiento; y el aprendizaje que constituye la articulación de las experiencias en los anteriores niveles en una escencia transformadora. Uno de ellos, la realidad, dice Wittgenstein (Tractatus), contiene dos categorías, las cosas de las que no se puede hablar y las cosas de las que se puede hablar. El mensaje estético, la obra de arte, hace parte de la primera categoría y solo podemos acceder a ella a través de una experiencia directa no verbal, el arte existe en el lenguaje y como lenguaje, pero de él no se puede hablar. La experiencia directa no verbal nos ofrece las propiedades internas de las cosas (las propiedades esenciales). Estas serían intuitivas y emotivas, en todo caso no-lógicas. En Descartes3 la realidad sería un compuesto de el yo pensante y la extensión, y el pensamiento el catalizador de la realidad, que sería cartesiana en su totalidad de no ser por las pasiones y las emociones, que son para él confusas y poco claras. Para Lacan la realidad es todo aquello que existe independiente de la conciencia humana, pero dicha diferenciación estaría dada en función de la subjetividad que impregna lo que llamamos realidad, en acuerdo con Kant. Para Zubiri, el hombre, a diferencia de los animales, es capaz de reflexionar sobre los sentidos, y es precisamente esta capacidad lo que lo diferencia de los animales. Propone la habitud como la impresión de la realidad, y la habitud sentiente como la racionalidad humana. En este orden de ideas sería la habitud, como respuesta instintiva, la subjetividad previa a la razón, la realidad del arte. 3 Tratado del hombre. Madrid: Editora Nacional, 1980. Edición y traducción de Guillermo Quintás. Define también tres momentos de la intelección sentiente: noesis, noema y noergia (afección, alteridad, imposición). Nuevamente, el arte sería el estado primero, la noesis, en donde la afección toma el sentido identificador o significante. Otro de estos paradigmas es la percepción, para profundizar en lo que la percepción es a la luz de las ciencias, habrá de valerse nuevamente de la filosofía para estructurar la metodología, por tanto la percepción aparte de su connotación epistemológica que correspondería a la psicología y/o a la neurología, abarca una rama de la filosofía que la estudia como una relación realidad – ilusión – alucinación. Como realidad ya se ha disertado anteriormente sobre ello y será ello la base para continuar aquí. Así ilusión sería la situación en la que una percepción real es reemplazada por otra que es irreal, y da por ejemplo, el dulce suave que toma sabor amargo después de haber saboreado algo más dulce, y en general se podría hacer referencia en este caso la escuela de la Gestalt para documentar las ilusiones. Toda esta enciclopedia de ilusiones perceptuales estarían resumidas en Hume: i. Cuando uno está sujeto a una ilusión, parece que algo tiene una calidad, F , que el objeto real ordinario que supuestamente se percibe en realidad no tiene. ii. Cuando parece que algo tiene una calidad, F , entonces hay algo de lo que uno es consciente de que tiene esta cualidad. iii. Dado que el objeto real de que se trata es, por hipótesis, no- F , se deduce que en los casos de la ilusión, ya sea uno no es consciente del objeto real después de todo, o si es uno, uno es consciente de que sólo "indirectamente" y no en él, sin mediación de manera directa en la que normalmente tienen a nosotros mismos para estar al tanto de los objetos. iv. No hay manera no arbitraria de distinguir, desde el punto de vista del sujeto de una experiencia, entre la fenomenología de la percepción y la ilusión (véase, por ejemplo, Robinson 1994: 56-7; Smith, 2002: 26-27). v. Por lo tanto no hay razón para suponer que, incluso en el caso de una percepción genuina es directa o inmediatamente al tanto de los objetos ordinarios. vi. Por lo tanto nuestro punto de vista normal de lo que percibe es a veces llamado "realismo ingenuo" o "realismo directo", es falsa. Así que la percepción no puede ser lo que normalmente se piensa que es Esto para definir en cierta forma, cundo se dice estimular, es procurar un estándar perceptual, desobligándose del régimen científico pero acatándose a la subjetividad implícita. De esto se resume que Primero: la percepción no puede ser lo que normalmente se piensa que es. Segundo: cuando parece que algo es x, es porque hay algo que es x. Tercero: cuando algo tiene una calidad que x no tiene, no son idénticos, y en su contrario se da la indiscernibilidad (Leibniz)4. 4 Leibniz, Gottfired Wilhelm, Obras filosóficas y científicas, coord. Juan Antonio Nicolás, Granada: Comares, 2007 Este modelo es, por supuesto, una teorización que de alguna forma apunta a conciliar los anteriores paradigmas expuestos en lo que sería la sustentación de la exploración sensorial como ciencia del aprendizaje y del arte basado en conceptos aportados por ciencias como la astronomía que define las cuatro energías que rigen el universo, sus fuerzas y composición, así se plantean las cuatro fuerzas fundamentales: electromagnetismo, fuerza de gravedad, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, estas determinarían las leyes de relación y composición de la materia y la energía y por tanto la composición química y orgánica, como orgánico se entiende la ordenación y asociación de los órganos y los organismos, entre estos, los seres vivos compuestos de órganos. Los órganos están dispuestos para percibir la materia y la energía, agrupados de maneras específicas lo que determina los espectros respectivos de percepción, por ende existe un campo común de percepción a los seres vivos, este campo comprende los que se percibe como realidad a través de la información recibida por los sentidos del universo próximo a ellos. Dicho campo próximo se percibe de acuerdo a las características materiales (químicas, mecánicas, eléctricas y/o magnéticas) que son interiorizadas a través de las estructuras sensoriales de los seres vivos por medio de receptores asociados en órganos especializados. Esta información es convertida a través de la transducción en experiencia sensorial que constituye el constructo de la realidad recompuesta en el cerebro (córtex cerebral, cerebro límbico y neocorteza) de los seres vivos. La reconstrucción interna responde a leyes que competen a la neurociencia que contempla variables cuantitativas y cualitativas referentes a magnitud, tensión, densidad, intensidad, discriminación y resolución entre otras, que codifican la información en datos comprensibles a la arquitectura del cerebro. Profundizando en esto, artistas sinéstatas han desarrollado armonías cromáticas que corresponden con piezas completas de música, relacionando un tono de color base con la tonalidad, colores primarios y secundarios con notas y melodías, y mezclas con acordes. Famosos músicos como Kandinsky y pintores como Schoenberg han contribuido en estos postulados, basándose en sus propias composiciones así como en el estudio de composiciones de autores anteriores a ellos. Richard Wagner en Arte y revolución plantea una obra de arte que incluya en sí todas las apreciaciones sensoriales. Aquello involucra el estudio en el arte de un aspecto inconsciente de la comunicación simbólica que interviene profundamente en la afección estética y el proceso cognitivo, ambos relacionados con las respuestas emocionales y racionales emanadas de la estimulación cuidada e intencionada. Alexander Scriabin, Luis Pujas Carretero, Nikolay Rimiky Koraov, Neil Harbisson, son algunos otros de los artistas más reconocidos por su exploración de las relaciones intersensoriales. También para Stravinsky la deconstrucción y reconfiguración mental a través del sonido representó la forma de re-evolucionar los sentidos a través del arte recurriendo a la plástica del cerebro corroborada por la neurología, y la conformación de patrones estéticos. Ante todo esto, vale la pena plantear nuevos paradigmas, o su formulación teórica por lo menos, así nace la pregunta de si la obra de arte existe como arte en la mente del artista o en la mente del consumidor de arte, por aquello de la percepción sensorial. Al verse enfrentado a una obra de arte, esta se manifiesta como arte en la mente del que la ve, como el perfume que se autojustifica cuando está en el olfato y no en el frasco; la pintura en la visión y no en el lienzo; la música en el oído y no en el instrumento; el arte en los sentidos y por ende en la realidad interna y no en la enciclopedia material exterior. Si bien he referido aquí solo unos pocos de los tipos de sinestesia, es de aclarar que se han documentado más de sesenta tipos, involucrando todas las percepciones, esto ofrece el campo de exploración necesario para involucrar también todas las manifestaciones artísticas. Bibliografía: Vygotsky, Lev S, 1978, Pensamiento y lenguaje, Madrid: Paidós. Santos Rego, M. A., Estudios pedagógicos (Valdivia), 133-148, 2000. Edward N. Zalta. The Stanford Encyclopedia of Philosophy Emmanuel Kant, Lecciones de Antropología. Fragmentos de estética y antropología. Edición crítica y traducción de Manuel Sánchez Rodríguez. Granada: Comares, 2015. Lacan, Jaques, Las formaciones del inconsciente, 1999 Zubiri, Xavier, 1982, Inteligencia Sentiente: Inteligencia y Logos. Hume, David (2012). José Luis Tasset, ed. Obra completa. Biblioteca de Grandes Pensadores. Madrid: Editorial Gredos