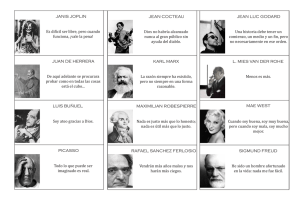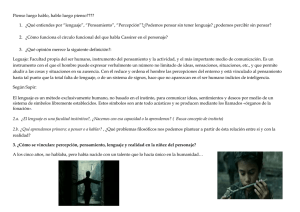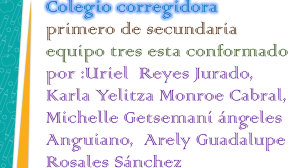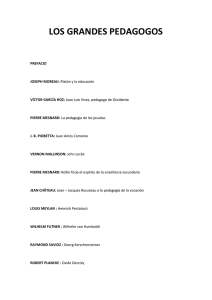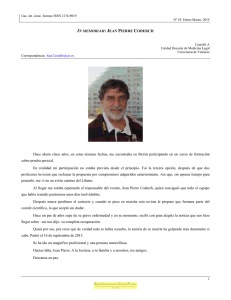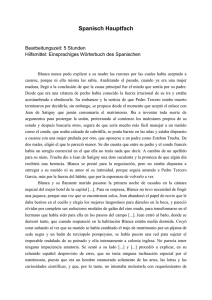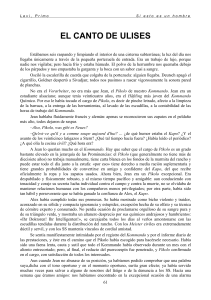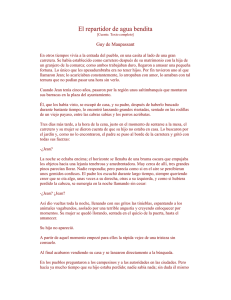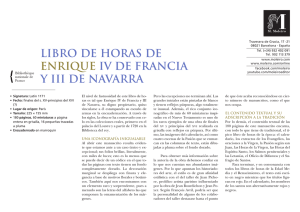Honor al hombre tierno
Anuncio
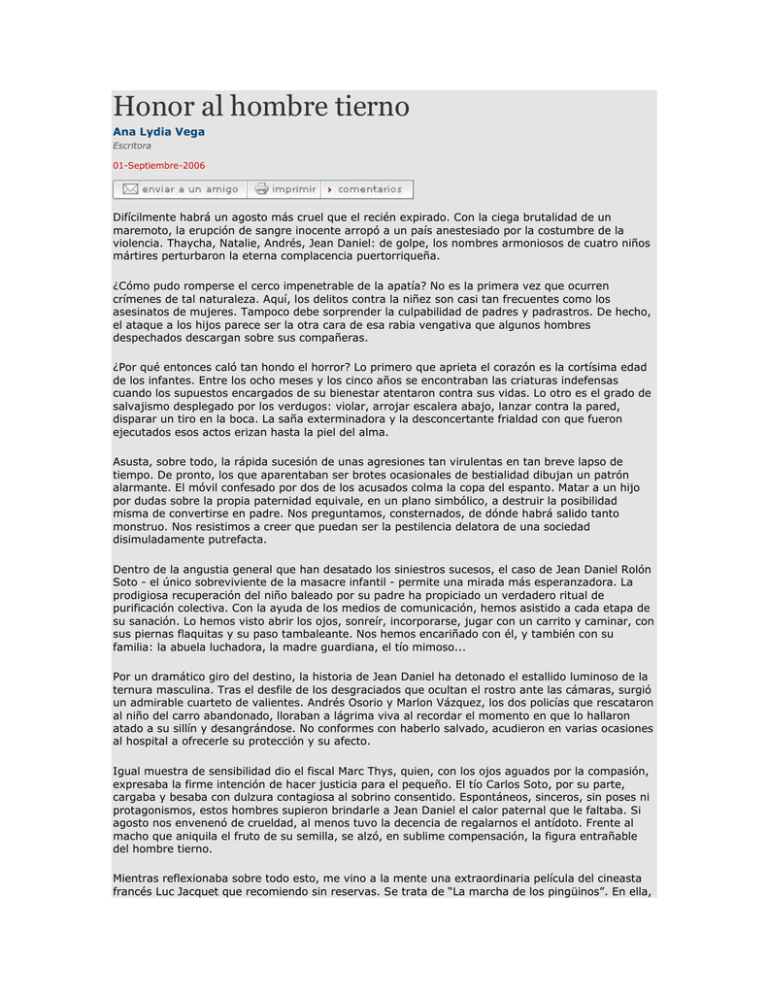
Honor al hombre tierno Ana Lydia Vega Escritora 01-Septiembre-2006 Difícilmente habrá un agosto más cruel que el recién expirado. Con la ciega brutalidad de un maremoto, la erupción de sangre inocente arropó a un país anestesiado por la costumbre de la violencia. Thaycha, Natalie, Andrés, Jean Daniel: de golpe, los nombres armoniosos de cuatro niños mártires perturbaron la eterna complacencia puertorriqueña. ¿Cómo pudo romperse el cerco impenetrable de la apatía? No es la primera vez que ocurren crímenes de tal naturaleza. Aquí, los delitos contra la niñez son casi tan frecuentes como los asesinatos de mujeres. Tampoco debe sorprender la culpabilidad de padres y padrastros. De hecho, el ataque a los hijos parece ser la otra cara de esa rabia vengativa que algunos hombres despechados descargan sobre sus compañeras. ¿Por qué entonces caló tan hondo el horror? Lo primero que aprieta el corazón es la cortísima edad de los infantes. Entre los ocho meses y los cinco años se encontraban las criaturas indefensas cuando los supuestos encargados de su bienestar atentaron contra sus vidas. Lo otro es el grado de salvajismo desplegado por los verdugos: violar, arrojar escalera abajo, lanzar contra la pared, disparar un tiro en la boca. La saña exterminadora y la desconcertante frialdad con que fueron ejecutados esos actos erizan hasta la piel del alma. Asusta, sobre todo, la rápida sucesión de unas agresiones tan virulentas en tan breve lapso de tiempo. De pronto, los que aparentaban ser brotes ocasionales de bestialidad dibujan un patrón alarmante. El móvil confesado por dos de los acusados colma la copa del espanto. Matar a un hijo por dudas sobre la propia paternidad equivale, en un plano simbólico, a destruir la posibilidad misma de convertirse en padre. Nos preguntamos, consternados, de dónde habrá salido tanto monstruo. Nos resistimos a creer que puedan ser la pestilencia delatora de una sociedad disimuladamente putrefacta. Dentro de la angustia general que han desatado los siniestros sucesos, el caso de Jean Daniel Rolón Soto - el único sobreviviente de la masacre infantil - permite una mirada más esperanzadora. La prodigiosa recuperación del niño baleado por su padre ha propiciado un verdadero ritual de purificación colectiva. Con la ayuda de los medios de comunicación, hemos asistido a cada etapa de su sanación. Lo hemos visto abrir los ojos, sonreír, incorporarse, jugar con un carrito y caminar, con sus piernas flaquitas y su paso tambaleante. Nos hemos encariñado con él, y también con su familia: la abuela luchadora, la madre guardiana, el tío mimoso... Por un dramático giro del destino, la historia de Jean Daniel ha detonado el estallido luminoso de la ternura masculina. Tras el desfile de los desgraciados que ocultan el rostro ante las cámaras, surgió un admirable cuarteto de valientes. Andrés Osorio y Marlon Vázquez, los dos policías que rescataron al niño del carro abandonado, lloraban a lágrima viva al recordar el momento en que lo hallaron atado a su sillín y desangrándose. No conformes con haberlo salvado, acudieron en varias ocasiones al hospital a ofrecerle su protección y su afecto. Igual muestra de sensibilidad dio el fiscal Marc Thys, quien, con los ojos aguados por la compasión, expresaba la firme intención de hacer justicia para el pequeño. El tío Carlos Soto, por su parte, cargaba y besaba con dulzura contagiosa al sobrino consentido. Espontáneos, sinceros, sin poses ni protagonismos, estos hombres supieron brindarle a Jean Daniel el calor paternal que le faltaba. Si agosto nos envenenó de crueldad, al menos tuvo la decencia de regalarnos el antídoto. Frente al macho que aniquila el fruto de su semilla, se alzó, en sublime compensación, la figura entrañable del hombre tierno. Mientras reflexionaba sobre todo esto, me vino a la mente una extraordinaria película del cineasta francés Luc Jacquet que recomiendo sin reservas. Se trata de “La marcha de los pingüinos”. En ella, descubrimos el arduo y mágico proceso reproductivo de esas aves singulares en el desierto ártico. Son quizás el único grupo animal cuyos machos y hembras se turnan - durante largas semanas, en total igualdad de sacrificio - para mantener resguardado del hielo, bajo sus vientres y sobre sus pies, el huevo que garantiza su descendencia. En condiciones de tal adversidad, la abnegación recíproca de los padres y las madres pingüinos comprueba, una vez más, que nuestra humanidad, tan arrogante y tan débil, no es ni de lejos la especie superior del planeta. Comentarios