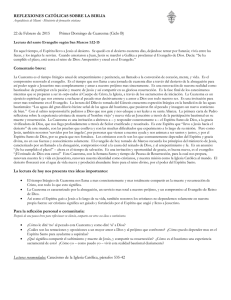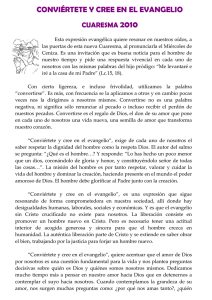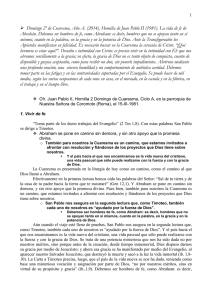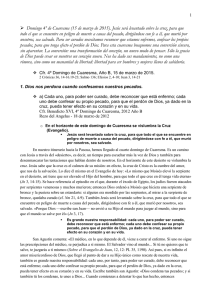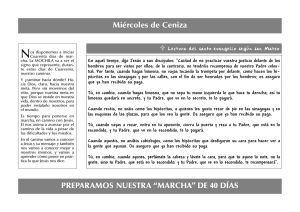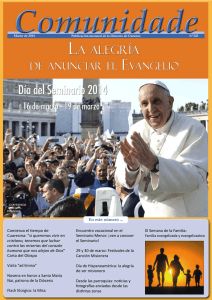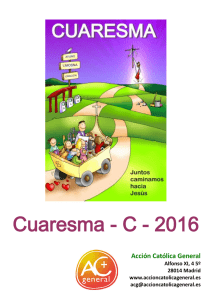CUARESMA 2007
Anuncio
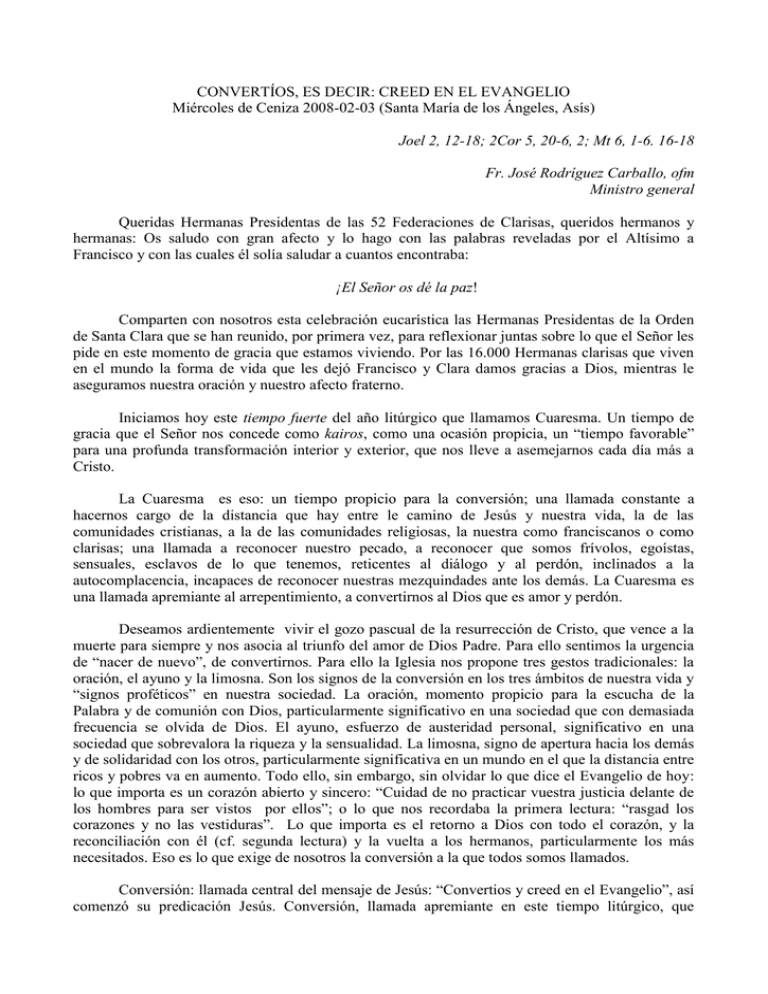
CONVERTÍOS, ES DECIR: CREED EN EL EVANGELIO Miércoles de Ceniza 2008-02-03 (Santa María de los Ángeles, Asís) Joel 2, 12-18; 2Cor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 Fr. José Rodríguez Carballo, ofm Ministro general Queridas Hermanas Presidentas de las 52 Federaciones de Clarisas, queridos hermanos y hermanas: Os saludo con gran afecto y lo hago con las palabras reveladas por el Altísimo a Francisco y con las cuales él solía saludar a cuantos encontraba: ¡El Señor os dé la paz! Comparten con nosotros esta celebración eucarística las Hermanas Presidentas de la Orden de Santa Clara que se han reunido, por primera vez, para reflexionar juntas sobre lo que el Señor les pide en este momento de gracia que estamos viviendo. Por las 16.000 Hermanas clarisas que viven en el mundo la forma de vida que les dejó Francisco y Clara damos gracias a Dios, mientras le aseguramos nuestra oración y nuestro afecto fraterno. Iniciamos hoy este tiempo fuerte del año litúrgico que llamamos Cuaresma. Un tiempo de gracia que el Señor nos concede como kairos, como una ocasión propicia, un “tiempo favorable” para una profunda transformación interior y exterior, que nos lleve a asemejarnos cada día más a Cristo. La Cuaresma es eso: un tiempo propicio para la conversión; una llamada constante a hacernos cargo de la distancia que hay entre le camino de Jesús y nuestra vida, la de las comunidades cristianas, a la de las comunidades religiosas, la nuestra como franciscanos o como clarisas; una llamada a reconocer nuestro pecado, a reconocer que somos frívolos, egoístas, sensuales, esclavos de lo que tenemos, reticentes al diálogo y al perdón, inclinados a la autocomplacencia, incapaces de reconocer nuestras mezquindades ante los demás. La Cuaresma es una llamada apremiante al arrepentimiento, a convertirnos al Dios que es amor y perdón. Deseamos ardientemente vivir el gozo pascual de la resurrección de Cristo, que vence a la muerte para siempre y nos asocia al triunfo del amor de Dios Padre. Para ello sentimos la urgencia de “nacer de nuevo”, de convertirnos. Para ello la Iglesia nos propone tres gestos tradicionales: la oración, el ayuno y la limosna. Son los signos de la conversión en los tres ámbitos de nuestra vida y “signos proféticos” en nuestra sociedad. La oración, momento propicio para la escucha de la Palabra y de comunión con Dios, particularmente significativo en una sociedad que con demasiada frecuencia se olvida de Dios. El ayuno, esfuerzo de austeridad personal, significativo en una sociedad que sobrevalora la riqueza y la sensualidad. La limosna, signo de apertura hacia los demás y de solidaridad con los otros, particularmente significativa en un mundo en el que la distancia entre ricos y pobres va en aumento. Todo ello, sin embargo, sin olvidar lo que dice el Evangelio de hoy: lo que importa es un corazón abierto y sincero: “Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos”; o lo que nos recordaba la primera lectura: “rasgad los corazones y no las vestiduras”. Lo que importa es el retorno a Dios con todo el corazón, y la reconciliación con él (cf. segunda lectura) y la vuelta a los hermanos, particularmente los más necesitados. Eso es lo que exige de nosotros la conversión a la que todos somos llamados. Conversión: llamada central del mensaje de Jesús: “Convertios y creed en el Evangelio”, así comenzó su predicación Jesús. Conversión, llamada apremiante en este tiempo litúrgico, que interpela nuestra vida cristiana y nuestra vida franciscano/clariana. Conversión que implica un cambio de corazón, de mente y de actitudes-comportamientos. Cambio de corazón. Pasar de un corazón de piedra –insensible a las llamadas (clamor) de Dios y a las llamadas (clamor) de los hombres, particularmente de los pobres-, a un corazón de carne: constantemente vuelto hacia el Señor para cumplir su voluntad (cf. Abraham, María, Francisco...) y vuelto hacia los hermanos, para ser solidarios con ellos. Cambio de mente: “Vosotros pensáis como los hombres y no como Dios”, dirá el Señor en la Escritura Santa. La conversión comporta, por tanto, pasar de una mente “embotada” por las preocupaciones de este mundo, a una mente “abierta” al modo de ver, de juzgar y de actuar de Dios. Cambio de actitudes y comportamientos. “Por sus frutos los conoceréis”. El cambio de corazón y de mente lleva necesariamente a un cambio de actitudes y de comportamientos. “Un árbol bueno no puede producir frutos malos”. La conversión que se nos pide en este tiempo de gracia es, por tanto, pasar de actitudes y comportamientos centrados en nosotros mismos -en la sed de poder, de tener, de disfrutar a cualquier precio-, a actitudes y comportamientos animados por el deseo de la autodonación a Dios y a los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Autodonación fruto de la pasión por Dios y por la humanidad, tal y como la vivió Jesús mismo y luego Francisco y Clara, entre otros. La conversión, entonces, afecta a la totalidad de la persona y dura cuanto dura una vida. Es un proceso cuyo inicio no se puede retardar –“Si hoy escuchas la voz del Señor no endurezcas el corazón”, “sino os convertís todos pereceréis por igual”-, pero proceso también que hemos de asumir como tarea de toda la vida. Es necesario, entonces, “pararnos” (sub), hacer un alto en el camino para escrutar nuestro corazón, para descender a nuestra interioridad más profunda; un alto en el camino para ver y examinar mi “mente”, mis juicios y prejuicios, mis convicciones más profundas; un tiempo para hacer una profunda revisión de nuestra vida a niveles de fe, de actitudes y de comportamientos. Dediquemos un tiempo durante esta cuaresma, “subamos al monte”, para encontrarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Entremos en la “gruta” para preguntarnos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿a quién servimos, al amo o al siervo? ¿cuáles son los ídolos a los cuales estoy adorando en estos momentos? ¿cuántos “maridos”, señores, tenemos? “Conviértete y cree en el Evangelio”. Cuaresma es un tiempo propicio para “osar vivir el Evangelio”, para creer, es decir, asumir el Evangelio como “regla” y “norma” de nuestra vida, de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. “Este es mi Hijo predilecto, escuchadlo”. Escuchemos al Señor, cuya palabra encontramos en cada una de las palabras escritas en la Sagrada Escritura. Encontremos al Señor, presente en cada una de esas mismas palabras. Sólo ese encuentro con él hará posible el cambio de corazón, de mente y de actitudes/comportamientos que nos pide la Cuaresma. Solo la sed saciada podrá convertirse en mensaje, como en el caso de la samaritana. Sólo si nos dejamos quemar por sus palabras podremos identificarnos con él y, de este modo, ser para los otros luz en la oscuridad, paz en medio de la turbación, alegría en el dolor. Hemos sido convocados, como el pueblo de Israel, para reconocer nuestro pecado (cf. salmo interleccional) y pedir perdón por nuestros pecados: perdona a tu pueblo, Señor (cf. primera lectura). Que nuestro Dios, que es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia, escuche nuestra plegaria y nos dé la gracia de un corazón nuevo.